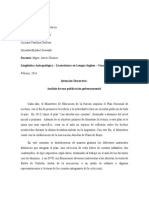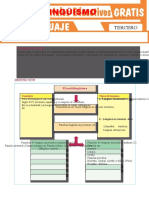Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Analisis e Interpretacion Del Poema Lirico Helena Beristain PDF
Analisis e Interpretacion Del Poema Lirico Helena Beristain PDF
Cargado por
Julieta Charlie0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
106 vistas90 páginasTítulo original
Analisis e Interpretacion Del Poema Lirico Helena Beristain.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
106 vistas90 páginasAnalisis e Interpretacion Del Poema Lirico Helena Beristain PDF
Analisis e Interpretacion Del Poema Lirico Helena Beristain PDF
Cargado por
Julieta CharlieCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 90
Cuadernos del Seminario de Potica 12
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLGICAS
.-
Anlisis e interpretacin
del poema lrico
EL COLEGIO DE MEXICO
Primera edicin: 1989
DR @ 1989, Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Ciudad Universitaria, 045 10 Mxico, D. F.
Impreso y hecho en Mxico
ISBN 968-36-0437-4' . -
A Rafael, * aliado mt
para beber el alegre cielo,
soportar el dao intolerable,
atravesar, abrazsados, la vida
sobre el riel desbocado de la muerte
que en dos instantes se nos me fue a pique.
Es que u n poema tan bello
tena'que ser cantado por nota
y no la tuvimos.
Te me se perdi mucho antes
de que naciramos a la eternidad.
Que el amor lo es todo,
es todo lo que sabemos del amor.
E. Dickinson
Yo tambin conozco mi oficio:
aprendo a cantar. Y o junto palabras justas
en ritmos distintos. . .
Rubn Bonifaz Nuo
(Los demonios y los das)
Yo slo soy,
yo soy u n cantor.
Tlaltecatzin de
Cuauhchinanco
Los comentarios crticos del doctor
Jas Bazn y de los miembros del
seminario de Potica -sobre todo
de Jorge Alczar, Csar Gonzlez,
Fabio Morbito, Eduardo Prez Co-
rrea y, muy especialmente, de Ta-
tiana Bubnova- han enriquecido y
mejorado este libro. Aqu agradez-
co a todos ellos, y a Aurora Ocam-
po y Elisabeth Beniers que me pro-
curaron materiales, su tiempo y su
inters.
ADVERTENCIA
Este pequeo manual que remaneja y ampla algunos
materiales e intenciones parcialmente presentes en un bre-
vsimo folleto didctico que utilic durante algunos aos,
pretende ser, otra vez, una gua para la lectura comentada
de ciertos textos literarios. Quiere conducir la actividad de
autoenseanza a travs de una prctica que haga ver algo
de lo que es posible hallar dentro de un poema lrico, de
lo que en su interior, y tambin fuera de l, en relacin con
l, se convierte en significado.
Escudriar as, metdicamente, a ratos puede resultar
aburrido -mientras no hay resultados-; a veces puede pa-
recer muy divertido y fructfero; pero en todos los casos
quien se tome la molestia de mirar en profundidad como
aqu se propone, quedar provisto de una malicia que le
har disfrutar intensamente de sus lecturas, y le procurar
abundante materia de comentario, si se es su inters. Lo
cierto es que ya no podr leer atenindose solamente a su
intuicin. Habr perdido la "inocencia".
El impresionante desarrollo que ha experimentado la
lingstica durante este siglo, no slo ha repercutido en el
avance de otras disciplinas cientficas, sino que principal-
mente se ha vertido, de muchas maneras, sobre la teora
literaria contempornea. La lingstica moderna de diver-
sas tendencias ha producido cambios de perspectiva en la
apreciacin de problemas metodolgicos, ha enriquecido
los recursos aplicables en el anlisis de textos, ha iluminado
antiguos problemas procurando nuevas soluciones, ha dado
lugar a la comprensin de nuevos matices puestos de mani-
fiesto por distintos enfoques, y as ha propiciado innume-
rables hallazgos a partir de la combinacin sistemtica de
un mayor nmero de puntos de vista y un nuevo mane-jo
de las categoras tradicionalmente utilizadas, que parecan
ya terrenos agotados e infrtiles.
As, es resultado de este desarrollo la claridad con que
el concepto de funcin lingstica permite orientar el
aprendizaje de la redaccin deslindando campos: del discur-
so figurado, de la lengua en su funcin potica, etctera.
Tambin de all procede la distincin de los niveles1 de
la lengua que es posible identificar, tanto en las unidades
de anlisis como en las relaciones que, al vincularse aqu-
llas entre s, determinan su existencia (y la del todo al que
pertenecen) y al mismo tiempo las definen.
? Que proviene de Saussure, de Hjelmslev, de Benveniste. Cesare Segre la
atribuye a Ingarden. Principios de anliris. . . 1985 :54.
En este campo de consideracin del desarrollo que
hace Benveniste de los conceptos de nivel2 y de a n l i ~ i s , ~
preside una nueva y distinta reflexin sobre las figuras
retricas4 (cuyos principales exponentes son los miembros
del Grupo M, de Blgica5), y sc traduce en la propuesta
de una novedosa sntesis de las figuras de la "el o~ut i o", ~
a partir del manejo rigurosamente sistemtico de categoras
ya tradicionalmente utilizadas (aunque parcial y asistem-
ticamente), pues no son otros los criterios sino el del nivel
de lengua involucrado y el de la operacin de la cual resul-
ta la figura, los que estn implcitos en la clasificacin
tradicional: figuras de diccin, figuras de construccin,
tropos de palabra y figuras de pensamiento (algunas de
ellas, tropos de pensamiento).
Un nuevo modo de acercarse a la obra literaria se ini-
ci en este siglo a partir de criterios lingsticos y est-
ticos sustentados primeramente por estudiosos que desde
1914 formaron parte del Crculo Lingstico de Mosc,
tales como Jakobson, Trubetzkoi y Bogatirev; por los que,
desde 1916, en San Petersburgo, participaron en la poste-
rior Sociedad para el Estudio del Lenguaje Potico (OPO-
IAZ),7 como Shklovski, Eijembaum y Tinianov, y, por
otra parte, por quienes desde 1924 se reunieron dentro
del Crculo de Praga (Mathesius, Havrnek, Trnka, Mu-
karovski, Vachek, ms los mencionados Jakobson, Tru-
betzkoi y Bogatirev, y otros que despus se fueron su-
2 Cada uno de los planos horizontales, paralelos y superpuestos que cons-
tituyen la estructura de la lengua
3 Procedimiento para identificar, tanto las unidades constitutivas de un
conjunto, como las relaciones que las determinan y las definen.
4 Adiciones como la repeticin, supresiones como la elipsis. sustitucio-
nes como el arcasmo o la ironz, permutaciones como el hiprbaton, es decir:
prcticas que apartan la construccin del discurso respecto de los estrictos
lineamientos sealados por la norma gramatical.
S Principalmente en su Rhton'que Cnrale, Paris, Larousse. 1970.
6 La elocucin, una de las partes de la retrica (arte de elaborar y pro-
nunciar los discursos), abarca el repertorio de las figuras.
7 Miembros de un grupo de estudiosos del lenguaje potico y de la teo-
ra literaria, iniciado en 1916, en San Petersburgo, y que desapar~ci, hosti-
gado por el stalinismo, en 1930.
como Brik y Propp) para discutir sus tesis sobre
lingstica, poesa, folklore, etctera.
Ellos se ocuparon de plantear problemas y posibles
soluciones acerca de temas como el "status" (artstico)
del texto literario o la naturaleza de sus "nzarcas" espec-
ficas, de su literariedad (Jakobson); sobre la literatura
como objeto de estudio (Eijembaum); sobre la definicin
del verso a partir de su movimiento rtmico (Brik y Toma-
shevski); sobre la desautomatizacin -mediante la singu-
larizacin o bien mediante el oscurecimiento de la forma-
como rasgo esencial del arte (Shklovski); sobre la relacin
existente entre realismo, verosimilitud y evolucin arts-
tica (Jakobson); sobre la identificacin y descripcin
de los recursos constructivos del relato (Shklovski, Propp,
Tomashevski, Eijembaum); sobre las funciones de la len-
gua (Mukarovski, Jakobson), etctera.
Este modo distinto de observar la literatura ha sido
ms o menos paralelo y correlativo a las preocupaciones y
los propsitos de los escritores de las llamadas vanguardias
del siglo XX, por cuanto dados en el mismo tiempo y con-
texto,' y ha puesto nfasis en el anlisis de las parles cons-
titutivas de la obra, a la que ha insistido en considerar
como objeto de estudio de una disciplina autnoma: la
literaria.
De este modo, la relacin de la obra con la cultura y
la historia de la poca contempornea de su autor, parte
del modo de ser de la obra misma, del modo como est
construida para significar lo que significa y, atravesando
el modo de ser del sujeto de la enunciacin (visto como
producto de una sociedad dada, en una poca dada), rela
ciona los elementos estructurales intratextuales con los
elementos extratextuales cuya pertinencia se ve revelada
por el anlisis. Como resultado, la obra de arte queda ca-
racterizada y queda ubicada, vista en su totalidad, como
8 mbito histrico-cultural que enmarca un fenmeno Y que condiciona
su y su funcin.
un signo cuya significacin cabal slo se manifiesta cuando
es observado dentro del conjunto de los otros signos, lin-
g st i co~ y no Iingsticos; artsticos y no artsticos, de
su tiempo. El lector, por su parte, colabora a la produccin
del sentido de la obra, segn sus condiciones personales
como r e ~ e p t o r , ~ segn las condiciones histricas en que
realiza la recepcin y segn la concepcin de la obra lite-
raria que asuma como suya propia. Por esto es verdad que,
como observ Shklovski, un texto puede ser concebido
como prosaico y percibido como potico (Berna1 Daz del
Castillo concibi como obra historiogrfica su Historia ver-
dadera, que nosotros, al asumir como propia y nuestra una
potica distinta a la de los estudiosos de aquel tiempo, a
la cual agregamos una perspectiva histrica de siglos, per-
cibimos como epopeya); y a la inversa: un texto concebido
como potico puede ser percibido como prosaico (v. gr.:
la lrica de Campoamor, a partir de las generaciones sub-
secuentes a la suya).
Numerosos estudios orientados en este sentido surgie-
ron otra vez ms tarde, a partir del artculo de Jakobson
(1958) sobre "Lingstica y potica", apuntando primera-
mente su atencin hacia el problema de las marcas de lite-
rariedad, esto es: hacia los rasgos esenciales y definitorios
de la obra literaria, hacia aquello que determina que una
novela, un drama, un poema, no sean obras de otra natura-
leza sino, en general,10 obras poticas, obras de arte cons-
truidas con palabras.
La corriente estructuralista, en un primer momento,
dedic a la literatura numerosos y fructferos esfuerzos
que permitieron observar por primera vez, de manera sis-
temtica y con profundidad y detalle, los diversos fenme-
nos en que consideramos que se plasma el arte literario.ll
9 Quien recibe el mensaje enviado por el emisor.
10 Puede haber marcas de literariedad en obras no literarias; hay gram-
ticas escritas en verso, por ejemplo. Este fenmeno se aclarar ms adelante.
11 Rornan Jakobson, Roland Barthes, Grard Genette, Tzvetan Todorov,
Claude Lvi-Strauss, Claude Bremond, Juri Lotman, Boris Uspenski, Teun
Esta tendencia, en un segundo momento ha procurado su
punto de apoyo y su mtodo a la semitica, disciplina
desde cuya perspectiva se observa la obra literaria, no slo
como un sentido producido a partir de un haz de relacio-
nes dadas entre unidades estructurales y entre stas y su
conjunto sino, adems, como un signo en s misma (signi-
ficante y significado) que es, a su vez, un punto de inter-
seccin dentro de un sistema de relaciones dadas entre
otros signos, los cuales, como ya dijimos, pueden ser Gn-
gsticos (las otras obras literarias que constituyen su
tradicin y su contexto) y tambin pueden ser no lings-
ticos (las obras de arte no literario, los fenmenos cultu-
rales e histricos que las enmarcan).
Sobre la base de estos desarroIIos intentaremos una
aproximacin al anlisis y a la interpretacin del poema
lrico. El primer paso consiste en identificar el texto como
literario, atendiendo para ello a sus caractersticas espe-
cficas y tambin a la asuncin que de su calidad literaria
hayan realizado sus contemporneos, es decir, atendiendo
tambin a su funcin social.
El punto de partida para tal identificacin tiene que
fundarse, por un lado, en el conocimiento de la relacin
que existe entre la gramtica12 y la retrica,13 y por otro
lado en la comprensin del concepto de funcin linLgstica.
Van Dijk, Cesare Segre, Umberto Eco, ~ & a Corti, Jean-Marie Klinkenberg,
Philippe Minguet, Jacques Dubois, Francis Edeline, S. J. Kuroda, Ann Ban-
field, Jonathan CuLier, Lubomir Dolezel, son algunos de los ms importantes
entre muchos otros tericos de diversas lneas que comenzaron siendo estruc-
turalistas.
12 Disciplina que describe el sistema de la lengua en un momento dado,
atendiendo a los componentes de las palabras y a la estructura y el significado
de las frases,
13 Antiqusima disciplina que versa sobre la elaboracin de los discursos.
Hoy, mediante este nombre, se alude generalmente, sinecdquicarnente, a
aquella de sus partes, la elocutio, que contiene el repertorio de las Jz&uras.
EL DISCURSO FIGURADO
Si un discurso (el proceso discursivo en el que se rea-
liza la lengua), ya sea hablado o escrito, se caracteriza por-
que est construido mediante recursos retricos o figuras,
nos hallamos ante una muestra de discurso figurado. El
discurso figurado puede considerarse como rasgo (o con-
junto de rasgos) de literariedad cuando forma parte de un
texto literario, pero, por otra parte, el discurso figurado,
cumpliendo una funcin diferente, puede formar parte
tambin de una obra no potica, pues tiene igualmente
cabida en discursos en los que se ejerce la funcin prc-
tica de la lengua. Eso ocurre en el lenguaje de la propa-
ganda comercial ( Fume fino, f ume Fama); en el de la cru-
zada poltica ("Por mi raza hablar el espritu7' ); en los
chistes (El Departamento de Trnsito coloc en una ave-
nida un aviso "Se prohbe que los materialista^'^ se esta-
cionen en lo absoluto "15 ); en los numerosos "coloquia-
lismos pintorescos" del lenguaje cotidiano que mencioila
Shklovski16 (como aquellos basados en el alargamiento de
palabras: "Obsrvalo, mralo, algrate los ojales" -y no
los ojos), y tambin, con finalidad persuasiva, en el discur-
so oratorio (como la interrogacin retrica: "2Hasta cun-
do abusars, Catilina, de nuestra paciencia?") en todas SUS
variedades genricas: forense (o jurdico), deliberativo
( o poltico), demostrativo (o panegrico o epidctico).
Este ltimo es el de las efemrides, cuyo ingrediente prin-
cipal suele ser la alabanza o el vituperio. Y tambin en el
discurso didctico (el del sacerdote, el de la ctedra) en
el que figuras coino las repeticiones, las anticipaciones y
retrospecciones, las gradaciones y aun la versificacin
14 Camiones distribuidores de materiales paca construccin.
1s E n lo absoluto, es decir: se prohbe absolutamente, terminantemente.
16 Citado por Erlich en El formalismo ruso, Barcelona. Seix Barral,
1974:251.
cumplen el papel de aproximar al pblico un asunto, vol-
vindolo familiar; de hacer comprensible y nlenlorable una
informacin. O bien se emplea el discurso figurado con el
propsito de persuadir o disuadir acerca de algo al receptor
del discurso, ya sea al coninoverlo, moviendo sus pasiones
y sentimientos, despertando su inters o su simpata; ya
sea al convencerlo pr-ocurndole, en un orden correspon-
diente a una estrategia intelectual (se trata de un discurso
silogstico, constituido por. antecedentes y consecuentes),
los argumentos que hablen'a su razn, a su inteligencia, a
su sentido de la justicia o a su propio inters.
//
FACTORES DE LA COMUNI CACI ~N
Y FUNCIONES DE LA LENGUA
Como se ve hasta aqu, el campo que abarca el discurso
figurado es tan amplio, que no puede servir como nico
elemento caracterizador del lenguaje potico. Por esa ra-
zn, para estudiar un texto17 literario, es indispensable
identificarlo como tal, no slo a partir del lugar que en l
ocupe el discurso figurado, sino tambin a partir de otras
dos consideraciones: primero, de la funcin lingstica
que se revela como realizada en dicho texto; segundo, de
la funcin social cumplida por el texto en su " c ~ n t e x t o " ~ ~
histrico cultural.
La funcin lingstica que cumple el lenguaje en un
texto artstico o literario, es la funcin potica.
Roman Jakobson, a lo largo de su vida, llev a su desa-
rrollo ms pormenorizado y completo esta teora, aplicable
a la literatura, de las funciones lingsticas. Para hacerlo,
se bas en ideas de Buhler,lg de MalinovskiZ0 y de Muka-
17 "Texto", es decir, discurso acabado y fijo, como producto, en opo-
sicin a "discurso", que es proceso.
18 No slo se ilarna as el contorno lingstico intratextual (al cual es
mejor llamar cotexto como Serge), sino tambin, y ste es el caso, el contorno
extratextual.
19 Quien ya consideraba tres funciones; expresiva, relacionada con el,
emisor; apelativa-comtiua, relacionada con el receptor, y representativa o refe-
wnciaL relativa a un objeto o referente.
20 Quien habl de una funcin ftica o de contacto.
rovski," pues al ir puntualizando en sus escritos las coor-
denadas furidamentales del estudio de la literatura, adopt,
en muchos momentos, una perspectiva predominante-
mente lingstica, que fue evolucioriando paralelamente a
las investigaciones de diversos grupos tales como, primera-
mente, el de los estudiantes rusos que, a fines de 1914
-como relata TodorovZ2 -, fundaron el Crculo Lings-
tico de Mosc, auspiciados por la 'Academia de Ciencias.
En este primer grupo, dice Jordi Ll ~ v e t , ' ~ algunos
discpulos de B. de Courtenay estudiaban teora del len-
guaje, como Jakubinski y Polivanov, mientras otros se inte-
resaban en el lenguaje de la poesa o, en general, de la lite-
ratura, como Shklovski, Eijembaum, Bernstein, y ms
tarde Brik, Zirmunski, Tinianov, Tornachevski y Vino-
gradov.
En 1916 otro grupo, a instancias de Brik, public una
primera antologa de estudios relativos al lenguaje potico
y, a principios de 191 7, fund en San Petersburgo una nue-
va sociedad, (la OPOIAZZ4), con los mismos fines. En ella
estaban tambiri Shklovski, Eijembaum y Tinianov.
Los miembros de este grupo estaban ms. orientados
que el Crculo Lingstico de Mosc hacia los estudios
literarios, y dirigieron su atencin hacia la bsqueda de
lo especficamente literario, esperando hallarlo en el len-
guaje mismo. As este grupo -que ha sido llamado de los
"formalistas rusos"- se ocup del mtodo y de las unida-
des constitutivas y de los procedimientos de construccin
de las obras literarias, aunque tambin atendi problemas
de la evolucin literaria y de la relacin entre literatura
y sociedad. Posteriormente este pensamiento 'se desarroll,
21 Quien propona una funcin esttica, antecedente de la funcin po-
tica de Jakobson.
22 En la Introduccin a Teora de la literatura de los formalistas rusos.
Mxico, Siglo XXI, 1976.
23 En las notas a su edicin crtica de los trabajos de Jan Mukarovski:
Escri t os de esttica y semi t i ca del arte. Barcelona, G. Gili, 1977, p. 102.
24 Siglas del enunciado: Sociedad para el estudio del lenguaje potico.
a partir de 1925, en el Crculo Lingstico de Praga forma-
do por estudiosos checos y rusos.
Segn Jakobson, cada uno de los factores implicados
en la comunicacin verbal, que son:
Cont ext o
Habl ant e -Mensaje - Oyent e
Cont act o
Cdigo,
genera, respectivamente, cada una de las filnciones lin-
g st i ca~ que son:
Referencia1
Emot i va- Pot i ca - Conat i va
Ft i ca
Metalingstica
Es decir:
El referente ( o contexto) da lugar a la funcin refe-
rencial (tambin llamada pragmtica, prctica, representa-
tiva, cogn~scitiva, informativa o comunicativa) que se cum-
ple al referirse el lenguaje al objeto de la coinunicacin
lingstica, es decir, al referirse a la realidad extralings-
tica. La funcin referencial consiste, pues, en la transmi-
sin entre emisor y receptor, de un mensaje2' que contiene
un saber, una informacin acerca de dicha realidad. Esto
significa que la funcin referencial est orientada hacia el
referente (mediado, ste, por el proceso de conocimiento,
por la conceptualizacin), por lo que el mensaje referencial,
sobre todo su modelo terico, escrito, suele poseer ciertas
caractersticas, principalmente la zlnivocidad, el desarrollo
de una sola lnea de significacin, que procura una nica
posibilidad de lectura; para lograr sta, se construye el
mensaje con estricto apego a normas gramaticales y se eli-
gen las expresiones atendiendo a su precisin.
2' Objeto codificado (construido) por el emisor, descodificado por el
receptor, intercambiado por ellos durante el acto de comunicacin.
La naturaleza de un discurso est determinada por la
funcin lingstica domi nant e, la que lo presida y gobier-
ne, pero la f unci n referencial est siempre, en mayor o
menor medida, presente, aunque subordinada, en cual-
quier discurso presidido por alguna de las otras funciones.
Su descripcin, adems, facilita la descripcin de la fun-
cin potica (que trataremos al final), debido a que mu-
chas de sus caractersticas se oponen.
La lengua en su funcin referencial se manifiesta, por
una parte, de un modo terico que tiende a convertirse
en model o de la lengua culta. Es el modo de los discursos
cientficos (ensayos, tratados, conferencias, ctedra) y
tambin del artculo periodstico, la noticia, el informe,
la carta. Como responde al propsito de transmitir una
informacin, se trata de un lenguaje reflexivo, cuidado,
explcito, unvoco, preciso, claro, conciso, que evita por
igual repeticiones innecesarias, reticencias y ambigedades.
Por otra parte, la lengua referencial se manifiesta tam-
bin de un modo llamado situacional o coloquial, es decir,
del modo como los hablantes utilizan la lengua comn
en las situaciones cotidianas.
Se trata aqu de un lenguaje (o realizacin de la lengua)
iinprovisado, espontneo, familiar, empleado en circuns-
tancias informales durante las cuales los interlocutores
(emisor y receptor) comparten fsica, afectiva y concep-
tualmente la misma situacin, por lo que las expresiones
pueden quedar incompletas o resultar incoherentes o repe-
titivas o titubeantes sin que por ello se obstaculice la co-
municacin, ya que la redundanciaz6 natural de la lengua,
y los gestos o el t ono de voz, son recursos cap'aces de suplir
las deficiencias que provienen de la improvisacin y la
informalidad. Sin embargo, por otra parte, no hay que
26 Repeticin sistemtica y en apariencia superflua de ciertos signos
(como los que indican gnero, nmero, persona, tiempo, modo), los cuales
garantizan que se transmita la informacin. En la expresin: Ella lleg anoche
sola., aparece tres veces el nmero singular: elkz lleg sola; dos veces el gnero
femenino: ella sola, y dos veces el tiempo pretrito: lleg anoche.
olvidar que esta caracterizacin de los lenguajes en aten-
cin a las funciones de la lengua, no produce comparti-
mientos aislados. Lo ms frecuente es que se mezclen. El
lenguaje coloquial suele ser densamente figurado, segn
diversos propsitos, y podra revelar una intencin arts-
tica, o cumplir primordialmente una funcin conativa,
ftica, etctera.
As, la lengua terica y la coloquial tampoco se exclu-
yen, y suelen combinarse en un mismo acto de comunica-
cin oral o escrito, pues el habla coloquial puede ser objeto
de transcripcin en otro texto, con fines literarios, de in-
vestigacin u otros.
El factor emisor ( o hablante o destinador) da lugar a
la funcin ernotiua (o expresiva) que transmite los conte-
nidos emotivos mediante signos indicadores de la primera
persona que lo representa. Un ejemplo puro de esta fun-
cin se da en el uso de las interjecciones.
El factor receptor (u oyent e o destinatario), al ser
exhortado, da lugar a la funcin conativa (o apelativa).
sta constituye un toque de atencin orientado hacia el
receptor con el objeto de actuar sobre l mediante el men-
saje, influyendo en su comportamiento. El ejemplo puro
de esta funcin se da en el empleo del vocativo y del
imperativo.
El factor contacto da lugar a la funcin ftica de la
lengua, que se realiza cuando el emisor establece, resta-
blece, interrumpe o prolonga su comunicacin con el re-
ceptor a travs del canal que es el medio de transmisin
del mensaje, a saber: tanto la conexi n psicolgica que se
instaura entre ambos protagonistas del acto de comunica-
cin, como el canal acstico, ptico, tctil o elctrico,
quznico, fisico, etctera. Ejemplifican esta funcin las
expresiones cuya finalidad radica en constatar que la co-
municacin se efecta sin tropiezos, por ejemplo en una
conversacin telefnica: Hola, bueno, i me oyes?, etc-
tera. Tambin se cumple esta funcin, segn Malinowski,
en los conjuros, las rogaciones, optaciones y exclamacio-
nes ( iojal!, ;'Dios mediante!, ;'suerte!, imisericordia!,
iCristo!, etctera), encaminadas a establecer y conservar
contacto con alguna fuerza divina o mgica.
El factor cdigo da lugar a la funcin metalings-
tica. El cdigo est constituido, tanto por el repertorio de
las unidades convencionales (como el alfabeto) que permi-
ten transferir los mensajes de uno a otro sistema de signos,
como por las correspondencias dadas entre los sistemas y
por las reglas de combinacin que hacen posible la trans-
formacin de un sistema en otro. La lengua, en su funcin
metalingstica, se refiere al lenguaje mismo. La descrip-
cin de un significado, la parfrasis, la definicin de un
trmino o de un enunciado (as como la interpretacin
del sistema que en el enunciado subyace) son fenmenos
metalingsticos que permiten al emisor y al receptor com-
probar que utilizan correctamente el mismo cdigo y que,
por lo mismo, la transmisin del mensaje se efecta sin
dificultad. El contenido de un diccionario es, todo l, me-
talingstico. Cuando un profesor en la ctedra dice por
ejemplo: "Revisemos la estructura de este poema, es decir,
revisemos la forma como se organizan solidariamente y se
interrelacionan e n su interior las partes que lo constitu-
yen'', estamos ante ot ro ejemplo de metalenguaje, estamos
en presencia de un lenguaje que describe y explica otro
lenguaje. Este concepto nos permite distinguir la lengua de
la que hablamos, respecto de la lengua que hablamos.
Por Itiino, el factor mensaje origina la funcin po-
tica de la lengua, la cual est orientada hacia la forma con-
creta de su propia construccin, pues pone de relieve su
estructura (de la cual tambin proviene su sentido) y ello
hace que el mensaje llame nuestra atencin y sta se con-
centre en l.
La funcin potica est constituida por ciertas pecu-
i
9
liaridades: la presentacin del asunto, la ordenacin de
la materia verbal, la construccin del proceso lingstico.
En oposicin a la funcin prctica de la lengua (ya descri-
f
ta), que est orientada hacia el referente -hacia la trans-
misin de informaciones que ataen a la realidad extra-
lingstica- la lengua potica, en cambio, est orientada
en el sentido de su propia estructura lingustica aunque
tambin, de una manera especial y distinta, comunica.
FUNCIN POTICA vs. FUNCIN REFERENCIAL
El lenguaje de un ingeniero urbanista, al describir una
ciudad, procurara configurar un icono de la misma, tra-
tara de crear con palabras una representacin de su confi-
guracin espacial de modo que pudiramos imaginar un
plano de ella. El lenguaje potico de Pellicer, en cam-
bio, construye una imagen que slo existe en la realidad
de los signos que la nombran en el poema, y que se basta
a s misma en cuanto no requiere de explicacin para pro-
ducir su efecto de sentido:
Creerase que la pobl aci n,
despus de recorrer el valle,
per di la r azn
y se t raz una sola calle.
Nosotros reconocemos que ste es un discurso potico
y no pragmtico debido a que, como lectores, estamos
predispuestos a ello por la disposicin tipogrfica del poe-
ma y por la percepcin auditiva de su pauta rtmica; pero,
adems, tambin por la calidad ambigua, irnica y para-
djica (cfr.: Culler: 231) de su lenguaje y por el metatex-
que compartimos con el poeta. En- ~l - ~s o- @' a _l r i ~, .-
por ejemplo, la atemporalidad del poema tambin contri-
-------..-y-- -,-CdICDI--L- " - ----
b ~ ~ ~ ~ - t ~ - b ~ ~ - u n .wzg_ dkrCU--o?,* (cfr. : Mignolo :
28) especifico, y nos impone una especial actitud recep-
tiva (cfr. adelante: "Poeta, poema y lector"). El emisor y
el receptor del poema comparten una actitud potica-
creativa y re-creativa. La primera construye el poema; la
segunda lo goza (cfr.: Petsch: 259).
En otro ejemplo, un reportero nos informara acerca
del tiempo:
Est e d a llover, pues se ha oscurecido la atmsfera.
27 El conjunto de las condiciones que preconstituyen tanto la produccin
del texto como su lectura. Es decir: la idea vigente de texto potico, las con-
venciones poticas que corresponden a una estructura social dada, y que abar-
can la teora literaria, la tradicin, la configuracin de los gneros, etctera, es
decir, que abarcan los principios generales que rigen la elaboracin del texto.
28 De ndole metatextual, que defina los principios generales, los gneros,
las estructuras discursivas pecuiiares fundamentales. Es establecido por los par-
~icipantes en la comunicacin, con el objeto de identificar el universo de sen-
tido (el saber cmo y el saber qu) dentro del cual acta.
i Mientras Pellicer declara:
Como amenaza lluvia,
se ha vuel t o mor ena la t arde que era rubia.
Esto significa, pues, que el lenguaje potico no se cons-
truye ni comunica del mismo modo que el lenguaje refe-
rencial. Para explicar esto, Jakobson propuso su frmula
descriptiva: "la funcin potica de la lengua proyecta el
principio de seleccin sobre, el eje de la combinacin. La
equivalencia se convierte en:recurso constitutivo de la se-
cuencia", lo cual significa que se elige en el paradigma,2g
a base de equivalencias, a partir de asociaciones dadas por
semejanza o por desemejanza, y se construye e11 el sintag-
ma,30 a partir de asociaciones dadas por contigidad.
FUNCIN POTICA Y TRANSGRESI ~N,
DESVIACIN, DESAUTOMATIZACI~N
Y ESTRUCTURA
El lenguaje potico transgrede intencional y sistemti-
camente la norma gramatical que rige al lenguaje estndar,
al lenguaje referencia1 comn, del cual se aparta, se desva;
pero, adems, el lenguaje potico transgrede, tambin in-
tencional y sistemticamente, la norma retrica vigente
en la institucin literaria de su poca, porque se aparta
de las conveilciones poticas establecidas, procura rebasar-
las poniendo en juego la creatividad, la individualidad del
poeta.
29 Conjunto de signos interrelacionados por analoga o por oposicin
que puede ser morfolgica (amar, temer, partir; parto, partes, parte) o semn-
ca (honrado, probo: o bien, honrado, ladrn).
30 Cadena discursiva (frase) que resulta de la combinacin de las unida-
es lingsticas significativas (palabras).
La sistematicidad con que se procuran estos dos tipos
de transgresin implica que el lenguaje potico, por cuanto
atae a su apartamiento de la norma gramatical, presenta
una estructura supcrelaborada, sobretrabajada; una estruc-
tura que resulta de la densa trabazn de mltiples relacio-
nes sintagmticas (ms de una en la cadena lineal, como
ocurre en la antanaclasis3') y paradigmticas (que van del
discurso al sistema de la lengua, como en la sinonimia;32
o bien, que atraviesan de uno a otro los niveles lingsti-
c o ~ , como si hallamos, por ejemplo, una irona33 -nivel
lgico de la lengua- superpuesta a una ant t e s i . ~~~ -nivel
lxico semntica-, superpuesta a una bi me mbr a~i n~~
-nivel morfosintctico-, superpuesta a su vez a simili-
cadencias36 que involucran fonemas -nivel fnico-fono-
lgico- y al fenmeno del ritmo37 en el verso -que invo-
lucra sonidos y que tambin pertenece al nivel fnico-
fonolgico). De este modo, las figuras correspondientes a
los diversos niveles38 se acumulan en el mismo segmento
31 Tomando un trmino dismico simultneamente en sus dos sentidos:
en "los ojos bajos y los pensamientos tiples" (Quevedo); bajos significa simul-
tneamente abatidos (como adjetivo de ojos) y gravedad (la mxima) del tono
de la voz humana, por oposicin a tiples, que alude al tono ms agudo.
32 Expresando con diferentes significantes el mismo significado: "acu-
de, acorre, vuela" (Fray Luis de Len).
33 Oponiendo el significado a la forma de la expresin, en enunciados,
de modo que por el tono o por el contexto se comprende lo contrario de lo
que se dice: Eva hered la belleza de su padre (de quien sabemos que es
horrible).
34 Oposicin no contradictoria de significados: "un mar apacible y en
orden / cerca nuestras islas desordenadas" (Bonifaz Nuo).
35 Particin sintctica simtrica del verso o de la estrofa: "que todo lo
ganaron / y todo lo perdieron" (M. Machado).
36 Variedad de la aliteracin semejante a la rima, en que se repiten las
mismas terminaciones gramaticales de palabras ama^-cantac bondad-hu-
mildad).
37 Efecto que resulta de la repeticin peridica de los pies mtricos
(producidos por la combinacin de slabas breves y largas) en algunas lenguas
(como el latn), y de la repeticin peridica de los acentos, es decir, de las
slabas tnicas intercaladas entre las tonas en otras lenguas (como el espaol
el cual, sin embargo, parece oscilar entre ambos sistemas).
38 Los planos paralelos del discurso que al superponerse lo estructuran:
el fnico-fonolgico (de los sonidos que no son fonemas y de los fonemas);
el morfosintctico (de las palabras y las frases); el nivel lxico-semntica (rela-
de discurso y suman sus significados -en forma de con-
traste, de nfasis, de insistencia, de gradacin, de atenua-
cin, de juego simtrico-asimtrico, etctera- al sentido
global del texto, como podemos observar que ocurre, por
ejemplo, en el haik "El saz", de Tablada:
Ti er no saz
casi or o, casi mbar,
casi luz. . .
donde se acumulan, en el nivel fnico-fonolgico:
1. Una figura fnica que consiste en el juego rtmico
de la asimetra (del primero y el tercer versos) con la sime-
tra (de los dos miembros de idntica acentuacin en el
segundo verso). (Cfr. aqu mismo Los niveles y la retrica).
2. Una figura fonolgica que consiste en la aliteracin
de los fonemas Ir/ y /S/ y en la abundantc distribucin
de la /a/ y la /i/, as como en la rima (saz-luz) que tam-
bin es un fenmeno de naturaleza aliterativa. sta y la
anterior corresponden al nivel fnico-fonolgico de la len-
gua, es decir, todos estos fenmenos, que ocurren en el
nivel fnico-fonolgico, involucran sonidos y fonemas. La
rima, como observ Jakobson, rebasa el nivel en que se da
(el fnico-fonolgico) y trasciende al nivel morfo-sintic-
tico (porque obliga a una cierta distribucin de las palabras
en el verso) y al nivel lxico-semntica (porque orienta en
el sentido de su bsqueda la eleccin de las palabras fina-
les de verso).
En el nivel morfosintctico:
1. Ot ro juego simtrico-asimtrico que abarca cuatro
sintagmas: el sujeto (primer verso) y tres predicados nomi-
nales. Dos de ellos constituyen la construccin bimembre
tivo a la connotacin o segundo sentido, o sentido figurado de las expresio-
nes), y el lgico (que abarca las figuras de pensamiento, sean tropos o no, que
se refieren al contenido como las del nivel lxico-semntica).
del segundo verso. El ltimo comparte el cuarto verso
con el silencio insinuante de los puntos suspensivos. Es
decir: la equivalencia gramaticalmente perfecta de los
miembros del segundo verso (adverbio ms sustantivo39 )
queda en medio de dos versos asimtricos entre s, y asi-
mtrico uno de ellos (el primero) y el otro no, respecto
del mismo segundo verso.
En el nivel lxico-semntica:
1. El sujeto, con su polismico40 adjetivo tierno (blan-
do, delicado, flexible, joven, amable), posee un triple pre-
dicado metafrico del tipo: A, B, C, D:
A) Tierno saz
B)
casi oro, C) casi mbar,
D) casi luz. . .
2. Las tres metforas (B, C, D) ofrecen idntica cons-
truccin gramatical: un par de lexemas de los cuales el pri-
mero (casi), al repetirse siempre, no slo hace relativo y
ambiguo el significado del sustantivo respectivo sino que,
adems, como las metforas son visuales, introduce un fe-
nmeno de multiestabilidad (cfr. nota 170) de la imagen
potica al ponerla en movimiento.
En el momento de la interpretacin hallaremos perti-
nente buscar otras relaciones.
En efecto, si la observamos en su cont ext o, dentro del
marco histrico-cultural de su p r o d ~ c c i n , ~ ~ vemos que
39 La construccin es metafrica y es elptica: Tierno saz casi (de)
oro: el adverbio modifica al complemento adnominal (sintagma de naturaleza
adjetiva) o bien al verbo (elptico) ser: casi es oro, o bien a ambas categorias
gramaticales: casi (es) de oro. Por ello el adverbio queda contiguo al sustan-
tivo, en apariencia modificndolo.
40 De varios significados que se actuaiizan simultneamente.
41 Y esta observacin nos traslada a un terreno interpretativo, es decir,
pasamos de observx cmo se dice lo que se dice (la estmctura del texto),
a observar por qu se dice, y por qu se dice de ese modo y no de otro (la
sta no es ya una imagen esttica, de calidad fotogrfica
como suelen ser las de los paisajes modernistas, sino una
imagen cinematogrfica, un proceso kintico que en tan
breve espacio presenta a nuestra imaginacin el aspecto
rpidamente cambiante del saz por causa de su continuo
movimiento (cuya idea est implcita) en medio de la at-
msfera luminosa. No nos ofrece, pues, una descripcin
de paisaje, sino una imagen instantnea de la emocin pro-
ducida por objetos cambiantes; es decir, nos ofrece una
imagen impresionista del misrho.
El segundo lexema de cada metfora, en cambio (oro,
mbar, luz), aunque no se repite, introduce otra clase de
movilidad semntica en la imagen visual, la cual en un ins-
tante pasa del amarillo opaco (oro) al amarillo translcido
(mbar) y luego, de ste, a la transparencia total de la luz.
Y todo este juego caleidoscpico de sentidos se apoya
sobre el andamiaje (tambin dinmico porque vara mucho
en breve espacio) de las correspondencias antes sealadas
entre las distribuciones simtricas y las asimtricas de los
fenmenos retricos dados en los distintos niveles que se
corresponden e interactan.
Por otra parte, como adems, segn ya se dijo, el len-
guaje potico tambin transgrede d sistema de las conven-
ciones poticas vigentes (las que ataen a la versificacin
1
o a la prosificacin, al gnero, a la temtica, etctera4' )
1
mediante la de s a~t omat i z ac i n. ~~ Esto se cumple en el
poema de Tablada debido a que en l se cultiva una varie-
dad lrica nueva en la poesa de lengua espaola, el haik,
relacin entre la estructura del texto y la estructura del contexto; esta ltima
mucho ms compleja y conformada por diversos cdigos).
42 Como se vio en la observacin: imagen fotogrfica, imagen cinema-
togrfica.
i
r;
43 La desautomati~acin se opone al clich, al lugar comn, a la repeti-
cin de lo habitual, ya sea mediante el oscurecimiento que hace difcil la com-
0
prensin del lenguaje, ya sea mediante la singularizacin de las expresiones
del mismo, alcanzable por muy variados procedimientos que lo apartan de
algn aspecto convencional y le dan una novedad que sorprende agradable-
mente.
es decir, se cumple al vaciar en una forma distinta e inusi-
tada en espaol, una breve y profunda reflexin (derivada
por el lector de una vivencia imaginada durante la lectura)
sobre la naturaleza. Hacer esto en aquel momento era ori-
ginal y novedoso, por lo que con ello se rompe el automa-
tismo verbal y se evita el lugar comn potico. Compren-
der esto implica conocer la tradicin y las convenciones
literarias vigentes en el momento de la produccin del poe-
ma y advertir su relacin con ste. El efecto de sentido
de la desautomatizacin se produce al singularizarse (in-
dividualizndose) el estilo, y proviene del hallazgo sorpre-
sivo de lo inesperado y diferente que est inscrito entre lo
previsible y habitual, entre lo igual, entre lo que se repite
dentro del marco de un gnero, en una poca.
Lo que ocurre es que la lengua potica, a diferencia de
la referencia1 (cuya construccin se apega automticamen-
te a patrones gramaticales) es acuada por el poeta de ma-
nera no automatizada, no prevista, y aparece sembrada de
sorpresas que constituyen otras tantas desviaciones, ya
sea respecto de la lengua estndar, ya sea respecto de las
convenciones poticas aceptadas y establecidas. Ambas
son formas de singularizacin que desautomatizan el len-
guaje LO que sucede es que, cuando se pro-
duce la expresin potica, la restriccin gramatical se sus-
pende (por ejemplo la que se refiere al orden de los compo-
nentes en el enunciado45 ) y la norma gramatical puede
transgredirse libremente (introduciendo un orden distinto,
como en el h i ~ r b a t o n ~ ~ ) . La lengua potica impone as
44 Dice Shklovski: "los procedimientos del arte son, el de la singulariza-
cin de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la
dificultad y la duracin de la (ya que) el acto de percepcin
es, en arte, un fin en s, y debe ser prolongado. El arte es un medio para expe-
rimentar el devenir del objeto; lo que ya est "realizado" no interesa para el
arte". "El arte como artificio", en op. cit.: 55-70.
45 Segmento de la cadena hablada (o escrita) -es decir: palabra, frase
11 oracin- provisto de sentido y capaz de cumplir una funcin comunicativa
al pasar del emisor al receptor.
46 Figura de construccin dada por el intercambio de las posiciones
sintcticas de las palabras en las frases y sintagmas, y de stas en la oracin.
.r,
3
sus propias restricciones, nuevas y ms elsticas, que vienen
F
a ser nuevas convenciones poticas.47
El poeta es, pues, un creador, y procura desviarse cons-
tante y sistemticamente de los usos convencionales de la
lengua impuestos por la gramtica, y tambin de los im-
puestos por la potica vigente en su momento, por la idea
que priva entre sus contemporneos acerca de lo que es
la literatura, el texto artstico tanto en cuanto al conte-
nido como en cuanto a la forma, pues son dos maneras
de ser original y diferente. f
Segn Cohen, cada desviacin es un hecho de estilo,
y permite al creador expresar su personal visin del mundo
4
del nico modo en que le resulta posible hacerlo: a travs
de un estilo propio. Por ejemplo: uno de los numerosos
recursos que para desautomatizar su lenguaje frecuenta
Rubn Bonifaz Nuo, es alterar y recontextualizar fra-
ses hechas populares o coloquiales, tomadas de refranes,
canciones, corridos, o de la jerga familiar, etctera. As:
los indios llegan a "barrios que se deshacen de viejos. . . ";
son bienaventurados quienes padecen porque "en su co-
mida han recibido / lo gordo del caldo del sufrimiento";
el poeta escribe "amargo y fcil" por una serie de diversas
razones, entre otras, por no tener "ni mujer en que caerse
muerto". Segn Mukar 0vsk~, 4~ las frases que parecen pro-
venir y ser caractersticas de un discurso comunicativo,
al aparecer como partes de un poema agregan, a la refe-
rencial, "otras significaciones ,dadas por los elementos
emocionales y de asociacin"; en esta transformacin del
significado toman parte el contexto y el ritmo del verso.
Por lo dems, la mencionada teora de la desviacin
respecto de las normas que rigen la lengua estndar y res-
pecto de las convenciones literarias vigentes en un mo-
47 Nuevas formas porque, aunque las figuras son antiguas y son las mis-
mas, su empleo, su manejo, su combinacin con otras y su efecto, son dife-
rentes y novedosos.
48 En un estudio de 1938: "Dcnominacin potica y funcin potica
de la lengua."
t
mento dado, que es una teora didctica que facilita la
caracterizacin de las funciones lingsticas, ofrece una
dificultad que consiste en la fijacin de la norma, del gra-
do cero, de esa posicin respecto de la cual se produce la
desviacin. Es decir, la norma resulta muchas veces muy
discutible, y en otras ocasiones sencillamente no 'existe.49
Sin embargo, hecha esta observacin, el empleo de esta
nocin revela su utilidad en muchos momentos del an-
lisis. Por otra parte, tambin es posible adoptar el criterio,
quiz preferible, de que no se trata de desviaciones o trans-
gresiones sino simplemente de la aplicacin de diferentes
normas, de gramticas distintas (Jakobson) a diferentes
tipos de discurso.
As, la gramtica comn, la de la lengua estndar, de
uso cotidiano, de funcin referencial, es rgida y obli-
gante pues impone sus reglas con el objeto de lograr univo-
cidad, claridad (la antigua perspicuitas), pureza de lxico
(puritas), precisin, concisin, que en la antigedad fueron
consideradas virtudes de todo tipo de discurso porque sir-
ven al propsito de hacer expedito el traslado de la infor-
macin del emisor al receptor.'O La otra gramtica, laxa,
flexible, permisiva y aplicable al discurso potico o lite-
r a r i ~ , ~ ' sera la retrica, pues contiene el repertorio de
las licencias que alteran los esquemas de la lengua comn
y que son toleradas (antiguamente en menor medida, den-
tro de ciertos lmites marcados por la retrica tradicional,
que era una preceptiva permisiva pero tambin relativa-
mente obligante) en atencin a que hacen el lenguaje en
49 Es el caso de figuras retricas como el asndeton (omisin de los nexos
coordinantes entre los trminos de una enumeracin) y el polisndeton (repe-
ticin de los nexos entre cada uno de los trminos).
50 Y que para nosotros continan siendo virtudes de todo tipo de discur-
so excepto el potico, aunque ste, con Frecuencia, tambin puede ser preciso
y conciso.
51 Y al discurso poltico, comercial, cmico, etctera, aunque con ot ro
propsito y con ot ro resultado, pues es la gramtica del discurso figurado,
que no es especfica porque puede hallar un lugar en t odo tipo de discurso,
en la realizacin de todas las funciones de la lengua, pero con distinta finali-
dad e n cada caso.
mayor grado persuasivo, conmovedor, categrico, enf-
tico, o bien elusivo, reticente y diplomtico; en fin, humo-
rstico, pero siempre impactante y eficaz.
Esto es lo que significa decir que la funcin de la poe-
sa consiste en manifestar que el signo no se identifica con
su referente. Segn Jakobson,
necesitamos este recordatorio junto con la conciencia de la iden-
tidad de signo y referente;. necesitamos tener conciencia de l a
insuficiencia de esa identidad pues, sin sta, la conexin entre
signo y objeto se automatiza y la percepcin de la realidad se
desvanece.
El lenguaje potico se caracteriza tambin porque no
soporta la parfrasis, a diferencia de lo que ocurre con el
lenguaje referencial. En efecto, la lengua, en su funcin
prctica, informativa, es constantemente objeto de leg-
tima y provechosa descripcin o explicacin sinonmica,
generalmente amplificada, de su contenido. Esto es posible
y til debido a que no existe una aDsoluta cohesin entre
sus significantes y sus significados. Podemos traducir,
por ejemplo, un texto cientfico sobre medicina, de la
jerga cientfica, llena de tecnicisinos, en la que fue redac-
tado para los especialistas, a la jerga comn del habla coti-
diana de los estudiantes o de los profanos. Podemos ex-
presar su mismo significado en distintas ocasiones, cada
vez con distintas palabras, respetando la exactitud del
mensaje, es decir, sin desvirtuar la informacin que con-
tiene, verbi gratia: "se practica una incisin en el abdomen",
"se efecta un corte sobre el vientre", "se hace una herida
en la piel sobre el intestino", etctera, expresiones todas
metalingsticas, entre las cuales, como es natural, unas
funcionan mejor que otras.
El poema, en cambio, se resiste a ser glosado, ya que la
parfrasis lo borra y lo sustituye. No podemos citar un
texto vertindolo en sinnimos, traducindolo a
palabras distintas de las que us su creador, pues el signi-
ficado potico es inseparable de su significante, al cual est
vinculado de modo indisoluble. Al explicar, pues, un texto
potico utilizando otras palabras (cosa que hacemos los
profesores constantemente en la ctedra con propsito
didctico), en realidad lo convertimos a un lenguaje no
potico, a un metalenguaje que pretende explicar e inter-
pretar el lenguaje
Debido a que .es imparafraseable, se dice del lenguaje
potico que dura, pues permanece como tal ya que, en
l, la unidad del signo (de su significante y su significado)
es indestructible, por lo que slo es legtimo citarlo lite-
ralmente. Adems, su permanencia se debe tambin a que
el exceso de relaciones acumuladas en el interior del texto
literario (las paradigmticas y las sintagmticas) hacen de
l una pieza slida, un bloque cuya desintegracin es dif-
cil. (Por ejemplo, todos los vnculos entre los fenmenos
fnicos, fonolgicos, morfosintcticos y semnticos sea-
lados en el haik de Tablada).
Tambin por esta cualidad del lenguaje potico resulta
imposible verterlo de un idioma a otro, pues no se puede
conservar junto al efecto de sentido que proviene del sig-
52 Por esta razn el profesor no debe parafrasear ni analizar el poema
sino despus de una serie de actividades: a) lectura encaminada al goce, al dis-
frute del texto artstico, la cual implica la concepcin de la obra literaria
como un importante medio de esparcimiento y enriquecimiento de la expe-
riencia; b) desciframiento o descodificacin del texto, mediante el uso de dic-
cionario cuando ofrezca dificultad; e) descripcin de las figuras, principalmen-
te 10s tropos cuyo significado no aparece en los diccionarios; d) libre comen-
tario intuitivo, previo al anlisis, desinhibido, que implica el criterio de que la
obra literaria es para todos, no est dedicada a especialistas, y no se requiere
el dominio de una teora y una tcnica para acercarse a ella. La comparacin
de ambos comentarios, el anterior y el posterior al anlisis, resulta para el estu-
diante muy ilustrativa de que la realizacin del anlisis requiere poner en juego
un mtodo y una teora de la literatura.
nificado (nico que es posible trasladar), el efecto que
poviene del significante. Si intentramos parafrasear por
ejemplo, el significado de estos versos de Eduardo Lizalde:
La ninfa sube con su paso de calndula
ceida por el viento. . .
tendramos que decir algo as como:
"La hermosa joven, semejante a las mitolgicas deida-
des de las aguas y los bos'ques, sube (al autobs, segn
el cotexto), con un movimiento semejante al de la flor
de la maravilla a l ser rodeada o abrazada (que tambin
es metfora, aunque catacrtica o estereotpica) por el
viento". Con lo cual, como es evidente, sustituimos el poe-
ma por una descripcin que carece de eficacia artstica y
en donde la lengua se realiza segn los cnones de la fun-
cin prctica, referencial, pero cumple tambin una pri-
mordial funcin metalingstica pues la descripcin es un
lenguaje que habla de otro lenguaje.
UNIVOCIDAD, EQUIVOCIDAD, POLISEMIA I
Por otra parte, en oposicin a la univocidad caracters-
tica de la lengua prctica (que procura ofrecer un solo
significado preciso, haciendo que en cada contexto se ac-
tualice nicamente uno de los significados posibles de cada
palabras3 ) el lenguaje potico es ambiguo (porque sugiere
ms de una interpretacin, sin que predomine ninguna),
o bien, es polismico porque, en un solo segmento de dis-
53 Los significados que aparecen como virtualidades en los diccionarios,
por ejemplo: pen = jornalero, soldado de infantera, juguete de madera,
etctera.
curso, y dentro del mismo contexto, permite la actualiza-
cin de dos o ms significados de una expresin.
La ambigedad (equivocidad) que es quiz el peor
defecto del lenguaje referencia1 (porque evita la descodifi-
cacin rpida y certera del mensaje por el receptor) es
una de las mayores virtudes del lenguaje potico, pues
constituye un detonador de significaciones que enriquece
las posibilidades de interpretacin y hace denso, profundo
y complejo el texto artstico, lo ampla con mltiples re-
sonancias, lo colma de ecos.
La ambigedad puede ser de naturaleza inorfolgica,
producida por la relacin equvoca existente entre voces
homfonas que simultneamente parecen actualizarse en
un ~i nt agma, ' ~ como cuando don Pablos (en La vida del
Buscn, de Quevedo) amenaza con el castigo de la Inqui-
sicin al ama (que es su cmplice en los latrocinios) de don
Diego, por un delito involuntario, que ella ignora haber
cometido y que l le explica:
"ZEsposible que n o advertisteis en qu? No s cmo lo diga, que
el desacato es t al que me acobarda. i No os acordis que dijisteis
a los pollos ' po, po' , y es P o nombre de los papas, vicarios
de Dios y cabezas de la Iglesia? Papaos el pecadillo". Ella que-
d como muerta y dijo: "Pablos, yo lo dije, pero no me perdone
Dios si fue con malicia. Yo me desdigo; mira si hay camino para
que se pueda excusar el acusarme, que me morir si me veo en
la Inquisicin".
La ambigedad puede ser tambin sintcticaSS como
puede observarse en sta de Octavio Paz, lograda por la
supresin de los signos de puntuacin que hace jugar las
54 Pues tambin es posible que haya univocidad aun en expresiones figu-
radas que actualicen con precisin uno solo de sus posibles sentidos.
55 Y cualquiera que sea su origen puede producirse involuntariamente
y por error, que es como suele darse en el lenguaje prctico. Sin embargo,
en el lenguaje potico es siempre deliberada, sistemticamente procurada,
resulta de un saber y de un trabajo del poeta y, como ya se dijo, es una virtud,
una cualidad.
relaciones entre los enunciados y, por ello, su funcin gra-
matical:
Muerte y nacimiento
Entre el cielo y la tierra suspendidos
Unos cuantos lamos
Vibrar de luz ms que vaivn de hojas
l Suben o bajan?. . .
donde puede leerse con uka pausa (la del punto) al final
del primer verso, o bien al final del segundo verso, con re-
sultado diferente pues el segundo verso puede funcionar
como predicado del tercero, por lo que el lector experi-
menta una incertidumbre semntica que lo sorprende y
desazona, porque al leer el tercer verso ya no slo muert e ,
y nacimiento estn suspendidos entre el cielo y la tierra
en sentido metafrico, sino tambin unos cuantos lamos
cuyas copas producen esa ilusin de estar suspendidos en-
tre el cielo y la tierra en sentido recto.
Al segundo verso se le descubre, en ese punt o de la
lectura, una especie de doble fondo de significacin, que
permaneca oculto y que, al actualizarse con la lectura del
tercer verso, le procura otra dimensin, lo hace ambiguo,
instaura en el poema otra isotopa, es decir, desarrolla
otra lnea (en este caso simultnea) de significacin.
El creador juega con la disemia que la ambigedad sin-
tctica activa en las expresiones, y el lector debe captar
la pluralidad de los sentidos.
Por otra parte, el lenguaje potico, con gran econom a.
de recursos, posee una gran capacidad de sntesis, ya que
es capaz de comunicar e insinuar, simultneamente, con-
ceptos, sentimientos, sensaciones y fantasas que la lengua
en su funcin referencia1 slo es capaz de transmitir sepa-
rada y sucesivarncnte. Por esa razn, la parfrasis de cual-
quier segmento de discurso potico suele resultar mucho
ms extensa, pues el poema puede ofrecer diferentes inter-
pretaciones simultneas y diferentes niveles de interpreta-
cin, como es comn en la potica bblica o en la rena-
centistaS6 por ejemplo.
56 Dante considera (en el Conuiuio) cuatro niveles de interpretacin:
el literal, el alegrico (o figurado), el moral (la enseanza que se infiere) y
el anaggico ( o espiritual o divino).
l v. l .
TEXTO Y SOCIEDAD: POETA, POEMA Y LECTOR
La suma de las anteriores caractersticas produce en
el lector el efecto de sentido de que el lenguaje ha sido
recreado, acuado de nuevo, distinto, individual, original
y poderoso a impresionarlo.
La recreacin del lenguaje .uace de la capacidad para
establecer asociaciones inhabituales, para relacionar de
modo personal objetos que pertenecen a diferentes esferas
de la realidad, y sirve al lector para "romper los modos
convencionales de percepcin y valoracin", observando
as el mundo con "nuevo frescor" dice Eliot -citado por
Erlich- y agrega: "el poeta da un golpe de gracia al clich
verbal, as como a las reacciones en serie concomitantes,
y nos obliga a una percepcin ms elevada de las cosas y
su trama sensorial7'. Es decir, se est refiriendo, en otros
trminos, a la desautomatizacin a que aludimos antes
(al explicar los fenmenos del nivel sintctico de la lengua).
Ahora bien, todas estas consideraciones encaminadas
a caracterizar el lenguaje potico como un objeto que ofre-
ce ciertas peculiaridades, una especificidad, n o son s uf i -
ci ent es. Hasta aqu hemos mencionado la voluntad arts-
tica del creador, la intencionalidad, la delibcracin, la siste-
maticidad de un trabajo que quiere singularizarse y des-
automatizar el lenguaje para convertirlo en vehculo de su
visin del mundo aprehendida en un momento de ilumi-
nacin revelada ante sus ojos con tal originalidad que su
manifestacin exige como vehculo un lenguaje nico,
acuado ex profeso. Pero no hemos hablado an del otro
factor sin el cual no se cumple el circuito de comunica-
cin: el receptor del mensaje potico, el lector de la obra,
ya sea contemporneo del autor, ya sea de otra poca.
El poeta (emisor del mensaje) se da como tal dentro
de un marco histrico-cultural que lo condiciona y deter-
mina las vicisitudes, oportunidades y carencias de su vida
creativa (su ideologa, lo que sabe, lo que ignora, sus ex-
periencias, goce y sufrimiento, etctera), y le impone como
punto de apoyo y de partida un sistema de convenciones
artsticas vigentes, respecto del cual adopta una posicin
relativa al entrar en un juego de adhesiones y transgresio-
nes; es decir, al cual en alguna medida asume como propio
y en alguna otra medida rechaza y modifica, y el cual for-
rna parte de su concepcin del mundo.
Y como el lector (receptor del mismo mensaje) se da,
as, dentro de su propio marco histrico-cultural que lo
condiciona y determina como descodificador (tambin
en su ideologa, su saber, su modo y criterio para observar
el fenmeno Gterario, etctera); pero adems, como el
texto mismo posee una dimensin histrica (pinsese en
Salamb, de Flaubert, o en Tabar, de Zorrilla de San Mar-
tn, que son textos constantemente lricos), el lector tiene
que captar los significados del poema desde su propia pers-
pectiva (gusto, lecturas, tradicin cultural) y atender igual-
mente a la perspectiva del autor, tratando de acercarse a
ella. Es decir, tiene que realizar la lectura desde dos puntos
de vista correspondientes a dos momentos de un proceso,
el suyo propio como receptor que puede ser o no ser con-
temporneo del autor, y el del poeta como emisor, pues el
significado de la obra no es una propiedad intrnseca del
texto, puesto que se construye tambin durante cada recep-
cin del mensaje, ya que el texto es "un proceso compues-
to por varios momentos, y uno de esos momentos es el
de la lectura", y ya que todo proceso es una sucesin de
momentos, es decir, de "sisten~as de formas que represen-
44
tan un estado de la variacin del conjunto de los elernentos
, que entran en el proceso considerad^".'^
As, al realizar la lectura se produce una interaccin
entre el texto que acta coino est n~ul o y el lector que
procura crear las condiciones necesarias para que se realice
el proceso de percepcin (que es un proceso de organiza-
cin y composicin de los significados) durante el cual
se acabala o completa la obra al llegar a su destinatario,
dado que toda obra est destinada a un lector que posee
en algn grado una ideologia, una visin del mundo, un
saber, una concepcin de la potica,58 una mayor o menor
habilidad como lector, y que se involucra racional y emo-
cionalmente con la obra ledas9 y reacciona ante ella.60
Pensar en la relacin existente entre las determinacio-
nes ideolgicas que intervienen en el momento (que es
en s un proceso) de la lectura, y las que intervinieron en
el momento (que es en s otro proceso) de la escritura,
puede dar una idea de la complejidad del asunto.
Ahora bien, el lector comn valida el texto, lo reco-
noce como literario, lo asume ( o no) como obra de arte
en su momento y en su contexto, a partir de las intuiciones
57 Csar Gonzlez. "El momento de la lectura", cfr. bibliografa. Escri-
tura, difusin, reconocimiento, son otros momentos del proceso llamado
t ext o; cada momento, a su vez, est sujeto a "mltiples determinaciones
heterognras y contradictorias" de las cuales la concrecin del texto es una
sntesis en la que lo diverso halla su unidad: 77.
58 Segn Csar Gonzlez (quien se basa en Verdaasdonk y en van Rees),
la nocin de concepto potico abarca el saber del lector acerca de la natura-
leza y la Funcin de los textos literarios, y acerca de las tcnicas literarias que
se requieren para que se cumpla esa funcin. Este saber antecede a la lectura
y proviene de anteriores lecturas de otros textos sobre literatura. De ellos "el
lector obtiene un modo de manipulacin de los textos, y los argumentos
necesarios para confirmar sus juicios acerca de esos mismos textos" :85.
59 Y a la inversa, pues se da un intercambio y existe reciprocidad ya que
"en todas las instancias del texto est siempre presente el lector: en la pro-
duccin, como modelo de lector que el autor tiene en mente; en los momen-
tos de validacin, reconocimiento, institucionalizacin, est presente en la
medida en que son ciertas lecturas y ciertos lectores los que insertan ese texto
en lo que se reconoce como literatura; en la lectura, el lector es quien com-
pleta el proceso total. Por ello podra decirse que tambin en este caso la pre-
sencia del lector modifica lu ledo, el texto" :87.
60 Reaccin llamada de contratransferencia.
y representaciones que le resultan de la lectura. El cr-
tico, que es un lector especializado, tradicionalmente orga-
niza sus intuiciones y representaciones como resultado de
un trabajo analtico que lo conduce a la descripcin de
la factura textual y de sus significados. De modo que, al
pasar el texto por el momento de la lectura (que es a la
vez, como ya se dijo, un momento del proceso del texto,
y un proceso en s mismo, con sus mltiples, heterog-
neas y contradictorias determinaciones), cumple una fun-
cin social sin la cual no est completo, pues hasta enton-
ces es aceptado o rechazado como texto ar t ~t i co. ~'
De aqu se' infire que ningn texto artstico est aca-
bado jams, puesto que cada lectura lo revalida, o no, en
un proceso interminable por el cual t odo el sistema de la
literatura (las obras de arte institucionalizadas, ya recono-
cidas una y otra vez como tales) es permanentemente ob-
jeto de revisin y reevaluacin. Eso explica la suerte va-
riable de muchos textos, de poca a poca, de corriente
literaria a corriente literaria, de gusto artstico a gusto
artstico. Eso explica el aplauso tardamente dedicado a
obras privadas de reconocimiento por sus contemporneos,
el rechazo y olvido de otras que dieron fama a sus autores
l
en vida, la condena y reivindicacin sucesivas de otras,
como la poesa de Gngora, por ejemplo.
En el ensayo citado, Csar Gonzlez revisa, pues, los
trabajos recientes de tericos estructuralistas, seinilogos
y filsofos, que nos permiten considerar el texto literario
como un proceso complejo, hecho de momentos que a su
vez son procesos complejos que estn coordinados entre
s "formando una estructura relacional" y que estn deter-
minados de manera mltiple, heterognea y coi~tradicto-
ria. Y esta consideracin nos procura la posibilidad de que
el trabajo de anlisis nos conduzca a obtener de la lectura
las intuiciones y representaciones a partir dc las cuales
podamos llegar. a las determinaciones para "despejar los
trminos de las contradicciones y con ello llegar a la expli-
~a c i n " ~' del texto.
Por lo dems, el texto concreto no es un objeto que
posea un solo significado, ya que est siempre sobredeter-
minado.63 Es decir, implica varios factores determinantes
(que producen distintos niveles de significado) de modo
!
que uno solo de esos factores (por ejemplo causas hist-
ricas, econmicas, biogrficas, psicolgicas, etctera) no
basta para explicar el texto; adems, precisamente por la
sobredeterminacin, cada texto ( y cada situacin, cada
vida humana, cada- e~ent o) es nico e irrepetible, y tam-
bin por ella cada lector intuye que cada texto contiene
muchos significados diferentes, y por ella cada texto, de
hecho, significa cosas distintas para distintos lectores que
a su vez son ms o menos capaces de descifrarlo.
As, el anlisis de un texto, por prolijo que sea, no
puede ser exhaustivo,.ni nos basta para extraer su esencia,
ni puede dar como resultado una representacin de la tota-
lidad de1 texto. Y por eso (dice Gonzlez, citando a Bali-
bar64), realizar el anlisis es "determinar cada proceso en
sus relaciones desigualmerite operantes con todos los de-
ms" . . .para "captar la determinacin tendencial, la des.
igualdad (es decir, la complejidad) de sus determinaciones)
tambin, por tanto, la forma concreta bajo la que se com
binan en una coyuntura dada". De modo que el anlisi
de un texto literario examina "uno de los aspectos de
proceso, pero sin olvidar el lugar que ocupa ese .aspectf
analizado dentro de la totalidad del texto" (Gonzlez: 81
y (habra que agregar) del contexto, para llegar a la inte
pretacin.
Parece evidente que el mejor desempeo de la tarea c
leer (cuando el lector es un critico, un investigador, L
62 C. Gonzlez, op. cit.: 76 y 77.
63 Concepto que proviene de Freud y que C. Gonzlez analiza en el r
61 Como el caso del haik de Tablada ya citado, pr ejemplo.
mo texto.
64 Ltienne Balibar. Cinco ensayos marxistas sobre materialismo, 1
E celona, Laia, 19 76.
profesor), requiere que sta se realice a partir de alguna
teora acerca del texto y acerca de la misma lectura. Gon-
zlez propone considerar la relacin que' existe entre la
lectura y una teora y un mtodo general de interpreta-
cin: la hermenetica, que segn Habermas es el mtodo
de las ciencias sociales, y que procede relacionando cada
fenmeno significante con los dems, para que cobre sen-
tido como parte de una totalidad, y para que sta cobre
a su vez sentido como conjunto de sds partes, pues un fe-
nmeno adquiere sentido al ser puesto en relacin con su
totalidad. "Entendemos la totalidad del texto a partir de
sus elementos, y stos a partir de la totalidad del texto",
dice este autor, a travs de un procedimiento circular
(llamado crculo hermenutico) que Gnther Buck describe
diciendo:
e1 significado de conjunto se anticipa, aunque muy vagarnente
y de una manera relativamente informal;65 a la luz de esta anti-
cipacin se efecta la comprensin de sus partes. Inversamente,
la composicin de las partes reacta sobre la comprensin glo-
bal y contribuye a su especificacin en un proceso de confor-
macin o correccin continua de la primera intervencin de la
multitud de factores histrico-culturales que determinan como
tal su discurso.
As, pues, el sujeto enunciador del discurso - es IXI~XI~
ducto que c&nunica intratextual con lo extratextual ?_
cumpliendo un papel semejante al de los embragues
-5hifters- (capaces -m.- de hacer referencia al proceso - de la
e_pGsGfin_ E.. s~~- ~~~ot a, go_i %as. : . . ~.YGF, .Y. recep.tor,_y
65 Manera que quiz est prxima a la intuicin de que hablan otros
-como Dmaso Alonso o Lzaro Carreter- como previa al anlisis y a la in-
terpretacin.
al proceso de lo enunciado con sus protAagoenistas:-,Los per-
-- . .............................. ......
sonajes) ya que a su travs pasan, desde el contexto, las
-.. .... .&..
determinaciones biolgicas, psquicas, sociales, artsticas y,
en general, histrico-culturales, que se manifiestan como
texto.
Pedro -. ..................
apoyndose en John Crowe Ransom .....
.......
.................
pues el poeta no habla en su nombre sino en el nombr ede
un personaje ...- ---.--=*..,----- que se da p r supuesto. El poeta, pues, se
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ ~ ~ ,
pone una mscara que 4s el lenguaje potico y luegg-zg
--.,~-,--.-----.~---.-. __*__. ___^^_X ........... - - L... .......
endosa un disfraz que es el de la situacin por l elegida.
,_ .............-.....-........... -. .... . . ............. .
Por ello, dice Salinas, la poesa, ms que una experiencia
real, es una experiencia dramtica.
&
Al contrario de estos autores, -- nosotros - *. - --. - p s a m o s que,
recisamente el poema lrico es el t i ~ p de discurso litera-
P ----__, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,----*.-=-.-.----
rio en el cual . el . yo enunciador no desempea un papel
. . . . . . . . . . . .................... . -
ficcional (a diferencia del narrador de la novela, el cuento,
--.. . . .
la epopeya, etctera, y a diferencia del autor que construye
un drama y del actor que lo representa) pues, aunque cum-
--
_pl I ?l ~~~e! . >. kt e~ar~~ -dice Mignolo 7- s y ; e. . ~. . ~~ --,. K%.
papel ficticio: se desarrolla _______. ..l. _..._ fuera .,_ .. de .. la ficcin. ...... La actitud
. -. -m-
tpica del sujeto de la enunciacin, en la lrica, es la de
_",_,_l_..__l__-_~_i__ ..-....-...... ..............._.... _ . .......
quien --~a~mfiesta -dice K a y ~ e r ~ ~ - su - propia intimidad, - ... .- .-,-
sus emociones sensaciones experiencias y estados de ni-
. .............
lingstica emotiva. aunque
"
-- . .
subordinada a la funcin poticaque es la dominante (Ja-
-...--...---.--,,..e ....- ----- --.--.---------
kobson) y estructurante, tiene- _a pr e s e nc h- c o' nt i r ~~ y-
-" -- -
significativa, y se identifica con la interjeccin y la excla-
--" -...-?---------r. .....-......
macin no dirigida 1.-pblico sino a un t ~ u e no est
-___ ._,:_."-. <_..-__.a --. " - e
frente a k o (como en el teatro o en la epopeya, la novela,
- -
etctera); es decir dirigida a s mismo, al emisor -y sin
- ----- ? -- 1- .""- "- -__ __ , . . " -. - ^ - -.
66 Jorge Manrique o tradicin y originalidad. Barcelona, Seix Barral,
1974 (1947): 11. - %
67 "Qu clase de textos son los gneros? Fundamentos de tipologa ' z
textual", en Act a potica 4-5, Mxico, UNAM, 1982-1983: 25-52.
~8 Wolfgang Kayser. Interpretacin y anlisis de la obra literaria, Madrid;
Gredos, 1961.
pensar en el lector sino despus de haber escrito, afirma
Robert Creeley- como una A- autodeclaracin -- -
- (un yo -+ yo)
pues no narra -- ni representa - acciones como el discurso cien-
tfico (aunque descripciones de variada naturaleza pueden
---
hallarse en todo tipo de textos); no argumenta como el . -
disc-so suasorio; no discurre como el discurso entimem-
--- - -- - - - - - - ------ - - -
tic0 del que habla Barthes, silogstico e intelectual, consti-
--e .- - - -
t ui dogor ante~edent~s~y~c~nsecuente~, como por ejemplo
.-* .--
en el texto filosfico, o como ocurre en el discurso didc-
tico, al que se agregan gradaciones de dificultad, repeti-
- - -
ciones v parfrasis. Se&n Roland Barthes. las narraciones
jetividad y .. cumplirn una funcin .... connotativa resolvin-
. . . . . . . . ---.----" -..- _I__i___I_^_ _-__,_._
dose, finalmente, en una gran metfora (quiere decir, en
............ ........... ........
un gr alegora, anttesis, comparacin,
paradoja, irona, etctera), aunque lo mismo pasa con tex-
tos hbridos -cuentos, novelas, dramas- en que el lenguaje
-
es intensamente lrico, agregara yo.
En otras palabras: el yo enunciador del poema lrico
m<+----- -- -- - " --
_permanece fundido con del autor,_a -. diferencia de @
1
que ocurre en
- - . . - . - - - . e, . - . -..-.-% pues - -. -.. el ... poeta
lr ...-.......... comunica -- desde ............... una experiencia autkntica ~. por el hecho
ii
!NI
de -- que no desempea un "rol" ficcional pues . no se inviste,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .
como el yo dramtico, del carcter de los personajes, ni
.................. ............
se . . . -. . sita frente al pblico como en el teatro, ni se ubica
...... .,---.-..----
--..-..----u.-.---. ..........-
frente al t del ovente como en el Doema ~i c o. sino frente
I ~ '
- -
-.----------L----a---- -. . -' ...... ; .......-............. _~ .. -~
a s mismo; ..... pero sobre todo porque el yo del poeta lrico
......... . . . . . . . . . . .
d2kiiiim_em_ente_~drk~c~.~ebirs~."." sep.ar e-.*!. Y o sosal que
cumple otros papeles (mdico, cnyuge, contribuyente,
etctera), ya que en el desempeo de todos sus "rolcs"
vitales es donde el poeta, en comunin con todos los as-
pectos del mundo, se allega sus materiales, y es donde man-
tiene en fermentacin el poema. ste se realiza en una
sucesin de chispazos, ocurrencias o iluminaciones repen-
tinas y atemporales, durante las cuales se le revela el sen-
tido de la existencia e intenta -como el arte, en general-
reconstituirle su unidad y su totalidad originarias (cfr.
petsch: 259) las cuales devuelven su coherencia al mundo.
Tales visiones6' se capturan en el instante de hallar las pa-
labras precisas para manifestar un modo individual de aso-
ciar aspectos del mundo entre los cuales slo el poeta ad-
vierte una singular relacin, por eso no podemos decir que
mientras escribe el poema representa el papel de poeta
(como el narrador-autor del relato), pues simplemente
utiliza un registro personal y especfico, acuado en un
instante, ex profeso, para aprehender la visin, la ilumina-
cin, la revelacin, adecuado a la circunstancia de la crea-
cin, y adecuado a funcionar como vehculo de lo creado.
En otras .................... palabras: el poeta .-
no abdica de su naturaleza . . . .
. . . . . . . . . . . . .
creadora ni cuando duerme y suea y, mientras desempea
...................... ........... -~
su papel literario, en l se da una perfecta identificacin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _, _"_^,_.._l__ - --. . . .
entre el YO constructor del discurso lrico v el yo social
-.-~ .'.. .-' . -. .... ... ..... .. ......... < 25 . .
del autor, que involucra todos sus dems "roles" virtuales.
- ....... .-
La emotividad, la experiencia vivencial, la intuicin, son
__^____-__..~ ....... ^ .... ~_ ...... _ _ _ ..... . . . . -. - . - .
las mismas en amb,os. Mientras el narrador suele imaginar
_r__ ._____-_,. .. _ . . . . . . .
vidas ajenas -o la propia- el poeta lrico trabaja sobre sus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intuiciones, emociones y vivencias reales; es un sujeto
e---1. . _ ........... .......... - . ,...- -,,- "* ..... ..---<
emprico, ocupado en vivir su vida y sus emociones (fun-
cin emotiva), el que se aplica a practicar la funcin po-
tica, es decir, la funcin estructurante (que dira Mignolo,
adhirindose a Lzaro Carreter). Pero la materia estructu-
rada en el poema est filtrada a travs de la sensibilidad
del poeta, a travs de su sensorio, presente en todos sus
"roles" sociales. El autor del poema, al no establecerse,
durante la creacin, sobre la dimensin de ficcionalidad,
resulta autntico (independientemente de lo que sepa de
s mismo y de que posea una personalidad normal o neu-
rtica), aunque al observarse a s mismo se desdoble y
procure introducir una distancia entre l y sus sentimien-
tos, que es lo que hace decir a Pessoa:
69 No digo imgenes para no merecer el reproche que dirige Genette -en
"La Rhtorique RestreinteH- a quienes usan abusivamente este trmino (Fi-
gures 111: 36).
El poeta es fingidor,
finge tan completamente
que puede fingir dolor
cuando de veras lo siente.
Ello no obsta para que el papel de poeta invada total-
mente su vida. El advenimiento de sus ocurrencias poti-
cas no est sujeto a horario ni requiere de una situacin
especial. Por todo esto, las mltiples determinaciones que
se manifiestan en el texto lrico, llegan a l de manera ms
directa e invaden la vida del poeta y su poema en todos
sus momentos y situaciones, de manera ms completa,
ms intensa y ms constante que como sucede con el su-
jeto de la enunciacin de otro tipo de textos literarios.
Esta idea, adems, no interfiere cuando pensamos en la
factura de textos en los que se mezclan los gneros: en
novelas como Tabar, de Zorrilla de San Martn, O Para-
diso, de Lezarna Lima, por ejemplo, la vida en todas sus
facetas y en todos sus momentos invade el yo del autor
(y ste se sumerge en la atmsfera de su obra) en la medida
en que el lirismo prevalece.
La diferencia entre la situacin de la emisin dram-
tica y la situacin de la emisin lrica parece, pues, evi-
dente. Mientras el actor dramtico pasa por un prolongado
proceso de entrenamiento para, conforme a diversas tc-
nicas, aprender a introducirse cn el yo ficcional del perso-
1
naje de modo que corresponda a la situacin de emi-
sin de un parlamento, en una situacin dada como re-
presentacin, el poeta lrico no tiene que someterse a tal
proceso de aprendizaje sino que, como dice Pessoa. la si-
-
"-----...--'**.,2. -.,---..-=-., .----,---...., ".~ ..,a.-,*: ..;-*-.--..-
tuacin de emisin del mensaje lrico es idntica a la situa-
1- --.----4---..--.-..--.,..,"..--.-.--.->-_1111<.. --_.- +*...C_...... "
.n..._ "l.,*" ,-1-#..l_-.,,-7---,--. "-. .*.,_-. _-,
cin vivencia1 ._._ . de koe t a , m I__. por lo cual, ste, en realidad suele
realizar el esfuerzo contrario, para desdoblarse y observarse
desde fuera, introduciendo una distancia entre su funcin
de emisor del mensaje lrico y su funcin de persona que
vive la experiencia as transmitida y que observa el poema,
puesto que la situacin y la emocin que los preside son
i
i
las mismas y el poeta finge lo que de veras siente. Creo
que los anteriores versos de Pessoa nos procuran precisa-
: mente esta explicacin.
En cuanto a la diferencia entre el enunciador de la
lrica y el de la epopeya, son muy importantes las puntua-
lizaciones de Roman J a k o b ~ o n : ~ ~
Los manuales escolares trazan con seguridad una neta delimita-
cin entre poesa lrica y epopeya. Reduciendo el problema a
una simple formulacin gramatical, puede decirse que la primera
persona del presente es a Ia vez e1 punto de partida y c1 tema
conductor de la poesa lrica, mientras que este "rol" es cum-
plido en la epopeya por la tercera persona de una forma del
pretrito. Cualquiera que sea el tema especfico de un relato
lrico, no es sino apndice, accesorio o teln de fondo (arri2re
plan) de la primera persona del presente; el mismo pretrito
lrico presupone un sujeto en trance de recordar. Por el contra-
rio, el presente de la epopeya est claramente referido al pasado,
y cuando el yo del narrador se aboca a expresarse, como uno
ms de los personajes, tal y o objetivado no es ms que una va-
riedad de la tercera persona, como si el autor se viera a s mis-
mo de reojo. Es posible, en fin, que el yo sea puesto de relieve
en tanto que instancia registrante, pero sin que sea jams con-
fundido con el objeto registrado, lo cual viene a repetir que el
autor, en tanto que "objeto de la poesa lrica, al dirigirse al
mundo en primera persona", se mantiene profundamente ajeno
a la epopeya.
Adems, en la ficcin narrativa el destinatario del
mensaje es un t que puede ser en la novela el narratario
rt personaje) y tambin puede ser el t lector, o el t
pblico-escucha de la epopeya. En la representacin dra-
mtica ms o menos ortodoxa o tradicional el mensaje
transcurre, por una parte, del yo-personaje al t-personaje
(actores que cumplen respectivamente los papeles de emi-
sor y receptor en el escenario), y, por otra parte, transcurre
simultneamente del yo-emisor-autor (que pone en boca
70 "Notes marginales sur la prose du pokte Pastemak", en Questions
de potique, Paris, Seuil, 1973 (1935).
- .
de los ~ersonajes los ~arl ament os de los diIogos y mo-
nlogos, o sea, que construye el texto) al t-pblico; y
en ocasiones del yo-personaje al t-pblico (como en los
. -
apartes), poniendo a ste en una situacin ambigua y ha-
cindolo participar de algn modo en Ia representacin.
Pero en el Doema lrico es distinto. Dues aunque exista un
2
"u..---.--.. .....
co lector .......... o escucha) ._ en la .. mente del
--------
poeta, es decir, un perfil del receptor, tomado en cuenta
""-,~* --..- .. . -,-...- . . - . . . . . . . . . . .
en alguna medida por el emisor durante el trance de--
' . -. .- .,- ................. '_-._. _-, .. ,,..- .. ....... ......... .--.,...
creacin (puesto que al estructurar el poema opera sobre
----~--- .:v. . . . . . . . . . . . . . . ,.ii. .... _" . .... ._ ..
el poeta el metatexto), ste lucha por expresar, ante todo
m- __m_-"_ .. ._._l_-_ - .... .
para s mismo, su personal, individual, original, indita vi-
-
X r .-) - ws --- -- . -- - -u- - - -
sion der;r;r;~ndo,+dela~~istencia, tal como la ha aprehendidq
-
en el chispazo de la iluminacin potica, que es como se
................... ...................
plasma en el cuerpo con vida propia del poema, "territo-
rio imaginario donde los ros cambian su curso".71
Se trata de p...-.._-- un "len_guaje interior" de una "autocomu-
.... .- 2-- . . . . .
. .,
ue es un modo de comunicacin peculiar de -
-9 -.-- .. . - , ..... -. ..........- -. .
lrica. "--~ El mensaje no se transmite segn la fr-
............................................. - .................
mula 20-t, ----*-.,-----. sino segn la frmula yo-yo (aunque exista
..............................
la intencin de compartir el poema, repito, y el poeta
prevea la existencia de un pblico), donde el emisor y el
destinatario son el mismo en una primera instancia inmersa
.--,..-.,.*-,.--*..-*.-.. "a. -,-.-
dentro del marco de una comunicacin (quiz considerada
..s.d* :--..---.-"--"m...- . ,.--. .. --
simultnea, pero
en segunda instancia) , del --.. .-.. ,-.*.tipo . yo-t, .........
en la que el emisor y el destinatario son diferente^:^'
__I_ M._._ %,,. ... l W . . . v_-l-._.-.,-.. .
71 Milan Kundera. La vida est en otra parte, Barcelona, Seix Barral,
1986 (1973).
7.z C. Serge, Principios de anlisis. . .: 29 y antes (1980) "A Contribu-
tia<. . " Ll Poe 'ic~. Today, 3.
La interpretacin de un texto lrico, conforme a estos
tiene que abarcar dos etapas.
Durante la primera se efecta el anlisis de los elemen-
tos especficos que lo constituyen, del modo como en su
I
interior se organizan, cada uno con los dems del cotexto
\. (Segre; cf. adelante: 78) en una totalidad. Este anlisis
,
requiere el empleo del mtodo e ~t r u c t u r a l ~~ y se traduce
'
en la comprensin de la estructura del texto: qu dice y
. cmo dice.
Durante la segunda etapa se realiza el anlisis de la
-
relacin entre las estructuras que se han revelado como
significativas durante el paso precedente, siempre que en
este segundo anlisis muestren su pertinencia, es decir,
muestren su condicin de unidades correlacionables, de
algn modo, con la estructura de otros sistemas de signos
de entre los que constituyen el marco histrico cultural
de su produccin y que determinan al texto como tal.
Esto implica la intervencin de una perspectiva semi-
t i ~ a ~ ~ cuyo mtodo es, tambin, el estructural, y cuyo
73 Mtodo que proviene de la lingstica y que procede, sistemticamen-
te, por niveles de lengua, con el objeto de identificar por sus relaciones rec-
procas las partes distribuidas en el interior de un conjunto, la forma en que
estas mismas partes se articulan con el todo, y las reglas que rigen su dispo-
sicin.
74 "Joven ciencia interdisciplinaria que aspira a construir una teon'a
general de los signos que explique la naturaleza de stos, sus funciones y su
comportamiento, y que describa los sistemas de signos de cualquier comuni-
resultado es una comprensin ms amplia y englobante,
una comprensin de por qu el poema dice l o que dice
(y no otra cosa), de por qu lo dice de ese modo (y no de
otro), es decir, su resultado es la interpretacin, de la cual
forma parte el descubrimiento de las determinaciones
histrico-culturales que, a travs del sujeto -histrico-
de la enunciacin, se concretan en el enunciado. La lectura
comprensiva nos hace ver el texto como un mensaje; la
lectura interpretativa nos lo hace ver como un mensaje
sobredeterminado.
La panormica totalizadora caracterstica de ese modo
de acercamiento a la literatura la tuvieron clara y siste-
mtica, antes que nadie, los formalistas rusos, principal-
mente Tinianov al establecer el concepto de serie. Las
series seran, as, conjuntos estructurales de diversa natura-
leza (unos lingsticos y otros no) que icnicamente po-
dran ser representados como crculos concntricos que
constituyen el contorno, a menor o a mayor distancia rela-
cional, del texto objeto de anlisis. Es decir, ste (visto
ya como una red de relaciones detectadas y analizadas
internamente), se observa luego como una unidad com-
pleta, de naturaleza lingstica y literaria, que es el centro
de un conjunto estructural, concntrico: el. contexto del
autor.
La serie ms prxima es la literaria. Su zona ms cer-
cana al texto est coilstituida por el conjunto de las otras
obras del mismo autor. Este conjunto aparece circunscrito
por otro conjunto, el sistema de los textos literarios, es
dad histrica, as como
nicin de C. Gonzlez.
las relaciones stos contraen entre s", la defi-
decir, de las obras geiieralmente escritas coi1 intencin
li'teraria y asumidas como literatura por la comunidad de
los lectores contemporneos del autor porque, dentro
del marco histrico de su cultura, tales textos poseeii la
propiedad de satisfacer ciertas necesidades de la sociedad.
La serie literaria debe ser objeto no slo de una obser-
vacin sincrnica que considere las convenciones vigentes,
sino tambin de una diacrnica, que tome en cuenta sus
antecedentes, la tradicin la que se apega el escritor o
respecto de la cual se aparta en un gesto de ruptura condi-
cionado por lo institucional (y que tambin pasa a formar
parte del metatexto). Por otra parte, esta serie es el mbito
dentro del cual se produce principalmeiite el fenmeno de
la intertextualidad, ya que la materia de los textos lite-
rarios es la fuente sempiterna de nuevos textos literarios,
pues la literatura est hecha, sobre todo, de literatura viva,
es decir, de literatura en cuanto vida. Todo texto literario
contiene un dilogo mltiple, hecho de alusiones impl-
citas o explcitas, formales o de contenido, de citas lite-
rales o -ms frecuentemente- modificadas, y, sobre
todo, recontextualizadas; dilogos que el constructor del
texto mantiene con una infinidad de emisores de otros
textos que han precedido al suyo o que son sus contem-
porneos, a los cuales alude deliberadamente, o de los
cuales est empapado -quiz no con plena conciencia-- a
travs de la cultura de la sociedad en que vive.
Despus de la serie literaria, y cindola, aparece el
conjunto estructural que abarca todos los dems fenme-
nos culturales (lingsticos o no, artsticos o no) como
pueden ser los discursos polticos, los textos -mixtos-
cinematogrficos, la pintura, la escultura, la arquitectura,
la ciencia, los hbitos sociales, las ideas filosficas, los va-
lores, etctera, que constituyen la serie llamada cultural,
cuyos elementos contraen una relacin quiz menos nu-
merosa, pero sobre todo menos evidente por menos di-
recta, con el texto literario analizado, pero de todos
modos, una relacin importante y mltiple, una relacin
que determina distintas facetas de la visin del mundo del
poeta. (Cfr. aqu mismo, "Poeta, poema y lector").
Por ltimo est la serie histrica, cuya estructura abar-
ca todas las dems antes mencionadas. sta, como su nom-
bre lo indica, est constituida por el conjunto estructural
de los hechos histricos (tales como guerras, pactos, colo-
nizaciones, tratos comerciales, as como sus causas y con-
secuencias), y determina tambin, a distancia, indirecta-
mente y de modo que no es fcil identificar, pero de ma-
nera segura, todos los dems elementos de las otras series
y tambin los del texto objeto de anlisis.
J
Texto:
anlisis
intratextuai
(de las relaciones
en el cotexto) '
Contexto:
Serie literaria
(convenciones literarias
vigentes)
Serie cultural
(convenciones artsticas,
costumbres)
Serie histrica
(hechos histricos)
EL MTODO ESTRUCTURAL
El mtodo estructural fue utilizado primeramente por
algunos lingistas, poco antes de 1930, y se bas en las
enseanzas impartidas sobre gramtica comparada y lin-
Saussure; enseanzas que comenzaron a circular aun antes
de que sus discpulos las publicaran pstumamente, en
1916, con el ttulo de Cours de Linguistique Gnrale.
En estos apuntes, tomados durante sus cursos, la len-
gua es concebida como un sistema de signos arbitrarios
en el cual "todas las partes pueden y deben considerarse
en su solidaridad ~i ncr ni ca" . ~~
En opinin de mile Be n ~ e n i s t e , ~ ~ los discpulos de
Saussure alabaron y difundieron sus ideas desde antes de
la publicacin mencionada, pero es el Curso el que "con-
tiene en germen todo lo que es esencial en la concepcin
estructural", debido a que afirma "la primaca del sistema
sobre los elementos que lo componen", y establece el m-
t odo estructural (cuyo procedimiento es deductivo y
consiste en identificar sus unidades y describir su inte-
rrelacin funcional) como el adecuado para el anlisis lin-
gstico (a diferencia del inductivo que hasta entonces se
haba utilizado), al aseverar que es necesario "partir de
la totalidad solidaria para obtener por anlisis los elemen-
tos que encierra", en lugar de "comenzar por los trminos
y construir el sistema haciendo la surna".
Asimismo, es de Saussure el principio de que la lengua
es forma, no sustancia (forma de la expresin y forma del
contenido, dir luego Hjelmslev), y tambin el principio
de que las unidades de la lengua slo pueden definirse
por sus relaciones.
Estas nociones, a las que se agrega, por primera vez, la
de estructura, ya se hallan en los trabajos de fonologa
de tres lingistas rusos: R. Jakobson, S. Karcevsky y N.
Trubetzkoy desde 1928, y en 1929 reaparecen en sus tesis,
que inauguraron la actividad del Crculo Lingstico de
Praga en el Primer Congreso de Fillogos Eslavos.
'6 Curso de lingz'stica general Buenos Aires, Losada, 1965 :138-15 7.
76 Problemas de lingstica general Mxico, Siglo XXI, 1976 (1966) v.
1: 92.
5 9
v. 4.
LA ESTRUCTURA
La estructura de un sistema es el armazn que resulta
de la forma en que se organizan las partes en el interior
del todo, conforme a una disposicin que las interrelaciona
y las hace inutuainente solidarias. La estructura es, pues,
una red de articulaciones y relaciones que establecen las
partes entre s y con el todo. En otras palabras: la estruc-
tura es un sistema relacional, del cual tambin forman
parte las reglas que gobiernan el orden mismo de su cons-
truccin (las cuales rigen tanto la eleccin de sus elementos
como su disposicin), y tambin es parte de la estructura
el modelo icnico que la reproduce y representa.
La estructura se manifiesta durante el anlisis y se re-
vela (mediante la forinalizacin icnica construida por el
analista) como una realizacin, entre las muchas posibles,
de un sistema dado.77
Sus unidades estructurales -los hechos observados
durante el anlisis como elementos significativos correla-
cionados- solamente. lo son dentro del modelo en que se
construyen. En este modelo se definen de dos maneras:
por las posiciones en que se articulan y por las diferencias
que ofrecen.
La estructura revelada por el anlisis, aparece fijada por
ste, e inmvil, aunque en realidad forma parte de un pro-
ceso dinmico que puede y suele sufrir transformaciones
de dos tipos:
1. Dentro del sistema en el conjunto total de sus ele-
mentos, en su estructura, es decir, en la red de sus relacio-
nes internas, en su cotexto. 78 Por ejemplo, cuando un au-
tor introduce sucesivas modificaciones o peridicos reto-
ques. El conjunto de tales cambios, considerado desde el
77 Cfr. Ch. Katz, 1980 (1975) y tambin C. Serge, Principios.. . 1985: 5-
78 Cesare Segre, basndose en S. Petoffi, llama cotexto al contornoverbal,
a las expresiones prximas al enunciado en cuestin, por pertenecer al mismo
texto, y lo hace as para distinguirlo del contexto situacional que implicara
a los otros textos (:95).
primer esbozo hasta el ltimo texto acabado, constituye lo
8
que Segre denomina el antetexto (:93) e implica una visin
:
diacrnica, opuesta a la visin sincrnica del momento del
anlisis.
2. Otras transforinaciones son las que el sistema79
total y fijo -en un momento dado- del texto, sufre en su
relacin con el contexto, con el marco histrico-cultural
(las series mencionadas) que ideolgica y artsticamente lo
determina, a travs del autor,,durante el proceso de su crea-
cin y, asimismo, en su relacin con el misino marco his-
trico-cultural en cuanto tambin determina a los diferen-
tes lectores y las diversas lecturas en distintas situaciones
y en pocas que pueden ser tanto simultneas como suce-
sivas respecto del momento de su creacin.
Aqu es importante considerar la ya mencionada no-
cin de metatexto que es el conjunto de las condiciones
que determinan las caractersticas de un texto dado dentro
de un momento de una estructura social dada. Condicio-
nes tales como las convenciones vigentes dentro de la lite-
ratura institucionalizada; los principios aceptados como
artsticos, en general; los gneros admitidos como tales;
las estructuras discursivas articuladas en el texto, dada su
procedencia. En otras palabras: el sistema de convenciones
que, al realizarse en el texto, confirma la idea previa que
rige sus construcciones inclusive cuando sus principios son
parcialmente transgredidos por la voluntad y la inventiva
del poeta.
LOS NIVELES DEL LENGUAJE
EN EL ANLISIS
ii
%a
Todo discurso est estructurado por una superposi-
cin de planos horizontales y paralelos que son Iings-
d
79 Estructura es la red de relaciones que establecen, entre s y con el
todo, las partes de un conjunto. Sistema es el conjunto organizado de los
elementos relacionados entre s y con el todo. En el sistema se integra el todo.
6 1
ticos, que se presuponen recprocamente y cuya conside-
racin resulta imprescindible para proceder al anlisis.
Saussure es el primero que habla de niveles (las fases
del signo: significante y significado). Es el punto de par-
tida de esta nocin que luego se desarrollar a travs de
diversos autores hasta el deslinde de varios niveles lings-
ticos que implican tambin los fenmenos retricos, el
fnico, que se refiere a sonidos que no son fonemas, tales
como la cantidad voclica o el acento involucrados, ambos,
en el ritmo del discurso. El fonolgico, que abarca los
f o n e ma ~ . ~ ~ El morfolgico, que atae a la forma de las
palabras. Y el sintctico, al que pertenece la forma de la
frase y, por otra parte, el deslinde de varios niveles del
significado: el lxico-semntica, que abarca fenmenos
retricos: los antiguamente denominados tropos de pala-
bras' o tropos de diccin, como la metfora, y el nivel
lgico, que contiene las figuras de pensamiento cuya lec-
tura requiere tomar en cuenta, por una parte, el texto en
s mismo, para algunas figuras, como es el caso de la gra-
dacin." Por otra parte, este mismo nivel lgico contiene
tambin los tropos de peiisamiento, que abarcan segmentos
discursivos ms extensos que los tropos de palabra, y cuya
reduccins3 requiere, adems, la consideracin del con-
texto como se ver extensamente ms adelante.
En el problema de los niveles lingsticos han parti-
cipado diversos tericos. Entre los ms importantes se
cuentan Hjelmslev, Benveniste, los miembros del Grupo
so Unidad lingstica distintiva, la mnima de este nivel. Pertenece a la
segunda articulacin y su forma carece en s misma de significado, pero su
presencia diferencia cada significado propio respecto del significado de los
otros fonemas. Por ello se dice que su funcin es distintiva y que est consti-
tuido por un conjunto de rasgos acsticos distintivos. El fonema no es el so-
nido que pronunciamos al hablar, sino el que tenemos la intencin de pro-
nunciar.
81 Aunque, en reaiidad, todos ellos involucran en su construccin ms
de una palabra, excepto en el caso de la metfora in absentia, en la cual uno
de los trminos est implcito.
82 Que consiste en la progresin tanto ascendente como descendente
-desde diferentes puntos de vista- de las ideas.
83 Es decir, su traslado a un sentido no figurado y s unvoco.
"M" y Greimas. Segre considera, adeil-is, al filsofo In-
garden como uno de los promotores del desarrolllo siste-
mtico de esta teora de los estratos o niveles ( : 5 3 ) .
Segn Be n ~ e n i s t e , ~ ~ la nocin de nivel nos permite
hallar la "arquitectura singular de las partes del todo",
es decir, la red de relaciones nicas, que delimita sus ele-
mentos y conforma la estructura articulada del lenguaje.
Como ya es muy sabido, los procedimientos de anli-
sis que seala Benveniste son dos: la segmentacin del
texto en porciones cada vez .ms reducidas hasta llegar
al lmite, a las ya no reductibles, y lasz~stitucin, procedi-
miento que hace posible la segmentacin, pues los elemen-
tos se identifican eil virtud de las sustituciones que admi-
ten: un morfema admite ser sustituido por cada uno de un
repertorio de morfemas:
enf emo
enferma
enfermedad
enfermizo
enfermito
enfermitas;
:
un fonema, por cada uno de un repertorio de fonemas:
4
risa
rosa
posa
pasa
Esto da lugar -dice Benveniste-, al mtodo de distri-
i bucin que:
consiste en definir cada elemento por el conjunto de los alre-
dedores en que se presenta y por medi o de una dobl e rela-
f
84 En "Los niveles del anlisis iingustico", Problemas de lingstica
$ general, Mxico, Siglo XXI , 1975 (1966).
t .
cin: relacin del el ement o con los dems el ement os simult-
neament e present es e n la mi sma por ci n del enunci ado (relacin
sintagmtica); rel aci n del el ement o c on los dems el ement os
mut uament e sustituibles (relacin paradigmtica).
El concepto de nivel es un operador, ya que cada uni-
dad identificada se define porque se comporta como cons-
tituyente de una unidad ms elevada, por ejemplo, el fo-
nema respecto del morfema.
En este punto, Benveniste propone trabajar conside-
rando la palabra (concepto cuyo uso este autor, al igual
que Saussure, considera irremplazable) como unidad que
tiene la ventaja de poseer una "posicin funcional inter-
media", debido a que puede descomponerse en unidades
de nivel inferior y puede formar parte, como "unidad sig-
nificante", en la formacin de unidades de nivel superior.
Ahora bien: los conceptos de forma y sentido se defi-
nen recprocamente y estn implicados en la estructura
de los niveles. Al disociarse elementos formales de una uni-
dad, hallamos sus constituyentes (los elementos de su cons-
titucin formal); pero si en lugar de disociarlos los inte-
gramos en un nivel superior, esta operacin nos procura
unidades (elementos integrativos) significantes.
As llega Benveniste a la conclusin de que:
la forma es una uni dad lingstica (que) se defi ne c omo su ca-
paci dad d e disociarse e n const i t uyent es de nivel inferior; (mien-
tras) el sentido d e , una uni dad lingstica se defi ne c omo su
capaci dad d e integrar una uni dad d e nivel superior.
La parte de la antigua retrica a la cual hoy meton-
micamente (por generalizacin) nos referimos al hablar
de retrica, es la elocutio, es decir, el repertorio descrip-
tivo de donde se eligen las figuras. Tal repertorio fue ob-
servado desde hace siglos, desde una perspectiva que, sin
mencionar ni el concepto de nivel ni el concepto de des-
3
f
viacin, los contena sin embargo, implcitamente, o bien
expresados de otro modo. Adems, estos conceptos eran
aplicados al repertorio a veces slo parcialmente y siempre
con menor sistematicidad.
As, pues, se tuvo presente que las figuras, en general,
constituan fenmenos de apartamiento respecto de las
reglas sealadas por la gramtica. Tal apartamiento afec-
taba en ocasiones a la pureza o correccin (puritas) de la
lengua -un ne ol ogi s r n~, ~~ por ejemplo-, o bien a su clari-
dad (perspicz~itas) -coino podra hacer, cuando es audaz,
el h i p r b a t ~ n . ~ ~ Otras veces se apartaba el discurso de la
forma ms econmica, precisa y sencilla, y entonces se
consideraba que en l intervena el ornato.87
Tales apartamientos respecto de la gramtica eran eva-
luados de dos maneras: como errores involuntarios o como
artificio deliberado. Slo en este segundo caso eran vistos
como licencias poticas y, por ello, como figuras retmi
cas y, en el primer caso, como vicios (barbarismos --"bar-
baro1exis"- en las que ataen a las palabras, al lxico).
Se elabor pues, desde la antigedad, una tipologa
de las figuras, que se enriqueci y se complic a travs
del tiempo y a travs de las diferentes lenguas y culturas.
La nocin de nivel, aunque en otros trminos, apare-
ci ya en estas clasificaciones en las que se l-iablaba de fi-
guras de palabra o de diccin (in verbis singulis), es decir:
a) figuras que se producen en el interior de la palabra y
85 Neologismo: sustitucin de una expresin habitual por otra cuyo
significado o significante es parcial o totalmente de uso nuevo o reciente,
ya sea que se derive de la misma lengua o de otra cualquiera.
86 Hiprbaton: figura que altera la sintaxis por permutacin de las posi-
ciones gramaticales de las palabras dentro de la oracin.
87 Ornato: nocin que ha desaparecido de la retrica moderna debido
a la consideracin de que en el texto artstico, es decir, literario, no hay ele-
mentos innecesarios, que slo "adornen" el discurso, pues todos ellos son
esenciales y significativos y suman su presencia para lograr efectos de sentido.
6 5
la alteran -como ocurre con la pa r onor na ~i a , ~~ y b) fi-
guras que alteran la estructura de la frase (in verbis co-
niunctis), como la e l i p ~ i s , ~ ~ y que ataen a la sintaxis.
En este nivel se diferenciaban los fenmenos segn su ma-
yor o menor grado de contigidad, distinguiendo entre las
figuras que se producan en contacto (como la redupli-
cacin: /XX. . .), las que se producan a distancia (co-
mo la epanadiplosis: / X. . ./. . .X/) y las que se situaban al
inicio o en el medio o en el final de la construccin (como
la anfora: / X. . . / X. . ./, la conduplicacin: / . . . X/X. . ./
y la epz'fora: / . . .X/ . . .X/, r e ~ ~ e c t i v a me n t e ) . ~ ~
As mismo en este nivel de la sintaxis se consideraban
las ocurrencias involuntarias o producidas por la ignoran-
cia: los solecismos (soloecismus), y las licencias poticas
o verdaderas figuras (schemata).
Otro criterio clasificatorio manejado desde la antige-
dad, considera el modo de operacin de la figura. Este
mecanismo puede ser: a) la supresin (detractio); b) la
adicin (adiectio); c) la sustitucin -que es una supresin
seguida de una adicin- (immutatio), y d) la permuta-
cin o transposicin de letras (transmz~tatio); criterio,
ste, que se aplicaba a fonemas o a slabas en el interior
de las palabras, ya sea al principio, en medio o al final de
ellas.
En la consideracin de los tropos y de la sinonimia,
los antiguos combinaron el punto de vista semntico con
el del mecanismo de operacin de la figura, de modo que
los agruparon como fenmenos de immutatio que res-
ponden a una voluntad de ornato cuya audacia -1nximo
grado de apartamiento de la norma- no es recomendable
-segn el criterio normativo de la retrica clsica-. porque
88 Paronomasia: ubicacin prxima, en el sintagma, de expresiones la
mayora de cuyos fonemas se repite: "El erizo se irisa, se eriza, se riza de
risa", de O. Paz.
89 Elipsis: omisin de expresiones gramaticalmente necesarias pero pres-
cindibles para captar el sentido, ya que ste se infiere del cotexto.
90 Todas estas figuras son variedades de la repeticin.
atenta contra la claridad (perspicuitas) que procura la
"comprensibilidad intelectual". Sin embargo, un discreto
ornato estaba vinculado a la gracia y ambos eran engendra-
dores de deleite.
En los tropos, pues, se produce la immutatio, es decir,
una sustitucin del sentido recto o literal por el sentido
figurado. En la tradicin se ha reflexionado sobre los tro-
pos de palabra (como la metforag1) y los tropos de pensa-
miento (como la iron&,g2) e igualmente sobre las figuras
de pensamiento que no son tropos, que atai7en a la lgica
del discurso, y cuya lectura exige abarcar un ms amplio
contexto (como la gradacing3 o la ampl i f i ~aci n, ~~ por
ejemplo).
En cuanto a los mencionados nlecanismos de operacin
de las figuras, aplicados, aunque asistemticamente, desde
la antigedad por lo menos a partir de Quintiliano, han
vuelto a mostrar su importancia en los recientes estudios
de retrica al aplicarse con rigor a todos los niveles lings-
ticos.
Tales mecanismos se denominaron en la antigedad
categoras mod$icativas.
La primera categora modificativa, constituida por el
mecanismo de supresin (detractio), aparece en el nivel
fnico-fonolgico -de los metaplasmos- en figuras como
el apcope (que suprime letras al final de la palabra);
en el nivel morfosintctico -de los metataxas- en figuras
como el asndeton (que omite los nexos coordinantes en
las series enumerativas). En el nivel semntico -de los
91 Metfora: contigidad de palabras que comparten rasgos de significa-
cin (semas). En "cadera clara de la costa" - ~er uda- los semas comunes son:
"lnea clara del litoral de la tierra" y "lnea clara de la piel humana".
92 La irona es tropo de palabra o de pensamiento pero siempre opone
su significado a su significante obligando al lector a buscar indicios en el
cotexto o en el contexto situacional que le permitan su interpretacin. Hay
gran variedad de tipos y matices de la irona.
93 V. nota 81.
94 Figura lgica, de pensamiento (que tambin podra ser considerada
como problema de la dispositio). Consiste en el desarrollo de un tema me-
diante su reiterada presentacin bajo distintos aspectos.
metasememas O tropos de diccin- la supresin se da, por
ejemplo, en la sincdoque generalizante, que mediante lo
general expresa lo particular ("el pas se alegr" -cada
persona-). En el nivel lgico, de los metalo;isinos, aparece
cn figuras de pensamiento que son tropos, como la lito-
te afirmativa,g5 y aparece tambin en figuras de pensa-
miento que no son tropos, como la gradacin descendente.
Ambos tipos de figuras de pensamiento o metalogismos,
operan sobre la lgica del discurso. Su reduccin exige
la consideracin de un cotexto mayor (en el caso de que
no sean tropos) o la consideracin del contexto referen-
cial, que contrasta con el discurso, en el caso de los que
son tropos.
La adicin o adiectio, en el nivel de los metaplasmos,
es la segunda categora modificativa, que abarca el aspecto
fnico (como en el caso del ritmog6) y el aspecto fonol-
gico (como en el caso de la rima97). Ambos fenmenos se
dan dentro del mismo nivel fnico-fonolgico,g8 que in-
volucra sonidos y fonemas.
La adicin, en el nivel morfosintctico, de los nzeta-
taxas, es observable en cualquier tipo de repeticin (las
ya mencionadas anfora y epfora o la concatenacin:
/A. . .BIB. . .C/C. . .D/, etctera).
En el nivel semntico, de los metasemeinas o tropos,
es un ejemplo la sincdoque particulaizante que mediante
lo particular expresa lo general ("cumple 20 abriles").
En el nivel lgico, de los metalogismos, se da, por ejemplo,
en la h+rbole O exageracin retrica.
% Litote afirmativa es la que atena O disminuye mediante afirma-
cin: Me conoce usted mal (no me conoce).
96 Efecto de sonido que resulta de la reaparicin peridica de las sla-
bas tnicas en cada lnea versal. V. nota 37.
97 Fenmeno de homofona que es variedad de la aliteracin y resulta
de la semejanza o igualdad de los fonemas que aparecen al final de cada verso
o de cada hemistiquio, a partir de la ltima vocal tnica de las palabras.
98 Que es el nivel de los metaplasmos -mientras el de las figuras sin-
tcticas es nivel de los metataxas, el de los tropos de diccin es el de los meta-
sernernas, y el de las figuras de pensamiento. cropos o no, es el nivel de los
rnetalogisrnos.
La categora modificativa de la sustitucin (supresin
seguida de adicin) se da tambin en los cuatro niveles
lingsticos. Son ejemplos: en el nivel de los metaplasmos,
el arcasmo (bon vino por buen vino); en el de los meta-
taxas, la silepsisg9 (su Santidad -femenino- est enfer-
mo -masculino-); en el de los metasememas, la metoni-
mi a; l OO en el de los metalogismos, la litote negativa.101
En la cuarta categora modificativa, por el mecanismo
de la permutacinlo2 (transmutatio) se producen, por ejem-
plo, de manera indistint;, el anagrama,103 y por inversin,
el palindromalo4 en el nivel de los metaplasmos. En el
de los metataxas, por redGtribucin indistinta se da el
hiprbaton, y por inversin se da una variedad del hipr-
baton llamada inversin (inversio, en latn) que invierte
el orden lgico de palabras o frases "en contacto". En el
nivel de los metasememas no liay fenmenos de permu-
tacin, y en el de los metalogismos tenemos la inversin
lgica y la cronolgica.
Como ya queda dicho, la reconsideracin rigurosa-
mente sistemtica de estas categoras modificativas (que
no son sino los modos de operacin, es decir, los meca-
nismos que producen las figuras, combinados con la obser-
vacir, del nivel de lengua al que afecta cada figura) slo
ha sido aplicada a la totalidad de las figuras reciente-
99 Figura de construccin que se presenta como una falta de concordan-
cia gramatical aunque hay una concordancia ad sensum pues se sustituye la
concordancia de los morfemas por la de las ideas.
100 En la que un trmino sustituye a otro cuando ambos pertenecen a
una misma realidad y guardan entre si una relacin que puede ser causal
("eres mi alegra": la causa de mi alegra), eeacial ("no tienen entraas":
piedad), o espacio-temporal ("conoce su Virgilio": su vida y su obra).
101 Que sustituye una afirmacin por una negacin para mejor afirmar:
"no va mal" ="va bien"; "no va nada mal" ="va muy bien".
102 Operacin que consiste en trastocar el orden de las unidades en la
cadena discursiva. Hay una permutacin indistinta, que no se apega a una si-
metra o a algn orden preestablecido, y una permutacin p o ~ inversin, en
el que la nueva distribucin obedece a un orden precisamente opuesto al an-
terior.
103 En el cual los fonemas intercambian sus posiciones indistintamente, ,
dentro de la palabra o dentro de la frase.
104 En el cual la distribucin contraria de los fonemas permite leer lo
mismo tambin en sentido inverso: "Odio la luz azul al odo" (Bonifaz).
M E T B O L A S
I SUPRESION
i
(detmctio)
1. PARCIAL
4
I
I
AFRESIS, S(NCOPA, AP~cOPE, SINALEFA, CRASIS
SINRESIS, CRASIS
(mot valise)
OPERACIONES
de donde resultan
las figuras
E X P R E S I ~ N CONT ENI DO
que no son tropos
I I I
2 COMPLETA BORRADURA, BLANCO ELIPSIS, ZEIJGMASIMPLE,
AS~NOETON, SUPRESI ~N
DE PIJNTIJACI~N
METAPLASMOS.
Antiguamente
figuras de diccibn
NIVEL F~NICO-FONOL6GICO
Altera el interior de las palabras
SIN~COOQIJE, ANTONOMA- LITOTES EUFEM/ST/~
SIA GENERALIZANTE,
COMPARACI~N, METAFORA
IN PRAESEWA
ASEMIA ZEUGMA COMPLEJO,
RETICENCIA O APOSIOPE-
METATAXAS.
Antiguamente
figuras de construccin
NIVEL MORFOSINTACTICO.
Afecta a la seleccin y disposicin
de los elementos de la frace
AOI CI ~N
(adiectio)
1. SIMPLE
2. REPETlTlVA
SUPR./ADIC. o sustitu-
cin (imutotio)
l . PARCIAL
2 COMPLETA
3. NEGATIVA
PERMUTACI~N
(transmutatio)
1. INDISTINTA
2. POR I NVERSI ~N
METASEMEMAS.
Antiguamente
tropos de diccin
NIVEL LXICO/SEMANTICO.
Figuras que alteran el contenido
de las expresiones
METALOGISMOS.
Antiguamnte
figuras de pensamiento
NIVEL L6GICO. Abarca
los tropos de pensamiento
y las figuras de pensamiento
PR~TESIS, DIRESIS,
AFI JACI ~N, EPNTESIS,
PARAGOGE
REDOBLE, INSISTENCIA,
ALITERAC~~IV, ASOIVAIVCIA,
PARONOMASIA
LEIVGUAlE INFANTIL,
SUSTITIJCI~N DE AFIJOS,
CALEMBUR, SINONIMIA
SINONIMIASIN BASE
MORFOL~GICA,
ARCA(SMO, NEOLOGISMO,
I NVENC~~N, PR~TAMO
NADA
ANAGRPSVIA, METATESIS
COMREPET
PAI-INORCIMO, VERLEN
ENIJMERAC~N, INCIDENCIA
O PAR~NTESIS MENOR,
CONCATENACI~N,
PLEONASMO,
ELEMENTO EXPLEfIVO
METRO, SIMETR(A,
AIVAFORA, ESTRIBILLO
POLIS~NDETON
SILEPSIS, AIVACOLUTO
RETRUCAIVO O
QUlASMO SIMPLE
NADA
HIPRBATON, TMESIS
I NVERSI ~N
SINCDOQUE Y
ANTONOMASIA
PARTICULARIZANTES
NADA
METAFORA 1NABSEN;TIA
METONIMIA
OX(MORON
NADA
NADA
PAR~NTESIS MAYOR,
HIPRBOLE
REPETICI~N, PLEONASMO,
ANT~TESIS,
PSVIPLIFICACI~N
EUFEMISMO
ALEGOR~A, PARABOLA
IRON(A, PARADOJA,
LITOTES NEGATIVA
I NVERSI ~N
L ~ GI CA
O
I NVERSI ~N
CRONOL~GI CA
mente, en 1970, en la Rhtorique Gnrale delGrupo "M",
que ofrece una muy notable contribucin al moderno estu-
dio de la retrica con su cuadro sinptico de doble entrada
-una vertical y una horizontal- que permite advertir
simultneamente tanto la operacin que da lugar a cada
figura, como el nivel de la lengua en el que produce su
efecto.
La consideracin de tal esquema permitira observar
cualquier figura y, contrastndola con las definiciones o
descripciones de que haya sido objeto a travs del tiempo
y en las diversas lenguas, ubicarla con precisin descubrien-
do, quiz, fenmenos o matices antes inadvertidos.
Una adaptacin al espaiol de dicho repertorio jerar-
quizado, que contiene las figuras que es ms comn hallar
en textos de nuestra lengua, puede ser de utilidad para
el estudioso. Para ampliar su significado y completar su
utilidad V. mi Diccionario de retrica y potica -ficha
completa en la bibliografa- elaborado como material de
apoyo para elevar el nivel de la docencia en el aula y du-
rante el anlisis.
Podemos ejemplificar los pasos de lectura analtica en
un poema de Rubn Bonifaz Nuo, mismo que ha sido
elegido -intuitivamente- por el impacto que una primera
lectura produce en el analista y por la sospecha (cuya
fundada comprobacin es la hiptesis que nos orienta)
de que al ser dilucidado el enigma de su estructura se nos
revelar, como una manifestacin ms de su capacidad
de encantamiento, la fuente de su poder sugestivo.
El orden que aqu sugerimos corresponde a una estra-
tegia didctica. Conviene, mejor que otro orden, para el
aprendizaje de un mtodo, mismo que el investigador
puede adecuar a su problemtica personal cuando lo ma-
neje con familiaridad y soltura, pero que el profesor pro-
bablemente preferir conservar si queda convencido de
sus cualidades.
El estudiante debe ser invitado a leer el texto y a co-
mentarlo, antes de proceder a lanzar cualquier alusin a
una teora de la lectura, o del texto, de la literatura, etc-
tera. De esta experiencia de lectura "inocente", que no
exige poner en juego competencia alguna y no requiere
el manejo de nociones previamente adquiridas, el estu-
diante inferir vivencialmente que todos podemos acer-
carnos al texto literario sin ~l ehar antes una hoja de requi-
sitos, ya que la literatura est destinada a todos los seres
humanos, ~ s t e primer acercamiento a ella podr marcar
el inicio de un hbito de lectura, podr desinhibir al estu-
7 3
diante y funcionar como detonador de una pasin que
tendra como consecuencia enriquecer, ennoblecer, huma-
nizar su vida ya para siempre.
Si el texto ofrece alguna dificultad para su compren-
sin, el profesor lo descubre en el primer comentario
parafrstico (durante el cual se debe hacer notar al estu-
diante que se est sustituyendo -con fines didcticos-
el texto artstico por otro de naturaleza metalingsti-
calo5), y conduce al novel lector a descifrar dicho texto
mediante la consulta del diccionario.
Si de las virtualidades semnticas actualizadas en el
lxico, de la estructura sintctica o de la presencia de tro-
pos resultan otros problemas para la comprensin, el maes-
tro mismo reduce las ambigedades (como tales) y las
pluriisotopas elaborando, con la participacin del grupo,
en un primer intento, @osso modo y tentativamente, un
sintagmario,lo6 y haciendo notar cmo cada nueva lectura
va acabalando la comprensin.
El poema de Bonifaz pertenece a un libro de 1969,
El ala del tigre, y no lleva ttulo:
2Y hemos de llorar porque algn da
sufriremos? Sobre los amantes
da vueltas el sol, y con sus brazos.
Amigos mos de un instante
que ya as, regocijmonos
entre risas y guirnaldas muertas.
Aqu las guilas, los tigres,
el corazn prestado; en prstamo
dados el gozo y la amargura;
la muerte, acaso para siempre,
por hacerte vivir; por alegrarte
tengo, entre huesos, triste el al ma
105 Lenguaje mediante el cual nos referimos a otro lenguaje.
106 La preparacin de las lecciones prev los pasos, las dificultades y los
hallazgos, pues esta didctica est muy reida con la improvisacin.
2Y habremos de sufrir, entonces,
slo porque un da lloraremos?
Giran los amantes ibertados
con la noche en torno. Entre guirnaldas
de un instante, amigos, mientras dura
lo que tuvimos, alegrmonos.
El desciframiento del poema termina necesariamente,
como ya se dijo, en un comentario parafrstico cuya utili-
dad consiste en su pobreza, misma que se revela al ser
comparado, al final, con el resultado de la lectura analtica
subsecuente.
La frecuencia con que se repiten en todo discurso los
fonemas se debe a la economa del sistema. Su nmero
vara de una lengua a otra. Por ejemplo, en ingls son 44
o 45 segn Ullmann -en los planteamientos de cuya se-
mntica se basa este apartado-; en espaol son 22.
Es inevitable, pues, que los fonemas se repitan y, sin
embargo, son significativas su presencia y su distribucin.
Por otra parte, el significado de las palabras, vistas aislada-
mente, es enteramente convencional en la mayora de los
casos si dejamos de lado su etimologa. Pero en los casos
en que no es enteramente convencional, dicho significado
puede responder s alguno de estos cuatro tipos de moti-
vacin: la fontica (en la onomatopeya), la morfolgica
(basada en la estructura de las palabras simples -sus morfe-
mas- y en la de las palabras compuestas), la sintctica
(como es el orden de las palabras, por ejemplo en el quias-
mo) y la motivacin semntica (basada en el significado
de las expresiones figuradas).
Ya en el discurso, el significado de los fonemas est
relacionado con el sentido de los distintos segmentos del
mismo, pues
es una condicin sine qua non de la motivacin fontica el que
haya alguna semejanza o armona entre el nombre y el sentido.
Los sonidos no son expresivos por s mismos; slo cuando acon-
tece que se ajustan al significado es cuando sus potencialidades
onomatopyicas cobran realidad ( : 98) .
Luego Ullmann, citando a Sieberer, agrega:
la onomatopeya slo se encender cuando las posibilidades ex-
presivas latentes en un sonido dado sean, por decirlo as, Ileva-
das a la vida mediante el contacto con un significado conge-
nial (:99).
Por otra parte, todo t l segmento discursivo donde se
actualizan los trminos acta como sentido que determina
el significado de los fonemas; "la onomatopeya slo en-
trar en juego cuando el contexto (verbal y situacional)
1 *
le sea favorable"; tanto as que, si el contexto verbal posee
una "estructura fontica neutra", puede ocurrir que "se
l /
/ .I
mantenga oculto el valor onomatopyico de una palabra"
' 4
1 / ( 900) .
I jl.1,
La forma primaria de la onomatopeya consiste en la
1 1
"imitacin del sonido mediante el sonido", de modo que
ste sea "eco del sentido" (como en susurrar, silbar, o
como en la antifona voclica: tic-tac). Sin embargo, mu-
chas interpretaciones son subjetivas. Ullmann cita como
ejemplo el sentido de "rectitud fantstica" y "casta des-
nudez" que Balzac advierte en el adjetivo vrai (verdadero);
tales asociaciones aparentemente son arbitrarias aunque
suelen tener un fundamento personal o provenir de aso-
ciaciones externas.
Hay una forma secundaria de onomatopeya en la que
no se evoca una experiencia acstica sino un movimiento
(temblar, escabullirse) o una cualidad fsica o moral que
generalmente es desfavorable (grun).
Tambin algunos han visto una motivacin en la ana-
loga entre el significado de ciertas palabras y su figura
visual. Ullmann (:103) cita a Leconte de Lisle, quien ob-
serv que si paon (pavo) no tuviera o "ya no se vera al
ave desplegando su cola", y a Claudel, quien percibe un
tejado en las dos letras T de la palabra t oi t (t echo) y des-
cubre la caldera y las ruedas de una locomotora en la pala-
bra locomotive.
Para examinar en los textos la motivacin fonolgica
y la semantica faltan estudios estadsticos, dice Ulimann
(: 120). En cuanto a la motivacin morfolgica, es la ms
precisa y la menos subjetiva; podra dar lugar, segn sugi-
ri Saussure, a una "tipologa rudimentaria", y permitira
advertir algunas tendencias aunque tampoco sean estads-
ticamente formulables.
Pero la regla ms general, aplicable a los tres tipos de
motivacin y tanto a fonemas como a rnorfemas y pala-
bras, consiste en que la significacin est sujeta a cambios
que dependen tanto del contexto como de la situacin
pues, por ejemplo, para cada hablante, un trmino puede
adquirir un significado especfico (por ejemplo vaso para
un vidriero, para un cirujano, para un ingeniero, etctera).
Esto puede combinarse con motivaciones de orden fon-
tico (pronunciar con nfasis) o fonolgico (la aliteracin),
de orden morfolgico (la derivacin, el empleo de dimi-
nutivos o peyorativos), de orden sintctico (los liiprba-
tos) o semntico (seleccin del lxico, empleo del lenguaje
figurado).
Como ya dijimos, en el nivel fnico-fonolgico son
observables los fenmenos fnicos, que involucran sonidos
que no son fonemas, como es el del ritmo -que resulta de
la estratgica colocacin de los acentos en las slabas del
verso- y tambin son observables los fenmenos fono-
lgicos, que involucran fonemas, como podran ser la alite-
racinlo7 y sus variantes.
Atenderemos el nivel fonolgico observando lo que
107 Repeticin de uno o ms fonemas en la misma o en distintas pala-
bras prximas.
ocurre en el esquema mtrico-rtmico,lo8 pues se perciben
como sonidos que no son fonemas el ritmo producido por
la distribucin de acentos y el sonido correspondiente a
la emisin separada de cada slaba -y, en la lnea versal,
de cada nmero dado de slabas.
Segn Tomashevski, la ms importante diferencia en-
tre verso y prosa cst en el modo como se scgmenta en
cada caso la cadena fnica. Hay dos maneras de efectuarla:
presidida por un criterio lgico-sintctico, o bien por un
criterio rtmico-meldico. En el verso predomina la seg-
mentacin rtmico-meldica, mientras la segmentacin
lgico-sintctica desempea un "rol" secundario, y en la
-
prosa ocurre al revs.
El esquema del verso se denomina, pues, mtrico-rt-
mico, porque el ritmo resulta tanto de la repeticin regular
de acentos, como de la articulacin regular de un nmero
de slabas; es decir, la recurrencia de la medida silbica
enmarca la recurrencia de la acentuacin. De aqu surge
la entonacin meldica. En la reiteracin, por lo general,
no hay una regularidad absoluta, la cual resultara insopor-
tablemente montona. El ritmo adquiere relieve como su-
cesin de contrastes entre elementos rtmicos y elementos
neutros, dentro de los lmites de la cadena silbica versal.
Otra diferencia -segn Oldrich Belic-- consiste en que,
mientras el ritmo de la prosa es regresivo porque no supone
estar a la expectativa de la recurrencia, el del verso, en
cambio, es progresivo, porque se funda en la expectativa
de la repeticin sistemtica de las unidades mtrico-rt-
micas.
En este poema podemos advertir una combinacin
asimtrica, diferente en cada estrofa, de versos de slo tres
medidas: eneaslabos, decaslabos y un endecaslabo. Tal
108 El fenmeno del metro corresponde al nivel sintctico de la lengua,
pero mantiene una ceida relacin con el fenmeno del ritmo y con el nivel
del significado. Como la constmccin del verso est regida por el principio del
ritmo, por eso se observan juntos estos fenmenos en el nivel fnico-fonoi-
gicn y en t omo 'al aspecto rtmico del poema.
asimetra contrasia con la equivalencia de las estrofas que
por su parte contienen, cada una, igual nmero de lneas
versales: seis.
Pu e d ~ n observarsc estos fenmenos en una especie
de "radiografa" del esqueleto rtmico del pocma en el
esquema de la pgina siguiente.
De los dieciocho versos, nueve son eneaslabos: dos
juntos en la primera estrofa (cl cuarto y el quinto versos),
cinco (de los seis) en la segunda estrofa, y dos, separados
(el primero y el ltimo), en la tercera. De ellos, el primero
(cuarto verso) resulta identificable como eneaslabo ym-
bico (acentos en 2-4-6-8); el cuarto (que es el octavo de
todo el poema) es un ymbico con las tres primeras slabas
en anacrusis. El sptimo, el dcimo y el decimotercero del
poema (con acentos en 2-4-8 y en 2-6-S), aunque no los
registra Navarro Toms, quiz podran tomarse igualmente
como variedades ymbicas(o o o o o) a pesar de la omi-
sin de algunos de los acentos. De los dems, el nmero 5
y el 18 (con acentos en 4 y 8) y el 9 y el 12 (en 1-4-8 y
en 1-4-6-8) respectivamente, ni estn registrados ni tampo-
co corresponden a una tradicin en lengua espaola, sino
a esquemas libres de eneaslabos que pueden combinarse
con los otros en la poesa rtmica y que, en este caso, se
inscriben en un modelo personal, polimtrico y rtmico,
de apariencia discretamente libre y verstil (pues para
Bonifaz no existe el verso Iibre),log cuyo efecto, sumado
al de los encabalgamientos que luego comentaremos, au-
menta la ambigedad del discurso potico que parece osci-
lar, con rigor voluntarioso, entre el verso libre y la prosa
rtmica, que corresponde al deseo de crear un "ritmo
nuevo y diferente" en el que ya campea una "facultad de
versificador magistral" que le "presta una justeza verbal
109 Las observaciones de este tenor, que relacionan el an-isis textual con
elementos y circunstancias del contexto (la potica del autor, la de sus con-
temporneos, la cultura, las otras artes, las costumbres, los hechos histricos,
la biografa del escritor) hacen notar la perspectiva semitica del texto anali-
zado, y constituyen anticipaciones -ineludibles, pero no involuntarias- de
l a interpretacin.
VI. 3.
ESQUEMA M~TRICO-R~TMICO
Nm.
Nm.
de de
ver-
sila-
s o s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 bas
c
slabas acentuadas
de gran eficacia" segn l mismo opina y confiesa haberla
adquirido traduciendo del iatn "cien hexmetros diarios".
"Los versos de once, diez y nueve slabas constituyen una
combinacin inhabitual" agrega, comentando Siete de es-
padas. "O
En cuanto al nico endecaslabo (undcimo verso del
poema, quinto de la segunda estrofa) es, en cambio, el muy
comn, llamado meldico, que abunda en Carcilaso, en
el cual, despus de la primera clusula, aparecen tres clu-
sulas trocaicas. ("Por mi mano plantado tengo un huerto",
es uno de los ejemplos que pone Navarro Toms).
La explicacin del ya mencionado efecto global de
sentido producido por este manejo de los tres esquemas,
se enriquece si observamos su distribucin, primero dentro
de cada estrofa y luego de una a otra. Esta consideracin
nos convence de la existencia, en el poeta, de un nimo
transgresor siempre vigilante, que calcula la predominancia
de lo asimtrico en los juegos de oposiciones y analogas.
As, descubrimos que el eneaslabo domina (la mitad ms
uno de los versos) y aparece en las tres estrofas, aunque
asimtricamente de una a otra. El decaslabo, cuyo nmero
sigue en importancia (la mitad menos uno) slo aparece,
en posiciones totalmente asimtricas, en la primera (lneas
cuarta y quinta) y en la tercera de las estrofas (primera
y ltima lneas). En fin: el nico endecaslabo ocupa el
quinto verso de la segunda estrofa: el nico verso de once
slabas es el verso nmero once, y ocho de los versos tienen
acento en la quinta slaba, recurso que Bonifaz frecuenta
y ha declarado frecuentar.
En un esquema de este primer nivel puede observarse
el andamiaje que fundamenta toda esta calculada construc-
cin del poema sealando el ritmo -los acentos-, las sina-
l e f a ~ -es decir, los diptongos entre las vocales pertene-
cientes a distintas palabras contiguas, sinalefas que al me-
faz,
110 ILResumen y balance",
. publicada en Vuelta, 104.
entrevista Marco Antonio Campos a Boni-
nos en cuatro ocasiones se imponen sobre las pausas, y
uniendo una vocal fuerte con una dbil tnica (den)
(quiz debido a que, como dice Tomashevski (1976: 11 7)
el dominio del ritmo est ms ligado a la pronunciacin
real que a la contabilizacin, ya que el ritmo. . . a dife-
rencia del metro, no es activo sino pasivo, pues no engen-
dra al verso sino que es engendrado por l y, adems, opi-
na Belic (1975:22), "el acento lxico no es una constante
absoluta, su realizacin o no realizacin depende del es-
quema rtmico", es decir, "segn las exigencias del esque-
ma, puede ser. . . activo. . . u ocioso", y dice Brik que "el
movimiento rtmico es anterior al verso. . . (y). . . el verso
se comprende a partir del movimiento rtmico"); y sea-
lando tambin el nmero de slabas de cada lnea -res-
tando una en las palabras esdrjulas-, y las pausas -mar-
cadas por lneas verticales- que son muy breves porque
todos los versos son simples, ya que el endecaslabo es el
ms largo de ellos en espaol. En el juego distributivo de
tales pausas, en las tres estrofas, salta a la vista cmo do-
mina la construccin fundada sistemticamente en la irre-
gularidad y en la bsqueda de lo asimtrico.
Los ligamentos que transcurren verticalmente vinculan
las equivalencias de lnea a lnea. Los crculos encierran
las marcas de fenmenos aislados.
Todo lo anterior puede constatarse observando el es-
quema de la siguiente pgina.
No habiendo, como dice Ullman, suficientes estudios
estadsticos de donde pudieran inferirse valores semnti-
cos de los fonemas, el lector interesado podra efectuar
algunas calas sobre el sistema fonolgico, en la inteligen-
cia de que la distribucin y la frecuencia estarn relaciona-
das concretamente con el sentido de los correspondientes
segmentos del discurso.
Los que destacan son, sobre todo, los fonemas conso-
nnticos: /S/, Ir/ , /n/, / t / , /1/, / m/ , en ese orden decrecien-
te: 52, 36, 28, 24, 23 y 19 respectivamente, junto con el
registro completo de los cinco fonemas voclicos.
En las tres estrofas dominan intensamente las conso-
nantes sealadas, aunque con variable frecuencia:
Fonemas Estro fas Total
I II III
de modo que su abundante reaparicin constituye el anda-
miaje fonmico del poema, que en algunos casos (el de
la /m/ y la /1/) es semejante en las estrofas de repeticin
quismica (primera y tercera): 7-7, 6-7 y en la mayora
de los casos es diferente. La abundancia de las oclusivas
(24/t/, 9(p) y 9/ k/ ), si se observa en su relacin con el
tema, subraya una especie de empecinada ferocidad con
que transcurre la reflexin sobre la fugacidad de la vida y
la certeza de la muerte. Observacin, sta, tan subjetiva
como los ejemplos citados por Ullmann acerca de onoma-
topeyas.
En cuanto a las vocales, en la segunda estrofa dominan
sobre las consonantes en la misma proporcin relativa que
seala como regular Alarcos Llorachlll (a, e, o, en grada-
cin descendente: 21, 19, 13); pero en la primera estrofa
la padacin es: e, a, o, y en la tercera: e, o, a; de modo
que en la primera y en la tercera la distribucin de vocales
parece corresponderse con la semntica de esas mismas
estrofas, porque ofrece menor nmero de analogas que
de oposiciones.
Por cuanto a la estrofa intermedia, la abundancia de
aes (cuatro) en la frase inicial, inaugura el cambio de dia-
111 Fonol ogh espaola Madrid, Gredos, 1967, p. 198.
pasn, el tono distinto en que se desarroIla la amplifica-
cin del tema inicial y final.
En todo lo anterior no hay nunca nada casual. Bonifaz
ha declarado cmo muy tempranamente aprendi:
que un poema se construye, o yo lo construyo al menos, alrede-
dor del sonido de una palabra, que va llamando a otras, cuyas
vocales y consonantes lo apoyan o lo contradicen y que com-
ponen en conjunto una expresin efectiva. Y llamo expresin
efectiva a lo contrario del lugy comn.
y ha agregado una opinin verlaineana: que el poema se
construye al llenar un "ritmo vaco" que no consiste slo
en la "distribucin uniforme y seriada de acentos o de n-
meros de slabas", sino en algo ms complicado:
la combinacin de silencios con sonidos vocales y consonantes
que se van distribuyendo entre espacios en cierta forma si-
, mtrica.
De tal forma que el ritmo colrna un hueco con el soni-
do y el sentido de una palabra que atrae a otras que, su-
madas, producen un
sentido general que (. . .) proviene de la combinacin sonora
construida por "alguien". Las palabras dicen elias solas. El poeta
las profiere funcionando como un instrumento que "alguien
toca".
Cuanto toca al fenmeno del metro corresponde al
nivel morfosintctico; sin embargo, hemos juzgado con-
veniente estudiar simultneamente el ritmo y el metro
porque, como ya dijimos, se correlacionan ntimamente en
el interior del esquema versa1 denominado mtrico-rt-
mico.
Como fenmenos fonolgicos tambin debemos ins-
cribir sobre este mismo nivel las consideraciones que se
desprendan de observar la distribucin de fonemas y mor-
femas.
En este caso, como en el del esquema mtrico-rt-
mico, las aparentes equivalencias y reiteraciones semn-
ticas se apoyan sobre el andamiaje de una correlativa dis-
tribucin asimtrica de fonemas.
Por ejemplo: parecera que en los versos 13 y 14 est
presente la reiteracin de la idea contenida en los versos
1 y 2, y, del mismo modo, parecera que se repiten los fo-
nemas puesto que se repiten flexiones de los mismos
verbos (llorar y sufrir). Sin embargo, la distribucin quis-
mica112 de sememas y fonemas va acompaada de otros
pequeos cambios que, en realidad, distribuyen de manera
muy diferente los fonemas y morfemas, y siembran de
oposiciones el interior de la muy relativa sinonimia:
IY hemos de llorar porque algn d a sufriremos?
I Y habremos de sufrir, entonces, slo porque un da lloraremos?
Con lo que la percepcin de los fonemas que dominan la
segunda vez, es tambin diferente, y apoya la diferencia
de significado:
(i Y) he (mos) (de) llor(ar). . . (porque) (un) (da) sufrir(emos?)
(i Y) habre(mos) (de) sufr(ir). . . (porque) (un) (da) llorar(emos?)
dentro del marco de ciertas correspondencias y jugando
sobre el eje de la conjuncin causal.
Lo mismo ocurre, pero con oposiciones ms intensas,
que dominan sobre las analogas, en las siguientes expre-
siones de la primera parte de las estrofas 1 y 3:
(Sobre) (los amantes) (da vueltas) (el sol), y con sus brazos.
(Giran) (los amantes) libertados con (la noche) (en torno)
112 ~e~et i ci n, con redistribucin cmzada, de expresiones anlogas o
antitticas.
donde la reaparicin de los amantes se da en 'un contexto
distinto, pues giran libertados en medio de la noche,
mientras primeramente permanecan inmviles y prisio-
neros en medio del da -el sol- (lo cual est implcito en
la tercera estrofa pues est libertado aquello que antes
estaba preso, y giran por libertados, lo cual se opone a
presos e inmviles en el centro del movimiento del sol).
De modo que slo se repite la expresin los amantes,
como centro de significantes y significados distintos, y
en torno a ese centro analgico se correlacionan oposicio-
nes fonmicas y smicas.
Y en la segunda parte de las mismas estrofas pasa lo
mismo :
Amigos mos Entre guirnaldas
de un instante
que y a pas amigos
regocijmonos
-. mientras dura
entre risas
lo que tuvimos
y guirnaldas muertas alegrmonos
pues las palabras repetidas (amigos, guirnaldas, de un ins-
tante) o los morfemas (sufrir emos, llorar emos; regocij
monos, alegr monos), se redistribuyen, sintcticamente,
en quiasmo -como muestran las lneas- en torno al eje
("de un instante") que, sin embargo, no significa lo mismo
aunque se repita, debido a su posicin sintctica correla-
tiva, que es diferente:
Amigos mos de un instante. . .
Entre guirnaldas de un instante. . .
Esto y el que las expresiones sinonmicas:
que ya pas lo que tuvimos
regocijmonos alegrmonos
entre risas y guirnaldas auert as
entre guirnaldas de un instante
participen en el quiasmo, hace de la repeticin un fen-
meno de igualdad relajada en el cual los fonemas repetidos
tambin permutan sus lugares y, combinndose con los
no repetidos, contribuyen a apoyar el efecto de sentido
quismico.
En resumen: estamos ante un sabio juego en el que
calculada y sistemticamente dominan lo asimtrico y lo
asistmico. Con ello se evita la proximidad a un modelo
regular y se logra una ambigua oscilacin entre el uso de
esquemas tradicionales y el empleo, ms intensamente
practicado, de procedimientos distintos e individuales, que
desautomatizan el lenguaje al singularizarlo.
Otro elemento constructivo cuyo empleo se agrega al
global efecto de sentido de ambigedad, es el encabalga-
miento que, como el metro, corresponde al nivel morfo-
sintctico, pero cuyo anlisis revela mejor su pertinencia
cuando se correlaciona con el del ritmo y el metro.
El encabalgamiento es una figura retrica que afecta
a la sintaxis especfica del verso al relajar el paralelismo
". " -
que existe -como supuesta norma- entre 10s esquemas
mtrico, rtmico, sintctico y semntico en cada lnea ver-
sal. El encabalgamiento se da cuando una construccin
gramatical (sintagma u oracin) rebasa los lmites de una
lnea y se desborda abarcando una parte de la lnea siguien-
te. Esto es lo que debilita la estructura de las recurrencias
paralelas que es caracterstica del verso, pues btroduce
en l una pausa semntica-sintctica que obliga a abreviar
\
la anterior pausa final mtrico-rtmica -para evitar que
d
se fragmente el sentido-, lo que coadyuva a hacer oscilar
el discurso entre el verso y la prosa, es decir: lo hace nau-
1 fragar en la ambigedad.
y,
Como explica Navarro Toms, algunas veces el enca-
balgamiento se da por supermetra ("Y hemos de llorar
porque algn d a / sufriremos?") y otras, por inframetra
("en prstamo / dados el gozo y la amargura"); adems
de que en ocasiones queda el verso cortado en partcula
dbil ("Y sufrir por la vida y por la sombra y por / lo que
no conocemos y apenas sospechamos". R. Daro), e in-
clusive puede ocurrir que se divida una palabra entre dos
versos, cosa que aqu no sucede. En este poema la distri-
bucin de los tipos de encabalgamiento es asimtrica de
una estrofa a otra. Si las sealamos (supra +, infra -, O
no encabalgado, = miembros equivalentes), en la primera
estrofa alternan + - + -; en la segunda aparecen as: + -
O =, con hiprbaton en los dos ltimos versos, pues sera
ms lgica la construccin, primero de la oracin principal
y luego de ambas subordinadas ("tengo entre huesos tris-
t e el alma / por hacerte vivir, por alegrarte"). En la tercera
estrofa se presentan as: = + - - .
El efecto de los encabalgamientos puede ser observado
en esquemas que el analista debe fabricarse para apreciar,
desde distintos ngulos, las peculiaridades de la construc-
cin del poema, como es posible ver en el esquema si-
guiente.
En este esquema de la lectura impuesta por los encabal-
gami ent o~, aparecen en lneas aparte los sintagmas o las
oraciones, en la medida en que lo permiten los hiprbatos
(la permutacin del orden sintctico de elementos). Las
diagonales delimitan las unidades del sistema mtrico-
rtmico sustituido:
Y hemos de llorar
porque algn da / sufriremos?
Sobre los amantes / da vueltas el sol,
y con sus brazos.
Amigos mos de un instante / que ya pas
regocijmonos / entre risas y guirnaldas muertas.
Aqu las guilas, los tigres, / el corazn prestado;
en prstamo / dados el gozo y la amargura; /
la muerte,
acaso para siempre, /
por hacerte vivir;
por alegrarte / tengo, entre huesos, triste el alma.
Y habremos de sufrir,
entonces, /
slo porque un da lloraremos?
15,16 Giran los amantes libertados / con la noche en torno.
16,17 Entre guirnaldas / de un instante,
17 amigos,
17,18 mientras dura / lo que tuvimos,
18 alegrmonos.
NIVEL MORFOSINTCTICO
Anlisis . ~ gramatical
La inicial conjuncin copulativa (Y) hace de la prime-
ra oracin una coordinada copulativa con otra supuesta-
mente anterior, que la precedera. Esto le da la apariencia
de ser el ltimo trmino de una enumeracin e introduce,
al mismo tiempo, la funcin conativa, pues se dirige a los
dems: nosotros: ustedes y yo (hemos). De este modo
adquiere el poema el aspecto de final de una conversa-
cin (histrica, de siglos) que parece recapitulativa y con-
clusiva y que, como en el nivel de la interpretacin podr
verse, lo es del tpico del carpe di em que aqu revela dos
ascendencias: latina y nahua.
I-iemos de llorar es, a la vez, la oracin subordinante
de la causal (porque algn da sufriremos.) La tercera ora-
cin (Sobre los amantes da vueltas el sol, y con sus brazos.)
' contiene una frase verbal (dar vueltas = girar) que es n-
cleo del predicado, y un sujeto (el sol) en medio de dos
complementos circunstanciales (Sobre los amantes, y con
sus brazos).
A continuacin aparece un vocativo (amigos) inodifi-
cado por un adjetivo posesivo ( mh s ) y por un comple-
mento adnominal que tambin es de naturaleza adjetiva
( de un instante = efmeros). Del sustantivo instante de-
pende la siguiente oracin subordinada adjetiva (que ya
pas) y en seguida est el verbo (predicado) del vocativo,
en imperativo (regoczjmonos), y un complemento cir-
cunstancial (entre risas y guirnaldas muertas).
En la segunda estrofa -a diferencia de la primera y
la tercera que relativamente se asemejan- la construccin
de las oraciones ofrece un aspecto diferente y prevalece
el zeugma: aguz' (estn o estamos) las guilas, los tigres,
el corazn prestado; es decir, hay un complemento cir-
cunstancial, est elptico el predicado, y el sujeto com-
puesto est constituido por una enumeracin de tres
trminos: las guilas, los tigres, el corazn prestado.
En la siguiente oracin tambin hay zeugma. En prs-
t amo: complemento circunstancial; han sido dados: pre-
dicado (con el auxiliar elptico); el gozo y la amargura:
sujeto de la voz pasiva.
En la tercera oracin (compleja) se repite la elipsis
verbal: ( nos ha sido) dada: la muert e: sujeto; acaso para
siempre: complemento circunstancial; y termina con una
subordinada final (a pesar de la conjuncin causal, lo que
ms adelante explicaremos): por hacerte vivir, que se
coordina ambiguamente, en segundo grado, con otra igual:
por alegrarte (a pesar del punto y coma que las separa)
pues esta segunda oracin subordinada final se subordina
a otro verbo (t engo) con sujeto implcito ( yo) , comple-
mento circunstancial (entre huesos), un predicativo de
tengo (triste) y un complemento directo (el alma).
En la' tercera estrofa hallamos la conjuncin coordi-
nante copulativa, de carcter conativo, que introduce la
oracin subordinante con su predicado (habremos de
sufrir), el sujeto implcito en el verbo (nosotros); dos ad-
verbios: uno de afirmacin (ent onces) y otro de modo
(slo), y la oracin subordinada causal: conjuncin (por-
que), complemento circunstancial ( un d a) y ncleo del
predicado con el sujeto implcito (lloraremos).
A continuacin hallamos la oracin: ncleo del predi-
cado (giran), sujeto (l os amantes libertados) y dos com-
plementos circunstanciales (giran con la noche y giran en
El ala del ti9/e69
Or. coord. copulativa,
enftica, ltima parte
\s,ieto: nosotros tcito ?r subordinante de la que sigue
de una enunciacin.
-2
Expresaadicin 1. x hemos de
a l o anterior. aue est N. P. or. subordinada causal
. *
omitido pero implicado
2. sufriremosLSobre los amantes
N. P. compl. circunst.
3. ,da vueltascl sol, y= sus brazos.
N. P. (gira) sujeto compl. circunst.
4.,Amigos m osde un instante
vocativo
compl. adnominal de amigos: amigos efmeros
(por efmera la vida)
5. fiue ya pas~,r-egocijmonos
or. subord. adj. verbo del vocativo, imperativo
de instante N. P.
6. ~ n t r e risas y guirnaldas muer t a3 sujeto implcito:
nosotros: los amigos y yo.
cornpl. circunstancial
elipsis
(estn) 1. ~ ~ u ~ ~ g u i l a s , los tigres, 1
estamos
-
c. E~TC. sujeto
elipsis
aqu 2. el corazn prestadoFLn prstamo
estn dados
\
s e t o - c. ckcunst.
\ 3. ~dados~,el gozo y la amargura; 1
L N. ~ . L s u i e t o voz pasiva 1
elipsis (dada)
o bien: (tengo)-J4. la muerte, acaso para siempre
la mucrtc
]sujeto pasivo L c. c,unst.J
(retrica)
coordinadas de 20. grado
huesos, triste el alma
unst. ~ l pr e di c a t i v o c. dir.
7
J
111
or. coord. -
copul.
>l. i Y habremos de sufrir,entonces,
N. P. d a d v . de afii. ( =pues)
2. slo orque un da, lloraremos?
lc. cir!L or. subord. causai
3. Gira los amantes libertados
L. J ~ + ~ ~ --A
4. con la noche en torno. ntre guirnaldas
L <. c i r c . ~ r c. circun~t.J
5. de uii i:istante, amigos ientras ura <-Or. rubord. adverbial
ladnomhal ( c f mc r a) Loc at , f adv. Ar
6 lo que tuvimos, alegrmonos.
or. subord. sust.
h (predicativo) v. imperativo
N. P.
torno), si bien la construccin es ambigua y permite tam-
bin otra lectura: giran con la noche (que est) en torno.
Y, por ltimo, aparece repetida la idea final de la es-
trofa 1, pero mediante la diferente construccin que la
redistribuye quismicamente. Se trata de una oracin
subordinante, con hiprbaton (Entre guirnaldas de un ins-
tante, amigos, alegrmonos) y con dos oraciones subordi-
nadas incrustadas en ella: mientras dura que es una cir-
cunstancial de tiempo, referida al verbo principal (alegr-
monos), y lo que tuvimos, que es una sustantiva que fun-
ciona como predicativo del verbo subordinado durar, es
decir, es subordinada de segundo grado.
En las dos pginas anteriores es posible observar esta
estructura sintctica del poema.
Anlisis semntica y retrico113
En este nivel se descifra el poema y se realiza un pri-
mer intento de comprensin del efecto global de sentido,
de la naturaleza de sus unidades estructurales y la natura-
leza de las relaciones que en el interior del poema tales
unidades establecen entre s y con el todo. Es decir: se
intenta entender qu dice el poema, qu queda dicho en
l, pero, como esta lectura se basa en los pasos de anlisis
previos, en realidad se va comprendiendo qu dice el poe-
ma y cmo lo dice.
El poema siempre dice explotando algunos filones de
la retrica (y otros no). Cules vetas retricas son explo-
tadas, depende tanto de las convenciones literarias vigen-
tes, como del papel que el poeta cumple en la lucha entre
113 En ambos niveles se recogen simuitneamente los significados en los
textos plursotpicos.
9 5
tradicin e innovacin, entre lo institucional y lo que
transgrede y renueva; pero el poema siempre pone en juego
un lenguaje figurado, un lenguaje constituido por figuras
que afectan a distintos niveles lingsticos del texto.
Para proceder a este paso que es el ms importante
para la comprensin del poema en s mismo (qu dice y
cmo lo dice), es muy til el concepto greimasiano de iso-
t op a.
Paralelamente a la construccin del discurso se va de-
sarrollando una lnea temtica, de sign$icacin, "4 que
constituye la finalidad del mismo discurso. Esta lnea se
teje merced a la reiteracin de los semas o rasgos semn-
ticos pertinentes (segn Pottier), que son las unidades
mnimas de significacin, las cuales se van asociando du-
rante la construccin del discurso hablado o escrito. Tal
asociacin construye, pues, una red sintagmtica de rela-
ciones llamadas anafricas. stas, al vincular una oracin
con otra, dentro del campo isotpico garantizan su cohe-
rencia temtica.
Cuando leemos, por ejemplo:
Una noche / en que ardan en la sombra nupcial y hmeda
las lucirnagas fantsticas. . .
se repiten a lo largo de los dos versos los semas que deno-
tan: femenino y singular en los sememas: una, noche;
sombra, nupcial y hmeda (sombra -u oscuridad- nupcial
y hmeda, la de la noche), y se repiten los semas que de-
notan femenino en lucirnagas y en fantsticas, mientras
los que denotan plural se repiten en ardan, en lucirnagas
y en fantsticas. Tambin comparten otros semas: noche
y sombra: de oscuridad; noche, sombra, nupcial y hmeda:
de erotismo; ardan y lucirnagas fantsticas: de noctur-
114 La isotopa. La relacin de presuposicin dada en el interior del
signo entre su significante y su significado, da lugar a la significacin cuyo
proceso de desarrollo discursivo, fundado en la asociacin de los semas dentro
del campo isotpico que su recurrencia va creando, es la isotopa.
nidad de clima tropical. La red anafrica se construye cada
vez que reaparece la misma idea, el mismo rasgo semn-
tico, el cual, al aparecer, por su efecto de conformidad
semntica, hace previsible en cierta medida el discurso
(no podemos adjudicarle un adjetivo masculino plural a
un sustantivo femenino singular) y disminuye la cantidad
de informacin nueva que podra ocupar el espacio consa-
grado a las repeticiones. Sin embargo, la igualdad de los
semas que reaparecen en distintos sememas es la base para
la conceptualizacin de cada segmento.de discurso, y cada
segmento (segn Pottier) "es remodelado por la concep-
tualizacin de los segmentos siguientes".
La redundancia yuxtapone, pues, semas idnticos o
compatibles, pertinentes. Si se eligen semas que no reunen
estos requisitos, la composicin es alotpica (carente de co-
herencia) y transgrede la regla lgica de contradiccin.
Esto puede observarse en algunas figuras -tropos- en el
lenguaje figurado, sobre todo en el que forma parte del
lenguaje potico o literario.
El discurso unvoco es isosmico, se desarrolla, me-
diante la eleccin de sememas precisos, en un solo nivel,
en una sola lnea temtica -referencial- y su significado
es denotativo. El discurso figurado, sobre todo en su em-
pleo literario que es calculado, constante y sistemtico,
I
suele desarrollarse simultneamente en ms de una lnea
-es poliisotpico-, y paralelamente en varias que se orga-
nizan en torno a una fundamental.
[ Por otra parte, "los enunciados isotpicos de una po-
t
ca pueden resultar alotpicos en otra", dicen los miembros
del Grupo "M",115 debido a las diferencias del contexto en
1
que se produce el acto de significacin, respecto de aquel
i ^
i
en que se recibe y se interpreta.
, Mientras se desarrolla el discurso, los semas de cada
<
semema van orientando la actualizacin de ciertos semas
i en otros seinemas. Por ejemplo: en l e Los pasos perdidos,
i
i
115 Los coautores de la Rhtorique Gnrale. Pars, Larousse, 1970.
9 7
los semas de l e y de perdidos nos conducen a leer pasos
como parte del ttulo de la novela de Carpentier; pero en
anduve dos pasos, los semas de anduve nos llevan a leer
pasos como los movimientos realizados con los pies al ca-
minar; en dame higos pasos, los semas de higos nos hacen
entender que pasos significa desecados, y en representa-
mos u n paso, los semas de representamos nos guan hacia
la comprensin de paso como cierto tipo de breve pieza
dramtica.
En los discursos que ofrecen dos isotopas simult-
neas, aparece una alotopa (falta de coherencia por im-
pertinencia predicativa) como pasa en los tropos. Ocurre
que la isotopa no es horizontal, o bien, no es slo hori-
zontal, porque no se da nicamente por relacin sintag-
mtica, en el texto, dentro del campo isotpico1l6 donde
se desarrolla la semiosis o proceso de significacin; sino
que es una isotopa tambin vertical, en la que existe una
relacin con los campos semnticos a los cuales, en el sis-
tema, pertenecen los sememas que participan en el tropo.
Los sememas dismicos o equvocos cumplen la fun-
cin de t rmi nos conectadores de las isotopas simul-
tneas y superpuestas en textos bi-isotpicos o pluri-iso-
tpicos.
Durante la lectura, el elemento alotpico es reevaluado
por la adicin de los semas recurrentes y la supresin de
aquellos que no son pertinentes porque en ese contexto
no se actualizan.
La unidad, ya reevaluada, se integra en forma pros-
pectiva o en forma retrospectiva. En forma prospectiva
(en el sentido de la lectura, hacia lo subsecuente), cuando
se van sumando las cargas semnticas conforme van apare-
ciendo en el texto, mientras que en forma retrospectiva
la lectura se realiza en zigzag, alternando con los retro-
cesos reevaluado res.
116 Campo donde se desarrolla la isotopa o lnea de significacin que va
siendo establecida en el discurso al irse asociando en l, sintagmticamente,
los sernas y los sememas cuya redundancia procura su coherencia a un texto.
Si observamos cmo se desarrolla -y cmo se capta-
el proceso de significacin en esta comparacin de Octa-
vio Paz:
Como el coral sus ramas en el agua
extiendo mis sentidos en la hora viva
vemos que el trmino comparativo (como) orienta nues-
tras expectativas desde el principio pero, sintcticamente,
por causa del hiprbaton, no queda la comparacin como
eje entre los versos, sino el verbo (extiendo). De este modo,
hasta que aparece el verbo acabala su sentido el primer ver-
so (Como -extiende- el coral sus ramas en el agua), por
lo que la reevaluacin se realiza retrospectivamente. Del
verbo en adelante, en cambio, la reevaluacin es prospec-
tiva: avanza en el sentido de la lectura, sobre la base del
significado del primer verso, pero sin efectuar reactualiza-
ciones sobre el texto inmediatamente anterior. Es evidente
que, en este caso, el hiprbaton da como resultado que el
primer verso se integre como unidad reevaluada en forma
retrospectiva slo hasta que aparece el verbo, aunque antes
hemos sido avisados por la presencia del trmino compa-
rativo, lo cual nos facilita la lectura. Si el segundo verso
fuera el primero, y a la inversa ("extiendo mis sentidos en
la hora viva / como el coral sus ramas en el agua", toda la
construccin se ira integrando prospectivamente.
En el nivel lxico-semntico, que es el de los tropos
(metasememas) en la retrica, la significacin se desarro-
lla vinculando una lnea temtica (la isotopa semmica
u horizontal, es decir, la sintagmtica dada en el texto,
donde relaciona los campos isotpicos con otra (la isoto-
pa metafrica o vertical, que a partir del trmino conec-
tador de isotopas (el trmino dismico) remite a aquellos
campos semnticos a los que pertenecen, en el sistema de
la lengua, los trminos que participan en los tropos. En el
nivel lgico el trmino conectador remite a un cotexto
ms amplio, o a un contexto que puede implicar la situa-
cin en que se produce el discurso, o bien su marco hist-
rico cultural, o bien fenmenos de intertextualidad, cuan-
do hace referencia a otros discursos de la tradicin o del
contexto literario.
Hay que recordar que el anlisis de este nivel exige
casi constantemente la parfrasis -momentneamente
destructora del texto- en aras de su ms cabal com-
prensin.
En el poema de Bonifaz, el poeta profiere el parla-
mento que constituye la continuacin de un dilogo antes
iniciado, y lo hace con una pregunta -retrica- que se
refiere a la naturaleza de nuestra vida espiritual (nuestra,
la de todos los seres humanos): Debemos llorar ahora
slo porque despus sufriremos? Segn Navarro Toms,l17
"las frases interrogativas se pronuncian generalmente en
tono ms alto que las enunciativas" y la altura es mayor
si se pone inters en la pregunta. La lectura del poema co-
mienza, pues, en un tono ms alto que el normal de la
enunciacin al principio de un texto, y el poema empieza
con una figura, el dialogismo (monlogo que contiene las
voces de un dilogo).
A continuacin, el emisor pasa de la pregunta a una
afirmacin que constituye el principio de una respuesta:"'
"Sobre los amantes / da vueltas el sol y con sus brazos",
es decir, sobre la vida (la relacin de los amantes que se
abrazan constituye la mxima representacin de lo vivo
y genera la vida) transcurre el tiempo, marcado para todo
lo vivo (plantas, animales y hombres) por el movimiento
relaciona1 terrqueo-solar, que pone hitos en el tiempo:
el da y la noche.
En seguida viene otra afirmacin sucedida por un
mandato -que tambin es una figura: la optacin- que
redondea el tpico del carpe diem: gocemos porque mo-
117 Manual de pronunciacin espaola. Madrid, Raycar, 1971, p. 225.
118 Tal aseveracin, bajo la forma de respuesta subordinada a una pre-
gunta, constituye la figura llamada sujecin que es una estrategia, como la
amplificacin, para realizar el proceso de desarrollo del discul-so.
riremos: 119 amigos mos efmeros; amigos por una amis-
tad que dura un instante; instante que, cuando es adver-
tido, ya pertenece al pasado por cuanto el presente no
existe sino como una sucesin de momentos que se preci-
pitan en la historia y se convierten en ella. De all la ur-
gencia de gozar, que hace perentoria la orden: "regocij-
monos / entre risas y guirnaldas muertas", es decir, goce-
mos riendo en fiestasG igualmente efmeras, cuya fugaci-
dad se manifiesta emblemticamente en los cadveres de
las flores festivas. La altura del tono de la voz en los man-
datos -como en las exclamaciones-, se eleva tambin
por encima del tono normal de la enunciacin, al menos
en la palabra clave del enunciado. De modo que aqu los
mandatos -la optacin- (alegrmonos, regocijmonos),
como las preguntas (Y hemos de llorar.. .?, Y habre-
mos de sufrir. . .?) cumplen un papel retrico al procurar
nfasis al discurso lrico.
En la segunda estrofa el poeta hace hincapi, de un
modo distinto, en el tema de la fugacidad de la vida al
describir, en una declaracin, los elementos que partici-
pan en la situacin de enunciacin del poema: "Aqu (es-
tamos) las guilas, los tigres / el corazn prestado". Es
decir, si hasta aqu el lector captaba intuitivamente la vaga
evocacin del mundo de la cultura mexica (que puede
estar muy intensamente definido desde la pregunta, y
luego, al aparecer la palabra amigos, para el lector culto,
fogueado en los textos de poesa nhuatl), al empezar la
segunda estrofa la alusin a aquella visin del mundo de
nuestros abuelos se vuelve categrica: Aqu, en esta "re-
unin de amigos", estamos los varones de pro (caballeros
guilas, caballeros tigres), los que filosofamos sobre la exis-
1
119 Al hacer esta observacin estamos rebasando el anlisis textual, es-
tamos aludiendo a la intertextualidad y vinculando el texto con la tradicin
y con el contexto. Esto anticipa resultados correspondientes a otro momento
del anlisis, pero la presencia de algunos elementos textuales resultara dema-
siado neutra o irrelevante, o sera imposible explicarla, sin adelantar ciertas
$1 correlaciones.
tencia y forjamos poemas, los que (tenemos) el corazn
prestado, que era el modo mexica de decir que disfruta-
mos de la vida fugaz que nos ser en breve quitada; idea,
sta, que se repite mucho tanto en la lrica nhuatl como
en los huehuetlatolli o plticas de los ancianos.
En este pasaje del poema es evidente que la lectura
exige un movimiento dialctico que vincule el texto con
el contexto que en este poema impone su presencia a
travs de un poeta actual, nahuatlato, y en forma de tra-
dicin que proviene de la cultura mexica. Pero desde el
punto de vista del mtodo de lectura, establecer tal corre-
lacin corresponde a otro nivel de la misma lectura, que
es el nivel de la interpretacin.
Y contina: "en prstamo (nos ha sido) dado el gozo
y (tambin) la amargura". En otras palabras: por breve
tiempo nos ha sido dada -para ser devuelta- la vida; y
vivir consiste en gozar y en sufrir. Es decir: hay aqu una
reiteracin del tema de la fugacidad de la vida, y el poema
se desarrolla durante la segunda estrofa mediante la am-
plificacin.
La siguiente oracin: "la muerte, acaso para siempre, /
-
por hacerte vivir,. . ." debido al zeugma (elipsis del verbo
principal que puede ser el de la oracin anterior o el de
la posterior), por su complejidad sintctica (pues contiene
una ambigua subordinada -"por hacerte viviry'- que pue-
de ser leda como final o como causal, y porque en ella
se sustituye el interlocutor del poeta -nosotros por t-,
todo lo cual aumenta la densidad y la ambigedad) des-
acelera el ritmo de la lectura puesto que exige una mayor
concentracin. Es decir, dada su oscuridad, que proviene
de su compleja arquitectura, el poema orienta la atencin
del lector hacia "la forma concreta de su construccin"
y prolonga el tiempo de su percepcin la cual se convierte
en iin fin en s misma: Acaso para siempre (nos ha sido
dada, o me ha sido dada, o te ha sido dada) la muerte,
por (o para) hacerte vivir, puesto que la posibilidad de mo-
rir slo nos es dada junto con la vida, y al nacer a la vida
nacemos a la muerte, al empezar a vivir comenzamos a
morir y al ir viviendo vamos muriendo. Por eso, acaso
para siempre me ha sido dada la muerte (pues si la muer-
te inaugura la eternidad, entonces el nacimiento a la vida
inaugura la misma eternidad), para que yo te haga vivir - (te
procure experiencias vitales) de modo que "por alegrarte /
tengo entre huesos, triste el alma". Ms an: para darte
vida, vivo, y puesto que vivo, morir, y estoy triste porque
morir.
Es interesante notar que, pese a la intensa ambige-
dad y a la pluralidad de las virtualidades de lectura es posi-
ble colegir que la oracin: tengo -o bien, me ha sido
dada- "la muerte, acaso para siempre" (porque al morir
cesa la vida pero es la muerte la que nunca cesa), por
o para (la figura es la antptosislZ0) hacerte vivir", se repite
semnticamente en la oracin siguiente: "por alegrarte
(por hacerte vivir) tengo, entre huesos, triste el alma (ten-
go la muerte)", pues esta ltima oracin desarrolla, otra
vez, por medio de la amplificacin, la misma idea.
En fin, el juego de las correspondencias -por analo-
ga o por oposicin- se presenta intensamente sugestivo
desde el principio y durante toda la tercera estrofa, por su
notable relacin con la estrofa inicial.
Primeramente hallamos la analoga formal (basada en
la misma distribucin de las categoras gramaticales y en la
repeticin de la interrogacin retrica), que contrasta
con la disposicin quismica de los significados contrarios:
LY habremos de sufrir. . . porque lloraremos. . .?, en lu-
gar de LY hemos de llorar porque.. . sufriremos?
Luego la anloga reaparicin de los amantes (alegora
de la vida), en situaciones opuestas: "giran (estn en movi-
miento) los amantes libertados (luego, antes presos), con
la noche en tomo", en lugar de: "Sobre los amantes (in-
120 Sustitucin de un caso gramatical por otro en lenguas que se decli-
nan. En espaol, por analoga, sustitucin de una preposicin de uso habitual
por otra de empleo raro, infrecuente o arcaico.
mviles) da vueltas el sol, y con sus brazos" (los del sol
-rayos que abrazan y abrasan- y los de los amantes).
Por ltimo, la repeticin -en parte idntica, en parte
sinonmica- de la optacin ( "regocijmonos", "alegr-
monos") que se opone a una arquitectura sintcticamente
diferente (cfr. esquema de la pgina 87) respecto de la pri-
mera estrofa, que desarrolla la idea por amplificacin pero
que, sobre todo, la reitera a pesar de las anttesis con las
que se construye la del da y la noche ("sobre los aman-
tes / da vueltas el sol"; "giran los amantes. . . con la noche
en torno"), y la ms atenuada, que resulta de la distribu-
cin quismica de lexemas como llorar, sufrir, guirnaldas,
etctera.
El ala del tigre (1969)
Sinonimia: Uarar-su~r.
Alegon'a del paro del
ticmpo. Hiprbaton.
Sujecin: meveracin bajo
forma de respuesta
subordinada a una
5. que ya pas, regocijmons inrerrogacin.
Optacin: vehemente
6. entre risas y guirnaldas muertas. manifestacin de un deseo.
2 Anttesis: da-noche;
vueltas el sol-giran
los amantes.
. . . K s i n o n i m i z
11.1. Aqu las guilas, los tiges,
metafora
2. el corazn prestado; en prstamo
metfora
3. dados el gozo y la amargura;
o
me tatara
1
4. la muerte, acaso para siempre,
o
l
hacerte vivir; por alegrarte
Antptosir igu&d:causal (por/para) o final.
6. tengo, entre huesos, triste el alma.
-
Intemog. retrica.
slo porque un da lloraremos?
Disposicin quirmica
\
3. Gi r a n los amant3libertados //
/ ./
4. G n la noche en t o r 3 Entre guirnaldas
5. de un instante, amigos, mientras dura
6. lo que tuvimos, alegrmonos. { Optactn
ANLISIS RETRICO
(Repeticiones simtricas)
sufriremos? Sobre los amantes
da vueltas el sol, y con sus brazos.
Aqu las guilas, los tigres,
el corazn prestado; en prstamo
dados el gozo y la amargura;
la muerte, acaso para siempre,
por hacerte vivir; por alegrarte
tengo, entre huesos, triste el alma.
Y habremos de sufrir, entonces,
slo porque un da lloraremos? -
Giran los amantes libertados
'ri
con la noche en torno. Entre guirnaldas
de un instante, amigos, mientras dura
lo que tuvimos, alegrmonos.
VI 1
LA SNTESIS
Al efectuar los diferentes pasos del proceso que cons-
tituye la lectura analtica, no nos hemos limitado a iden-
tificar los elementos estructurales y sus relaciones, pues
1 anlisis no es un fin en s mismo sino un medio para
rofundizar en la lectura, para lograr la comprensin del
exto; comprensin en la que luego se basar la inter-
As pues, adems de la identificacin de las unidades
structurales, y adems de la descripcin del modo como
articipan en la construccin del poema, hemos procurado
ntizar su presencia, es decir, determinar en cada caso
es su contribucin al proceso de significacin, cmo
ran dentro del proceso de semiosis y qu agregan
o global del texto.
n el nivel fnico-fonolgico, por ejemplo, descubri-
que la eleccin de las formas mtricas y la eleccin
u distribucin dentro del juego de lo simtrico-asi-
co, concurre a la construccin de un modelo indivi-
ersonal, singular, que ofrece la libertad verstil de
reta polimetra, y a la consecucin de un ritmo
, pero asimtrico y ambiguo por el efecto sumado
merosos encabalgamientos, de modo que se capta
un discurso oscilante entre el esquema del verso libre
odelo de la prosa rtmica.
107
La misma singularidad y el rnismo dominio de lo irre-
gular marca la presencia de los decaslabos de esquemas no
tradicionales, la caracterstica de su asimtrica combina-
cin con los eneasiabos y con el nico -registrado como
tradicional- endecaslabo, as como la distribucin de las
pausas internas de verso.
Algo similar ocurre con la ubicacin asimtrica (por
quismica) de los fonemas sobre los que se sustentan las
aparentes reiteraciones semnticas de la primera y la ter-
cera estrofas, mientras las vocales de la estrofa intermedia
se corresponden con un cambio de tono y una diferencia
de contenido que, sin embargo, constituye simultnea-
mente tanto una variacin como una amplificacin de la
idea central de la primera y la tercera estrofas.
Asimismo, de un modo an ms evidente y sencillo,
hemos ido explicando en el nivel morfosintctico el desa-
rrollo del proceso de semiosis al cual concurre la estrategia
de la construccin gramatical. sta agrega una sobresigni-
ficacin al poema, como por ejemplo en el papel que cum-
ple la conjuncin inicial, en la presencia de la funcin
conativa, en la contribucin de las figuras de sujecin y
de optacin, en las ambigedades introducidas por la serie
de zeugmas, y en la compleja y riqusima evocacin -me-
diante la alusin- de otras culturas y otras visiones del
mundo, ya que la alusin es el vehculo de la intertextua-
lidad que nos remite tanto a la filosofa de los nahuas
como a la de los romanos (que seran las voces presentes
en el dialogismo) en el tratamiento del viejo tpico uni-
versal, ya citado, del carpe diem.
En los niveles lxico-semntica y lgico, todos los
efectos de sentido, provenientes de la denotacin (sentido
literal) se ven enriquecidos por los efectos de sentido que
proceden de la connotacin, es decir, de un segundo sig-
nificado, mismo que aparece solamente en el proceso dis-
cursivo y por efecto de que un signo -o conjunto de sig-
nos- (con su plano de la expresin y su plano del conte-
nido) se convierte en el plano de la expresin de un segun-
do significado, de tal modo que el signo denotativo fun-
cione como significante del signo connotativo.
En este nivel radica el meollo de la lectura compren-
siva (luego interpretativa) del texto literario, puesto que
en este nivel desemboca la sumacin de los significados
procedentes de todos los niveles lingsticos, tal como deja
ver, con mayor claridad, la observacin de los fenmenos
retricos de la elocutio. Creo que no es otra cosa lo que
significa C. Segre cuando dice: 121
La descripcin de la semitica connotativa resulta absolu-
tamente idntica a una descripcin del funcionamiento del
texto literario. Nadie cree que tal texto reduce sus posibilida-
des comunicativas a los significados denotados, es decir, al valor
literal de las frases que lo componen. El surplus de comunica-
cin se produce exactamente por el hecho de que los planos de
la expresin y del contenido de los sintagmas son elevados a
otro plano de la expresin, del cual ellos mismos, en su uni-
dad, forman el plano del contenido.
Los elementos connotativos entran al juego de las iso-
topas simultneas, y ya vimos que los tropos actan como
trminos conectadores entre ellas (cfr. aqu, pp. 95-106),
y cmo se comportan en las evaluaciones y reevaluaciones
prospectivas y retrospectivas antes descritas. Todo lo cual
hace posible la lectura pluriisotpica del texto y la reduc-
cin de los equvocos, de las ambigedades, de las distin-
tas lneas temticas que se desarrollan a la vez, tal como
intentamos hacerlo en la ltima lectura de las pginas in-
mediatamente anteriores, aunque las ambigedades se re-
ducen como polisemias.
121 En Principios de anlisis. . .
Llegado este momento, podramos decir que hemos
logrado la lectura del poema en cuanto ticnde a propor-
cionarnos una respuesta a la pregunta: qu dice -para
m, y en esta lectura- este poema, y cmo lo dice?
Tal respuesta constituye el resultado de nuestra com-
prensin de la lectura y proviene de nuestro trabajo de
bsqueda de las unidades significativas, dcl modo como
se organizan y se interrelacionan en el texto, correspon-
dindose e interactuando de nivel a nivel, produciendo
segundos significados (connotaciones) por las virtualida-
des significativas quc se actualizan merced a las relaciones
sintagmticas dadas -por contigidad o a distancia- cn
el cotexto, y tambin merced a las relaciones paradig-
mticas en que los tropos remiten al sistema de la lengua
(como cuando comprendemos que la expresin "el cora-
zn prestado" se refiere a la caducidad de la vida).
Pero de la lectura que capta qu dicen los elementos
del poema y cmo forman parte de ese mensaje la orga-
nizacin interna de tales elementos y la red de relaciones
que de su combinacin resulta, podemos pasar a un modo
ms ambicioso de captacin de resultados de la lectura;
modo que ya no es el de la comprensin sino el de la in-
terpretacin.
El resultado de la lectura comprensiva es objetivo,
porque se funda a cada paso en el texto mismo; pero es
individual -depende de nuestra competencia como lecto-
res-, es provisional -podramos obtener diferentes lec-
turas en diferentes momentos, ver o dejar de ver ciertos
significados por la accin perturbadora de factores hist-
ricos, situacionales, emotivos, etctera- y por ello tiene
un valor relativo ya que el receptor y el proceso de recep-
cin del mensaje estn social e ideolgicamente determi-
nados, pues el receptor de un texto, como su emisor, es
un "ser constituido por su realidad social" -dice M. L.
Pratt'22- ya sea que pertenezcan o no a comunidades re-
gidas por normas compartidas de produccin y de inter-
pretacin de los textos.
En cuanto a la lectura interpretativa, es, igualmente,
objetiva, porque se establece a partir del texto analizado
y de sus mltiples relaciones ya no slo con el cotexto
sino tambin con el contexto histrico-cultural, y depen-
de de nuestro conocimiento de dicho contexto ya que,
en alguna medida, hay que reconstruir -dira Mignolo-
la situacin del emisor.
Por ejemplo: cuando comprendemos no slo que la
expresin "el corazn prestado" alude a la caducidad de
la vida, sino que constituye una unidad intertextual que
remite a la institucin literaria, a la literatura vista como
sistema donde se eslabonan -diacrni~amente' ~~- las
convenciones y donde se produce la colisin de la ruptura
con lo tradicional en cultura y en el arte, puesto que "el
corazn prestado" es una metfora frecuentada por los
poetas del mundo nhuatl; y cuando comprendemos que
en esta misma relacin se manifiesta el hecho potico -el
texto de Bonifaz- como determinado histricamente,
como producto de una etnia y una cultura mexicanas que
122 Pratt, Marie Louise, "Estrategias interpretativas/interpretaciones es-
tratgicas" en Semiosis 17, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1986, pp. 3-43.
123 Lo que Mignolo llama "paradigma herrnenutico": las diferentes
concepciones -que se suceden histricamente- de la literatura, con sus co-
rrespondientes teoras de la ~r oducci n y la recepcin de los mensajes lite-
rarios.
arrancan del descubrimiento de Amrica, entonces estamos
no ya solamente semantizando sino, adems, semiotizando
el elemento estructural previamente identificado y nue-
vamente correlacionado, y no estamos ya simplemente
descifrando y simplemente comprendiendo el proceso
semntico del poema, sino interpretndolo y vindolo
como un signo cabal que nicamente es susceptible de una
lectura interpretativa si es observado dentro del conjunto
de todos los signos -de todos los cdigos- lingsticos
o no, artsticos o no, que constituyen el marco histrico-
cultural de sus produccin, nica panormica que puede
aportarnos la perspectiva que nos permita apreciar la visin
del mundo del autor: lo que ste intenta comunicarnos,
por qu desea hacerlo, y por qu lo hace de este modo
que revela, en el interior del poema, el antagonismo de
las sangres diversas que circulan dentro del poeta mexicano,
la cultura mexicana y el texto mexicano, y que luchan, por
cierto, en l (dialgicamente) al presentrsenos como el
encuentro entre el "gocemos porque moriremos" y el "su-
framos porque vinimos aqu, fugazmente, para sufrir";
antagonismo desarrollado a travs de una figura: la suje-
cin, y resuelto a favor de la visin latina del mundo.
La lectura interpretativa es, pues, una relectura que
sucede a la serie de lecturas en que consiste el anlisis in-
tratextual. Se trata de una nueva lectura que busca las
mltiples relaciones dadas entre las unidades -evidencia-
das en el anterior anlisis- y los variados elementos de
naturaleza literaria, pictrica, arquitectnica, en fin, ar-
tstica, o bien que forman parte de las costumbres -culi-
narias, funerarias, el modo de emplear el ocio, de vivir las
festividades, la religin, etctera-, o que tienen que ver con
procedimientos o con hallazgos cientficos, con ideas
filosficas, o con sucesos histricos tales como descubri-
mientos geogrficos, guerras, conquistas, colonizaciones,
tratados econmicos, trfico comercial, etctera.
La relacin determinante es de naturaleza causal. El
anlisis es selectivo y, por ello mismo, est re-sido ?or la
nocin de pe r t i ne n~i a . ' ~~ Es decir: cada unidad textual
se relaciona con alguna otra de algn cdigo del contexto,
cuando la relacin se revela como pertinente. La pertinen-
cia est sujeta a una condicin: que la unidad sea suscep-
tible de ser relacionada contextualmente, que la unidad
textual se muestre como correlacionable, lo cual tambin
depende de la competencia analtica del lector, ya que
para realizar la lectura interpretativa se requiere conocer
el contexto desde una perspectiva sincrnica y diacrnica;
en otras palabras, es un conocimiento que incluye el de
la tradicin.
Si observamos este problema desde un punto de vista
didctico, la lectura interpretativa, pues, dadas estas pre-
misas para su realizacin, no toma en consideracin el
marco histrico-cultural del modo como sola hacerlo el
enseante conferencista de nuestra reciente tradicin esco-
lar, sino que lo utiliza exactamente al revs. El profesor
no parte del contexto para terminar -si le alcanza el tiem-
po- en el texto. No comienza la explicacin procurando
una visin panormica de la situacin histrica y agregando
luego la biografa del autor y las caractersticas de las co-
rrientes artsticas vigentes en su tiempo, para luego efec-
tuar una rpida lectura superficial, seguida de un comen-
tario intuitivo e impresionista cuyos fundamentos, en el
mejor de los casos, queden implcitos y quiz sen inferibles.
Por el contrario, la lectura interpretativa que precoili-
zamos, estara cimentada por el anlisis estructural que ya
hemos descrito, pues tendra que tomar en cuenta como
relacionables los fenmenos estructurales resultantes de
dicho anlisis.
Por otra parte, la comprensin hermenutica o inter-
pretacin lleva consigo no slo una comprensin del
discurso natural de la lengualZ5 y la comprensin de la
1% Mounin, Georges. La literatura y sus tecnocraciar. Mxico, Fondo de
Cultura Econmica, 1983 (19 78).
125 Para Mignolo, en Teorz'a del t ext o e interpretacin de textos, un
"universn primario de sentido".
. .
teora l i ng ~t i ca' ~~ involucrada en el primer anlisis, sino
que tambin conlleva una comprensin (la propiamente
hermenutica) que es la del universo de sentido de que
participan el emisor y el receptor del poema, y una com-
prensin terica del saber implicado en la interpretacin.lZ7
Es decir: la hermenutica es una lectura interpretativa
que hace posible la descripcin total del sentido -visto
como suma de las isotopas que se han ido descifrando y
que abarcan la semntica del texto y la lgica que remite
al contexto. Esta actividad puede, inclusive, implicar un
punto de vista crtico pues a la vez presupone, de acuerdo
con Mignolo, la comprensin de la teora que -para se-
guir el proceso de semiosis- se maneja. Tal teoria contiene
las "definiciones esenciales" coi1 las que opera, mismas
que son necesarias porque nos procuran pautas para la
lectura.
Adems, no debemos olvidar que la hermenutica de
la literatura, debido a ia naturaleza de la funcin potica
de la lengua, lo que trata de interpretar, adems de lo que
proviene del contenido semntico de la lengua, es tambin
aquello que proviene del sentido agregado por la estruc-
tura del mensaje ~o t i c o (mensaje visto como red de rela-
ciones intratextuales manifestadas durante el anlisis lin-
gstico y retrico), ms el sentido adicionado como resul-
tante del anlisis sernitico (del texto visto como unidad
cabal en s misma y a la vez como punto de interseccin
en la red de las relaciones intra y extratextuales); es decir:
del texto visto como signo sobredeterminado histrico-
c ~l t ur a l me nt e . ' ~~
As, la interpretacin hermenutica (cfr. aqu, pgina
47) implica una actividad semitica cuyo objeto es el texto
literario en el que se entretejen numerosos cdigos que se
126 L'Universo secundario de sentido" en Mignolo.
127 Ambos seran "universos secundarios de sentido" en este mismo
autor.
128 Y esto vale, naturalmente, tanto para los textos lricos como para
los relatos ficcionales, narrados o representados.
expresan en signos lingsticos. Se trata de una actividad
interpretativa que tiende a "la comprensin ms completa
1
posible -dice Serge129-, del texto literario que, compa-
rado con otros, "es ms rico" por lo mismo que "com-
prende un mayor nmero de cdigos". Y es tambin por
este motivo que la hermenutica constituye "una actividad
semitica". El texto, agrega Segre:
se presenta al lector como un conjunto de signos grficos.
Estos signos tienen un sigriificado denotativo, de carcter lin-
gstico, y constituyen, al mismo tiempo, en sus diferentes
combinaciones, signos complejos, que tambin tienen un signi-
ficado propio; de las connotaciones se derivan ulteriores posibi-
lidades significativas (. . .) En cualquier caso, todos los signifi-
cados estn confiados a signos; y en particular a signos homo-
gneos entre s, signos lingsticos. La hermenutica podra ser
la semitica del texto literario.
En fin, mediante esta actividad, nos proponemos cap-
tar la concepcin del mundo del emisor, misma que des-
emboca en su texto en forma de caudal de determinaciones
histrico-culturales de una poca; caudal que llega al texto
a travs de un cauce, a travs del sujeto constructor del
proceso de enunciacin, sujeto que est, a su vez, tan so-
bredeterminado como el texto mismo.
so el analista se va fabricando los instrumentos que cada
texto requiere para ser sondeado. Luego vincula los resul-
tados que ha obtenido con los elementos contextuales que,
en otra lectura, revelen su pertinencia debido a que, a la
luz de su relacin, se aclare en mayor medida el significado
del texto en cuanto signo representativo de una poca.
Al final, el analista selecciona, en la sntesis, los resultados
ms significativos, los cuales constituyen el manantial de
sus personales y originales comentarios respecto al texto
estudiado. Durante la realizatin de esta tarea, est descri-
biendo y utilizando los resultados de la comprensin, con
el fin de lograr la interpretacin.
Para conocer el contexto y poder correlacionarlo, se
requiere una investigacin paralela a la que se efecta antes
en el interior del texto. Durante esta investigacin se van
seleccionando los datos del contexto histrico-cultural en
atencin a que se revelen como relacionados con la obra
del poeta debido a que la determinen como tal, y por ello
el descubrimiento de dicha relacin arroja una luz sobre
su construccin y sobre su significado. En el caso de Boni-
faz, se trata de un poeta (1923, Crdoba) cuya infancia
transcurri en el Mxico postrevolucionario surgido del
choque entre un orden social positivista fundado en una
sociedad postcolonial semifeudal, y la fuerza expansiva
de la burguesa capitalista que se propone lograr el desarro-
llo industrial del pas. Es el Mxico de la guerra cristera y
del cardenismo, que apenas emerge de la destruccin y
es pobre.
Por otra parte, su adolescencia y su primera juventud
vivieron la experiencia escolar y cultural rezagada del mo-
dernismo tardamente agonizante, y tambin la tarda
noticia de las vanguardias europeas: postmodernismo de
Lpez Velarde, cubismo de Tablada, futurismo de los es-
Un ensayo crtico, una tesis, un trabajo escolar, no
tridentistas; influjo subterrneo del vanguardismo eclc-
consisten en el anlisis de un texto literario. En su transcur-
tico de la generacin de los Contemporneos; influjo no-
ventaiochista, ultrasta y creacionis ta llegados con los
129 Segre, Principios de anlisis. . .
116
?
. .
' :f
"'ni
refugiados polticos espaoles, con los intelectuales trans-
terrados que enseaban en los cuarentas en las escuelas
mexicanas de educacin media superior y superior, venidos
de una Espaa en la que los principales filsofos130 mues-
tran alguna afinidad con el existencialismo francs, escuela
sta que, junto con el nacionalismo filosfico mexicano
iniciado en los aos treintas por Samuel Ramos, va a pre-
dominar en las dcadas siguientes en las obras de intelec-
tuales como Jos Gaos, Emilio Uranga, Octavio Paz, Leo-
poldo Zea, Jorge Portilla, Edmundo O'Gorman y otros,
como una reflexin sobre lo mexicano y los mexicanos.
El contexto cultural es el de un Mxico en el que em-
pieza a prevalecer la centralizada cultura urbana con su
cauda de desventajas (el peso de la masa migrante depau-
perada, consumista de chatarra cultural y alimenticia,
presa de los medios de comunicacin banalizadores), y con
su cauda de ventajas (concentracin de oportunidades de
trabajo y de disfrute de manifestaciones de "alta" cultura)
destinadas a la clase media y a la burguesa; cultura que
an ofrece rasgos en que se prolonga el influjo de la ms-
tica vasconcelista del muralismo que comunica y sensibi-
liza extraescolarmente.
Durante la adolescencia de este poeta, en efecto, pri-
vaba una atmsfera de angustia vital en la sociedad mexi-
cana, que era reliquia de la destruccin padecida por las
familias durante la guerra civil, y que no era ajena a la pro-
longada tensin vivida durante la segunda guerra mundial
ni, entre los intelectuales, al influjo del existencialismo
francs y espaol, que marc profundamente el contexto
histrico-cultural (cfr. aqu, pginas 56-58)' con la con-
ciencia de una contradiccin agudizada despus de la lucha
contra el totalitarismo fascista de que, por una parte, el
130 Unamuno, Ortega y Gasset, Xavier Zubiri y Eugenio de Ors. Cfr.
Ludovico Geymonat, Hi st ok de la filosofa y de la ciencia, v. 3, Barcelona,
1985 (1979), pp. 358 y SS.
118
I
ser humano no slo es libre sino est condenado a ser libre
1
y debe afrontar la responsabilidad que ello significa; pero,
por otra parte, el ser humano nacido libre vive esclavo de
su circunstancia y se siente manejado por ella.
Mucho de esto se manifiesta en la temtica de Bonifaz.
Hay en ella precisamente, con frecuencia, una angustia '
nacida de experimentarse el poeta a s mismo como li-
bertad neutralizada por su sometimiento a una fuerza
misteriosa, incontrolable, desconocida:
Algo nos mantiene atados, nos lleva;
nos ensea todo lo que somos:
habla en nuestra boca, con nuestros pasos
nos traslada, besa con nuestra boca.
Y detrs estamos nosotros mismos
llenos de un terror que no entendemos. . .
, Y agrega luego:
mi cuerpo no es ms que una casa intil
llena con un cuerpo que no deseo.
Esta sensacin de estar invadido y sustituido por otro,
que es quien hace uso de su libertad y de su palabra, llega
a ser excesivo:
Las palabras saben hacer extraos
juegos. Ellas solas dicen. Nosotros
somos la guitarra que alguien toca.
cuando yo te digo: "te amo'', es cierto
que te amo.
Pero no es verdad que yo te lo digo.
Y genera otro sentimiento: de desamparo y de imposi-
bilidad de gobernar nuestro destino:
. . .Sordos estamos, ciegos.
As nos sabemos: manejados
quin sabe por quin y desde dnde.
si hasta en lo ms simple, en el instante
de asir una rosa y cortarla, hay algo
que interviene, hay algo que ocupa
nuestro sitio, y hace lo que nosotros
jams nos hubiramos propuesto.131
En esta impresin de que alguien nos habita y coarta
nuestra libertad reincide en Los demonios y los das
(1956), o siente que alguien nos acompaa, nos vigila y
se burla de nosotros en Fuego de pobres (1961), aunque
en estos dos libros junto con la angustia estn presentes
el esoterismo y la magia.132
La angustia existencia1 se manifiesta tambin en Bo-
nifaz mediante el tratamiento recurrente de otros temas,
principalmente el amor, el paso del tiempo, la soledad, la
tristeza, la pobreza, el sufrimiento, la destruccin, el mie-
do, la muerte, el desamor, el desamparo, la bsqueda, la
belleza, la tarea del poeta.
Vive la soledad (en Los demonios y los das), como
la sensacin de que todos somos islas desordenadas y con-
fusas y de que nuestros medios (lenguajes) no nos sir-
ven para romperla pues "no conducen a estar con al-
131 "Cuaderno de agosto" (1954) en De otro modo lo mismo, Mxico,
F. C. E., 1979.
132 Segn declara Bonifaz en "Resumen y balance", entrevista reali-
zada por Marco Antonio Campos y publicada en Vuelta numero 104, pp.
30 a 34.
5 ,
guien". Por eso el poeta escribe para los solitarios, que no
hallan pareja, no se divierten en las fiestas, no son corres-
pondidos, esperaron en vano en una cita y, al margen de
la dicha, la observan por las ventanas ajenas ya que un
destino ciego les ha deparado, como a l mismo, el ais-
lamiento :
a m me ha tocado no estar contigo
aunque todos buscamos a alguien que nos reconozca para
compartir "nuestro purgatorio de bolsillo"; pero no lo
hallamos, permanecemos solos y desentonamos al entonar
juntos
. . .un concierto
para desventura y orquesta
La tristeza es evocacin de vivencias -propias o aje-
nas- experimentadas en situaciones muy diversas como
cuando el poeta llora "encadenado a un sueo triste"133
o cuando respira "un afn seguro de tristeza"134 o pien-
sa en
. . .dulces
pases, en ros, en largos viajes
tristes al regreso. . .
135
La tristeza se mezcla con la atmsfera tensa del in-
somnio:
. . .he sentido
llegar los fantasmas, en un soplo
que come los ojos tristes del sueo;
133 Imgenes (1953).
134 "Motivos del 2 de noviembre" en Imgenes (1953).
135 Ibdem.
y se observa en el rostro ajeno:
. . . :era tuyo
el dolor que usaba t u cara triste
en aquel retrato? Diez y siete
aos me dijiste que tenas136
o cae con violencia repentina sobre la vida que no se
cumple pues esperamos el amor imaginando su bondad y
slo llega la certeza de que no llegar:
y un golpe
de tristeza sbita, de impaciencia
desordena el mundo, lo desencaja.137
o llega junto con la soledad:
Hay veces que ya no puedo con tanta
tristeza, y entonces te recuerdo.
Pero no eres t. Nacieron cansados
nuestro largo amor y nuestros breves
amores; los cuatro besos y las cuatro
citas que tuvimos. Estamos tristes.138
La pobreza es igualmente un lugar comn muy fre-
cuentado en esta poesa, y generalmente se combina con
los dems temas antes citados, por ejemplo con la muerte,
la cual:
Con paso insidioso llega a buscarnos:
manos duras, dientes duros, pobreza,l39
o aparece prolijamente descrita, como en Los demoni os
y los das (1956):
136 'LCuaderno de agosto" (1954).
137 Los demonios y los dias (1956).
138 Ibdem.
139 "Motivos del 2 de noviembre" (1953).
Bueno fuera, acaso, no haber cambiado;
seguir padeciendo por lo mismo;
hallar un dolor tan bello
que me permitiera olvidarme
de que est deshecha mi camisa
y de que me aprietan los zapatos.
Sin embargo, este libro es temticamente mucho ms
complejo. En l, como Bonifaz mismo observa,140 por una
parte se advierte por primera vez la presencia de dos mun-
dos: uno el inmediato y cotidiano, y otro ms oscuro y
ms sustancioso, al cual se puede llegar por diferentes
puertas como la borrachera, la enfermedad, el amor o la
pesadilla (adems de los fantasmas que durante centenares
de noches lo aterrorizaron), por otra parte en l aparece
una visin potica del mundo desde la perspectiva de un
"nosotros" que en este libro (y ms an en El mant o y
la corona) est ubicado en el herosmo de soportar la mi-
seria y la desolacin cotidianas y en el tema de la magia,
que reaparecer en Fuego de pobres (1961).
Pero, a propsito del tema del sufrimiento, muy tem-
prano forma parte de su potica abandonar el dolor indi-
vidual para aprehender en su canto la invisible red de los
vnculos que relacionan las cosas, lo cual es:
un modo inocente de estar contento
y de hacer el bien a los que pasan,l41
un modo de acercarse a los miserables comunicndoles su
mensaje:
Adis, Garcilaso de la Vega,
tus claros cristales de sufrimiento.
Yo vine a decir palabras en otro
tiempo, junto a gentes que padecen
desasosegadas por el impulso
140 "Resumen y balance".
141 "Motivos del 2 de noviembre" (1953).
de comer, comidas por la amargura;
dbiles guerreros involuntarios
que siguen banderas sin gloria,
que lloran de miedo en las noches,
que se desajustan sin esperanza.
Mensaje que cuenta con innumerables destinatarios en
una ciudad colmada de contrastes entre lujo y pobreza,
donde hay
lentos camiones donde los indios
juntan el sudor y la miseria
de todos los das, se apretujan,
y llegan a barrios que se deshacen
de viejos, y tiemblan y trabajan.142
Pero donde tambin el poeta mismo se siente muchas
veces miserable, sobre todo por su soledad, de modo que
hay un grito reiterativo que irrumpe de pronto en muchos
poemas, lo cual lo lleva a querer romper la inconsciencia
colectiva y a hablar para que todos sepamos
que estamos desnudos, que no tenemos.
! Miseria de animal desamparado
8
me hiere; tierra desolada,
!
tierra vaca. tengo desde ahora.144
Pero los motivos alternan y se vinculan, as el de la
pobreza, tan constante, anda con
l l
desamor:
Pobre de muerte, grito;
de no poder llamarte, est muriendo
algo que soy. Ests de espaldas
a m; cercada por ti misma; inalcanzable~4~
1
desamparo:
Pues, en su soledad, advierte:
no me queda nada, slo nombres
viejos, nuevos nombres amados. . .
S
y sabe tambin que la pobreza es carencia de compaa !
que "desordena el mundo" y todo lo altera mientras 8
i*
. . .seguimos en la miseria, L
y necesitamos que nos ayuden.143
I: t
Por ello, al perder el amor, Bonifaz describe as su estado
1
de nimo:
i
142 Los demonios.. . (1956).
143 Ibdem.
Decir: nunca ms. Y ver entonces
que nunca ha podido existir nada;
y sentir que un vrtigo nos derrumba,
y rodar, caer hasta el fondo
sin hallar un clavo en que agarrarnos.146
O bien:
Imposible
hallar un lugar seguro que pueda
guarecer el aire cuand menos.I47
Y soledad:
Pero t no llegas; no entiendes
los nombres que yo te doy al llamarte.
2Para qu nos sirven las palabras
si no son capaces de nombrar, si no pueden
ser jams odas? 2De qu nos valen
la memoria, el sueo, la alegra,
cuando no conducen a estar con alguien,
144 Fuego depobres (1961).
145 "De espaldas" (1960).
146 LOS demonios.. . '(1956).
147 Ibdem.
y arden, y se queman, y nos consumen
hasta los rescoldos, las cenizas, el viento?le
destruccin: 1
I
Y algo de nosotros sangra, se pudre,
queda irremediablemente disuelto.149
I
En Fuego de pobres (1961) se describe a s mismo en
un aterrado estado de duermevela:
1
I
Deshabitado el traje suspendido,
suena con un temblor de piel que busca
I
t
su bestia desollada, su materia
de bestia prxima pudrindose;
oh, muerta, muerta, muerta.
Pero el tema del miedo, en realidad, es frecuente:
I
As por las noches he sentido
llegar los fantasmas, en un soplo
que come los ojos tristes del sueo.
He sido la copa del miedo. A oscuras
me probaron siempre lo intil
de las oraciones y las sbanas.l50
Es un miedo a la muerte:
i
Por si no lo he dicho lo digo ahora. 1
Tengo una certeza: la de la muerte
que llega vacindonos con furia.
. . .
Y sudo al pensar que he de morirme
para siempre, y sueo ser yo mismo
otra vez; juntarme, escogerme
yo mismo entre todo,
y recuperarme y entregarme.151
148 Ibdem.
149 "Motivos del 2 de noviembre" (1953).
1SO "Cuaderno de agosto" (1954).
151 Losdemonios.. . (1956).
muerte identificada, como en tantas tradiciones, con el
sueo:
. . .como si el sueo viniera
por los secretsimos caminos
que ha de recorrer la muerte algn da.152
Y la muerte es "turbio silencio", "sucia presencia de-
finitiva" donde ". . .las moscas / seguirn comiendo de nos-
otros" cuando "con paso insidioso llega a buscarnos",
"y no hay un lugar que nos guarde" de ella.lS3
Amor, tiempo y muerte es la triloga temtica ms
constante, con mucha frecuencia entrelazada como en la
tradicin clsica:
. . .':Qu es nuestra vida
ms que un breve da?', y entonces,
tocados de golpe, comprendemos:
sabemos que somos heno, verduras
de las eras, agua para la muerte.154
Y, de pie sobre la rutina cotidiana, describe irrisoria-
mente la tierna costumbre de "acicalar a los muertos"
para que "los hallen decentes los gusanos" y para que "ob-
tengan "la aprobacin de las visitas".i55
La continuada prsencia de estos motivos crea un cli-
ma disfrico, una especie de penumbra, una atmsfera
depresiva en la poesa de Bonifaz; pero, por otra parte, hay
otros motivos tambin constantes, de signo eufrico, que
matizan su visin del mundo marcndola positivamente,
como son vida, belleza, amor, deseo, compaa, y el mis-
mo sueo, as como la necesidad de comprender el mundo
y, sobre todo, su concepcin de la naturaleza y del papel
152 Imgenes (1953).
153 "Motivos del 2 de noviembre" (1953).
154 Los demonios.. . (1956).
155 Ibdem.
que en la existencia desempea la poesa, es decir: su po-
tica personal.
Estos motivos tambin se entretejen entre s y con
los de signo opuesto. As, por ejemplo, compaa, soledad
y el problema de saber "decir", especfico del poeta:
Es en vano amar con la voz, dejarla
correr, que se extienda: no le importa
a nadie.
Si yo pudiera decirlo.
Si pudiera abrir un espejo enfrente
de todos los ojos, si yo mismo
consiguiera ser el espejo, entonces
tal vez se me fuera esta miseria
de salir sobrando, de no servirme.
Yo pienso que todos buscamos;
que al pasar las calles, en los cines,
detrs del secreto de cada esquina,
pretendemos rostros conocidos.
Tal vez uno solo que nos viera
con obstinacin, y en silencio
nos dijera: "T eres". Qu descansada
vida, qu esperanza de entregarnos,
de irnos compartiendo
nuestro purgatorio de bolsillo.
Pero no encontramos nunca; no vemos
ms que la existencia inexplicable
como una mendiga embarazada.156
Es decir: el otro, que nos acompae, es inhallable, pero
parece tan bueno hallarlo que:
La mejor belleza. . .
en todas las cosas que hacen los hombres
es la que se guarda en los puentes,lS7
156 Ibdem.
157 Ibdem.
porque juntan lo separado.
La oposicin entre euforia y disforia, dada en el inte-
rior de cada poema, se nos revela, globalmente, como una
lucha, como la manifestacin de una contienda ntima que
termina por aceptar la existencia y hallarla buena, aun
empapada de dolor y dificultades.
De la tristeza por la miseria ajena, que no se compren-
de, nace el deseo de escribir cumpliendo con ello un oficio:
Yo pienso: hay que vivir, dificultosa
y todo, nuestra vida es nuestra.
Pero cunta furia melanclica
hay en algunos das. Qu cansancio.158
Y se comprende, en cambio, que el proceso de vivir y
el de morir son uno mismo de constante y universal trans-
formacin: risa y muerte; ceniza y alegra:
Semilla del placer, la muerte
mira, agazapada, en el instante
donde apaga su lengua roja
algn dolor que fuimos. Risa
de saber que en algo nos morirnos,
que algo para siempre nos perdona.
De escombros nuestros, se encordera
el camino de la noche en andas
que para morir nos escogemos.
Y se vuelve alegre la ceniza
de envejecer, y las arrugas
el ramaje son de un tronco alegre.
Se va cayendo la sufriente
armazn del temor; inmunes,
cada vez ms muertos, aprendemos;
vencida de la edad, el alma
aviva el seso y se complace
del cuerpo difunto en que recuerda.159
158 Fuego de pobres (1961).
159 El ala del t@re (1969).
El deseo y la bsqueda del amor se manifiestan para-
lelamente. y la relajacin de los sentidos que sucede al
gozo permite observar la situacin en la que el deseo pre-
domina:
y mordido, con saliva tuya,
un durazno muerto sobre la mesa.
En torno de ti cayendo, brillando,
tu aroma de cosa viviente.
Y fue la tristeza. Y era el deseo
por s mismo ms que el amor, y mucho
ms que el sueo, y ms que las palabras.'*
Mientras el motivo del amor es, con mayor frecuencia,
el del amor inhallado:
Pero t no llegas; no entiendes
los nombres que yo te doy al Iiamarte.16'
Esperamos el amor porque con l todo ser bueno,
"todo estar de acuerdo", y si "llega la certidumbre de
que no vendr", todo est perdido y seguimos en la miseria
espiritual.
En El manto y la corona ( 1958) es donde el amor se
revela como una armnica y profunda sensacin de s pro-
pio y tambin de la amada, un constante estado de esp-
ritu a travs del cual lo cotidiano deja de ser banal. Cada
pequeo suceso es trascendente y grato, todo el dolor, del
pasado es un recuerdo que da risa:
me tengo que rer con toda el alma
cuando recuerdo mi tristeza
Hoy lo s: soy alegre.
Me contentan el ruido y el silencio,
las noches me contentan y los das,
la voz, el cuerpo, el alma me contentan.
160 Los demonios. . . (1 956) .
161 Ibdern.
En cambio los dems despiertan una ternura compasiva:
Ay, cmo compadezco
a los que t no amas, que no saben
Porque el propio yo se revela reflejado en el ser amado:
y t, que tanto tiempo me ocultaste
lo que era yo,. . .
y la amada, recprocamente, se encuentra consigo misma
a travs del amante:
Hasta ms no poder estoy colmado
con cada cosa tuya. Soy el sitio
al que llegas a diario a visitarte;
a encontrarte contigo;
a preguntarte cmo amaneciste;
a platicar, contigo, de tus cosas.
Mientras el poeta se complace y contenta con el papel
de espejo, traductor e intrprete:
Con mirarme a la cara, alguien podra
saber si ests alegre o triste.
Pero en medio de una abrumadora y absoluta felicidad
aparece el temor a la destruccin del amor como resultado
de la rutina, de la familiaridad, de la convencin, de lo
habitual, donde no habr lugar para el "orgullo / de estar
perdidamente loca", para la "costumbre / de estar hacien-
do luz a todas horas".
Por ello el poeta, rememorando el motivo de la muta-
cin de amor de Ovidio, pide a su amada que jams enve-
jezca y que, instalada para siempre en un estado de juven-
tud inmarcesible, no tenga piedad de la ancianidad de 61
y no lo ame sino como recuerdo.
Sin embargo, de este libro opina su autor que es el col-
mo de la desvergenza, que adopta una forma subjetiva,
"de confesin", y que en l "la forma misma es desver-
gonzada" ("combinaciones normales de 7, 9 y 11 slabas"
"en las que "se manifiesta una falta absoluta de pudor"
que equivale a dar cuenta de los detalles de una enferme-
dad) y, ya en 1960,162 la dicha perfecta del amor ha des-
aparecido :
De espaldas y muy lejos, imposible.
Perdida ya para mis brazos.
De espaldas a mis brazos
ests; para todo lo mo
ests de espaldas para siempre,
Al otro lado, encadenndome.
Nada tiene sentido; he despertado
en un mundo al revs.
De nada sirve lo que tuve;
nada me queda ya que sea mo.
Pobre de muerte, grito;
de no poder llamarte, est muriendo
algo que soy. Ests de espaldas
a m; cercada por t i misma; inalcanzable.
Aunque el motivo del amor reaparecer despus, ya
sin la intensidad del grito excesivo que proviene de la pri-
mera gran pasin.
El mundo indgena prehispnico constituye la tem-
tica de otros libros: Fuego de pobres (1961); Siete de
162 We espaldas" (1960).
espadas (1966), El ala del tigre (1969), As de oros (1981).
En el primero de estos libros -dice ~ o n i f a z - : ' ~ ~
. . .estn la flor, el canto, la guerra florida, el paso del tiempo,
la incertidumbre de la alegra, Ia amenaza de que slo se est
una vez sobre la tierra, la amistad como medio de salvacin.
Lo que significa que est presente la visin filosfica
del mundo propia de los nahuas, aunque ofrecida aqu a
nosotros como producto de una cultura mezclada en la que
el mundo clsico y la tradicin hispnica son igualmente
identificables:
. . .algo de Virgilio y Propercio, de Horacio, de Quevedo y
de Gngora.
y, asimismo, est la Biblia, sobre todo en el tema esencial
de la resurreccin de la carne.
El barroco aparece visto, segn el propio Bonifaz,
como denso espacio intertextual donde se encuentran o
chocan, con "sonido rspido y desapacible", diversas cultu-
ras, en Siete de espadas (1966). Siete, nmero que mani-
fiesta una pluralidad de simbolismos -los colores del iris,
los sonidos de la escala musical, los pecados y sus opuestas
virtudes, los dolores de la virgen, la carta de ese nmero
en la baraja- mediante estrofas de siete versos (de una
"coinbinacin inhabitual" de 11, 10 y 9 slabas) en las que
se mezclan temas que constituyen alusiones a
. . .Bcquer y Virgilio, Pndaro y fray Luis de Len, la rni-
tologa griega, la juda y la azteca, la historia, Whitman y
Vallejo y Poe, Homero y Buda.
En este libro el mismo autor 'seala tambin como im-
portante la presencia del tema de la mosca que, efectiva-
163 lLResumen y balance".
mente, reaparece vista no ya como el smbolo del descon-
cierto y la ignorancia que nos impiden orientar nuestro
propio vuelo (como en Los demonios y los dzs, 1966),
sino como signo acompaante del proceso de corrupcin
inseparable del trnsito entre la vida y la muerte. La mos-
ca, dice el poeta:
ya me ha visto y espera saciarse en mi podredumbre. El hombre
es la bodega de la mosca.
El ala del tigre (1969), obra donde tiene su lugar el
poema aqu analizado, es visto (slo por su autor) como
un libro "flojo" en el que campea, con el simbolismo del
tigre mexicano ("que no es rayado sino pinto (y) que sim-
boliza el cielo estrellado", por lo cual es "nocturno y a-
reo" y "debe tener alas") el tema poltico del ao 1968,
vivido por el poeta como sentimiento de indignacin pro-
ducido por la ruptura de la fraternidad, por la destruccin
del humano edificio levantado sobre el "concierto espi-
ritual y material" donde se funda la sociedad amalgamada
por la amistad que es "medio de salvacin7'.
En este libro contina la alternancia de variados temas
(como en Siete de espadas): fugacidad de la vida, amor
y erotismo vividos como cadenas de intensos momentos
que completan transformaciones nuestras que de pronto
advertimos; muerte sentida como transcurso del vivir:
vividas, vida y muerte, como procesos paralelos y simul-
tneos. Y tambin aspectos peculiares de la ciudad, que
nos son comunicados coino impresiones ntimas, emana-
das de un caldo cultural hecho de momentos (el domingo,
el mes de noviembre, la primavera), de aspectos (el valle,
la "sequedad del aire", los "blasones de la luz"), de lugares
(edificios, oficinas, asfalto). Este conjunto de temas crea
una atmsfera donde ocurre la tragedia:
Y cuelgan, de garfios, mis hermanos
como destazados frutos negros.
Lo cual hace, de pronto, que el sol enve a la tierra los
. . .aludes
otoales de la luz podrida,
que alumbra la escena de la matanza:
Y aqu de la muerte, aqu, los cauces
perifricos de la agona;
los ametrallados sin saberlo;
la carrera srdida y en brazos
de la persecucin, la crcel
incineradora y desatada.
La flarna e n el espejo (1971) es una obra difcil que
contiene, en estrofas de eneaslabos y decaslabos asim-
tricamente distribuidos, "magia, esoterismo, ocultismo",
a guisa de "espinazo" del libro segn el propio Bonifaz;
ingredientrs, stos, presentes por primera vez en Los de-
monios y los d h s (1956) y luego en Fuego de pobres
(1961).
En esta obra -la que ms satisface al autor-, donde
1
I
la construccin del discurso y las connotaciones de sus
elementos concurren a formar una espesa urdimbre simb-
i
lica (muchos de cuyos aspectos han sido observados por
i
t
M. Andueza), el procedimiento de desautomatizacin que
I
predomina es el de la oscuridad, lograda mediante la tre-
4
cuencia de alusiones (a veces apoyadas en la numerologa
presente y en las distribuciones de los elementos de la es-
tructura) a significados csotricos; oscuridad que realiza
su funcin potica al prolongar la temporalidad de la per-
cepcin que se cumple como un fin en si, y que exige del
lector una competencia y una atencin especiales. La
oscuridad no es intencional sino que proviene del "secreto
profundo" que el poeta se propone comunicar mediante
una expresin que transforma en poesa, msica y lumi-
nosidad. Bonifaz considera que este libro es "caritativo"
porque en l procura "mostrar con claridad los caminos"
que conducen al conocimiento de "la parte luminosa del
mundo" cuyo smbolo es "la mujer.. . la criatura mejor
realizada en el universo" porque "tiene en s misma la
posibilidad de la revelacin":
. . .si quiero revelar algo, tengo necesidad de valerme de una
imagen femenina, y lo nico que puede acercarme a la imagen
femenina es el amor.
Por esta razn aparece aqu "el arquetipo de la mujer"
ll! I , l a la que se aproxima por el amor que es, al inismo tiempo,
il
l i 1;
"la nica manera de acercarse al misterio".
1 ' ; :
Dice l mismo de esta obra:
Es un Libro exaltadamente alegre. La flama blanca, que es la
mujer, se refleja, como en un espejo, en la escritura. La alqui-
mia me dio las races de este libro. En l estn los caminos para
alcanzar la ltima transmutacin, presentados de la manera
ms clara que me fue permitido hacerlo.
II
, Bonifaz no slo ve este libro como el que ms le satis-
l
a
face, sino que lo considera "irrepetible" y piensa que no
permitir "ningn desarrollo posterior", segn confiesa
al comentar la publicacin de As de oros (1981). A ste
i 1 lo considera "un libro de reposo" similar a Canto llano a
I , Si mn Bolzar (1958).
Es asunto tradicional en la poesa mexicana conside-
rar que el trabajo del poeta es un medio para comprender
el mundo y para explicarlo. En Bonifaz este tema, como el
de la solidaridad humana, forma parte de una coheren-
te potica personal manifiesta en diversas pocas y en
diferentes libros muy tempranamente (1951). "La poe-
sa es un vehculo de conocimiento hacia fuera y hacia
dentro del hombre. La norma de Apolo: Concete a t i isi
mi smo, tiene como consecuencia o condicin la otra: L.-
Conoce el mundo", dice el poeta en la entrevista a : !.
Campos. Su muy explcita "Potica" revela una prosapia
hispanomexicana de apego a una poesa "pura" y "desnu-
I
da", prxima a Juan Ramn, rigurosa y moderna de un
modo que trasciende en ella, por una parte, el influjo de
linguistas como Saussure y Hjelmslev, cuyas ideas han te-
nido repercusin en la teora literaria de este siglo; por
otra parte, esa misma teora, filtrada a travs del comn 5
denominador de las vanguardias artsticas, que consiste
1
en considerar que en el signo estn indisolublemente vincu-
l
I lados significante y significado, consideracin expresada
1
3
por Bonifaz en la metfora precisa y escueta --de Goros-
tiza- del vaso y el agua. Dice Bonifaz:
. . .Luzca el poema
de una materia solamente: cristal desnudo
blando en su centro tembloroso; lquido claro
que junto al aire se endurezca libre y preciso.
El ritmo del poema debe ser el del sentimiento, "ve-
cino al rumor de la sangre", y debe reinar como el princi-
t
pio rector en el que la lingstica moderna ha visto que
se funda el desarrollo del verso:
que en trance de ritmo la palabra
adquiera la voz de la poesa.
El poema, adems, es el solo vencedor de la muerte:
Adviene callada la muerte;
nada prolonga al instante caduco
sino el canto perfecto, que presta
tiempo sin tiempo a la vida.
y debe admitir todo asunto sin rechazar ningn tema
puesto que ninguno es, de por s, poesa, a no ser que est
amparado por el arte:
Cualquier tema debe ser admitido
en la grvida pureza de un verso
como noble material. El asunto
no es la fuente de la dulce hermosura.
Sin embargo:
Nunca el tema es de por s poesa
sino slo desolada materia:
el informe desamparo que el arte
amuralla contra el filo del tiempo.
Y aqu el poeta intuye que el trabajo artstico reali-
zado en el poema hace que ste posea una sobresignifica-
cin y una trascendencia:
Pero nunca puedan ser los objetos
en poema lo que son ellos solos
sino ms de lo que son: la palabra
les d lumbre, intensidad y sentido.
Y una extraa aspiracin a lo eterno
se levante de las cosas nombradas,
y del paso de un instante surgidas,
en su oscura soledad resplandezcan.
El poema, as, se opone a la transitoriedad de lo hu-
mano y a nuestro desamparo ante la eternidad de lamuerte:
Largo es el tiempo de la muerte. Corto
el que vivimos. Nada nos resguarda,
del todo somos indigentes.
Slo nos ampara la belleza.
El poema es puro y contiene slo esencia, slo poesa:
Y lo agradable no. Lo necesario
surja en la voz y al pensamiento llegue;
no importa que lo ignoren muchos
si hay uno que pueda comprenderlo.
El poema borra el dolor e ilumina la vida:164
Algo se alumbra si la voz es buena.
Si el dolor en palabra se transforma,
ya slo duele por lejano y claro.
Lo que en el verso se levanta y suena
no pierde altura ni color ni forma;
pero toma distancia y luz de faro.
Y el poeta est cierto de prolongar su vida en la de la
poesa que es una vida ms viva:
Yo seguir cantando. T habrs muerto.
Habr yo muerto y seguir cantando.
Ha de sonar mi voz de vida, cuando
la muerte en celo me haya descubierto.
Slo mi voz har la primavera
que quisimos; los clices difuntos
que ardern con t u nombre y su medida.
Y tendremos la vida verdadera
sin sal de muerte ni terror de olvido.
No todo ha de morir porque ha nacido;
no morir mi amor de tal manera. . .
y la voz del poeta se alza tambin contra la muerte de los
dems :
161 "La muerte y la doncella" en Algunos poemas no coleccionados.
(1954-1955), De otro modo lo mismo, Mxico, Fondo De Cultura Econmica,
1979.
Contra la mano estril de la muerte
me fue dada la voz, para que cante
tu carne enferma y t u dolor maduro.
En Los demoni os y los d h s ( 1 9 5 6 ) se desarrolla ms
prolijamente la clara visin de lo que es la poesa para
este autor, en esta sociedad, cuando reflexiona sobre su
oficio, e11 la noche, mientras la gente se protege, "se ocul-
ta de su corazn que sabe":
. . .A estas horas,
ay, amigos mos, artesanos,
pintores, astrnomos, marineros,
estamos despiertos. Es trabajo
nuestro el de arreglar algunas cosas.
Hay oficios buenos, necesarios a todos;
el que hace las camas y las mesas,
el que siembra, el que reparte cartas,
tienen un lugar entre todos: sirven.
Yo tambin conozco un oficio:
aprendo a cantar. Yo junto palabras justas
en ritmos distintos. Con ellas lucho,
hallo la verdad a veces,
y busco la gracia para imponerla.
Pero luego, a partir de esta poca, pone el nfasis en la
funcin social de la literatura (es decir: en el receptor):
A veces un verso hermoso temblando
alumbra la hoja en la que escribo;
me gusta leerlo.
Pero el corazn se me revuelve,
me late al instante, dislocado,
queriendo olvidar que en ese momento
ha quedado ausente, no ha sufrido.
Y entonces admito que no es justo;
que tengo el poder pero no el derecho
de hacerme feliz yo solo entre tantos.
Pues l ha cambiado y renuncia a llorar en hermosas
palabras su dolor personal que slo cuenta en tanto es
idntico al de los otros que padecen la cotidianidad de la
pobreza:
Bueno fuera, acaso, no haber cambiado;
seguir padeciendo por lo mismo;
hallar un dolor tan bello
que me permitiera olvidarme
de qu est deshecha mi camisa
y de que me aprietan los zapatos.
Pero:
Es tarde, mi amada se ha puesto fea;
se desvencijaron las hermosas
palabras; lo saben todos:
las necesidades nos ocupan.
Y prefiere compartir el dolor ajeno:
Adis Garcilaso de la Vega,
tus claros cristales de sufrimiento.
Yo vine a decir palabras en otro
tiempo, junto a gentes que padecen
desasosegadas por el impulso
de comer, comidas por la amargura;
dbiles guerreros involuntarios
que siguen banderas sin gloria,
que lloran de miedo en las noches,
que se desajustan sin esperanza.
A estas alturas, el poeta explicita su vocacin, el blan-
co al que apunta su poesa:165
Slo es verdadero lo que hacemos
para compartirnos con los otros,
para construir un sitio habitable
por hombres.
De modo que escribe para prestar su voz a los pobres,
para enviar su mensaje a los tristes que en l se reconozcan
y por l se reconcilien y se consuelen; mensaje destinado
a los seres tmidos, pobres y solitarios, los enamorados no
correspondidos, los invitados que sufrieron desaires, los
que se han marginado de la familia, la alegre convivencia,
el calor de la compaa porque:
. . .comprenden que es necesario
hacer otras cosas y que vale
mucho ms sufrir que ser vencido;
mensaje dedicado a quienes anhelan trascenderse a s mis-
mos, creado para:
. . . los que quieren mover el mundo
con su corazn solitario,
los que por las calles se fatigan
caminando, claros de pensamientos;
para los que pisan sus fracasos y siguen;
para los que sufren a conciencia
porque no sern consolados,
los que tendrn, los que pueden escucharme;
para los que estn armados, escribo.
El poeta, por ejemplo, sufre la tempestad citadina pen-
sando no en s mismo sino en todos los que estn desnu-
dos, desamparados, en "casas endebles" que se derrumban
y los sepultan. En su visin del mundo est incluida la
poesa y a partir de la reflexin potica vive, comprende
la existencia y obtiene las iluminaciones que alumbran la
realidad de todos por la singularidad de una experiencia
que as nos es prestada y nos enriquece:
Siempre ha sido mrito del poeta
comprender las cosas; sacar las cosas,
como por milagro, de la impura
corriente en que pasan confundidas,
y hacerlas insignes, irrebatibles
frente a la ceguera de los que miran.
Por ejemplo: todos nos sentimos
mordidos por algo, desgastados
por innumerables bocas sin fondo:
algo sin sentido que nos deshace,
preguntamos. Nadie nos responde.
Pero hay alguien; saca la cara negra
sobre la corriente de su ro
de renglones cortos,
respira y nos dice: " lQu es nuestra vida
ms que un breve da?", y entonces,
tocados de golpe, comprendemos:
sabemos que somos heno, verduras
de las eras, agua para la muerte.
Y no slo el tiempo: los poetas
nos han enseado la amargura,
el placer, el gozo de estar libres
y el viento y las noches y la esperanza.
l Qu hago, qu digo, qu estoy haciendo?
Es preciso hablar, es necesario
decir lo que s, desvergonzarme
y abrir mis papeles chamuscados
en medio de tantas fiestas y gritos.
Y prestar mis ojos, imponerlos
detrs de las mscaras alegres
para que permitan y compadezcan
y miren, y quieran, y descubran
que estamos desnudos, que no tenemos.
Aunque a veces hay desnimo, desesperanza:
Intil parece a veces
fundar la esperanza, querer que muera
el dolor, que nazca el pan, que podamos
salir de esta ausencia que nos desarma,
slo por la fuerza y el arte
de una cancioncilla que escribimos
mientras esperamos lo que no llega.
En esos momentos de depresin, el poeta deambula
solitario por la ciudad, viviendo simultneamente su sole-
dad y "la vida de todos y de todas", y tambin:
. . .escribiendo las cosas
que mejor le duelen, para dejarlas
de recuerdo a alguno que no conoce,
y bendiciendo la miseria universal que abona el terreno
de la poesa, que hace germinar el poema y surgir "la fuer-
za lrica" necesaria "para desquiciar la desventura":
Bienaventurados los que padecen
la nostalgia, el miedo de estar a solas,
la necesidad del amor; los hombres,
las mujeres tiernas de ojos amargos;
los que en su comida han recibido
lo gordo del caldo del sufrimiento.
Porque de ellos es la desesperanza,
el insomnio, el llanto seco, las rejas
de todas las crceles, el hambre,
y la fuerza lkica y el impulso
para desquiciar la desventura.
Y desde su soledad lanza a todos su mensaje y tiende su
mano:
Desde la tristeza que se desploma,
desde mi dolor que me cansa,
desde mi oficina, desde mi cuarto revuelto,
desde mis cobijas de hombre solo,
desde este papel, tiendo la mano.
Estoy escribiendo para que todos
~u e d z n conocer mi domicilio,
por si alguno quiere contestarme.
Escribo mi carta para decirles
que esto es lo que pasa: estamos enfermos
del tiempo, del aire mismo,
de la pesadumbre que respiramos,
de la soledad que se nos impone.
Yo slo pretendo hablar con alguien,
decir y escuchar. . .
y sigue buscando a aquel que lo necesita y podra darle
en cambio su compaa.
En Fuego de pobres ( 1961) hallamos un canto de ad-
miracin y desconcierto de quien ha sobrevivido a la de-
vastadora experiencia del desamor; pero el sentido de la
existencia y el motivo principal en la desventura, siguen
proviniendo de la poesa:
Yo no entiendo; yo quiero solamente
y trabajo en mi oficio,
en medio de la furia, la melancola, el cansancio de la po-
breza cotidiana, cuando en humildes cocinas inclusive los
ratones "desfallecen de hambre". Sin embargo, en sus
libros los temas siempre conviven alternando, y aqu vuel-
ve a repicar entusiasta el badajo de la alegra de vivir el
amor. La tesitura del canto vara. El poeta recae y se recu-
pera, y conmina al canto a renacer:
. . .Estuerzo mo,
tribu de slabas concordes,
breme campo afuera. T, que puedes
introdceme al coro; as, al oficio
de fundar la ciudad sobre cenizas
de vencidas ciudades. Buen oficio;
y a renacer para siempre:
Oh, si me fuera dado el alegrarme
con mi fuerza de hombre, si mi orgullo
( l a quin volver los ojos?),
como el amor, clarsimo al mirarte,
para siempre naciera,
y en torno, y habitada y ofrecida,
la ciudad y la gente suscitada
por el orden del canto.
En Siete de espadas (1966) Bonifaz refrenda su po-
tica en cuya sobriedad slo tiene ,cabida lo esencial toma-
do de lo que es comn al hombre de todas partes:
A quien los quiera, la vajilla
de palabras pursimas, sentido
del mantel suntuoso, y enjoyado
el sonante retrico silencio
del actor. A m me baste una
voz de fuerza coral bien abastada,
y hable yo de lo que entiendan todos.
Y en El ala del tigre (1969) vuelven a alternar con la
poesa, como en la vida misma, amor, erotismo, duelo del
pueblo (1968), y su muerte:
Y cuelgan, de garfios, mis hermanos
como destazados frutos negros.
Y aqu la muerte, aqu, los cauces
perifricos de la agona;
los ametrallados sin saberlo;
la carrera srdida y en brazos
de la persecucin, la crcel
i
incineradora y desatada.
En una ciudad que ahora es "maligna y empolvada"; en
medio de constante y desatada lamentacin y duelo ma-
nifestados en expresiones familiares y populares y entre
nuevas alusiones -de sabor prehispnico- a la poesa,
primeramente ligada al amor:
Como una fruta que disuelve
contra el paladar sus alas dulces,
o como retonos de las uvas,
la noche del cantar me puebla.
Luego, a la solidaridad del pueblo en desgracia:
1:
pues:
Porque aqu es la hermandad, y porque
aqu a plena boca nos perdemos,
pintado de tigre ensalzo, amigo,
ste como el lugar del canto.
El escudo del fuego cubre
de lejos la muerte que nos damos;
. . .el aire de noviembre
acua centavos en la boca
del da de muertos que vivimos
y el poeta participa en la lucha popular:
Espada fraterna, entre canciones.
Cuando me toque, que me entierren
en una fosa triple, donde,
juntos yo y mi hermano, lucharemos.
Y se conduele en un canto que trasciende a vieja esen-
cia de romance o de corrido, de elega, de lamento univer-
i
sal por la abundante presencia de la muerte tronchadora
de vidas:
Novia del muerto viudo, extinta,
en tu ventana ves el alba
que a caballo pas la mar.
Te comieron tu pan, durmieron.
Cuando maana te amanezca;
maana cuando raye el sol.
De mal de amores y pobreza
da flor el machete, y su caudal
arrastra filos, dice en ramas:
aqu te mataron desde lejos.
Qu triste el sol cuando amanezca;
qu tristes, maana, al despertar.
Sin embargo, esta faceta solidaria del poeta humanista,
sensible al duelo de su patria, a la muerte del pueblo, no
E
147
debe ser interpretada como manifestacin de que acepta
ser un escritor "comprometido", pues no debemos olvidar
su propia declaracin: 166
La poesa ha sido para m un problema de forma. Por eso no
entiendo bien cuando oigo hablar de la responsabilidad social
i
f
de la poesa.
j
Declaracin que no anula su derecho hace mucho tiem-
po proclamado:
Cualquier tema debe ser admitido
en la grvida pureza de un verso
como noble material. . .
Por otra parte, este hablar del "otro" y de "nosotros"
-ms solidario an- es el final de un proceso calculado
por el mismo poeta como se observa en sus declaraciones
durante la citada entrevista:
En Imgenes habl por primera vez en tercera persona. Es el
otro, aunque todava no sea el nosotros
que confunde al poeta con la muchedumbre en la cotidia-
nidad de su dolor en Los demonios y los das (1956)
-libro marcado por la influencia de Neruda y Vallejo-,
y en Fuego de pobres (1961).
En fin, Bonifaz retorna muchas veces sobre su con-
cepto de poesa para enriquecerlo y acabalarlo, como en
As de oros (1981), en una especie de evocacin historiada
de los amores, estados de nimo, vicisitudes, concepciones
poticas, en el momento en que desembocan en el texto:
Am tambin los labios puros
de la sabidura; su juego
ilustre de lumbres y palabras,
166 <'Resumen y balance".
148
con su interestelar ascenso
de enlazados cuerpos, de ciudades
eternas fundadas sobre el canto;
de renglones por cuya cesura
crecen murallas comprensibles.
Y am los recintos tenebrosos
de los hornos donde el sol se incuba.
Y he cambiado. Sordo, encanecido,
una oficina soy, un sueldo ;
veinte mil pesos en escombros
y un volkswagen, y la nostalgia
de lo que no tuve, y el insomnio,
y cscaras de aos devaluados.
La potica de un autor es importante para ser tomada
en cuenta cuando se lee su obra porque la explica, la acla-
ra, la hace comprensible en mayor medida. La potica de
un escritor es la flor de su ser artstico, la idea asumida
por l acerca de lo que es el arte de la palabra; idea puesta
en prctica en su produccin literaria.
En esta rpida y somera revisin de la potica de Bo-
nifaz hemos podido advertir ciertas caractersticas, prin-
cipalmente la continuidad y la congruencia. Y si leyra-
mos toda su obra tomaramos nota del repertorio de su
temtica -ya citado en sus aspectos ms frecuentados-
y de la perfeccin formal de sus construcciones verbales;
aunque ofrece variantes a travs del tiempo, en los diferen-
tes libros. Tambin notaramos su precoz madurez, evi-
dente desde sus primeras publicaciones, que el mismo Bo-
nifaz explica por la excelencia de las enseanzas recibidas
en 1941 del maestro Erasmo Castellanos Quinto en la Pre-
p a r a t ~ r i a , ' ~ ~ quien lo puso en contacto con los clsicos
antiguos y recientes, y por ciertos hallazgos y aprendizajes
obtenidos en el trato con algunos de estos poetas168 en
167 Ibdem.
168 Cita a PeUicer, Cuesta y Alberti como los que en algn momento
clave (1943) le hicieron comprender secretos esenciales de la poesa.
ciertos asuntos como: "en las cuestiones interestrficas,
en el juego de la rima, en los encabalgamientos"; aspectos,
1
stos, que sealamos por su originalidad en el anlisis del
poema aqu trabajado. Ms tarde menciona el significado
que en su destino potico tuvieron Villaurrutia -que ad-
virti sus poemas entre un rimero de papeles de concur-
i:
santes-, Gabriel Mndez Plancarte -que lo critic con
sabidura- y Agustn Yez -cuya estimulante opiriin
era contraria a la de sus propios compaeros de edad y de
estudios, quienes an no descubran en l al poeta.
Bonifaz mismo, en la citada entrevista, se refiere a su
propio trabajo innovador, sobre todo precisamente en el
aspecto que mayormente lo singulariza, que es el de la
versificacin dentro de la que concede relieve a la acen-
tuacin en quinta slaba y al verso encabalgado:
En Imgenes (1953) hice algunas innovaciones a la mtrica tra-
dicional espaola: acentu los versos en quinta slaba, con lo
cual se admi t en combinaciones silbicas de versos desde seis
slabas hasta las que uno quisiera y es posible, adems, asimilar
en ellos, por medio de encabalgamientos, varios ot ros ritmos;
ent re ellos, el del endecaslabo con acento en sexta. Escrib
estrofas alcaicasl69 con los endecasilabos alcaicos reproducidos
por endecaslabos normales castellanos, en lugar de los versos
~
con hemistiquios de cinco slabas.
d
Todos estos datos procurados por el mismo Bonifaz ,
fundamentan nuestra argumentacin respecto a los proce-
dimientos de desautomatizacin del lenguaje ms frecuen- i
tados por l, en cuanto toca a metro y ritmo, y a su in-
t
tencin calculada y sistemticamente transgresora (cfr.
1
aqu, pginas 73 a 90, y tambin en Imponer la gracia,
Mxico,UNAM,1987)y7asimismo,respectoalacalidad a
1
4
169 Las estrofas de versos alcaicos -griegos o latinos- tienen dos ende-
j
caslabos, un eneaslabo y un decaslabo. Al ser transportados al espaol por
Bonifaz, el endecaslabo tiene siempre acento en la quinta slaba mientras el
eneaslabo puede tenerlo en la cuarta.
4
mul t i e ~t a bl e ' ~~ de su original sistema mtrico-rtmico, al
cual l alude varias veces, explicando, inclusive, sus adap-
taciones de metros latinos y su -muy moderna- concep-
cin del verso como construccin subordinada al esquema
rtmico:
Los poemas no se escriben con palabras sino con ritmos. . .
para m n o existe el verso libre. . . con el ritmo nuevo y dife-
rent e se lograrn poemas nuevos y diferentes.
Adems, al referirse a su Potica (1951), seala en ella
la existencia de:
ejercicios de versificacin: endecaslabos de cesura invertida,
una adaptacin de los asclepiadeosl71 mayores de Horacio,
estrofas alcaicas, versos con acento en qui nt a slaba, y un en-
sayo de escritura de versos compuestos por pies trisilbicos de
diferentes acentuaciones.
Desde Cuaderno de agosto (1954), el poeta afirma ha-
ber obtenido "un dominio manifiesto del verso acentuado
en la quinta slaba", y haberlo utilizado "como instrumen-
to en Los demoni os y los dzs".
Por otra parte, en cuanto toca a nuestras observacio-
nes acerca de una musicalidad asentada sobre esquemas
rtmicos distribuidos asimtricamente, y respecto a la cui-
dadosa atencin al sonido de las palabras seleccionadas,
l mismo, en la entrevista concedida a Campos, consolida
nuestra lectura al decir:
170 La multiestabilidad de los signos es una propiedad que poseen algu-
nos de eUos que, por su naturaleza -como los tropos y ciertas figuras geom-
tricas- o por su relacin con otros signos dentro de cierta estructura, son sus-
ceptibles de sufrir una reversin de su significado, que los torna ambiguos.
171 Los asclepiadeos son versos usuales en la poesa gTiega y latina.
Ofrecen variantes en su construccin. Los menores pueden estar formados por
un espondeo, dos coriambos y un pirriquio, o bien por un espondeo, un
dctilo, una cesura y dos dctilos; los mayores, por un espondeo, un dctilo,
un espondeo y un anapesto.
La poesa tiene por funcin dar, con el sonido de las palabras,
el mundo de todos los instrumentos musicales. Yo he buscado
la orquestacin total, pero estoy seguro de no haberla logrado.
En una cancin hay letra y msica. El poema debe dar esto
con las solas palabras. Si hay un instrumento que yo busque
en una poesa, es el rgano; el violn es demasiado lineal, y el
piano demasiado esquemtico.
Donde, con las metforas finales, parece corroborar nues-
tra descripcin de la compleja construccin de sus poe-
mas, nutrida con un exceso de relaciones horizontales y
verticales, cuyo efecto es de ambigedad porque son sur-
tidores de equivocidad, y parece explicar su propia idea
de la complicada interrelacin de los elementos del poema,
ya que en otra parte dice:17'
. . . no hablo de un ritmo slo como distribucin uniforme
y seriada de acentos, sino de algo ms complicado: la combi-
nacin de silencios con sonidos vocales y consonantes que se
van distribuyendo entre espacios en cierta forma simtricos.
De modo que, durante el proceso de escritura, cada ritmo
es como un lugar vaco llamado a ser ocupado por una
palabra que a su vez, dado(s) su(s) sentido(s), est llamada
a ejercer una atraccin sobre otras palabras hasta que se
acabale el sentido global del poema, el toque de arranque
de cuyo proceso de edificacin est, pues, en el ritmo.
Como es fcil advertir siguiendo el itinerario potico
de Bonifaz, su visin del mundo es mexicana y, en cuanto
' %
mexicana, universal, mezclada y cosmopolita simultnea-
172 "Resumen y balance".
. .
-, \' ,
, 152
mente. La tradicin que lo respalda es tan intensamente
prehispnica como grecolatina. Su slida cultura es de
corte renacentista en el sentido de que es homocntrica
y abierta en muy distintas direcciones. Su saber -de alguna
manera excepcional en nuestro siglo, pues hace la figura
del latinista, del nahuatlato y del acadmico de la lengua
espaola- se aplica todo a su trabajo con las palabras.
Su esttica es vanguardista al modo -ya finisecular- de
esta centuria; modo que funde en un comn denominador ,
las reliquias de los principales "ismos" y, simultneamente,
mira hacia el futuro cuantas veces se aparta de ella.
Bonifaz es un poeta con oficio, atento respecto de la
historia y la tradicin universales, pero reacciona contra
ciertos aspectos de la cultura y la literatura de su tiempo,
por ejemplo: contra el versolibrismo y contra el cultivo
del espritu anrquico d a d a ~ t a , ' ~ ~ que estaba, por los cin-
cuentas, en boga en Mxico entre los estudiantes, al cual
se opone con el rigor sistemtico impuesto a su novedoso
y ambiguo esquema mtrico-rtmico antes aqu descrito
y relacionado con las propias explicaciones de su autor.
Su modo de reivindicacin del lenguaje coloquial como ,'
material del poema no es, entre sus contemporneos, ni-
co, pero s personalsimo, ms audaz y ms frecuente, al
menos en algunos de sus libros, incluyendo el 1t i m0. l ~~
Su rescate simultneo de la tradicin del mundo latino y
el mundo prehispnico -amn de un denso y mltiple
fenmeno de intertextualidad casi constantemente mani-
fiesto- procura tambin a su obra un sello inconfundible.
La construccin de sus versos, severamente ceida por una
conciencia sintctica tanto de la ms amplia norma lin-
gstica espaola, como de sus posibles licencias retricas,
se opone a la tcnica cubista del collage -frase-asociacin,
es decir, asociacin de pensamientos previa a la frase 1-
gica- y de la destruccin de la sintaxis y la puntuacin,
173 Tzara escribi: "El ms aceptable de los sistemas es no tener, por
principio, ninguno".
174 Albur de amor, Mxico, F. C. E., 1987.
tanto como a las palabras en libertad de los futuristas, a
la escritura automtica del surrealismo y, en general, al
1 irracionalismo (Nietzsche, Kierkegaard) que desemboca
l
J
en el absurdo, pues sus figuras son el fruto intencional de
i
1
la reflexiva disposicin de los elementos de cada poema.
El uso preciso y constante de la puntuacin como instru-
I
mento de exactitud, se opone a la ambigedad que, sin
i
I
embargo, es muy constante e intensa y a veces se logra
por ese mismo medio o por otros ya sealados, principal-
!
mente cuando se subordina al logro de la aparente osci-
lacin entre prosa y verso.
, Pero Bonifaz asume como propias algunas caracters-
l
1..
ticas presentes en la herencia de las distintas vanguardias
t
de este siglo -y en esto coincide con los expresionistas.
1:
n
Por ejemplo: utilizacin de la irona -en este caso fre-
II , cuentemente autodedicada- como elemento neutraliza-
/ / dor del tono sentimental. Mantenimiento constante de una
?
I profunda densidad del nivel de la connotacin, que en nin-
gn momento permite la univocidad de su discurso, ni
siquiera cuando ste parece comn y coloquial; l mismo
lo hace notorio con una observacin donde se combinan
la litote y la irona cuando, despus de mencionar en
Fuego de pobres: zapatos, remiendos, platos, ratones, de-
partamentos, cucharas y cocinas, agrega:
Y conste que no hablo
en smbolos; hablo llanamente
de meras cosas del espitu.
Repudio explcito del epigonismo al rechazar el empleo
de recursos gastados ("con el ritmo nuevo y diferente se
lograrn poemas nuevos y diferentes"); pero, por otra
parte, similar repudio del sometimiento -ni siquiera fu-
gaz- a la ltima moda, en aras de la vigencia de la propia
y persohal eleccin.
En otras palabras: se trata de un autor que tiene la
conciencia de pertenecer a una poca en la que cada ver-
f
dadero poeta genera su propia revolucin formal, puesto
que todos los temas son inmarcesibles y universales, si
se presentan desde la perspectiva individual e irrepetible,
pues hallan as voz original, molde nico, adecuado a la
experiencia nica de la que cada escritor extrae su per-
sonal potica, tan efmera como su propia vida artstica,
tan indita como su poder de captacin subjetiva de las
nuevas crisis y las transformaciones del mundo.
En Bonifaz esta propia revolucin formal contiene
muchos matices y facetas, aunque la que campea sobre 1
' , todas es la singularidad mtrico-rtmica de sus versos tantas
i
veces encabalgados. Pero tambin es importante su fre-
cuentacin de cierta temtica (amor, tiempo, muerte)
cuyo tratamiento muestra la naturaleza hbrida o mezclada
de la cultura mexicana.
La presencia del humor irnico constituye, como
queda dicho, ot ro rasgo vanguardista, y lo mismo la estra-
tegia de sembrar el texto con sorpresas logradas en este
caso mediante puntos de tensin dados entre opuestos,
por ejemplo en figuras como anttesis, paradojas, ox-
moros, litotes, o por contrastes entre el lenguaje coloquial
y ot ro ritual y especficamente potico:
Feliz la chancla en que aposentas
tu pie; feliz la falda henchida
por tu percha de radiantes lujos.
dice, en un estilo inimitable, en su ltimo libro, procu-
rndonos as "la extiavagancia de los encuentros insli-
tos", "la desconcertante proximidad de los extremos" de
que habla F o ~ c a u 1 t . l ~ ~ Naturalmente, esto implica la cons-
tante utilizacin de los tropos como elementos esenciales
del poema, pero tambin es un procedimiento importan-
t e el uso de expresiones que corresponden a diferentes
registros lingusticos de procedencia culta o popular, que
alternan en l apretadamente.
1
175 En el prefacio de Las pakbras y las cosas.
El contexto histrico deja, evidentemente, su huella
en este poeta, por obra de las grandes desgracias colecti-
vas que han sido las guerras y las crisis sociales de este
siglo, en la forma de un sentimiento de angustia a travs
del cual parece solidarizarse con el hombre ms comn
y ms inerme, ms sujeto a miserias.
De este sentimiento slo se libra, por momentos, el
amor, que hace ver la realidad bajo una luz eufrica fu-
gazmente, mientras dura, pero que tambin envuelve en
una luz de variable intensidad todas las dems experiencias
vitales, pues funge como el acontecimiento central de la
existencia, ya sea como proyecto, como realizacin o como
recuerdo.
Todo texto literario se funda en una tradicin y en
un contexto literarios de los cuales hay, en l, indicios.
Todo escritor maneja, como parte de su experiencia vital
y de su saber como autor, un arsenal de lecturas previas
a su propia creacin, un almacn de recuerdos de textos
distintos, con los que dialoga en su propio texto, a los que
alude al utilizar -transcribindolos literalmente, parafra-
sendolos o renovndolos- citas fieles o de textos alte-
rados, o, parcialmente, elementos como esquemas rtmi-
cos, combinaciones mtricas, distribuciones fonolgicas,
juegos sintcticos, recursos lxicos o semnticos (mediante
sinnimos), o temticos.
En la poesa de Bonifaz es posible detectar en much-
simas ocasiones un gran repertorio de textos distintos, a
176 Intertextualidad: nocin de uso reciente cuya paternidad y primeros
desarrolIos todos los tericos atribuyen a Bajtn, aunque fue Knsteva quien
invent su denominacin ya generalmente adoptada. Ha dado y sigue dando
lugar a muchos estudios.
j
los que podramos llamar intertextos (textos ajenos dentro
de sus propios textos), ya sea que identifiquemos el fen-
meno dentro del nivel prosdico o bien en el lxico, en
el sintctico, en el semntica o en el composicional (para
seguir aqu la tipologa por niveles que propone Gustavo
Prez Firmat: 1-14); ya sea que identifiquemos la presen-
cia simultnea y combinada de fenmenos identificables
en varios niveles.
Aquel segmento de discurso donde se manifiesta, pues,
esta relacin total o parcial entre textos, es el intertexto.
Todo texto constituye un mosaico de textos ajenos, pues
todo texto absorbe y transforma, parcial o totalmente,
consciente o inconscientemente -si atendemos a la pers-
pectiva del autor- otros textos que se mezclan con ele-
mentos que provienen, como el saber y la emocin, de la
experiencia directa que procura la vida misma.
Bonifaz es un escritor erudito en muchas materias;
pertrechado con un bagaje riqusimo que proviene de grie-
gos, latinos, espaoles y latinoamericanos principalmente,
amn de los autores de nuestra cultura prehispnica. Y
a travs de la intertextualidad tambin rescata una multi-
tud de jirones de vida popular tomada de refranes, de can-
ciones o de registros coloquiales populares (lo que Grei-
mas llamara "lenguaje socializado"), que contrastan en
el poema por su contigidad con expresiones prestigiadas
como especficamente poticas.
- - \ ,
En el texto que aqu estudiamos aparece, como ya diji-
mos, el tpico secular del carpe di em -gocemos hoy por-
que maana moriremos-. Dicho tpico se plantea prime-
ramente, como visin, la del mundo nahua, muy frecuen-
temente explcita en la literatura nhuatl, y asumida aqu
como propia por el poeta cuando formula sus preguntas
("LY hemos de llorar porque algn da sufriremos?",
"<Y habremos de sufrir. . . slo porque un da llorare-
mos?") segn el tenor de las recomendaciones que apare-
a
:
cen, por ejemplo, en los huehuetlatolli, donde se pre-
i
I
senta la tierra como un lugar de penas, aunque hay que
aceptarlas y convenir en que tambin la vida es buena:
Pero, aun cuando as fuera,
si saliera verdad que slo se sufre,
si as son las cosas en la tierra,
se ha de estar siempre con miedo?,
habr que estar siempre temiendo?,
ihabr que vivir siempre llorando?
Porque se vive en la tierra,
hay en ella seores,
hay mando, hay nobleza,
hay guilas y tigres.
Y quin anda diciendo siempre
que as es en la tierra?
Quin trata de darse la muerte?
Hay afn, hay vida,
hay lucha, hay trabajo!
En este ejemplo, la intertextualidad se produce en to-
dos los niveles, inclusive el composicional pues el emisor,
como en el poema de Bonifaz, somete a sujecin o subor-
dinacin sus aseveraciones, respecto de las interrogaciones
propuestas por l mismo previamente. Este segmento de
huehuetlatolli plantea, segn Len Portilla, "la doble
condicin" humana que la educacin de los nahuas aspi-
raba a poner en relieve en cada individuo: un rostro (sa-
bio) y un corazn (firme como la piedra), es decir: sabi-
dura y valor.
Hay otros numerosos ejemplos, como este que cita
Sahagn:
. . .aqu no se tiene placer, no se gusta felicidad.
1
Se sufre, se tienen penas, hay cansancio. De ah nace y
:
E
se ensancha el dolor, la pena.
!
No es lugar de bienestar la tierra. No hay alegra, no hay
dicha. Solamente suele decirse que en la tierra se goza entre
dolor, se tiene alegra entre tormento.
Pues bien, este planteamiento se resuelve en el poema
de Bonifaz conforme a una visin del mundo mayormente
inclinada hacia la procedencia latina del tpico, segn se
ve en las aseveraciones que responden a las preguntas
(". . .regocijmonos / entre risas y guirnaldas muertas";
". . . Entre guirnaldas / de un instante. . . mientras dura /
lo que tuvimos, alegrmonos"). Kespuestas que manifies-
tan la eleccin de la risa, el goce, la alegra, aunque aludien-
do de paso a la muerte y a la fugacidad de la vida; alusin,
sta, con demasiada frecuencia presente aun en poemas
de tinte eufrico de la literatura nhuatl. Len Portilla
seiiala el siguiente ejemplo como de carcter epicreo:
Pero yo digo:
slo por breve tiempo,
slo como la flor de elote,
as hemos venido a abrirnos,
as hemos venido a conocernos
sobre la tierra.
Slo nos venimos a marchitar,
ioh, amigos!
Que ahora desaparezca el desamparo,
que salga la amargura,
que haya la alegra. . .
En paz y placer pasemos la vida,
venid y gocemos.
Que no lo hagan los que viven airados,
la tierra es muy ancha. . .!
Pero en la confrontacin, dentro del poema, de la vi-
sin eufrica y la disfrica, no hay pues un contraste ab-
soluto, sino diversas gradaciones en distintos ejemplos;
se advierte, en general, un mayor grado de disforia en la
visin del mundo nhuatl, mientras en el poema de Bonifaz
triunfa el modo cultural latino de sentir la vida, pues es
esta visin del mundo la que campea en mayor grado du-
rante el manejo contrastivo del tpico.
En el cariz de tles pasajes intertextiiales, a mi juicio
se expresa, por ot ra parte, una mixtura cultural que parece
ser, precisamente, esa mezcla consciente, caracterstica
de los intelectuales del Nuevo Mundo, del que habla Leo-
poldo Zea (:2 16-221) cuando dice que el proceso de crea-
cin es concebido a veces por la inteligencia latinoameri-
cana como una gran mixtura que tendra que funcionar,
como ocurri con la de Europa, a guisa de "motor de la
historia y la cultura". En otras palabras, en el poema de
Bonifaz parece revelrsenos la existencia de la cultura mexi-
cana como "un mundo sin anacronismos ni prin~itivismos",
un mundo en el que todos los componentes han sido ya
asimilados por igual, generando una nueva cultura h-
brida pero no dividida.
En el texto que aqu estudiamos, adems de este t-
pico, no es difcil advertir alusiones a textos que manifies-
tan otros aspectos de la cultura nhuatl, como son: la ale-
gora del paso del tiempo al dar vueltas el sol como sealan
los mitos; el constante sealamiento de la transitoriedad
de todo lo humano, y la presencia de los protagonistas de
las llamadas "reuniones de amigos".
En cuanto al movimiento del sol, seala, por ejemplo,
Clavijero :
. . .los soldados muertos en guerra.. . y las mujeres que mo-
ran de parto iban a la casa del sol. . . diariamente. . . le acom-
paaban con himnos, baile y msica de instrumentos desde el
oriente hasta el zenit; y all salan a recibirle las mujeres y con
los mismos regocijos lo conducan hasta el occidente. (Miguel
Len Portilla. De Teotihuacn. . .: 527).
En cuanto toca a la fugacidad de lo humano, sobran
los ejemplos, pues es una obsesin en varios poetas, expre-
sada, por cierto, en trminos muy semejantes: Canta,
verbi gratia, Nezahualc yo ti:
Como una pintura
nos iremos borrando.
Como una,flor
nos iremos secando
aqu sobre la tierra.
. . .nos iremos acabando.
Meditadlo, seores,
aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro,
tambin all iris,
al lugar de los descarnados.
Tendremos que desaparecer,
nada habr de quedar.
Y el mismo Nezahualcyotl en otros poemas:
2Acaso de veras se vive con 131'2 en la tierra?
No para siempre en la tierra:
slo un poco aqu.
Aqu nadie vivir para siempre.
Estoy embriagado, lloro, me aflijo,
pienso, digo,
en mi interior lo encuentro:
si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.
All donde no hay muerte,
all donde ella es conquistada,
que all vaya yo.
Si yo nunca muriera,
Si yo nunca desapareciera.
A dnde pues iremos. . .?
Enderezaos, que todos
tendremos que ir al lugar del misterio.
A dnde iremos
donde la muerte no exista?
Algunas de estas expresiones, como la ltima, constituyen
un lugar comn de la reflexin filosfica en la poesa n-
1
huatl, pues la hallamos, con ligeras variantes, en otros poe-
tas. Dice, por ejemplo, Cucuauhtzin de Tepechpan:
i
i A dnde en verdad iremos
que nunca tengamos que morir?
En cuanto al sealamiento de las condiciones protagni-
cas de las reuniones en que se festejaba y se cultivaba la
poesa, son tambin muchos los ejemplos similares a los
siguientes dos fragmentos de Tecayehuatzin de Huexot-
zinco:
guilas y tigres!
Uno por uno iremos pereciendo,
ninguno quedar.
Meditadlo, oh prncipes de Huexotzinco,
aunque sea de jade,
aunque sea de oro,
tambin tendr que ir
al lugar de los descarnados.
iDnde andabas, oh poeta?
Aprstese ya el florido tambor,
ceido con plumas de quetzal
entrelazadas con flores doradas.
T dars deleite a los nobles,
a los caballeros guilas y tigres.
En todos estos ejemplos podemos ver uno de los or-
genes, antecedentes o paratextos (como los llama Prez
Firmat) del mencionado tpico que es posible parangonar
con el que en las literaturas europeas occidentales se cono-
ce como carpe di em; pero por otro lado, en el tratamiento
de las temporalidades que expresan el paso fugacsimo del
tiempo parece haber un fino dejo vallejiano.
Vallejo dice, por ejemplo:
(Ammonos
los vivos a los vivos, que a las buenas cosas
(muertas
ser despus. Cunto tenemos que quererlas
y estrecharlas, cunto. Amemos las actuali-
dades, que siempre no estaremos como
(es tamos.
Y en otro poema de Trilce:
Ese no puede ser, sido.
Y en otro :
El traje que vest maiana
no lo ha lavado mi lavandera:
lo lavaba en sus venas otilinas. .
donde la sintaxis torna violenta la proximidad de los mor-
femas o lexemas que manifiestan distintas temporalidades,
apresurando el trnsito de una a otra, como efecto de sen-
tido. (cfr. aqu, pginas 100-102).
Adems, en este poema, visto dentro del contexto
del libro al que pertenece, aparte de una general atms-
fera de muerte puede advertirse una expresin de duelo
por los sucesos del ao 1968: "tengo, entre huesos, triste
el alma", que indica su relacin con una serie extralite-
raria (la de los hechos histricos), aunque tambin existen
muchos textos (histricos, literarios y periodsticos) al
respecto.
Por otra parte, fuera de este solo poema, si enfocamos
la obra de Bonifaz en su conjunto y la de Vallejo, creo
que notaremos otros detalles que pudieran ser considera-
dos fenmenos de intertextualidad en los niveles lxico,
temtico y compcsicional.
Del primer caso podran servir como ejemplo algunas
expresiones donde irrumpe el lenguaje coloquial, en vio-
lento contraste, dentro de una novsima y muy difcil
jerga potica individual, originalmente marcada por la in-
cmoda contigidad de invenciones con tecnicismos cien-
tficos, derivaciones (pol $t ot on) y audaces tropos en pasa-
jes como:
Grupo dicotiledn. Oberturan
desde El petreles, propensiones de trinidad,
finales que comienzan, ohs de ayes
creyhrase avaloriados de heterogeneidad.
iGrupo de los dos cotiiedones!
(:128)
mientras, en otro poema, topamos con la hilera de sin
duda insustituibles muestras del ms llano lenguaje:
Ese hombre mostachoso, Sol,
herrada su nica rueda, quinta y perfecta,
y desde ella para arriba.
Bulla de botones de bragueta,
libres,
bulla que reprende A vertical subordinada.
El desage jurdico. La chirota grata.
Mas sufro. Allende sufro. Aquende sufro.
Y he aqu que se me cae la baba, soy
una bella persona, cuando
el hombre guillermosecundario
puja y suda felicidad
a chorros, al dar lustre al calzado
de su pequea de tres aos.
(: 143)
Creo que en ambos autores'77 hay una intencin antiso-
177 Hay abundantes ejemplos de este tipo en Bonifaz, recogidos por m
en Imponer la gracia (procedimientos de desautomatizacin en la poesa de
R. B. N.), Mxico, UNAM, 1987. Aqu se omiten para evitar repeticiones.
lemne, un deseo de enriquecer el registro limitado de cierta
poesa de principios de siglo con el lxico proveniente
de todos los registros y en todas las situaciones, pero sobre
t odo una ambicin de domear el caudal completo de la
lengua y someterlo a la urgencia exigente de servir de ve-
hculo a la singularidad nica de un mensaje indito e
irrepetible; ambicin que sera la piedra fundadora de ain-
bas poticas. Visto as el fenmeno sera de calidad com-
posicional.
En fin, como ejemplo de intertextualidad dada en el
nivel temtico, podramos poner el poema XXXV de
Trilce de Vallejo y el primero de El mant o y la corona
que aparece en la Ant ol ogh personal de Bonifaz. E n ambos
hay una tierna descripcin de la mujer amada que realiza
triviales y cotidianos gestos amorosos surgidos de una vital
hondura que no lo parece.
Dice Vallejo :
El encuentro con la amada
tnto alguna vez, es un simple detalle,
casi un programa hpico en violado,
que de tan largo no se puede doblar bien.
El almuerzo con ella que estara
poniendo el plato que nos gustara ayer
y se repite ahora,
pero con algo ms de mostaza;
el tenedor absorto, su doneo radiante
de pistilo en mayo, y su verecundia ,
de a centavito, por qutame all esa paja.
Y la cerveza lrica y nerviosa
a la que celan sus dos pezones sin lpulo,
y que no se debe tomar mucho!
Y los dems encantos de la mesa
que aquella nbil campaa borda
con sus propias bateras germinales
que han operado toda la maana,
segn me consta, a m,
amoroso notario de sus intimidades,
y con las diez varillas mgicas
de sus deseos pancreticos.
Mujer que, sin pensar en nada ms all,
suelta el mirlo y se pone a conversarnos
sus palabras tiernas
como lancinantes lechugas recin cortadas.
Otro vaso y me voy. Y nos marchamos,
ahora s, a trabajar.
Entretanto ella se interna
entre los cortinajes y ioh aguja de mis das
desgarrados! se sienta a la orilla
de una costura, a coserme el costado
a su costado,
a pegar el botn de esa camisa,
que se ha vuelto a caer. Pero hase visto!
Y dice Bonifaz (naturalmente trabajado, transformado
y hecho suyo el motivo):
Cuando coses t u ropa,
cuando en tu casa bordas, inclinndote
muy adentro de ti, mientras la plancha
se calienta en la mesa,
y parece que slo t e preocupas
por el color de un hilo, por el grueso
de una aguja, i en qu piensas? i Qu invisibles
presencias te recorren, que te vuelven,
ms que nunca, intocable?
Como una lumbre quieta
tu corazn se enciende y te acompSa,
y hace que el mundo necesite
de las cosas que haces.
Mi voluntad, mi sangre, mis deseos
comienzan hoy a darse cuenta:
en todo lo que haces, se descubre
un secreto, se aclara una respuesta,
una sombra se explica.
Qu simple he sido, amiga; yo pensaba,
antes de amarte, que te conoca.
No era verdad. Comprendo, antes de amarte
ni siquiera te vi; no vi siquiera
lo que estaba en mis ojos: que tenas
una luz y un dolor, y una belleza
que no era de este mundo.
Y porque lo comprendo, porque sufro,
porque estoy solo, y vives, dcilmente
hoy aprendo a mirarte, a estar contigo;
a saber deslumbrarme,
crdulo, humilde, abierto, ante el milagro
de mirarte subir una escalera
o cruzar una calle.
Creo que la lectura corrida de numerosos textos de
uno y otro autor descubre gran cantidad de alusiones de
naturaleza intertextual en las que, naturalmente, por su
anterioridad, los textos de Vallejo funcionan como para-
textos ( o hipotextos, segn los trminos de Genette).'"'
178 Luz Aurora Pimcntel, "Relaciones transtextuales.. .", pp. 81-108.
167
DESEMBOCADURA
En este breve resumen de datos configuradores del mar-
co histrico-cultural que delimita la poca de Bonifaz, resu-
men presidido por la mencionada nociOn de pertinencia,
podemos haliar, precisamente, los que con mayor evidencia
estn vinculados a su personalidad como sujeto construc-
tor de un discurso artstico; ligados a las convenciones li-
terarias que asume como propias; a las otras, vigentes,
pero no aceptadas por l; a otros matices de la cultura que
estn presentes ( o no) en sus textos, como lugares comu-
nes temticos o formales, es decir, como estrategias discur-
sivas; a los hechos histricos que dejaron alguna marca,
directa o indirecta, en su idiosincrasia y en su produccin.
Habra una serie de distintos procedimientos para ela-
borar un ensayo a partir de los resultados del trabajo de
anlisis hasta aqu realizado. Dependera la eleccin quiz
de la predileccin del analista por los procesos inductivos
o por los deductivos. Podra ser que el criterio ms efectivo
para lograr el resultado ms expedito consista en explicar
el proceso de significacin del discursci al mismo tiempo
que se le va describiendo, es decir, haciendo un analisis
de las isotopas en ias que se vayan sumando a la vez el
nivel semntica y el lgico, resultantes del trabajo intra-
textual, y las relaciones que tales elementos establezcan
con el contexto, hacindolas alternar y trayndolas a
ment o sobre el discurso del ensayo final, mediante una
tcnica de lanzadera, un procedimiento en zigzag del que
podra dar una idea el siguiente diagrama:
context
cotexto
donde es posible observar la relacin pertinente entre los
datos del cotexto y del contexto, dada a travs de la per-
sonalidad y la circunstancia del sujeto de la enunciacin.
Al tomar como eje de las relaciones los niveles semn-
tico y lgico, se va desarrollando la lnea de su significa-
cin con base en sus unidades lingsticas y en su juego
retrico, puesto que ambos son los niveles de los tropos
(de diccin y de pensamiento), pero sin dejar de agregar,
como efecto de sentido global, el que resulta del juego
retrico de los mismos elementos lingsticos en los dos
niveles inferiores: morfosintctico (metro, anfora, hipr-
baton, estribillo, etctera) y fnico-fonolgico (ritmo,
sncopa, aliteracin, anagrama, etctera).
Predominan en este desarrollo las unidades de los ni-
veles sernntico y lgico porque son los ms significativos,
los ms evidentes, los ms constantes, y a ellos se integran,
para su lectura, los significados que proceden de los otros
niveles cuando son relevantes porque constituyen fen-
menos de paralelismo dados de nivel a nivel, todava den-
tro del cotexto. Las relaciones contextuales, cuando mues-
tran su pertinencia ayudando a una interpretacin del
texto, entran en juego permitiendo pasar de lo que dice su
discurso a lo que se dice a travs de l.
En nuestro ejemplo podra partirse de la integracin
de los resultados del anlisis en los niveles semntico y 1-
gico (pginas 93 a 106) al primer trabajo de sntesis (pgi-
nas 107 a 109) en el cual se semantizan los hallazgos que
provienen del anlisis de todos los niveles, y se redacta un
breve ensayo que se reduce a descifrar el poema. En un
segundo momento se efecta una relectura de este resul-
tado, relacionndolo parte por parte con los datos del
contexto, y se procede a reescribir el primer borrador de
ensayo de modo que se vayan agregando, por intercala-
cin, los significados que provengan de las nuevas relacio-
nes descubiertas entre texto y contexto. Tales significados
se suman como explicaciones del contenido del texto y
de su forma, porque nos dan una perspectiva semitica
y nos permiten la interpretacin.
As, pues, todo lo que se dice como resultado del an-
lisis semntico y lgico debe ser apoyado, como significado
intratextual, por los resultados de la lectura de los niveles
anteriores y por las conclusiones del conjunto de los pasos
analticos dentro del cotexto. Pero luego debe ser apoyado
igualmente por los resultados de la relacin de esta primera
parte con los datos aportados por el contexto.
De este modo se congregan en nuestro propio discurso
ensaystico las observaciones que descifran el texto y las
que lo explican, y discurrimos acerca de lo que el texto
dice, de cmo lo dice y de por qu determinaciones his-
trico-culturales el poeta elige emitir tal mensaje y comu-
nicarlo de tal modo.
En este estudio algunas interrelaciones dadas entre
texto y contexto se colaron quiz durante el anlisis intra-
textual o en las notas, funcionando como anticipaciones.
Ello es frecuente y se debe a la dificultad para hacer abs-
traccin, con fines didcticos, de ciertos elementos indiso-
lublemente vinculados con otros.
Tambin podr observar (quiz disgustado) un lector
atento, ciertas frases y citas repetitivas que responden al
propsito de tener presentes las relaciones ~ar adi ~mt i cas,
los vnculos entre los niveles, o bien entre los procedimien-
tos analticos, los resultados y las metas ltimas hhcia las
que est orientado todo el ejercicio de lectura. En realidad
tales repeticiones contribuyen a dar unidad al ejercicio
mismo restaurando la del despedazado texto, y, adems,
propician el aprendizaje del mtodo de anlisis al funcio-
nar propiamente como repeticiones.
El ensayo que no se ocupe de un texto breve, sino de
una obra extensa, compleja y mltiple (compuesta quiz
de varios textos) puede tomar, adems, un cariz compara-
tivo, y puede ocuparse de descubrir constantes, o de efec-
tuar el seguimiento de un solo rasgo de estilo en sus diver-
sas modalidades y matices. En cada caso, evidentemente,
las observaciones del analista habrn sido encauzadas hacia
su propio ensayo de manera distinta. La peculiaridad del
orden temtico de su propio discurso estar dada por un
proyecto previo que slo revelar, icnicament, la lnea
maestra en que se engarcen, cada vez, las estructuras ms
singulares de la obra analizada.
ACUA, Ren. "Las metamorfosis de Ovidio", en Sbado 132,
17 de mayo de 1980, p. 20.
AGUIAR E SILVA. V. M. Teora de la literatura. ~ a d r i d , Gredos,
1972.
LVAREZ, Federico. "El libro de la semana" (Fuego de Pobres),
en Mxico en la Cultura, 27 de agosto de 1961.
ANDUEZA, MARA. "El corazn de la espiral", en Sbado 318,
3 de diciembre de 1983, p. 10.
--e--- . "Tres poemas de antes", en revista El centavo. MO-
relia, Mich., S. Molina, ed., 1985, pp. 3741.
BELIC, Oldrich, Anlisis de textos hispanos. Madrid, Prensa espa-
ola 1977, "El espaol como materia del verso", 9 a 36.
--a--- . En busca del verso espaol. Praga, Univerzita Karlova,
1975.
BATIS, Huberto. "R. B. N. El amor y la clera" (Cayo Valerio
Catulo), en "Laberinto de papel" de Sbado, 53, 18 de no-
viembre de 1978, pp. 13-15.
BENVENISTE, mile. Probbmas de lingstica general. Mxico,
Siglo XXI, 1975 (1966).
BONIFAZ NUO, Rubn. Antologa personal. Mxico, UAM,
1983.
------ . De otro modo lo mismo. Mxico, F. C. E., 1979.
------ . La &ma en el espejo. Mxico, UNAM, 1981.
BRIK, O. "Ritmo y sintaxis", en Teora de la literatura de losforma-
listas rusos. Buenos Aires, Siglo XXI, 1976 (1965), pp. 107-114.
CCERES CARENZO, Ral. "Del rigor surge la libertad", en re-
vista El centavo, Morelia, Mich., S. Molina ed., 1985, pp. 31-32.
------ . "Virgilio en la voz de Bonifaz Nuo". en Los Universi-
tarios, 175-176, septiembre, 1980.
CAMPOS, Marco Antonio. "Rubn Bonifaz Nuo entre nosotros",
en Vuel t a, 99, Mxico, febrero, 1985.
------ . "Rubn Bonifaz Nuo entrevistado por M. A. C." Re-
sumen y balance, Vuelta 104, Mxico, julio, 1985.
CARBALLO, Emmanuel. "El libro de la semana" ( Los demoni os
y los d as), en Mxi co e n la cultura, 24 de junio de 1956, p. 2.
COHEN, Jean. Estructura del lenguaje potico. Madrid, Gredos,
1974 (1966).
COHEN, Sandro. "Bonifaz Nuo: la ntima guerra fra", en revista
El centavo, Morelia, Mich., S. Molina ed., 1985, pp. 33-36.
------ . "De rerum natura de Lucrecio", en Vuelta 92, julio de
1984, pp. 34-37.
CREELEY, R. "Un coloquio con Robert Creeley", El poeta y su
trabajo III, Mxico, Univ. Aut. de puebla, 1983, pp. 31-76.
CULLER, JONATHAN. La ~ o t i c a estructuralista, arcel lona, Ana-
grama, 1978 (1975).
CHIARAMONTE, Jos Carlos. Formas de sociedad y econom a en
Hispanoamrica. Mxico, Grijalbo, 1983, pp. 63 SS.
DELAS, Daniel. Potique-pratique. Lyon, CEDIC, 1977.
DONOSO PAREJA, Miguel. "R. B. N. Entre la realidad y el sueo",
en El gal l o ilustrado 361, 25 de mayo de 1969, p. 1.
DUCROT, O. y TODOROV, T. Diccionario enciclopdico de las
ciencias del lenguaje. Buenos Aires, Siglo XXI, 1974 (1972).
FRANCO, Jean. La cultura moderna e n Amrica Latira. Mxico,
Grijalbo, 1985 (1983).
GARCA PONCE, Juan. "De otro modo lo mismo, de R. B. N.",
en Vuel t a 40, (9 de marzo de 1980, pp. 36-37).
GARRIDO, Luis Javier. "Rubn Bonifaz Nuo y la continuidad en
la universidad", en Gaceta. Mxico, Fondo de Cultura Econ-
mica, abril, 1968, pp. 24-25.
GEYMONAT, Ludovico. Historia de la f i kxof a y la ciencia. V. 3:
El pensamiento contemporneo. Barcelona, Crtica, 1985
(1979), p. 358.
GIMNEZ FRONTN, Luis. Movi mi ent os literarios de vanguardia.
Barcelona, Sdvat, 1974 (1973).
GONZLEZ CASANOVA, Henrique. "Rubn Bonifaz Nuo", en
revista El centavo. Morelia, Mich., S. Molina ed., 1985, pp. 7-20.
GONZALEZ CASANOVA, Natacha. "Das de lectura. Los reinos
de Cintia de R. B. N.", enEl gal l o ilustrado 858, 26 de noviem-
bre de 1978, p. 19.
GONZLEZ CASANOVA, Pablo. Coord. Cultura y creacin inte-
lectual e n Amri ca Latina. Mxico, Siglo XXI, 1984.
GONZLEZ, Csar. Funcin de la teora e n los estudios literarios.
Mxico, UNAM, 1982.
GRUPO "M". Rh t ~r i ~ue g n r al e . Pars, Larousse, 1970.
GRUPO "M". Rhtorique de la posie. Bruxelles, Complexe, 1977.
GULLON, Ricardo. Una potica para Ant oni o Machado. Madrid,
Espasa Calpe, 1986.
HUERTA, David. "Sobre El ala del tigre'', en Gaceta, Mxico,
Fondo de Cultura Econmica, julio, 1969, pp. 24-25.
HUERTA, Efran. "Gran maestro" (sobre De ot ro modo lo mi smo)
en <'Libros y antilibros" de El gallo ilustrado 910, 25 de no-
viembre de 1979, pp. 16-17.
ILLESCAS, Carlos. "La rosa y ~o n i f a z Nuo", en Sbado 318, 3
de diciembre de 1983, p. 2.
JAKOBSON, Roman. "Linguistique et potique", en Essais de lin-
guistique gnrale. Paris, Seuil, 1963.
------ . "Posie de la grammaire et grammaire de la posie", en
Questions d e potique. Paris, Seuil, 1973.
--e--- . "Qu'est-ce que la posie", en Questions de pot i que.
Paris, Seuil, 1973.
JULIN PREZ, ~l b e r t o . Potica de la prosa d e ~ o r ~ e Luis Borges.
(Hacia una crtica bajtiniana de la literatura). ~ a d r i d , Gredos,
1986.
KAMENSZAIN, Tamara. "Un juego de naipes marcados. ( As de oros
de R. B. N.)", en Revista UNAM, 19 de noviembre de 1982,
pp. 39-40.
LAUSBERG, Heinrich. El ement os de retrica literaria. Madrid, Gre-
dos, 1975 (1963).
---e-- . Manual de retrica literaria 3, v. Madrid, Gredos, 1966-
1968 (1960).
LZARO CAKKETER, Fernando. Estudios de potica. Madrid,
Tourus, 1976.
LEIVA, Ral. "El ala del tigre", en Gaceta. Mxico, Fondo de Cul-
tura Econmica, mayo, 1969, pp. 8-11.
- ----- . Imagen de la poesa mexicana contempornea. Mxico,
UNAM, 1959.
LIZALDE, ~ d u a r d o . "60 aos de guerra florida", en Sbado 318,
3 de diciembre de 1983, p. 2.
LEN PORTILLA, M. Los antiguos mexicanos a travs de sus crnica
y cantares. Mxico, Fondo de CulturaEconmica, 1976.
------ . De Teotihuacan a los aztecas. Fuentes e interpretaciones
histricas. Mxico, UNAM, 1971.
------ . Toltecyotl. Aspect os de la cultura nhuatl. Mxico,
Fondo de Cultura Econmica, 1980.
------ . Trece poetas del mundo azteca. Mxico, UNAM, 1978.
MEJA SNCHEZ, Ernesto. "Destino potico. Homenaje a Rubn
Bonifaz Nuo, en Sbado 318, 3 de diciembre de 1983, p. 1.
------ . "El manto y la corona, poesa prosaica?", en Revista
UNAM, enero, 1959, pp. 29-30.
MIGNOLO, Walter. Teora del t ext o e interpretacin de textos.
Mxico, UNAM, 1986.
MINGUET, Philippe. "Anlisis retrico de la poesa", en Act a ~ o t i -
ca 2. Mxico, UNAM, 1980, pp. 27-39.
MOLINA GARCA, Arturo. "Rubn Bonifaz Nuo, cuarenta aos
de poeta", en revista El centavo, Morelia, Mich., 5. Molina ed.,
1985, p. 3.
MOLHO, Mauricio. Semntica y potica. Barcelona, Crtica, 1978
(1977).
MONSIVIS, ~ a r l o s . "Cultura y creacin intelectual, el caso mexi-
cano", en Cultura y creacin intelectual en Amrica Latina.
Mxico, Siglo XXI, pp. 2541.
------ . "La poesa: la tradicin, la cultura, la limpidezu, en
La cultura e n Mxi co 413, 7 de enero de 1970.
MONTEMAYOR, Carlos. "La leccin del maestro", en revista El
centavo. Morelia, Mich., S. Molina, ed., 1985, pp. 4-6.
------ . "Rubn Bonifaz Nuo. Palabras sin levadura", intro-
duccin a Material de lectura, en Los universitarios 121-122,
junio, 1978.
MUKAROVSKY, Jan. Escritos de esttica y semitica del arte.
Barcelona, G. Gili, 1977 (1975).
NAVARRO TOMAS, T. Manual de pronunciacin espaola. ~ a d r i d ,
Raycar, 1971.
------ Mt ri ca espaola. ~ a d r i d , Guadarrama, 1972.
PAGNINI, Marcello. Estructura literaria y mt odo crtico. Madrid,
Ctedra, 1975.
PREZ FIRMAT, Gustavo. "Apuntes para un modelo de la inter-
textualidad en literatura", en The Romani c Review. Vol. LXIX,
Number 1-2. Jan-March, 1978, pp. 1-14.
PIMENTEL ANDUIZA, Luz Aurora. "~el aci ones transtextuales
y produccin de sentido en el Ulises de James Joyce", en Act a
potica 6, Mxico, UNAM, 1986, pp. 81-108.
POE, E. A. et al. El poeta y su trabajo. Mxico, UAP, 1980.
PRATT, Mane Louise. "Estrategias interpretativaslinterpretaciones
estratgicas", en Semiosis 17, Mxico, Universidad Veracruzana,
julio-diciembre, 1986, pp. 341.
RAMOS, Raymundo. "Con Rubn Bonifaz Nuo en la torre de los
panoramas", en revista ~l centavo. ~ o r e l i a , Mich., S. Molina,
ed., 1985, pp. 26-30.
R~US, Luis. "Tres poetas" (R. B. N. sobre Siete de espadas), en
Revista UNAM, juIio de 1966, p. 31.
SEGRE, Cesare. Principios de anlisis del t ext o literario. Barcelona,
Crtica (Grijalbo), 1985 (1985).
SHKLOVSKI, Vctor. La disimilitud de lo similar. Los orgenes del
formalismo. Comunicacin, Madrid, A. Corazn, 1973.
SNYDER, G. "La poesa y lo primitivo", El poeta y su trabajo 111.
Mxico, ed. Univ. Aut. de Puebla, 1983, pp. 109-124.
STAVENHAGEN, Rodolfo. "La cultura popular y la creacin
intelectual", en Cultura y creacin ntelectual e n Amrica La-
tina. Pablo Gonzlez Casanova, coord. Mxico, UNAM, 1984,
pp. 295-309.
STEVENS, WaUace. "Las relaciones entre la poesa y la pintura",
en El poeta y su trabajo IiI. Mxico, ed. universidad Autno-
ma de Puebla, 1983, pp. 15-27.
TINIANOV, Iuri. El problema de la lengua potica. Buenos Aires,
Siglo XXI, 1972 (1923-1927).
TODOROV, Tzeetan. "Potica", en Qu es el estructuralismo?,
de O. Ducrot et al. Buenos Aires, Losada, 1971.
TOMASHEVSKI, Boris. "Sobre el verso", en Teora de la literatura
de los formalistas rusos. T. Todorov, antol. Buenos Aires, Siglo
XXI, 1976 (1965), pp. 115-126.
------ . Teoriu della letteratura. Milano, ~el t ri nel l i , 1978 (1928).
TORRE, Guiiiermo de. La aventura esttica de nuestra edad y ot ros
ensayos. Barcelona, Seix Barral, 1962.
VALRY, Paul. "Sobre El cementerio marino", en El poeta y su
trabajo. Mxico, Universidad Autnoma de Puebla, 1980,
pp. 49-60.
-
VULEJO, Csar. Poesa completa. Mxico, Premi, 1981.
VEGA, Fausto. "La poesa de Rubn Bonifaz Nuo", en revista
El centavo. Morelia, Mich., S. Molina, ed., 1985, pp. 21-25.
XIRAU, Ramn. "Carta a Rubn", en Sbado 318, 3 de diciembre
de 1983, p. 1.
ZEA, Leopoldo. "Desarrollo de la creacin cultural latinoamerica-
na", en Cultura y creacin intelectual en Amrica Latina. Pa-
blo Gonzlez Casanova coord. Mxico, UNAM, 1984, pp. 213-
234.
Orientaciones recientes de la potica . . . .
El.discurso figurado . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los factores de la comunicacin y las fun-
ciones de la lengua . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La funcin potica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcin potica vs. funcin referencia1 . .
Funcin potica y transgresin, desviacin,
desautomatizacin y estructura . . . . . . . .
Parfrasis y traduccin del lenguaje poti-
c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Univocidad, equivocidad, polisemia . . . . .
Lenguaje potico, lenguaje sinttico . . . . .
Texto y sociedad: poeta, poema, lector . .
El ya enunciador lrico . . . . . . . . . . . . . . .
El mtodo de qlisis e nterpretacin . . .
Las i e ~ e s hist0ricas . . . . . . . . . . . . . . - . .
El mEtodo estructural . . . . . . . . . . . . . . . .
La estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los niveles del lenguaje en el anlisis . . . .
Los niveles del lenguaje y la retrica. . . . .
Esquema de las metbolas . . . . . . . . . . . .
VI. l . La lectura analtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Vl.2. Nivel fnico-fonolgico . . . . . . . . . . . . . . 7 5
V1.3. Esquema mtrico-rtmico . . . . . . . . . . . . . 80
V I 4 Nivel morfosintctico . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
Vl.5. Niveles lxico-semntico y lgico (anlisis
semntica y retrico) . . . . . . . . . . . . . . . . 93
VI1 La sntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
V I . 1. La interpretacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1
V111.2. El autor y su temtica . . . . . . . . . . . . . . .
116
Vl l l . 3. Potica personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Vl l l . 4. Potica contempornea . . . . . . . . . . . . . . 152
V l l l . . La intertextualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
I X Desembocadura . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
X Bibliografa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Anlisis e interpretacin del poema lrico,
editado por el Instituto de Investigaciones
Filolgicas, siendo jefe del departamento
de publicaciones Bulmaro Reyes Coria, se
termin de imprimir en Impresos Chvez,
el da 27 de febrero de 1989. La edicibn
consta de 2 000 ejemplares.
También podría gustarte
- Barthes, Roland, El Mensaje PublicitarioDocumento5 páginasBarthes, Roland, El Mensaje Publicitariovruiz_206811100% (1)
- Barthes-Roland, Semiología y UrbanismoDocumento10 páginasBarthes-Roland, Semiología y Urbanismovruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Dorra, La Voz en La OscuridadDocumento6 páginasDorra, La Voz en La Oscuridadvruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Tomasini Bassols, Los Colores y Su LenguajeDocumento22 páginasTomasini Bassols, Los Colores y Su Lenguajevruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Fontanille, El Retorno Al Punto de VistaDocumento9 páginasFontanille, El Retorno Al Punto de Vistavruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Illescas Nájera, María Dolores, La Vivencia Del Cuerpo Propio en La Fenomenología de Edmund HusserlDocumento11 páginasIllescas Nájera, María Dolores, La Vivencia Del Cuerpo Propio en La Fenomenología de Edmund Husserlvruiz_206811100% (1)
- Dorra, Poética de La VozDocumento15 páginasDorra, Poética de La Vozvruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Agitaciones de La EsquiciaDocumento39 páginasAgitaciones de La EsquiciaSGAún no hay calificaciones
- Jokobson Lingüística y PoéticaDocumento36 páginasJokobson Lingüística y Poéticavruiz_206811100% (1)
- Sobre La Dualidad de La PoeticaDocumento15 páginasSobre La Dualidad de La Poeticavruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Barthes, Roland, Semiología y MedicinaDocumento11 páginasBarthes, Roland, Semiología y Medicinavruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Barthes, Roland, La Cocina Del SentidoDocumento3 páginasBarthes, Roland, La Cocina Del Sentidovruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Inabima Gob DoDocumento271 páginasInabima Gob Dosantixcl100% (2)
- Greimas, A-J, El Olor Del JazmínDocumento4 páginasGreimas, A-J, El Olor Del Jazmínvruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Mcauley, Espacio y PerformanceDocumento22 páginasMcauley, Espacio y Performancevruiz_206811100% (1)
- Barthes, Roland, Socilogía y Socio-LógicaDocumento12 páginasBarthes, Roland, Socilogía y Socio-Lógicavruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Barthes, Roland, La Concatenación de Las AccionesDocumento11 páginasBarthes, Roland, La Concatenación de Las Accionesvruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Barthes, Roland, Saussure, El Signo, La DemocraciaDocumento5 páginasBarthes, Roland, Saussure, El Signo, La Democraciavruiz_206811Aún no hay calificaciones
- González, Chomsky y Los Lenguaje FormalesDocumento27 páginasGonzález, Chomsky y Los Lenguaje Formalesvruiz_206811Aún no hay calificaciones
- Como Seducir y Atraer A Una Mujer PDFDocumento27 páginasComo Seducir y Atraer A Una Mujer PDFDenis PanccaAún no hay calificaciones
- Organizadores GráficosDocumento5 páginasOrganizadores GráficosMishel AlulemaAún no hay calificaciones
- Intención DiscursivaDocumento11 páginasIntención DiscursivaMaría Agustina Aquino GarcíaAún no hay calificaciones
- Tipología de Los Textos Escritos AodtDocumento2 páginasTipología de Los Textos Escritos AodtMynatrader AcademyAún no hay calificaciones
- Mal Comportamiento en El AulaDocumento3 páginasMal Comportamiento en El AulaSamuel Reyes RaposoAún no hay calificaciones
- Relativismo y Mundos Posibles en La Ontologia de Nelson GoodmanDocumento8 páginasRelativismo y Mundos Posibles en La Ontologia de Nelson GoodmanRatarioAún no hay calificaciones
- Riliveth Renteria C.I.P 8-815-1297Documento7 páginasRiliveth Renteria C.I.P 8-815-1297Aeronaval PanamáAún no hay calificaciones
- Etapas Del Metodo de EstudioDocumento4 páginasEtapas Del Metodo de EstudioBLANCA FLORAún no hay calificaciones
- DFH-Hoja de CorrecciónDocumento35 páginasDFH-Hoja de CorrecciónClaudia Huiman FloresAún no hay calificaciones
- Proyecto Responsabilidad AfectivaDocumento52 páginasProyecto Responsabilidad AfectivadonsspapiAún no hay calificaciones
- Evaluación de Las NecesidadesDocumento14 páginasEvaluación de Las NecesidadesAlba ArmeroAún no hay calificaciones
- Ensayo Investigación AcciónDocumento7 páginasEnsayo Investigación Acciónmetal conor100% (1)
- Ensayo Carl RogersDocumento9 páginasEnsayo Carl RogersTrinidad López RodríguezAún no hay calificaciones
- Método CuantitativoDocumento15 páginasMétodo CuantitativoWilberQuevedoAún no hay calificaciones
- DOC. 9 - Textos para Seminario Interactivo 3.3.Documento2 páginasDOC. 9 - Textos para Seminario Interactivo 3.3.Yanira Barcia AlonsoAún no hay calificaciones
- Martín Hopenhayn La Felicidad Dentro y Fuera de La CavernaDocumento12 páginasMartín Hopenhayn La Felicidad Dentro y Fuera de La CavernaXimena U. OdekerkenAún no hay calificaciones
- Actividad N°1: 1. Propósitos de AprendizajeDocumento44 páginasActividad N°1: 1. Propósitos de AprendizajeAzumi Flores RodriguezAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Logica BuenoDocumento59 páginasEjercicios de Logica Buenojoe hamilton quiñonez diazAún no hay calificaciones
- 0u35 Segmentación Jacqueline, Maria Fernanda, Jair, Araceli, DiegoDocumento8 páginas0u35 Segmentación Jacqueline, Maria Fernanda, Jair, Araceli, DiegoMARIA FERNANDA Tentle ZempoalcatlAún no hay calificaciones
- Sintesis Tendencia de Educación Superior en El Siglo XXI. Orbelith Murillo JarquinDocumento2 páginasSintesis Tendencia de Educación Superior en El Siglo XXI. Orbelith Murillo JarquinOrbelith Murillo Jarquín100% (1)
- Cartillas NeuroDocumento9 páginasCartillas NeuroHijo De ConocimientoAún no hay calificaciones
- Sana CriticaDocumento3 páginasSana CriticaArmando RiveraAún no hay calificaciones
- Lista de Cotejo DiagnósticoDocumento1 páginaLista de Cotejo DiagnósticoDerechos VespertinoAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre Validez y Confiabilidad de Las Pruebas ProyectivasDocumento5 páginasReflexión Sobre Validez y Confiabilidad de Las Pruebas ProyectivasMaria Camila Baquero Gonzalez100% (1)
- LEDESMA-Clase 1aDocumento11 páginasLEDESMA-Clase 1aVani JaimezAún no hay calificaciones
- El Multilingüismo en El PeruDocumento4 páginasEl Multilingüismo en El PeruHugo PacariAún no hay calificaciones
- RIhuromfDocumento299 páginasRIhuromfFabiola Quelloya GutierrezAún no hay calificaciones
- Indicaciones de Clases ModeloDocumento4 páginasIndicaciones de Clases ModeloasdadAún no hay calificaciones
- Trilema de Agripa y La Suspension Del JuicioDocumento9 páginasTrilema de Agripa y La Suspension Del JuicioJuan CruzAún no hay calificaciones
- Que Es El AusentismoDocumento4 páginasQue Es El AusentismorafaAún no hay calificaciones