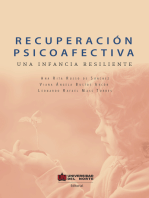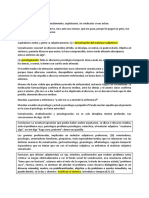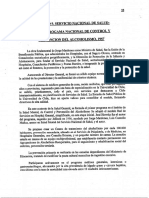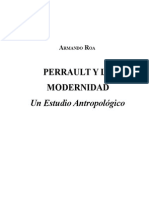Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tesis Doctoral Psiquiatria y Neoliberalismo SMcomunitaria 2000 Chilena en UAB PDF
Tesis Doctoral Psiquiatria y Neoliberalismo SMcomunitaria 2000 Chilena en UAB PDF
Cargado por
Tano Tanito0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
56 vistas276 páginasTítulo original
Tesis doctoral Psiquiatria y neoliberalismo SMcomunitaria 2000 chilena en UAB.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
56 vistas276 páginasTesis Doctoral Psiquiatria y Neoliberalismo SMcomunitaria 2000 Chilena en UAB PDF
Tesis Doctoral Psiquiatria y Neoliberalismo SMcomunitaria 2000 Chilena en UAB PDF
Cargado por
Tano TanitoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 276
Facultad de Psicologa
Departamento de Psicologa Social
Doctorado en Psicologa Social
TESIS DOCTORAL
El Fin del Manicomio en los tiempos del Neoliberalismo:
Construccin y problematizacin de la
Desinstitucionalizacin Psiquitrica.
Nombre Pamela Vaccari Jimnez
Directora de Tesis Dra. Teresa Cabruja i Ubach
Tutor de Tesis Dr. Juan Muoz Justicia
!ELLATERRA" SEPTIE#!RE $%&'(
Dedicatoria
A todas las personas que han sido etiquetadas
con un diagnstico psiquitrico.
A sus familiares.
Y a esa lucha cotidiana por derribar los muros.
2
Agradecimientos
A mi Directora de Tesis, Dra. Teresa Cabruja i Ubach por su decisin,
aceptacin, cario y generosidad para guiarme y acompaarme en este
trabajo a lo largo de estos aos y por sus invaluables aportes a mi
ormacin proesional e investigadora. A mi Tutor de Tesis Dr. !uan "uo#
!usticia por la conian#a depositada en este e$uipo de trabajo. Al grupo de
investigacin D%&'C%C, en especial a Teresa, "nica, "iguel, (atalia,
(icole y )am por los momentos, aprendi#ajes y emociones compartidas. A
las personas participantes y entrevistadas en este estudio, gracias por la
cordialidad, sus tiempos y palabras, as* como a todas las personas $ue me
acilitaron el acceso a la inormacin $ue necesit+ para el desarrollo de
esta tesis. Agrade#co tambi+n al Departamento de )sicolog*a ,ocial de la
UA-, a su cuerpo docente y tambi+n en especial a Cristina )rats por su
permanente disposicin, claridad y ayuda en todas las gestiones
acad+micas y administrativas, indispensables para el desarrollo de este
doctorado. A la Comisin (acional de %nvestigacin Cient*ica y
Tecnolgica de Chile .C/(%C0T1 por otorgarme la -eca de 'studios
&estin )ropia entre los aos 2223 y 2242 cuyo inanciamiento me permiti
vivir y estudiar en -arcelona.
A mi $uerida y maravillosa madre 'dith por depositar siempre en m* su
amor ininito, su apoyo y su conian#a a lo largo de mi vida. A mi
compaero "arco por el amor, la alegr*a de compartir la vida cotidiana, su
soporte y generosidad incondicional hacia m* y por la gran emocin de
convocar, recibir y tener a nuestra Amanda. A mi amada hija Amanda por
su llegada, su uer#a, su e5$uisita compa*a y ternura ininita. A mi amilia
materna por su gran cario y pasin corleone6macana sin ronteras, en
especial a mi gloriosa madrina, a mis admirables t*as y t*os de Chile y de
Dinamarca, a mis primas y primos y a toda la hermosa descendencia de
hijas e hijos $ue les siguen. A mis ascendientes, el abuelo 7rancisco y la
abuela 8osa, $ue ya se encuentran en otro mundo repasando sus historias
campesinas y obreras, las $ue yo recono#co y guardo como mis primeras
c9tedras de estudios sociales. A mi amilia paterna, en especial a mis
hermanas Dyna, :atiush;a y 7iorella por la generosidad de sus cora#ones,
a T*a "elva y mis prim<s Cecilia y )aulo de Uppsala, ,uecia, por todo el
aecto $ue nos han entregado desde $ue llegamos a -arcelona, a mi pap9
8olando por abrirme la puerta hacia la amilia, por su amor, las palabras, la
poes*a y todas sus valiosas correcciones y observaciones aportadas a esta
tesis doctoral. Agrade#co tambi+n a la amilia Astete Cereceda por el
cario, en especial a mi $uerida suegra /tilia, por su e in$uebrantable en
la vida y sus desa*os. A 8uti, Carolina, =elena, "nica y 'lna, por su
compa*a y cario durante todos estos aos $ue hemos vivido en
Catalunya y por desarrollar el hermoso oicio de hadas madrinas con
Amanda, "arco y yo, en los d*as m9s di*ciles $ue nos toc pasar a$u*. A
&ladys, Cristbal y &erm9n por ser pares y partners en esta aventura
compartida de becas, estudios, amilia y e5traacin del terruo. A mis
amigas de Chile por la mutua aoran#a de $uerer vernos siempre. A les
meves companyes i companys catalanes del "aster d>%ntervenci
)sicosocial de la U- per ensenyar6me i demostrar6me com s>estima i es
respecta a Catalunya. A mis compaeras del Doctorado en )sicolog*a
,ocial de la UA- por todos los buenos momentos vividos. A todas?os las
amigas y amigos $ue hemos encontrado a$u* en -arcelona, 'spaa y
alrededores, gracias por el tiempo compartido y por vuestro cario, $ue
es mutuo e inolvidable para m*, gracias por ese ca+, las comidas
deliciosas, los vinos, las cerve#as, las lores de -ach y las conversaciones
en el barrio de =orta, en &r@cia, Aallcarca, en la Trini, ,ant Andreu, en
Tallers, en Urgell, en ,epBlveda con Aillarroel, en Universitat, en (avas y
su calle 8ipoll+s, en Drassanes, en el 8aval, ,ants, =ospitalet, ,ant Andreu
de Clavaneres, Calella, -adalona, Ailaranca del )enedDs, Calaell, &irona,
Canyelles, Aall de (Bria, Cardedeu, &ranollers, C9mpdevanol, -ilbao6
)ortugalete, &ranada6"9laga6'stepona y -remen.
)amela Aaccari !im+ne#, -arcelona, ,eptiembre 224E.
E
El Fin del Manicomio en los tiempos del Neoliberalismo:
Construccin !roblemati"acin de la #esinstitucionali"acin
!siquitrica.
F
INDICE
INTRODUCCIN.................................................................................7
PRIMERA PARTE: PUNTO DE PARTIDA................................................. 11
C/(T'GT/ )'8,/(AC D' ',TA T',%,.................................................................................44
)8/-C'"A D' %(A',T%&AC%H(...........................................................................................42
"A8C/ )A8A CA, )8'&U(TA, 0 /-!'T%A/,......................................................................4I
)8'&U(TA, D' %(A',T%&AC%H(.........................................................................................4J
/-!'T%A/ &'('8AC..............................................................................................................43
/-!'T%A/, ',)'CK7%C/,......................................................................................................43
SEUNDA PARTE: CONTE!TUA"I#ACIONES $ %ASES EPISTEMO"ICAS1&
AC&U(A, )%,TA, =%,TH8%CA, ,/-8' D',%(,T%TUC%/(AC%LAC%H(..................................4M
C/, 8'C/88%D/, D' CA ,ACUD "'(TAC '( /CC%D'(T' .................................................E2
"A8C/ )/CKT%C/ D' CA ,ACUD "'(TAC 0 CA D',%(,T%TUC%/(AC%LAC%H(
),%NU%OT8%CA.......................................................................................................................E3
,ACUD "'(TAC '( C=%C'P T8A0'CT/8%A, 0 '(7/NU' ....................................................F4
'(CUAD8' ')%,T'"/CH&%C/ )A8A U(A )8/-C'"AT%LAC%H(.......................................Q4
',TAD/ D' CA CU',T%H( ....................................................................................................JE
TERCERA PARTE: METODO"O'A...................................................... ()
"RT/D/................................................................................................................................3Q
An9lisis de la inormacin.................................................................................................3I
Algunas notas sobre el anlisis de discurso ............................................................... $%
,inteti#ando la justiicacin del m+todo y an9lisis de esta investigacin..........................ME
Aspectos +ticos y rele5ivos en la investigacin social.....................................................MF
'lementos +ticos y rele5ivos de esta investigacin....................................................... 42Q
8econceptuali#ando despu+s de la +tica y la rele5ividad ............................................. 42J
T8A-A!/ D' CA")/........................................................................................................... 423
%nstrumentos utili#ados en el trabajo de campo.............................................................. 42M
%mprevistos del trabajo de campo .................................................................................. 42M
T+cnica de recogida de inormacin para el trabajo de campo ..................................... 442
&uin de entre'ista abierta semi(estructurada con pauta de preguntas para personas
con diagnstico psiquitrico..................................................................................... ))*
&uin de entre'ista abierta semi(estructurada con pauta de preguntas para equipos
de salud mental......................................................................................................... ))*
&uin de entre'ista abierta semi(estructurada con pauta de preguntas para
familiares de personas con diagnstico psiquitrico............................................... ))+
Forma de registro almacenamiento de entre'istas ............................................... ))+
,ranscripciones de entre'istas ................................................................................. ))+
,eleccin de participantes para el trabajo de campo..................................................... 44J
#escripcin de participantes o co(in'estigadoras-es.............................................. )./
Q
!ersonas con diagnstico psiquitrico ..................................................................... )./
Familiares de personas con diagnstico psiquitrico.............................................. ).0
!rofesionales que pertenecen a equipos de salud mental ....................................... ).*
,*ntesis de la descripcin de participantes o co6investigadoras?es ............................... 423
Comentarios al cierre del trabajo de campo .................................................................. 423
An9lisis de los datos........................................................................................................ 42M
1eleccin del tipo de anlisis: Anlisis de #iscurso Foucaultiano 2F#A3 ................. ).4
CUARTA PARTE: RESU"TADOS $ AN*"ISIS...........................................1+,
C/8)U, ............................................................................................................................... 4EQ
/bjetos discursivos elegidos.......................................................................................... 4EQ
)osiciones de sujeto........................................................................................................ 4EI
)roblemati#aciones......................................................................................................... 4EJ
Tecnolog*as del yo .sel1................................................................................................. 4EJ
Tecnolog*as del poder .................................................................................................... 4EJ
%(T8/DUCC%H( ,/-8' C/, 8',UCTAD/, '(C/(T8AD/,............................................. 4EJ
D',A88/CC/ D' C/, 8',UCTAD/,................................................................................... 4E3
)osiciones de sujeto........................................................................................................ 4E3
#iscurso autonom5a .................................................................................................. )0$
#iscurso dependencia .............................................................................................. )6/
#iscurso desinstitucionali"acin............................................................................... )6.
#iscurso familia ........................................................................................................ )6*
#iscurso g7nero........................................................................................................ )6$
#iscurso filosfico..................................................................................................... )64
#iscurso institucional ................................................................................................ )*.
#iscurso organi"acional............................................................................................ )+/
#iscurso paciente ..................................................................................................... )+)
#iscurso paternalista ................................................................................................ )+0
#iscurso pre8uicios ................................................................................................... )+*
#iscurso social .......................................................................................................... )+%
)roblemati#aciones......................................................................................................... 4I3
#iscurso alternati'o de salud.................................................................................... )+4
#iscurso cr5tico institucional al sistema salud mental a la desinstitucionali"acin )%/
#iscurso cr5tico educati'o salud mental ................................................................... )$4
#iscurso cr5tico m7dico psiquitrico........................................................................ )4)
#iscurso cr5tico profesionales de salud mental no m7dicos .................................... .//
#iscurso cr5tico sistema pol5tico............................................................................... ./.
#iscurso cr5tico sociedad.......................................................................................... ./*
#iscurso familia ........................................................................................................ .)0
#iscurso pre8uicios ................................................................................................... .)*
I
Tecnolog*as del yo .sel1................................................................................................. 24Q
#iscurso orientado al logro ...................................................................................... .)*
#iscurso filosfico..................................................................................................... .)%
Tecnolog*as del poder .................................................................................................... 24M
#iscurso biolgico.................................................................................................... .)4
#iscurso cient5fico positi'ista.................................................................................... ../
#iscurso m7dico psiquitrico ................................................................................... ../
#iscurso psicolgico................................................................................................. ..6
-UINTA PARTE: DISCUSIN ................................................................(
C8KT%CA,?)8/-C'"AT%LAC%/(',..................................................................................... 22M
/T8/, D%,CU8,/,.............................................................................................................. 2FF
A)/0/,............................................................................................................................... 2FI
,K(T',%,............................................................................................................................... 2FM
CONC"USIONES EN MO/IMIENTO......................................................).
RE0ERENCIAS %I%"IOR*0ICAS.........................................................)7
A('G/ (S 4P C/(,'(T%"%'(T/ %(7/8"AD/ .................................................................. 2JF
A('G/ (S2P CHD%&/, D' T8A(,C8%)C%H(...................................................................... 2JQ
J
INTRODUCCIN
El Fin del Manicomio en los tiempos del Neoliberalismo, es una par9rasis de
una novela de &abriel &arc*a "9r$ue# T'l amor en los tiempos del cleraU, $ue he
tomado en pr+stamo para titular este trabajo sobre la desinstitucionali#acin
psi$ui9trica. Debo advertir $ue, nada m9s lejos de mi 9nimo est9 el relacionar el
contenido de esta obra con mi proyecto de investigacin. ,e trata solamente de
e5presar como algo pretendidamente bueno sucede en tiempos TcomplejosU.
&uardando las distancias, la analog*a surge de mi an9lisis del proceso de
desinstitucionali#acin, reconocido como adecuado para mejorar el tratamiento de
las personas con diagnstico psi$ui9trico ./",, 22241 y $ue actualmente se
desarrolla en los marcos del sistema neoliberal, +ste Bltimo, objeto de mBltiples
cr*ticas, debates y deensas. Dejo hasta a$u* por tanto, la mencin reali#ada a la
literatura Catinoamericana, esperando no sucumbir al realismo m9gico en las
siguientes p9ginas.
Ca desinstitucionali#acin psi$ui9trica se entiende hoy en d*a como un proceso
para avorecer el tratamiento e integracin en la sociedad .o comunidad1 de las
personas con diagnstico psi$ui9trico ./",, 2224V "inoletti y Laccaria, 222QV Araya
et al., 222IV "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon, 22421. 0 valga la aclaracin,
digo personas con Tdiagnstico psi$ui9tricoU, por$ue de antemano pongo en duda
las eti$uetas psi$ui9tricas $ue se atribuyen a las personas cuando presentan algBn
malestar a nivel emocional, conductual, o de relacin, etc.
De este modo, como punto de partida de esta tesis doctoral, planteo este
cuestionamientoP las personas no tienen tal o cu9l TtrastornoU, sino m9s bien Tun
diagnsticoU, $ue por lo menos es discutible. W0 por$u+ es discutibleX W"e atrevo a
rebatir un diagnstico m+dico sin tener conocimientos de medicinaX -ien, no solo
yo, m9s bien, muchas personas .=earing Aoices (etYor;, 224E1, por$ue no es mi
idea, es algo $ue se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y $ue sigue
$uedando como una corriente o tendencia m9s invisibili#ada .&on#9le# y )+re#,
222J1. Comparto plenamente con ese sector $ue airma $ue es complicado
establecer eti$uetas tan comprometedoras a la gente, especialmente cuando sus
eectos en las relaciones sociales son tan uertes, y sin duda los diagnsticos
psi$ui9tricos son una de las atribuciones m9s temidas y recha#adas por la sociedad,
3
con todas las consecuencias $ue ello tiene en la vida cotidiana para $uienes lo
e5perimentan .&oman, 4MI4V 4MIE1.
'n este trabajo nunca sealo determinantemente $ue alguien tiene un
Ttrastorno mentalU o un Ttrastorno psi$ui9tricoU ni menos una Tenermedad mentalU,
de hecho cada ve# $ue puedo, lo pongo en comillas por$ue me parece de
antemano e5tremadamente prejuicioso y por$ue no deseo reproducir el lenguaje
m+dico sin al menos problemati#arlo, es decir, sin ponerlo en cuestin y anali#ar
cu9l es el recorrido $ue ha hecho para convertirse en verdad Bnica e irreutable
.Cabruja, 222QV Kigue#, 222I1. 's un trabajo sobre desinstitucionali#acin
psi$ui9trica, $ue toca inevitablemente el tema del diagnstico. A$u* me pregunto,
Wcmo va uncionandoX WCmo viven su proceso las personas diagnosticadasX WCos
e$uipos de salud mentalX 0 WCas amiliasX
'l cambio del sistema asilar a uno desinstitucionali#ado est9 en marcha
pr9cticamente en todo el mundo .occidental1, ha sido una transormacin lenta,
paulatina, pero aBn as* los temas de salud mental parecen ser todav*a parte de un
mundo tabB y $ue la comunidad o sociedad ve con resistencias. 'n este trabajo me
propongo por tanto, abrir una ventana y mirar brevemente $ue est9 sucediendo,
$ue construcciones, $ue articulaciones y $ue movimientos esto genera.
'n la primera parte de mi trabajo y a modo de punto de partida, e5pongo la
cone5in personal $ue tengo con la eleccin del tema de investigacin, en donde
e5plico por$u+ me sitBo en Chile con su actual actual pol*tica de salud mental.
Tambi+n doy cuenta del camino $ue realic+ antes y durante el tiempo $ue he sido
estudiante de doctorado, los motivos $ue me llevaron a deinir este tema de
investigacin, los aprendi#ajes $ue he podido construir en el trayecto .gracias al
encuentro con mBltiples e5periencias, personas y lugares1, as* como el por$u+ de
la metodolog*a y las?os participantes del estudio $ue $uise incorporar.
)osteriormente en esta primera parte deino tambi+n el problema de investigacin,
as* como el marco o conte5to en $ue se desarrollan las preguntas de investigacin
y objetivos.
'n la segunda parte, e5pongo algunos datos sobre la desinstitucionali#acin
psi$ui9trica y la salud mental, como por ejemplo, desde cu9ndo se empie#a a
discutir sobre ello, las ormas $ue ueron tomando como conceptos y pr9cticas, los
M
escenarios sociopol*ticos en los $ue se desenvuelven las pol*ticas pBblicas de salud
mental y la situacin sobre el tema en Chile. %gualmente presento el marco
epistemolgico $ue me gu*a en todo el desarrollo de esta tesis doctoral y $ue es
coherente con mi idea de problemati#ar este proceso de desinstitucionali#acin. A
modo de actuali#acin presento tambi+n el estado de la cuestin, $ue muestra la
contingencia, debates y preocupaciones $ue e5isten sobre el tema.
'n la tercera parte, muestro la metodolog*a utili#ada en detalle, el $ue y el
cmo. 'n este sentido pienso $ue para problemati#ar, $ue es a la ve# un trabajo de
desarticulacin de algo $ue se da por hecho, es coherente trabajar con el m+todo
cualitativo. 0 m9s aBn con los discursos. De esta orma, e5plico tambi+n por$u+
adscribo a trabajar con los estudios discursivos .Aan Dij;, 4MMJa1, y por$ue
coincido en $ue son pr9cticas sociales en s* mismas con capacidad para mantener y
reproducir hechos y?o para producir transormacin social .Kigue#, 222I1. 'n esta
l*nea tambi+n sealo los l*mites +ticos y rele5ivos $ue me tra#ado y describo en
detalle el trabajo de campo reali#ado, las decisiones rente a los imprevistos, los
contactos reali#ados, las personas participantes co?investigadoras y la presentacin
de la herramienta de an9lisis de los datos.
'n la cuarta parte de resultados y an9lisis e5plico cmo llegu+ a identiicar el
nBcleo de construcciones $ue presento, as* como la descripcin del por$u+ pienso
$ue se articulan en torno a esos nBcleos y ya en la $uinta parte de discusin, intento
reali#ar un an9lisis general intercalando los datos obtenidos?construidos y algunos
elementos tericos $ue me parecieron relevantes para articular ciertas rele5iones,
propuestas y nuevas preguntas. A$u* no $uisiera adelantar nada por$ue me
interesa, sobre todo, $ue este trabajo pueda leerse como desenvolviendo algo,
mostrando un poco el proceso $ue viv* al reali#arlo, y compartiendo cmo este
desarrollo ue sorprendi+ndome a la vuelta de cada suceso, p9gina y Tes$uinaU.
'n esa seccin presento tambi+n algunas conclusiones pero por deecto y en
el conte5to de todo este trabajo, se trata de unas $ue est9n Ten movimientoU y como
tal, la invitacin es a continuar la rele5in y slo establecer por ahora los l*mites y
posibilidades $ue me ha brindado el reali#ar esta tesis doctoral. 'n este sentido, se
trata de una operacin de rele5ividad para un cierre anal*tico moment9neo, $ue
permita dentro de sus alcances, ser un aporte a la problemati#acin de la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
42
'n la misma l*nea y para inali#ar, slo me $ueda e5presar como dice Derrid9
.4MMJ1 $ue el tiempo de una tesis no e5iste, o al menos, $ue resulta di*cil
delimitarla, puesto $ue este ejercicio de estar continuamente pensando,
preguntando, escribiendo, impiden terminar, y, se entiende $ue por ra#ones
pragm9ticas hay $ue concluir, no obstante he comprendido $ue este ejercicio
nunca acaba, nunca acaba de decirse todo lo $ue $uisi+ramos, nunca una llega a
e5plicarse del todo, en in, $ue como parte de mi propio aprendi#aje, continBo en
ello y no me disgusta, por el contrario, cada tiempo de tesis es Bnico y personal
pero tambi+n en relacin con las?os dem9s, y por ahora para m* y las actuales
circunstancias, el tiempo de esta tesis concluye, eso s*, en su Bltima p9gina.
44
PRIMERA PARTE: PUNTO DE PARTIDA
1e lo cuento a los que han 'enido9
se r5en con insan5a:
:Yo so de aquellas que bailaban
cuando la Muerte no nac5a...:
2&abriela Mistral9 del libro:
;,ala9 Alucinacin9 <istorias de loca=3
CONTE!TO PERSONA" DE ESTA TESIS
'l tema $ue he elegido para reali#ar esta tesis tiene, como seala Aall+s
.4MM31, adem9s de uentes de inormacin e investigaciones, una base de
motivacin personal y proesional. 'n consecuencia, puedo decir $ue el problema
de investigacin $ue a$u* planteo, comen# a delinearse en Chile coincidiendo con
mi desempeo en el servicio pBblico de salud entre los aos 2222 y 222I.
'spec*icamente durante un par de aos, ui parte de un e$uipo multidisciplinario
$ue orec*a atencin ambulatoria de salud mental para personas con diagnstico
psi$ui9trico. Curiosamente unos aos antes, siendo alumna de psicolog*a en la
Universidad, hab*a ido a clases de Tpsicopatolog*aU al TmanicomioU de la ciudad y
despu+s orm+ parte del e$uipo $ue Tdesinstitucionali#U una de esas unidades de
salud mental. Rse ue mi primer contacto con el mundo de la desinstitucionali#acin
psi$ui9trica.
Durante esa e5periencia laboral, $ue consist*a b9sicamente en implementar
un centro de atencin ambulatoria para personas con diagnstico psi$ui9trico, me
intrigaba la brecha entre el TidealU descrito sobre el papel y lo complicado $ue era
ejecutarlo. Casi siempre las gestiones, administrativas y inancieras en especial,
eran burocr9ticas, escaseaba la inormacin entre uncionarias?os de otras
reparticiones sobre las reormas en salud mental y, en general, e5ist*a tena#
resistencia a interactuar con grupos de personas diagnosticadas, tanto por parte de
los barrios candidatos para instalar el centro ambulatorio, como de las personas
vinculadas o no a la salud mental. ,in duda algo estaba pasando, pero en ese
momento lo intensivo del trabajo no me permiti rele5ionar con la suiciente
proundidad ni hacer mayores averiguaciones.
Al ao siguiente, a partir de mi llegada a -arcelona el 222J para iniciar los
estudios de master y doctorado en psicolog*a social, tom+ conocimiento de nuevas
ormas de comprender lo social, dierentes a las $ue hasta ese momento hab*a
42
acumulado. )or medio de compaeras?os de curso, docentes y mi Directora de
tesis Dra. Teresa Cabruja i Ubach, ui aprendiendo sobre teor*as y metodolog*as
m9s rele5ivas y cr*ticas $ue replantearon las in$uietudes $ue signaban mi
e5periencia laboral. 'n este sentido, ue crucial la asignatura $ue realic+ con la
Dra. Teresa Cabruja i Ubach sobre deconstruccin de la psicopatolog*a y la
despsicopatologi"acin de la vida cotidiana, para comprender $ue hab*a un ne5o
entre estas rele5iones e investigaciones cr*ticas con mi breve e5periencia laboral.
De esta manera, retorn+ a la desinstitucionali#acin como tema de inter+s y
empec+ a desarrollar otras preguntas con el renovado entusiasmo $ue me daban
los estudios de postgrado y la revaluacin de mi e5periencia en salud mental. A
partir de a$u* y como miembro competente .&arin;el, 4MIJ1 de mi cultura, .de
acuerdo con Kigue#, 222I, signiica $ue una persona est9 dotada para actuar con
conocimiento en el conte5to social en el $ue habita, por medio del lenguaje comBn
de ese grupo1 supe $ue mi investigacin deb*a situarla en Chile y desde esa
perspectiva iniciar la rele5in sobre el tema.
PRO%"EMA DE IN/ESTIACIN
,iguiendo con Aall+s .4MM31 y sus sugerencias para ormular un problema de
investigacin social, conjuntamente con esta e5periencia personal, indagu+ en la
opinin de Tlas?os e5pertas?osU sobre el 9rea. )or una parte, las investigaciones de
la /rgani#acin "undial de la ,alud, ./",, 222F1V as* como de "inoletti y Laccaria
.222Q1, 7loren#ano .22231 y "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon .22421, sealan
$ue en la actualidad la desinstitucionali#acin es la mejor orma de atender a las
personas $ue tienen un diagnstico psi$ui9trico, en comparacin con la asistencia
$ue en el pasado se orec*a en los manicomios, donde las personas viv*an
encerradas y permanentemente estigmati#adas por la sociedad.
)asaron aBn largos aos para $ue la desinstitucionali#acin se llegara a ver
como algo TnormalU. ,e re$uiri de un cambio radical de paradigma $ue comien#a
segBn 7erreirs .222J1, con un notable impulso luego del t+rmino de la segunda
guerra mundial en 4MFQ, a una corriente $ue breg por la Declaracin Universal de
los Derechos =umanos, propiciando el debate sobre los derechos a todo nivel y
contribuyendo a digniicar el trato y la vida de las personas $ue estaban en
manicomios, aBn cuando esta situacin se ven*a ya anali#ando de manera incipiente
desde el siglo G%G, como lo demuestran las gestiones de )hilippe )inel $uien se
4E
seala como el primer m+dico $ue abog por humani#ar el trato hacia las personas
TdementesU .(ovella, 22231.
'n el 9mbito mundial, la desinstitucionali#acin ue acept9ndose como un
proceso lgico y natural de los tratamientos en psi$uiatr*a. 'n Chile,
espec*icamente, todo el impulso a la desinstitucionali#acin signiic poner en
marcha a trav+s del "inisterio de ,alud dos planes sucesivos de salud mental en
4MME y 2222. Con el primero, se introdujeron las pr9cticas innovadoras $ue
sirvieron de base para ormular el segundo, en donde se incorpor poco a poco el
tema social, involucrando a la amilia y la comunidad en el tratamiento y la
rehabilitacin. Con el segundo plan, se estableci un modelo m9s elaborado junto
con la red de atencin y de actividades para los problemas prioritarios, en base a
las l*neas de accin propuestas por la /rgani#acin "undial de la ,alud en el
%norme sobre la salud en el mundo .22241, $ue inclu*a el desarrollo de servicios
comunitarios de salud mental, su integracin en los servicios de salud general y la
creacin de v*nculos intersectoriales ."inoletti y Laccaria, 222QV "inoletti,
,epBlveda y =orvit#6Cennon, 22421. De esta orma se propon*a un nuevo modelo de
intervencin basado en la atencin ambulatoria, con apoyo de la comunidad y el
objetivo de mejorar el trato y la calidad de vida de las personas con diagnstico
psi$ui9trico.
(o obstante este impulso y su posterior desarrollo, tanto en Chile como en
otros pa*ses ./",, 222F1, se advierte $ue los procesos de desinstitucionali#acin
presentan mBltiples diicultades para su implementacin. ,epBlveda .4MM31,
"inoletti y Laccaria .222Q1V Araya et al .222I1, la /", .222F1, Aan Amerongen,
.22441V "art*ne#6Ceal et al. .22441 y "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon .22421,
advierten la alta de recursos, de capacitacin del personal y del conocimiento del
tema por parte de la sociedad, entre otros actores. (o obstante las medidas
adoptadas, persisten situaciones de discriminacin y estigma hacia $uienes tienen
diagnstico psi$ui9trico, sealan 8oets et al. .222J1, "agallares ,anjuan .22441 y
&on#9le# .22421.
'n este punto es v9lido preguntarse entonces, si la desinstitucionali#acin es
una v*a adecuada para mejorar la calidad de vida de las personas con diagnstico
psi$ui9trico y sus amilias, y si es un camino posible, conocer $ue tensiones e5isten
por anali#ar y resolver en su implementacin.
4F
'n Chile, el )lan (acional de ,alud "ental viene impulsando desde 2224 la
atencin ambulatoria y la desinstitucionali#acin. ,in embargo, durante mi
e5periencia laboral percib* la diicultad de implementar esta nueva orma de
atencin en todos sus alcances. )ero no solo yo en mi micro6e5periencia. De
acuerdo a la /", .222F1V Araya et al .222I1, 8ojas Aarela .222Q1 y "inoletti y
Laccaria .222Q1 y "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon .22421 en la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica aBn subsisten determinados problemas
relacionados conP
-ajo porcentaje del presupuesto del sector ,alud de Chile, invertido en
salud mentalP slo un 2,4FZ.
(o e5isten disposiciones legales o inancieras para proteger de la
discriminacin a usuarias?os con diagnstico psi$ui9trico, sus
derechos en el trabajo y su acceso a una vivienda digna.
'scaso nBmero de personas con Tdiagnstico severoU logran insertarse
y mantener un trabajo remunerado.
Un 4QZ de las personas $ue reciben pensin asistencial lo hacen
debido a la clasiicacin de Tdiscapacidad mentalU.
'5isten muy pocos dispositivos de salud mental espec*icos para
nias?os y adolescentes, y el porcentaje de esta poblacin tratada en
consultorios m+dicos de salud mental es bajo .2FZ en centros
ambulatorios y 3Z en hospitales generales y cl*nicas psi$ui9tricas1.
Ca capacitacin en salud mental de proesionales y t+cnicos de
atencin primaria es insuiciente. Nuienes trabajan en salud mental
tienen en promedio dos o tres d*as al ao de capacitacin en estos
temas y el contenido de los cursos se centra en el uso de
medicamentos psicotrpicos y son para proesionales m+dicos. '5isten
escasas instancias de ormacin en intervencin psicosocial .del 4Q a
2FZ1. 'l acceso a ormacin en salud mental inantil es aBn menor,
alcan#ando una cira m*nima en m+dicos no especialistas .2QZ1.
'l nBmero total de recursos humanos $ue trabajan en dispositivos de
salud mental es de E2 por cada 422.222 habitantes. Ca proporcin de
enermeras?os y asistentes sociales $ue trabajan en salud mental es
menor $ue la de otras?os proesionales. )or cada una?o de estas?os
4Q
proesionales trabajan apro5imadamente dos terapeutas
ocupacionales, tres psi$uiatras y siete psiclogas?os.
'n cuanto a involucramiento de otros sectores uera de salud en
actividades de salud mental o a avor de las personas con diagnstico
psi$ui9trico, e5isten muy pocas escuelas $ue cuenten con psicloga?o
y solamente en orma espor9dica se reali#an actividades de promocin
y prevencin en salud mental. "enos del 22Z de los recintos de
&endarmer*a tienen al menos un interno al mes, reeridos a la?el
proesional en salud mental. "uy pocas?os polic*as, jueces y
abogadas?os han participado en actividades de capacitacin en salud
mental. 'n general e5iste una baja interaccin de las diversas
instituciones del 'stado con la salud mental.
Del total de camas de psi$uiatr*a, IMZ se ubican en la 8egin
"etropolitana, de ,antiago, lo cual diiculta su utili#acin por personas
de otras regiones. 'n diversos puntos del pa*s, e5iste ine$uidad en el
acceso a servicios de salud mental, especialmente en comunidades
mapuches.
'5iste una preocupante desproporcin en el nBmero de los distintos
proesionales de salud mental $ue se est9n ormando en Chile.
,olamente el 2Z de la malla curricular de los estudiantes de medicina
est9 dedicada a salud mental, en comparacin con el QZ en 'nermer*a
y EZ en los centros de ormacin de T+cnicos )aram+dicos. (o e5isten
programas regulares de ormacin de pre o postgrado en salud mental
para enermeras y asistentes sociales. 'l nBmero de estos proesionales
es insuiciente para las necesidades de la poblacin.
(o e5iste en Chile un organismo coordinador de estrategias de salud
mental. Algunas entidades del 'stado han reali#ado algunas campaas
de sensibili#acin y educacin en los Bltimos cinco aos. 'ntre las
reeridas entidades se encuentran la Unidad de ,alud "ental del
"inisterio de ,alud, ,ervicio (acional de la "ujer y ,ervicio (acional
de "enores y ,ociedades Cient*icas de )roesionales como la
,ociedad de )si$uiatr*a y la Asociacin de ,alud "ental. Cas campaas
se han dirigido a la poblacin general, nias?os y mujeres, en relacin
al estigma hacia personas con Ttrastornos mentalesU, el maltrato inantil
y la violencia contra la mujer.
4I
Ca reorma de salud en Chile impulsada desde la recuperacin de la
Democracia en 4MM2, ha propiciado el crecimiento del sector privado
de salud, ampliando la brecha entre atencin pBblica y privada, lo $ue
genera mayor ine$uidad en el acceso a la atencin de salud en todas
las 9reas.
MARCO PARA "AS PREUNTAS $ O%1ETI/OS
7rente a esta gama de problemas y en comparacin con otros pa*ses ./",,
22241, se evidencia la necesidad de anali#ar o al menos rele5ionar en torno a las
tensiones $ue se est9n desarrollando y directamente impiden $ue en Chile la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica pueda implementarse como se espera y $ue a
cambio, tome ormas $ue mantienen y reproducen algunos de los problemas del
antig[o sistema TasilarU.
Teniendo en cuenta $ue este diagnstico de los problemas ya est9 identiicado
."inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon, 2242V /",, 222JV Araya et al, 222IV 8ojas
Aarela, 222QV "inoletti y Laccaria, 222Q1, me propongo por tanto, a indagar
espec*icamente en las pr9cticas sociales $ue se desarrollan en los 9mbitos de
atencin pBblica de salud mental en Chile. )ara ello anali#ar+ las construcciones
sociales $ue reali#an sobre este tema, tres grupos espec*icos relacionadosP las
personas con diagnstico psi$ui9trico, sus amiliares y miembros de los e$uipos de
salud mental. A partir de estos datos me interesa conocer, cu9les son las tensiones
y distensiones de la desinstitucionali#acin para estas personas, cmo lo
e5perimentan en su cotidiano y $ue posibles propuestas son las $ue plantean rente
a este sistema de salud mental Ten reormaU.
Cas ra#ones para elegir estos grupos son las siguientesP una, por$ue est9n
directamente vinculados al tema de la desinstitucionali#acin y dos, por$ue en
Chile es di*cil hallar registros de lo $ue sucede en ese 9mbito. Cos estudios $ue
cito para deinir el problema son estad*sticos en su mayor*a, basados en registros
cuantitativos $ue recogen, por ejemplo, cu9ntos centros ambulatorios e instancias
de capacitacin e5isten, cu9ntas reuniones ueron asistidas por amiliares, cu9nto
presupuesto se asign en tal ao. 'ste tipo de datos no es irrelevante para el
an9lisis, sin embargo, pienso $ue las?os protagonistas del proceso cuentan con
inormacin m9s detallada e idiosincr9tica sobre su e5periencia, lo $ue podr*a
4J
servir para continuar construyendo y sumando rele5iones de hoy sobre el proceso
de desinstitucionali#acin .D*a#, 'ra#o y ,andoval, 22231.
'n este caso, el m+todo m9s propicio para indagar es el cualitativo, por$ue
como tal, se interesa por alcan#ar comprensiones m9s proundas y rele5ivas sobre
los enmenos, intentando rescatar Tel sentidoU de $uienes son parte de una
pr9ctica social .Conde, 4MMFV Aall+s, 4MM3V -anister et al., 222FV 7lic;, 222IV ,mith,
2223V -oeije, 22421 tal como $uiero recoger en este caso de personas relacionadas
con el proceso de desinstitucionali#acin. 'l m+todo cualitativo se ocali#a en
t+cnicas $ue, entre otras, registran los relatos de las personas y las construcciones
de mundo $ue hacen sobre distintas situaciones $ue constituyen parte de su vida.
&ran parte de la investigacin en salud mental $ue se hace en otros pa*ses, se
reali#a con el m+todo cualitativo y se utili#a como sujetos de estudio a personas
diagnosticadas, amiliares y trabajadoras?es del 9rea .,peed, 222IV &ates Cloyes,
222JV -oschma, 222JV :ielland, 22421. 'n tal sentido, considero $ue este trabajo de
investigacin podr*a ser parte de los estudios $ue buscan la comprensin de los
procesos sociales teniendo como ejes undamentales los relatos y signiicados $ue
las personas otorgan a sus e5periencias.
'l problema $ue he delimitado tiene relevancia, por$ue se vincula
directamente con las pr9cticas sociales $ue mantienen, reproducen y?o resisten
procesos de estigmati#acin, discriminacin y convivencia social. 'n este caso, la
desinstitucionali#acin aparece como una meta de pol*tica pBblica, asumida por
inluencias mundiales como la globali#acin, pero $ue colisiona con ininitos
procedimientos cotidianos $ue ponen en duda si sus objetivos son vivenciados y
comprendidos de la misma orma por las?os protagonistas. Acerca de cmo se
construye y deine en medio de los actuales conte5tos geopol*ticos y sociales, es a
lo $ue me reerir+ en las siguientes p9ginas.
PREUNTAS DE IN/ESTIACIN
W's la desinstitucionali#acin psi$ui9trica una v*a adecuada para
mejorar la atencin en salud mentalX
WNu+ eectos tienen, en las personas protagonistas, es decir, a$uellas
con diagnstico psi$ui9trico, amiliares y miembros de e$uipos de
43
salud mental, las ormas $ue toma la desinstitucionali#acin
psi$ui9trica en sus procesos de implementacinX
O%1ETI/O ENERA"
)roblemati#ar la desinstitucionali#acin psi$ui9trica para conocer y
rele5ionar sobre las tensiones $ue e5isten en su pretensin de mejorar
la atencin en salud mental.
O%1ETI/OS ESPEC'0ICOS
%ndagar en las ormas de subjetivacin $ue promueve la salud mental
desde su uncin productiva?regulativa.
%dentiicar las distintas versiones?discursos o construcciones de mundo
$ue coe5isten en la desinstitucionali#acin, cu9les son los l*mites y
posibilidades $ue brindan y si se vinculan o articulan con otras
concepciones uera del 9mbito de salud mental para su mantencin y
reproduccin.
Anali#ar las unciones $ue cumple la desinstitucionali#acin para las
dierentes versiones de mundo $ue la constituyen y superponen.
Conocer la construccin de subjetividades emergentes, en conte5tos
de sujecin, subordinacin y resistencia a procesos de
desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
Conocer la construccin de subjetividades $ue emergen rente a la
institucionalidad m+dica y sus procedimientos, anali#ando el lugar $ue
ocupan en la vida cotidiana de las personas protagonistas de procesos
de desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
4M
SEUNDA PARTE: CONTE!TUA"I#ACIONES $ %ASES
EPISTEMO"ICAS
<e sido cortado en peda"os
por rencorosas alima>as
que parec5an in'encibles.
Yo me acostumbr7 en el mar
a comer pepinos de sombra9
e?tra>as 'ariedades de mbar
a entrar en ciudades perdidas
con camiseta armadura
de tal manera que te matan
t@ te mueres de la risa.
2!ablo Neruda9 del poema:
;,estamento de Ato>o=3
A"UNAS PISTAS 2ISTRICAS SO%RE DESINSTITUCIONA"I#ACIN
Ca desinstitucionali#acin debe parte de su nombre a la institucionali#acin,
$ue ue una de las ormas de atencin de tipo asilo u hospicio donde el?la paciente
con Tproblemas mentalesU permanec*a internada?o y en tratamiento, desde la 'dad
"edia hasta nuestros d*as, pero $ue tambi+n ue aplicada para todo tipo de
conductas $ue no se TajustabanU a lo $ue la sociedad re$uer*a, como por ejemplo,
reclusos y personas en situacin de pobre#a, en marginalidad, con consumo de
drogas, etc. As*, la desinstitucionali#acin es, como su nombre sugiere, sacar de las
instituciones a estas personas, para ser asistidas de orma ambulatoria .&oman,
4MI4V 7oucault, 4M3I1.
Ca desinstitucionali#acin psi$ui9trica, por su parte, es el proceso en donde se
cambia la atencin de salud mental desde una modalidad intrahospitalaria, a otra
$ue se reali#a uera del hospital tradicional, en un centro ambulatorio y en la
comunidad. 'l objetivo principal es proveer un adecuado ambiente de
TtratamientoU para la persona con diagnstico psi$ui9trico, $ue tiene libertad de
despla#amientos por$ue ya no re$uiere estar encerrada?o, permitiendo as* $ue sea
m9s proactiva?o en su proceso de recuperacin y?o rehabilitacin. 'n esta variante
se promueven las actividades de mejora de habilidades personales y sociales, de
manera $ue las personas puedan alcan#ar y mantener una mejor calidad de vida e
insertarse en la sociedad ./",, 2224V :napp et al., 22441.
'n relacin a la asistencia de este tipo, se indica en general a )hillippe )inel
.4JFQ6432I, en =uertas y Del Cura, 222F1 como uno de los primeros m+dicos .y
luego le seguir*a su disc*pulo, 's$uirol1, ya en el siglo GA%%%, en alertar sobre la
22
necesidad de humani#ar el trato a las personas con diagnstico psi$ui9trico,
promoviendo entre otras cosas, la liberacin de las cadenas de contencin $ue les
pon*an en los asilos u hospitales. (o obstante, tambi+n otros como +l, desarrollaron
en sus respectivas instituciones y establecimientos, una labor m+dica y humanitaria
$ue desde luego, no puede atribuirse a nadie en e5clusiva, sino a todo un proceso
$ue se superpone directamente con el esp*ritu de la %lustracin, per*odo en el cual
se impuls el desarrollo de la ra#n por sobre todas las cosas, as* como los
derechos y la igualdad entre las personas, entre muchos otros TidealesU de esa
+poca. 'n este sentido y de acuerdo con =uertas y Del Cura .222F1 se tienen
antecedentes sobre la e5periencia de humani#acin del tratamiento psi$ui9trico,
entre otros, con \illiam -attie .4J2E64JJI1 en Condres, Aincen#o Chiarugi .4JQM6
43221 en 7lorencia, \illiam Tu;e .4JE2643221 en 0or;, y !oseph Da$uin .4JE26434Q1
en ChambDry. 'llos adem9s apostaban a $ue la recuperacin pod*a ser posible a
partir de un tratamiento moral prescindiendo de todas las medidas *sicas de
contencin y reclusin.
/tras e5periencias de ese per*odo, $ue iban un poco en la l*nea de la
desinstitucionali#acin, ueron el caso de las TYor;housesU u Topen doorsU $ue
durante el siglo G%G uncionaron como centros de trabajo, no obstante muy
precarios, orientados principalmente a la gente $ue vagaba por las calles, sin
hogar y $ue generalmente presentaban alteraciones de conducta. 'n esos lugares
pod*an dormir y comer a cambio de trabajar, en una especie de laborterapia $ue
se pensaba como beneiciosa para calmar las Tin$uietudes mentalesU. Un ejemplo
emblem9tico de ello ue la Colonia &heel en -+lgica, $ue segBn seala 7erreirs
.222J, p9g. J21P
'l propio 's$uirol visit &heel el 2M de agosto de 4324 y se mostr
sorprendido de $ue los alienados marcharan libremente por las
calles y por el campo, aun$ue no pareci interesarle mucho el
modelo. 'stas ormas de asistencia permit*an $ue las personas
estuviesen en libertad, gestion9ndose una singular red con amilias
de la localidad, supervisadas por las autoridades locales las cuales se
compromet*an a proporcionar hospedaje, comida y buenos tratos ]...^
'stos sistemas uncionaron igualmente en 'scocia y despu+s se
incorpor el sistema de la colonia agr*cola con apoyo amiliar, el $ue
tuvo e5periencias en Alemania .Alt6,chrebit# y Uchtspringe1, 7rancia
24
.Aille 'vrard, ,ainte6Ann+, Dun6sur6Auron1, %nglaterra .'5eter,
Ceicester, -irmingham1, 'stados Unidos .(eYhaven, Croton1, ,ui#a
.-urghol#li, ,t. &all1 e %talia ."onbello, "on#a1.
%gualmente otra e5periencia destacable se situ en "oscB en 4ME2 .(aranjo,
22241 cuando se cre el primer hospital diurno para personas con Ttrastornos
mentalesU. 'l inter+s inicial de este procedimiento ambulatorio era mejorar la
eiciencia de la atencin, lo $ue inalmente trascendi tambi+n en ser adecuado
para administrar la escase# de recursos e5istentes, observ9ndose de paso muchos
avances en los tratamientos de algunas Taecciones mentalesU.
(o obstante este impulso conjunto de e5periencias de m+dicos como )inel,
's$uirol, -atlle o Chiarugi, las Yor;6houses, open6doors y el diurno de "oscB,
+stas pueden considerarse como algo bastante e5cepcional e inrecuente, por$ue
lo mayoritario entre los siglos GA%%%, G%G y parte del GG, ue la asistencia dentro de
hospitales, asilos o manicomios con amplias medidas de reclusin y contencin.
Cabe sealar $ue por muy paradjico $ue pueda resultar desde una perspectiva
actual, la institucin del asilo se produjo gracias al impulso abiertamente reormista
de los tiempos de la %lustracin, donde hubo amplio consenso en torno al papel
rehabilitador $ue ten*a el aislamiento del?a TpacienteU en el proceso de curacin.
'n ese conte5to, el asilo era entendido como el s*mbolo de lo civili#ado y del
progreso de la medicina, $ue hab*a dejado de Tmaltratar o ignorarU a sus
ciudadanas?os Tenermas?osU o TdependientesU .7erreirs, 222JV -ertolote, 2223,
(ovella, 22231.
,in embargo el modelo de asilo, hospicio o manicomio, pronto comen# a
mostrar sus isuras y los principales argumentos $ue evidenciaban los allos del
sistema, sealaron entre otras cosas, repetidos casos de maltrato a TpacientesU, un
aislamiento geogr9ico y proesional de las instituciones y de su personal,
deicientes sistemas de notiicacin y contabilidad, mala gestin, administracin
ineica#, insatisactoria asignacin de los recursos inancieros, alta de ormacin
del personal, e insuiciencia de procedimientos de inspeccin y control de calidad.
Con el paso del tiempo se reconoci as* $ue la institucionali#acin no slo no
curaba, sino $ue, en s* misma, generaba m9s TenermedadU y deterioro entre
$uienes estaban aectadas?os o al menos diagnosticadas?os. Cos escenarios del
hospicio o manicomio, creaban p+simas condiciones de vida, lo $ue actualmente
22
podr*an caliicarse como aut+nticas violaciones a los derechos humanos y
responsables directas del omento de la cronicidad .&oman, 4MI4V /",, 2224V
7erreirs, 222JV (ovella, 2223V -ertolote, 22231.
'n este conte5to de cr*ticas ue donde la desinstitucionali#acin se comen# a
considerar m9s detalladamente, por$ue se pretend*a superar el modelo de
manicomios. Ca desinstitucionali#acin suscita as* el abandono progresivo de la
asistencia en grandes instituciones custodiales, a avor de otra m9s abierta,
hori#ontal y en la comunidad. 'sto ue de la mano con algunos cambios de sectores
alternativos de las ciencias psi .8ose, 4M3M1, psicolog*a y psi$uiatr*a, $ue poco a
poco ueron tambi+n promoviendo paradigmas sociales y comunitarios en su
$uehacer .Alaro, 22221. '5isten diversas interpretaciones para situar los inicios de
la desinstitucionali#acin o las ra#ones de su progresiva instalacin como orma de
asistencia. 8ecientemente )aulson .22421 escribi un libro en el $ue rele5iona
sobre la desinstitucionali#acin, las causas y consecuencias de este cambio de
paradigma.
Una de las e5plicaciones m9s cl9sicas sobre ello, es la $ue se reconoce como
la e5plicacin Tpsi$ui9trica convencionalU .(ovella, 22231, $ue atribuye el hecho al
mejoramiento de los psico9rmacos. 'sto habr*a permitido una mayor uncionalidad
de las personas, por$ue ya no era imprescindible mantenerlas encerradas en los
manicomios, sino $ue con la nueva medicacin bastaba con un programa de
acompaamiento ambulatorio. 'sta visin tuvo y tiene aBn amplio respaldo dentro
del mundo de la psi$uiatr*a y de la /rgani#acin "undial de la ,alud .22241, $ue
indica $ue a partir de los aos Q2, esto comen# a delinear una nueva oportunidad
para las personas con diagnstico psi$ui9trico. (o obstante, hay $uienes piensan
como (ovella .22231 $ue presentar los 9rmacos como piedra angular de la pra5is
terap+utica psi$ui9trica, rena el desarrollo de otras 9reas, como las sociales, $ue
hoy se reconocen como muy importantes en el tratamiento de salud mental.
/tra interpretacin proviene de las perspectivas cr*ticas y de la
antipsi$uiatr*a, uno de los movimientos $ue m9s abog por la
desinstitucionali#acin a partir de la d+cada del sesenta. 'n ese entonces un grupo
de psi$uiatras entre ellosP Caing .4MI21, Cooper .4M3Q1 y -asaglia .4MJ21,
comen#aron a cuestionar los procedimientos m+dicos $ue rodeaban el $uehacer de
la psi$uiatr*a. De este modo ueron denunciando, los tratamientos crueles e
2E
inhumanos $ue se aplicaban a las personas, como por ejemplo, el electroshoc;, las
cadenas de contencin, las camisas de uer#a, el coma insul*nico, etc., poniendo
igualmente en duda la uncin del diagnstico y planteando la idea de acabar con
la reclusin permanente de $uienes pose*an un supuesto Tproblema mentalU. 's
decir, como seala Cabruja .222Q1, la antipsi$uiatr*a propiciP
8eali#ar diversos intentos de desinstitucionali#acin, de sacar de las
instituciones psi$ui9tricas a l<s enerm<s y ensayar otras opciones
distintas de cura y de integracin en la comunidad. A$u* empie#an
los cuestionamientos principales de las relaciones de poder $ue se
crean entre especialista y paciente .Cabruja, 222Q, )9g. 4I21.
'n relacin a ello, -asaglia .4MJ21 establec*a $ue pod*an darse tres estadios en
el proceso de poner in a la atencin manicomialP des6hospitali#ar, trans6
institucionali#ar y desinstitucionali#ar. 'l primero se tratar*a solo del cierre de los
hospitales psi$ui9tricosV el segundo, ser*a una pr9ctica ambulatoria pero sin
participacin de la comunidad, y el tercero, la desinstitucionali#acin propiamente
tal, ser*a la pr9ctica de la salud como punto de partida, centr9ndose en involucrar a
toda la sociedad, en donde el objeto ya no es lo $ue se reconoce como
TenermedadU, sino $ue es la relacin de las personas con la comunidad. Rsto Bltimo
ser*a lo $ue +l y otros antipsi$uiatras deender*an como objetivo central de las
cr*ticas hacia el ejercicio de la psi$uiatr*a tradicional. Ca antipsi$uiatr*a postul
igualmente un cambio radical del concepto de TlocuraU o TdemenciaU al buscar otras
opciones de cura, y de acuerdo con ello 7erreirs .222J1P
Aun$ue los postulados de la antipsi$uiatr*a no ueron ni son
homog+neos, puede airmarse $ue dos elementos determinaron su
aparicinP a1 Cas actitudes conceptuales $ue planteaban dudas sobre
la vigencia del modelo m+dico de la psi$uiatr*a y $ue conceb*an la
locura como producto sociogen+tico y b1 las deiciencias
asistenciales de las instituciones psi$ui9tricas, $ue planteaban la
urgente necesidad de modiicar esta asistencia acabando con el
manicomio6asilo, aut+ntico productor de trastornos irreversibles
.7erreirs, 222J, p.M31.
2F
'n general desde la visin antipsi$ui9trica no se increpaba la idea de $ue
algunas personas tuviesen Tproblemas emocionales o psicolgicosU o $ue la
psicoterapia no uese Btil, sino $ue el desacuerdo principal radicaba en donde se
situaba el origen de estos problemas, as* como por $u+ hab*a $ue instituirlos como
enermedad, desarrollando adem9s opciones coercitivas para enrentarlas. Ca
antipsi$uiatr*a como seala Cabruja .222Q1 tambi+n cuestion las relaciones de
poder $ue se daban entre especialistas, psi$uiatras y terapeutas de un lado y
TpacientesU del otro, al considerar $ue era mejor establecer un v*nculo hori#ontal
entre las partes .-asaglia, 4MJ2V Cooper, 4M3Q1.
Como toda corriente cr*tica, la antipsi$uiatr*a ue di*cil de deinir y de aceptar
en los c*rculos m+dicos. ,e le cuestionaba $ue si bien propon*a estrategias de
intervencin m9s sutiles, igualmente sus m+todos ten*an un car9cter coercitivo,
pero m9s encubierto. ,e dec*a $ue la antipsi$uiatr*a tampoco buscaba alterar
sustancialmente la autoridad de la accin psi$ui9trica, ni cambiar la TindeensinU
de las personas diagnosticadas ante la intervencin de las?os proesionales en sus
vidas. Cas reormas $ue estos m+dicos contribuyeron a provocar tambi+n ueron
motivos de debates y desacuerdos entre ellos mismos. "uchos desconiaron desde
un principio con los programas de reorma, por$ue los consideraban como un
simple intento de reconte5tuali#ar la institucin psi$ui9trica sin cambiarla en lo
esencial. Con todos estos debates, inalmente e5iste cierto consenso para indicar
$ue el movimiento avoreci la instalacin de una orma m9s humanitaria de
apro5imacin a las Taecciones mentalesU .,#as#, 222J1.
Al menos, as* lo destaca &arc*a .4MMQ1, cuando indica $ue las intervenciones
undadas en el pensamiento cr*tico al menos han permitido por ejemplo,
rele5ionar en torno a lo $ue signiica la locura, tanto para $uien la sure, como para
las instituciones $ue se crean para su sost+nV tambi+n, incidir en la disminucin de
prejuicios hacia la locura, criticar a la psicopatolog*a cl9sica y m+todos
psi$ui9tricos tradicionales, rele5ionar en torno a las delimitaciones $ue establecen
los conceptos de diagnstico, pronstico y terap+utica, tambi+n, ampliar la cr*tica a
lo $ue se entiende por ciencia y a la dicotomi#acin de lo humano, repensar en la
visibili#acin e inclusin de $uien investiga en los estudios, debatir sobre las
contradicciones de la pr9ctica, conerir importancia a las relaciones humanas,
2Q
sociales y replantearse el trabajo terap+utico de acuerdo al conte5to, apart9ndolo
de todo poder 9ctico.
'n relacin a ello Cabruja .222Q1 seala $ue a pesar de ello y de los cambios
$ue implic el movimiento y los planteamientos cr*ticos de la antipsi$uiatr*a, hoy en
d*a lo $ue se evidencia es $ueP
Ca pol*tica de sector evoluciona con gran lentitud y, de hecho,
muchos aspectos permanecen sin grandes cambios. 'l tratamiento de
las _enermedades mentales` continuar9 siendo pr9cticamente el
mismoV por un lado, los marginados _totales` permanecer9n
internados y, por otro, los $ue puedan ser9n recuperados para el
sistema productivo .Cabruja, 222Q, )9gs.4I264I41.
De todas manera, $ueda para el an9lisis, la necesidad de insistir en la
deconstruccin de la psicopatolog*a, as* como tambi+n, de las miradas m9s
medicali#adas, criminali#adas y judiciali#adas $ue generalmente est9n m9s
asociadas a un pensamiento m+dico psi$ui9trico asilar6cl9sico. Co $ue se rescata de
esta plataorma de cr*ticas, es su gran aportacin a la psicolog*a cr*tica y a su
capacidad para introducir la duda y el debate en este tema $ue no puede ser
evaluado desde un solo 9ngulo o mirada .-rada, 222I1.
/tra versin $ue seala tambi+n cmo surgi la idea de desinstitucionali#ar la
salud mental, es la sugerida por el socilogo e historiador de la medicina ,cull
.4MJJ1, $uien seala los problemas $ue empe# a mostrar particularmente en los
'stados Unidos y el 8eino Unido. )ara ,cull .4MJJ1, los motivos realmente decisivos
en la implementacin de las reormas psi$ui9tricas ueron de car9cter econmico,
por$ue observ el completo abandono de la poblacin diagnosticada. 'n este
conte5to +l sosten*a $ue la mayor parte de las personas desinstitucionali#adas o
e5carceladas hab*an sido, en realidad, dejadas a su suerte, por$ue la gente
inalmente buscaba alternativas a la institucin $ue hab*an dejado. 'sto les
acilitaba incorporarse a nuevos guetos de marginalidad, $ue eran en sus palabras
Taut+nticos sumideros de miseria humanaU, donde muchas personas se degradaban
aerradas a la caridad social. 'n su an9lisis sobre la motivacin econmica de la
desinstitucionali#acin, ,cull .4MJJ1 pensaba $ue por un lado, los nuevos seguros
de invalide# y las prestaciones sociales introducidas por los 'stados de -ienestar
2I
en la posguerra, habr*an acilitado por primera ve# $ue muchas personas
residentes de los asilos, pudieran subsistir uera de las instituciones, con lo $ue los
modos segregatorios de control social se volvieron m9s onerosos y di*ciles de
justiicar, y por otro lado, la e5pansin del gasto pBblico $ue estaban
e5perimentando entonces los 'stados occidentales, habr*a provocado una crisis
iscal $ue llev a los gobiernos a decidirse por alternativas menos costosas para la
poblacin TdependienteU. %gualmente +l criticaba, a dierencia de lo $ue pretend*a
la retrica oicial, $ue el nBcleo de las reormas no deb*a verse en el
despla#amiento del oco de intervencin psi$ui9trica hacia la comunidad, sino en el
recha#o absoluto del asilo, al $ue ve*a como un Tsistema de control segregatorio
basado en institucionesU, $ue deb*a desaparecer para orecer una asistencia social
y humanitaria m9s comprometida por parte de la sociedad .,#as#, 222J1.
/tro punto de vista sobre este tema, es el $ue aporta \arner .2223, en
(ovella, 22231 $uien seal $ue el elemento clave en la transormacin de la
asistencia psi$ui9trica no ue solamente el ahorro de costos, sino ante todo, el
desarrollo del mercado laboral y la evolucin de la demanda de uer#a de trabajo a
partir de la ,egunda &uerra "undial, especialmente en el 8eino Unido y en otros
pa*ses del norte de 'uropa. 'sto habr*a or#ado y puesto en marcha un doble
programa de cambio de las instituciones psi$ui9tricas, destinado a incluir en el
mercado laboral a todas las personas TrehabilitablesU y capaces de trabajar. )ara
este objetivo ue entonces $ue se e5tendieron diversas estrategias de
rehabilitacin y tratamiento en la comunidad, junto con una pol*tica de ingresos
hospitalarios cortos y una marcada liberali#acin en el manejo de los mismos
.Cenoir, 4MJF1.
'n cambio para Castel, Castel y (ovell .2223, en (ovella, 22231 la
reorgani#acin institucional de la psi$uiatr*a se debi ante todo, a la e5presin de
un proceso de psi$uiatri#acin o psicologi#acin $ue corresponder*a a un Bltimo
estadio en el desarrollo de la cultura de la subjetividad y de las estrategias para el
mantenimiento de la conormidad social impuestas por la sociedad, m9s basadas en
el control por parte del yo $ue en la coaccin o represin e5terna. 'n este sentido
la meta ya no consistir*a en curar o en mantener la salud, sino en corregir
desviaciones y ma5imi#ar la uncionalidad de una persona .8ose, 222J1.
2J
/tro investigador, 7orster .22221, sustenta $ue la desinstitucionali#acin tiene
lugar por$ue en el 9mbito nuclear de la psi$uiatr*a, la medicali#acin se hab*a
intensiicado y se acerc a patrones comunes de la asistencia m+dica general. Al
mismo tiempo, se habr*a producido una desmedicali#acin parcial en todos
a$uellos 9mbitos en los $ue la psi$uiatr*a no era lo suicientemente eica# o donde
su imagen se hallaba daada, como en los casos de cronicidad, discapacidad, y
tambi+n en el caso de los trastornos leves y la atencin psicoterap+utica, donde la
psi$uiatr*a no hab*a podido establecer su monopolio. )ara este autor, la
desinstitucionali#acin tendr*a $ue verse por tanto, como una medicali#acin
intensiva, integrada y legitimada. 'n su opinin, todo era el resultado de una
particular conluencia de intereses proesionales, ra#ones de conveniencia pol*tica
y bBs$ueda de beneicios por parte de la industria armac+utica altamente
interesada en $ue sus productos continuaran vi+ndose como el centro de los
progresos en psi$uiatr*a .Desviat, 222J1.
)or su parte, la /rgani#acin "undial de la ,alud ./",, 2224, p9g. FM1 seala
$ue la desinstitucionali#acin pudo desarrollarse m9s notoriamente gracias a tres
actoresP
Cos progresos de la psicoarmacolog*a especialmente de los
neurol+pticos y antidepresivos, con la introduccin de nuevas ormas
de intervencin psicosocial.
'l movimiento de Derechos =umanos, posterior a la ,egunda &uerra
"undial bajo el patrocinio de las (aciones Unidas, intentando $ue la
democracia progresara a escala mundial. Como resultado de todo ello,
e5isten en la actualidad algunas leyes y acuerdos internacionales $ue
han heredado este propsito. De esta orma se cuenta con la
Declaracin de Caracas .Aene#uela 4F de noviembre de 4MM21,
tambi+n con los T)rincipios para la proteccin de )ersonas con
'nermedad "entalU .4MM4, /rgani#acin de las (aciones Unidas6
/(U1, la T8ecomendacin de la Comisin %nteramericana de DD==
sobre promocin y proteccin de derechos de personas denominadas
con discapacidad mentalU .2224, /rgani#acin de los 'stados
Americanos1, y la TConvencin internacional para proteger y promover
los Derechos y la Dignidad de las )ersonas con discapacidadU .222J,
/(U1.
23
Ca incorporacin del concepto de ,alud "ental en la deinicin de
salud por la reci+n creada /rgani#acin "undial de la ,alud en 4MF3.
Desde este punto de vista, la desinstitucionali#acin se comprende como un
cambio $ue responde a la contingencia de avances en derechos humanos, al
consenso de conceptos esenciales para lograr los objetivos y la incorporacin de
nuevas tecnolog*as en los 9rmacos. Cuego de un e5tenso per*odo de atencin
cerrada la /", .2224, 222F1 advert*a $ue las sociedades de /ccidente est9n
enrentadas al desa*o de reali#ar un mejor tratamiento de salud mental en esta
l*nea ./",, 2224, p9g. 51P
'l mensaje de la /", es muy sencilloP la salud mental ba la $ue
durante demasiado tiempo no se ha prestado la atencin $ue
mereceb es undamental para el bienestar general de las personas,
de las sociedades y de los pa*ses, y es preciso abordarla en todo el
mundo desde una nueva perspectiva. Ca Asamblea &eneral de las
(aciones Unidas, $ue este ao celebra el d+cimo aniversario de la
aprobacin de los )rincipios para la proteccin de los enermos
mentales y para el mejoramiento de la atencin de la salud mental, se
ha unido a nuestro llamamiento. Considero $ue el %norme sobre la
salud en el mundo 2224 viene a reairmar esos principios de las
(aciones Unidas. 'n el primero de ellos se establece $ue no habr9
discriminacin por motivo de enermedad mental. Con arreglo a otro
de esos principios, toda persona $ue pade#ca una enermedad
mental tendr9 derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo
posible, en la comunidad. 0 un tercer principio establece $ue todo
paciente tendr9 derecho a ser tratado en un ambiente lo menos
limitador posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y
perturbador posible ./",, 2224, p9g. 51.
,egBn "inoletti, .222Q1V Aicente et al., .222J1V (ovella, .22231V 7loren#ano
.22231 y "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon .22421 la mayor*a de pa*ses
occidentales siguen eicientemente estas sugerencias de la /", .22241, $ue se
basa a su ve# en la evidencia e investigacin de las ciencias psi bpsi$uiatr*a y
psicolog*ab .8ose, 4M3M1, y de las ciencias sociales. As* es como hoy en d*a se
aprecia la tendencia de desinstitucionali#ar principalmente en 'uropa, Canad9,
2M
'stados Unidos y Catinoam+rica, donde las investigaciones de Aan Amerongen
.22441, :ielland .22421, Alvarado et al. .22421 y "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6
Cennon .22421 indican $ue su implementacin, especialmente como pol*tica
pBblica, es un desa*o permanente de diseo, consenso, participacin y adecuacin
a la particularidad de cada persona, entorno, comunidad y sociedad. )or lo mismo,
ha de reali#arse con mucha cautela. Ca desinstitucionali#acin de acuerdo a la /",
.2224, p. 5vi1 no puede convertirse de sBbito en una des6hospitali#acin, por lo $ue
su implementacin se recomienda siempre y cuandoP
'5ista dotacin de medios comunitarios
Ca preparacin para el reintegro a la comunidad de personas
institucionali#adas por largo tiempo
'l establecimiento y el mantenimiento de sistemas de apoyo
comunitarios para $uienes no est9n institucionali#adas.
,i no est9n dadas estas condiciones, la desinstitucionali#acin podr*a ser
contraproducente para un tratamiento cuyo +nasis es impulsar a $ue las personas
gestionen su protagonismo en el manejo de sus s*ntomas o malestares.
'n relacin a cmo se ha ido implementando la desinstitucionali#acin,
autores como 8otelli, Ceonardis y "auri .22241 consideran $ue es importante notar
cmo +sta ha sido utili#ada para distintos propsitos, dependiendo del conte5to
cultural y pol*tico de la reorma $ue la sostenga. 'sto e5plica las dierentes
trayectorias $ue han tomado las reormas en todo el mundo, si hacemos
comparaciones entre 'uropa, Catinoam+rica o (orteam+rica. -rda .222I1 indica
$ue segBn el discurso asumido, la desinstitucionali#acin puede desarrollar
dierentes v*as en su organi#acinP
A los reormistas les permiti renovar la capacidad terap+utica de la
)si$uiatr*a.
)ara los grupos t+cnicos y pol*ticos radicales, simboli# la abolicin de
todas las instituciones de control social, en la l*nea de la antipsi$uiatr*a.
'n cuanto a los administradores, ue asumida como un programa de
racionali#acin inanciera y administrativa, $ue se tradujo en la
reduccin de camas hospital.
E2
De este modo y como bien ya seala (ovella .22231 el debate sobre la
desinstitucionali#acin reproduce algunas de las tensiones esenciales $ue
atraviesan la historiogra*a psi$ui9trica?psicolgica y la sociolog*a de la ciencia,
por lo $ue no se puede aventurar una e5plicacin satisactoria de los procesos de
reorma psi$ui9trica, sin un m*nimo an9lisis histrico y sociolgico de los periodos
involucrados, es decir, es importante rele5ionar en torno a los re$uisitos impuestos
a los dispositivos de salud mental, por parte de un orden social y cultural $ue ue
cambiando y $ue sigue transorm9ndose hasta el d*a de hoy.
"OS RECORRIDOS DE "A SA"UD MENTA" EN OCCIDENTE
'n cuanto al concepto de salud mental +ste es relativamente nuevo. Cuego de
la ,egunda &uerra "undial, su signiicado ue transorm9ndose en la misma l*nea
de lo $ue detalla 7oucault .4M3I1 en T=istoria de la locura en la +poca cl9sicaU, sobre
cmo las construcciones sobre locura .demencia, sinra#n1 van cambiando de
acuerdo a los paradigmas imperantes, para pasar inalmente a denominarse
Tenermedad mentalU .trastorno mental, discapacidad ps*$uica1 y cu9l ha sido el
trato $ue ha dado la sociedad durante estos procesos, a las personas $ue son
dierentes, e5travagantes o $ue simplemente no se cien a lo esperado. 'n la
coniguracin de salud mental han sido cruciales la participacin de las ciencias de
lo mentalP la psicolog*a y la psi$uiatr*a, pero desde mucho tiempo antes, la
medicina. Como objeto cient*ico por tanto, lo mental, se ha ido consolidando como
tema, al mismo tiempo $ue han ido instal9ndose y peril9ndose las ciencias
m+dicas, psi$ui9tricas y psicolgicas .Olvaro, Torregrosa y &arrido, 4MM21.
Co $ue en la actualidad se entiende por salud mental encuentra sus or*genes
en el desarrollo de la salud pBblica, $ue se oment m9s en los 'stados de
-ienestar despu+s de la ,egunda &uerra "undial. ,i bien se pueden encontrar
reerencias a la salud mental en tanto estado mucho antes del siglo GG, hasta 4MFI
no se encuentran reerencias t+cnicas a este concepto ya sea como campo o
disciplina. Antes de esa echa, m9s bien se encuentran alusiones al concepto de
Thigiene mentalU $ue se entend*a como todas las actividades y t+cnicas $ue
omentan y mantienen la salud mental .7erreirs, 222JV (ovella, 22231.
'l origen del movimiento de higiene mental comen# en ''.UU, con la
creacin de la (ational Commission o "ental =igiene en 4M23 ."ental =ealth
E4
America, 224E1, $ue posteriormente debido a la internacionali#acin de sus
actividades, dio lugar al establecimiento de algunas asociaciones en 7rancia,
,ud9rica, %talia y =ungr*a. A partir de estas asociaciones nacionales, se cre el
Comit+ %nternacional de =igiene "ental, $ue posteriormente ue reempla#ado por
la 7ederacin "undial de ,alud "ental. 'n sus or*genes, el movimiento se
dedicaba b9sicamente a la mejora de la atencin de las personas con trastornos
mentales. 'n una ase posterior, el Comit+ ampli su programa para incluir las
ormas m9s leves de Tdiscapacidad mentalU y una mayor preocupacin por la labor
preventiva .(ovella, 22231.
'n ese conte5to, durante el ao 4MFI, la %nternational =ealth Conerence
celebrada en (ueva 0or;, decidi undar la /rgani#acin "undial de la ,alud
./",1, reerente global en salud hasta nuestros d*as. Desde sus inicios, este
organismo siempre ha tenido una seccin administrativa dedicada especialmente a
la salud mental, en respuesta a las demandas de sus 'stados "iembros. Casi en
paralelo, la Asamblea &eneral de las (aciones Unidas ./(U1 proclama en 4MF3 la
TDeclaracin Universal de Derechos =umanosU, y la /rgani#acin "undial de la
,alud, establecida ya como coordinadora de la accin sanitaria, e5plicita su
compromiso con la salud y bienestar integral de las personas ./(U, 222JV /",,
224E1. A partir de ese momento, se comprende $ue la salud mental es parte de los
objetivos de trabajo para resguardar la integridad de las personas.
=asta bien entrada la d+cada del sesenta, se observa el uso indistinto de los
conceptos de higiene y salud mental. 'n el pre9mbulo de la Constitucin de la
/",, se estableci $ue Tla salud es un estado de bienestar completo *sico, mental
y social y no meramente la ausencia de aecciones o enermedadU ./",, 224E1. 'sta
deinicin es ampliamente valorada hasta ahora, por$ue es integral y supera las
dicotom*as del cuerpo rente a la mente y de lo *sico rente a lo ps*$uico. Tambi+n
es una deinicin pragm9tica, en la medida $ue incorpora a la medicina una
dimensin social, gradualmente desarrollada en 'uropa durante el siglo G%G
.(ovella, 22231.
Ca "ental =ealth America .224E1 seala $ue posteriormente, la -ritish (ational
Association or "ental =ygiene organi# el )rimer Congreso %nternacional de ,alud
"ental en agosto de 4MF3 en Condres. 'sta $ue se hab*a iniciado como Conerencia
%nternacional de =igiene "ental, deinitivamente termin en una serie de
E2
recomendaciones para la salud mental. A lo largo de las conerencias, se apreciaba
como se utili#aban los t+rminos de higiene y salud, en ocasiones hasta en el mismo
p9rrao, sin ninguna distincin conceptual clara. Al inal del congreso, el
%nternational Committee on "ental =ygiene ue reempla#ado por la \orld
7ederation or "ental =ealth. Adem9s de los cambios de la terminolog*a utili#ada
en las conerencias de ese congreso, algunas de sus recomendaciones tuvieron
inluencia en otros 9mbitos y conte5tos. Un ejemplo de ello, ue la recomendacin
para $ue la /", estableciera, lo antes posible, un comit+ de e5pertas?os
compuesto por personal del campo de la salud mental y las relaciones humanas.
As* r9pidamente se convoc una nueva conerencia bajo el lema ,alud "ental y
Ciudadan*a del "undo. (o obstante, desde un punto de vista conceptual, y $ui#9s
como relejo de la situacin de posguerra, prevalecieron en ese encuentro las
discusiones sobre la ciudadan*a mundial rente a a$uellas sobre la salud mental. 'n
la sesin de clausura, y respondiendo a las cr*ticas de $ue, la higiene mental tal
como se entend*a en esa conerencia, rebasaba el marco m+dico y cient*ico, se
plante una declaracin claramente pol*tica $ue deend*a $ue la ciencia deb*a estar
m9s al servicio de la humanidad $ue a su desarrollo en s* misma. 'n este conte5to
se pueden apreciar las tensiones $ue se dieron en ese momento entre un eno$ue
pragm9tico, desarrollado por el movimiento de higiene mental .b9sicamente
deendido por los delegados de ''.UU.1 y un eno$ue con una orientacin m9s
pol*tica, propuesto por el resto de participantes, $ui#9 traduciendo las e5periencias
de gente de los pa*ses europeos $ue hab*an surido gravemente por la reciente
&uerra "undial. 7inalmente, prevaleci este Bltimo eno$ue, con la transormacin
del movimiento de higiene mental en un movimiento de salud mental.
Tras medio siglo de salud mental y casi un siglo de movimientos de higiene
mental, ya puede percibirse un cierto desarrollo y consenso en torno a los temas.
's as* como en 2224, la /", dedic su T%norme AnualU a la ,alud "ental,
deini+ndola comoP
Ca salud mental incluye bienestar subjetivo, autonom*a, competencia,
dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de
reali#arse intelectual y emocionalmente. 's un estado de bienestar
por medio del cual, los individuos reconocen sus habilidades, son
capaces de hacer rente al estr+s normal de la vida, trabajar de orma
productiva y ruct*era, y contribuir a sus comunidades. 's la
EE
posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y
comunidades y permitirles alcan#ar sus propios objetivos ./",,
2224, p.E1.
'n ese mismo ao 2224, el lema del D*a "undial de la ,alud ue T,* a la
atencin, no a la e5clusinU, una declaracin pol*tica bastante clara, $ue se resume
en tres principales campos de conocimiento $ue aparecen en el documentoP a1
eicacia de la prevencin y el tratamiento, b1 planiicacin y provisin de servicios
y pol*ticas para eliminar estigmas y discriminaciones, y c1 subvenciones adecuadas
para la prevencin y el tratamiento ./",, 2224, (ovella, 22231. 'sto ue una clara
apuesta pol*tica por la salud pBblica, $ue se organi#aba en dos ideas principalesP la
primera, la de $uienes planiicaban los sistemas sanitarios $ue pensaban $ue al
limitar la morbilidad se reducir*a el costo anual de los servicios de saludV y la
segunda, de $uienes estaban por una tendencia m9s salubrista, $ue cre*an $ue la
aplicacin de pol*ticas de salud disminuir*a la incidencia de enermedades. De este
modo, el objeto de atencin en salud pBblica se ampl*a gracias a una idea de
TenermedadU sobre todo en las neurosis, $ue e5plicaba la reaccin de alguien ante
el medio social m9s $ue a la de procesos patolgicos espec*icos .De la mata y
/rti#, 222J1.
A partir de ello se ueron dando m9s condiciones para $ue la salud mental
estuviese en el oco de inter+s de pol*ticas y organismos internacionales,
seal9ndose $ue la atencin deb*a incluir el respeto por los derechos humanos, los
cuales estaban muy cuestionados en los sistemas manicomiales. 'sto ayud para
$ue se diera amplio respaldo a las corrientes $ue abogaban por la
desinstitucionali#acin de la asistencia, para lograr as* una mejor integracin social
y mayor bienestar de las personas con diagnstico psi$ui9trico. )ero adem9s junto
con ello, se empie#a a impulsar todo lo $ue implicaba el trabajo comunitario. De la
importancia de ello di cuenta por ejemplo, el Director &eneral de ,anidad de los
'stados Unidos en el ao 4MMM ./",, 2224, p. QF1P
A pesar de la eicacia de las opciones de tratamiento y de las muchas
maneras posibles de obtener un tratamiento idneo, casi la mitad de
los estadounidenses $ue padecen una enermedad mental grave no
solicitan tratamiento. Camentablemente, en la mayor*a de los casos la
renuencia a pedir atencin es el resultado de obst9culos muy reales.
EF
'l m9s importante de esos obst9culos es el estigma con $ue muchas
personas de nuestra sociedad marcan la enermedad mental y a
$uienes la padecen. 'n resumen, el Bltimo medio siglo ha visto
evolucionar la asistencia hacia un paradigma de atencin
comunitaria. 'llo se basa en dos pilares undamentalesP el primero es
el respeto a los derechos humanos de los enermos mentales, y el
segundo es el empleo de intervenciones y t+cnicas moderni#adas. 'n
los mejores casos, esto se ha traducido en un proceso responsable de
desinstitucionali#acin, apoyado por proesionales sanitarios,
consumidores, amiliares y otros grupos progresistas de la
comunidad ./",, 2224, p.QF1.
De este modo, se puede decir $ue el tema de la salud mental se ha debatido
entre un campo cl*nico6m+dico6biolgico versus otro campo deinitivamente social,
comunitario y psicolgico, lo $ue en l*neas generales, han sido los 9mbitos de
discusin tanto de teor*a como de intervencin .Alaro, 2222V -ertolote, 2223V
(ovella, 2223V 8ose, 222J1. 'n tal sentido, es importante anali#ar la deinicin de la
/", .22241 sobre salud mental $ue cit+ anteriormente, por$ue da una idea desde
dnde se habla y $u+ se busca como objetivo. Concretamente, sealar $u+ es la
salud mental implica mencionar Tenermedad mentalU. 0 esto no es casualidad,
por$ue desde el momento en $ue el estudio de la Tenermedad mentalU $ued hace
bastantes siglos en manos e5clusivas de la ciencia m+dica, parece ser $ue
asumimos e5plicita e impl*citamente el binomio salud?enermedad, sin mayor duda
ni rele5in, de modo $ue se acepta como una verdad universal. 'n este conte5to, y
si hacemos una par9rasis de la deinicin de salud mental, para la /", .22241 la
Tenermedad mentalU ser*a TcarecerU de las habilidades para sentir bienestar
subjetivo, no ser autnoma?o, ni competente, no hacer rente al estr+s, no trabajar
productivamente ni contribuir a la comunidad. De este modo, a$u* hay una alusin
directa de $u+ es lo $ue se espera de $uienes ormamos comunidad y?o sociedad.
)or tanto, toda persona $ue se aleje de esta deinicin $ueda inmediatamente
marcada, hasta el punto de ser considerada carente e invalidada para participar del
tejido social.
A esto se agrega $ue desde la psicolog*a y la psi$uiatr*a, las ciencias psi
.8ose, 4M3M1 se incorporan otras tipolog*as, s*ntomas y signos sobre lo $ue signiica
la alta de cordura $ue tambi+n puede sealarse como la permanente inestabilidad
EQ
de alguien a nivel emocional, conductual, social, etc. De acuerdo con &on#9le# y
)+re# .222J1, estas tipolog*as se reBnen en sendos manuales de clasiicacin de
salud, como lo son el D,", el "anual Diagnstico y 'stad*stico de Tenermedades
mentalesU, actualmente en su TAU versin .)ichot et al., 4MMQ1 y el C%', la
Clasiicacin 'stad*stica %nternacional de enermedades y otros problemas de
salud, actualmente en su d+cima versin, $ue actBan como verdaderos est9ndares
de ser y actuar. 'l D," .)ichot et al., 4MMQ1 se cre con el propsito de racionali#ar
y limitar el objeto de la atencin psi$ui9trica mundial deiniendo las enermedades
de acuerdo a par9metros estad*sticos de s*ntomas. 's un instrumento de
diagnstico y evaluacin, cuya versin actual es el D,"6A, establece diversas
tipolog*as mentales observadas y consensuadas en los c*rculos m+dicos de pa*ses
occidentales. Cas clasiicaciones psi$ui9tricas del D," se reali#an por aprobacin
entre comit+s de e5pertas?os donde no est9 ajena la inluencia de la industria
armac+utica. (o obstante su objetivo inicial de racionali#ar y limitar el objeto de la
atencin, se ha provocado en cada versin nueva un incremento sustancial de las
categor*as, desde 42I trastornos en el D,"6% de 4MQ2, se ha pasado a EQJ en el
D,"6%A de 4MMF .De la "ata y /rti#, 222J1. 'sto ha producido una disminucin del
umbral diagnstico $ue ha llevado en los Bltimos aos a sobrediagnosticar
Ttrastornos mentalesU, incluidas la depresin y las obias, entre otras.
'n este escenario de lo $ue ha sido llamado salud y enermedad mental, se
han creado y ejecutado unos procedimientos espec*icos, es decir, unos
tratamientos dirigidos a restablecer la salud de las personas cuando son
diagnosticadas con estas clasiicaciones $ue hoy son sinnimos de problemas. )ara
enrentar esto en la actualidad se comprende $ue una buena salud mental es
posible de omentar en la actividad social y comunitaria, de modo $ue se propicie
un entorno avorable a las personas $ue re$uieren elevar su bienestar y a esto es lo
$ue apuntar*a la desinstitucionali#acin en salud mental. 'sta visin $ue se ha
denominado como TcomunitariaU de la salud mental, ha sido uno de los pilares
program9ticos de la desinstitucionali#acin, a tal punto $ue hoy es posible hablar
mucho m9s de salud mental comunitaria, psi$uiatr*a comunitaria y?o psicolog*a
comunitaria .Desviat y 7ern9nde#, 22221.
De las tres mencionadas, la psicolog*a comunitaria es la pra5is pionera $ue ha
inluido para $ue se involucre este estilo, tanto a la salud mental, como a la
psi$uiatr*a. 'l origen de la psicolog*a comunitaria se remonta a los aos I2 y J2,
EI
surgiendo tanto en 'uropa como 'stados Unidos, ormando parte de las plataormas
$ue propiciaban $ue la salud mental pudiera ser tratada en la comunidad. De
acuerdo a Alaro .22221 la psicolog*a comunitaria se distinguir*a por su estrategia
de trabajo dentro de los sistemas sociales, en niveles de preerencia
promocionales y preventivos y por medio de una relacin participativa con las?os
destinatarias?os, en donde el eje del $uehacer est9 puesto en el saber de la propia
comunidad. Conjuntamente se impulsaba el desarrollo de e5periencias de
innovacin en salud mental, as* como el cuestionamiento de ormas de intervencin
como la psicoterapia y el hospital psi$ui9trico, y el di9logo e intercambio con
nuevos campos t+cnicos y conceptuales .Alaro, 2222V Desviat y 7ern9nde#, 22221.
)osteriormente con la e5periencia de sectori#acin .=ochmannV 4MJ4 en
Alaro, 22221 desarrollada en 7rancia, $ue implic entre otras cosas, $ue cada
servicio de psi$uiatr*a pBblico deb*a empe#ar a relacionarse con un sector
geogr9ico determinado, se anim aBn m9s la idea de producir dispositivos
comunitarios para la atencin de salud mental. 'sta modalidad empuj a $ue los
e$uipos de salud mental conocieran m9s en proundidad los territorios sobre los
$ue trabajaban, as* como las caracter*sticas de cada poblacin a la $ue acced*an.
%gualmente se considera importante para la incorporacin del estilo comunitario al
trabajo en salud mental, el desarrollo m9s preciso de la epidemiolog*a, de la
armacolog*a, la guerra contra la pobre#a, as* como la pol*tica de Alian#a para el
)rogreso dirigida hacia Am+rica Catina y el movimiento de salud mental
comunitaria iniciado en 'stados Unidos .Alaro, 2222V )ar;er, 22231.
'stas e5periencias ueron las $ue traspasaron inalmente todo el campo
disciplinar de las ciencias psi, a tal punto $ue hoy en d*a son 9reas de especialidad,
en donde se orman las?os proesionales de salud para poder trabajar con las
personas de orma m9s integral, teniendo en cuenta $ue la comunidad en donde se
desarrolla una persona es undamental para alcan#ar y mantener el bienestar $ue
se re$uiere, pudiendo involucrar mBltiples conceptos asociados como la igualdad
social, la auto6determinacin y el ortalecimiento de los v*nculos comunitarios
.Alaro, 2222V "ontero, 2242, "ontero y ,errano, 22441.
)ara la /", .22241 la atencin comunitaria en salud mental persigue la
habilitacin de las personas con diagnsticos psi$ui9tricos. 'n la pr9ctica, esto
implica desarrollar una amplia gama de servicios de 9mbito local, en donde la
EJ
prevencin y el tratamiento debieran ser *ntegramente asumidas por la comunidad,
impidiendo $ue se perpetBen los aspectos negativos de las instituciones, en un
es$uema parecido a lo siguiente ./",, 2224, p. Q21P
,ervicios situados cerca del domicilio, incluidos atencin hospitalaria
general para ingresos agudos, y residencias para estancias largas en la
comunidad.
%ntervenciones relacionadas con las TdiscapacidadesU y con los
Ts*ntomasU.
Tratamiento y asistencia espec*icos para el diagnstico y las
necesidades de cada persona.
Una amplia gama de servicios $ue respondan a las necesidades de las
personas con diagnstico psi$ui9trico.
,ervicios coordinados entre los proesionales de salud mental y los
organismos comunitarios.
,ervicios ambulatorios, incluyendo los $ue permitan el tratamiento a
domicilio.
Cooperacin entre y con las?os cuidadoras?es y respuesta a sus
necesidades.
Cegislacin en apoyo de la red comunitaria.
'n resumen, en cuanto se estableci el in del debate higiene?salud mental, se
asume $ue una comprensin integral del concepto $ue involucre a la amilia y a la
sociedad como red de soporte, son undamentales para alcan#ar el bienestar $ue la
/", .22241 describe como objetivo a lograr. 'n este proceso, la psicolog*a
comunitaria ha hecho grandes aportaciones al estilo de trabajo y a la orma de
intervenir y participar en un programa de salud mental ."ontero y ,errano, 22441,
lo cual es el esp*ritu $ue se intenta transmitir en los procesos de
desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
E3
MARCO PO"'TICO DE "A SA"UD MENTA" $ "A
DESINSTITUCIONA"I#ACIN PSI-UI*TRICA
W'n $u+ escenarios pol*ticos se mueve actualmente la salud mental y la
desinstitucionali#acinX Actualmente vivimos en el conte5to del modelo neoliberal,
$ue inici su camino de consolidacin desde los aos sesenta del siglo pasado, una
ve# pasados los tiempos de la &ran Depresin en 'stados Unidos y la ,egunda
&uerra "undial en 'uropa .D+lano y Traslavia, 4M3MV :lein, 2223V As;enay et al.
22441.
Desde entonces, las pol*ticas de bienestar se empie#an a desarrollar como
elementos indispensables de la consolidacin de los 'stados ,ociales y de los
,istemas )Bblicos de Asistencia ,anitaria. 'n esos momentos en $ue la
reconstruccin era una prioridad, e5ist*a una permanente tensin con un sector $ue
ve*a relejados sus anhelos en un grupo de economistas de la 'scuela de Chicago
$ue promov*an lo $ue iba a ser un renovado paradigma econmico. A trav+s del
libro TCapitalismo y CibertadU de uno de sus mentores, "ilton 7riedman, alcan#ar*an
diusin planetaria las ideas del libre mercado .:lein, 22231P
Ca revolucin ;eynesiana contra el laisse#6aire le estaba saliendo
muy cara al sector privado. Co $ue hac*a alta para recuperar el
terreno perdido era una contrarrevolucin contra el ;eynesianismo,
un retorno a una orma de capitalismo $ue tuviera incluso menos
trabas $ue el capitalismo de antes de la &ran Depresin .:lein, 2223,
p. M21.
'l neoliberalismo en cuanto a econom*a centra sus ideas en potenciar la
propiedad privada individual, reducir el tamao y la intervencin del 'stado, as*
como privati#ar y descentrali#ar la actividad econmica social y omentar un rol
preponderante del mercado, libre de distorsiones e intererencias en todas las
actividades humanas. 'n relacin a lo social, este modelo impulsa la minimi#acin
de las organi#aciones sociales, para impedir $ue su accin sobre el 'stado
distorsione la accin del mercado. 'n el plano pol*tico, el sistema vigila $ue sus
estrategias de desarrollo y las pol*ticas econmicas permane#can inalterables,
independientemente de $uien est+ en el poder .D+lano y Traslavia, 4M3M1.
EM
's el modelo $ue sustenta $ue los gobiernos deben eliminar todas las
reglamentaciones y regulaciones $ue diiculten la acumulacin de beneicios, as*
como vender todo activo para $ue pueda ser operado por una empresa y recortar
lo m9s posible los ondos asignados a programas sociales. Desde esto se deriva
$ue los impuestos deben ser bajos, donde ricos y pobres paguen la misma tasa ija
y $ue las empresas puedan vender sus productos en cual$uier parte del mundo. 'n
este conte5to, todos los precios, incluidos el del trabajo, deben ser establecidos
por el mercado y el salario m*nimo ojal9 no pudiera e5istir. De este modo, como
supuestos de cosas a privati#ar para agili#ar estos procesos, "ilton 7riedman
propon*a la sanidad, la educacin y las pensiones, entre otrosP
Aun$ue embo#ada en el lenguaje de las matem9ticas y la ciencia, la
visin de 7riedman coincid*a al detalle con los intereses de las
grandes multinacionales, $ue por naturale#a ansiaban nuevos
grandes mercados sin trabas .:lein, 2223, p. MF1.
'n esta trama en la $ue se desarrolla el nuevo capitalismo, poco a poco el
'stado da paso al "ercado, aBn cuando este desarrollo tarda m9s en llegar a
'uropa .Desviat, 222J1. )or su parte en 'stados Unidos y Catinoam+rica se
institucionali#a todo un sistema de e5pertos repartidos en distintas agencias del
'stadoP 'conom*a, ,alud, 'ducacin, etc., donde comen#aron a instalar el sello
neoliberal. 'l nuevo orden econmico, desarrolla tambi+n una cultura en la $ue lo
individual prima sobre los procesos colectivos, lo $ue promueve una e5itosa
desarticulacin de las redes sociales de contencin, $ue antao pudieron ser m9s
protagonistas de lo $ue ocurr*a en la sociedad .Desviat, 222J1.
Ca salud en este sentido, pasa a ser obviamente un objetivo de las pr9cticas
neoliberales. 'sto coincidi con el momento en $ue empe#aron a desarrollarse m9s
t+cnicas y especiali#aciones en la medicina, $ue en el caso de la salud mental, ue
el desarrollo e5plosivo de la psicoarmacolog*a .8ose, 222I1. Tomado como
indicador de progreso, la moderni#acin de los 9rmacos en los tratamientos de
salud mental, result en una medicali#acin activa y positiva de las pr9cticas
psi$ui9tricas, $ue ayudaron a remitir por tanto los tratamientos asilares
considerados a esa altura como peligrosos e inhumanos .&on#9le#, 222J1.
F2
'ste denominado avance en la psi$uiatr*a coincide en el tiempo con esa
impl*cita tensin $ue e5ist*a entre $uienes abogaban por los 'stados de -ienestar
v?s con los $ue ped*an una liberali#acin de las administraciones pBblicas. Ca
psicoarmacolog*a en este escenario, ue avalada tanto por un 'stado garante del
derecho social de la salud, como por un libre mercado $ue comen# a transmitir la
idea $ue pod*a ser muy 9cil alcan#ar de manera r9pida y eectiva, la solucin a
todos los malestares ps*$uicos .&on#9le#, 222J1. Ca salud en deinitiva, no pudo
escapar de estos procesos mercantiles, puesto $ue se ijaron en ella todos los
elementos destinados a hacer m9s eectivo el desempeo humano, como por
ejemplo, mantener la salud en base a medicamentos, recha#ando todo lo $ue
puede orecerse como alternativa a este modelo. 'n esta l*nea, la salud se
transorm en objeto de consumo y uente de valor social, con el resultado de ser
un generador de necesidades .&on#9le# y )+re#, 222J1.
'stas nuevas ormas de capitalismo tendieron a convertir la totalidad de la
vida en objeto de lucro y se valid incuestionablemente este uncionamiento del
sistema. As* una de las estrategias para poder alcan#ar mayores beneicios, ue
ampliar la oerta asistencial en salud mental con la creacin de una nueva demanda,
donde surgi la idea de $ue el malestar, la intimidad y los sentimientos, se pod*an
rentabili#ar con potenciales clientes consumidores de psico9rmacos y terapias
psicolgicas .De la mata y /rti#, 222J1.
'n este conte5to, sealan los autores &arc*a, .4MMQ1V Desviat, .222J1V De la
"ata y /rti# .222J1, 8ose .222I1 y )ar;er .22231 la salud result un interesante
campo para ampliar hori#ontes econmicos convirti+ndose en los pa*ses
desarrollados en una de las actividades m9s lucrativas. Al transormarse la salud en
objeto de intercambio econmico, la industria armac+utica, las empresas sanitarias
y los sectores proesionales resultaron ser muy beneiciados por las Tenermedades
mentalesU, siendo parte activa en la construccin de las necesidades de asistencia.
,e pas por tanto, de la venta de 9rmacos a la comerciali#acin de enermedades,
en donde en su mayor*a se controlan por compa*as privadas. De este modo hoy
actBan auspiciando a las?os m+dicos para $ue aboguen por sus productos,
devenidos en panacea. %gualmente los estudios e investigaciones sobre 9rmacos
se reali#an por tanto, en uncin de la rentabilidad del mercado, y no de lo $ue
re$uiere la poblacin .&on#9le# y )+re#, 222J1.
F4
Consecuentemente a esto, la psi$uiatr*a y la psicolog*a se hallan
permanentemente en la vida de las personas, lo $ue se conoce como
psicologi#acin de la vida cotidiana .8ose, 222J1 en donde predomina un discurso
centrado en lo $ue pueden ser problemas $ue re$uieren tratamiento, terapias y
9rmacos. 'n este conte5to, la psicolog*a y la psi$uiatr*a mainstream ueron
estructurando una orma de ser en el mundo, ajustada a estos valores neoliberales
$ue se asumi en la sociedad como una verdad inapelable, ayudadas tambi+n por
la tecniicacin y la especiali#acin de estas ciencias .)ar;er, 22231. 'n este
escenario m9s neoliberal, se tiende a desconte5tuali#ar el dolor y el surimiento,
construy+ndolos como TenermedadesU $ue necesitan de un apoyo e5terno t+cnico6
sanitario. As* un malestar, toma otro signiicado, por$ue se normali#a en virtud de
un diagnstico y un tratamiento, dej9ndoles nula agencia a las personas .Cabruja,
222Q1.
Considerando $ue este modelo se ha replicado en diversos planos de la vida
personal y social, $uienes se muestran partidarias?os del neoliberalismo sealan
por ejemplo, mayor eiciencia y libertad para los emprendimientos productivos en
orma de lucro parciali#ado, mientras $ue sus detractoras?es, indican una
hegemon*a de tales proporciones, $ue impide el desarrollo de otras alternativas
$ue no bus$uen el lucro, o $ue al menos, permitan desarrollarse uera de lo $ue
implica un emprendimiento productivo .As;enay et al. 22441.
Ca desinstitucionali#acin por tanto, se desarrolla en medio de este panorama,
en donde se aplican las nuevas propuestas de enrentamiento de la asistencia en
salud mental, un conte5to $ue piensa otra orma de atencin para las personas con
diagnstico psi$ui9trico, m9s humana, solidaria y menos estigmati#ante,
curiosamente en estos conte5tos neoliberales.
SA"UD MENTA" EN C2I"E: TRA$ECTORIAS $ EN0O-UE
'n relacin a la salud mental, los estudios de prevalencia en Chile .Aicente et
al., 222J1 muestran $ue los problemas psi$ui9tricos ascienden a un EIZ en el pa*s,
llegando a ser parte del 4QZ del total de TAos de Aida ,aludable )erdidos por
'nermedadU, .*ndice AA%,A1 indicador por el cual se rige el "inisterio de ,alud
para ocali#ar pol*ticas de intervencin ."inisterio de ,alud, "insal, 224E1.
F2
7rente a esta situacin y ya a partir de los aos noventa con el retorno a la
Democracia en el pa*s, se comen#aron a tomar medidas espec*icas para disminuir
estos *ndices. Durante esa primera d+cada de iniciativas, Chile adscribi a la
Declaracin de Caracas de la /rgani#acin )anamericana de ,alud ./),, 4MM4,
/rgani#acin )anamericana de la ,aludP Conerencia 8eeestructuracin de la
Atencin )si$ui9trica en Am+rica Catina, Caracas, Aene#uela, 4464F noviembre de
4MM21, cuyos principios abogaban por el resguardo de los derechos humanos de las
personas $ue ten*an un diagnstico psi$ui9trico y $ue recib*an algBn tipo de
tratamiento, promoviendo una orma de atencin con soporte en la comunidad.
'n este sentido "inoletti y Laccaria .222Q1, sealan $ue los valores y
principios enunciados en esta Declaracin de Caracas, se destacaron por tener una
gran Tortale#a +tica, humanista y motivacionalU .p.41, convocando a muchas?os
proesionales, t+cnicos, personas con diagnstico psi$ui9trico y sus amiliares. As*
esta declaracin ue un reerente para la ormulacin de muchos planes nacionales
de salud mental en Catinoam+rica, entre los cuales se encontraba Chile.
Desde ese entonces, se aplicaron en el pa*s una serie de estrategias de salud
pBblica, agrupadas en dos planes nacionales de salud mental y psi$uiatr*a a trav+s
del "inisterio de ,alud en los aos 4MME y 2222 respectivamente. Con el primer
plan, se introdujeron las primeras pr9cticas innovadoras $ue sirvieron de base para
ormular el siguiente, promocionando principalmente la disminucin de la
discriminacin. Con el segundo, se estableci un modelo m9s elaborado de red de
atencin y de actividades para los problemas prioritarios, en base a las l*neas de
accin propuestas por la /rgani#acin "undial de la ,alud ./",, 22241 en su
T%norme sobre la salud en el mundoU .22241, $ue inclu*an, el desarrollo de servicios
comunitarios de salud mental, la integracin de la atencin de salud mental en los
servicios de salud generales y la creacin de v*nculos intersectoriales ."inoletti y
Laccaria, 222QV "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon, 22421. De esta orma se
estableci un modelo de intervencin centrado en la atencin ambulatoria, con
eno$ue biopsicosocial y apoyo de la comunidad, $ue buscaba mejorar el trato y la
calidad de vida de las personas con diagnstico psi$ui9trico, y $ue ue llamado
T8ed de salud mental y psi$uiatr*a comunitariaU .D*a#, 'ra#o y ,andoval, 22231.
'stos lineamientos para trabajar se enmarcaron igualmente dentro de una
reorma general de la salud pBblica y en esta base se han establecido, normativas,
FE
protocolos de actuacin y acuerdos interdisciplinarios. 'l nombre del programa es
T)lan (acional de ,alud "ental y )si$uiatr*aU y su versin escrita deine temas
comoV los valores y principios de la propuesta, la intersectorialidad re$uerida, las
acciones concretas a reali#ar, las redes $ue debieran organi#arse, la incorporacin
de amiliares y usuarios en el proceso, uentes de inanciamiento, regulacin legal
sobre el plan y los aportes y compromisos de organismos e5ternos al 'stado.
'stablece adem9s las prioridades en las $ue se organi#a el programaP promocin
de salud mental y prevencin de riesgos, trastornos mentales asociados a la
violenciaP maltrato inantil, violencia intraamiliar y v*ctimas de represin pol*tica
entre 4MJE64MM2V trastornos de la hiperactividad y?o de la atencin en nios y
adolescentes, la depresin, los trastornos psi$ui9tricos severos como la
es$ui#orenia, el al#heimer y otras demencias, y inalmente el abuso y dependencia
al alcohol y las drogas ."insal, 22221.
)ara instalar este plan, se cuenta en Chile con la divisin territorial
administrativa por regiones, las cuales est9n encabe#adas por gobernaciones $ue
agrupan en sus direcciones las diversas 9reas de trabajo. 'n cuanto a la atencin
pBblica, +sta se distribuye en los distintos niveles y organismos de asistenciaP
primaria en los centros de salud amiliar .C',7A"1, secundaria en los centros de
orientacin amiliar .C/,A"1 y terciaria en los hospitales generales y psi$ui9tricos
."inisterio de ,alud, 224E1. 'n este es$uema, el plan de salud mental se inserta con
el objetivo de disminuir la atencin de tipo terciario, $ue supone hospitali#acin y
aislamiento, decretando adem9s la no instauracin de nuevos hospitales
psi$ui9tricos, a cambio de aumentar las redes de soporte en el nivel primario y
secundario, para garanti#ar una atencin igualitaria para todos, $ue impli$ue a
amiliares, redes sociales, comunitarias, etc., tanto en el proceso de acogida, como
en el de convivencia, con $uienes son diagnosticados con una patolog*a
psi$ui9trica .&me#, 22421.
FF
Figura NB): Ced de 1alud Mental !siquiatr5a Comunitaria
Fuente: Ministerio de 1alud9 &obierno de Chile 2.///3 !lan Nacional de 1alud Mental !siquiatr5a.
1antiago
'n la igura (S4 se puede apreciar la red de asistencia, $ue se entiende como
una orma de hacer m9s hori#ontales las transerencias entre cada nodo de la red.
Cada componente tiene una uncin espec*ica $ue cumplir, y se tratar*a de $ue
ojal9 ninguna persona con diagnstico psi$ui9trico tuviese $ue pasar por una
hospitali#acin cerrada. )ara ello se estimula m9s su vinculacin con el hospital de
d*a, los programas de rehabilitacin y los hogares protegidos .Aaccari, Astete y
/jeda, 22421.
(o obstante, si bien e5iste toda esta red y este )lan de ,alud "ental, as* como
todas sus acciones, hasta el d*a de hoy no se cuenta con un sustento legal de ello,
siendo Chile parte del 22Z de los pa*ses del mundo $ue no han ormulado hasta
ahora una ley de ,alud "ental como sealan "inoletti y Laccaria .222Q1. De esta
orma, se diiculta especialmente lo $ue concierne al inanciamiento de una
estrategia de trabajo $ue pretende modiicar pr9cticas de atencin. 'ste aspecto es
parte de una serie de otras problem9ticas $ue tambi+n han sido detectadas, entre
otras, por la misma /rgani#acin "undial de la ,alud .222F1 o por autoras?es como
&me# .22421, en donde por ejemplo se observa $ue e5iste un bajo presupuesto
para salud mental. ,lo se asigna el 2,4FZ del total de la cuenta de salud, de la cual
un tercio es destinado a la red de salud mental. De la misma manera, e5isten
escasos dispositivos de salud mental espec*icos para nias?os y adolescentes, as*
como insuiciente capacitacin en salud mental de las?os proesionales y t+cnicos
de la atencin primaria, $ue se orientan en su mayor*a al uso de medicamentos
FQ
psicotrpicos y para proesionales m+dicos. Tambi+n se observa un bajo nBmero
de recursos humanos $ue trabajan en dispositivos de salud mental, as* como un
m*nimo involucramiento de otros sectores en actividades de salud mental y?o a
avor de las personas con diagnstico psi$ui9trico. /tra deiciencia es la gran
ine$uidad en el acceso a servicios de atencin, tanto desde el punto de vista
geogr9ico como del de minor*as +tnicas y e5igua ormacin de proesionales en
salud mental .Celedn y (o+, 2222V /",, 222FV Araya et al, 222I y "inoletti y
Laccaria, 222Q1.
-uscando e5plicaciones sobre el por$u+ ha sido di*cil implementar este
proceso en Chile, me encuentro con algunos antecedentes previos $ue podr*an
ayudar a comprender. 'n primer lugar, hay $ue caer en la cuenta $ue las ciencias
psi en el pa*s se desarrollaron muy lentamente .Caborda y Nue#ada, 22421. )ara dar
un ejemplo, las c9tedras de ensean#a no se oiciali#aron hasta los aos 4ME2 para
psi$uiatr*a y 4MQ2 para psicolog*a, cuando por ejemplo, en Cima6)erB ya e5ist*a
desde el ao 4QEI un asilo para TdementesU .la Co$uer*a de ,an Andr+s1 y tambi+n
las primeras escuelas de medicina en la Universidad ."edina 4MM2V en "edina,
'scobar y Nuijada, 22221. )or este motivo, durante aos la asistencia de la TlocuraU
en Chile conserv mucho del car9cter asilar y de institucin total del $ue hablaba
-arton .4MQM, en 7erreirs, 222J1, &oman .4MI41 y ,epBlveda, .4MM31, puesto $ue
todo era muy precario y sin especiali#acin .Aaccari, Astete y /jeda, 22421.
Como muestra de esta precariedad, ,ala#ar .4MMM, 22221 e %llanes .4MME1
indican $ue durante los primeros aos de la independencia de Chile .a partir de
43421, se raguaron enormes desigualdades sociales entre un grupo m9s
acomodado y el pueblo. 'ste orden social, present siempre isuras $ue
condujeron inalmente al cuestionamiento del modo de sumisin caritativa $ue
establec*a el r+gimen olig9r$uico, desde donde se determin el problema histrico
de la salud pBblica del pa*s. 'l res$uebrajamiento del orden capitalista mundial en
la d+cada de 43J2, la &uerra del )ac*ico entre 43JM6433F, la &uerra Civil del M4 y
inalmente la )rimera &uerra "undial recayeron cruelmente en los sectores m9s
despose*dos de la sociedad, provocando hambre, cesant*a, hacinamiento,
insalubridad y enermedades. Todo ello impuls a la gente a crear las ,ociedades
de ,ocorros "utuos, primeras organi#aciones autnomas de base, como la m95ima
e5presin de una comunidad $ue decide enrentar por s* misma la enermedad y el
desamparo del 'stado en plena 8epBblica. "uchos aos despu+s, reci+n en 4MQ2 se
FI
cre el primer ,ervicio de ,alud )Bblica, m9s $ue nada por$ue durante aos la
clase m9s adinerada del pa*s, se opuso a implementar un seguro social por el
probable dao $ue har*a al 'stado practicar el asistencialismo.
'n este escenario de desigualdad y con la escase# de m+dicos trabajando en
hospicios privados o en los de la %glesia, ue e5tremadamente di*cil iniciar una red
de atencin en salud mental. 'l retraso en los avances m+dicos, la alta de
preparacin y la escase# de recursos econmicos marc el inicio de la psi$uiatr*a y
la psicolog*a en el pa*s. 0 m9s di*cil aBn, ue comen#ar a relacionar m9s tarde, la
inluencia $ue ten*an las condiciones socioeconmicas y culturales en este tipo de
TmalestaresU de Tsalud mentalU ."edina, 4MM2V en "edina, 'scobar y Nuijada, 22221.
Con la creacin del ,ervicio (acional de ,alud .,(,1, desde el 'stado se
vieron or#ados a estructurar algunos programas para elevar la calidad de vida de
la poblacin .%llanes, 4MME1. (o obstante, distaban mucho de la atencin $ue
orec*an los ,ocorros "utuos, organi#aciones $ue inalmente tendieron a
desaparecer con la aparicin del 'stado como garante de la salud de la poblacin
.,ala#ar, 4MMM1.
'n t+rminos program9ticos para la salud mental, esta etapa concibe a la
asistencia como una tarea nacional, pero todav*a sin sectori#acin, incorporando
t+cnicas psicoterap+uticas y psicoarmacolgicas $ue permitieron la atencin
e5terna de casos seleccionados de neurosis y alcoholismo. A pesar de todos estos
avances, cost mucho variar el es$uema manicomial, aBn cuando +ste ya se
cuestionaba y discut*a ampliamente en (orteam+rica y 'uropa. .,epBlveda, 4MM3V
Caborda y Nue#ada, 22421.
'n este conte5to, la salud mental y psi$uiatr*a comunitarias, aparecen
vagamente como un cap*tulo de la medicina social, o como un 9rea de capacitacin
o de especiali#acin de la psi$uiatr*a. 0a por los aos sesenta se generali#a el tema
acentuando la ensean#a en 9reas como la planiicacin, la epidemiolog*a, la
integracin de los niveles de atencin desde la prevencin hasta la rehabilitacin,
reivindicando una medicina $ue abogaba por la cobertura universal, la atencin
prioritaria a las poblaciones en riesgo y la asistencia reparadora con un estilo de
hospital centrista y clientelista .Alaro, 22221.
FJ
)roducto de esta tendencia comien#a a darse un cambio conceptual y
organi#ativo en la atencin de los problemas de salud mental, incorpor9ndose
nociones de salud pBblica y acciones para la poblacin general y grupos de riesgo.
,e reconocen como antecedentes de ello, las e5periencias iniciadas por Cuis
\einstein, sobre salud mental poblacional .,epBlveda, 4MM3V Desviat, 222J1 y por
!uan "arconi .2222, en "endive, 222F1, ambas pr9cticas vinculadas a la
Universidad de Chile en asociacin con unidades de atencin primaria .,epBlveda,
4MM31 y la e5periencia de "art*n Cordero en Temuco, donde en general se
pudieron e5tender dierentes recursos especiali#ados para la atencin de salud
mental. 'n Chile, era un momento social proclive a las ideas de cambio e
integracin social del movimiento popular, sustentado en organi#aciones
estudiantiles y universitarias con larga tradicin de luchas pol*ticas y gremiales,
$ue trabajaban por el desarrollo y la moderni#acin del pa*s ."ouesca, 4M33V
%llanes, 4MMEV ,epBlveda, 4MM3, ,ala#ar, 4MMM, 2222V "arconi 2222, en "endive,
222F1. (o obstante, este proceso ue interrumpido por el &olpe de 'stado del 44 de
septiembre de 4MJE. Despu+s de ello se procedi a la intervencin militar de las
universidades, a e5pulsar a los docentes por ra#ones pol*ticas, a eliminar un
conjunto de centros universitarios especialmente en el 9rea de las ciencias sociales
y a prescindir de las organi#aciones estudiantiles representativas ."ouesca, 4M33V
,epBlveda, 4MM31.
'n salud mental ueron abortadas todas las e5periencias relacionadas con la
psicolog*a y psi$uiatr*a comunitarias, aun$ue la e5periencia de "arconi .2222, en
"endive, 222FV ,epBlveda, 4MM31, las m9s institucionali#ada y diundida de las tres,
perdur en tiempos parciales por varios aos m9s, particularmente en su aplicacin
al tema del alcoholismo. Durante ese periodo y como respuesta al emergente
problema de marginalidad, drogadiccin de nias?os y adolescentes, desde el
r+gimen se promovi la creacin de centros del adolescente en comunas pobres,
los cuales, con eno$ues cl*nico6comunitarios intentaron abordar esta problem9tica.
'n el campo opositor a la dictadura, diversas /(&s desarrollaron trabajo en salud
general y salud mental, con estrategias cl*nico6comunitarias en localidades y
barrios espec*icos y con problemas particulares como apoyo a las v*ctimas de la
represin, a las?os nias?os de la calle y a las mujeres.
'n el aparato del 'stado la dictadura implement en Chile su reorma
neoliberal y inalmente en el sector ,alud .,epBlveda, 4MM3, p9g. 431P
F3
Transorm el ,ervicio (acional de ,alud .,(,1 en mBltiples servicios
de salud, territoriales y organismos autnomos todos dependientes del
"inisterio de ,alud con personer*a y patrimonio propios.
'ntreg a los "unicipios la administracin de la atencin )rimaria de
,alud aectando la integracin de los niveles de atencin.
Clev a m*nimos histricos la inversin y mantencin de la
inraestructura y e$uipamiento de los prestadores pBblicos.
Cre y avoreci el desarrollo de un mercado de seguros privados de
salud para el 22Z m9s rico de la poblacin, estimulando de hecho la
generacin de un amplio mercado privado de prestadores.
'n este escenario, la salud mental y la psi$uiatr*a no constituyeron una
preocupacin relevante para la autoridad, la crisis ue tal, $ue disminuy la calidad
de la atencin en los servicios de psi$uiatr*a $ue en muchos casos proundi#aron al
e5tremo los rasgos manicomiales .,epBlveda, 4MM31.
Con el retorno a la democracia en 4MM2, se inici una progresiva recuperacin
de las inraestructuras, hubo una reorgani#acin de los procesos y una ampliacin
de los recursos proesionales. ,e mejoraron las propuestas planiicadoras del nivel
central y se marcaron *ndices e indicadores m*nimos para cumplir, 9reas
preerenciales de trabajo y programas de prevencin y tratamiento para algunos
problemas. ,in embargo los avances ideolgicos neoliberales y su voluntad de no
potenciar el desarrollo del sistema pBblico, se relejaron en la alta de concrecin
de muchas de sus sugerencias. Durante la dictadura la alta de regulacin sanitaria
en el desarrollo de seguros privados, se tradujo en $ue el tema de la salud mental y
la psi$uiatr*a, uese pr9cticamente e5cluida de las coberturas orecidas, asunto 9cil
de concretar, dada la histrica tradicin de escasa oerta de servicios en el pa*s
.,epBlveda, 4MM3V "arconi 2222, en "endive, 222F1.
!uan "arconi .2222, en "endive, 222F1, parte de la generacin de psi$uiatras
m9s cercano con las ideas de la medicina social y de las primeras e5periencias
comunitarias en salud mental en Chile, sealaba $ue al inal de la dictadura militar
todo el 9mbito de trabajo en salud mental estaba trastocado. 'l modelo de
vanguardia para trabajar el alcoholismo en las poblaciones ue pr9cticamente
ani$uilado y se volvi a la atencin psi$ui9trica tradicional. Aun$ue reconoc*a el
FM
esuer#o reali#ado por los &obiernos de la Concertacin .coalicin opositora a la
dictadura $ue gobern el pa*s entre los aos 4MM2 y 22421, sealaba $ue el sistema
era tecnocr9tico, aun$ue se palpaba la idea de la participacin comunitaria, pero
slo como pr9ctica, por$ue en general no se contaba con el mayor recurso $ue era
la comunidad.
'n este sentido en salud mental despu+s de los aos noventa hubo una
especie de optimismo, aspir9ndose a superar el estancamiento cualitativo y
cuantitativo de la dictadura. Comen# a primar una mirada psicosocial, $ue
propiciaba un eno$ue preerente sobre problemas tales como la drogadiccin, la
inseguridad, la atencin de las v*ctimas de violencia pol*tica, la rehabilitacin y
reinsercin de las personas con aecciones psi$ui9tricas. A ello se agreg la
introduccin de mayores recursos humanos en la atencin primaria de salud con
e$uipos multidisciplinarios, dotacin de psi$uiatr*a para adultos en la totalidad de
los servicios de salud del pa*s y e$uipos de trabajo en drogas, entre otros
.,epBlveda, 4MM31.
'n ese ambiente, Chile particip en la Conerencia de Caracas .4MM21 y luego
replic a nivel nacional ese evento, adhiriendo a la estrategia de la /rgani#acin
)anamericana de la ,alud ./),1 denominada 8eestructuracin de la Asistencia
)si$ui9trica, parte importante de la cual era la desmanicomiali#acin, con +nasis
en el desarrollo de dispositivos comunitarios .,epBlveda, 4MM31. 'n general el
periodo M26MI abri un abanico de temas de salud mental, gracias a la 8eorma
&eneral de ,alud, desarrollando estrategias e incrementando y diversiicando los
recursos humanos espec*icamente dedicados a estos problemas en la casi
totalidad de los servicios de salud. )ero no se logr resolver en el caso de la
atencin primaria de salud el conlicto cultural entre un sistema altamente
racionali#ado en el lenguaje cl9sico de planiicacin sanitaria y e$uipos
proesionales $ue privilegiaban otras tem9ticas, otros eno$ues, otras ormas de
enrentar los problemas, otros lugares y horarios de trabajoV lo $ue sumado a la
racionali#acin $ue modiic la orma de inanciacin de las acciones en este nivel
de atencin, result en una progresiva desaparicin de los e$uipos de
reor#amiento psicosocial de la atencin primaria ."arconi, 2222 en "endive,
222F1.
Q2
Desde el ao 4MMI hasta hoy 224E, se cuenta en total con una amplia red de
salud mental comunitaria. 'n opinin de ,epBlveda .4MM31, si bien se han hecho
logros importantes, una de las debilidades m9s notorias la escasa participacin en
cuanto a actor social y pol*tico de $uienes est9n implicadas?os. 'sto persiste no
obstante $ue de orma deliberada, el plan nacional de salud mental y psi$uiatr*a
incluye la idea de desarrollar instancias de participacin para organi#aciones con
un rol sociopol*tico. Un rol $ue lamentablemente no ha pasado de ser algo m9s
popular, sin un protagonismo relevante y $ue no tiene tampoco una e5presin m9s
territorial. 'sto sigue altando en lo $ue respecta a usuarias?os y amiliares, pero
por otra parte tambi+n las?os proesionales de salud mental no han sido capaces de
generar una instancia $ue eectivamente incida en $ue la pol*tica se incremente
con celeridad, proundidad y consistencia.
'l desarrollo dispar $ue tiene el plan nacional de salud mental y psi$uiatr*a
tiene $ue ver con la descentrali#acin y m9s cuando esa misma descentrali#acin,
se da en un conte5to sin una masa cr*tica de recursos humanos capacitadas?os
suicientemente, sin procesos de seguimiento, ni mucho menos de tanta tradicin
comunitaria. /tros actores $ue juegan en contra son los cambios bruscos en las
pol*ticas de administracin de los programas, as* como tambi+n sus bases, como
ocurri en 222J con la 8eorma 7orense, asuntos $ue inalmente anulan la
continuidad de los trabajos y diicultan poder entablar di9logos con proesionales y
t+cnicos $ue constantemente van rotando por la propia caracter*stica de
contratacin de trabajadoras?es en el sector pBblico en Chile como indican D*a#,
'ra#o y ,andoval .22231.
Como s*ntesis, se puede airmar $ue la reorma de salud en Chile ha puesto
hincapi+ en la satisaccin de las demandas de acceso, oportunidad y calidad de
los servicios, pero aBn alta m9s +nasis en la posibilidad de incidencia sobre la
toma de decisiones en salud por parte de las?os usuarias?os como seala Donoso
.222Q1, as* como una mejor distribucin de la gestin y administracin de todo el
trabajo $ue se desarrolla en espec*ico en el 9mbito de la salud mental ."inoletti y
Laccaria, 222QV D*a#, 'ra#o y ,andoval, 2223V &me#, 2242V "inoletti, ,epBlveda y
=orvit#6Cennon, 22421.
Q4
ENCUADRE EPISTEMO"ICO PARA UNA PRO%"EMATI#ACIN
)ara poder problemati#ar la desinstitucionali#acin psi$ui9trica, re$uiero de
unas herramientas de an9lisis $ue me permitan rele5ionar en torno a las pistas
histricas reci+n mencionadas y los resultados $ue encuentre en esta investigacin.
'stas miradas tienen relacin con las teor*as cr*ticas en ciencias sociales y en
especial con el aporte $ue ellas orecen a la psicolog*a social. Concretamente me
reiero al construccionismo social, la psicolog*a social cr*tica, el eminismo, algunas
rele5iones de 7oucault .4M3I, 4MJI, 4MMM1 y al postcolonialismo.
'stos eno$ues se llaman cr*ticos por$ue en su base cuestionan a la iloso*a
racional positivista, $ue tiene hasta nuestros d*as, un uerte dominio sobre el cmo
se piensan y se hacen las cosas, en cuestiones como deinir la nocin de sujeto o de
ciencia. De esta manera, se discuten los conceptos $ue se declaran como ijos y
aut+nticos, para intentar re6construir permanentemente otros puntos de rele5in
sobre las teor*as y las pr9cticas en ciencias sociales. Ca idea es movili#ar la
investigacin hacia una vertiente m9s activa, como en el sentido $ue e5plica %b9e#
.2224, )9g. 2IQ1P TCa produccin de conocimientos es un proceso turbulento,
ogoso, irrespetuoso, irreverente con los saberes instituidos, y, sobre todo, es
movimiento, inestabilidad, incesante luctuacin m9s o menos alejada de cual$uier
punto de e$uilibrioU. ,uscribo la rele5in de %b9e# .22241 por$ue invita a
entender la investigacin como un proceso encarnado en las personas y sus
procesos, avalando adem9s el proceso creativo $ue emerge espont9neamente en
la articulacin del conocimiento. )or lo mismo, espero poder luir en este
hacer?haciendo la tesis, considerando las bases tericas $ue mencion+ y $ue me
inducen a investigar de esta orma.
'n cuanto al construccionismo social, hacia los aos sesenta se inician sus
primeros debates, los cuales pueden identiicarse como parte del marco de teor*as
de la posmodernidad. ,obre posmodernidad, es descrita en general, como una
caracter*stica de la sociedad, en un tiempo determinado .el actual1, como una
teor*a del conocimiento o como una descripcin $ue tendr*a la propiedad de contar
una historia y al mismo tiempo socavar su base, poniendo entre comillas todo lo
$ue se dice .Cyotard, 4M3JV )otter, 4MMI1. 'n este sentido, la posmodernidad
aglutinar*a a una serie de corrientes $ue comen#aron por desaiar la narrativa
vinculada a la modernidad, especialmente despu+s de la ,egunda &uerra "undial,
Q2
en una etapa postindustrial mientras se produc*a la reconstruccin de 'uropa. 'n
ello se vio como la sociedad comen# poco a poco a cambiar el estatuto del saber,
criticando principalmente el paradigma de la %lustracin $ue promulgaba el
desarrollo completo de la racionalidad humana siempre en pos de un in +pico y
pol*tico .Cabruja 4MM4V Cyotard 4M3JV )otter 4MMIV =araYay 4MMI1.
'n este conte5to, es donde se comien#a a esbo#ar la teor*a del
construccionismo social, $ue adem9s de estar en sinton*a con algunas premisas de
la posmodernidad, igualmente recoge algunas bases desde el interaccionismo
simblico de "ead .4MMM1, de la etnometodolog*a de &arin;el .4MIJ1 y "a5Yell y
=eritage .4M3F1, y de la iloso*a social de ,chut# .4MI21 donde se combinan
tambi+n las inluencias de la enomenolog*a de =usserl .4MI21 y de la sociolog*a de
\eber .4MIF1. Asimismo, es de gran importancia la inluencia del segundo
\ittgenstein .4M331 y sus an9lisis sobre la relacin entre los juegos del lenguaje y
la constitucin de realidades cotidianas. 'sta inluencia es especialmente palpable
en los trabajos de ,hotter .22241 y su insistencia en la capacidad ormativa y no solo
descriptiva del lenguaje. De &adamer .4MM41 y su proyecto hermen+utico, el
construccionismo recoge la consideracin de la cultura y la historia en la
comprensin del comportamiento social. De 8orty .4M3E1 rescata el neo6
pragmatismo y la cr*tica al modelo representacionista de la ciencia y de :uhn
.4MJ41 y 7eyerabend .4MJF, 4M321 los desarrollos de la iloso*a de la ciencia. Desde
la sociolog*a del conocimiento, en particular desde el trabajo de -erger y
Cuc;mann .4M3I1 desarrollado en su libro TCa construccin social de la realidadU,
hay antecedentes del construccionismo social, puesto $ue su teor*a presupon*a una
sociolog*a del lenguaje y los autores insistieron en la importancia de asumir una
concepcin sociolgica de la condicin humana, donde la realidad era socialmente
construida, desechando las e5plicaciones uncionalistas de la +poca, por
considerarlas aut+nticos malabarismos tericos constituidos en el lenguaje. Cos
autores dec*an $ue e5ist*a una relacin dial+ctica entre los escenarios estructurales
y la empresa humana, y se iba Tconstruyendo la realidad en la historiaU y $ue esto
ocurr*a por tres procesos en donde siempre est9 presente el lenguajeP la
objetivacin de s*mbolos para el s* mismo, la institucionali#acin de s*mbolos
colectivi#ados y la legitimacin de objetivaciones institucionali#adas $ue llegan a
ser plausibles y disponibles.
QE
De esta orma, todas estas teor*as nutren al construccionismo social, en donde
es undamental el papel del lenguaje, por$ue +ste se ve como una pr9ctica social,
y como tal, es capa# de identiicar y construir junto a otras pr9cticas discursivas,
posibles v*as para las transormaciones sociales. 'n este sentido sealan Cabruja,
Kigue# y A9s$ue# .22221 se busca comprender cmo se constituyen las personas y
el mundo, en virtud de su construccin ling[*stica y discursiva.
'l construccionismo critic uertemente a la hegemon*a del positivismo
airmando $ue la ciencia moderna se basaba en dos ingenuidades undamentalesP
a1 creer en la e5istencia de la realidad, con independencia de nuestro modo de
acceso a ella y b1 creer $ue e5iste un modo de acceso privilegiado capa# de
conducirnos, gracias a la objetividad, hasta la realidad tal y como es.
De acuerdo con %b9e# .22241 el construccionismo social ha contribuido al
cuestionamiento radical, tanto epistemolgico como ontolgico, de las perspectivas
m9s tradicionales, basando sus undamentos en cuatro ejes b9sicosP el car9cter
construido de la realidad social, el car9cter histrico de la realidad social, el
car9cter simblico de la realidad social y el car9cter socialmente productivo y
pol*tico de los conocimientos.
'l primero, car9cter construido de la realidad social, hace reerencia a $ue
todo lo social resulta de un proceso de construccin. 'sto signiica $ue los objetos
sociales se coniguran como resultado de determinadas pr9cticas y e5isten
mientras se mantengan las pr9cticas $ue los engendran. 'sto se da en un proceso
continuado y se revierten e5plicitando el car9cter dial+ctico de la realidad social.
Tambi+n 8orty .4M3E1 concordaba en $ue la realidad no e5iste con independencia
de nuestro conocimiento sobre ella o con independencia de cual$uier descripcin
sobre ella y una de las principales herramientas $ue utili#amos para ello es el
lenguaje. De esta orma, el lenguaje, se comprende como condicin de posibilidad,
por$ue la realidad se construye socialmente y los instrumentos con los $ue se
construye son ling[*sticos. (o obstante ello y tal como seala %b9e# .22241P
Decir $ue el lenguaje es ormativo de la realidad, no signiica, ni
mucho menos, $ue la realidad sea de naturale#a ling[*stica. ]...^
(uestro lenguaje est9 motivado por nuestros intereses,
caracter*sticas, pr9cticas, historia y modos de estar en el mundo. 'sto
QF
signiica $ue el lenguaje est9 sometido a un conjunto de
constricciones $ue no permiten generar a partir de +l cual$uier
realidad y cambiarla a placer .%b9e#, 2224, p.2F41.
,hotter .22241 tambi+n destaca $ue el lenguaje no slo tiene unciones
descriptivas, sino $ue es, undamentalmente, de naturale#a ormativa. 'sto signiica
$ue cuando llegamos al mundo, el entramado, las estructuras y las categor*as
conceptuales propias de la cultura ya e5isten, y es precisamente durante el
desarrollo de la capacidad ling[*stica, y por medio de ella, cuando ad$uirimos
estos conceptos socialmente elaborados. As*, todas las personas $ue componen
una comunidad ling[*stica contribuyen con cada accin e interaccin de su vida
cotidiana, a elaborar y reproducir la realidad social.
"uchas veces este undamento del car9cter construido de la realidad social es
atacado por ser e5cesivamente relativista. ,in embargo, es preciso recalcar $ue
esto no se trata de negar la realidad, $ue claramente nos constrie m9s de lo $ue
$uisi+ramos como dice %b9e# .22241, sino m9s bien de comprender $ue esa
realidad no es independiente de cmo accedemos a ella. )or este motivo %b9e#
.22241 sealaP
'l relativista no tiene problemas con las conceptuali#aciones
pragm9ticas de la realidad y de la verdad. Ca realidad y la verdad
son creencias indispensables para la vida cotidiana, pero no $uieren
un estatus trascendente, objetivo y absoluto, les basta el status de ir
por casa, es decir simplemente humano .%b9e#, 2224, p.3J1.
'l siguiente eje del construccionismo, car9cter histrico de la realidad social,
reiere a $ue lo social presenta de orma ineludible una dimensin histrica. De
este modo, todo lo $ue es constituido como real, incluyendo a la ciencia, var*a en
uncin del conte5to, $ue es cultural e histrico, producto de las interacciones,
construcciones y signiicados de las?os agentes $ue participan en el mismo. 'n este
punto, entra el principio etnometodlogico de la inde5icalidad de los actos
sociales, $ue signiica $ue el comportamiento humano no puede desligarse del
conte5to en $ue se produce. Ca historicidad y culturalidad de la realidad social
implica un relativismo y antiesencialismo, $ue cuestiona toda pretensin de valide#
universal, por$ue se entiende $ue lo relativo es imprescindible para el cambio
social, es decir, para $ue el mundo pueda empe#ar a transormarse, especialmente
hacia ormas $ue muchas veces son avasalladas o invisibili#adas dentro del tejido
social .-urr, 4MMQ1.
/tro eje del construccionismo es el car9cter simblico de la realidad social,
$ue reiere a la dimensin constitutivamente hermen+utica de los enmenos
sociales. 'sto signiica $ue lo social est9 instituido en la esera de lo simblico, en la
intersubjetividad y en los signiicados compartidos. 'sta importancia dada a la
interaccin, da uer#a a los conceptos de agencia humana y rele5ividad .concepto
de la etnometodolog*a, $ue implica $ue cada accin no tiene sentido sin la persona
$ue piensa sobre ello1 como generadoras de realidades sociales, en donde se
sustenta $ue el comportamiento humano es siempre intencional y motivado, por$ue
las reglas $ue sigue una persona, son continuamente negociadas por su accin de
participar activamente en la construccin de la realidad social. 'n este sentido, el
construccionismo invita a una continua postura de autorrele5in incluso para mirar
hacia una?o misma?o, en donde cada palabra, proposicin o propuesta debiera ser
provisional, abierta a la deconstruccin
.t+rmino utili#ado por el ilsoo !ac$ues
Derrid9, 2224, $ue consiste en mostrar cmo se ha construido un concepto
cual$uiera a partir de procesos histricos y acumulaciones metaricas, y por lo
tanto en base a ello, es posible cuestionar la rigide# y la aparente inamovilidad de
los mismos1 y a la evaluacin pol*tico6moral .&ergen, 4MM41.
'l Bltimo eje del construccionismo reiere al car9cter socialmente productivo y
pol*tico de los conocimientos. 'sto signiica visibili#ar las ciencias sociales con su
dimensin pol*tica como ciencia. 's el reconocimiento $ue cual$uier pr9ctica de
produccin o de divulgacin de conocimientos sobre la realidad social, presenta
una dimensin ontonormativa, generativa e intr*nseca. Cas producciones
discursivas de las ciencias sociales son generativas en el plano ontolgico, por$ue
contribuyen a crear realidades sociales y tambi+n son normativas, puesto $ue
cual$uier eecto $ue atae a la realidad social puede ser enjuiciable, lo $ue se hace
en t+rminos de valores. ,egBn %b9e# .22241 se trata de construir a$uellas
producciones discursivas $ue empujen a la sociedad hacia una direccin
emancipatoria. 'n tanto el conocimiento producido repercuta sobre la propia
realidad social, es necesaria la elaboracin de teor*a generativa $ue sirva para
describir y perturbar concepciones dominantes y $ue permitan el cambio social.
QI
'sta accin conlleva impl*citamente la posicin pol*tica rente a las construcciones
sociales.
'n resumen, estos ser*an algunos de los principales presupuestos de la teor*a,
$ue como revis+ en el primer eje, nunca han estado ajenos a las cr*ticas, $ue les
acusan de reduccionismo ling[*stico, relativismo y despoliti#acin del debate
social. Ante ello, %b9e# .2224, p9gs. 2F262FE1 argumentaP
)or supuesto $ue la realidad e5isteP nos constrie y nos potencia al
mismo tiempo con total independencia de cmo nos gustar*a $ue
uese. Co $ue a$u* se est9 airmando es $ue la realidad no e5iste con
independencia de nuestro modo de acceso a la misma ]...^ Co $ue
tomamos por objetos naturales no son sino objetivaciones $ue
resultan de nuestras caracter*sticas, de nuestras convenciones y de
nuestras pr9cticas. 'stas pr9cticas de objetivacin incluyen, por
supuesto el conocimiento cient*ico o no, las categor*as conceptuales
$ue hemos orjado, las convenciones $ue utili#amos, el lenguaje en el
cual se hace posible la operacin de pensar .p.2EE1. ]...^ 'l hecho $ue
asumamos $ue nuestros criterios son obra nuestra, relativos a nuestra
condicin, no niega la posibilidad de una +tica, sino $ue constituye al
contrario, la undamentacin misma de la +tica. Ca +tica es cuando se
maniiesta nuestra plena responsabilidad en la adopcin de tales o
cuales valores. 'l relativismo omenta la implicacin pol*tica por$ue
soy yo, con unos criterios $ue me son propios y $ue slo cobran
sentido en uncin de mi compromiso con ellos, $uien es responsable
de deenderlos y procurar $ue coniguren el tipo de realidad
sociopol*tica $ue he decidido potenciar .%b9e#, 2224, p9gs. 2F26
2FE1.
'n s*ntesis, el construccionismo ayuda al an9lisis de lo social, abriendo
comprensiones idiosincr9sicas sobre la misma y otorgando herramientas para
asumir posiciones m9s comprometidas con lo $ue hacemos. 'sto colabora con un
tipo de trabajo en investigacin social $ue intenta, no servir al poder y las
hegemon*as, lo $ue constituye un punto central para la transormacin social y sin
duda este es el tipo de trabajo $ue a mi me gustar*a hacer, o $ue al menos tenga
este reerente terico?pol*tico?valrico.
QJ
'l siguiente eno$ue $ue me gustar*a sealar como parte de mi encuadre
epistemolgico es la psicolog5a cr5tica, la cual se trata de una visin $ue canali#a las
objeciones y preguntas de $uienes se resisten a asumir una orma mainstream
cl9sica, tradicional de hacer psicolog*a, la cual generalmente se asume como
verdad y realidad, sobre cmo somos las personas y las sociedades.
Ca psicolog*a social cr*tica puede verse as*, como un movimiento y un lugar
desde el cual observamos con suspicacia nuestras pr9cticas sociales y todo lo $ue
se dice sobre ellas desde el orden dominante. De esta orma, la psicolog*a social
cr*tica puede ser vista como la consecuencia del continuo cuestionamiento y
problemati#acin de las pr9cticas de produccin de conocimiento. 'n este sentido,
recoge la mayor parte de las caracter*sticas del construccionismo social en lo
relativo a las asunciones ontolgicas, epistemolgicas, metodolgicas y pol*ticas
.Aaccari y Astete, 22441.
Ainculando a la psicolog*a cr*tica con el construccionismo, se ubica el
trabajo de &ergen .4MJE, en %b9e#, 22241 y su te5to TCa psicolog*a social como
historiaU, donde se plantea lo ilusorio $ue puede resultar una investigacin
psicosocial $ue siga el modelo y objetivo de las ciencias naturales. De esta manera,
se propici desde all* una rele5in para $ue la psicolog*a social rescatara su
dimensin y naturale#a histrica, especialmente en relacin con el tipo de
conocimiento $ue produceP temporal, conte5tual y variable.
Con las propuestas de la psicolog*a social cr*tica, el construccionismo social
tiene mBltiples cone5iones, $ue, segBn %b9e# .22241, han permitido reconocer $ue
la ciencia tambi+n est9 hecha de la carne y los huesos de sus representantes, $ue a
su ve# est9n construidas?os de historia, cultura, lenguaje y socialidad. 'sto remitir*a
a la misma contingencia y initud del ser humano. As*, reconocido el hecho de $ue
el discurso cient*ico no es neutro, se abri entonces un desa*o para la psicolog*a
social, $ue era el de preguntarse constantemente $u+ eectos de poder persigue
alguien $ue airma $ue lo $ue dice es cient*ico ./vejero y 8amos, 22441.
&ergen .4MM41 seala $ue la psicolog*a social cr*tica deber*a anali#ar la
ciencia como producto de las pr9cticas concretas y situadas, ya $ue psicolog*a
social es primariamente una investigacin histrica y $ue a dierencia de las
Q3
ciencias naturales, trata con hechos irrepetibles, y $ue luctBan a trav+s del tiempo.
)or m9s $ue se intente registrar el comportamiento humano, +ste siempre huye de
todo control. 'n este sentido, la psicolog*a social cr*tica lleva impl*cita una
permanente pr9ctica de problemati#acin, asumiendo un giro construccionista en
la esera ontolgica y un giro interpretativo?ling[*stico en el nivel de la
metodolog*a. ,e debieran abandonar por tanto, sugiere %b9e# .22241, todos los
reerentes absolutos, para $ue la psicolog*a social pueda desarrollar su labor
cr*tica. 0 si construimos la psicolog*a social como una herramienta cr*tica capa# de
debilitar las condiciones de dominacin, sobre las $ue se asientan la e5plotacin y
la marginacin, la disciplina misma ser9 mucho m9s comprometida.
Ca psicolog*a social cr*tica, tambi+n cuestiona lo $ue %b9e# .22241 llama
ingenuidades de la psicolog*a tradicional, esto es, la creencia en la e5istencia de
una realidad independiente del modo de acceso a la misma y creer $ue e5iste un
modo de acceso privilegiado capa# de conducirnos objetivamente hasta la realidad
tal y como es. )or esta ra#n, aun$ue la psicolog*a mainstream se reiera a s* misma
como neutra, para la psicolog*a social cr*tica tales supuestos de neutralidad no
hacen m9s $ue servir al poder y orden dominantes, por$ue como indican /vejero y
8amos .22441 W=ay algo m9s ideolgico $ue pensar slo una orma v9lida de hacer
cienciaX o W=ay algo menos ideolgico $ue una apro5imacin psicolgica a los
problemas socialesX Ca psicolog*a social cr*tica tiene una motivacin clara para ir a
desenmascarar intereses y ines $ue se esconden tras ciertas pr9cticas
proesionales $ue sirven al poder. )ara ello es necesarioP Testablecer los
dispositivos $ue permitan a la psicolog*a ponerse al servicio de la resistencia a la
dominacinU ./vejero y 8amos, 2244 p. 4F1. 's decir, hay un inter+s e5pl*cito
por$ue sus saberes no sean utili#ados para el control social, sino m9s bien, para la
apertura de espacios contra6hegemnicos.
'l lenguaje tambi+n es un elemento de an9lisis crucial para la psicolog*a
social cr*tica, pues lo considera herramienta capa# de crear y regular el espacio
social, donde las pr9cticas ling[*sticas son acciones $ue mantienen y promueven
ciertas relaciones sociales .Kigue# y Anta;i, 4MMF1. 0 a$u* la psicolog*a social
cr*tica se aleja deinitivamente de la psicolog*a mainstream, por$ue asume $ue la
realidad es construida socialmente, es decir, $ue no es independiente de la orma
en $ue la abordamos con nuestra historia y conte5to social. Ca comprensin del
discurso en estos sentidos, permite tener una herramienta para la transormacin
QM
social y la psicolog*a social cr*tica, se plantea transormar las cosas m9s all9 del
statu $uo y del orden dominante, $ue es la esencia del poder hegemnico actual, y
su lgica de control y produccin espec*icos ./vejero y 8amos, 22441. 'n los
supuestos de una psicolog*a mainstream, la psicolog*a social cr*tica identiica la
base de la desigualdad entre personas, pa*ses y grupos sociales, lo cual es en
deinitiva, el modo de uncionamiento del capitalismo $ue gobierna gran parte del
sistema social global, ya casi tan naturali#ado como la psicologi#acin de la vida
como sealan Cabruja .222QV 222M1 y 8ose .222J1.
0 no es casualidad $ue sean momentos de coherencia entre estas ormas de
mirar el mundoP capitalismo y psicologi#acin. Ca psicolog*a social cr*tica seala
$ue tradicionalmente la psicolog*a ha contribuido al poder como herramienta de
control social, psicologi#ando los problemas sociales Tpara $ue las personas se ijen
en s* mismas como aut+nticas responsables de lo $ue les sucedeU ./vejero y
8amos, 2244, p. 4J1 y nunca en anali#ar las estrategias del poder para validar
algunas opciones, las $ue m9s le sirven, en desmedro de otras $ue podr*an
cuestionarlo.
'sto anula toda posibilidad de articulacin social $ue podr*a hacer mella en el
actual sistema. %nclusive cuando e5isten personas $ue no pueden ser tan dciles ni
receptivas con los re$uerimientos de la psicolog*a mainstream, antes $ue +stas
puedan hacer algo, se les a*sla y seala como uera de lo aceptable. De este modo,
la organi#acin social se ve debilitada, reor#9ndose adem9s la idea, en t+rminos
negativos, de $ue $uienes no se adaptan, son apartados?as del sistema.
'n medio de esas diicultades, %b9e# .222Q, en /vejero y 8amos, 2244, p.
2JQ1 nos recuerda $ue para hacer ciencia cr*tica es necesario entender $ue el
conocimiento es un in y no un medio. Cuando hemos logrado comprender esto, la
siguiente pregunta $ue debi+ramos hacernos esP W)ara alcan#ar $u+ inesX y en
este punto %b9e# .222Q, en /vejero y 8amos, 22441 nos dice $ue all* slo
corresponde un debate de los valores, $ue es inalmente lo Bnico $ue justiica el
trabajo por desarrollar conocimientos psicosociales.
De este modo, la psicolog*a social cr*tica es una orma de resistencia a toda
intencin de poder totalitario y sus estudios buscan por tanto subvertir y cuestionar
I2
cual$uier uncionamiento de la sociedad $ue sea dominante y e5cluyente .Aaccari
y Astete, 22441.
)ara continuar en la ruta del encuadre epistemolgico para una
problemati#acin de la desinstitucionali#acin psi$ui9trica, adscribo a la idea de
$ue los estudios feministas tambi+n han reali#ado una gran aportacin a las
epistemolog*as cr*ticas en ciencias sociales. 0 me reieron undamentalmente al
grupo $ue )ar;er .22231 sitBa a partir de la segunda ola del eminismo de los aos
sesenta, y $ue se conoce como el eminismo cr*tico, llamado tambi+n relativismo
eminista .Abbot y \allace, 4MM2, en -anister et al., 222F1, posmodernismo
eminista .=arding, 4M3J, en -anister et al., 222F1, desconstruccionismo eminista
./pie, 4MM2, en -anister et al., 222F1, o post estructuralismo eminista .\eedon,
4M3JV =allYay, 4M3M, en -anister et al., 222F1. Ca idea central de estos grupos, es la
produccin del conocimiento intentando no reproducir estructuras de imperialismo
cultural y heterose5ismo en el interior de la teor*a eminista, poniendo la atencin
en las dierentes ormas de opresin $ue pueden surir distintos tipos de mujeres
de acuerdo con su color de piel u orientacin se5ual .Amos y )armar, 4M3FV \ilton,
4MMEV en -anister et al, 222F1.
Ca teor*a eminista, en palabras de )ar;er .22231, ha sido la uente de ideas
m9s importante para los m+todos cualitativos en psicolog*a y ello ha sido gracias al
impacto $ue ha tenido esta teor*a en las ciencias sociales y tambi+n al $ue tiene
como movimiento pol*tico .=arding, 4M3J, en )ar;er, 22231. De esta orma, lo $ue
identiica a la investigacin eminista es un compromiso con un an9lisis terico y
pol*tico $ue critica los conceptos dominantes del conocimiento y plantea preguntas
sobre la orientacin y criterios para el conocimiento, de acuerdo con el g+nero. 'l
oco de atencin $ue han puesto los estudios eministas en las variaciones de la
opresin, han desarrollado implicancias metodolgicas de gran valor para el
$uehacer cr*tico .=arding, 4M3JV ,tanley, 4MM2, en -anister et al, 222F1.
)or una parte, la nocin de $ue lo personal es pol*tico ."illet, 4MJQ1 enati#a la
orma en $ue la e5periencia individual y las relaciones sociales operan para
reproducir o desaiar patrones de poder. )or otra, el eminismo identiica y
reconoce $ue la produccin de conocimiento es dierente tanto para el poder como
para lo oprimido. 0 +sta es la m+dula de la teor*a eministaP como el poder es
incapa# de ver los mecanismos $ue privilegian su propio punto de vista sobre
I4
las?os dem9s, es imprescindible $ue la versin oprimida, $ue pueden ser mujeres
u otros colectivos, se impli$uen en distinguir cmo operan las estructuras del poder
para movili#ar hacia otros puntos de vista $ue rechacen estas argumentaciones.
De esta orma, los estudios eministas cr*ticos, han colaborado en re6pensar
una construccin alternativa de sujeto, en la v*a de resistir por ejemplo, la
dicotom*a hombre?mujer, $ue reproduce las mismas ormas binarias de la
e5clusin .-utler, 22241, puesto $ue cual$uier persona $ue no se recono#ca en uno
de estos polos, o m9s bien, si se posiciona entre ambos, es inmediatamente
sealada por las estructuras de poder heteropatriarcales, llegando incluso a
clasiicarla como anormal. 'ste tipo de cr*tica, tambi+n se sitBa en oposicin al
pensamiento cient*ico moderno, $ue por lo general reproduce el se5ismo y el
androcentrismo .Cabruja y 7ern9nde# Aillanueva, 22441.
(o slo se trata de identiicar $ue en determinados momentos histricos o
segBn las clases sociales, creencias religiosas o diversidades culturales, las
mujeres no pod*an acceder a los estudios o al plano pol*tico6ciudadano, sino $ue
implica repensar la manera en $ue hasta entonces, se hab*a construido el
conocimiento dominante, y como aBn en la actualidad, continBan vigentes la
mayor*a de sus versiones. 'l objetivo es sealar $ue si se atiende a cu9les son las
lgicas $ue dirigen las prohibiciones y obligaciones dadas a los hombres y a las
mujeres, es posible comprender otras situaciones $ue reproducen similares
sistemas de dominacin, marginacin y desigualdad .Cabruja, 222IV 22231.
'n esta l*nea el cambio b9sico $ue propone la teor*a eminista es en la orma
de entender y resolver el yo, de modo $ue pueda darse paso a una nueva manera
de pensarlo, sustituyendo las teor*as individuali#adas del s* mismo?a, por otras m9s
relacionales, $ue no parten de una base universal ni esencial. As* por ejemplo, la
categor*a se5o no ser*a un dato natural, sino una construccin, tal como sugiere
7oucault .4MJJ, p.43JV en Cabruja, 222E1 al airmar $ueP Tla nocin de se5o permit*a
agrupar en una unidad artiicial elementos anatmicos, unciones biolgicas,
conductas, sensaciones, placeres y permiti el uncionamiento como principio
causal de esa misma unidad icticiaU.
'n este conte5to, las relaciones de g+nero como productos del discurso
cient*ico, son, por tanto, representaciones de la relacin conocimiento?poder y as*
I2
la desigualdad entre los g+neros es reproducida una y otra ve# como realidad a
partir del discurso cient*ico. 'ste ser*a por tanto, uno de los mecanismos de cmo
la construccin de la ciencia, ha valorado slo una serie espec*ica de aspectos de
la vida, menoscabando a otras para justiicar, la dominacin de unas sobre otras y
asegurar as* la propia e5istencia. Ca correspondencia entre racionalidad cient*ica y
subjetividad masculina, ha servido as*, tanto para e5cluir a unas partes de la
humanidad, como para legitimar la e5clusin, y de ello se ha valido la psicolog*a
cient*ica moderna para desplegar su autoridad. )or este motivo, entre otras
dicotom*as $ue se instan a romper desde el eminismo, est9n tambi+n las del
cuerpo6ra#n, lo natural6cultural, privado6pBblico, etc. ,e habla as* entonces de
poder lograr una diuminacin de estos l*mites y de una consecuente ragmentacin
del yo .7uss, 4M3MV Cabruja, 222Q1.
Ca rele5in transversal $ue se hace es $ue lo emenino, inalmente tambi+n ha
sido una construccin del poder masculino y de este modo, hablar de g+nero, ra#a
o clase, como cual$uier terreno de dierencia, esconde igualmente estos espacios
de poder. 'ste es el motivo por el cual las propuestas eministas cr*ticas, incluso
van m9s all9 de deconstruir las categor*as hombre6mujer, $ueriendo e5aminar
tambi+n otras ormas de dierencia $ue e5isten dentro de ellas y no slo entre ellas.
Co $ue se intenta es, deconstruir la identidad histrica sobre la cual se ha basado la
pol*tica emenina tradicional, $ue igualmente ha pretendido representar a todas las
mujeres de la misma manera. As* lo e5presaba tambi+n 7oucault .4M3J, en -utler,
22241, cuando dec*a $ue hab*a $ue multiplicar las diversas coniguraciones del
poder, de modo $ue el modelo jur*dico de poder como opresin y regulacin,
pueda dejar de ser hegemnico .Cabruja, 4MMIV 222IV 22231. De este modo lo
comprende tambi+n -utler .22241, cuando e5plica $ue esta interaccin tiene como
resultado, valencias de poder nuevas y m9s complicadas, $ue debilitan as* al poder
binario .la imposicin masculina y emenina o la llamada matri# heterose5ual1.
,iguiendo esta idea, es posible pensar por tanto, $ue las teor*as de la
eminidad, son sustituibles por teor*as de la marginalidad, la subversin y la
disidencia, las cuales insisten en una no esenciali#acin, pero a la ve#, tampoco
inhabilitan la resistencia de colectivos $ue se perciben compartiendo situaciones
sociales de dominacin .Cabruja, 222E1. Una orma comBn $ue se utili#a para
debilitar este tipo de movimientos desde una concepcin m9s positivista de la
realidad, es la despoliti#acin y, consecuentemente, la desconte5tuali#acin $ue
IE
suren la mayor*a de los problemas actuales, puesto $ue generalmente se evocan
desde el 9mbito de lo privado, psicologi#ando y debilitando la accin social. 'n
este conte5to, la teor*a eminista ayuda a identiicar este tipo de estrategias y
contribuye a desarrollar una rele5in $ue rompe este tipo de t9cticas encubiertas
del poder .Desviat y 7ern9nde#, 2222V Cabruja, 222QV Desviat, 222JV De la mata,
222J1.
De acuerdo a Cabruja .222Q1 desde una perspectiva con apro5imacin
reconstructiva, lo $ue se pretende es deconstruir tanto las dicotom*as de g+nero,
como las dicotom*as entre lo pBblico y lo privado, teniendo en claro $ue ello no
implicar*a una parali#acin para cual$uier actividad emancipadora o de resistencia,
sino $ue m9s bien, nos reubicar*a en el 9mbito de la liberacin humana, pues se
utili#ar*an las categor*as asumiendo las dierencias $ue las conorman, sin aanes
universali#adores o esencialistas. Co sustantivo de esto, es el cambio $ue se
constituye en el lenguaje y en la idea de perormatividad $ue se centra en las
acciones, donde la persona se comprende como narrativa, discursiva y conte5tual,
rescat9ndose para ello la intersubjetividad y la interpretacin.
Ca idea de negociacin como proceso activo de nuestra identidad, es lo $ue
permitir*a una nueva resigniicacin del cuerpo como se5uado y gen+rico, ya no
como un blo$ue identitario, sino como h*brido, $ue valora la alteridad y el
dinamismo. 0 en este punto es posible citar el ejemplo de la met9ora cyborg de
=araYay .4MMI1, en donde la nueva resigniicacin en las pr9cticas y discursos,
permitir*a a la sociedad incorporar lo distinto o al otro?a, con la posibilidad de ser
parte, sin aludir a eti$uetas irreversibles.
's una apro5imacin a mBltiples subjetividades, posibles de entrever a trav+s
de estas miradas, $ue tambi+n me ayudan a encuadrar epistemolgicamente mi
an9lisis en este trabajo de investigacin sobre desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
,iguiendo con este encuadre, me detengo ahora en algunos elementos del
traba8o de Foucault .4MJI, 4M3I, 4MMM1, $ue me gu*an especialmente en mi inter+s
de anali#ar las relaciones sociales y su v*nculo con las instituciones, cuestin
importante para luego problemati#ar la desinstitucionali#acin.
IF
'n este conte5to, 7oucault .4MMM1 seala $ue siempre en las relaciones
persona?institucin o sociedad?comunidad?institucin se construyen o desarrollan
las relaciones de poder. De este modo por ejemplo, en disciplinas tan
institucionales como la educacin, la salud o la psicolog*a, el poder se despliega de
orma $ue logra articular sendas y diversas herramientas de control social.
'l control en este sentido, se hace posible a trav+s de entramados simblicos
$ue van construyendo una subjetividad particular en cada caso, a los $ue 7oucault
.4MMM1 llama juegos de verdad y $ue tienen unos eectos muy concretos, como es
por ejemplo, $ue un poder logre subordinar a otro. %gualmente esto est9 en
relacin con la construccin de sujeto como objeto para s* mismo, en donde
tambi+n se crea una historia de la propia subjetividad, $ue deine inalmente el
cmo se construye, anali#a y reconoce algo como un dominio de saber posible.
'sta es la orma en la $ue una persona convierte la e5periencia de s* misma en un
juego de verdad, $ue es inalmente una subjetivacin $ue la constituye .7oucault,
4MMM1.
)ara ilustrar como actBa el poder, 7oucault .4MMM1 identiica dos conceptos
importantes, el poder disciplinario y el biopoder, y +stas son construcciones $ue
tambi+n contribuyen a su e5plicacin sobre la undacin del individualismo
moderno y la organi#acin actual de las ciencias humanas.
'l poder disciplinario orma parte del ciclo de conocimientos de las personas,
haciendo un ordenamiento en la anatom*a pol*tica de los cuerpos. De este modo se
clasiican las e5periencias sealando claramente las $ue se considerar9n reales o
normales, versus las $ue indicar9n los retrasos, anormalidades, o inadaptaciones.
'n este sentido, el poder disciplinario tendr*a dos campos de actuacinP la
productiva y la regulativa .Cabruja, 222Q1.
'n la primera, la productiva, se anali#a cmo a partir del saber
m+dico?psicolgico?cient*ico se desarrollan unas maneras de deinir y entender a
las personas, identiicando sus enotipos y capacidades, buscando por ejemplo,
patrones comunes de variables, conceptos descriptivos, rasgos y personalidades.
'n la segunda, la regulativa, se contrasta, supone y adjudica esas anotaciones a
partir de e59menes, pruebas, test y entrevistas estandari#adas, cuyos resultados
son distribu*dos estad*sticamente, construy+ndose as* un reerente Bnico $ue
IQ
establece como algo medular, la comparacin y dierenciacin entre personas,
para valorarlas de acuerdo a necesidades y objetivos .Cabruja, 4MMIV 222EV 222Q1.
Con esta estrategia, el poder disciplinario va instituyendo la relacin con la
normalidad?normatividad de una muestra, la cual nunca est9 disociada de sus
representantes. Como consecuencia, muchas veces esas vidas sociales recogidas
en la muestra, se ven seriamente aectadas por las clasiicaciones del poder
disciplinario, $ue determina por ejemplo cuestiones tan trascendentales como $u+
es la enermedad o la salud, o lo normal y lo patolgico, entre otras. %gualmente
este dispositivo re$uiere de personas $ue reprodu#can y mantengan uncionando
estas pr9cticas, las $ue se instauran inalmente como las?os e5pertas?os en la
materia, dotadas de m95ima autoridad y plenamente respaldadas desde las
instituciones .Castel et al., 4MM41.
'n base a esto, 7oucault .4MMM1 e5amina cmo se produce el cambio en la
sociedad, desde el tr9nsito entre castigar hasta vigilar, esto Bltimo como lgica del
poder disciplinario, alerta a $ue nos adaptemos a sus determinaciones. 7oucault
.4M3I1 tambi+n nos e5plica cmo en ese proceso acontece tambi+n un cambio en la
econom*a del poder $ue se maneja en la sociedad. ,e valora de este modo, como la
rentabilidad y la eicacia se alcan#ar9n mejor, mediante vigilar m9s $ue de
castigar, y en ello se destaca el rol de numerosos dispositivos diseados
especialmente para esa laborP las disciplinas cient*icas, entre ellas como ya
mencion+, la educacin, la psicolog*a, la medicina, entre tantas otras.
)or su parte el biopoder, muestra cmo el poder disciplinario se centra en el
cuerpo como especie, es decir, en la mec9nica biolgica del ser humano como ser
vivo sirviendo a los procesos de prolieracin, nacimiento y mortalidad. 'n este
9mbito, el poder desarrollar9 una serie de intervenciones y regulaciones, la
biopol*tica de la poblacin, donde las disciplinas cient*icas producen
conocimiento para su desarrollo, como la demogra*a, econom*a y estad*stica, las
$ue ser9n utili#adas para seguir regulando sus par9metros y deiniciones. De este
modo, las estrategias del biopoder se establecen por medio de las encuestas, las
estad*sticas, los censos y los programas para ma5imi#ar o reducir las tasas de
reproduccin, minimi#ar la enermedad y promover la salud .Cabruja, 222Q1.
II
Apoyado en estas disciplinas, el poder hace mBltiples c9lculos estimativos $ue
le permiten continuar desarrollando sus pr9cticas. De tal modo, e5istir*a un doble
ejercicio de poderP un poder disciplinario $ue se aplica sobre los cuerpos y un
poder normativo y regulador $ue tiene en cuenta la poblacin. 'n este sentido, el
gobierno no aparece como una igura autoritaria, sino como un promotor del
bienestar para la gente. ,e controla as* a la inancia, la amilia, la econom*a, la
comunidad, la oerta y la demanda, la solidaridad social, entre otros .Cabruja,
222Q1.
7oucault .4M3I, 4MMM1 tambi+n destaca $ue estos temas son problemati#ados
por el liberalismo, hoy el modelo neoliberal, en donde es posible identiicar todas
las particularidades del poder, actualmente con eectos hegemnicos en varios
aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, determinar nuestros modos de ser y
actuar, nuestro peril laboral, de rendimiento, productividad, aprendi#aje, etc.
'n este conte5to y vinculado a la desinstitucionali#acin, 8ose .4M3M1 nos
seala $ue las disciplinas de salud mental, las ciencias psi, se la pasan enseando
cmo conducir nuestro yo en la sociedad y nos uer#an a optar por un modelo de
ser y conerir un sentido a la vida. De este modo, las personas somos inducidas por
estas tecnolog*as del poder, asumi+ndolas como parte nuestra, mediante unas
t+cnicas +ticas de autoormacin del yo o del sel como indica 8ose .222J1.
'stas +ticas son un verdadero ensamble de pr9cticas espec*icas de
autorregulacin $ue reBnen conocimientos, personas, instrumentos, espacios y
construcciones $ue dirigen la conducta humana a distancia. 'n tal sentido, 8ose
.22231 seala $ue el neoliberalismo no puede ejercerse sin estas tecnolog*as,
puesto $ue delegando la soberan*a a la ciudadan*a, se gobierna mucho mejor, en
esta especie de vigilancia como dec*a 7oucault .4M3I1 haciendo $ue inalmente
como personas entendamos $ue debemos asumir total responsabilidad por nuestra
vida.
Tales normativas se impulsar*an por tanto desde las ciencias, y en el caso de la
salud mental, desde las ciencias psi, $ue inducen por ejemplo a las personas a
asumir esta visin cl9sica y dicotmica de la salud?enermedad, dejando uera
cual$uier actuacin $ue no se ajuste a estos polos. 'sos discursos se articulan entre
s* para la reproduccin y mantencin de pr9cticas sociales $ue e5cluyen, segregan
IJ
y e5igen una orma de ser y actuar a los seres humanos para ser incluidos como
parte del tejido social normali#ado .8ose, 222JV 22231. ,in duda, esto no es un
problema en s* mismo, sino $ue se convierte en un dilema, por$ue el mandato se
internali#a en nosotras?os y en la sociedad como el Bnico in posible, dejando de
lado a todo tipo de articulacin social y visin cr*tica sobre los problemas
conte5tuales y?o sociales.
=asta a$u* dejar+ este esbo#o de algunos de los elementos $ue utili#ar+ de
7oucault .4MMM1 en esta tesis y, espec*icamente, para cerrar este breve encuadre
epistemolgico $ue me permitir9 trabajar mejor el an9lisis y problemati#acin de
la desinstitucionali#acin psi$ui9trica, sealar+ algunos conceptos relevantes sobre
los estudios postcoloniales .o decoloniales como sealan autores como "ignolo,
222I1.
'n relacin a los estudios decoloniales o postcoloniales, cabe indicar $ue +stos
emergen principalmente por la cr*tica hacia el colonialismo, inici9ndose en
particular con los estudios literarios $ue rompieron con el %mperio brit9nico en la
d+cada del sesenta del siglo pasado. 'l postcolonialismo es un t+rmino
contestatario, con variados recursos conceptuales y metodolgicos, $ue comparten
similares objetivos pol*ticos y sociales con eno$ues como el postestructuralismo, el
posmodernismo, el eminismo, el mar5ismo y el psicoan9lisis .,lemon, 4MMFV
0oung, 2224V ,aid, 2222V Ces9ire, 222IV "cleod y -hatia, 22231.
'l postcolonialismo se interesa en la me#cla del pasado con el presente,
investigando, por ejemplo, cmo las relaciones de poder del presente est9n
imbuidas dentro de una historia colonial. De este modo, e5amina las e5periencias
de perierias marginales, para traerlas al oco de los estudios y se opone a la
hegemon*a del conocimiento de /ccidente, as* como a los actores materiales,
culturales y psicolgicos en la mantencin y disrupcin de las relaciones de poder
coloniales y neocoloniales .,lemon, 4MMFV 0oung, 22241. Nuienes han desarrollado
rele5in terica sobre el tema, indican $ue todas las sociedades postcoloniales son
todav*a sujeto de una manera u otra, abierta o subrepticiamente, de ormas de
dominacin neocolonial, $ue la independencia no ha resuelto, por este motivo el
postcolonialismo es un continuo proceso de resistencia y reconstruccin .7anon,
4MJ4V Castro6&me# y &rosoguel, 222JV Ashcrot et al., 4MMQ en "cleod y -hatia,
22231.
I3
Ca investigacin postcolonial est9 ine5tricablemente ligada a lo pol*tico. 'sto
implica poner siempre atencin a estos aspectos en una investigacin social $ue se
enmar$ue desde par9metros decoloniales. 'sto signiica, adem9s de identiicar las
relaciones de poder en la sociedad y de rescatar lo pol*tico como valor transversal,
asumir un compromiso responsable con la produccin del conocimiento desde un
proyecto emancipatorio. De esta orma, investigar y teori#ar desde un marco
postcolonial sealan "acleod .22221 y "ignolo .222I1, re$uiere ser vigilante y
rele5iva?o en t+rminos de una?o misma?o, de las?os otras?os, del conte5to, del
proceso, de las asunciones $ue se toman y de las teor*as $ue se utili#an.
&ran parte de esta descripcin se resumir*a en lo $ue diversas?os autoras?es
indican como la rele5ividad, no obstante, desde el postcolonialismo se agrega lo
$ue se llamar*a como pol5ticas de la posicin. 'n este sentido, un an9lisis de la
posicin implica adem9s de lo de la rele5ividad, un an9lisis del privilegio
epist+mico del discurso acad+mico, as* como la supuesta autenticidad de las
descripciones nativas y la posicin intelectual pol*tica dentro de la $ue escogemos
nuestras propias otras posiciones, $ue pueden ser por ejemplo, la de declararme
feminista, anticolonial y antirracista .Ces9ire, 222IV ,piva;, 222M1.
De este modo, las pol*ticas de la posicin, mueven la descripcin rele5iva
m9s all9 del escrutinio de la subjetividad individual, la $ue puede aparecer como
una conesin de la posicin de la investigadora o de su inversin emocional, lo
$ue inalmente puede resultar en $ue se omiten las micropol*ticas de las
interacciones investigativas, $ue uncionan como cruce de ronteras dentro y uera
en din9micas y complejas ormas. Cas pol*ticas de posicin reconocen $ue al entrar
a un proceso investigativo, se crea un espacio relacional Bnico, dinami#ado por el
imperialismo de nuestro esuer#o de investigacin, donde el status de dentro y
fuera seala las mBltiples ormas en las $ue estamos para una comunidad, y $u+
dierencias de posicin se signiican en el an9lisis de ese proceso .-habha, 4MMIV
"cleod y -hatia, 2223V ,piva;, 222MV &rosoguel, 224E1.
)or este motivo los estudios postcoloniales alertan $ue la epistemolog*a $ue
usamos las personas a la hora de investigar, ya constituye una orma colonial de
abordar los estudios, puesto $ue es la heredera del paradigma occidental, $ue se
impone en todo procedimiento .7anon, 4MJ4V -habha, 4MMIV "cleod, 2222V ,aid,
IM
2222V C+saire, 222I1. 's preciso por tanto, reconocer esta inluencia si se $uiere
despla#arla e intentar otros modos de apro5imarse a los enmenos $ue se
estudian, tal como recalca "ignolo .222I1P
'l giro gnoseolgico decolonial es la dierencia epist+mica
irreductible rente a la hegemon*a del pensamiento occidental
montado a partir de las lenguas griega y latina y desplegado en las
seis lenguas imperiales de la 'uropa moderno?colonial .italiano,
castellano, portugu+s, ranc+s, alem9n e ingl+s1. 's la dierencia
irreductible pero no por cierto la separacin absoluta, ya $ue el giro
decolonial se construye sobre el pensamiento cr*tico ronteri#o y +ste
incorpora los principios epist+micos de la modernidad y los despla#a
hacia un paradigma6otro $ue construye, a la ve# $ue revela el l*mite
de las categor*as del pensamiento imperial ."ignolo, 222I, p. 4M31.
Cas pol*ticas de posicin, en t+rminos de produccin de conocimiento en el
postcolonialismo, son complejas. ,aid .22221 pensaba $ue la +tica intelectual deb*a
siempre ocupar una posicin de uera o de e5ilio, uera de lo mainstream, de lo
cmodo, para hacerse resistente. As*, esto puede dar la posibilidad de distancia y
disconort y adem9s de desaiar al sistema, describi+ndolo en un lenguaje no
disponible para $uienes han sido dominadas?os. )oner atencin a las pol*ticas de
posicin implica estar alertas no slo por la anticolonial o antirracista posicin entre
nuestras preerencias en designar por ejemplo, un modo de preguntar, sino
tambi+n en cmo esas posiciones nos reproducen como investigadoras?es. (uestro
propio privilegio como estudiantes o proesionales, inluencia de esta orma el $u+,
el cmo y el por$u+ estudiamos tal o cual enmeno social o psicolgico ."cleod y
-hatia, 22231.
'n esta l*nea, las pol*ticas de posicin en nuestras investigaciones tendr*an
$ue trabajar para revelar y hacer visibles +sas asunciones $ue est9n
ine5tricablemente imbuidas en nuestras trayectorias autobiogr9icas de clase, ra#a,
y la posicin de nuestro trabajo. 8evelando el conlictivo y multilateral diseo de
estas asunciones y cmo las pol*ticas de posicin orman estructuras y posiciones,
estaremos mejor e$uipadas?os para entender cmo signiicamos nuestros objetos
de estudio, tanto a la gente como al mundo, en nuestros propios paradigmas de
investigacin. Teniendo en cuenta esto, no slo podemos aspirar a conocimiento
J2
situado y parcial .=araYay, 4MMI1, sino $ue la posicin est9 implicada con la
produccin de investigacin cr*tica y an9lisis ."cleod y -hatia, 22231.
/tro tipo de pol*tica undamental para el postcolonialismo son las pol*ticas de
representacin. 'n ellas el propio sel conronta e inscribe al otro .u otra1 como un
objeto capturado, .m9s bien, congelado1. 'n este sentido, las pol*ticas de
representacin son complejas por$ue est9n relacionadas con las voces, las $ue
nunca est9n en una posicin $ue les permita ser escuchadas ni reconocidas,
simplemente por$ue la relacin de poder inhabilita la condicin de igualdad. )or
esta ra#n, ,piva; .222M1 seala $ue el deseo de representar al otro .o a la otra1 en
t+rminos aut+nticos, es pr9cticamente una pol*tica utpica, $ue se encuentra
enrai#ada en la violencia epist+mica del imperialismo. 'sto nos alerta sobre la
necesidad de identiicar las relaciones de poder postcoloniales, cmplices de
nuevas ormas de e5plotacin bajo representacin arbitraria, a trav+s de, por
ejemplo, e5oti#ar categor*as particulares de gente o normali#ando y
universali#ando el hombre blanco de la clase media para todas las personas $ue
orman parte del mundo .Ces9ire, 222I1.
As* la representacin en el postcolonialismo es una produccin y no una
rele5in de la realidad, esto es, un proceso en el cual los discursos y silencios
invocados por el?la investigador?a y a$uellas?os invocadas?os por las?os
participantes en las cl9sicas reuniones de preguntas .entrevistas1, se desa*an,
encajan, divergen y generalmente construyen nuevas e h*bridas comprensiones
sobre la realidad. 's decir, se van creando puntos de salida m9s $ue de llegada, sin
ijar comprensiones est9ticas ."cleod, 22221.
'n ese proceso, siempre hay signiicados, intenciones y subjetividades,
inluyendo indirectamente en las uturas signiicaciones, ya sea por$ue las?los
investigadoras?es pueden o no escuchar, por$ue las seales del pasado y del
presente son di*ciles de relatar, o por$ue las subjetividades me#clan y contradicen
la real narracin de historias y e5periencias. Como s*ntesis, esto signiica $ue
debi+ramos preguntar m9s bien sobre los procesos y mecanismos a trav+s de los
cuales la otra o el otro es constituida?o, m9s $ue acudir e invocar una autenticidad
sobre la otra ?el otro ."ignolo, 222I1.
J4
Cas pol*ticas de representacin est9n ligadas con las de posicin y a menudo
esto no est9 reconocido. )ara el postcolonialismo los objetivos de investigacin
deben tener al menos tres consideraciones importantes. )rimero, cuestionar a la
psicolog*a $ue abandona o descuida la historia colonial y la presencia del poder
postcolonial. 'n este sentido, es interesante $ue se muestre cmo los sujetos
postcoloniales han sido teori#ados, producidos y reproducidos por la psicolog*a
mainstream. Ca idea ser*a socavar la manera en $ue la?el otra?o ha sido tratada?o
en la investigacin psicolgica, la cual generalmente ha sido bajo ormas de
invisibili#acin, patologi#acin o e5oti#acin. 8econocerlo implica cuestionar por
tanto las generali#aciones, especialmente si emanan del centro m9s hegemnico,
pregunt9ndose entonces W$u+ gente, $u+ mujer, y $u+ nias $ueremos decirX
."cleod y -hatia, 2223V ,piva;, 222M1.
Ca segunda consideracin, es poder llevar los estudios a la interaccin o el
entretejido $ue e5iste entre lo intraps*$uico y lo problem9tico postcolonial, es
decir, vincular lo personal con lo pol*tico, asumirlo como base e inicio de un
trayecto investigativo. 0 esto tiene relacin con el tercer objetivo $ue es ser
capaces de producir conocimiento con intenciones e5pl*citamente liberadoras
.7anon, 4MJ4V ,lemon, 4MMFV 0oung, 2224V ,aid, 2222V Ces9ire, 222I1.
De esta manera el postcolonialismo busca terminar con los legados coloniales
o neocoloniales $ue intersectan g+nero, ra#a, religin, orientacin se5ual y edad,
en donde todas las abstracciones $ue predeinen $uien es la?el otra?o son
recha#adas. )ara este eno$ue, todas las contradicciones y disparidades contenidas
en discursos opresivos y pr9cticas debieran ser identiicadas y diseccionadas
creando espacios para una emancipacin h*brida. Asimismo, todos los silencios
creados por la eti$uetacin de la otredad en las relaciones de poder, deben ser
remarcados para despu+s ser despla#ados y?o actuados en ormas estrat+gicas
."ignolo, 222IV &rosoguel, 224E1.
Ca investigacin postcolonial necesita ser conducida en espacios de reunin
reales, virtuales o imaginarios, y tambi+n en espacios liminales. -habha .4MMI1
describe lo liminal como un pasaje intersticial, $ue puede construir la dierencia
entre arriba y abajo o entre lo blanco y lo negro. Cocali#ando estos espacios, el?la
investigador?a crea la oportunidad de desestabili#ar las oposiciones binarias,
mostrando cmo su necesidad es situada por ocultos proyectos de poder y
J2
hegemon*as. 'l postcolonialismo orece el potencial de deconstruir el centro como
presente normali#ado y traer a los escenarios, la perieria o la seal ausente,
mientras $ue al mismo tiempo evita la bBs$ueda del origen del mito. )ermite
teori#ar la hibride# y la multiplicidad, no cayendo en un relativismo rampante,
mientras es capa# de dialogar con la teor*a del primer mundo, desaiando las
asunciones neocolonialistas producidas en conte5to .,lemon, 4MMFV 0oung, 2224V
,aid, 22221.
'n cuanto al aspecto metodolgico de la investigacin, el postcolonialismo
seala la importancia de reconocer la constelacin de relaciones de poder $ue
e5isten en la investigacin cualitativa, a trav+s de esas rele5iones y debates. 'sto
le permite a la investigacin cualitativa otras miradas, preguntas y rele5iones $ue
apuntan hacia los objetivos de la teor*a en s* misma. De esta orma, podemos contar
con dierentes herramientas de an9lisis $ue bajo las premisas de lo postcolonial,
nos ayudan a identiicar los nodos $ue impiden comprensiones m9s proundas
sobre los enmenos sociales. Desde luego, por su ainidad epistemolgica, estas
herramientas de an9lisis se desarrollar*an mediante el m+todo cualitativo.
De esta orma, entre las principales estrategias de an9lisis postcolonial o
decolonial, encontrar*amos de acuerdo con "cleod y -hatia .2223, p.Q3E1P
An9lisis del discurso colonial, $ue remarca la neocolonial construccin
del otro.
An9lisis narrativo, $ue e5plora las condiciones de posibilidad en $ue
emerge el sujeto coloni#ado y el coloni#ador.
=istoriogra*a, $ue va contra el esencialismo, para descubrir partes
ciegas y recuperar la evidencia de la agencia del subalterno.
&enealog*a, utili#ando la nocin de transmisin de 7oucault para
sealar la emergencia de objetos y sujetos coloniales.
An9lisis organi#acional, para anali#ar las pr9cticas institucionales
neocoloni#adoras y las relaciones de poder.
'studio de caso, estudio en proundidad donde las relaciones de poder
neocoloniales son maniiestas.
'tnogra*a, pr9ctica descentrada $ue supera la historia colonial
e5aminando la posicin de sujeto del etngrao colapsando las
JE
nociones de nosotras?os y de ellas?os, asumiendo y privilegiando el
conocimiento local.
%nvestigacin comparativa, an9lisis conte5tual de sistemas en te5tos en
ormas $ue acaben con la orma dada desde occidente.
%nvestigacin accin participativa, investigacin $ue es llevada a cabo
por las?os participantes y se ocali#a en el cambio dentro del marco
neocolonial dado.
Deconstruccin, empleo del concepto derrideano como el de la
dierencia para e5poner e5clusiones y seales ausentes en discursos
neocoloniales.
An9lisis visual, an9lisis de im9genes como signiicados de
neocolonialismo.
)ara cerrar este apartado, debo mencionar $ue las teor*as a$u* presentadas,
construccionismo social, psicolog*a social cr*tica, eminismo, relaciones de poder
de 7oucault .4MMM1 y postcolonialismo, han provocado un cambio en la orma de
hacer psicolog*a social y a las ciencias sociales en general. Todos los
cuestionamientos permiten problemati#ar el estatuto del saber de la iloso*a
positivista y tambi+n rele5ionar sobre otras nociones de sujeto, subjetividades
mBltiples y pr9cticas sociales, $ue permiten apro5imaciones alternativas a
procesos generalmente invisibili#ados por la psicolog*a mainstream.
)or estas ra#ones a todas ellas adscribo y utili#ar+ de reerencia, en el
entendido de $ue me resultan el encuadre epistemolgico m9s acorde para
desarrollar a lo largo de este trabajo, una problemati#acin de la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
ESTADO DE "A CUESTIN
De acuerdo con las bases de datos $ue he revisado, las investigaciones y?o
rele5iones sobre desinstitucionali#acin se hacen, por lo general, con el m+todo
cualitativo, recogiendo las impresiones, construcciones y signiicaciones $ue
reali#an las personas involucradas en el proceso. Del mismo modo, se utili#a el
an9lisis de discurso y el estudio de las narrativas para conocer las rele5iones en
torno a los procesos y las potencialidades de estos estudios para acilitar el
desarrollo de la agencia entre $uienes son diagnosticadas?os por la psi$uiatr*a, as*
JF
como la construccin $ue hacen las amilias sobre cambios y reormas en la
atencin de la salud mental. "uchos estudios tambi+n rele5ionan en torno a si la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica es un proceso adecuado, apuntando en
ocasiones a las problem9ticas m9s recuentes con las $ue se encuentra para su
implementacin y desarrollo.
'n este sentido, mediante el estudio de Aan Amerongen .22441 es posible
conocer por medio de sus propios relatos cmo las amilias han enrentado los
desa*os de la desinstitucionali#acin en 7rancia, determinando $ue este proceso
no es actible sin la adecuada disposicin de los medios comunitarios. )ara la?el
diagnosticada?o, como para la amilia, es indispensable contar con el soporte
ambulatorio de proesionales y medios. Como tambi+n es muy importante la
inanciacin del proceso como sealan :napp et al. .22441, al anali#ar la dierencia
de costes de atencin cerrada y abierta en el 8eino Unido, Alemania e %talia,
comprobando $ue el nuevo proceso es m9s costoso, pero muestra mejores
resultados $ue la atencin hospitalaria tradicional, tal como seala el estudio de
&me# .22421 en relacin a la transormacin en Chile, con buenos resultados, del
antig[o =ospital )si$ui9trico 'l )eral a distintas unidades de salud mental
ambulatoria. (o obstante, tambi+n se advierte $ue en muchos casos la
desinstitucionali#acin no logra sus objetivos por$ue su implementacin se bas
Bnicamente en el c9lculo eoconmico racionalista y no en los procesos
relacionales, como es el caso del estudio de ,mar; y Deo .222I1 en Australia,
$uienes a trav+s de una mirada 7oucaultiana sealan $ue en su pa*s estos procesos
se desarrollaron slo con estrategias de saber?poder y dejaron uera todo lo $ue
ten*a relacin con la ampliacin de redes comunitarias y sociales.
's de advertir $ue en ocasiones el proceso de desinstitucionali#acin ha
llegado hasta un determinado nivel y luego se estanca, como indican ChoYdhury y
-enson .22441 desde los 'stados Unidos, observando $ue las personas con
diagnstico psi$ui9trico re$uieren algo m9s $ue la simple aceptacin y tolerancia
de sus vecinas?os, puesto $ue deben participar en la vida de su entorno, donde se
ver*a relejada una mayor integracin social. De manera similar, 7orrester6!ones et
al. .22421, en otra investigacin reali#ada en el 8eino Unido, proponen reor#ar las
actividades de inclusin, atendiendo a los diversos conte5tos sociales donde viven
las personas con diagnstico psi$ui9trico.
JQ
=amden et al. .22441, luego de anali#ar una d+cada de reorma en salud
mental en Australia, llegan a la conclusin $ue la atencin comunitaria aporta una
gran mejora en la calidad de vida de las personas con diagnstico psi$ui9trico, $ue
al permanecer m9s a gusto en un medio amiliar, disminuyen la recuencia de su
retorno al hospital. De otro lado, sustentan $ue es sumamente di*cil integrar a las
personas sin amilia y con dependencia a las drogas, lo $ue presenta el dilema de
incluir actividades considerando el conte5to personal, social y cultural donde viven
las personas con diagnstico psi$ui9trico. )erry et al. .22441, si bien admiten $ue la
desinstitucionali#acin mejora la calidad de vida de las personas con diagnstico
psi$ui9trico en el 8eino Unido, proponen la presencia de m9s proesionales
dispuestas?os a cambiar sus propias visiones culturales y prejuicios en torno a las
personas con diagnstico psi$ui9trico, puesto $ue es en el contacto diario donde se
producen las mayores estigmati#aciones.
)or otra parte, parece evidente $ue se necesitan mayores recursos para la
capacitacin proesional. Cos procesos de desinstitucionali#acin cuentan con
menos recursos $ue los hospitales cl9sicos, lo $ue no permite desarrollar
completamente las actividades y gestiones para $ue se cumpla con los objetivos de
descroniicar y desestigmati#ar a las personas con diagnstico psi$ui9trico, indican
"art*ne#6Ceal et al. .22441, en un estudio reali#ado en catorce pa*ses de la Unin
'uropea, sealando $ue si los dispositivos comunitarios no est9n e$uipados y
capacitados para atender a la poblacin ambulatoria, es probable $ue surjan otros
problemas de salud como la obesidad y el sedentarismo, por$ue el vivir uera de
las instituciones, implica desarrollar m9s habilidades de autocuidado y en general
las personas con diagnstico psi$ui9trico tienden a evadirse de los controles
cuando no e5iste una red comunitaria consolidada.
'n el mismo sentido de atender a las isuras $ue pueden aparecer en los
procesos de desinstitucionali#acin, el estudio de cid;a y -eadle6-roYn .22441,
registra $ue en la 8epBblica Checa durante veinte aos .4MM2622421, no se logr el
impacto esperado con esta nueva orma de atencin. ,e comprueba as* en este caso
la necesidad de intervenir en la planiicacin del proceso, reestructurando por
ejemplo, el inanciamiento de los programas cuando resultan insuicientes, as*
como aumentar la capacitacin del personal de salud, as* como la disponibilidad y
entrega de servicios en todo lo $ue implica una red comunitaria de salud mental.
'n relacin a ello, Condillac, &riiths y /Yen .22421 al estudiar los resultados de
JI
los procesos de desinstitucionali#acin en Canad9, consideran imprescindible
evaluar los cambios a nivel individual y grupal en $uienes se ven implicadas?os en
las reormas, es decir, las personas con diagnstico psi$ui9trico, la amilia y los
e$uipos de salud mental, para comprender cmo est9n inluyendo estos procesos
en la disminucin de la croniicacin y estigmas.
Desde el punto de vista de las?os proesionales de salud mental, Cou;idou,
%oannidi y :alo;erinou6Anagnostopoulou .22421 en &recia, sealan $ue el nuevo
eno$ue basado en la desinstitucionali#acin implica diversos desa*os para los
e$uipos y por ello se hace necesario instalar un nuevo es$uema educativo $ue
reuerce el proceso de cambios $ue implica salir de un sistema institucional para
ingresar a otro distinto, basado en lo comunitario y psicosocial. De no ser posible,
el estudio remarca $ue lo comBn es $ue se caiga igualmente en la burocracia
hospitalaria $ue tanto se $uiere evitar, en donde continuar9n reproduci+ndose las
pr9cticas de proesionales $ue muy rara ve# est9n amiliari#adas con los nuevos
conceptos de atencin en salud mental. As* tambi+n lo advierte "an#ini .22441,
$uien mediante una investigacin6accin con proesionales de salud mental en los
'stados Unidos propone desarrollar herramientas para manejar de manera
adecuada los conceptos de aprendi#aje y cambio, en las?os proesionales,
relacionando teor*a y pr9ctica de tal modo $ue puedan comprender mejor su rol en
el campo de la salud mental comunitaria.
=apell, =oey y &as;in .22421, indican $ue espec*icamente, es necesario
investigar m9s en las intervenciones de las enermeras de las unidades de atencin
de salud mental comunitaria. ,i bien en el 8eino Unido y Australia el trabajo de las
reeridas proesionales es ampliamente reconocido, en los 'stados Unidos no
sucede lo mismo, por$ue esa labor se traduce en prolongadas jornadas con las
personas $ue tienen diagnstico psi$ui9trico, asumiendo inclusive competencias
de alta complejidad en el 9mbito cl*nico y social. Considerando los casos de otros
pa*ses, piensan por tanto, $ue se debe revalorar el trabajo de las enermeras,
por$ue su intervencin es altamente avorable a los procesos de descroniicacin y
desestigmati#acin social en personas con diagnstico psi$ui9trico.
"artin y AshYorth .22421 en Canad9, sealan $ue en el proceso de
desinstitucionali#acin no todo se reduce a evaluar si mejora o no la calidad de vida
de las personas $ue se atienden en un sistema comunitario de salud mental, sino en
JJ
detallar y rele5ionar $u+ ocurre de un sistema a otro. Tratar de adecuarse a un
nuevo sistema con variadas tareas, compromisos y roles, puede convertirse en un
momento cr*tico de sus vidas y de sus amilias. De este modo, cabe considerar $ue
este proceso implica un ra#onable tiempo de adaptacin, del $ue pueden derivarse
diicultades y resultados poco avorables, $ue no obstante son esperables, dentro
de lo $ue signiica un cambio de sistema.
Ainculado a ello, \ahlbec; et al. .22441 en su trabajo sobre los sistemas de
salud mental en Dinamarca, 7inlandia y ,uecia, pa*ses escandinavos con una slida
base de estado de bienestar, proteccin social y servicios pBblicos comunitarios,
advierten $ue la desinstitucionali#acin no es suiciente para aumentar las
e5pectativas de vida en personas con diagnstico psi$ui9trico, sino $ue el proceso
debe ir acompaado de promocin de la salud y acilidades de acceso inmediato a
instituciones de cuidado de la salud para la prevencin de suicidios y cuadros de
violencia $ue en no pocas ocasiones aparecen a posteriori en personas $ue han
sido desinstitucionali#adas. 'n relacin a ello, la amilia ad$uiere un rol relevante,
de acuerdo al estudio de \ai6Chi Chan .22441 $uien reali#a una revisin e5haustiva
de las investigaciones reali#adas en Am+rica, 'uropa y Asia acerca de la carga $ue
recae en $uienes asumen el papel de cuidadoras?es de las personas con
diagnstico psi$ui9trico. De este modo, concuerda $ue independientemente de las
sociedades y las culturas, la carga sobre las amilias es similar en todas ellas,
convirti+ndose as* en uno de los problemas cruciales $ue cru#an la
desinstitucionali#acin. ,in duda, las intervenciones amiliares desde los servicios
de salud son undamentales y se obtienen mejores resultados cuando las amilias se
involucran directamente en el diseo de pol*ticas destinadas a su realidad de
cuidadoras?es, o con la posibilidad de reali#ar intercambios de buenas pr9cticas.
Dado $ue, en general, los servicios proesionales para las amilias son insuicientes,
el paso de capacitar y empoderar a las amilias resulta clave y se re$uiere impulsar
innovadores programas de educacin $ue consideren las dierencias culturales y
los conte5tos sociales espec*icos. Co ideal es $ue la asistencia proesional sea slo
de acompaamiento y apoyo, permitiendo $ue las amilias apli$uen sus propias
estrategias y habilidades en el cuidado de las personas, para lo cual es preciso
continuar investigando. 'n el mismo sentido, Ca$ueo6Ur*#ar et al. .22421, destacan
la e5periencia de amilias de la etnia aymar9 del norte de Chile, $ue ejercen como
cuidadoras de personas con diagnstico psi$ui9trico, sealando $ue su
cosmovisin les ayuda a aplicar estrategias para acompaar el tratamiento de salud
J3
mental. 'l estudio reuer#a as* las propuestas de \ai6chi Chan .22441, sobre las
dierencias culturales y sociales, con un programa de apoyo a las amilias
cuidadoras.
'n relacin a ello, \ing 0um Chan y /U-rien .22441 estudian el caso de las
amilias cuidadoras en /ntario, Canad9. ,us recomendaciones proponen un
sustento legal $ue recono#ca el trabajo y los derechos de las amilias $ue cuidan a
sus miembros con diagnstico psi$ui9trico. ,ealan $ue el trabajo de estas amilias
tiene un valor emocional aadido $ue no cabe esperar ni e5igir de los e$uipos de
proesionales, por lo $ue es imprescindible $ue este tipo de labores cuente con un
respaldo institucional $ue les permita aliviar los costes materiales y el tiempo
invertido en los cuidados.
)or otra parte, -oschma .222J1 plantea el tema de las amilias como
mediadoras en el proceso de evitar la cronicidad de los diagnsticos psi$ui9tricos
en un estudio reali#ado en Canad9. Cas personas involucradas, a trav+s de sus
historias orales, proporcionaron consideraciones alternativas a las
transormaciones del sistema de atencin en salud mental, entre los aos 4ME26
4MJQ. ,e demostr as* $ue las amilias ueron capaces de resistir al discurso cultural
dominante y cmo sus descripciones sobre el proceso de diagnstico y tratamiento
pusieron en evidencia la compleja interaccin entre las visiones m+dicas, sociales
y culturales, en el intento de modular el eecto sobre los amiliares. 'n tal sentido,
se recomienda $ue las amilias sean activas mediadoras de los procesos de
atencin en salud mental de sus miembros, lo $ue nos remite a la posibilidad de
articular dierentes versiones para resistir toda la corriente m9s mainstream de la
psicopatolog*a.
'n la l*nea de la importancia de los discursos en el trabajo de salud mental,
Castillo et al. .22231 desde 7rancia, muestran lo delicado $ue es el momento de
comunicar un diagnstico psi$ui9trico, sustentando $ue es mejor utili#ar un tipo de
discurso $ue permita a la persona diagnosticada desarrollar herramientas para
enrentar su tratamiento. Descubrieron $ue a la larga, esto permitir*a una mayor
autodeterminacin y conian#a en los procesos por parte de las personas con
diagnstico psi$ui9trico, lo cual habilita una integracin social m9s satisactoria.
JM
/tro estudio de Ale5ias .22231 en &recia, muestra la uer#a del discurso para
construir situaciones, indicando $ue tal como describi 7oucault .4MJI1, el discurso
m+dico mantiene permanentemente un car9cter e5pansivo y vigilante, de tal
manera $ue es capa# de instituir los tiempos probables de tratamiento y remisin
de las personas con diagnstico psi$ui9trico, ejerciendo de este modo, un control
de la vida misma en la l*nea del biopoder de 7oucault .4MJI, 4M3I, 4MMM1. )or esta
ra#n, se recomienda a las personas y sus amilias, $ue estable#can algunas
estrategias para dialogar y?o resistir ese tipo de discursos, $ue en general
disminuyen la agencia de $uienes son diagnosticadas?os y las?os relegan al rol $ue
ten*an durante el tratamiento interno hospitalario.
'n el mismo sentido, !hangiani y Aadeboncoeur .22421 desde Canad9,
muestran la importancia de introducir un discurso positivo en los tratamientos de
salud mental, por$ue ayudan eica#mente al tratamiento, control y
autodeterminacin de las personas. 'sto implica $ue las?os proesionales deben
esor#arse en no hablar de enermedad, sino m9s bien de salud, lo cual abre m9s
posibilidades para esas personas y reduce estigmas asociados a lo mental. /tro
estudio de )erron y =olmes .22441 reali#ado en Canad9, utili#ando la perspectiva
de 7oucault .4MMM1 seal $ue las enermeras $ue trabajan en unidades de
psi$uiatr*a orense construyen a trav+s de sus discursos la subjetividad de las?os
TpacientesU como Tenermas?os mentalesU y tambi+n como otros asociados a su
invisibili#acin, criminali#acin, etc., y por ello es preciso cautelar y rele5ionar
sobre el tipo de lenguaje $ue se utili#a en las tareas de cuidado, puesto $ue esto va
determinando y estigmati#ando a $uienes reciben la atencin. 'n este sentido, se
alinea con el trabajo de ChaimoYit# .22421 reali#ado tambi+n en Canad9, $uien
critica la insuiciencia de soporte a los procesos de desinstitucionali#acin, por lo
$ue las personas no cuentan por ejemplo, con viviendas adecuadas para vivir, ni
con espacios de ocio u otras actividades sociales necesarias para $ue eviten ser
criminali#adas, judiciali#adas y el blanco de la e5clusin social, puesto $ue la
sociedad les teme y recha#a.
'n otro estudio reali#ado en ,uecia, -or+us .222I1 se encontr con $ue la
mayor*a de las investigaciones emp*ricas sobre discapacidad utili#aban en general
un lenguaje discriminatorio, mediante cuatro estrategias espec*icasP omisin del
discurso de la persona, presentacin negativa de lo dierente, a9n de objetivar y la
desaprobacin hacia tratamientos alternativos. As* la autora habla de la e5istencia
32
de una tipolog*a discursiva sobre la discriminacin, $ue abarca desde la
Tenermedad mentalU hasta las Tdiscapacidades *sicasU y esto ser*a lo $ue mantiene
y reproduce el estigma en las personas, cuestionando tambi+n $ue nunca esas
eti$uetas puedan ser nombradas de otra orma. )or la misma ra#n en el estudio de
Arrigo y \illiams .4MMM1 reali#ado en Caliornia se llega a la conclusin $ue todo el
sistema psi$ui9trico, es particular el orense, es proundamente e5cluyente e
inhabilitante para las personas, puesto $ue desde su mirada conservadora de la
medicina cl9sica, se eti$ueta y anula la posiblidad de ser algo dierente de ese
diagnstico y esos pronsticos, promoviendo de esta orma la investigacin cr*tica
y el recha#o a esta miradas hegemnicas en salud mental.
's preciso buscar contradiscursos a la hegemon*a m+dica en salud mental
puesto $ue los discursos cient*icos sobre el 9rea, sealan 8osell y Cabruja .22421,
con recuencia delimitan las normas sociales como verdades naturales e
incuestionables, convirtiendo cual$uier desa8uste en nosolog*a psi$ui9trica y
dese$uilibrios $u*mico6neuronales, as* como cual$uier pr9ctica social o
subjetividad termina e5plic9ndose por ciertas actividades cerebrales con eectos
de universali#acin y reiicacin de la e5periencia social. 'sta retrica de la
objetividad y la biologi#acin de la conducta humana, deja un estrecho margen a la
posibilidad de cual$uier transormacin, marcando una rigide# $ue no contribuye
al trabajo de sensibili#acin $ue puede hacerse por ejemplo, con el tema de la
desinstitucionali#acin y los estigmas y discriminacin social $ue e5perimentan las
personas con diagnstico psi$ui9trico. )or ello se hace muy necesario seala
Cabruja .224E1 asumir un nuevo reto .psico1patologi#ador en la investigacin
psicolgica, psicosocial y m+dica, como un nuevo campo de investigacin
interdisciplinar necesario para problematit#ar el aumento de las categor*as de
diagnstico TpsiU y la coloni#acin de la vida $ue reali#an la psi$uiatr*a .&on#9le#,
222J1 y la psicolog*a .8ose, 4M3M1.
'n esta misma l*nea de la discriminacin y los estigmas, se puede apreciar en
el estudio de 8oets et al. .222J1 en -+lgica, las diicultades $ue deben sortear las
personas con diagnstico psi$ui9trico para encontrar empleo. 'sto ocurrir*a sobre
todo por la inluencia de los discursos psi$ui9tricos cl9sicos u ortodo5os $ue
provocan la inhabilitacin de las personas, construy+ndolas pr9cticamente como
incapacitadas para trabajar y de soportar estr+s o presin. 0 esto determina seala
34
el estudio $ue sea imposible $ue $uienes tienen un diagnstico psi$ui9trico
alcancen una condicin de respeto como trabajadoras?es.
A este respecto, "agallares ,anju9n .22441, recopila las conclusiones de sus
investigaciones reali#adas en todo el mundo, para dar a conocer los problemas de
e5clusin social a los $ue se enrentan las personas con diagnstico psi$ui9trico, en
el trabajo, en las relaciones interpersonales, en los hospitales y con los medios de
comunicacin. )ropone de este modo, trabajar de manera permanente para
desmontar los prejuicios sobre esas personas, especialmente dentro del grupo de
proesionales en salud mental, $ue con su interaccin cotidiana avorecen la
aparicin o desaparicin de los estigmas. &on#9le# .22421 desde 'spaa, recoge el
tema de la psicologi#acin de la vida cotidiana, e5plicando $ue la atribucin de
ciertas eti$uetas relacionadas con este 9mbito, contribuye a la mantencin y
diusin de estigmati#aciones naturali#adoras a nivel individual y colectivo de las
personas $ue presentan un diagnstico psi$ui9trico.
,iguiendo el conte5to de lo importante $ue es trabajar sobre los prejuicios, el
trabajo de )aterson .222J1, e5plora el discurso relacionado con enermedades
mentales contenido en dos periodos brit9nicos a lo largo de $uince aos, de donde
e5trajo discursos de amplia inluencia tanto en la opinin pBblica, como en la
agenda pol*tica social y en las prioridades de las?os proesionales. Concluy $ue
generalmente esta inluencia se hac*a mediante el uso de noticias sensacionalistas y
en muchas ocasiones discriminatorias. De este modo indica $ue ser*a importante
utili#ar la inluencia de los medios de comunicacin en los cambios de pol*ticas
sociales, especialmente en relacin a la construccin discursiva $ue se reali#a
sobre las personas con diagnstico psi$ui9trico, lo $ue podr*a tener repercusiones
avorables en el tratamiento e integracin de las personas, al sensibili#ar a la
comunidad en la disminucin de los estigmas.
/tros estudios muestran cmo las personas con diagnstico psi$ui9trico
resisten a ciertas ormas de eti$uetaje $ue les atribuyen. 'n el trabajo de =ui y
,tic;ley .222J1 se reali# un an9lisis del discurso oucaultiano a las pol*ticas de
salud mental publicadas en el 8eino Unido el ao 222Q y a sus TpacientesU.
Comparando ambos resultados, se observaron dierencias entre el discurso
institucional, relacionado con el poder, y el de las?os usuarias?os, vinculado con la
pr9ctica y la e5periencia, pero tambi+n con el poder y el control. Con ello se pudo
32
apreciar la e5istencia de mayor le5ibilidad y variedad de ideas entre las?os
usuarias?os, comparado con lo $ue se dictamina desde una institucin. 'n este
caso, el estudio destaca la importancia de poner atencin en el lenguaje $ue
utili#an las?os proesionales para relacionarse con las?os usuarias?os, ya $ue las
retricas institucionales ligadas con el poder suelen apartar la participacin de las
personas diagnosticadas. 's undamental, concluye el estudio, crear una atencin
en salud mental desde la participacin y la implicacin de las personas en su
tratamiento, transiriendo de esta orma mayor poder de agencia a las?os
usuarias?os de los servicios, $ue redunda en un mejoramiento sustantivo de su
calidad de vida. )or su parte, en el estudio de ,tic;ley et al. .222J1 se muestra $ue
en el 8eino Unido personas con diagnstico psi$ui9trico pueden construir
narrativamente sus e5periencias en un taller de arte, lo cual las transorma en gu*as
de sus procesos terap+uticos personales con una mejora cualitativa de sus
e5periencias vitales.
Tambi+n en la investigacin de ,peed .222I1, es posible apreciar cmo se
e5ploraron las ormas del habla de las?os usuarias?os de un servicio de salud
mental de %rlanda, para trabajar en la reconsideracin de tipolog*as diagnsticas de
salud mental. A partir de ello, se obtuvieron proundas descripciones sobre cmo
las?os usuarias?os constru*an sus propias perspectivas de salud mental, dando
cuenta de los grados de agencia $ue ello les implicaba. Cos datos obtenidos ueron
la base de una reestructuracin en la orma de atencin de las?os llamadas?os
TpacientesU, concluyendo $ue los signiicados y la construccin $ue hacen las
personas sobre su condicin mental la desarrollan como una orma de resistencia a
los discursos psi$ui9tricos dominantes.
As* tambi+n lo revela un estudio de &ates Cloyes .222J1, en un centro
penitenciario de 'stados Unidos al e5plorar en personas con diagnstico
psi$ui9trico y en prisin, su lucha contra el discurso marginali#ador y e5cluyente, a
trav+s de resigniicaciones de su eti$ueta, de la desvictimi#acin y creacin de
agencia $ue esto mismo les acarreaba. ,e piensa $ue la condicin de marginalidad
les oblig a asumir cierta autodeterminacin para sobrevivir en un espacio hostil y
cerrado. 'sto determin $ue se insista una ve# m9s, la gran importancia $ue tiene
conocer las construcciones discursivas $ue tienen las personas sobre s* mismas e
impulsarlas al desarrollo sobre todo si escapan de los atributos y deiniciones de la
psi$uiatr*a cl9sica.
3E
'n ello hay cierta similitud con el trabajo de :itana;a .22231, $uien anali#a el
intento por parte de la psi$uiatr*a en !apn, de cambiar la nocin del suicidio,
inserta en la poblacin como un acto moral de autodeterminacin. ,ucedi $ue la
medicali#acin utili#ada para disminuir este deseo, devino inalmente en una
especie de patologi#acin del suicidio. De este modo, para las?os propias?os
m+dicos se hace di*cil trabajar este aspecto deinitivamente cultural, por$ue el
plano de la autodeterminacin est9 sumamente arraigado en !apn. 'l estudio
propone as* $ue la medicina psi$ui9trica debiera abordar otro tipo de estrategias
en dierentes conte5tos culturales, por$ue no es posible homogeni#ar las
e5periencias de salud?enermedad o de triste#a?alegr*a, $ue deine e5pl*citamente
el "anual de Diagnstico de los Trastornos )si$ui9tricos .D,", )ichot et al., 4MMQ1.
,e recalca de esta orma, en la necesidad de problemati#ar las intervenciones
psi$ui9tricas, incorporando otras comprensiones sociales y culturales, invisibles
muchas veces en la descripcin m9s hegemnica de los malestares ps*$uicos.
)or esta ra#n, Advi y &eorgaca .222J1 desde &recia, recomiendan a partir de
su estudio de investigaciones en diversas latitudes del mundo, $ue deben
masiicarse las pr9cticas psicoterap+uticas $ue se centren en el an9lisis del
discurso para trabajar en la deconstruccin de los malestares. Al omentar la
ri$ue#a de los procesos de transormacin y la aparicin de otras subjetividades, se
comprende mejor las particularidades de las personas, la uncionalidad de la
terapia, as* como algunas cuestiones relativas al poder y al rol de los discursos
socioculturales. Ca contribucin inal del an9lisis del discurso a la terapia es
promocionar la rele5ividad en las personas.
)ara inali#ar, destaco la investigacin de -urrel y Trip .22441, en (ueva
Lelanda, en donde hacen una rele5in cr*tica con herramientas de la genealog*a
de 7oucault .4MMM1 a las reormas de salud mental. Con ello buscaron develar cmo
uncionan las din9micas $ue promueven estos servicios, pregunt9ndose si el
cambio de paradigma no es otra orma de reinstitucionali#acin, $ue a la larga
impide la plena integracin social de las personas con diagnstico psi$ui9trico.
Dejo esta in$uietud como rele5in inal, por$ue coincide con mis objetivos de
investigacin en cuanto a problemati#ar la desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
Anali#ando todos estos estudios, me doy cuenta $ue la investigacin $ue planteo,
3F
se enmarca en una serie de esuer#os $ue buscan comprender la situacin de las
personas con diagnstico psi$ui9trico, as* como su relacin con las pol*ticas de
tratamiento, v*nculo con la sociedad, consigo mismas?os, con la amilia, con los
estigmas, entre otros. De acuerdo con ello y resguardando los l*mites +ticos,
considero $ue el m+todo cualitativo y el an9lisis del discurso son pertinentes para
lograr los objetivos de esta investigacin $ue me propongo, puesto $ue puede
entregar inormacin sustantiva sobre el proceso de desinstitucionali#acin, en el
entendido $ue son cambios y procesos $ue operan a nivel de pr9cticas sociales,
cru#adas permanentemente por las construcciones sociales de $uienes est9n
implicadas?os en su desarrollo y transormacin.
TERCERA PARTE: METODO"O'A
!or obsoleto que pueda
parecer a primera 'ista9
todas son dictaduras amigo lindo:
slo nos est permitido elegir
entre la de ellos la de nosotros
2Nicanor !arra9 del antipoema
;No quisiera de8ar pasar el tren=3
M3TODO
8euniendo los antecedentes recientemente e5puestos, he optado por trabajar
con el m+todo cualitativo por$ue me permite comprender lo social a trav+s de las
construcciones sociales de una muestra de investigacin y proundi#ar m9s en los
saberes espec*icos locales, utili#ando mBltiples herramientas de trabajo. As*
tambi+n lo seala 7lic; .222I1P
Ca investigacin cualitativa est9 inherentemente enocada a lo
multimetdico ]...^ 'l uso de m+todos mBltiples o triangulacin releja
un intento para obtener una prounda comprensin del enmeno en
cuestin. Ca realidad objetiva nunca puede ser captada. Conocemos
una cosa slo a trav+s de sus representaciones. Ca triangulacin no es
una herramienta o una estrategia de validacin, sino una alternativa
para la validacin ]...^ Ca combinacin de pr9cticas
multimetodolgicas, materiales emp*ricos, perspectivas, y
observadores en un estudio singular, son mejor comprendidas como
una estrategia $ue le aade rigor, e5tensin, complejidad, ri$ue#a, y
proundidad a cual$uier investigacin .7lic;, 222I, pp. 22I, 22J y
22M1.
A trav+s de la investigacin cualitativa se valora la captacin de signiicados y
la comprensin de conte5tos idiosincr9sicos $ue rodean o orman parte del
proceso de investigacin. 'l m+todo motiva a la persona $ue investiga a $ue se
impli$ue en una rele5in sobre cuestiones +ticas, tales como e5plicitar su posicin
rente al estudio, su v*nculo con el tema, las potencialidades y limitaciones antes,
durante y despu+s de la investigacin.
De acuerdo con Den#in y Cincoln .4MMF, en Aall+s 4MM3, p.421P T'l proceso de
investigacin cualitativa comien#a con el reconocimiento, por parte del
3I
investigador, de su condicionamiento histrico y sociocultural, y de las
caracter*sticas +ticas y pol*ticas de la investigacinU. 'n el mismo sentido y
destacando la implicacin $ue se re$uiere en estos tipos de investigacin, 8ui#
/labu+naga e %spi#Ba .4M3M1 acotan $ue T]...^ investigar es situarse, orientarse,
sumergirse, acercarse, contactar con el nBcleo, el oco, el centro del problemaU .p.
IE1. De esta manera, la perspectiva cualitativa me lleva a considerar un
reconocimiento de m* misma como persona $ue investiga, atendiendo a las
caracter*sticas $ue en m* construyeron las decisiones y desarrollos $ue ui
reali#ando en el estudio. A ello me reerir+ con m9s detalle en el apartado de +tica
y rele5ividad de la presente investigacin.
An45isis de 5a in6ormaci7n
Dentro del m+todo cualitativo, he elegido el an9lisis de discurso como
eno$ue terico metodolgico, por ser una orma de trabajo anal*tico $ue valora el
rol del lenguaje en la construccin de mundos, marcos y pr9cticas sociales,
permitiendo interpelar constantemente al objeto en estudio, al mismo tiempo $ue
se le investiga. Ca realidad social es aprehendida de esta orma por divergentes
miradas y su reproduccin estar9 dada por las pr9cticas sociales $ue constituyen el
discurso.
De acuerdo con Kigue# .222I1 el an9lisis de discurso se puede reali#ar, desde
el contacto verbal hasta el te5tual?escrito. 'studia cmo las pr9cticas ling[*sticas
promueven y mantienen determinadas relaciones, comprendiendo al mundo social
en uncin de los discursos $ue se producen en el mismo y $ue al mismo tiempo lo
constituyen. Destaca la importancia del conte5to y su papel en la construccin,
mantenimiento y cambio de la estructura social. 'sto est9 dado por la dimensin
interactiva e intersubjetiva del lenguaje mediante la investigacin y el an9lisis de la
lengua oral o escrita m9s all9 de los l*mites de la oracin, de las relaciones entre
lengua y sociedad y de las propiedades interactivas de la comunicacin diaria. 'n
un discurso hablado o escrito, advierte Kigue# .222I1, es posible deinir cu9les son
las operaciones de clasiicacin y delimitacin en un conte5to sociocultural
concreto, cu9les son las ideolog*as subyacentes, $u+ unciones cumplen, a $u+
intereses sirven, $u+ relaciones de dependencia generan y $u+ mecanismos son
activados para su correccin y prevencin.
3J
Algunas notas sobre el anlisis de discurso
Cas investigaciones discursivas actuales se perilan desde inales de los
sesenta del siglo GG en un per*odo en $ue se produjo una crisis de las ciencias
sociales, puesto $ue se cuestionaron las premisas del paradigma positivista y se
establecieron las posibilidades de una nueva orma de investigacin. 'n ese
momento, conocido tambi+n como giro ling[*stico, se comien#a a revalorar el
lenguaje y se le indica como una de las principales v*as para recuperar saberes
propios del $uehacer cotidiano .%b9e#, 222E, en &ordo, 22231. As* desde las
perspectivas m9s cr*ticas, los discursos se reconocen como pr9cticas sociales
activas, identiicatorias de otras pr9cticas discursivas y como m+todos posibles
para la transormacin social. ,egBn Cabruja, Kigue# y A9s$ue# .22221, es una
orma de comprender cmo el mundo y las personas e5isten en virtud de su
construccin ling[*stica y discursiva.
De acuerdo con Kigue# .222I1, el desarrollo del an9lisis de discurso se ha
dado por los aportes de numerosas perspectivas $ue resaltan la importancia del
lenguaje en la construccin de mundoP el giro ling[*stico, la teor*a de los actos del
habla, la ling[*stica pragm9tica, la etnometodolog*a y los estudios del discurso de
"ichael 7oucault .4MMM1. Todas ellas pueden agruparse en dos categor*as de las
$ue surgen dos tradiciones de trabajo distintasP
Ca primera categor*a agrupa el giro ling[*stico, la teor*a de los actos
del habla y la pragm9tica, $ue se relacionan con la iloso*a ling[*stica
asociada a la escuela de /5ord y al pragmatismo estadounidense, as*
como a la etnometodolog*a $ue se vincula con la enomenolog*a y el
interaccionismo simblico.
Ca segunda categor*a se relaciona con el trabajo desarrollado en
7rancia y 8usia, vinculado a una tradicin pol*tica y sociolgica y, en
particular, a los trabajos de 7oucault .4M3I1.
,iendo di*cil inscribir en una sola clasiicacin el an9lisis de discurso, acota
Aan Dij; .4MMJa1, conviene mejor reerirse a +stos como Tlos estudios discursivosU,
puesto $ue son variados, y por ello, pueden reali#arse en diversas modalidades,
desde el an9lisis de la conversacin hasta la deconstruccin de un te5to
33
institucional. 'n este marco, las perspectivas $ue han tenido mayor incidencia en
los estudios discursivos ser*an las siguientesP
Teor*a de los actos del habla .Austin, 4MIJ1. 'l habla es una accin y en
consecuencia produce realidades, provoca un cambio de cual$uier
tipo en el estado de las cosas. %nvolucra el uso de la lengua natural y
est9 sujeta a determinadas convenciones sociales y principios
pragm9ticos.
,ocioling[*stica interaccional .&umper#, 4M331. 'l conte5to es
determinante en la construccin de signiicados, reconociendo de esta
orma la naturale#a inde5icable de todo lenguaje, dependiente
siempre del conte5to de su produccin.
)ragm9tica .Cevinson, 4MM21. Co $ue se dice tiene siempre un sentido
m9s all9 del signiicado $ue acompaa a las palabras. 'l conte5to
social, histrico, cultural y material inluye en la interpretacin del
sentido, lo $ue tiene relacin con la socioling[*stica interaccional.
'tnogra*a de la comunicacin .=ymes, 4MMQ1. 'l lenguaje es un
conjunto de estrategias simblicas, constitutivas de la sociedad, puesto
$ue no la representan, sino $ue la reproducen.
An9lisis de la conversacin .'dYards, 4MMFV Anta;i, 4MM31. 'l lenguaje
es portador de signiicados e ideas. ,e lo codiica al interior de las
palabras, organi#ando en orma cooperativa las regulaciones de la vida
cotidiana. 'sta interaccin se concibe como una pr9ctica social
institucionali#ada, sujeta a leyes y normas emp*ricas.
An9lisis cr*tico del discurso .7airclough, 4M3MV 222E1. 'no$ue $ue
asume una posicin pol*tica para anali#ar el papel del discurso en la
reproduccin de las relaciones de dominacin $ue se construyen en la
sociedad.
)sicolog*a discursiva .-illig, 4MMI1. ,e orienta a rescatar los procesos
argumentativos con los $ue se legitiman realidades, cmo se construye
el conocimiento a trav+s del discurso hasta $ue resulta ser legible,
interpretable y aceptable, a tal magnitud $ue aparece como verdad.
Discurso como estrategia y modelo mental .Aan Dij;, 4MMJa1. ,e anali#a
el discurso por medio de representaciones mentales de su produccin,
comprensin, memori#acin y recuperacin. 'n todos los niveles del
3M
discurso podemos encontrar huellas del conte5to, $ue permiten
descubrir las caracter*sticas sociales de las?os participantes.
'no$ue discursivo de "ichael 7oucault .4MJI, 4M3I, 4MMM1. 'l inter+s
est9 puesto no slo en el discurso y su an9lisis, sino en cual$uier tarea
$ue impli$ue la produccin del conocimiento donde la
problemati#acin es lo relevante. )ara 7oucault .4MMM1 el discurso es
una pr9ctica social de la $ue se pueden establecer sus condiciones de
produccin, el conjunto de relaciones $ue articulan un discurso
.%*gue#, 222I1. 'sta particular visin, abre su campo de accin m9s
all9 del conocer, incluyendo la construccin y eectos $ue produce
toda pr9ctica discursiva en el mundo social.
Como advierte Kigue# .222I1 si bien todas estas perspectivas se pueden
apreciar distintas, los procedimientos para el an9lisis depender9n e5clusivamente
de las teor*as subyacentes en el lenguaje?discurso. ,e puede estudiar al lenguaje
de variadas ormas, ya sea como te5to, estructura verbal, eecto, proceso mental,
accin, argumento, interaccin o conversacin. (o obstante esta diversidad, todo
an9lisis re$uiere de tres condiciones esencialesP la dierenciacin te5to?discurso, la
distincin locutor?enunciador y la operacionali#acin del corpus. )ara $ue un te5to
constituya eectivamente un discurso, debe concebirse en el marco de instituciones
$ue limitan su enunciado. A partir de determinadas posiciones, los enunciados
deben estar inscritos en un conte5to interdiscursivo espec*ico y revelar sus
condiciones histricas, sociales, intelectuales y emocionales. Ca persona $ue
enuncia un discurso no se considera una orma de subjetividad, sino m9s bien un
lugar y, desde esa posicin, las?os enunciadoras?es, son sustituibles e
intercambiables, denotando en ello la potencial inde5icabilidad del an9lisis. Ca
materiali#acin del te5to en el an9lisis de discurso se denomina corpus, el $ue
debe estar siempre transcrito, pudiendo ser de cual$uier tipo de produccin y
admitiendo una variedad $ue puede ir desde conversaciones inormales,
interacciones institucionales, entrevistas, art*culos, documentos, inormes, hasta
comunicados oiciales, as* como estudios y ormularios .Kigue#, 222I1.
Una primera etapa en todo an9lisis de discurso precisa deinir el procesoP cu9l
es el enmeno social $ue se $uiere dilucidar, junto con comprender y aclarar $u+
relaciones sociales se pueden e5plicarV y luego, seleccionar el material relevante
para el an9lisis, considerando $ue el?la investigador?a hallar9 una multiplicidad de
M2
discursos $ue se entrecru#an a modo de interte5tualidad .el origen del concepto de
interte5tualidad se halla en -a;htin .4M3I1, $uien sealaba $ue el mundo estaba
saturado de palabras ajenas y $ue era imposible comprender al lenguaje uera de
sus conte5tos sociales de uso. )osteriormente !ulia :risteva .4MJ31 a partir de ello,
acu el t+rmino interte5tualidad, $ue implica $ue todo te5to es la absorcin o
transormacin de otro te5to1. )or lo mismo, se debe procurar $ue el te5to sea
representativo, no en sentido estad*stico, sino donde cada participante, actBa como
miembro competente del grupo o colectivo. 'l trabajo anal*tico prosigue con un
prolijo e5amen de los te5tos, abordando mBltiples lecturas posibles, identiicando
los eectos conectados con la relacin social a dilucidar, en uncin de la pregunta
de investigacin.
'n la etapa del an9lisis propiamente tal, se pueden utili#ar recursos
procedentes de las distintas tradiciones tericas, entre las cuales est9nP
An9lisis de discurso oucaultiano, .)ar;er, 4MM2V \illig, 2223V Arribas6
Ayllon y \al;erdine, 22231, problemati#acin $ue anali#a uncin u
objetivos de los sujetos y objetos de un te5to, as* como sus versiones,
omisiones, coincidencias y estrategias del saber6poder. ,e basa en
identiicar lo $ue 7oucault .4M3I, 4MJI, 4MMM1 llam ormaciones
discursivas, conocidas como el conjunto de reglas annimas e
histricamente determinadas $ue se imponen a todo sujeto hablante y
$ue delimitan el 9mbito de lo enunciable y lo no enunciable, en un
momento y espacio determinados desde donde se puede plantear una
problemati#acin .8eguillo, 22221.
An9lisis de los repertorios interpretativos .)otter y \etherell, 4M3J1,
$ue se preocupua por los elementos $ue las?os hablantes usan para
construir iguras discursivas, generalmente de una manera estil*stica y
con una gram9tica espec*ica. As* se presta atencin a la variabilidad,
uncin y construccin del discurso $ue se desarrolla en una
interaccin.
An9lisis de las implicaturas y las dei5is .Cevinson, 4MM21, es locali#ar en
el te5to estos elementos deinidos por la pragm9tica. ,on inerencias
reali#adas en una situacin de comunicacin, en donde se presta
atencin a las indicaciones $ue codiican el lenguaje y $ue producen
eectos en la l*nea de los actos del habla de Austin .4MIJ1.
M4
'5isten muchas otras ormas de anali#ar el discurso, lo importante seala
Kig[e# .222I1, es $ue se e5plicite $ue elementos se est9n usando y la
undamentacin terica $ue la sustenta, as* como el conte5to de produccin en $ue
ue producido el discurso a anali#ar.
'n relacin al tema de la valide# de los an9lisis, \etherell .22241 advierte $ue
en la medida $ue persista la creacin de problemas, e5istir9 seguridad de $ue los
recursos ling[*sticos est9n siendo bien utili#ados y continBan como nuevas
hiptesis de lo $ue podr*a estar sucediendo en el campo de estudio. 's importante
sealar $ue los resultados del an9lisis pueden crear nuevos sentidos para uturos
discursos u otras realidades y ello demuestra $u+ potenciales alcances pueden
presentar de cara a una transormacin social. 'n esta l*nea Kigue# .222I1 airma
$ueP
Ca legitimidad del an9lisis del discurso como m+todo proviene de la
visin del mismo como un mundo donde el habla tiene eectos, pues
en su accin investigadora lo Bnico $ue hace es utili#ar las mismas
herramientas $ue son usadas en cual$uier conte5to de accin social
.Kigue#, 222I, p.4241.
'n relacin al reporte o inorme inal, )otter y \etherell .4M3J1, )ar;er .22231,
&ordo .22231 y "ayan .222M1, destacan $ue lo medular es $ue $uien nos lea sea
capa# de evaluar nuestras interpretaciones sobre el trabajo, as* como identiicar las
distintas etapas del proceso desarrollado. De este modo, habr9 transcripciones
literales e interpretaciones mediante cual$uier modelo anal*tico elegido, dejando
en claro cmo se organi#aron los materiales. Todo debe estar presentado de tal
modo $ueP Tel analista establece una relacin activa con los lectores de su trabajo e
intenta mostrar cmo ha eectuado su lectura del te5toU .Kigue#, 222I, pp. 42464221.
Cos e5tractos, por tanto, no son caracteri#aciones o ilustraciones de los datos sino
ejemplos de los datos en s* mismos. 'n relacin a ello, &ordo .2223, p. 24M1
advierteP TAnali#ar discursivamente un te5to supone preguntar $u+ se dice, $ui+n lo
dice, cmo, cu9ndo y por $u+ lo dice, as* como cu9les son las unciones sociales y
pol*ticas del discursoU. 'sto se puede lograr con reiteradas lecturas y preguntas,
situando al an9lisis como un proceso en permanente construccin. )ara la
validacin del an9lisis, la investigacin discursiva permite admitir conclusiones
M2
mediante la identiicacin de otros te5tos o hechos, denominados reerentes e5tra6
discursivos, vinculados a los acuerdos, leyes y tratados $ue enmarcan el conte5to
amplio de produccin de los discursos .&ordo, 22231.
Acerca del procedimiento, se e5ponen desde la teor*a algunos dilemas en
torno al aprendi#aje y la ensean#a de la pr9ctica discursiva, no siendo
recomendable abordar did9cticamente el an9lisis del discurso, ni menos
presentarlo como una t+cnica de investigacin, por$ue le conceder*a un estatus de
herramienta $ue puede dar la errnea idea $ue hacen alta criterios operativos
para su elaboracin. 'n este sentido, el error ser*a caer en una especie de
tecniicacin, por$ue se minimi#ar*a el car9cter cr*tico del eno$ue. De acuerdo con
-urman .4MM4V en &ordo, 22231 el mayor peligro de la tecniicacin o
instrumentali#acin, es $ue abre la posibilidad para $ue sea usada por las
tendencias sociales dominantes y mainstream. 'l an9lisis de discurso en este
sentido, busca otras salidas $ue mantengan su car9cter cr*tico, permitiendo el
continuo cuestionamiento de todo lo $ue damos por sentado, en la l*nea de lo $ue
indica &ordo .2223, p.2241P
's necesario insistir como ya hiciera el giro interpretativo en las
ciencias sociales, en el uso cotidiano y en la dimensin reali#ativa del
lenguaje y revisitar la idea de sujetos involucrados y activos en la
reproduccin de las estructuras y rituales sociales, incluyendo las
bases materiales e histricas de sus relaciones ]...^ es undamental
perder el miedo al an9lisis de discurso, desmitiicarlo, romper las
cajas negras, aun$ue tambi+n resulte imprescindible redeinir $ue
entendemos por hermen+utica, sociedad y resistencia .&ordo, 2223,
p.4241.
'n este apartado sobre an9lisis de discurso y de acuerdo con sus premisas y
las del m+todo cualitativo, un aspecto undamental es deinir $ui+n soy y desde
dnde estoy hablando como plantean Den#in y Cincoln .4MMFV en Aall+s, 4MM31,
por$ue esto condicionar9 distintas pr9cticas y procedimientos de la investigacin.
De este modo, dentro de lo cualitativo es parte de la validacin del estudio orecer
un panorama descriptivo de los elementos $ue acompaan .en mi caso1 a la
investigadora y $ue ormar9n parte de los an9lisis y debates $ue desarrollaremos.
ME
'sto lo e5plicar+ con m9s detalle en la reerencia $ue har+ sobre +tica y
rele5ividad de la investigacin.
Sinteti8ando 5a 9:sti6icaci7n de5 m;todo < an45isis de esta in=estigaci7n
Cuando indi$u+ la relevancia de estudiar el proceso de desinstitucionali#acin
en salud mental, mencion+ cu9les eran las ideas $ue sustentaban esta nueva orma
de comprender la atencin. Una de las m9s generali#adas, entendiendo $ue es la
$ue predomina en la Bltima d+cada, es abogar por procedimientos m9s
hori#ontales y democr9ticos, $ue respetaran las idiosincrasias, tiempos y maneras
de ser de las personas con diagnstico psi$ui9trico. 'n tal sentido, el m+todo de
investigacin cualitativa se justiica dadas las caracter*sticas $ue describen Aall+s,
.4MM31V Den#in y Cincoln, .222Q1V 7lic;, .222I1 y "ayan, .222M1, adem9s de las
Bltimas investigaciones revisadas en bases de datos planteadas en el estado de la
cuestin.
(o obstante, y a$u* inserto un llamado a la atencin $ue hacen Den#in y
Cincoln .222Q, p.41 en la introduccin de su libro TCa pr9ctica y disciplina de la
investigacin cualitativaUP Tinevitablemente, cuando estamos escribiendo o
haciendo investigacin cient*ica, lo hacemos desde una posicin ventajosa, la de
$uien investiga, lo cual conlleva un enorme historial de dominacinU. Del mismo
modo lo advert*a ,mith .4MMMV en Den#in y Cincoln, 222Q, p.41P
'l t+rmino investigacin est9 intrincadamente vinculado al
imperialismo y colonialismo europeo ]...^ Tristemente la
investigacin cualitativa, en muchas bsi es $ue no en todas sus ormas
.observacin, participacin, entrevista, etnogra*a1 b sirve como una
met9ora para el conocimiento colonial, para el poder y para la
verdad .,mith, 4MMMV en Den#in y Cincoln, 222Q, p.41.
'n la misma l*nea, como ya revis+ anteriormente, los estudios postcoloniales
.,aid, 2222V ,piva;, 222M1 nos alertan de $ue la epistemolog*a $ue usamos a la hora
de investigar, constituye siempre una orma colonial de abordar los estudios,
puesto $ue es la heredera del paradigma occidental $ue se impone en todo
procedimiento. Con estas rele5iones a la base, slo $ueda preguntar entonces $u+
MF
justiica elegir el m+todo cualitativo en la investigacin social, si es en s* mismo una
orma colonial de trabajo o intromisin dominante en la vida de las personas.
)ara esta disyuntiva, -anister et al. .222F1, proponen buscar respuestas en el
plano de la +tica de la investigacin. 'n mi caso particular, pienso $ue si me he
planteado en esta investigacin, conocer las construcciones sociales de un grupo
de personas involucradas en un proceso de desinstitucionali#acin psi$ui9trica, al
menos debiera ser capa# de impedir $ue cual$uier poder e5terno y ajeno a ellas,
intente utili#ar esta inormacin o sus resultados para otros intereses.
'n concordancia a ello, a continuacin describir+ los l*mites +ticos y de
rele5ividad $ue debieran estar presentes en estudios de este tipo, observando al
mismo tiempo, todo lo $ue he ido haciendo en la tesis, esperando al inali#ar, poder
comprobar $ue mi trabajo dentro de sus l*mites, no ha signiicado un acto de
dominacin hacia las personas participantes.
As>ectos ;ticos < re65e?i=os en 5a in=estigaci7n socia5
Ca +tica y la rele5ividad son medulares en la investigacin social, as* como en
el m+todo cualitativo y en el an9lisis del discurso. De acuerdo con )ar;er .22231 la
+tica es la idelidad a los compromisos hechos durante una investigacin, en tanto
$ue la rele5ividad o actitud rele5iva como deinen -anister et al. .222F1 es
comprender la constitucin relativa de la realidad social, as* como su multiplicidad,
el cuestionamiento constante de lo $ue hacemos, la bBs$ueda de alternativas y
otras posibilidades.
Rtica y rele5ividad inevitablemente se superponen y es importante $ue las?os
investigadoras?es sociales, o en proyecto de serlo, determinemos los l*mites y
posibilidades de nuestro accionar, junto con las relaciones $ue se establecen en el
curso de la investigacin, tomando en cuenta $ue la dimensin social del entorno
es de alta complejidad .Den#in y Cincoln, 222QV 7lic;, 222IV "ayan, 222M1.
Cas consideraciones +ticas, orman parte del diseo de todo proyecto de
investigacin y deben discutirse con un comit+ de +tica y con colegas o pares, para
garanti#ar $ue el trabajo no contraviene los principios +ticos preijados por las
asociaciones proesionales. %gualmente, las propuestas deben discutirse con la
MQ
poblacin objetivo de la investigacin. De lograrse estas condiciones, se
posibilitan perspectivas $ue disminuyen la impresin $ue un estudio es parcial o
autorreerente, validando la presencia de otros elementos en juego, como la
multiculturalidad y las historias locales $ue se presentan en los espacios donde
estamos investigando ."iles y =uberman, 4MMFV 7lic;, 222IV "ayan, 222MV -oeije,
22421.
Un principio general sobre +tica es el de bienestar y proteccin de las?os
participantes de la investigacin. )ar;er .22231, Den#in y Cincoln .222Q1 y "ayan
.222M1 indican $ue, hay $ue establecer el respeto y la conian#a mutua,
considerando los derechos, dignidad y valores undamentales de $uienes
participan, debiendo siempre apreciar y agradecer su ayuda. 'n lo ideal, las?os
participantes deben salir de la situacin de investigacin con la autoestima intacta a
sabiendas $ue han brindado una importante contribucin valorada como estudio
social. )or ello, se debiera incluir una discusin a posteriori, concerniente a su
e5periencia participativa, veriicando as* $ue no $ueden ideas errneas ni eectos
negativos. 'n la redaccin del inorme se debiera tambi+n garanti#ar la
conidencialidad y el anonimato, a menos $ue se haya convenido previamente la
identiicacin e5pl*cita de las personas ./rt*, 4MMEV Aall+s, 4MM3V "ayan, 222M1. ,i la
conidencialidad se acuerda, la publicacin de los resultados debiera garanti#ar el
anonimato para participantes individuales, sin dar lugar a causar daos si es $ue
alguien les llegara a identiicar.
(o obstante, en relacin a este tema, es necesario resolver la paradoja $ue
aparece entre asegurar el anonimato de las?os participantes y la mengua $ue
podr*a hacer la alta de esta inormacin a la novedad de los resultados. )or una
parte, ocultar la identidad de las personas es la opcin m9s conveniente, aun$ue en
ocasiones sealan Den#in y Cincoln .222Q1 esto puede prestarse para avorecer los
privilegios de $uien investiga. Cabe preguntarse entonces Wocultaremos la
identidad de $uienes participan para avorecer ciertas situaciones o por$ue
realmente as* ue establecidoX )or otro lado, no debe e5traarnos $ue algunas
personas $uieran aparecer con nombre y apellidos como participantes del estudio,
de modo $ue si esta es la situacin, es imprescindible visuali#ar el aporte $ue hace
ese dato particular a la investigacin. ,i observamos $ue la investigacin se
enri$uece de ello, evidentemente se puede obviar el criterio cl9sico de anonimato
y conidencialidad de los estudios de campo .7lic;, 222IV -oeije, 22421.
MI
/tro debate +tico muy importante es indicar para $ui+n o para $u+ se est9
reali#ando la investigacin. Desde la perspectiva de la investigacin social cr*tica,
se admite $ue nunca estamos libres de sus valores, por$ue todas?os estamos
arraigadas?os en un mundo social $ue construimos conjunta y continuamente. De
esta orma, el marco institucional de la investigacin puede ceir, manipular o
sesgar ciertas actuaciones, lo $ue hace necesario antes y durante el trabajo,
evaluar las demandas del entorno y rele5ionar sobre $u+ se espera o demanda de
la persona $ue investiga .%b9e#, 2224V )ar;er, 22231.
'n la investigacin social se admiten y estipulan los valores en orma clara.
'sto no $uiere decir $ue las revelaciones van a minimi#ar su impacto en la
investigacin, pero al admitir su presencia se avan#a hacia una investigacin m9s
implicada y comprometida. Cabe recordar $ue todas las opciones de nuestra
investigacin desde el diseo hasta su implementacin y cierre, invariablemente
presentan inluencias sobre los resultados. Distintas t+cnicas de investigacin,
generan distintos tipos de material, distintas preguntas y distintas respuestas. De
modo $ue segBn indican %b9e# .22241V Den#in y Cincoln .222Q1V y )ar;er .22231,
antes de comen#ar, debi+ramos reconocer $ue esto va a suceder siempre en la
situacin de investigacin.
Co $ue realmente importa, independientemente de $u+ o cu9l t+cnica o
eno$ue se maneje, es la utilidad inal de los resultados de la investigacin. 0 esto
vuelve a ligarse con el tema de para $u+ o para $ui+n se investiga. (o es lo mismo
trabajar para una investigacin privada $ue para una institucional, para una
autogestionada o para una colectiva. ,in duda todo ello va a inluir en el desarrollo
del trabajo y en los m9rgenes de actuacin de $uien investiga. )or este motivo, en
este punto el debate +tico debe otorgar una consideracin especial a las relaciones
de poder .)ar;er, 4MMIV %b9e#, 22241.
Como se puede inerir, los resultados de la investigacin envuelven aspectos
+ticos por$ue los datos pueden ser tergiversados en otros escenarios y culturas,
utili#9ndose inclusive para avorecer ines pol*ticos y sociales contrarios a los de
$uien investiga o de $uienes han participado. )or ello, es importante airmar los
l*mites de nuestro estudio, tratando de anticipar y prevenir cual$uier subterugio
$ue alguien pudiera atribuirle. Asumir esta responsabilidad implica $ue debemos
MJ
ser conscientes de $ui+n podr*a utili#ar los resultados y tambi+n con $u+ ines
.=araYay, 4MMIV 7lic;, 222IV "ayan, 222M1.
'n cuanto al criterio de valide# de una investigacin, elemento importante
tambi+n de la +tica, ,apsord .4M3F, en )ar;er, 22231 propone situarlos en base a
los siguientes criteriosP
'l acuerdo, preguntando West9n de acuerdo las?os participantes con los
inormes $ue les proporcionamosX
'l consenso, indagando We5iste un acuerdo generalX
Ca credibilidad, $ue seala Wtiene sentido la investigacin de acuerdo a
los datos halladosX
'n un sentido similar, Cincoln y &uba .4M3Q, en Aall+s, 4MM31 indican
igualmente $ue los criterios para medir la calidad de los estudios cualitativos,
estar*an dados por criterios de coniabilidad, autenticidad y +tica, los cuales han
sido propuestos en relacin a su similitud con los criterios de valide# de los
estudios cuantitativos .Aall+s, 4MM3, p.42E1P
Criterios de re6erencia C:a5itati=os C:antitati=os
veracidad credibilidad valide# interna
generali#acin transeribilidad valide# e5terna
consistencia dependibilidad iabilidad
Figura NB.: ,abla de equi'alencia de criterios de Dalide" M7todo Cualitati'o-Cuantitati'o
Fuente: Adaptada de Dalles 2)44$3 ,7cnicas cualitati'as de in'estigacin social9 Cefle?in metodolgica
prctica social. "adridP ,*ntesis
'n concordancia a esta tabla, 'rlandson et al. .4MME1 y Cincoln .4M3Q1, citados
en 8ui# /labu+naga e %spi#ua, .4M3M1, sostienen $ue la credibilidad de un estudio
cualitativo se relaciona con el uso $ue se haya hecho de un conjunto de recursos
t+cnicos, de la duracin e intensidad de la observacin6participacin, de la
adecuada triangulacin de datos, del acopio de documentacin escrita, de las
discusiones con colegas, del contraste y consenso de la inormacin con las
personas participantes, y del registro de los cuadernos y diarios de campo. Ca
transferibilidad se lograr*a al ampliar al m95imo la inormacin recogida con la
descripcin espesa o densa de los datos, y inalmente la dependibilidad, se har*a
M3
operativa mediante una suerte de auditoria e5terna, $ue se hace cuando $uien
investiga, acilita la documentacin $ue hace posible tal revisin, por ejemplo,
mostrar los guiones de entrevista, las transcripciones y cual$uier tipo de
documento $ue releje la trayectoria del trabajo. ,obre esta base por tanto, el
estudio estar9 en mejores condiciones de veriicar la pluralidad de realidades
sociales $ue recoge de un conte5to.
)ar;er .22231 citando a -adiou .22241, remarca otros recursos y argumentos
imprescindibles para debatir sobre +tica. 'n primer lugar propone $ue no se
deben tener presunciones sobre la naturale#a humana, por lo mismo hay $ue
considerar $ue en la investigacin, las personas probablemente son y ser9n muy
dierentes a nosotras y no e5iste ra#n alguna por la $ue debieran compartir
nuestros modos de mirar y entender el mundo. 's preciso por tanto, no anticipar
cualidades ni debilidades en las?os dem9s, sino mantener una alerta e5pectante
para conocer $ui+nes son las personas con las $ue trabajamos. Tampoco se debe
caer en la ceguera de creer $ue descubrimos ciertos enmenos, rasgos o actores
espec*icos de una categor*a, por$ue esto slo nos conducir9 a la e5clusin de
alguna parte de entre la enorme variabilidad $ue pudiese e5istir en una situacin
social espec*ica. Tambi+n plantea, $ue es preerible rele5ionar en las dierencias
y particularidades, si las encontramos, especialmente con todo lo $ue nos pare#ca
como nuevo, dierente o incluso e5trao.
De todas ormas, debemos considerar $ue no siempre es posible revelar en
una investigacin los l*mites estructurales del conocimiento, puesto $ue tender9 a
haber diversos planteamientos, $ue pueden estar dirigidos en muchos sentidos y
$ue casi nunca son causales. )or Bltimo, tambi+n debi+ramos considerar la
heterogeneidad de las comunidades donde trabajamos y atender especialmente a
todas a$uellas $ue desa*an y recha#an el intento de hacerlas encajar en
determinados es$uemas $ue no corresponden con su idiosincrasia .8ui#
/labu+naga e %spi#Ba, 4M3MV )ujol y "ontenegro, 22231.
Como se puede apreciar, la descripcin de la +tica no se limita a predecir lo
$ue podr*a pasar en la investigacin, ni a la rele5in $ue podemos hacer a partir
de ello. 's m9s, enati#a la importancia de la pr9ctica $ue combina una suerte de
anticipacin con rele5in. 'n este conte5to, la verdad depende de nuestra propia
construccin, la $ue emerge de los procesos investigativos y est9 *ntimamente
MM
conectada con las condiciones en $ue el conocimiento se produce y la posicin
desde la cual e5aminamos los enmenos en cuestin. Todo lo $ue se indica en el
estudio es una construccin de una parte del mundo y $uien investiga tiene la
responsabilidad de esclarecer cu9l es su parte en esa construccin y as*, $uien
posteriormente lea el estudio, estar9 en mejor posicin para evaluar cmo y
por$u+ los resultados se enocan de determinada orma .Aall+s, 4MM3V 7lic;, 222IV
)ar;er, 2223V "ayan, 222M1.
Ca posicin de $uien investiga tambi+n es siempre una posicin +tica. )or ello,
en la investigacin cualitativa radical, como indica )ar;er .22231, se re$uiere
incidir en cmo adoptamos los signiicados, $u+ tipos de preguntas hacemos,
cu9les son las relaciones entre los participantes y $u+ ormas de escritura
aplicamos para producir determinados eectos. Tal como mencion+ anteriormente,
la +tica aparece as* como una pr9ctica $ue une la anticipacin y la rele5in, as*
como los signiicados y sus t+rminos.
(o obstante estos resguardos, es di*cil $ue un trabajo llegue a ser
completamente transparente, por$ue en cierta orma necesitamos de las teor*as
para hacer comprensibles las cosas. Considerando esto, podemos aspirar al menos
a hacer m9s accesible lo $ue trabajamos y a lo $ue estamos dando como valor en el
proceso. 'n este sentido, -adiou .2224, en )ar;er, 22231 subraya $ue en general, la
teor*a no debe ser un obst9culo para comprender el mundo, sino una precondicin
para hacer posible la construccin de sentido sobre algo $ue se est9 haciendo y
$ue sin duda contiene muchas de nuestras preconcepciones .%b9e#, 22241.
,obre el lenguaje $ue utili#amos para describir lo $ue hacemos en la
investigacin, es posible rescatar lo $ue han aportado las investigadoras eministas
en relacin al tema, entre ellas, ,cott .4MMI1V =araYay .4MMI1V 7uss .4M3M1V Cabruja
.22231V -urman .4MM31. Una de sus aportaciones apunta a poner atencin en tres
aspectos del lenguaje $ue habr*a $ue cautelar en los estudios donde se maniiesta
la dimensin +tica. 'l primer aspecto alude a encontrar ormas alternativas para
reerirnos a los sujetos, es decir, indicar t+rminos como personas, acordando al
mismo tiempo la agencia de ellas?os en los estudios, ya sea como participantes o
coinvestigadoras?es. %ndudablemente, dierentes t+rminos son apropiados para
dierentes tipos de investigacin, pero hay $ue tener claro $ue decidir la
terminolog*a para nombrar a las personas tiene unas consecuencias concretas. 'l
422
segundo aspecto, propone asumir la primera persona y esto ser*a un marcador
clave de la investigacin cualitativa para adjudicarse la responsabilidad de lo $ue
hacemos en la investigacin, intentando en lo posible, no cru#ar los l*mites hacia
una e5cesiva autorreerencialidad, por lo $ue esto debe ir acompaado de los
criterios de valide# revisados anteriormente .%b9e#, 2224V )ar;er, 22231. 'l tercer
aspecto como acota ,piva; .222M1 y a pesar de todos nuestros resguardos y
cautelas, tiene $ue ver con reconocer la imposibilidad de representar la
e5periencia de las?os participantes o coinvestigadoras?es. 'n este sentido,
debemos considerar $ue en todo momento, intentamos construir una apro5imacin
a una parte del mundo $ue e5ploramos, lo $ue implica la produccin en conjunto
con $uienes participaron del estudio. (ada m9s, ni nada menos $ue eso, tener
siempre presente $ue no representamos ni al grupo ni a la persona $ue participa
en nuestro trabajo.
8evisados los elementos +ticos imprescindibles en una investigacin social
cr*tica, paso a reerirme a la rele5ividad. Ca rele5ividad se deine como la orma
de trabajar con la subjetividad, pero de tal orma $ue se logre romper el c*rculo
autorreerencial, como mencion+ antes con la +tica. Ca rele5ividad es la orma de
atender a la posicin individual, social e institucional en relacin a los aspectos
histricos y geogr9icos de la relacin investigativa.
)ar;er .22231 propone tres acciones para trabajar la rele5ividad en la
investigacinP primero, adem9s de llevar el diario de campo, $ue resulta muy Btil a
medida $ue progresa la investigacin, tanto para pensar detenidamente en el
estudio, como en una misma como $uien investiga, conviene igualmente reali#ar
registros de grabaciones, sin olvidar $ue la memoria es colectiva y relacional, por
lo $ue se precisar*a registrar idealmente estas impresiones con las?os dem9s
participantes. 's justo hablar tambi+n de equipo de in'estigacin, en ve# de una
persona $ue investiga por s* sola, lo cual es importante para enmarcar e interpretar
una investigacin cr*tica.
'n este mismo sentido, -anister et al., .222F1 sealan $ue los procesos de
memoria colectiva $ue se negocian en la investigacin, se dierencian de los l*mites
del individualismo, por$ue ponen atencin en la relacin entre la persona $ue
investiga y lo $ue se investiga, haciendo e5pl*citos por ejemplo, los aspectos de
g+nero en el proceso y el desarrollo de una cr*tica dentro del marco de
424
responsabilidades $ue se asumen. Cas preguntas rele5ivas por tanto, se inician con
el posicionamiento de la investigacin y los t+rminos del conocimiento $ue se han
producido. 's importante rele5ionar sobre los impactos $ue tienen en las personas
participantes, los propios pensamientos y sentimientos sobre el trabajo. 'sta
relacin m9s implicada con la investigacin es la $ue transmitir9 y reproducir9
mucho de la rele5ividad y se hace principalmente para advertir del peligro de
todo lo $ue se podr*a dar por sentado y $ue interiere en un trabajo cr*tico. (o hay
$ue perder de vista $ue trabajamos desde el privilegio y el poder institucional $ue
rodea a la investigacin, aBn cuando pensemos $ue no es as*. =ay $ue tener en
cuenta cada cosa $ue hacemos, as* como la orma en $ue transitamos desde la
institucin hacia las?os dem9s co6investigadoras?es o participantes.
(o obstante lo anterior, igualmente para una rele5in cr*tica, es necesario
distanciarnos de lo $ue estamos estudiando, no en el sentido de ad$uirir
neutralidad, sino en el de pensar sobre el trabajo en un espacio uera del conte5to
inmediato de investigacin. 'n este proceso, e5iste sin duda una dial+ctica
contradictoria, mutual e implicativa en la relacin entre el?la investigador?a y lo
$ue se investiga. As* esta calidad dial+ctica o nuestro conocimiento en desarrollo
evidencian cmo realidad y verdad est9n siempre en recursiva contradiccin.
Como he ido recogiendo hasta ahora, todo lo $ue hallamos y los sentidos $ue
creamos sobre ello, est9n siempre en uncin de lo $ue pensamos $ue podr*amos
encontrar y la posicin $ue asumimos sobre ello .Den#in y Cincoln, 222QV "ayan,
222M1. Tambi+n -anister et al. .222F1, indican $ue para la rele5ividad, la discusin
con participantes y colegas ayudar9 siempre a obtener un panorama m9s amplio,
no obstante ello, las?os investigadoras?es rele5ivas?os debi+ramos ser conscientes
de nuestras limitaciones y reali#ar este ejercicio de autocr*tica de orma
permanente.
'n este sentido por tanto, tendr*amos $ue cuestionar todo lo $ue hemos hecho,
pregunt9ndonos por ejemplo, si la seleccin de m+todos ue apropiada, $u+
opciones podr*an haberse utili#ado o cu9les son los impactos probables en las?os
participantes y en los resultados, as* como $u+ interpretaciones alternativas
podr*amos haber propuesto en otros hipot+ticos casos. Tambi+n se re$uerir*a
pensar en aspectos a mayor escala, $ue incluyen la metodolog*a de investigacin y
cuestionar, por $u+ no, a la psicolog5a misma como dice \il;inson .4M33, en )ar;er,
422
22231 cuando nos invita a asumir rente a la investigacin una actitud rele5iva
disciplinaria.
De acuerdo con Den#in y Cincoln .222Q1 la rele5ividad tiene $ue ver con
anali#ar desde la propia e5periencia, pero considerando $ue +sta orma parte de
un proceso colectivo, puesto $ue nuestro sel se cristali#a con procesos histricos y
estructurales. Cada una de sus ormas var*a de cultura en cultura, por lo $ue no
podemos reerirnos al sel como si tuviese caracter*sticas universales. Cas ormas
en $ue las personas nos describimos, cambian respecto de los dierentes
escenarios sociales, por lo $ue a$uello tambi+n relativi#a una integralidad del sel.
Del mismo modo, el sel como tal, ser*a reciente en la historia de la humanidad, por
lo $ue cabe necesariamente debatir su esencialismo como se asegura desde
algunas tendencias m9s cl9sicas en psicolog*a. Ca temporalidad tambi+n es otra
caracter*stica del sel, $ue var*a de momento en momento de acuerdo a las
demandas espec*icas y $ue condiciona por tanto los cambios de la memoria y de
paso la autoidentidad, siempre plena de contradicciones, m9s $ue de certe#as.
/tro aspecto importante de la rele5ividad y $ue de alguna orma ya he
mencionado, son las posiciones $ue nos arrogamos. 'sto ha sido marcado
uertemente por la investigacin antirracista y postcolonial .Ces9ire, 222I,
"cCedod y -hatia, 22231. ,e trata de hacer visible lo $ue muchas veces dejamos de
lado o pasamos por alto en la investigacin. 0 entonces a$u* la rele5ividad no es
slo un simple acto de conesin, sino un intento de e5plicar como la e5periencia
subjetiva ha surgido durante el trabajo. Co clave de este cambio de descripcin de
primera a segunda persona, es $ue enati#a la posicin de $uien investiga. 'sto
signiica compartir la investigacin de la subjetividad estructuralmente constituida
y $ue ha posibilitado $ue ciertas cosas sucedan o no en el estudio. 'l
posicionamiento e5plora de esta orma, cmo una particular orma de subjetividad,
vino a ser, por virtud, legible y descriptible en una relacin institucional .)ar;er,
2223V \illig, 22231.
Cos conte5tos para describir dnde estamos y $u+ podemos hacer tienen,
desde los trabajos sociales m9s radicales, una particular visin en cmo ciertas
pr9cticas sociales e5cluyen otras categor*as de personas, donde espec*icamente
sus pr9cticas han sido inhabilitadas y por ello es necesario visibili#arlas para no
reproducirlas. 'ste modelo social de pr9cticas de inhabilitacin tiene proundas
42E
implicaciones para otras ormas de opresin en instituciones acad+micas,
gubernamentales y proesionales y tambi+n para las condiciones bajo las cuales las
investigaciones son llevadas a cabo por acad+micas?os en otras instituciones
e5ternas, de ah* $ue las pr9cticas m9s recuentes de inhabilitacin se produ#can en
relacin al g+nero, la cultura y la clase .,piva;, 222MV Cabruja y 7ern9nde#6
Aillanueva, 22441.
'n cuanto al g+nero, junto con la dominacin del varn en instituciones de
investigacin, la pr9ctica de la investigacin psicolgica tradicional asume
caracter*sticas masculinas estereotipadas para predecir y controlar conductas,
ormulando hiptesis desde conocimientos previos y luego e5aminando enmenos
de orma neutral. De este modo en muchas ocasiones podemos apreciar como no
slo se han descartado y devaluado las caracter*sticas emeninas estereotipadas,
sino tambi+n las perspectivas eministas y el punto de partida de la investigadora
.7ussV 4M3MV ,cott, 4MMIV )ar;er, 22231.
'n cuanto a la cultura, adem9s del predominio de las?os escritoras?es
cauc9sicas?os en las instituciones mainstream, la investigacin psicolgica
tradicional se reali#a dentro de perspectivas culturales dominantes, de manera $ue
las personas de otras culturas son asumidas como contrarias a la conducta normal
de la poblacin blanca. Ca dierencia entre $ue lo damos por sentado y la categor*a
$ue marcamos para las?os otras?os, tambi+n tiene consecuencias en cmo
deinimos o debiera deinirse una investigacin en s* misma .Cabruja, 222E, 222Q,
22231.
'n cuanto a la clase, adem9s de la escasa representacin de la clase
trabajadora en la mayor parte de los estudios acad+micos, el ethos de las
instituciones de investigacin acad+micas, gubernamentales y proesionales,
priori#an las actividades competitivas individuales, donde la oerta de recursos
privilegiados son para $uienes tienen el tiempo y el capital cultural ya dado, de
modo $ue la acumulacin de recursos hacia ese sector, termina por boicotear
directa e indirectamente ormas de investigacin colectivas con determinadas
agendas pol*ticas $ue incomodan a la corriente m9s mainstream .%b9e#, 2224V
)ar;er, 22231.
42F
'n este conte5to, -anister et al. .222F1 consideran $ue se abre una
interrogante cuando pensamos si acaso las apro5imaciones cualitativas son capaces
o no de desaiar estas pr9cticas de inhabilitacin en dierentes instituciones. 0
tambi+n si la investigacin cr*tica es capa# de desarrollar ormas alternativas de
trabajo en contra de +stas y otras dimensiones de opresin. ,e reconoce $ue al
menos un primer paso, es reali#ar una rele5iva e5ploracin sobre las barreras de
la emancipacin en la investigacin. 'n teor*a, la posicin de $uien investiga se
vuelve m9s evidente y m9s 9cil de relejar cuando es e5pl*citamente tratada como
parte de un proceso colectivo. 'n tal sentido, el car9cter relacional de la
subjetividad humana se toma seriamente y el car9cter relacional de la investigacin
se actuali#a. 'n ve# de tratarlo como un recurso $ue pretende ser opcional, lo
tratamos como un tpico, como un aspecto invaluable y esencial de la
investigacin.
Ca investigacin tiene una calidad colectiva, puesto $ue no puede ser
sostenida sin la e5istencia ni la cooperacin de otras personas, esto testimonia la
progresiva potencia de la autoconciencia de $ue la investigacin no slo sirve para
entender una parte del mundo, sino tambi+n para transormarlo, en la l*nea de lo
$ue sealan algunas investigadoras eministas acerca de $ue Tlo personal es
siempre pol*ticoU ."illet, 4MJQV =araYay, 4MMI1. As* desde ese espacio, todo el
trabajo se ve implicado y producido desde la posicin de alguien $ue no $uiere
reproducir modelos de dominacin y opresin.
Al inali#ar una investigacin sealan Aall+s .4MM31V %b9e# .22241V 7lic; .222I1V
y "ayan .222M1, deber*amos ser capaces de describir lo $ue hemos hecho, pero la
orma en $ue esta descripcin es trabajada es lo $ue hace la dierencia. Un an9lisis
rele5ivo no debiera sealar por ejemplo, $ue todo lo $ue ocurri ue espont9neo,
sino m9s bien, $u+ condiciones posibilitaron para $ue esto o lo otro, hayan sido
elementos o procesos inesperados. Como parte de nuestra rele5ividad, Den#in y
Cincoln .222Q1 y )ar;er .22231 piensan $ue tambi+n habr*a $ue evitar esconder los
desacuerdos y las relaciones de poder $ue podr*an haber aparecido entre $uien
investiga y $uienes ueron investigadas?os. 0 si eectivamente estos dilemas
aparecen, debi+ramos ser capaces de e5plorar cmo estas discrepancias son una
cr*tica impl*cita a las asunciones predeterminadas $ue est9n inevitablemente
siempre presentes. 'sto es un elemento a considerar en la investigacin, $ue
podr*a provocar isuras o $uiebres con la poblacin participante. )or esta ra#n,
42Q
una tarea ineludible en la investigacin cr*tica, es ver cmo podemos desarrollar
rele5ividades apropiadas para dierentes m+todos y relejar los l*mites posibles
desde sus dierentes asunciones.
'n s*ntesis, el trabajo rele5ivo es parte medular de la accin de investigar y
mucho de su desarrollo est9 dado por una colaboracin colectiva de $uienes nos
implicamos en determinada investigacin. A continuacin e5pongo algunos de mis
resguardos +ticos y rele5ivos con esta investigacin.
E5ementos ;ticos < re65e?i=os de esta in=estigaci7n
De acuerdo a lo $ue revis+ en el apartado anterior y siguiendo las sugerencias
de autoras?es como Aall+s .4MM31, -anister et al. .222F1 Den#in y Cincoln .222Q1,
)ar;er .22231V "ayan .222M1 y -oeije .22421, preciso e5plicitar mis propias
premisas en relacin a este trabajo sobre desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
'n este sentido y en el conte5to de mi tesis doctoral, me sitBo por tanto en la
posicin de observadora?participante. 'sto signiica $ue me implico en el conte5to
social al $ue accedo, con todas mis caracter*sticas biogr9icas, personales, sociales
y globales $ue describ* un poco en el apartado conte5to personal de esta tesis.
Desde a$u*, me posiciono entonces desde el eno$ue de la psicolog*a social cr*tica
.%b9e#, 22241, puesto $ue tengo ainidades con lo $ue plantean, especialmente
cuando cuestionan los procedimientos de la psicolog*a cl9sica, tradicional y
mainstream, la cual, tiende a estandari#ar a las personas, psicologi#a todas las
e5periencias de nuestras vidas o simplemente es uncional a ciertos sistemas de
poder como sealan )ar;er .4MM21 y Cabruja .222I1. Tambi+n tengo algunas
ainidades con aspectos del construccionismo social .&ergen, 4MM4V -urr, 4MMQ1, del
eminismo postmoderno .Cabruja y 7ern9nde#6Aillanueva, 22441 y de los estudios
postcoloniales .7anon, 4MJ4V ,aid, 2222V Ces9ire, 222I1.
)ienso $ue estos eno$ues ampl*an las comprensiones sobre el mundo social,
sin arrogarse verdades deinitivas sobre procesos de permanente rele5in y
transormacin. 'n tal sentido, otorgan m9s oportunidades para el cambio social,
especialmente cuando se trata de cuestionar posiciones dominantes $ue segregan
y e5cluyen a las personas por ser dierentes o no seguir el patrn comBn. 'n
especial cone5in con las sugerencias dadas desde la cr*tica eminista, he puesto
42I
atencin al lenguaje escrito de esta tesis para no caer en el uso de e5presiones
se5istas. )ara esta tarea tambi+n he recurrido a las propuestas $ue reali#an "areal,
:elso y (ogu+s .22441, para guiar el proceso de escritura y desarrollo del te5to.
Cuando sealo $ue utili#ar+ marcos cr*ticos en la reali#acin de esta tesis,
cabe una aclaracin. 0 es $ue al adscribir a la posicin $ue airma $ue la realidad
social es construida o $ue no es independiente de $uien la articula como indica el
construccionismo, no signiica $ue me $uedar+ en un permanente relativismo +tico
y?o pol*tico, sino $ue y de acuerdo con %b9e# .22241, es para tener en cuenta $ue
en mi vida cotidiana, incluyendo mi devenir como estudiante de doctorado en
psicolog*a social de la Universidad Autnoma de -arcelona, tomar+ posiciones
desde mi conocimiento parcial, local y situado .=araYay, 4MMI1 las cuales
deender+ desde ese convencimiento y compromiso .%b9e#, 22241.
A$u* $uiero volver otra ve# a la cita de Den#in y Cincoln .4MMF, en Aall+s, 4MM3,
p.421 esbo#ada al inicio de esta seccin de metodolog*a, $ue habla sobre la
importancia de e5plicitar el reconocimiento de mi conte5to histrico, social y
cultural en el acto de investigar. 'sto me empla#a ineludiblemente a asumir una
mirada $ue est9 cru#ada por lo histrico, lo personal y lo pol*tico como seala
)ar;er .22231, $ue involucra todo el $uehacer mismo de la investigacin social. De
esta orma el reconocer mi historia, el por$u+ eleg* este tema de investigacin y
dem9s cuestiones orman parte de este ejercicio indispensable para los estudios
cr*ticos en ciencias sociales.
(o obstante estas premisas, me interesa mantener una actitud vigilante con los
datos del estudio y todos los procesos de la investigacin, para as* poder anali#ar
un amplio abanico de posibilidades y comprensin de las inormaciones obtenidas,
para lograr una diraccin de estos procesos. Tal como plantea %b9e# .22241, nada
m9s alejado de mis propsitos ser*a construir otra visin hegemnica y
autocentrada a la hora de producir conocimientos. ,i me considero parte del grupo
$ue critica la rigide# de ciertas investigaciones $ue establecen los procesos
sociales como inherentes o con esencia ija, debo entender $ue todo el
conocimiento $ue trato de articular se encuentra en permanente desarrollo y no
constituye, bajo ningBn aspecto, la Bltima palabra.
42J
Reconce>t:a5i8ando des>:;s de 5a ;tica < 5a re65e?i=idad
=abiendo revisado anteriormente los encuadres epistemolgicos, rele5ivos,
+ticos y el estado de la cuestin vinculado a esta investigacin sobre
desinstitucionali#acin psi$ui9trica, me encuentro en este punto en mejores
condiciones de deinir algunas construcciones conceptuales, con el objetivo de ir
acot9ndolas a mis objetivos, puesto $ue como sealan las investigaciones y teor*as
en torno al discurso, nuestras palabras tienen ininitos eectos y al menos lo $ue
podamos acotar en pos de una mejor deinicin del trabajo, puede ayudar a
disminuir la variabilidad, a veces desaortunada, de los eectos TimpensadosU de la
investigacin.
De este modo, sealo $ue cuando me reiera a neoliberalismo en este trabajo,
lo estar+ considerando como ideolog*a, modelo, doctrina y movimiento $ue deriv
del liberalismo, cuyo principio orientador es la reduccin del protagonismo
econmico del 'stado y la promocin de la libre competencia. 'l neoliberalismo,
como deinen D+lano y Traslavia .4M3M1 no slo pertenece a la esera de la
econom*a, sino $ue ha conigurado una ideolog*a espec*ica $ue se e5presa en las
ormas $ue tiene en la actualidad el capitalismo y la globali#acin. Ca alta de
regulacin del modelo ha provocado numerosos dese$uilibrios en las econom*as
de los pa*ses y ha abierto una enorme brecha de desigualdad entre $uienes
acumulan el capital y $uienes se empobrecen por las ine$uidades del sistema, esto
se evidencia por ejemplo, con la e5pansin de los sueldos precarios a nivel
mundial y m9s horas de trabajo, entre otros aspectos.
As;ena#y et al. .22441 indican por ejemplo, $ue este modelo ha invadido a tal
modo las pol*ticas pBblicas de los pa*ses, $ue se ha vuelto el paradigma dominante
e incuestionable, no obstante su directa responsabilidad en la actual crisis
econmica mundial, por la sostenida alta de regulacin en la especulacin de los
mercados. )or estas caracter*sticas, los autores sealan $ue la actual crisis es
mucho m9s $ue una crisis econmica, puesto $ue tambi+n estamos derivando en
crisis social, ecolgica y geopol*tica, $ue marca un momento de ruptura histrica,
rente al cual, es urgente rele5ionar y comprender en $u+ conte5tos nos estamos
moviendo, especialmente cuando hablamos sobre intervencin social, pol*ticas
pBblicas e investigacin social. De esta manera, +sta ser9 la visin $ue tendr+
presente a la hora de anali#ar los datos de este trabajo.
423
/tro t+rmino al $ue recurrir+ en mi trabajo es el de la e?clusin social, y para
+ste tendr+ en cuenta la deinicin de Te#anos .4MMM1, $ue la e5plica como la
marginacin $ue se ubica en el terreno m9s amplio de lo cultural, y la segregacin
$ue tiende a situar a determinadas minor*as en posiciones carentes de derechos,
libertades y oportunidades vitales. 'n este sentido, Te#anos .4MMM1 piensa $ue esta
segregacin se acompaa, al mismo tiempo, con la maniestacin pBblica de
sentimientos de recha#o y repudio $ue nos remiten a la nocin de estigma y
discriminacin.
'n relacin a lo $ue implica el estigma, considerar+ la deinicin $ue aport
&oman .4MIE1 $uien la sindica como una identidad deteriorada, $ue se e5presa en
a$uella persona $ue se halla inhabilitada para una plena aceptacin social. 'n este
conte5to, el estigma se relaciona con la identidad social, la orma en $ue la
sociedad establece los medios para categori#ar a las personas y el complemento
de atributos $ue se perciben corrientes y naturales en cada una de estas
categor*as. 'l estigma se construye por tanto en la relacin social, donde
recuentemente la persona discriminada, o sealada, se movili#a entre ser
reconocida como desacreditada .situacin actual1 y desacreditable .posibilidad
utura1. &eneralmente esto se reconoce como los prejuicios y por tanto el prejuicio
anteceder*a al estigma o m9s bien lo conigura como tal.
De esta orma, espero $ue mi utili#acin de los conceptos neoliberalismo,
e5clusin social y estigma a lo largo de este trabajo, $ueden dentro de los marcos
$ue a$u* he deinido y no se presten a conusiones u otras comprensiones
dierentes de la l*nea de mi investigacin. Con estas consideraciones conceptuales
e5plicitadas, paso a e5poner a continuacin, el trabajo de campo de mi
investigacin.
TRA%A1O DE CAMPO
Cos datos de esta investigacin los recog* en Chile, mi matria, entre los meses
de 'nero y /ctubre del ao 2242. Consider+ $ue esto era lo pertinente dada mi
condicin, como e5pres+ al inicio de esta tesis, de miembro competente .&arin;el,
4MIJ1 de esa cultura y por$ue como pa*s posee un sistema neoliberal impuesto en
Dictadura a partir del ao 4MJE, de manera $ue unciona bien como ejemplo de
42M
sociedad neoliberal .D+lano y Traslavia, 4M3MV :lein, 22231. 'sta decisin tambi+n
tuvo mucho $ue ver con mis pasadas e5periencias laborales en salud mental
comunitaria en el sistema pBblico de salud.
)ara resolver mi problema de investigacin, desde el principio tuve la idea de
trabajar con participantes $ue cumplieran al menos los siguientes re$uisitosP
Nue tuviesen un diagnstico psi$ui9trico y se atendieran en el sistema
pBblico de salud.
Nue uesen amiliares o con v*nculos aectivos de una persona con
diagnstico psi$ui9trico.
Nue ormaran parte de e$uipos de salud mental en el sistema pBblico
de salud.
Con estos iltros de participacin, como sealan Aall+s .4MM31, 7lic; .222I1,
"ayan .222M1 y -oeije .22421, comenc+ la bBs$ueda de las personas m9s
pertinentes para mi estudio.
Instr:mentos :ti5i8ados en e5 tra@a9o de cam>o
Tel+ono mvil para contactar a las personas a entrevistar
Cone5in a %nternet para contactar por correo electrnico
=ojas con el consentimiento inormado impreso
-ol*graos
Cuaderno de campo
&uiones de preguntas para entrevistas abiertas semi6estructuradas
preestablecidas en el diseo de investigacin
&rabadora, ")E, U,-, para registro de entrevistas
/bjetos materiales o simblicos para agradecer participacin a la
persona entrevistada
Im>re=istos de5 tra@a9o de cam>o
'n un principio, calcul+ $ue cinco meses dedicados a trabajo de campo eran
suicientes. Ca decisin inicial era lograr reali#ar entrevistas en proundidad a
personas con diagnstico psi$ui9trico y a los e$uipos de salud mental, en tanto $ue
442
con el grupo de amiliares pensaba eectuar un grupo de discusin. (o obstante,
todo eso debi modiicarse a partir del terremoto ocurrido en Chile entre las
regiones "etropolitana y de la Araucan*a el 2J de ebrero de 2242.
Como en ese momento viv*a en una de las regiones aectadas, tuve serios
inconvenientes para re6contactar a las personas participantes. )or tanto, durante la
etapa post6terremoto, desist* de reali#ar el grupo de discusin y me decid* a hacer
entrevistas a los tres grupos. Cas principales diicultades $ue aadi este hecho, es
$ue algunas de ellas, tuvieron lugar en medio de r+plicas diarias, lo cual generaba
un gran ambiente de intran$uilidad tanto para las personas entrevistadas, como
para m*, por lo $ue, pienso $ue cual$uier incongruencia $ue se pueda percibir en
ellas, se deba lo m9s probable a ese actor desestabili#ante, el de sentir cmo el
suelo se remece, no slo en las entrevistas, sino durante todo el proceso cotidiano
de bBs$ueda de datos, $ue implicaba por ejemplo algo tan habitual como utili#ar
los medios de transporte y?o los ascensores. ,in duda, todo se vuelve inestable en
medio de los sismos y es di*cil evitar la sensacin de inseguridad permanente. ,i
bien esto orma parte del pasado, las consecuencias de ese terremoto continBa
siendo un drama social para miles de amilias $ue se $uedaron sin hogar, puesto
$ue la reconstruccin hasta la echa ha sido lenta, engorrosa y burocr9tica, una
realidad concreta y dura, $ue se oculta tras la e5itosa achada de indicadores
econmicos $ue presenta Chile al e5terior.
De esta manera, el trabajo de campo diseado para cinco meses, se e5tendi
inalmente a die# meses, abarcando el per*odo entre inicios de enero y ines de
octubre del 2242. 'sto es relevante de acuerdo a lo $ue Aall+s .4MM31 y Den#in y
Cincoln .222Q1 indican cuando advierten sobre los cuidados $ue debemos tener en
el diseo de la investigacin, el cual porsupuesto se puede planiicar, pero hay $ue
tener en cuenta $ue siempre el conte5to social y geogr9ico se mue'e
continuamente y debemos estar alertas a imponderables y saber reaccionar a ellos
a la hora de estar desarrollando una investigacin social ."ayan, 222M1. 'l
terremoto del 2242 ue altamente previsible en un territorio como el de Chile. ,in
embargo, jam9s lo anticip+ como variable en el diseo de la investigacin.
Tampoco imagin+ $ue las elecciones para la presidencia del gobierno en
Chile podr*an inluir en la investigacin. Cada cuatro aos desde la reanudacin de
la democracia en 4MM2, elegimos presidenta o presidente en el mes de diciembre.
444
De no haber mayor*a absoluta, se reali#a la segunda vuelta en enero. As* ue como
mucho despu+s advert* $ue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el
posterior escrutinio en enero de 2242, inluyeron en el contenido de las entrevistas,
por$ue se cambi la coalicin del gobierno. Despu+s de veinte aos volv*a a
gobernar la derecha, un hecho muy simblico para el pa*s, por$ue signiicaba
regresar a una administracin bajo la direccin del grupo $ue hab*a apoyado, o al
menos no atacado, la dictadura de Augusto )inochet .4MJE64MM21.
'ste hecho trajo incertidumbre en el grupo de entrevistadas?os proesionales
de salud mental, $ue alud*an e5pl*cita o impl*citamente al nuevo escenario $ue se
abr*a para las pol*ticas pBblicas con el cambio de coalicin de centro6i#$uierda a
centro6derecha. As* este conte5to pol*tico?electoral tratar+ de situarlo en el
apartado del an9lisis de los datos, tal como proponen para estos casos, Aall+s
.4MM31V -anister et al. .222F1, Den#in y Cincoln .222Q1V 7lic; .222I1, )ar;er .22231V
"ayan .222M1 y -oeije, .22421.
A pesar de $ue tuve todos estos problemas o variables inesperadas, puedo
decir $ue inalmente logr+ ubicar y contar con un grupo de personas $ue
uncionaron como inormantes claves. 'stas redes estaban integradas por e5
compaeras?os de trabajo, otras personas vinculadas a las tareas en salud mental y
tambi+n amistades $ue me asesoraron para identiicar a las personas $ue pod*an
participar en el estudio. De acuerdo con ello y a las opciones e5istentes en medio
de los imprevistos mencionados, procur+ $ue las?los participantes Tuesen lo m9s
heterog+neos posiblesU .=ammersley y At;inson, 4MMQ, p. E3 en Aall+s, 4MM3, p. M41.
De este modo y congruente con la investigacin, la muestra de participantes
$ue presento no es representativa, sino comprensiva, lo $ue implica $ue se busca
con ella, entender los procesos de signiicacin $ue reali#an las personas rente a
determinados eventos sociales. Co sustantivo no es la cantidad de personas $ue se
presenta, sino $ue se pueda captar la mayor variabilidad de construcciones
posibles rente a determinados enmenos, las cuales pueden incluso hallarse
dentro de una sola persona. Todo depender9 de la ri$ue#a de construcciones $ue
se encuentre entre las?os participantes, donde tambi+n se consideran puntos de
saturacin de la inormacin, a los $ue me reerir+ en la seccin de an9lisis de los
datos .Den#in y Cincoln, 222QV "ayan, 222MV -oeije, 22421.
442
Cos criterios de anonimato, acordamos con las personas participantes $ue se
resguardaran por completo, cuidando de no mencionar su localidad de
procedencia, de residencia y de trabajo, cambiando al mismo tiempo, sus nombres
reales por icticios y ocultando cual$uier reerencia $ue otorgara la posibilidad de
identiicarlas. Todas estas decisiones ueron consensuadas con las?os participantes.
,i bien alguien e5pres $ue no le importaba ser identiicada?o, acordamos
inalmente $ue ello no aportar*a nada e5tra a los objetivos inales de investigacin.
'n consecuencia, convenimos as* $ue todas las personas permanecer*an en el
anonimato.
T;cnica de recogida de in6ormaci7n >ara e5 tra@a9o de cam>o
Decid* reali#ar entrevistas abiertas semi6estructuradas .,ierra, 4MM31, por$ue
es una t+cnica en la $ue tengo algunas competencias, debido a mis aos de
e5periencia entrevistando personas en mi trabajo como psicloga en Chile, lo $ue
en su momento ue convenido tambi+n con mi Directora de Tesis, Dra. Teresa
Cabruja i Ubach.
'n cuanto a las entrevistas, desde la teor*a se seala $ue se reconocen como
una orma para recuperar y?o producir la e5periencia, percepcin, discurso, relato
o narracin personal de alguien, en donde una persona .entrevistador?a1 solicita
inormacin de otra o de un grupo .entrevistados?as, inormantes1 para obtener
datos sobre un problema determinado ./rt*, 4MMEV Den#in y Cincoln, 222QV )ar;er,
2223V "ayan, 222M1. De este modo, la entrevista se caracteri#a por buscar la
proundidad o la densidad del relato, y puede ser llevada en base a un guin de
temas o preguntas $ue interesa conocer sobre alguien, pretendiendo a trav+s de la
produccin de un conjunto de saberes privados y?o discursos personales, la
construccin del sentido social de su comportamiento individual o del grupo de
reerencia de esa persona. A decir de 8odr*gue#, &il y &arc*a .4MMM, p.F1P
'l comien#o de una entrevista en proundidad se asemeja al de una
conversacin libre en la $ue los interlocutores hablan de un modo
relajado sobre distintos temas cotidianos. 'l entrevistador poco a
poco introduce preguntas buscando respuestas $ue proporcionan
puntos de vista generales sobre un problema, descripciones amplias
de un acontecimiento o narraciones $ue cuentan el desarrollo de una
44E
institucin, el trabajo en una clase, etc. (o es aconsejable, en estos
primeros momentos de la entrevista, preguntar por los detalles
concretos de una actividad o por las ra#ones $ue e5plican
determinada conducta. Co $ue perseguimos 6aparte de una primera
apro5imacin al punto de vista de nuestro inormante6 es desarrollar
en +l un sentimiento de conian#a y el permitirles hablar sobre temas
y aspectos $ue conoce o ha e5perimentado sobradamente contribuye
a crear ese sentimiento .8odr*gue#, &il y &arc*a, 4MMM, p.F1.
'5isten dierentes clasiicaciones sobre el contenido de las preguntas de una
entrevista. Una de las m9s did9cticas es la propuesta de )atton .4M32, en Aall+s,
4MM31, $uien distingue entreP preguntas demogr9icas?biogr9icas, preguntas
sensoriales, preguntas sobre e5periencia?conducta, preguntas sobre sentimientos,
preguntas de conocimiento, preguntas sobre opinin?valor. Cas preguntas
demogr9icas o biogr9icas se ormulan para conocer las caracter*sticas de las
personas entrevistadas. Aluden a aspectos como edad, situacin proesional,
ormacin acad+mica, entre otras. Cas preguntas sensoriales son cuestiones
relativas a lo $ue se ve, escucha, toca, etc+tera. Cas preguntas sobre e5periencia se
ormulan para conocer lo $ue hace o ha hecho una persona. Cas preguntas sobre
sentimientos est9n dirigidas a recoger las respuestas emotivas de las personas
hacia sus e5periencias. Cas preguntas de conocimiento se ormulan para averiguar
la inormacin $ue la persona tiene sobre los hechos o ideas $ue estudiamos. Cas
preguntas de opinin?valor se plantean para conocer el modo en $ue las personas
valoran determinadas situaciones.
'n las entrevistas pueden plantearse al menos tres tipos generales de
preguntasP descriptivas, estructurales y de contraste. Cas descriptivas permiten
conocer el conte5to en $ue la?el inormante desarrolla sus actividades rutinarias y
a$u* es muy importante atender a la orma en $ue se alude a ellas como
construccin del discurso. Cas preguntas estructurales y de contraste, sirven para ir
retomando lo dicho y veriicar si la interpretacin $ue uno hace como
entrevistador?a se ajusta en algo a lo $ue la persona $uiere decir.
Tambi+n y de acuerdo con ,ierra .4MM31 las entrevistas cualitativas se
conciben como abiertas .en contraposicin a las preguntas de cuestionario $ue son
cerradas1 y $ue a su ve# pueden clasiicarse enP abiertas de conversacin inormal,
44F
$ue se utili#an cuando el actor de la oportunidad es clave, por ejemplo cuando un
inormante se encuentra en el lugar sin concertar cita, o cuando un tema se halla en
un nivel e5ploratorio y aBn no hay inter+s por estandari#ar o uniicar preguntas,
etc., las abiertas en proundidad, $ue no proporcionan las ormulaciones te5tuales
de preguntas, ni sugieren las opciones de respuesta, sino $ue siguen un es$uema
con los tpicos a tratar, l*neas de indagacin, estrategias y provocaciones del
discurso, y, las abiertas semi6estructuradas $ue son en base a un guin de
preguntas, proporcionando as* las cuestiones a reali#ar como una orientacin
susceptible de ser modiicada, ormul9ndose de manera general y dejando
apertura a la reaccin de la persona entrevistada.
's undamental durante la entrevista la presencia de la conian#a mutua,
teniendo en cuenta $ue toda entrevista conlleva una desigualdad de poderes como
sealan Den#in y Cincoln .222Q1 y "ayan .222M1. 'n esta l*nea, se aconseja crear un
ambiente de relajacin para disminuir las tensiones $ue la persona puede tener al
momento de enrentar la entrevista y esto implica simplemente romper el hielo por
ejemplo, mediante una conversacin inormal sobre asuntos de la vida cotidiana.
'l procedimiento $ue segu* para el diseo de la entrevista ue primero optar
por la de tipo abierta semiestructurada. 'sta decisin la tom+ en conjunto con la
evaluacin de mi Directora de Tesis, Dra. Teresa Cabruja i Ubach, considerando
$ue esta modalidad de entrevista me dar*a m9s garant*as de introducir las
preguntas $ue pod*amos disear previamente. Como sealan los autores Aall+s
.4MM31V 8ui# /labu+naga, e %spi#Ba, .4M3M1 y 8odr*gue#, &il y &arc*a .4MMM1 para
reali#ar el guin de preguntas, consideramos los objetivos, posibles resultados y
otras variables $ue hicieron $ue este proceso uese progresivamente perilando
mejor un conjunto de cuestiones a saber de las personas. De este modo ui
completando el guin de preguntas para hacer la entrevista y lograr una
conversacin luida y espont9nea.
'n cada uno de los guiones, se contemplaba primero reali#ar una parte inicial
de introduccin para establecer un ambiente cmodo para la?el entrevistada?o.
Cuego de eso, comen#aba las entrevistas con cuestiones muy abiertas, teniendo en
cuenta, como dice ,ierra .4MM31, $ue las preguntas en este caso, uncionan como
una orientacin susceptible de ser variada, por lo $ue, como se apreciar9 en la
transcripcin de las entrevistas, +stas no siempre ueron hechas de orma te5tual,
44Q
sino $ue se introduc*an en un momento espec*ico y dependiendo de cmo iba el
ritmo de la conversacin. 'sto me permiti ir entreveyendo las reacciones de las
personas entrevistadas e ir decidiendo entonces en $u+ orden y de $ue orma iban
saliendo las interpelaciones. Ca entrevista abierta semi6estructurada me permiti
por tanto, si bien tener un diseo preijado, tener m9s opciones para respetar la
particularidad de cada participante. De este modo, los tres guiones se
establecieron as*P
Guin de entrevista abierta semi-estructurada con pauta de preguntas para
personas con diagnstico psiquitrico
A$u* el objetivo central era locali#ar opiniones, sentimientos, construcciones
sociales y signiicados en torno a todo lo $ue les in$uietaba en salud mentalP
WNue podr*as contarme sobre tu vidaX
W)odr*as describirme cmo es un d*a normal para tiX
WNu+ actividades desarrollas en un d*a normalX W,on de tu agradoX
WNu+ personas ves a diario y cmo te relacionas con ellasX
WNu+ piensas sobre las personas $ue trabajan contigo en tu proceso de
tratamientoX
WTe gusta tu tratamientoX WCrees $ue podr*a ser reali#ado de otra
ormaX
W=as estado alguna ve# en desacuerdo con algBn procedimientoX
W)odr*as decir algo con respecto al sistema de salud pBblicoX
WCmo te imaginas a ti misma?o en cinco aos m9sX W=ay algo $ue te
gustar*a alcan#ar o lograrX
Guin de entrevista abierta semi-estructurada con pauta de preguntas para
equipos de salud mental
'l objetivo a$u* era conocer la opinin de las personas sobre las pol*ticas de
desinstitucionali#acin, as* como las ortale#as y debilidades $ue identiicaban del
proceso, y su posicin rente a las personas con diagnstico psi$ui9tricoP
WCmo describir*a su ocupacin laboralX
WNu+ recomendar*a a alguien $ue ingrese a trabajar por primera ve#
con diagnosticadas?os psi$ui9tricas?osX
WNu+ actividades reali#a en un d*a normal en su trabajoX
44I
W)uede organi#arse este tipo de trabajo de orma distinta a la actualX
WNu+ puede decir sobre las pol*ticas de salud mentalX
WNu+ piensa de los diagnsticos psi$ui9tricosX
WCmo cree $ue van a ser en cinco aos m9s los centros de salud
mentalX W0 las pol*ticas de salud mentalX
Guin de entrevista abierta semi-estructurada con pauta de preguntas para
familiares de personas con diagnstico psiquitrico
'l objetivo en este caso, era conocer cmo las amilias evaluaban las pol*ticas
de desinstitucionali#acin, as* como a las?os proesionales de la salud mental y su
propio rol como amiliar?es o v*nculo signiicativo con la persona con diagnstico
psi$ui9tricoP
WCmo es la relacin con tu amiliar cercana?o $ue tiene diagnstico
psi$ui9tricoX
WNu+ podr*as decirme sobre las pol*ticas de salud mentalX
WNu+ podr*as decirme sobre los e$uipos de salud mentalX
WNu+ podr*as decirme sobre los tratamientosX
WCmo visuali#as la atencin de salud mental de a$u* a cinco aos m9sX
Forma de registro y almacenamiento de entrevistas
Cas entrevistas se registraron por medio de grabadora ")E, U,-, para cada
participante. 'l tiempo de interaccin promedio ue de FQ b M2 minutos, en el $ue
procur+ seguir el guin de preguntas preestablecido. (o obstante, se dio la
din9mica m9s variable $ue sealaba ,ierra .4MM31, por lo tanto, en muchas
ocasiones las preguntas ueron cambiando de orden y siguiendo el ritmo de la
persona entrevistada, sin perder de vista los objetivos propuestos en torno a las
pol*ticas de salud mental en Chile y la e5periencia de las personas asociadas a
ellas.
Transcripciones de entrevistas
Cas transcripciones las realic+ en catorce meses, siendo un trabajo bastante
minucioso en $ue intent+ ser lo m9s iel a los audios. De acuerdo con las
recomendaciones de -anister et al. .222F1, numer+ por separado cada l*nea
44J
transcrita en cada una de las entrevistas, para acilitar la 9cil reerencia a ellas, no
obstante, para anali#ar la inormacin, la numeracin la dej+ para cada pregunta y
respuesta, en donde simult9neamente adjunt+ una columna para escribir las
rele5iones $ue ui reali#ando a modo de an9lisis.
'n relacin al procedimiento de transcripcin, he tomado una adaptacin de
-assi .22441, puesto $ue mi propsito de investigacin no era reali#ar un an9lisis de
la conversacin .'dYards, 4MMFV Anta;i, 4MM31 donde es usual utili#ar el cdigo de
transcripciones de !eerson .4M3F1. Utilic+ la propuesta de -assi .22441 m9s bien
por$ue re$uer*a conocer el contenido de la entrevista y alguno $ue otro indicador
$ue sealara un cambio relevante en el sentido del discurso $ue se planteaba. Cos
cdigos de transcripcin $ue utilic+ se pueden revisar en Ane5o nS 2.
Se5ecci7n de >artici>antes >ara e5 tra@a9o de cam>o
'l primer contacto con inormantes clave la hice en enero de 2242, con mis
e5compaeras?os de trabajo. De esos datos $ue me dieron, ui tomando nota de
nombres, correos y tel+onos de integrantes de e$uipos de salud mental, as* como
de personas con diagnstico psi$ui9trico $ue estaban atendi+ndose en el sistema
pBblico. Al menos en m9s de la mitad, de un conjunto apro5imado de treinta
contactos, pude e5aminar las disponibilidades, as* como las resistencias, dudas y
recha#os.
Un mes despu+s del terremoto, ya en mar#o de 2242 y en medio de las
ciudades intentando recomponerse, me propuse retomar estos contactos. Algunos
se hab*an perdido o las personas ya no $uer*an ser entrevistadas. )ara entonces,
todos $uer*amos estar cerca de la amilia, debido a las r+plicas de los sismos y por
la posibilidad $ue ocurriera otro desastre de similar magnitud. %ndagu+ entonces
por asociaciones de amiliares de personas con diagnstico psi$ui9trico,
ocali#ando ciudades, a las $ue yo hipot+ticamente podr*a llegar sin problemas y
con mis medios, para comentarles sobre mi trabajo de investigacin, tarea en $ue
%nternet me brind un valioso apoyo, pese a $ue tambi+n hubo problemas de
cone5in y bastantes ca*das de los sistemas debido a lo r9gil $ue $uedaron las
cone5iones post6terremoto. (o obstante, ue as* como obtuve otro listado de
potenciales participantes.
443
7inalmente despu+s de estos procesos, pude deinir en concreto un grupo de
trece personas como participantes procedentes de las regiones "etropolitana hasta
la del -*o6-*o, $ue abarca un espacio territorial de Q22 ;ilmetros de longitud,
tomando a ,antiago como punto de partida. Cas personas participantes ueron
ubicadas en uno de los tres grupos del diseo de la investigacin de la siguiente
maneraP cuatro personas con diagnstico psi$ui9trico, tres amiliares de personas
con diagnstico psi$ui9trico, seis proesionales $ue pertenecen a e$uipos de salud
mental.
Como revis+ en la seccin de +tica y rele5ividad, como persona $ue investiga
y de acuerdo al m+todo cualitativo, tambi+n yo era una participante y ue as* como
me present+ ante las?os potenciales participantes. De este modo, les di a conocer
mi nombre, los motivos de la entrevista, mi condicin de estudiante, los objetivos
del estudio, advirtiendo siempre $ue la idea era conocer su impresin sobre el
sistema de atencin de salud mental. Tambi+n les hice saber $ue re$uer*a grabar la
entrevista y el tiempo apro5imado $ue se necesitaba.
)ercib* $ue casi todas las personas maniestaron inter+s y disposicin por
participar y muchas $uer*an $ue pas9ramos de inmediato a la entrevista. 'n cuanto
a los eectos probables pre y post6entrevista, les mencion+ $ue podr*an sobrevenir
otras preguntas e in$uietudes, de manera $ue a cada persona le di mi nBmero de
tel+ono mvil y correo electrnico para $ue pudiesen contactarme en caso de
duda, incomodidad, etc+tera.
,obre la condicin de anonimato, acordamos ocultar la identidad y
procedencia. Ca mayor*a mostr inter+s en recibir posteriormente una copia del
trabajo para ver cmo su colaboracin $uedaba inserta en la investigacin, aBn
cuando apareciesen como annimas?os. 'sta conversacin la sostuvimos antes de
la entrevista. 'n cuanto al consentimiento inormado .Ane5o nS 41 propiamente tal y
en el entendido $ue hab*amos tratado los objetivos, irm9bamos el mismo algunas
veces al principio y otras al inal de la entrevista.
'stos ueron algunos de los resguardos para proteger la integridad de
$uienes participaron. A lo largo de las transcripciones tambi+n es posible apreciar
cmo cual$uier reerencia a nombres propios y ciudades, entre otros, est9n
tachados, siguiendo las sugerencias de conidencialidad $ue encontr+ en -assi
44M
.22441. De todas ormas, las proesiones y a veces los cargos de $uienes integran
los e$uipos de salud mental $uedaron visibili#ados undamentalmente para reali#ar
un an9lisis de las posiciones de poder $ue ocupan +stos entre el grupo, intentando
al m95imo $ue aBn con ello, $uedasen inidentiicables.
Tambi+n como parte de las sugerencias de la +tica de la investigacin
e5pongo $ue me reiero a las?os participantes indistintamente como
coinvestigadoras?es, de acuerdo con lo $ue sealan Aall+s .4MM31V Den#in y Cincoln
.222Q1V )ar;er, .22231 y "ayan .222M1 sobre el compromiso de igualdad $ue
debemos asumir con $uienes participan en los estudios $ue buscan un sentido
cr*tico.
Ca seleccin inal de mis coinvestigadoras?es se reali# bajo los criterios de
accesibilidad y heterogeneidad .=ammersley y At;inson, 4MMQ, p. E3 en Aall+s,
4MM3, p. M4V Den#in y Cincoln, 222Q1, en donde ue muy valioso mantener los
contactos de mi previa e5periencia proesional y tambi+n el conocer cmo
uncionaban los grupos de apoyo de las personas con diagnstico psi$ui9trico. 'n
otras ocasiones, se daba el caso $ue mis coinvestigadoras?es, me propusieron m9s
candidatas?os a entrevistar, lo $ue tambi+n se conoce como t+cnica de bola de
nieve .Aall+s 4MM3, p. M2, es un muestreo no probabil*stico propuesto por &oodman
en 4MI4 en la Universidad de Chicago, con su art*culo T,noYball ,amplingU1.
Un criterio igualmente muy importante para m* ue conocer la disposicin de
la persona a la entrevista. Cuando lograba dar con alguien $ue acced*a a
participar, su actitud en general era avorable hacia el estudio. (o obstante, en el
grupo de amiliares encontr+ m9s resistencias. Del por$u+ sucedi esto lo he
tratado de relejar en el an9lisis, en donde este aspecto en particular, lo he tratado
como material rele5ivo para bos$uejar posibles y dierentes causas de la
coincidente reticencia a participar en el estudio de las?os amiliares de personas
con diagnstico psi$ui9trico.
)ara lograr un contacto, proced*a de la siguiente orma. )rimero, la?el
inormante clave me daba algunos nombres, tel+onos y correos electrnicos, luego
yo enviaba un mensaje o llamaba y me presentaba como ya e5puse anteriormente.
Una ve# $ue acced*a la persona, le propon*a $ue la entrevista se reali#ara el d*a, la
hora y el lugar donde se pudiera sentir lo m9s cmoda posible para conversar. 'ste
422
ue el motivo por el cual hubo entrevistas en espacios distintosP hogar, trabajo y
caeter*a. 'ste procedimiento me garanti#aba menos inasistencias, de modo $ue
cuando las personas consideraron en algunas ocasiones cambiar el d*a, la hora y el
lugar de la entrevista, estuve preparada para el cambio, siguiendo las sugerencias
de "ontenegro y )ujol .22231, sobre la importancia de comprender las derivas
propias de lo humano cuando planiicamos acciones y encuentros en una
investigacin.
Como una orma tambi+n de armoni#ar las relaciones de poder $ue pod*an
aparecer en la interaccin con las?os entrevistadas?os .&arc*a, 4MMQ1, consider+
importante contemplar un objeto de intercambio o agradecimiento para las
personas participantes. )ens+ $ue de alguna manera esto pod*a e$uilibrar este
espacio, puesto $ue era yo la $ue sacaba, simblicamente hablando, la inormacin
de las personas. A mi juicio, esto tiene el sentido de igualar la relacin entre
personas y lo del intercambio en este conte5to aparece como un valor +tico, en el
entendido de una relacin $ue da y recibe por igual y $ue otorga la misma
posibilidad?capacidad de agencia a las partes involucradas. Aaloro $ue una
persona me d+ parte de su tiempo para compartir su mundo, sus subjetividades,
especialmente, cuando se trata de una actividad $ue a simple vista se inicia por una
demanda unilateral, iniciada por m*. De este modo, el objeto de intercambio ue
siempre algo simblico, desde una nota escrita de agradecimiento, hasta el pago
del consumo en las ocasiones en $ue compartimos la entrevista en una caeter*a.
Descripcin de participantes o co-investigadoras/es
'n el an9lisis intento revelar en detalle lo $ue rodea y contiene el
discurso?conte5to?enunciacin de cada entrevistada?o. "ientras tanto a
continuacin presento una breve icha de caracteri#acin por grupo de
entrevistadas?osP F personas con diagnstico psi$ui9trico, E amiliares, I
integrantes de e$uipos de salud mental.
Personas con diagnstico psiquitrico
Nom@re
EdadA o6icio
o >ro6esi7n
Diagn7stico
PerBodo en
tratamiento
0ecCa de 5a
entre=ista
":gar de 5a
entre=ista
Cuis
EJ aos, sin
oicio y nunca
ha trabajado
's$ui#orenia 22 aos
Abril 2242,
4IP22 hrs.
'n su casa
424
!uan
E3 aos,
estudiante
universitario
's$ui#orenia 43 aos
"ayo 2242,
4QP22 hrs.
'n caeter*a de la
Universidad
donde estudia
/mar
E4 aos,
conserje de
un ediicio
Trastorno -ipolar I aos
!unio 2242,
44P22 hrs.
'n caeter*a de la
ciudad donde
reside
Ana
2J aos,
masajista
Trastorno
/bsesivo6
Compulsivo
3 aos
,eptiembre
2242, 44P22
=rs.
'ntrevista
reali#ada en
dependencias de
=ospital de d*a
":is: Contactado por inormante clave e5colega de trabajo. 'sa persona me
coment $ue Cuis era hijo de una amiga suya y me dio su nBmero telenico. )or
esta v*a, la madre me coment $ue a su hijo Cuis le gustaba mucho conversar,
viv*an juntos con el padre y $ue actualmente no estaba participando en ninguna
actividad, ni trabajando, ni asistiendo a centro ambulatorio de salud, sino $ue
solamente recib*a tratamiento armacolgico para su diagnstico de es$ui#orenia.
"e coment $ue Cuis ten*a EJ aos de edad y $ue desde la adolescencia tomaba los
9rmacos. Ca segunda ve# $ue llam+, me contest el padre de Cuis $ue ya estaba
inormado sobre la entrevista y Cuis estaba esperando. De inmediato me pas con
+l y en ese momento $uedamos de acuerdo para la entrevista. "e dijo $ue Tle
gustaba mucho su casaU y era lo m9s cmodo para +l, indic9ndome adem9s $ue
estaba muy TcontentoU de participar en un estudio. Ca entrevista se reali# en su
casa en abril de 2242. Al llegar, me abri la puerta el padre, $uien me dijo $ue por
estar jubilado casi siempre estaba en casa y $ue la madre estaba trabajando. Cuis
estaba en el saln. All* le mostr+ el consentimiento inormado, la grabadora y
acept esas condiciones. 'l padre estuvo uera de casa durante toda la entrevista,
la $ue se e5tendi por unos M2 minutos. Durante ese tiempo hubo dos r+plicas de
sismo, pero luego pudimos continuar sin problema alguno.
1:an: 7ue contactado por inormante clave de una de las redes de amiliares de
usuarias?os de salud mental $ue encontr+ por %nternet. 'l inormante me dio el
tel+ono de !uan, coment9ndome adem9s $ue !uan era una persona muy din9mica y
TcomprometidaU con la comunidad y $ue les hac*a ver $ue alguien con diagnstico
de es$ui#orenia era capa# de hacer muchas cosas y vivir normalmente. 'n ese
momento al inormante clave le llamaba la atencin $ue !uan estuviese estudiando
una carrera universitaria y $ue se ganara la vida por medio de becas y dictando
clases de matem9ticas en el barrio. Cuando lo llam+ por tel+ono, !uan mostr una
gran disposicin a participar en la investigacin y ijamos d*a, lugar y hora de la
entrevista de acuerdo a su disponibilidad. Ca entrevista se reali# en el mes de
422
mayo de 2242 en la caeter*a de la Universidad donde estudia, por ser un lugar
Tmuy agradableU para +l y por$ue Tno $uer*a perder clasesU y su rutina era estar en
el campus todo el d*a. 'n ese primer contacto telenico, !uan me coment $ue
Thac*a como 22 aosU $ue ten*a la es$ui#orenia y $ue ten*a muchas historias para
contarme. 'l d*a de la entrevista coincidimos en puntualidad y acept las
condiciones del consentimiento inormado y la grabacin de la entrevista. 'n la
caeter*a hab*a m9s gente alrededor, pero !uan escogi una ubicacin m9s alejada
del pBblico y se pudo reali#ar la entrevista sin problemas.
Omar: 7ue contactado a trav+s de !uan, uno de los participantes del grupo de
entrevistadas?os. 0o le hab*a dejado mi nBmero de mvil a !uan despu+s de la
entrevista en caso hubiese tenido alguna duda o pregunta sobre la investigacin.Un
d*a recib* la llamada de /mar, present9ndose como Tamigo de !uanU y $ue Ttambi+n
le interesaba participarU del estudio. 'n ese momento, aadiP Ttengo un
diagnstico como !uanU y $ue antes se hab*a atendido en el hospital, tambi+n me
indic $ue Ttrabajaba de conserjeU y no ten*a tantos horarios disponibles, pero $ue
igual estaba interesado en conversar sobre su vida. 7inalmente acordamos d*a,
lugar y hora para la semana siguiente de su llamada, en una caeter*a de la ciudad
donde reside, por$ue all* ten*a Tmucha conian#aU y $ue Tlo conoc*an como clienteU.
Dos d*as antes del encuentro, /mar me llam para decir $ue no pod*a asistir por un
cambio de turno $ue le impusieron en el trabajo. "e solicita otro d*a y $uedamos
para la subsiguiente semana, un d*a $ue ten*a libre por$ue cumplir*a E4 aos de
edad. 'l d*a de la entrevista, en junio de 2242, coincidimos puntualmente en las
puertas de la caeter*a. Ce di a conocer el consentimiento inormado y la condicin
de la grabacin de la entrevista, a lo $ue no present objecin alguna. 'n la
caeter*a hab*a poco pBblico y se conirm $ue conoc*an a /mar por$ue desde la
barra lo saludaron cordialmente cuando ingresamos. Ca entrevista dur unos F2
minutos y se desarroll sin diicultades.
Ana: Contactada a trav+s de inormantes clave vinculadas?os a mi antiguo empleo
como psicloga de un hospital diurno. )rimero realic+ contactos telenicos y por
correo electrnico, posteriormente ui invitada al centro de salud ambulatorio
donde convers+ con el e$uipo de salud $ue dirig*a la iniciativa. 'l mismo e$uipo
in$uiri entre las personas usuarias del centro, su disponibilidad para participar en
el estudio. Ana acept de inmediato. Ca entrevista ue reali#ada en septiembre de
2242 en las dependencias del hospital de d*a en una sala privada. Ana irm el
42E
consentimiento inormado y le e5pli$u+ lo de la grabacin y los objetivos de la
entrevista. De la inormacin escrita $ue encontr+ sobre ella en la icha del centro,
e5plicaba $ue Ana ten*a 2J aos de edad y $ue desde los 4M estaba diagnosticada
con trastorno obsesivo compulsivo. (o obstante, nunca hab*a sido hospitali#ada por
ello. Tambi+n se indicaba $ue viv*a con madre y padre, $ue ten*a estudios
universitarios inconclusos y $ue trabajaba en orma independiente de masajista. Ca
conversacin con Ana se e5tendi alrededor de una hora y no tuvimos
inconvenientes ni interrupciones. (o solicit+ la participacin de las?os miembros
del e$uipo de salud mental del =ospital de D*a puesto $ue ya ten*a para esa echa I
entrevistas reali#adas con proesionales y lo cierto es $ue necesitaba e$uilibrar el
nBmero de participantes en los tres grupos .con diagnstico, amiliares y e$uipos1.
Familiares de personas con diagnstico psiquitrico
Nom@re /Bnc:5o Datos 0ami5iar con
ADos
tratamiento
0ecCa de
entre=ista
":gar
entre=ista
Caura "adre
Q2 aos,
comerciante
's$ui#orenia 4E aos
"ayo 2242, 4I
=rs.
'n su casa
Cristian Amigo
E2 aos,
estudiante y
trabajador
's$ui#orenia 43 aos
Agosto 2242,
4J =rs.
'n su casa
8omina =ermana
E3 aos
Trabaja en
9rea social
's$ui#orenia 22 aos
/ctubre 2242,
22 hrs.
'n caeter*a
de ciudad
donde reside
"a:ra: 7ue contactada por inormante clave de asociacin de amiliares de
usuarias?os de las redes de salud mental halladas por internet. Cuando llam+ por
tel+ono a uno de estos grupos, me pidieron $ue enviara un mensaje a la
organi#acin y les escrib* para comentarles sobre la investigacin. 'n el pla#o de
unos d*as me respondieron enviando el coreo electrnico de personas $ue podr*an
participar como amiliares. Del total de cinco personas $ue contact+, solamente una
me respondi airmativamente y oras dos adujeron alta de tiempo. Cas otras dos no
respondieron nada. Caura ue $uien respondi con inter+s de participar, me envi
su tel+ono y coment en su mensaje electrnico $ue era madre de un joven con
es$ui#orenia de 2I aos de edad. Cuando la llam+ por tel+ono, me coment $ue
ella era comerciante, ten*a Q2 aos de edad y acordamos la entrevista $ue
inalmente se reali# en mayo 2242 en su casa. "e dijo $ue era Tsu rincnU, por$ue
uera de ella Tsiempre ten*a mucho $ue hacerU. 'l d*a de la entrevista comen#amos
puntualmente a la hora sealada y me recibi en el saln de su casa. Ce e5pli$u+ lo
del consentimiento inormado, la grabacin de la entrevista y acept estas
42F
condiciones. Ca entrevista se e5tendi alrededor de una hora y solamente la
interrumpimos algunos instantes al presentarse breves r+plicas de sismos.
Cristian: 7ue contactado por un e5compaero de mi antiguo trabajo. "e coment
$ue Cristian era un joven $ue participaba en una agrupacin de su barrio, donde
mi colega orec*a sesiones de ortalecimiento organi#acional y $ue alguna ve#
hab*a vivido con un amigo muy cercano $ue ten*a es$ui#orenia y $ue estaba
seguro $ue aBn lo eran y $ue reali#aban muchas actividades juntos. /reci $ue la
pr5ima ve# $ue lo viera le preguntar*a si le interesaba participar de la
investigacin. )as un mes. 'l colega contact con Cristian $uien acept enviarme
su correo electrnico. A continuacin le escrib* a Cristian, d9ndole a conocer las
ra#ones de la entrevista y le solicit+ su nBmero de tel+ono. Cristian me respondi
positivamente, me envi su nBmero y lo llam+. Conversamos y me coment $ue su
amigo era como Tun hermanoU para +l, y $ue hab*an vivido juntos algBn tiempo y
$ue compart*a muchas actividades con +l, de modo $ue lo conoc*a bien y estaba al
tanto de su tratamiento y de las cosas $ue Cristian deb*a enrentar cotidianamente.
Tambi+n me e5plic $ue aun$ue no ten*an tanta dierencia de edad .Cristian E2 y
su amigo 8oberto EQ1 le parec*a $ue 8oberto era mucho m9s maduro $ue +l mismo
y $ue mucha gente con la $ue interactuaba a diario. Acordamos reali#ar la
entrevista en su casa, por$ue entre estudio y trabajo me seal $ue era el Bnico
sitio donde pod*a estar m9s tran$uilo, puesto $ue aun$ue compart*a casa con otras
personas siempre estaba solo. Ca entrevista se reali# en agosto de 2242 en el
comedor de su casa, en el horario acordado y con la aprobacin del consentimiento
inormado y de la grabadora. Ca conversacin se prolong unos Q2 minutos. Al
inali#ar, le propuse a Cristian preguntar a 8oberto si deseaba participar de la
investigacin. (o se pudo, debido a las recargadas actividades $ue 8oberto ten*a.
(o obstante, Cristian ten*a una amiga $ue viv*a en otra ciudad, $ue hab*a tenido un
hermano con es$ui#orenia. De este modo, me dej su correo electrnico para
contactarla y as* llegu+ hasta 8omina.
Romina: 7ue contactada gracias al dato de Cristian, $uien me entreg su correo
electrnico. Ce escrib* para ponerme en contacto y e5plicarle el inter+s de la
investigacin. 8omina me respondi airmativamente y envi su nBmero telenico.
Cuando la llam+, le e5pli$u+ $ue la entrevista era para indagar m9s $ue nada, su
impresin de las pol*ticas pBblicas en salud mental y su e5periencia como amiliar
de persona con diagnstico psi$ui9trico. Acordamos d*a, lugar y hora de la
42Q
entrevista. 8omina eligi una caeter*a de la ciudad donde reside, $ue para ambas
result el lugar m9s cmodo para conversar. Ca entrevista se reali# en octubre de
2242 y le e5puse antes sobre el consentimiento inormado y la grabacin. Ca
entrevista se e5tendi alrededor de una hora. 'n la caeter*a hab*a poco pBblico,
por lo $ue pudimos reali#ar la entrevista sin interrupciones.
Profesionales que pertenecen a equipos de salud mental
Nom@re
EdadA o6icio o
>ro6esi7n
Tra@a9a
Cace
Entre=ista ":gar de 5a entre=ista
Diana
EI aos,
)sicloga
42 aos Abril 2242 'n su casa 4MP22 hrs.
%vanna
EE aos,
)sicloga
42 aos Abril 2242
'n oicina de su trabajo, 4QP22
hrs.
&erm9n
E2 aos,
)siclogo
I aos "ayo 2242 'n su casa, 43P22 hrs.
,amuel
Q2 aos,
)si$uiatra
2Q aos Agosto 2242
'n oicina de su trabajo 42P22
hrs.
)atricia
F2 aos,
Tr.,ocial
4Q aos Agosto 2242
'n oicina de su trabajo 42P22
hrs.
,onia
FI aos,
)si$uiatra
22 aos
,eptiembre
2242
'n oicina de su trabajo 4EP22
hrs.
Diana: Contactada por una e5compaera de trabajo, $uien me seal $ue Diana es
psicloga, en ese momento con licencia m+dica .de baja laboral1
y $ue era muy
colaboradora en el trabajo, por lo tanto, me dio su correo electrnico para
comentarle sobre la investigacin. Diana me respondi airmativamente. )od*amos
reunirnos en su casa y me envi el nBmero telenico. Cuando la llam+ me coment
$ue hac*a die# aos trabajaba en el 9rea de salud mental y $ue le interesaba dar su
opinin sobre lo $ue hab*a visto en sus aos de e5periencia laboral. Ca entrevista
ue reali#ada en abril del 2242 en su casa y acept sin problemas el consentimiento
inormado y la grabadora. Ca conversacin se e5tendi alrededor de una hora en el
saln y solo tuvimos ocasionales pero encantadoras interrupciones de sus dos
pe$ueas hijas.
I=anna: 7ue contactada directamente, por$ue la conoc*a desde mi pasada
e5periencia laboral. 'lla trabajaba en una ciudad cercana a la m*a como psicloga
de un programa de atencin comunitaria y por tanto, yo sab*a $ue llevaba m9s de 3
aos trabajando en salud mental. Ce escrib* un mensaje y me respondi
airmativamente para participar en la investigacin. Acordamos d*a, lugar y hora de
inmediato. %vanna preiri reali#ar la entrevista en su oicina de trabajo, para lo cual
destin una de sus horas administrativas como directora del centro comunitario
42I
donde trabajaba. Ca entrevista se reali# en el mes de abril de 2242 sin problema
alguno con el consentimiento inormado y la grabadora de audio. Ca conversacin
se e5tendi alrededor de J2 minutos incluyendo las suspensiones por dos r+plicas
de sismo. Al inali#ar, me dio el correo de un colega $ue trabajaba en otra instancia
de salud mental de la misma ciudad.
erm4n: Co contact+ gracias a la inormacin $ue me proporcion %vanna. Ce
escrib* e5plic9ndole de $u+ trataba la investigacin y a los pocos d*as me
respondi $ue aceptaba participar y me envi su nBmero de tel+ono. Cuando lo
llam+, me coment $ue eectivamente era psiclogo, ten*a E2 aos de edad y $ue
llevaba seis aos trabajando en el 9rea pBblica de salud mental y $ue siempre
hab*an cosas de su trabajo $ue lo sorprend*an. Ca entrevista se reali# en mayo de
2242 y &erm9n oreci su casa donde viv*a con su pareja y su pe$uea hija. Ah* se
sent*a m9s cmodo Tuera del ambiente institucional $ue a veces era muy pesadoU.
Acept las condiciones del consentimiento inormado y la grabacin de audio. Ca
conversacin transcurri alrededor de una hora, sin interrupciones salvo por una
leve r+plica de sismo en medio de la entrevista y con la llegada de su amilia a
casa, casi al inal de la entrevista. Al terminar, &erm9n me entreg el tel+ono y la
direccin de su consultorio privado para $ue ubicara a una psi$uiatra $ue all*
trabajaba y podr*a ser entrevistada.
Sonia: Ca contact+ por medio de &erm9n, $uien me coment $ue ,onia era una
psi$uiatra con $uien compart*a consulta privada junto con otras?os proesionales.
"e dio la direccin y tel+ono del consultorio y coment $ue ,onia trabajaba en
otra comuna del 9rea pBblica de salud mental, desde hac*a m9s o menos 4Q aos y
$ue pensaba $ue pod*a ser a*n a los temas $ue yo indagaba. 7ui al consultorio y
dej+ con la secretaria una nota para ,onia, en donde me presentaba y e5plicaba los
objetivos de la entrevista, dej9ndole adem9s de mi nBmero telenico y correo
electrnico. Como no recib* respuesta en varias semanas, volv* al consultorio y la
secretaria me dijo $ue ,onia estaba al tanto de mi nota y $ue por alta de tiempo no
hab*a podido contactarme, pero $ue pod*a pasar al d*a siguiente. "e present+ al
d*a siguiente y conoc* a ,onia, $uien me hi#o entrar a su oicina y me propuso hacer
la entrevista en ese mismo momento. Aortunadamente iba preparada, de manera
$ue le present+ lo del consentimiento inormado y la grabadora de audio y me
pidi $ue si bien le interesaba mucho el tema, no pod*a e5tenderse por m9s de una
hora por motivos laborales. Ca entrevista se reali# as* en septiembre de 2242 en la
42J
oicina de su trabajo destinada a consulta psi$ui9trica privada. Ca conversacin
dur unos Q2 minutos y no tuvimos interrupcin alguna durante la misma.
Sam:e5: Co contact+ por correo electrnico, luego de leer algunas de sus
publicaciones en relacin a la psi$uiatr*a comunitaria $ue circulaban por %nternet y
en su relacin con algunas asociaciones de usuarias?os de salud mental. Adem9s
encontr+ su blog donde daba a conocer $ue era m+dico psi$uiatra, jee de una
unidad del servicio pBblico de salud en determinada ciudad. "e respondi
airmando $ue en general acced*a a participar en lo $ue tuviese relacin con la
salud mental comunitaria. "e envi el tel+ono del trabajo y el correo electrnico
de su secretaria para acordar la entrevista. Clam+ y ui muy bien acogida por la
secretaria, con $uien acordamos d*a, lugar y hora para la entrevista con ,amuel en
la oicina de su lugar de trabajo, puesto $ue uera del horario laboral le era
imposible. Ca entrevista se reali# en agosto de 2242 y ,amuel no tuvo objeciones
con el consentimiento inormado ni la grabadora de audio. Ca entrevista dur
alrededor de dos horas y media, debido a las mBltiples interrupciones propias de
sus responsabilidades como jee de la unidad ambulatoria. (o obstante, logramos
recoger las ideas y conceptos $ue ,amuel ten*a rente a las pol*ticas de salud
mental.
Patricia: Ca encontr+ gracias a una inormante clave del 9rea administrativa de un
servicio de salud de una comuna cercana donde yo viv*a y cuando la contact+ me
coment de una amiga $ue hab*a asumido la !eatura del Centro Comunitario de
,alud "ental de la ciudad y $ue lo novedoso era $ue se trataba de una trabajadora
social, $ue seguro le iba a interesar participar del estudio. Ce escrib* a )atricia
e5plic9ndole sobre la investigacin. A los pocos d*as obtuve positiva respuesta y
me dio el tel+ono de su trabajo. Cuando la llam+, me coment $ue ten*a 4Q aos de
e5periencia en el 9rea de salud mental y $ue se sent*a muy motivada a colaborar
con mi estudio, por$ue ella adem9s dictaba clases en universidades y sab*a $ue
este tipo de estudios ayudaban mucho para las generaciones de proesionales en
ormacin. De esta manera, me solicit reali#ar la entrevista en su mismo trabajo,
en un horario $ue ten*a destinado para sus tareas administrativas. Ca entrevista se
reali# en agosto de 2242 y )atricia acept las condiciones del consentimiento
inormado y la grabacin en audio. Ca conversacin se e5tendi casi una hora con
breves interrupciones por alguna llamada telenica a su oicina.
423
SBntesis de 5a descri>ci7n de >artici>antes o coEin=estigadorasFes
Como mirada general sobre todas?os las?os participantes, puedo decir $ue es
posible encontrar en esta seleccin las caracter*sticas $ue sugieren Aalles .4MM31 y
Den#in y Cincoln .222Q1 sobre lo $ue debiera estar presente en una muestra
cualitativaP heterogeneidad, es decir, numerosas e5periencias distintas $ue se
puedan anali#arV accesibilidad, si se pudo llegar o no al campo de estudio, y en $u+
condiciones se acord o negoci el acceso, etc.V variacin, si se pudo escoger
desde variados conte5tos a las personas y tipicidad, si est9n presentes los distintos
tipos de edad, se5o u otras caracter*sticas. Co importante es $ue todas estas
selecciones sean conducidas por un planteamiento conceptual $ue debe ensear
dierentes aspectos, momentos, lugares, y personas.
Al rele5ionar en ello, pienso $ue estas caracter*sticas estar*an dadas en cierta
orma por los criterios de se5o, edad, aos de tratamiento, proesin, ocupacin,
intereses y nivel de manejo de la inormacin $ue muestran mis co6
investigadoras?es. 's posible $ue todo haya sido mejor sin los actores terremoto y
elecciones presidenciales, no obstante, igual pienso $ue hemos logrado con las
personas participantes apuntar hacia los objetivos centrales de esta investigacin.
Como recuento y s*ntesis de la seleccin de participantes, me $ueda sealar
$ue las trece personas presentes en este estudio, entregan sus construcciones
sobre dierentes temas vinculados a la salud mental, a la desinstitucionali#acin y a
las pol*ticas pBblicas. 'l an9lisis de estas construcciones, va en la secciones de
resultados, an9lisis y discusin en donde intento adem9s transmitir esta inormacin
$ue las?os participantes articularon, aBn cuando tengo presente $ue esto es
pr9cticamente imposible como seala ,piva; .222M1.
Comentarios a5 cierre de5 tra@a9o de cam>o
,in duda el proceso de investigacin es un continuo aprendi#aje, $ue
particularmente no debe cerrar, sino m9s bien abrir y bos$uejar todas las acciones
$ue Tpodr*an desarrollarseU. 'n el punto del diseo propiamente tal, comprend* $ue
es neceario otorgar mayor le5ibilidad para no caer en contradicciones
Tepist+micasU $ue a veces se nos aparecen m9s tarde de lo $ue hubi+semos
$uerido. ,ealo esto, por$ue me sucedi por ejemplo, con el guin de entrevista
42M
abierta semi6estructurada. )ara algunas personas, result un poco incmodo $ue
uesen preguntas tan abiertas y yo no me percat+ hasta cuando ya transcrib* las
entrevistas y constat+ $ue eectivamente durante la conversacin intentaban $ue yo
uese m9s directi'a. Claramente esto podr*a haberlo previsto anticipando una
m*nima variabilidad de personas Wpor $u+ a todas les iba a gustar una entrevista
as*X )ara este caso entonces y a partir de esta e5periencia, yo recomendar*a
siempre considerar m9s de una pauta o guin de preguntas, anticipando un poco
las reacciones probables rente a determinadas preguntas. 'l error de anteponer
los gustos personales de $uien investiga en los procedimientos del trabajo de
campo, puede intererir con esto y provocar blo$ueos y resistencias de las
personas participantes del estudio. 'n este sentido, aparecieron mis anteojos
coloniales bastante comunes desde la posicin de quien reali"a un estudio9 pero no
por ello se justiica $ue ocurra. ,i bien no obstante, ahora lo rele5iono y lo
e5pongo como una limitacin de mi proceder, convendr*a mejor quitar
previamente estas estructuras $ue no permiten, como e5presan Den#in y Cincoln
.222Q1, el lujo m9s espont9neo, rico y denso $ue se espera en una investigacin
cualitativa como la $ue he reali#ado. De esta orma, lo apunto a$u* de cara a
consideraciones a uturo para mis siguientes trabajos en investigacin social.
An45isis de 5os datos
eleccin del tipo de anlisis! Anlisis de Discurso Foucaultiano "FDA#
Al inicio de este cap*tulo sobre metodolog*a realic+ una breve introduccin de
las ormas de an9lisis de discurso y de las propuestas desde este eno$ue para
anali#ar los datos del corpus. 'n esta l*nea, he optado por utili#ar las herramientas
$ue orece el An9lisis de Discurso 7oucaultiano, en adelante mencionado como
7DA, $ue indaga sobre dierentes aspectos $ue permiten reali#ar an9lisis $ue
rescatan especialmente, los posicionamientos, las subjetividades, as* como las
dimensiones histricas y culturales de los discursos.
,e dice $ue el 7DA ue introducido en la psicolog*a hacia inales de los aos
setenta, inluenciado por las ideas postestructuralistas y en especial por los
planteamientos de 7oucault .4M3I1. A partir de all*, se comen# a e5plorar la
relacin entre lenguaje y subjetividad y sus implicaciones para la investigacin
psicolgica. 'l 7DA est9 relacionado con el lenguaje y su rol en la constitucin de la
4E2
vida social y psicolgica. Desde un punto de vista 7oucaultiano, los discursos
acilitan, limitan, posibilitan y constrien, $u+ puede ser dicho, por $ui+n, dnde y
cu9ndo. Nuien anali#a el discurso en este caso, se ocali#a en la disponibilidad de
los recursos discursivos dentro de una cultura, observando los usos e implicaciones
para $uienes viven dentro de ella. Cos discursos se deinen por tanto, como una
serie de argumentos, airmaciones y declaraciones $ue construyen objetos y se
e5hiben como posiciones de sujeto. 'stas construcciones hacen posible ciertas
ormas de ver, ser y de estar en el mundo, en donde las posiciones de sujeto $ue
orecen los discursos tienen implicaciones para la subjetividad y la e5periencia.
)or ejemplo dentro del discurso biom+dico, a$uellas?os cuya e5periencia de
salud?enermedad ocupa la posicin de sujeto del paciente, les locali#a como el
recipiente pasivo del cuidado e5perto, dentro de una trayectoria de cura .)ar;er,
4MM2V \illig, 2223V Arribas Aylln y \al;erdine, 22231.
'l 7DA tambi+n se interesa por el rol del discurso en los procesos sociales m9s
amplios de legitimacin y poder. Como los discursos hacen posible ciertas ormas
de ver, ser y de estar en el mundo, se encuentran uertemente implicados en el
ejercicio del poder. De este modo, los discursos dominantes privilegian a$uellas
versiones de la realidad social $ue legitiman la e5istencia de relaciones de poder y
estructuras sociales. Como algunos discursos est9n muy arraigados, se hace muy
di*cil ver cmo se puede desaiarlos o desarticularlos, por$ue adem9s toman la
posicin de sentido comBn, $ue generalmente se torna universal, mayoritario e
incuestionable, dentro de un determinado orden social o cultural. (o obstante ello,
igualmente dentro de la naturale#a del lenguaje, las construcciones alternativas son
siempre posibles y es all* donde pueden aparecer y deinirse los contra6discursos.
)or este motivo, la?el analista 7oucaultiana?o tambi+n toma atencin a la
perspectiva histrica y e5plora las ormas en $ue los discursos han ido cambiando
en el tiempo y cmo +stos pueden haber establecido subjetividades histricas
.)ar;er, 4MM2V \illig, 2223V Arribas Aylln y \al;erdine, 22231.
Ca versin 7oucaultiana del an9lisis del discurso tambi+n presta atencin a la
relacin $ue e5iste entre los discursos y las instituciones. 'n este sentido, los
discursos no son conceptuali#ados simplemente como ormas de habla o escritura,
sino m9s bien, se entiende $ue los discursos est9n ligados con pr9cticas
institucionales $ue organi#an, regulan y administran la vida social. De este modo,
mientras los discursos legitiman y reuer#an la estructura social e institucional
4E4
e5istente, esas mismas estructuras soportan y validan a la ve# los discursos. )or
ejemplo, estar posicionada?o como paciente dentro de un discurso biom+dico,
signiica $ue un cuerpo se vuelve un objeto de inter+s legitimado para m+dicos y
enermeros?as, el $ue adem9s puede ser e5puesto, tocado e invadido en el
proceso de tratamiento, $ue orma parte de la pr9ctica de medicina y sus
instituciones .)ar;er, 4MM2V \illig, 2223V Arribas Aylln y \al;erdine, 22231.
'l 7DA tambi+n se preocupa por el lenguaje en uso, abarcando su inter+s m9s
all9 del conte5to inmediato de donde es usado por las personas hablantes. De este
modo, el 7DA se pregunta sobre la relacin entre el discurso y cmo la gente
piensa o siente, es decir todo lo relativo a la subjetividad, as* como $ue podr*an
hacer, es decir, lo $ue implica a las pr9cticas sociales y las condiciones materiales
dentro de las cuales su e5periencia puede tomar lugar .)ar;er, 4MM2V \illig, 2223V
Arribas Aylln y \al;erdine, 22231.
Dentro de las?os autoras?es $ue en la actualidad han mostrado inter+s por este
tipo de an9lisis se encuentranP )ar;er .4MM2, 4MMI1V \illig .22231 y Arribas Aylln y
\al;erdine .22231. Como primer punto de encuentro, las tres propuestas coinciden
en $ue no se puede institucionali#ar el m+todo, puesto $ue correr*a el peligro de
perder su car9cter cr*tico, una de sus principales bases, puesto $ue busca
cuestionar las concepciones $ue se dan por hechas o se aceptan como universales.
(o obstante lo anterior, cabe precisar $ue las tres sealan igualmente ciertas
nociones de cmo debiera conducirse un an9lisis de discurso 7oucaultiano. De este
modo por ejemplo, )ar;er .4MM21 plantea die# niveles de rele5in $ue se
subdividen en 22 preguntas o interpelaciones $ue se puede ir haciendo al te5to o
corpus elegido, para e5traer de esta orma, los objetos construidos, cmo han
variado en el tiempo, $ue unciones cumple el construirles as*, a $uienes beneician
o perjudican esos discursos, $ue versiones coe5isten, se oponen o se apoyan para
construir esos objetos, etc.V \illig .22231 por su parte, condensa la rele5in en seis
momentos de an9lisis, en donde ocali#a los objetos discursivos, las acciones $ue
habilitan esos objetos, as* como las posiciones, las pr9cticas, las tecnolog*as y la
subjetivacin $ue se desprende desde esas construcciones y inalmente la
propuesta de Arribas Aylln y \al;erdine .22231 $uienes e5pl*citamente solicitan
no seguir un m+todo, sino m9s bien identiicar claramente los objetos discursivos
interpelando el cmo se habla del mismo desde dierentes prismas, o tiempos
4E2
cronolgicos, as* como los lugares o posiciones $ue habilita para $uien asume ese
objeto discursivo, anali#ando por ejemplo, por$u+ se torna dilem9tico o no,
identiicando $ue tecnolog*as intervienen para esa construccin de objetos
discursivos $ue se vuelven inapelables o incuestionables, tanto para las personas,
como para las sociedades.
'n relacin a esta breve descripcin, es necesario indicar $ue las tres
propuestas muestran cu9les son los elementos centrales a considerar, las $ue si
bien presentan ciertas dierencias, inalmente logran coincidir para mencionar
como relevantes de trabajar en el An9lisis de Discurso 7oucaultianoP los objetos
discursivos, las posiciones de sujeto, las problemati#aciones, las tecnolog*as .del
sel o del yo y las del poder1, y la subjetivacin. Todo ello adem9s cru#ado por los
objetivos transversales de esta orma de an9lisis $ue es atender al rol del lenguaje
en la constitucin de la vida social y psicolgica, al rol del discurso en los procesos
sociales m9s amplios de legitimacin y poder, a la relacin $ue e5iste entre los
discursos y las instituciones y al valor del lenguaje en uso.
'n cuanto a los ob8etos discursi'os, +stos ser*an por ejemplo, las
construcciones sociales sobre un hecho, s*mbolo, objeto material, o un signiicado,
etc., en este sentido un discurso m+dico ser*a considerado un objeto discursivo. 'n
relacin a las posiciones de su8eto, +stos ser*an los lugares dentro de la estructura
de derechos y deberes para $uienes usan determinado repertorio construido en
torno a un objeto discursivo, $ue al mismo tiempo soportan y validan los discursos.
)or su parte, las problemati"aciones, ser*an los dilemas $ue aparecen en el corpus,
ante lo cual el an9lisis debe identiicar desde dnde y cu9ndo aparecen estas
construcciones como problem9ticas, por$u+ naturali#an de esa orma el problema,
intentando locali#ar cmo se ha hablado a trav+s del tiempo de ese objeto
discursivo. 'n relacin a las tecnolog5as, t+cnicas espec*icas de disciplinamiento,
el 7DA trabaja con dosP las del sel o del TyoU y las del poder. 'n la primera se hace
una indagacin cr*tica sobre cmo las personas desarrollamos conocimiento sobre
nosotras mismas, generalmente inluenciadas?os por las tecnolog*as del poder $ue
son t+cnicas de gobierno a distancia segBn 8ose .4M3M1, en la interaccin de
nosotras?os con las?os dem9s se ejercitar*a tambi+n el poder, por lo $ue en las
tecnolog*as del yo, ejercitamos las tecnolog*as del poder, del gobierno a distancia.
4EE
De este modo, como ya he e5plicado, las tecnolog*as del poder, son cual$uier
cadena de racionalidad pr9ctica gobernada en mayor o menos medida por un
objetivo consciente y la constitucin de las personas y las sociedades tambi+n
puede ser entendida a trav+s de las tecnolog*as del poder. ,obre la sub8eti'acin,
se reiere a cmo nos constituimos como sujetos, por tanto, e5plora la relacin
entre discurso y subjetividad, y cmo +sta se va construyendo, por ejemplo por
medio de las tecnolog*as u otros actos de sujecin, de este modo, la subjetivacin
vendr*a a ser todas a$uellas pr9cticas de autoormacin o autorregulacin a trav+s
de las cuales buscamos regular y normali#ar nuestras conductas, y $ue toma en
cuenta, la posicin del sujeto y las tecnolog*as.
De esta orma y en base a estas rele5iones en torno al An9lisis de Discurso
7oucaultiano, presento a continuacin el estudio m9s detallado de las entrevistas,
en donde muestro los objetos discursivos hallados, con sus respectivos an9lisis en
torno a las posiciones de sujeto, problemati#aciones y tecnolog*as. )osteriormente
intentar+ rele5ionar en torno a las subjetivaciones m9s identiicables y otros
enla#amientos $ue considero, pueden enri$uecer a la discusin en torno a la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
4EF
CUARTA PARTE: RESU"TADOS $ AN*"ISIS
El silencio no tiene l5mites9
para m5 los l5mites los pone la palabra
2Marcel Marceau3
Como seal+ previamente, las?os autoras?es $ue he tomado como reerencia
para utili#ar el An9lisis de Discurso 7oucaultiano .)ar;er, 4MM2V \illig, 2223V
Arribas Aylln y \al;erdine, 22231 indican $ue lo m9s importante de trabajar en
estos estudios sonP los objetos discursivos, las posiciones de sujeto, las
problemati#aciones, las tecnolog*as .del sel o del yo y las del poder1 y la
subjetivacin. 'sto adem9s debe estar cru#ado por la idea de entender la
importancia del lenguaje en la constitucin de la vida social y psicolgica, del
cmo ha sido su devenir en la historia, o tambi+n en la construccin de esas
historias, as* como al rol del discurso en los procesos sociales m9s amplios de
legitimacin y poder, a la relacin entre discursos e instituciones y al valor del
lenguaje en uso.
De esta orma, tom+ cada entrevista transcrita y luego de mBltiples lecturas ui
e5trayendo dierentes objetos discursivos. A$u* me remito a lo $ue dice )ar;er
.4MM21 sobre esta primera ase de an9lisisP TWdnde hallamos los discursosXU
.)ar;er, 4MM2, p.I1 y su respuesta Tlos discursos est9n en los te5tosU .)ar;er, 4MM2,
p.I1 $ue pareciera ser inapelable, por$ue con ello $uiere decir $ue, los te5tos son
redes de signiicado delimitado, reproducidos en cual$uier orma $ue pueden ser
interpretados. Como primer paso es Btil por tanto, considerar a todas las redes de
signiicado como te5tos, especiicando luego, cu9les ser9n estudiadas. Una ve# $ue
los procesos de interpretacin y rele5in han sido comen#ados, podemos adoptar
como dice el autor, la m95ima postestructuralistaP Tno hay nada uera del te5toU
.Derrid9, 4MJI, p.4Q3, en )ar;er, 4MM2, p.J1, lo cual no necesariamente nos obliga a
asumir una particular posicin sobre la naturale#a de la realidad, ya sea te5tual o
cual$uiera, ni tampoco presumir $ue e5iste un?a autor?a en espec*ico. Co $ue se
empie#a a describir, as* como los signiicados de los te5tos $ue se elaboran,
implica ir m9s all9 de las intenciones individuales, en este sentido, Tlos discursos
ser*an trans6individualesU .)ar;er, 4MM2, p.J1. Cuando se ha comprendido esto, el
siguiente paso en el an9lisis debe seguir un proceso de e5ploracin de
connotaciones, alusiones e implicaciones $ue el mismo te5to evoca. Cos discursos
est9n disponibles muchas veces para dierentes tipos de audiencias y esto es
4EQ
posible debido a $ue los discursos son un conjunto ling[*stico de alto orden $ue se
actuali#a y actBa en y por los signiicados del te5to.
'n base a esto, puedo decir $ue en mis reiteradas lecturas sobre el corpus de
trece entrevistas $ue a$u* presento, ui abriendo y cerrando muchos objetos
discursivos. (o obstante, considerando $ue los objetivos de mi tesis apuntaban
hacia la desinstitucionali#acin psi$ui9trica, eleg* principalmente los $ue ten*an
relacin con el tema, por lo $ue, los objetos discursivos $ue a$u* presento, son
parte de una gama m9s amplia $ue puede apreciarse en su integridad en el
conjunto de entrevistas transcritas.
%gualmente asumo la parcialidad de mis lecturas y an9lisis, en concordancia
con la importancia de mantener la rele5ividad de mi investigacin, con lo $ue
probablemente pude haber dejado uera de estudio, algunos aspectos $ue tambi+n
eran signiicativos para el an9lisis. 'sto slo me viene a mostrar lo enri$uecedor
$ue puede ser un proceso de investigacin de este tipo, si se trabaja con un e$uipo
de personas anali#ando un corpus, puesto $ue as* abarcar*amos m9s repertorios
disponibles en el discurso y m9s ormas de ser y estar en el mundo se apreciar*an
en el an9lisis .\illig, 22231.
)or este motivo, comprendo $ue el an9lisis $ue a$u* presento puede verse
como algo acotado, parcial y $ue dentro de los l*mites $ue tiene esta investigacin,
muestra cmo se van articulando algunos de los discursos o de las pr9cticas
sociales en torno a la desinstitucionali#acin psi$ui9trica en un determinado
territorio y cultura.
CORPUS
Trece entrevistas
O@9etos disc:rsi=os e5egidos
Discurso alternativo de salud
Discurso autonom*a
Discurso biolgico
Discurso cient*ico positivista
Discurso cr*tico institucional sistema salud mental desinstitucionali#acin
Discurso cr*tico educativo salud mental
Discurso cr*tico m+dico psi$ui9trico?control
Discurso cr*tico proesionales salud mental no m+dicos
4EI
Discurso cr*tico sistema pol*tico
Discurso cr*tico sociedad
Discurso dependencia
Discurso desinstitucionali#acin
Discurso amilia
Discurso ilosico
Discurso g+nero
Discurso institucional
Discurso m+dico psi$ui9trico
Discurso organi#acional
Discurso orientacin al logro
Discurso paciente
Discurso paternalista
Discurso prejuicios
Discurso psicolgico
Discurso social
'stos ser*an objetos discursivos, puesto $ue surgen en el marco de
instituciones $ue hacen posible este tipo de discursos. Del mismo modo, est9n
conte5tuali#ados en su tiempo y territorio, y adem9s han surido cambios en su
construccin a lo largo del tiempo .Kig[e#, 222I1.
(o obstante, estos objetos por s* solos, no dicen nada. Cos objetos van
construyendo de este modo, ormas de articularse como personas y sociedades,
tomando incluso el estatus de verdades inapelables. ,iguiendo con el an9lisis por
tanto, y de acuerdo a las sugerencias de )ar;er .4MM21, \illig .22231 y Arribas
Aylln y \al;erdine .22231, identii$u+ dentro de estos objetos, a$uellos $ue se
asum*an como posiciones de sujeto, problemati#aciones, tecnolog*as del yo .sel1 y
tecnolog*as del poder, +stas Bltimas conigurando lo $ue vendr9n a ser luego las
subjetivaciones.
Posiciones de s:9eto
Discurso autonom*a
Discurso dependencia
Discurso desinstitucionali#acin
Discurso amilia
Discurso ilosico
Discurso g+nero
Discurso institucional
Discurso organi#acional
Discurso paciente
Discurso paternalista
Discurso prejuicios
Discurso social
4EJ
Pro@5emati8aciones
Discurso alternativo de salud
Discurso cr*tico institucional sistema salud mental desinstitucionali#acin
Discurso cr*tico educativo salud mental
Discurso cr*tico m+dico psi$ui9trico?control
Discurso cr*tico proesionales de salud mental no m+dicos
Discurso cr*tico sistema pol*tico
Discurso cr*tico sociedad
Discurso amilia
Discurso prejuicios
Tecno5ogBas de5 <o Gse56H
Discurso orientado al logro
Discurso ilosico
Tecno5ogBas de5 >oder
Discurso biolgico
Discurso cient*ico positivista
Discurso m+dico psi$ui9trico
Discurso psicolgico
INTRODUCCIN SO%RE "OS RESU"TADOS ENCONTRADOS
A modo de descripcin introductoria de estos resultados, debo aclarar $ue si
bien desde el tipo de an9lisis reali#ado, 7DA, es m9s relevante deinir el conte5to
de produccin y no $ui+n produjo el discurso, igualmente me es interesante
sealar $ue, en ocasiones y rente a ciertos temas, cada grupo de participantes,
esto es, personas con diagnstico psi$ui9trico, amiliares y miembros de los
e$uipos de salud mental, se dierenci y?o apropi de un u otro tipo de discurso.
Tambi+n es necesario mencionar $ue, como los objetos discursivos pueden
estar en permanente construccin, todos ellos son susceptibles de modiicacin.
'sto incluso pudiera verse como algo necesario en este trabajo, especialmente en
los casos en $ue un objeto discursivo actBa como posicin de sujeto,
problemati#acin o tecnolog*a, como ocurre por ejemplo en los casos del discurso
amilia, prejuicios y ilosico.
'n las descripciones $ue muestro a continuacin, e5pongo el objeto
discursivo de acuerdo a si es una posicin de sujeto, problemati#acin o
tecnolog*a, e5plicando brevemente a trav+s de una cita te5tual del corpus de
4E3
entrevistas cmo unciona en cada caso elegido. )osteriormente en las
conclusiones desglosar+ rele5iones $ue pueden servir de aporte a la discusin en
torno a la desinstitucionali#acin psi$ui9trica.
DESARRO""O DE "OS RESU"TADOS
Cos resultados estar9n agrupados en torno a las siguientes unidadesP
posiciones de sujeto, problemati#aciones, tecnolog*as del yo y tecnolog*as del sel.
Posiciones de s:9eto
Discurso autonom*a
Discurso dependencia
Discurso desinstitucionali#acin
Discurso amilia
Discurso ilosico
Discurso g+nero
Discurso institucional
Discurso organi#acional
Discurso paciente
Discurso paternalista
Discurso prejuicios
Discurso social
Discurso autonom$a
8eproduce las acciones e ideas de propia iniciativa. 'ste discurso aparece en
situaciones en las $ue se asume un control planiicado de vida, a pesar de las
oposiciones de los dem9s y del sistema. ,e supone como uno de los objetivos de la
desinstitucionali#acin, no obstante, ser*a necesario e5aminar $u+ tipos de
autonom*as se promueven y si tienen relacin o no con las $ue $uiera y pueda
maniestar una persona durante el proceso de desinstitucionali#acin.
'n estos ejemplos a continuacin, una mujer e5plica cmo rente a la decisin
de asistir o no al centro de salud ambulatorio, tuvo $ue detener la intromisin de su
madre y padre. 'sto ue deinitivo para $ue ella se hiciese escuchar y maniestar
e5pl*citamente $ue le parec*a una buena idea asistir al hospital de d*a y probar un
tratamiento en esta modalidad. De alguna manera las personas con diagnstico
psi$ui9trico deben estar permanentemente atentas a $ue no se les vea como
incapacitadas para decidir sobre asuntos de su vida cotidiana y en relacin a su
diagnstico m+dicoP
4EM
;No9 entonces al final... como que 'i9 que quer5an ellos decidir no...Y no
o...= 2Ana9 +3.
;Y que puedo tomar o mis decisiones... que o so la que tiene que
decidir cundo s5 cuando no= 2Ana9 .)/3.
Tambi+n se ve un caso similar en el del hombre, en donde maniiesta su
motivacin a dar un giro en su tratamiento, en el sentido de tomar el control +l
mismo sobre lo $ue le sucede, en base a su historia, a los aprendi#ajes $ue
probablemente ha tenido de esa e5periencia a su ortale#a personal y a otras?os
especialistasP
;!orque EFGECA 1AHGC !AC HA1 MIA1... a puro poJer... 2+3 pero desde
que me intent7 matar hasta ahora9 que a 'o para los cinco a>os9 tengo
0) 2golpea la mesa3 reci7n ahora esto A1I... me quiero 'ol'er a... hacer
'er9 a re'isarK= 2Amar9 )%)3.
'n relacin a decisiones sobre su tratamiento o actividades, planiicacin de
uturo, etc., la autonom*a se e5perimenta con sentimientos positivos. 'ste discurso
habilita en las personas con diagnstico psi$ui9trico, una dimensin de libertad y
de satisaccin importante.
Desde la lectura de estos te5tos, se desdibuja un poco la construccin de la
persona con diagnstico psi$ui9trico del D,", puesto $ue a$u* ambas personas
evidencian m9s, una alta autoconciencia de s* mismas?os, de su entorno, del
conte5to socioeconmico personal y amiliar. De este modo, es interesante sealar
$ue la eti$ueta del diagnstico, al menos, no recoge este tipo de dimensiones
sobre estas personasP
;15... cuando a llegu7 ac... o... 'en5a con los medicamentos9 etc.9...
pero no... eh9 mmm... como se di8era... no pod5a 'ia8ar 23 ob'iamente a
'erlo9 porque estbamos con hartos problemas econmicos... ... si a 7l
all me hac5a una reba8a9 ac pagar 0/ mil pesos la consulta empe"ar
todo de nue'o... LnoM... era mucho ... las cuentas eran de +/ mil pesos9
los remedios entonces9 no... Y mis paps los dos estaban sin traba8o...
4F2
entonces no me qued otra que empe"ar a disminuir de a poco los
remedios... que eso es lo que siempre dicen cuando uno 23 tiene que
de8arlos... empec7 a hacer eso... de a poco9 de a poco9 de a poco Y ,FDE
FN ANA &ENGAH9 as5 como 23 nunca me hab5a sentido= 2Ana9 %63.
;159 Lme tir7M9 LLesa fue la primera decisin EN #AN#E ME ,GCO NA
MP1MM... igual mal... mal pero era necesario... porque9 o no era mu
bueno para el e8ercicio9 ten5as que le'antarte a las seis de la ma>ana9
salir a correr9 s5 o s59 eh... ten5as que obedecer rdenes9 s5 o s5... 2Amar9
%43 2Este relato se refiere a su ingreso 'oluntario al ser'icio militar3.
Discurso dependencia
8eproduce relaciones de dependencia entre las personas y $ue diicultan su
autonom*a y voluntad. Tambi+n hace reerencia a la injerencia de otras personas
$ue deciden en asuntos de *ndole personal. 'ste discurso tambi+n reproduce la
pasividad en temas $ue implican la propia vida o cuando se deja en manos de
otras?os las diicultades personales, llegando incluso a utili#ar la manipulacin
emocional en las relaciones sociales $ue se establecen. 'n ocasiones, podr*a
tambi+n utili#arse recursos de auto victimi#acin, en donde se reproducen acciones
autocompasivas $ue justiican la inaccin rente a ciertos hechos, lo $ue puede
aparecer tambi+n como dependencia y minusval*a en las personas con diagnstico
psi$ui9trico, o inmovilismo y alta de proactividad en las?os proesionales de salud
mental, o indierencia y sobreproteccin en las?os amiliares.
'l siguiente e5tracto corresponde a la sorpresa de un hombre con diagnstico
psi$ui9trico, cuando otras personas reproducen los supuestos negativos asociados
por ejemplo a la es$ui#orenia. A$u* la victimi#acin inmovili#a e inhabilita a
$uienes lo reproducen y les deja con escasas posibilidades de ser y hacer algo
distinto a lo $ue se han impuestoP
;!ero a otras personas cuando necesitan auda9 le dicen te dicen: Qno9
o so esqui"ofr7nico crnicoR Llo repitenM9 lo 'an asimilando se 'an
comportando de acuerdo a eso... la autoestima de esa gente est como
el piso9 est horrible9 eh... por eso son tan... tan9 de repente eh...
4F4
Lobsesi'osM... tan... tan lastimeros. S!or qu7T L!orque les estn refor"ando
que son una mierdaM... Y que NA !FE#EN <ACEC NA#A= 2Uuan9 4$3.
'n el e5tracto a continuacin, el discurso ligado a la dependencia aparece
vinculado a la amilia, en particular a la madre. Ca din9mica de las?os amiliares de
personas con diagnstico psi$ui9trico suele ser compleja y ambivalente. Ca
eti$ueta diagnstica suele ser un tema di*cil en sus vidas, por lo $ue
probablemente, transitar*an entre los polos de sobreproteccin y abandono,
debido al cansancio y desgaste $ue provoca el asumirse como Tcuidadoras?esU, $ue
en cierta orma, viene implicado desde el momento en $ue la medicina psi$ui9trica
le asigna un diagnstico a su amiliarP
;Yo firm7 pensando que entraba el lunes no... Me de8aron al tiro el
'iernes9 pero... ese d5a se qued conmigo mi mam9 como para... para
nada... adaptarme un poco adems que fue cortito9 o sea9 ese d5a sal5...=
2Ana9 ).3.
;159 porque ese d5a que me iban a lle'ar al hospital 2de urgencia39 mi
mam me pregunt9 antes me di8o que: Qqu7 sent5a9 que...qu7 quer5aR
o le di8e Qsi quieres que sea sincera9 a mi me gustar5a que me
internaran... porque a no...R 2Ana9 .).3.
;LAh noM9 Ah5 o me enferm79 le di8e: Qmam9 sab5s que no s7 qu7 pasa en
m59 Lno s7 lo que pasaM... o sea... Ls7 lo que pasaM9 pero necesito auda
profesionalR... ten5a .6... le di8e: Qmam9 sab5s que... qu7R9 ella: QSpero
que quer5s que haga AmarTR9 siempre me dice as59 QSqu7 quer5s que
haga9 que quer5s que haga9 hi8o m5oTRV QLEFE ,E CAHAEFE1 HA1
!AN,AHANE1 FNA DEW EN ,F DG#AMR9 le di8e9 23 QL ,AMA EH ,ACA !AC
HA1 A1,A1 ll7'ame donde un psiquiatra9 te lo pido por fa'orRM 2Amar9
).03.
;No... eso me... o sea9 incluso eso me... Lno s7 cuntas 'eces he estado a
punto de caerme en la micro porque se tiene que parar ella primero o
su8etarme de ella... 203 porque me cuesta su8etarme de la micro...= 2Ana9
)*+3.
4F2
"uchas veces a las propias amilias, les cuesta asumir este cambio en la
modalidad de atencin y reproducen el modelo m9s dependiente del tiempo asilar
o manicomial al tratar de gestionar internamientos or#osos de sus miembros con
diagnstico psi$ui9tricoP
;A 'er9 cundo hemos tenido ms dificultad ha sido con algunas familias
resistentes9 en t7rminos de ser mu codependientes. Entonces9 tenemos
dificultades porque ellos quieren que nosotros internemos al paciente=
2!atricia9 )++3.
A continuacin e5tractos de una persona de un e$uipo de salud mental $ue
denota la descone5in entre el programa, induccin, capacitacin, etc., $ue se
re$uerir*a para implementar la desinstitucionali#acin, lo $ue redunda en $ue
las?os proesionales se motiven escasamente por buscar la inormacinP
;Nunca... Nunca fui armando el monito como a medida9 o el esquema a
medida que a'anc7 pero no9 no9 no tengo claro el modelo... 2&ermn9
)63.
;No...1lo he le5do los protocolos de los9 de los &E1 por e8emplo...Ya
ah5 como que nombran un poquito9 pero lo otro no9 nunca= 2&ermn9 )$3.
;No9 no...Ha 'erdad no me he interesado en eso= 2&ermn9 ./3.
Discurso desinstitucionali%acin
'sta posicin de sujeto reproduce las pr9cticas sociales $ue sustentan, avalan
y apoyan los procesos de desinstitucionali#acin. 's un discurso a estas alturas casi
institucional, puesto $ue no se cuestionan mayormente por ejemplo, la escase# de
recursos materiales, econmicos, de capital humano, etc., con las $ue las personas
se han encontrado al momento de trabajar o de recibir la atencin.
Cos discursos dejan intuir un poco la precariedad desde donde comen# el
programa de desinstitucionali#acin, puesto $ue como histricamente as* ha
sucedido en la salud pBblica chilena, se contaba con escasos recursos para el 9rea
mental y espont9neamente hubo $ue instalar un plan de accin para acoger la gran
demanda $ue hab*a hacia el sector.
4FE
A continuacin, el relato de una integrante de e$uipo de salud mental, e5plica
los inicios del programa. ,i bien, a primera vista resulta un tanto catico, nos deja
ver, cmo este tipo de discurso, permite habilitar a las?s proesionales de salud, de
mayor le5ibilidad rente a las diicultades y la disposicin a hacer m9s eiciente un
trabajo en e$uipo, en pos de objetivos comunes con personas y proesionales de
dierentes 9reas. 'sto inalmente redunda en ser un aspecto medular de la salud
mental comunitaria y la desinstitucionali#acinP
;Ya9 pongamos que era .///9 .///9 nada9 nada9 cero9 cero9 cero o sea
nada9 nada9 nada ni psiclogo ni nada9 no hab5a ninguna cuestin9 en el
hospital9 hab5a cirug5a9 medicina9 esto lo otro nada de psiquiatr5a.
Entonces llega ac 2ciudad )3 llega con todas las ideas para instalarlas
en 2ciudad .3 llega con todas estas9 hab5a estado en 2ciudad 03 con
todo este plan de salud mental p@blica9 salud comunitaria9 entonces fue
s@per 'isionario en 2ciudad .3 o digo que tu'o la 'enta8a9 que como
empe" de cero empe" con alguien que di8o9 Q'amos a empe"ar como
o creo que tenemos que empe"arR o sea en 2ciudad .3 nunca hubo
camas de hospitali"acin... me entiendes9 entonces el enfoque
comunitario era noms9 porque no hab5an camas9 LNFNCA <FXA CAMA1M
Me entiendes9 ahora ha ocho camas que son de ba8a comple8idad9
despu7s9 entonces es algo como mu puntual... Entonces dice: Q'amos a
poner atencin9 solamente en la cuestin de la atencin primaria9
entonces 'amos a tener que pensar a largo pla"oR9 que fue al final9 mu a
largo pla"o9 Q'amos a tener camas en el hospitalR9 7l se lo imagina as5 7l
monta esto. 2Ciudad .3 empie"a con psiclogo antes que nadie9 empie"a
con psiclogo despu7s bueno el 2nombre3 se 'a llega la 2nombre3 eh9
o llegu7 poco despu7s. Ha 2nombre3 tiene otro enfoque9 pero para m5
ella le pone como lo 7tico. Ella es s@per traba8adora9 s@per
preocupada9 entonces ella se encarga ella 'a mu de la mano de lo que
es salud mental9 entonces empie"a a crear el plan de salud mental=
21onia9 $3.
;No9 no9 all5 siempre fue al re'7s9 hubo mucho tiempo en que era mu
desproporcionado9 muchas horas psiclogo mu pocas horas
psiquiatra9 siempre hubo muchos psiclogos9 muchos asistentes9 la cosa
4FF
psicosocial era lo que mandaba9 siempre predomin desde que o
llegu7 all el ./// ponte t@9 a se traba8aba con los psiclogos en
consultorios9 entonces9 cuando hab5a reunin de 'iolencia intrafamiliar9
algunos meses nos 8untbamos con la gente del hospital de atencin
primaria as5 se fue consolidando... no9 o te dir5a quince a>os9 E1
GM!CE1GANAN,E o sea uno podr decir muchas cosas siento o de la
salud p@blica9 que no funciona o sea9 Lmira t@9 de lo que parteM
pongmonos en el e8emplo9 de lo que es del 4$9 #E CECA a lo que es
ahora9 con todo el staff de psiquiatras9 psiquiatras infantiles9 psiclogos9
con centros de rehabilitacin9 con hospitales de d5a con9 o sea9 es un...
2 3 Les del cielo a la tierraM= 21onia9 )$3.
Tambi+n se habla sobre la relacin de costos en este tipo de atencin, en
donde al parecer no habr*a grandes dierencias .en Chile al menos1 puesto $ue el
presupuesto sigue siendo el mismo, tanto para cuando hay un sistema cerrado
como uno abierto. 'n cambio se nota la dierencia a nivel de satisaccin de las
personas $ue son atendidas en esta modalidadP
;Eue el costo no era tal9 porque uno podr5a haber esperado que el costo
saliera ms barato9 para no tener hospitali"acin... pero no era as5Y
bueno9 los frmacos9 nosotros tenemos acceso a los frmacos de ac... no
sal5a tanto ms barato9 pero el ni'el de satisfaccin usuaria9 era mucho
ms alta... me entiendes9 o sea9 de satisfaccin de integracin era
maor= 21onia9 0.3.
;Ha aplicamos 2 3 Y... ... nos fue bastante bien de9 dentro de lo que...
podr5amos pensar en t7rminos de... por e8emplo9 en general9 Lclaro a...
alguna gente nos dice en general estn ms...M que ha ms acomodo en
la sala de espera9 que... cosas que9 qu7 podemos hacer. !ero por
e8emplo9 en t7rminos de reclamo... tenemos un libro de reclamos que en
general9 no... ,enemos muchas felicitaciones9 no tantos reclamos9 eh...
estamos abiertos a... a poder eh9 me8orar ese tipo de cosas= 2!atricia9
)0/3.
'n los siguientes ejemplos podemos constatar directamente la opinin
avorable de usuarias?os sobre las instalaciones del centro ambulatorio de salud
4FQ
mental. ,e aprecia bien puesto $ue ya se saca la atencin del conte5to m9s m+dico
y se transorma en un sitio acogedor y m9s cercanoP
;Ho que pasa es que los pacientes le9 le9 a 'er...los pacientes que 'ienen
para ac9 o los usuarios en general9 les parece bastante adecuado estar
fuera de un hospital9 en el sentido de... mmm... a 'er... desde... del...
tema del 1AME9 del tema de la atencin9 que es mucho ms rpida9 que...
al ser ms peque>o es ms acogedor tambi7n al ser ms peque>o eh9
eh9 es mucho ms...= 2!atricia9 )..3.
'n el e5tracto siguiente se habla de cmo la red de salud mental, despu+s de
algunos aos de uncionamiento, inalmente logra mostrar sus rutos en un evento
tan dram9tico como ue el terremoto del ao 2242, en donde las personas lograron
reconectarse, vincularse, ubicarse y colaborarse en lo $ue hi#o alta en ese
momento. ,e demostr $ue la idea de comunidad estaba instalada y $ue las
personas hicieron uso de estas redes. 'sto signiica buenos grados de satisaccin
para las?os proesionales de los e$uipos de salud mental, as* como para las?os
usuarias?os de la redP
;Y o siento que nosotros9 bueno con la 2nombre3 traba8amos bien que
se 'io que Lla red funcionM SMe entiendesT entonces fue mu lindo esto
de9 o creo que despu7s del terremoto9 como oportunidades que Lse 'io
el traba8o comunitario a conchoM9 o sea en 2ciudad3 nunca se hicieron
tantas 'isitas domiciliarias en die" a>os9 como se hicieron9 me entiendes9
porque hab5a que ir al 2ciudad39 <AXIA EFE GC a no ten5a ning@n
sentido estar en el hospital9 porque no llegaba nadie si la gente estaba
toda'5a en el agua9 entonces9 o siento que a9 Leso fue s@per bueno...M=
21onia9 %/3.
Discurso familia
'ste discurso lo identii$u+ de dos ormas dentro del corpus de entrevistas,
como posicin de sujeto y como problemati#acin. Ca primera, tal como la sitBo
a$u*, es cmo se asume desde el lugar de amilia o de un amiliar cercano o
v*nculo aectivo cercano un tipo de discurso y una orma de ver las situaciones en
torno a la salud mental y la vida de la persona cercana $ue tiene un diagnstico
4FI
psi$ui9trico. 'n este caso, tambi+n caben ciertas ambivalencias. )or un lado se
habilita un discurso de sobreproteccin, cuidado y cario, mientras $ue por otro,
aparecen los temores, angustias y cansancios, por reproducir autom9tica y
permanentemente las pr9cticas sociales de cuidado del otro .o de la otra1.
'n este p9rrao a continuacin se aprecia cmo el relato de una amiliar indica
la pr9ctica del hacerse cargo de la persona $ue tiene el diagnstico psi$ui9trico.
'sto se e5perimenta como algo especial, $ue debe hacerse en una unidad
especiali#ada, por lo tanto, hay una cierta resistencia a la modalidad m9s
desinstitucional. Clama la atencin $ue este sea el discurso m9s recuente, lo $ue
muestra lo escasamente instalado $ue pareciera estar lo de la
desinstitucionali#acin o la idea de una salud mental m9s comunitaria, basada en
redes sociales, v*nculos. 'n este p9rrao aBn aparecen nociones de lo desconocido
$ue resulta este tema para las?os amiliares, como si aBn e5istiesen resabios del
tiempo asilar o manicomial en donde las personas viv*an aisladas y escondidasP
;159 bueno ms directamente fueron mis padres9 quienes ten5an9 se
'inculaban con... porque cuando mi hermano se enferm9 a9 porque el
primer tiempo 'i'5amos 8untos cuando 7ramos 8'enes como de .09 .6
a>os9 ah5 'i'5amos 8untos toda'5a9 pero mis paps eran los que ms se
hac5an cargo9 nunca tu'e una relacin tan directa9 nunca fui o9 debo
haber ido una o dos 'eces9 no ms9 entonces mi percepcin ms bien era
a tra'7s de lo que mi pap9 mi mam 'i'5an con mi hermano cuando mi
hermano se enferm el primer tiempo le atendieron en el hospital en
2ciudad3 hab5a una unidad especial que de hecho era construeron un
edificio9 un ala que era slo de salud mental= 2Comina9 +3.
'n el siguiente p9rrao hay una me#cla de lo $ue e5pli$u+ anteriormente, las
dudas, los temores antes un tema $ue aBn parece ser muy desconocido para la
poblacin general, pero tambi+n hacia el inal del e5tracto, se aprecia cmo las?os
amiliares tambi+n son capaces de desarrollar niveles de empat*a y comprensin
mucho m9s integrales $ue las $ue provienen desde el mundo m+dico tradicional, el
cual predomina en salud mental. 'n este sentido, la amiliar a$u* instala la nocin
de historicidad y culturalidad, al cuestionar la problemati#acin $ue tiene un
diagnstico psi$ui9trico, rele5ionando en torno a $ue hubiese sido de su amiliar si
hubiese vivido en otro tiempo o cultura. Co anterior aporta elementos importantes a
4FJ
la l*nea de deconstruir la psicopatologi#acin, uno de los objetivos impl*citos de la
desinstitucionali#acin psi$ui9tricaP
;Yo no hac5a 'ida cotidiana ScachiT Y o creo que quienes ms se 'en
afectados son las personas que 'i'en la 'ida cotidiana9 el d5a a d5a all5...
es donde surgen estas cosas9 entonces tambi7n eso me pesaba tambi7n9
o nunca estu'e tan cerca de su tratamiento m7dico9 porque como no
'i'5a con 7l9 o hac5a mi 'ida9 igual estaba atenta9 o sea9 acompa>7 a mi
mam9 a 'eces me tocaba ir a pedir hora9 pero finalmente eran mi paps9
eran quienes se hac5a cargo de esto9 entonces o lo 'i'5a un poco ms de
le8os tambi7n la relacin con 7l ScachiT... entonces o creo que eso
tambi7n9 eso all5 influe en donde no era9 no era la 'ida cotidiana9 pero
que efecti'amente mi hermano 'i'5a en otra esfera de la 'ida9 s5 'i'5a... s5
'i'5a... ahora que eso hace .// a>os hubiera sido un sabio9 un machi
ahora mucho tiempo un loco...= 2Comina9 $+3.
;Ha cuestin es que igual nosotros presentbamos conformidad porque
con mi mam hicimos todo lo posible... est con los medios que ten5amos
en esta sociedad9 porque mi hermano a lo me8or si hubiese nacido hace
.// a>os atrs9 podr5a haber sido un gur@ o un esp5ritu mgico...=
2Comina9 )./3.
'l siguiente relato e5presa el discurso de la amilia en su etapa de temores y
angustias rente al cuadro de crisis $ue mostraba su amiliar con diagnstico
psi$ui9trico. Adem9s de habilitar el discurso de la desesperacin y la impotencia
de cada miembro, se reproducen tambi+n discursos m+dicos psi$ui9tricos. 's en
esos momentos m9s cr*ticos, cuando aparecen los dispositivos psi$ui9tricos y
asilares con toda su tradicin histrica, tratamientos e intervenciones. Ca
internacin y el aislamiento se aprecia como una opcin viable en medio de un
clima $ue inseguri#a y desestabili#a el nBcleo amiliar, con todo el coste emocional
$ue ello implica. A$u* tambi+n se visuali#a la tendencia de emini#acin del
cuidado .Canals, 4M3QV Davidson, Di&iacomo f "c&rath, 22441 un tema presente
en el discurso amiliar, en donde las madres son las $ue se llevan el grueso de las
preocupaciones y $uienes reali#an la mayor parte de tareas de gestin y
vinculacin de su amiliar con el sistema de atencin en salud mental. 'ste discurso
4F3
tambi+n se relaciona por tanto, con la posicin de sujeto $ue aparece m9s adelante
en el discurso $ue he mencionado como g+neroP
;Agresi'o9 de que nosotros intentbamos de que lo internaran en el
psiquitrico no lo quer5an ingresar9 porque no hab5a cupo9 tu'ieron una
pel ea... as5... 2 3 mi mam era la que le tocaba todo9 porque ah5 no lo
ol'ido tampoco9 una cuestin de g7nero9 mi mam era la que se hac5a
cargo de todo9 mi pap se la'aba las manos todo el rato9 a mi mam le
tocaba hacer todos los trmites con el m7dico9 gestionar aqu59 gestionar
all9 que s7 o porque si 'i'5a en la casa9 pod5a pasar algo gra'e... algo
gra'e9 gra'e9 gra'e 2 3 porque se pon5a mu agresi'o se sent5a
amena"ado= 2Comina9 )).3.
;Y 7l reaccionaba frente a eso9 entonces de repente daba patadas9 de
repente empu8aba9 entonces9 como que tambi7n se asustaba9 trataban de
estar con 7l9 le dec5an siempre que s5 a las cosas que hac5a9 no lo
contradec5an= 2Comina9 %+3.
Como mencion+ antes, el discurso amiliar tambi+n lo identii$u+ dentro del
grupo de las problemati#aciones, de manera $ue +ste lo desarrollar+ cuando
describa las caracter*sticas espec*icas de ese conjunto de objetos discursivos.
Discurso g&nero
'sta posicin de sujeto, reproduce las situaciones de ine$uidad para la mujer
cuando se enrenta a diversas situaciones en la vida, en este caso del cuidado de un
amiliar con diagnstico psi$ui9trico.
'l discurso de g+nero como posicin de sujeto habilita una doble lectura. )or
una parte, se reuer#a la visin de las capacidades mBltiples de la mujer .instalada
por el patriarcado1 especialmente cuando hay diicultades, y por otra, se reproduce
una situacin de indeensin rente a la e5pectativa e5terna $ue establece lo $ue se
espera de nosotras como madres, como hermanas, como hijas, etc. 'sto genera
ambivalencia muchas veces, por$ue son posiciones $ue al asumirlas implican
bastante trabajo *sico y emocional, por lo $ue impl*citamente un e5tracto puede
dar cuenta de lo $ue eso conllevaP
4FM
;Mi mam era la que le tocaba todo9 porque ah5 no lo ol'ido tampoco9 una
cuestin de g7nero9 mi mam era la que se hac5a cargo de todo9 mi pap
se la'aba las manos todo el rato9 a mi mam le tocaba hacer todos los
trmites con el m7dico9 gestionar aqu59 gestionar all9 que s7 o=
2Comina9 )).3.
Discurso filosfico
Como posicin de sujeto este discurso reproduce otra orma de mirar la salud
mental, especialmente dierente a los c9nones psi$ui9tricos tradicionales
establecidos para ello. 'ste discurso habilita a $uien lo practica, de una visin m9s
integral y le5ible en torno a lo $ue implica no seguir el patrn comBn y corriente
$ue de cierta orma se nos impone impl*cita y e5pl*citamente en el mundo. 'ste
discurso, abre mayores comprensiones hacia lo dierente, hacia una mayor
tolerancia y disposicin a la convivencia con personas $ue tienen otras ormas de
ser, actuar y estar en el mundo. 's un discurso $ue claramente debiera incluirse en
los programas de desinstitucionali#acin, puesto $ue aportar*a estos elementos $ue
no e5isten desde el discurso m+dico con sustento m9s biolgico y menos integral.
'n el siguiente relato, una persona describe su relacin con alguien $ue tiene
un diagnstico psi$ui9trico. 's interesante observar la rele5in $ue reali#a en
torno a ello. Abre la posibilidad a $ue una persona caliicada como sin juicio
eectivamente tenga una visin m9s amplia $ue la nuestra .las?os no
diagnosticadas?os1. 'n su e5periencia personal, +l aprecia a una persona por cmo
es y no por la eti$ueta $ue le han puesto. Cuestiona impl*citamente lo $ue eso
supone y lo de6construye para situarle como cual$uier persona de buenos
sentimientos. 'l discurso ilosico lo identiico a$u* cuando se abre a la posibilidad
a $ue e5istan cosas m9s all9 de nuestro entendimiento $ue suponemos desde
nuestra arrogancia, tan dotado de ra#n y lgicaP
;Claro 239 es Lsinnimo de locuraM entonces que tan locura es9 esa
locura es poder 'er un poco ms all... ahora o tambi7n creo que9 que
qui"s nosotros somos... tan ignorantes que ha cosas ms all de lo que
podemos 'er qui"s 7l lo logra 'er9 ah5... uno puede especular lo que
quiera. !ero catalogarlo de locura9 desenca8arlo claro o sea est
4Q2
desenca8ado porque no9 no corresponde al patrn normal de persona9 no
'e lo que todo el resto 'e9 pero qui"s no sea tan9 tan malo o sea9 no s7
o... compartir con... al menos con el Coberto es una persona
totalmente normal9 mu noble9 por lo dems= 2Cristian9 0$3.
'l siguiente p9rrao muestra como el discurso ilosico permite rele5ionar de
orma divergente a las tradicionales, cmo alguien puede e5presar algo $ue tiene
muy guardado dentro de s*. 'stas im9genes $ue describe y el sentido metarico
$ue utili#a, sin duda aportan una versin mucho menos angustiante $ue la $ue se
entregar*a desde la versin m+dica psi$ui9trica, la cual estar*a cargada de
s*ntomas y descripciones cl*nicas. De esta orma, el discurso ilosico, colaborar*a
a introducir un aspecto alternativo en los procesos de desinstitucionali#acinP
;Y claro comunicarlo9 porque si no s79 si t@ tienes algo diferente dentro de
ti lo 'as guardando9 lo 'as guardando9 lo 'as guardando... esta cuestin9
te 'ai sintiendo9 los monstruos se empie"an a apoderar de ti siendo t@ el
monstruo te 'ai ale8ando de la sociedad que para no hacerle mal9 para
no hacerle mal a nadie...= 2Cristian9 ./.3.
Claramente como veremos en el siguiente e5tracto el discurso ilosico tiene
m9s sentido en el conte5to de personas $ue son cercanas al mundo social. (o
obstante esto no debiera ser obst9culo para $ue uese m9s insertado en la salud
mental. 'l discurso permite hablar sobre tiempos, culturas, met9oras, de6
construyendo en cierta orma la visin m+dica psi$ui9trica tradicional.
;Como o so del rea social9 la 'isin de las9 de lo que se dice
enfermedades patolog5as mentales es bastante parcial9 tiene que 'er
con cmo como sociedad9 hemos ido e'aluando a las personas que son
diferentes bueno eso9 eh mmm9 para m5 es una cuestin bastante
familiar constatar como ahora las personas que son llamadas
esqui"ofr7nicas en las comunidades ind5genas son llamados bru8os o
sabios o sacerdotisas ScachiT... Fna concepcin distinta de lo que es una
persona que logra 'i'ir en otras dimensiones que no son la dimensin de
la maor5a de la gente9 lo que se entiende como normalidad= 2Comina9 .3.
4Q4
'n el siguiente p9rrao, si bien se reconoce el aporte de visiones alternativas a
las m+dicas a la salud mental, tambi+n se rele5iona en torno a la necesidad de
hacer un cambio a nivel global de sistema, $ue ya no slo impli$ue la mayor
tolerancia y menor discriminacin hacia personas $ue tienen un diagnstico
psi$ui9trico, sino $ue se cuestionen los est9ndares de por ejemplo, +5ito, elicidad,
etc. 'sto contribuir*a sin lugar a dudas a $ue las sociedades dejaran m9s libres a las
personas $ue no se sienten interesadas a seguir los patrones comunes y corrientes
establecidosP
;Ahora o creo que tambi7n aporta mucho cuando se incorporan 'isiones
cr5ticas diferentes dentro de los estamentos que estn pensando de una
manera ms r5gida... o creo que eso s5 es un aporte9 pero9 pero creo que
no 'an a tener resultados ptimos si no 'an dentro de un cambio de
conte?to en general9 porque esta aceptacin de personas que 'i'en en
tiempos espacios distintos9 que 'i'en en dimensiones distintas no la
'amos a lograr9 hasta que no logremos cambiar la 'isin de eficiencia9
producti'idad de... de ciertas metas normadas para las personas que9
nos impone el capitalismo9 entonces o creo que por ah59 un cambio de
fondo9 'iene con el cambio social global9 pero si uno piensa en t7rminos
ms de... cmo puede ir uno aportando como hormiguita desde la
pol5tica p@blica9 desde un mbito peque>ito9 o creo que tiene que estar
ms el traba8o con la familia la comunidad... o creo que eso es... ir
pensando cmo se des(medica cmo se sociali"a... eso... pero eso pasa
tambi7n por una percepcin de la salud mental Ste fi8aiT !orque si siguen
siendo 'istos como locos9 es decir9 como personas disociadas9 no les 'an
a permitir que se les desmedique... ahora9 si las empie"an a 'er como
personas que estn conectadas con otras dimensiones9 lo que se 'a a
pensar9 es tratar de tener un tema familiar comunitario9 que los acepte
lo me8or posible9 en las dimensiones en que ellos andan9 Squi7n sabe si
somos nosotros los equi'ocados9 los que andamos perdidosT... Squi"s
andamos conectados con lo incorrecto9 en traba8ar9 estudiarT... te
estresas queriendo tener de todo... Lno s7 a qui7n se le ocurre decir que
eso es la felicidad...M= 2Comina9 )*/3.
4Q2
Discurso institucional
'sta posicin de sujeto reproduce el apoyo a las iniciativas $ue se dan dentro
de la institucin de salud mental. =abilita pr9cticas sociales institucionales $ue
pueden ser practicadas por los e$uipos de salud mental, por personas con
diagnstico y?o amiliares. 'sto implica por tanto, respaldar las decisiones m+dico6
administrativas, el modelo institucional y ciertas ormas burocr9ticas de
uncionamiento.
'l siguiente e5tracto es sobre un programa de terapias complementarias $ue
actualmente se incluye en el programa de salud mental $ue puede ser
implementado por los e$uipos de salud mental. 'n este caso, una pr9ctica $ue en
otro momento pudo haber sido m9s alternativa, ha sido reconducida
institucionalmente y esto se aprecia avorablemente por el momento. Cas pr9cticas
institucionales parecieran dar seguridad y respaldo a visiones $ue son m9s
integrales sobre la salud y al parecer aprueban incorporar estas miradas dentro de
la tendencia m9s medicali#ada de la atencinP
;No9 fue incluso institucional... e?iste en... salud mental hace poco9 hace
como dos a>os apareci como una rama que es la de terapias
complementarias SaT9 ah5 est acupuntura9 biomagnetismo9 flores de
bach9 reiZi9 es una sart7n en la que entran 'arias cosas... ha una le
tambi7n que respalda a las terapias complementarias= 2&ermn9 %63.
'l siguiente e5tracto se reiere a cmo las personas usuarias y $uienes
trabajan en salud mental incorporan o no, los nuevos eno$ues de atencin,
dierentes a las tradicionales $ue provienen de la medicina psi$ui9trica. 'n este
sentido identii$u+ este e5tracto como institucional, por$ue veo $ue si bien incluye
visiones positivas la atencin m9s integral, en la pr9ctica esto no termina de encajar
bien, puesto $ue el sistema en s* mismo, institucional, con sus tiempos, burocracias,
pla#os y metas, impone $ue la atencin continBe siendo en la misma l*nea de
siempre, es decir, m9s estilo hospital cerrado, medicali#ado, utili#ando el lenguaje
de pacientes $ue impl*citamente convoca la idea de persona sana?enerma, etc.
Con ello se sigue reproduciendo por tanto, este discurso $ue impide la entrada
directa de otra orma de comprender la salud mentalP
4QE
;159 s59 o creo que la gente que lle'amos ms tiempo nos pescan ms9 nos
escuchan ms9 eh9 a las que tenemos formacin o que estudiamos
entremedio9 tambi7n9 tambi7n ah9 porque tambi7n ha gente nue'a que
se 'e cle'er que o creo que la gente escucha... eso est ms abierto9 en
general s59 s59 pero depende tambi7n9 puede pasar que si a ti no te
interesa profundi"ar con respecto a un caso... aunque no ha mucho
tiempo para anali"ar casos... no ha mucho tiempo para ese tipo de
cosas9 por la cantidad de pacientes que atienden en un hospital= 2G'anna9
*$3.
'l siguiente e5tracto muestra cmo hay coordinacin y acuerdo con la
autoridad institucional para ir haciendo el trabajo $ue se re$uiere. (o obstante, lo
institucional y sus burocracias, limitan muchas m9s veces $ue las $ue permiten.
'sto se aprecia cuando la persona e5plica por$u+ un proyecto de violencia
intraamiliar .A%71 est9 en espera, slo por$ue la institucin no posibilita $ue esto se
inicie si una capacitacin, capacitacin $ue por supuesto no coincide en tiempo ni
en lugar, con la necesidad inmediata $ue tiene este centro de atencin
ambulatorio. (o obstante ello, el discurso institucional reproducido por la
uncionaria, en cierta orma justiica y avala esta demora, por$ue de alguna manera,
se valora mucho $ue las autoridades y el aparato institucional est+ al menos
considerando estas otras ormas de atencin en salud mental.
;A sea9 un traba8o en equipo el que9 de alguna forma tambi7n la
autoridad nos haa apoado en este CA1AM en9 eh9 responder digamos
a otras patolog5as9 claro9 tenemos un proecto de 'iolencia que est
parado9 que estamos trat... inter'iniendo en DGF... que... que es una
problemtica de salud9 es s@per importante que de alguna forma la
poblacin que atendemos nosotros9 muchas de ellas tienen problemas de
'iolencia9 pero que lamentablemente no lo pod5amos 'er as5 como
problemtica porque... no ten5amos en ese minuto la capacitacin9 pero
el a>o pasado nos capacitamos... eh... personalmente mmm... fui digamos
a algunos centros de agresores... eh... estn9 ahora esto traba8ando en
la l5nea ms de '5ctimas9 pero es incorporando digamos como el tema.
#e8arlo dentro para luego eh... di'ersificar...= 2!atricia9 ))+3.
4QF
'l siguiente p9rrao da cuenta tambi+n de cmo el discurso institucional se
reproduce inclusive cuando estamos hablando de trabajo en e$uipo. ,i
entendemos lo institucional como burocr9tico, jer9r$uico y unilateral, claramente
se contradice en su base con el estilo m9s hori#ontal y comunitario $ue se supone
en una desinstitucionali#acin. 'n este sentido, son +stas las cuestiones $ue se
continBan reproduciendo y $ue generan ugas del objetivo inal. 'n este caso la
persona e5plicita su cargo para maniestar su opinin sobre el uncionamiento del
e$uipo, $ue si bien se abre a una actitud participativa y colaboradora, permanecen
en su lenguaje las estructuras de la institucin al sealar $ue ella representa la
jeatura. Con ello no $uiero decir $ue esto sea negativo, sino m9s bien, $ue es
necesario aclarar este tipo de cuestiones para $ue no se produ#can las tensiones e
ine5actitudes $ue parecieran generarse en las pr9cticas cotidianas de la
desinstitucionali#acinP
;Yo creo que s59 o sea qui"s lo digo desde mu9 como 8efatura pero9 de
'erdad me da la impresin a m59 por lo menos9 que o aprendo bastante
de mis compa>eros creo que ellos tambi7n aprenden del resto9 de
todos= 2!atricia9 )*+3.
'l e5tracto a continuacin relata en detalle cmo la implementacin de un
proceso de desinstitucionali#acin ue reali#ado desde la matri# institucional, paso
por paso, sin cuestionar este origen por ejemplo. 'sto se llega a ver como algo
imprescindible incluso, y es una mirada a los inicios del proyecto, como dando la
idea tambi+n $ue hoy todos esos temas est9n resueltos por$ue ya est9n avalados y
respaldados, cuestin $ue en otras entrevistas se puede apreciar $ue no es as*P
;El... era un momento en que9 bueno9 o estaba9 de8aba una parte de mi
tiempo en la unidad de salud mental de 2ciudad )3 estu'e hasta el 44
traba8ando all despu7s me 'ine ac a traba8ar de 2ciudad .39 periodo
corto9 estbamos9 hab5amos escrito un documento poco difundido a esta
altura de la 'ida pero que fue trascendental para madurar nuestro
pensamiento que eran las normas t7cnicas para las redes de desarrollo
de ser'icio de salud mental psiquiatr5a o algo parecido en el fondo
fue lo que9 en el momento en que t@ te encuentras comen" nuestro
concepto que ten5amos que construir redes territoriales. Estbamos en
dilogo nuestro interlocutor era el ministerio de salud eran 8ustamente
4QQ
los encargados del dise>o de la red asistencial9 la gente que tiene que
'er con las in'ersiones como parte de eso9 por e8emplo fue definir los
nue'os centros ambulatorios cua obligacin era hacer ambulatoria la
atencin de9 de especialidad9 sacando de los hospitales los recursos9
poniendo por e8emplo adosado a especialidades que se llamaba CAE
que era donde los especialistas hac5an atencin ambulatoria en los
hospitales 8usto estbamos mirando al hospital no mirando tanto a la
red digamos en ese tiempo nos toc definir por e8emplo que all5 iba a
haber psiquiatr5a9 que iba a haber espacios que nosotros nos 5bamos a
8ugar fuerte por eso que en ese espacio iba a haber sala de atencin
para grupos9 iba a haber unidad de enfermer5a para hacer atenciones
ambulatorias9 cosas que ho d5a aparecen bastante bsicas9 digamos9
pero que no e?ist5an...= 21amuel9 +3.
A$u* a continuacin el relato de una de las personas $ue particip
directamente en la elaboracin del )lan nacional de salud mental y psi$uiatr*a $ue
actualmente gu*a las acciones de los e$uipos de salud mental en Chile. 'n la
narracin aparece el discurso institucional como celebrando los logros obtenidos,
sealando $ue eectivamente cont con la participacin de muchas personas de
distintos sectores de la sociedad. Ca paradoja es $ue el mismo discurso indica $ue
inalmente el plan no recoge e5pl*citamente la versin m9s participativa y
comunitaria, esp*ritu $ue supuestamente gui la elaboracin del plan. 'sto se
aprecia en el mismo documento donde eectivamente, como dice esta persona, no
muestra e5presamente $u+ y cmo es un plan de salud mental comunitariaP
;Xueno9 el paso siguiente9 digamos9 fue el plan nacional por eso te digo
entre el 4$ el ./// se constru9 se redact9 se hi"o todo9 todo que se
materiali" finalmente en el !lan Nacional de 1alud Mental !siquiatr5a9
a9 un plan que se constru de forma bastante participati'a entre mucha
gente9 incluso fue mu llamati'o9 o sea9 ah5 se incorpor el tema con
bastante ms fuer"a porque 'en5a del tema de la atencin 8ustamente ms
de la psiquiatr5a pesada maor9 desde el 4/ ha estado instalado como una
cierta tensin entre una 'isin salud mental5stica a9 una 'isin
psiquitrica que a lo me8or a@n no estaba tan madura la perspecti'a
comunitaria claramente9 pero a a estas alturas9 a fines de los 4/ est
mucho ms claro 9 se recogi mucho ms sint7ticamente9 mucho ms
4QI
articulado el !lan Nacional de 1alud Mental !siquiatr5a 2!N1M!139 sin
embargo si t@ re'isas el !N1M!1 prcticamente no habla en ning@n
momento9 e?pl5citamente9 si el modelo comunitario de atencin de salud
mental como habla la Argani"acin !anamericana de la 1alud9 esa
mencin parece que no est en ninguna parte del plan. ,ampoco habla
de psiquiatr5a comunitaria en ninguna parte...= 21amuel9 $3.
'n este e5tracto a continuacin se ve cmo ue la decisin del t*tulo del plan
nacional de salud mental. 'l discurso institucional, $ue viene de los tiempos
asilares obviamente recoge el lenguaje y los usos de la medicina psi$ui9trica m9s
tradicional. ,u estilo de trabajo jer9r$uico tambi+n se aprecia en este p9rrao, en
donde inalmente el nombre $ue se elige se orienta m9s hacia una versin m+dica
de salud y enermedad en relacin a lo mental. "e llama la atencin $ue esto
tambi+n se hace sin mayores consensos, slo por$ue la institucin histricamente
basada en los criterios m+dicos as* lo decideP
;Y eso no es casual9 digamos9 tiene que 'er con que tampoco hab5a
ning@n consenso sobre eso9 o me acuerdo perfectamente9 lo tengo
'5'ido9 absolutamente '5'ido una discusin t7cnica digamos9 acalorada9
digamos9 pero dentro de los marcos adecuados9 digamos9 pero9 en la
unidad de salud mental del ministerio a cmo se debe llamar el plan si se
llama el !lan Nacional de !siquiatr5a9 en fin9 era tanto as5 que finalmente
se llama as5 como se llama9 ese9 ese9 no cierto9 de salud mental
psiquiatr5a comunitaria lo hemos seguido usando en el pa5s como un
concepto= 21amuel9 )/3.
'stos e5tractos relejan otros momentos en donde las pr9cticas institucionales
se imponen a las del resto, como por ejemplo a las del 9rea social. 7rente al
supuesto $ue la desinstitucionali#acin debe incorporar la visin m9s comunitaria
de salud, +sta inalmente se recha#a slo por$ue es culturalmente ajena a los
servicios de salud. ,e entiende por tanto, $ue la cultura de los servicios de salud es
e5clusivamente m+dica, biolgica, *sica, etc. ,in duda esto seguir9 siendo di*cil
de transormar si se sigue reproduciendo esta idea de salud, especialmente en
salud mental, Bnicamente ligada al polo m+dico psi$ui9trico. A$u* se relatan
momentos en $ue si las decisiones se hubiesen tomado en otro sentido, podr*an
haber signiicado mucho en la transormacin de los nuevos servicios y la
4QJ
reorientacin de la salud mental en los programas, no obstante, el peso del
discurso institucional opt por no cambiar demasiado y mantener continuas las
mismas estructurasP
;Y 7l lan" ah59 digamos9 la idea de hacer una capacitacin empe" a
pensar en alg@n proecto programa que pudiese articular esta cosa a lo
largo de Chile en las instancias9 encarg un proecto con gente que
traba8aba la perspecti'a comunitaria9 pero ellos hicieron una propuesta
que desech9 porque en definiti'a era una propuesta que 'en5a de la
psicolog5a comunitaria que era en el fondo culturalmente a8ena a la
lgica de los ser'icios de salud por lo tanto en el fondo9 corr5a alt5simo
riesgo...= 21amuel9 ).3.
;Xueno9 o creo que eso se ha resuelto9 en gran medida9 en forma
pragmtica9 como se resuel'en las contro'ersias intelectuales9 1AN
GCCEHEDAN,E19 porque es lo que 'as diciendo9 cmo son las cosas9
entonces o dir5a que en la medida en que el modelo ha podido
instalarse9 se han ido desarrollando formas colaborati'as digamos9
entonces hemos a'an"ado hacia prcticas mucho ms comunitarias eh9
donde lo9 digamos9 la perspecti'a ms medicali"ada9 ha ido
aprendiendo9 internali"ando los beneficios que tiene9 digamos el traba8o
con una perspecti'a psicosocial desde el mundo psicosocial9 se ha ido
asumiendo digamos9 una incapacidad real para le'antar ofertas propias9
digamos me entiendes t@ 9 9 que ah59 ese amplio espacio de
colaboracin9 digamos9 un traba8o con8unto en una perspecti'a integrada
que ser5a a mi 8uicio9 este modelo9 cierto9 este modelo de atencin9 que
postula la AM1 que es comunitario de atencin en salud mental... ahora
igual en el mundo ms intelectual9 sigue habiendo contro'ersia9 pero es
completamente irrele'ante9 es irrele'ante no9 no AFEC,A A NA#GE9 Sme
entiendes t@T= 21amuel9 063.
Dentro de los pocos cambios $ue se permite la institucionalidad, se muestran
algunos ejemplos de lo $ue se ha logrado actualmente, gracias a la incorporacin
de estos elementos desinstitucionali#adores si pudi+semos llamarles de alguna
orma. 'n los siguientes p9rraos esto se puede apreciar y tambi+n algunos de los
eectos del discurso institucional. )or ejemplo, lo de enumerar los logros
4Q3
obtenidos, las metas conseguidas, es un cl9sico recurso para convocar a las
personas a seguir trabajando, pero siempre dentro de los marcos y visiones $ue la
institucionalidad imponeP
;Ha comunitaria como una... nos colgamos de esto es lo que hemos
profundi"ado9 en concreto o creo que all5 ha un hito mu importante9 el
!lan nacional de salud mental psiquiatr5a 2!N1M!13 signific un hito en
cristali"ar conceptuali"aciones que se hab5an 'enido haciendo en esta
d7cada digamos9 eh9 tambi7n incorporar todo lo que hemos contactado
con nuestros colaboradores internacionales9 eh9 hacernos cargo de que
esta era9 no era una discusin que se daba en el aire9 ni en espacios
'alricos9 esto se da en ser'icios concretos Sno ciertoT Eue ten5an:
edificios9 personal9 presupuesto limitado9 procedimientos burocrticos9
poblaciones a cargo9 Sme entiendes t@T Y por lo tanto9 digamos9 ten5a que
ser algo que sir'iera en esa dimensin el aporte del !N1M!1 es
tremendamente importante o sea una cosa que es e?traordinariamente
importante9 si t@ consideras que de hecho9 no ha ning@n decreto9 o sea
el !N1M!1 no tiene fuer"a normati'a. No tiene fuer"a normati'a9 o sea9
ha una parte del plan que es del plan9 que es el programa que son
algunas acciones concretas9 eso tiene una resolucin9 a est...
Sentiendes tuT pero el plan no lo tiene9 o sea9 para que 'eas por e8emplo9
pero efecti'amente... o creo que como es producto de una
maduracin... como adems se dio su generacin de forma participati'a
como adems 'ino9 se logr como 'incular a eso9 una in'ersin adems
se 'incul con eso que signific un salto adelante que o creo que esta
cosa a'an" bastante= 21amuel9 )63.
;En torno al cambio en los 4/... Ho que o te digo que fue bueno en esa
7poca9 fue la racionali"acin tambi7n del lengua8e9 o sea la unidad de
salud mental9 aprendieron el lengua8e dominante se montaron arriba
de ese caballo para a'an"ar ahora eso nos permiti llegar dir5a o
hasta... hasta el .///9 hasta creo que por all59 por el .//6(.//*9 con un
buen impulso= 21amuel9 0/3.
;Mu distinta9 ahora eso9 o siento que9 si t@ me dices... que desde el .///
eh9 a la fecha o de antes9 desde que se empie"a a crear este plan9 desde
4QM
que se ha a'an"ado en salud mental... E1 E1,CA,A1FOCGCA9 t@ tienes
estos diagnsticos que hacen ellos9 de cmo han ido a'an"ando9 bueno9
los recursos que se han utili"ado para los hospitales... ahora todo esto
que... estos pasos que se han dado9 todo est inserto en un hospital
general= 21onia9 6+3.
'n el siguiente e5tracto, el discurso institucional se reproduce al maniestar
satisaccin de haber incorporado a como diera lugar, programas de prestaciones
en salud mental $ue tuviesen car9cter de prioritario, como es en este caso el &',,
$ue se trata de un programa de garant*as e5pl*citas en salud $ue signiica poner
unos pla#o determinados para $ue la persona desde el momento del diagnstico
entre a una cartera de prestaciones de orma r9pida y eectiva. 'n este sentido, m9s
adelante veremos cmo la implementacin de este programa as* y de esta orma,
resulta no tan armnico ni agradable en su implementacin, puesto $ue las?os
proesionales no m+dicos, deben r9pidamente asumir un diagnstico psi$ui9trico
desde el C%' o el D,", y entrar a una ase de tiempos $ue no se corresponden con
los procesos de la salud mental. (o obstante, el discurso institucional aprueba y
avala estos programas de esta ormaP
;1i eso no hubiera ocurrido9 estar5amos llorando9 o estar5a
absolutamente desmorali"ado9 a lo me8or muerto de cncer o de alguna
cosa !ACEFE EH &E1 !ECMG,G[9 GNCAC!ACAC HA #E!CE1G[N Y EH
!CGMEC E!G1A#GA #E E1EFGWAFCENGA adems 2nombre3 tu'o la
clari'idencia de9 eh9 a 'er9 perdn9 antes que esto9 error9 antes que el
&E1 2nombre3 hab5a logrado instalar digamos un9 a partir de los
resultados que mostraba los estudios de carga de enfermedad9 donde es
que fue un hito9 porque los estudios de carga de enfermedad9 mostraban
un gran peso de las enfermedades mentales un gran peso de la
depresin9 con esos estudios en la mano se logr instalar en forma
progresi'a el programa de... se llama !rograma de ,ratamiento de
Atencin de la #epresin en Atencin !rimaria9 programa que fue
e?periencia piloto que adems 2nombre3 lo contrat con algunos
recursos9 e'aluacin que demostr resultados positi'os9 el programa se
fue ampliando a los cuatro a>os9 a era un programa nacional9 entonces
cuando 'ino el &E1 en el fondo9 eh... hab5a fuer"a9 legitimidad la
depresin9 se incorpor... Ms... ms bien fue el reconocimiento de lo
4I2
que estaba9 te digo que probablemente si no hubiese habido esta etapa
pre'ia del programa integral9 no hubiese estado la depresin ahora la
depresin en el programa9 tu'o 'arios impactos9 en el sistema p@blico
permiti entonces contratar recursos profesionales para un programa
que a estaba sobree?igido9 que no hab5a tenido tantos recursos
consolidar ah5 fue9 fue9 bueno en ese caso9 permiti tener una nue'a
ampliacin de recursos 21amuel9 6.3.
'l siguiente e5tracto reproduce el discurso institucional avalando su estilo de
trabajo, $ue en el caso de Chile, se caracteri#a por ser precario en salud mental
pBblica, sin recursos, en donde lo institucional impone un poco lo de, hay $ue
hacer de todo, $ue no siempre est9 e5plicitado en las unciones de los e$uipos de
salud. 'sto suele ser tambi+n un cho$ue para muchas personas $ue se incorporan a
trabajar en estos e$uipos, lo cual suele ser un punto de tensin para el adecuado
desarrollo de la desinstitucionali#acin, adem9s de seguir imponiendo el modelo
m+dico para todo el proceso, puesto $ue se habla de camas, pacientes,
interconsultas, etc.P
;15 como que claro9 la gente se impregna o siento que por mucho
tiempo9 nosotras fuimos tres psiquiatras9 pero o pienso que... la gente o
se modelaba o sal5a. Y si9 incluso un tiempo pasamos susto9 porque
nosotras dec5amos Qsomos tres bru8asR9 porque... claro porque los otros
llegaban encontraban que era mucha pega. Y... nosotras siempre
sentimos que la pega hab5a que hacerla Sme entiendesT o9 o creo que9
o sea Limag5nateM9 nosotras hac5amos la interconsulta9 como se hac5a la
consultor5a9 5bamos... 5bamos al consultorio9 estbamos en las reuniones
de atencin primaria9 fuera de eso atend5amos a todos los pacientes9
fuera de eso hac5amos enlace... no ten5amos cama9 entonces todos los
pacientes ten5an que ser mane8ados ambulatoriamente con... con el
estr7s que eso supone para EH ,CA,AN,E Y !ACA HA LFAMGHGAM= 21onia9
./3.
Discurso organi%acional
'ste discurso, como posicin de sujeto, reproduce la cotidianeidad de las
organi#aciones, sus ortale#as, debilidades y algunos problemas. Ca visin desde el
4I4
lugar $ue habilita este discurso, muchas veces tambi+n se cru#a un poco con lo
institucional, puesto $ue suele ser muy condescendiente con el mismo, aBn cuando
en ocasiones tambi+n es cr*tico y se muestra m9s independiente.
Cos siguientes e5tractos describen el sentido de los grupos organi#ados en
torno a la salud mental. &eneralmente est9n ormados por padres y madres,
reproducen el lenguaje m+dico e institucional puesto $ue por ejemplo, hablan de
discapacidad ps*$uica o enermos y de la incorporacin a talleres. A$u* apreciamos
la entrada de la versin m9s rehabilitadora en salud mental, uno de los objetivos
$ue tambi+n suelen plantearse estos grupos. 'l discurso posibilita $ue estas
personas puedan gestionar y articular la#os de cooperacin entre $uienes se hallan
en la misma situacinP
;Ahora es un grupo de paps... o de mams... que son eh... de... de...
personas con discapacidad ps5quica9 que son las LMG1MA1 EFE
,ENIAMA1M9 pero ahora en 'e" de funcionar como grupo de apoo9 ellos
funcionan como un Qgrupo de amigosR... que les audan a estos cabros
que 'a... a que entren a los talleres de la.... 2Gnstitucin3= 2Haura9 .+3.
;!orque en esa 7poca9 fue que9 una cosa mu buena tambi7n9 que fueron
los primeros a>os de la enfermedad9 mi mam participaba mu
acti'amente9 en una acti'idad con los enfermos9 en el hospital siempre
habla ella mu bien de ese per5odo9 le hi"o mu bien eso bueno porque
se 8untaban todas las semanas9 los psiquiatras hac5an talleres con los
familiares para e?plicarles lo de la enfermedad como funcionaba9 como
un espacio tambi7n9 como un poco de terapia para ellos...= 2Comina9 .+3.
Discurso paciente
'sta posicin de sujeto reproduce el ser paciente desde el punto de vista
m+dico. )osibilita ser apreciada?o con necesidad de cuidados m+dicos. Tambi+n
hay uso y reproduccin del lenguaje m+dico, describiendo incluso s*ntomas
espec*icos de enermedades.
Cos dos siguientes e5tractos describen cmo este discurso permite hablar
sobre el propio tratamiento, sugiriendo incluso $ue como tal, cabe la posibilidad
4I2
de $ue no tengas ciencia cierta sobre las cosas, por$ue eres paciente. 'ste
discurso reproduce en cierta orma una pasividad, tal como se describe en la
dependencia, e5presada en ser un receptor, recipiente de cuidados m+dicos, $ue
no re$uiere conocer en orma activa cada detalle de s* misma?o, ni tampoco de las
actividades $ue pueden relacionarse con el tratamiento, aun$ue en la misma
actitud pasiva $ue este discurso habilita, cabe la ensoacin y la esperan#a de $ue
pod*an haber grupos as* para conversar por ejemplo, pero $ue no se llevan a la
accin hasta $ue es el dispositivo m+dico el $ue lo iniciaP
;A sea s59 porque o sab5a que9 ms o menos lo que ten5a9 porque lo
hab5a tratado antes... pero hab5a de8ado el tratamiento 263 pero porque
no sab5a tampoco que ten5a que ser siempre el tratamiento...= 2Ana9 63.
;No9 pero pens7 que pod5an haber centros as59 o sea o siempre tu'e la
esperan"a de que... me imaginaba que hab5an... Lten5a que haber un tipo
de grupos de apooM9 donde uno pudiera con'ersar lo que pasa= 2Ana9
)63.
'l siguiente p9rrao relata como +ste discurso paciente, tambi+n permite
relacionarse de cierta orma con el mundo m+dico, en donde, en este caso la
persona en su posicin de paciente y cuidando ciertos cdigos de comunicacin
con la m+dico, logra sinton*a y acuerdo para articular un dispositivo $ue le ayude y
asista de mejor orma a su tratamiento. 'ste discurso en este caso en particular
tambi+n avala el discurso m+dico, lo reproduce y sustenta, dejando impl*citamente
instalado $ue el tratamiento m+dico psi$ui9trico armacolgico es lo Bnico $ue
re$uiere en estos para estar bienP
;Eh9 al principio bastante complicado porque mi9 mi... en ese tiempo o
no estaba con la pastilla que esto ahora9 la pastilla que esto ahora es
Alan"apina9 que la tengo desde el... .//%9 unaK bueno... d78ame
e?plicarte9 eso de la pastillaK a en la... o... eh... tengo un amigo en
2ciudad3 general 2mente3... de repente lo iba a 'er como una 'e" cada
dos meses9 una cosa as5... se hac5an caleta de celebraciones de
repente lleg una parienta de su pare8a9 la Carmen9 que es psiquiatra
ella... se ofreci a atendermeK me empe" a atenderK nos lle'amos
bien9 hubo mu buena empat5a con ella... ... ella9 me hi"o una mo'ida
4IE
trnsfuga... o sea... me hi"o un informe... ms... ms drstico de lo que
so o realmente... de mi estado me trasladaron a 2ciudad3. Y all5 me
empe"aron a dar la pastilla que o ten5a que tomar para ese informe=
2Uuan9 +63.
'l e5tracto a continuacin va en la misma l*nea del anterior, vemos en la
posicin de sujeto del discurso paciente, la habilitacin y validacin del discurso
m+dico, la articulacin y complicidad con el mundo m+dico, la sinton*a y la
creencia y aceptacin del tratamiento armacolgicoP
;Fnos buenos a>os... 23 NAK mira lo que pas es que 2%3 a 'er... estu'e
hasta septiembre del a>o pasado con tratamiento9 Alan"apina9 porque la
doctora igual me regalaba Alan"apina9 ella lo fue.... controlando... la
dosis de... de pastillas... la Alan"apina... me... manten5a el nimo ms
estable...= 2Amar9 )003.
Discurso paternalista
Desde esta posicin de sujeto se reproduce la victimi#acin y?o inantili#acin
de las personas con diagnstico psi$ui9trico $ue posibilita en la mayor*a de los
casos, la e5cesiva sobreproteccin de las mismas. 'ste discurso permite como
consecuencia, inhabilitar a $uien posee un diagnstico psi$ui9trico, despoj9ndole
no slo de autonom*a y voluntad, sino de poseer una vo# v9lida para interactuar y
participar en la sociedad. Tambi+n se aprecia muchas veces la reproduccin del
discurso m+dico psi$ui9trico para avalar el por$u+ una persona re$uiere de
cuidados especiales.
'n los siguientes p9rraos esto se puede apreciar el lenguaje utili#ado. 'n el
primer caso una madre habla de su hijo de la siguiente ormaP
;A la... presin9 7l no es capa" de esperar9 ponte t@9 en una fila9 se... se...
L1E ,CA1,ACNAM o sea no... 1e pone ner'ioso... se come las u>as9 se... se
descompensa... entonces Spara qu7T El 'a a ser un ni>o dependiente
LsiempreM... o lo tengo absolutamente claro9 que hasta el d5a que o pare
la chala 7l 'a a estar al lado m5o9 eh... despu7s seguir... ba8o la tutela
4IF
de su hermana o... de un t5o9 L#E HA EFE 1EAM... 203... pero eso Llo tengo
claroM... 2Haura9 )/$3.
'ste discurso posibilita por tanto $ue la madre utilice palabras comoP no es
capa#, se trastorna, nervioso, descompensa, nio dependiente, seguir9 bajo la
tutela de alguien, etc. Claramente esta posicin de sujeto paternalista no concuerda
con lo $ue se supondr*a un plan de desinstitucionali#acin articulado y
consensuado entre todas las partes involucradas, esto es, personas con diagnstico,
amiliares, e$uipos de salud, organi#aciones sociales, barrios, etc.
'l siguiente e5tracto muestra un lenguaje similar y tambi+n la reproduccin
del discurso m+dico al utili#ar el sentido de descompensacin y tambi+n la
inantili#acin, al mencionar $ue pueden ser un grupo manejable o similar a una
escuelita o colegio, cuando siempre se est9 reiriendo a un grupo de adultas?osP
;!ero Lo creo que eran todos mane8ablesM.. eran mane8ables9 siempre
cuando... se sintieran EHHA1 como parte de algo ....ellos... ellos9 mientras
o estu'e all59 ellos se sent5an !AC,E #E FN &CF!A9 se sent5an9 es lo que
o dec5a9 se sent5an como endo al colegio9 como que eran compa>eros
de curso9 eso o creo que logr LMFC<AM en ellos9 logr que se
mantu'ieran bien9 que no se descompensaran mucho9 que... hicieran
cosas @tiles9 entonces... eso los mantu'o bien= 2Haura9 )/3. ;CHACA que
ellos a9 Leran como te digo como una escuelitaM9 como un colegio=
2Haura9 )$3.
'l discurso paternalista tambi+n posibilita el reconocimiento a logros $ue sus
protegidas?os parecen alcan#ar, no obstante, est9n siempre dentro de un marco de
actuacin acotado y controlado, $ue no busca indagar m9s all9 sobre nuevas
posibilidades, es m9s, pareciera ser $ue se preiere mantener en minor*a de edad
a las personas adultas. 'sta posicin de sujeto paternalista tiende por tanto a asumir
pr9cticas $ue m9s inmovili#an y cristali#an a las personas en estados $ue
re$uerir9n constante supervisin y cuidadoP
;15 o de repente el siente que se est descompensando me dice9 eh...
me... Qme esto descompensando9 as5 que me 'o para la pie"aR... ah5
como que le ba8an sus ni'eles todos sale despu7s tranquilo... 7l a est
4IQ
mane8ando esa parte. LNAM 7l est bien9 o encuentro que est bien9 est
regio s5... mi guatn est e?quisito... L7l 'a a ser mi beb7 siempreM= 2Haura9
))63.
Discurso pre'uicios
Desde la posicin de sujeto anterior tambi+n se puede ver como este discurso
reproduce las pr9cticas sociales de prejuicio hacia las personas con diagnstico
psi$ui9trico y $ue se traducen en el estigma negativo $ue presentan. =ay toda una
ideacin en torno a lo $ue es un diagnstico psi$ui9trico, $ue en general no es bien
aceptada ni tolerada por la poblacin $ue trabaja en el 9rea ni por la $ue est9 ajena
al mundo de la salud mental. 'ste tipo de discursos reproduce las situaciones del
per*odo asilar manicomial y promueve la dependencia permanente de las personas
con diagnstico psi$ui9trico. 'n este caso la cita escogida releja cmo la amilia
reproduce el lenguaje de la coaccin, en donde se entiende $ue la persona al no
tener una ocupacin no podr*a estar libre por la calleP
;!orque s59 porque siempre he sido o9 lo que te comentaba9 o so una
con'encida que un paciente psiquitrico9 ,\ HA ,GENE1 EFE MAN,ENEC
#EN,CA #E FN 1G1,EMA #E !AC DG#A9 t@ no puedes decir QLNoM tres
meses de rehabilitacin a la calleR9 sin traba8o9 sin nada9 Lno puedes9 no
puedesM pues aqu5 empe"aron a actuar as59 cada tres meses los soltaban...
entonces como o te dec5a9 esto se transform en un c5rculo 'icioso...
sal5an a los tres meses9 'ol'5an a la calle9 al mes se descompensaban9
'ol'5an al ser'icio de psiquiatr5a9 se 'ol'5an al diurno9 'ol'5an a salir... 23
fue un c5rculo 'icioso... 2 3 como a no se sintieron Qparte de nadaR9
empe"aron a irse... empe"aron a no querer ir ms...= 2Haura9 )+3.
;Eh... ahora9 o creo que soltarlos a la calle no es... no busca 8ustamente
eso de9 de9 nada Qcomun5cate con el entorno a comparte con la...R
2Cristian9 )++3.
;A sea9 tirarlo a la calle es para que sea el loco de la calle eh... se tire en
la pla"a se masturbe... 'ienen los pacos se lo lle'an de 'uelta al
psiquitrico9 eh... ah5 o creo que ha harta disposicin9 o sea si
4II
realmente se buscara eso9 creo que ha mucha disposicin de parte de
gente que traba8ar5a en torno a eso= 2Cristian9 )+$3.
'n el siguiente relato, se aprecia cmo es la primera apro5imacin al mundo
de la salud mental $ue releja cmo se reproducen en el primer encuentro las ideas
tpicas en torno a los diagnsticos psi$ui9tricosP miedo, gente e5traa. ABn cuando
luego parece haber un cambio, en la e5presin de convivir con ellos se deja
entrever $ue aBn son vistos como un grupo de gente e5traa. 'stas sutiles
e5presiones son las $ue mantienen y reproducen los prejuicios y estigmas hacia
$uienes tienen un diagnstico psi$ui9tricoP
;!rimer e'ento porque o claro9 cuando mi hi8o reci7n empe" con su
problema9 Lo no conoc5a ese mundoM9 no lo conoc5a9 para m5 era un
mundo... que nunca hab5a 'isto9 porque t@ puedes mirar en la calle gente
e?tra>a9 pero no9 no te interiori"as de lo que es. Entonces esto de
empe"ar a conocer este mundo darme cuenta que o9 23 no ten5a por
qu7 tenerles miedo SaT9 porque uno les teme... eh... empec7 a meterme9
empec7 a9 a dar ideas9 empec7 a... con'i'ir... con ellosK= 2Haura9 63.
'l siguiente relato tambi+n reproduce el ideario popular en torno a $uien
tiene un diagnstico psi$ui9trico, por ejemplo, $ue son personas $ue no se
desenvuelven bien en el mundo, no obstante ha conocido a una persona $ue rompe
un poco con ese es$uema, incluso en relacin a $uienes ve en el hospital.
%gualmente el estigma de la soledad aparece en esta narracin, en donde el
discurso posibilita verles como abandonados en una suerte de me#cla con la
victimi#acin $ue puede hacerse sobre estas personasP
;,en5a la idea que una persona con esqui"ofrenia9 eh9 no se desen'ol'5a
bien en el mundo9 o sea9 ella una persona... t5pico 'ie8o de la calle que
habla solo cosas por el estilo entonces para mi eso era el persona8e con
esqui"ofrenia ... bueno tambi7n me hab5a ah59 me hab5a no s7... me
hab5a hecho esa idea con la gente que uno 'e aqu5 en el hospital que...
que 'i'e as5 de otra forma9 de otra o conoc5a al9 al Coberto el tambi7n
me comentaba de que hab5a tenido per5odos mucho ms cr5ticos... me
comentaba que hab5a tenido etapas de su 'ida bien largas as5 como de
tres a>os que el no9 no ten5a muchos recuerdos de.... eh.... pero... oh
4IJ
bueno9 como con'ersbamos harto sobre eso ... me di cuenta que 7l
pese a todo eso9 que... que ten5a la fortale"a9 las fortale"as que 7l ten5a9
igual era bien marginado por su enfermedad o sea9 7l9 el familiar9 7l 'i'5a
siempre9 eh9 solo o con amigos9 pero solo al fin al cabo...= 2Cristian9 )63.
'ste discurso, tambi+n lo identii$u+ en mi proceso de an9lisis como parte de
una problemati#acin $ue es reproducida principalmente por $uienes tienen un
diagnstico psi$ui9trico. De esta orma en la seccin de las problemati#aciones
e5pondr+ algunos ejemplos de este objeto discursivo cuando se presenta como
dilem9tico y abre la posibilidad a ser cuestionado.
Discurso social
'sta posicin de sujeto otorga la posibilidad de abrirse a las relaciones con
las?os dem9s en sociedad, ya sea en barrios, en las amilias, grupos de pares, etc.
'ste discurso reproduce tambi+n la importancia de las redes sociales para
enrentar un problema de salud mental, tanto para la persona con diagnstico como
para su amilia, $ue valora el apoyo entre pares y otras personas, rente a cual$uier
situacin de la vida. 8eproduce positivamente de esta manera, las relaciones
sociales, la colaboracin, el apoyo, la amistad, vecindario, etc+tera. 'sta posicin
de sujeto, s* estar*a en consonancia con otro de los objetivos $ue buscan reor#ar
los procesos de desinstitucionali#acin $ue implicar*an superar el aislamiento
social $ue se establec*a en el sistema asilar.
'l siguiente e5tracto habla de los v*nculos de amistad $ue ha establecido una
persona con diagnstico psi$ui9trico. 'ste discurso posibilita la convivencia
satisactoria de su amigo, en c*rculos de personas $ue le $uieren y le acogen
por$ue tambi+n comparten sus visiones de mundo, iloso*as, etc.
;He importa poco enca8ar eso porque bueno9 primero ha encontrado
eh... los lugares9 los grupos9 las personas con quien comunicarla ...
con....quienes no lo 8u"guen de esa manera9 que es el c5rculo como en el
que se mue'e con sus amigos o creo que los escoge por eso tambi7n=
2Cristian9 +$3.
4I3
'ste e5tracto corresponde a la visin de una persona $ue tiene un diagnstico
psi$ui9trico y la valoracin $ue hace sobre la amistad. ,u discurso le abre opciones
de desenvolverse con comodidad en las relaciones sociales y tambi+n da cuenta de
la importancia de compartir valores e intereses.
;Damos al centro9 'amos a la plaaR... una... una 'uelta en bici... a
caminar... la compa>5a9 poder con'ersar los mismos rollos9 no los mismos
rollos9 sino...con'ersar9 escuchar9 aprender9 tirarse tallas mutuamente
con sabidur5a9 respetarse= 2Amar9 )403.
'sta posicin de sujeto m9s social tambi+n abre m9s opciones a redes de
proteccin y cuidado, $ue son m9s hori#ontales $ue las $ue suelen establecerse
desde la medicina o la amilia. 'n el siguiente relato una mujer describe cmo su
grupo de pares le animaba a seguir con ellos aBn cuando su tratamiento no le
permit*a beber alcohol, entonces le apoyaron en $ue se auto6cuidara y el grupo
decidi comprar algo $ue s* pod*a beber junto al resto. Todo este tipo de consejos,
colaboraciones o ayudas se perciben mucho mejor $ue las otras $ue se
e5perimentan como mucho m9s unilateralesP
;1i...el grupo ms cercano... eh... en alg@n momento igual cuando
estaba... me... restring5a tomar todo9 cuando estaba mu achacada con
eso que no pod5a: (Qa Ana9 compremos 8ugo9 tomi 8ugoR 2Ana9 +$3.
Pro@5emati8aciones
Discurso alternativo de salud
Discurso cr*tico institucional al sistema salud mental y la
desinstitucionali#acin
Discurso cr*tico educativo salud mental
Discurso cr*tico m+dico psi$ui9trico?control
Discurso cr*tico proesionales salud mental no m+dicos?psicolgico
Discurso cr*tico sistema pol*tico
Discurso cr*tico sociedad
Discurso discriminacin?diicultades?victimi#acin
Discurso amilia
Discurso prejuicios
4IM
Discurso alternativo de salud
Como problemati#acin este tipo de discurso reproduce el cuestionamiento a
los procedimientos m9s cl9sicos en salud. Aparece como pr9cticas de estilos de
vida saludable, actibles de promocionar en salud mental y $ue uncionan como
alternativas menos invasivas a las propuestas de tratamiento $ue muchas veces se
hacen desde la psicolog*a y?o medicina tradicional.
'n el e5tracto a continuacin el mejor amigo de una persona con diagnstico
psi$ui9trico valora la bBs$ueda $ue ha hecho +l en tratamientos alternativos para
vivir mejor con su diagnstico, por$ue en cierta orma, pone en entredicho todo lo
$ue se dice desde la medicina psi$ui9trica tradicional y ha podido constatar cmo
otras ormas de vivir con un diagnstico son posibles inclusive con mayor armon*aP
;Y 'alor7 siempre el hecho de que 7l buscara9 buscara sobre su
enfermedad9 buscara sobre medicamentos que fueran eh9 menos
in'asi'os a su organismo eh9 que tu'iera su perspecti'a9 su norte bien
claro9 de... o8al no tomara medicamentos poder lle'ar su condicin eh9
lle'arla como una persona normal noms... tambi7n cuestionar9 el
cuestionamiento constante de 7l9 qu7 es lo normal qu7 es lo anormal
tambi7n= 2Cristian9 0/3.
'l p9rrao siguiente da cuenta de una rele5in $ue se hace en torno a la
importancia $ue tiene buscar m9s all9 de la persona cuando alguien caliica para
diagnstico psi$ui9trico. %mpl*citamente a$u* hay un cuestionamiento a la orma
$ue tiene de ocali#ar la medicina, principalmente en el individuo
desconte5tuali#ado, cuando en realidad debiera considerarse el entorno social y
aectivo completo de la persona, su situacin, relaciones, etc.
;Entonces9 creo que desde el punto cl5nico9 o desde la ciencia9 no s7 si
toda pero... ha mucho de eso9 ha mucho de9 no buscar9 en9 en la
persona9 no buscar en la9 en la9 en el indi'iduo9 pero en la9 en la persona
en particular...= 2Cristian9 +$3.
4J2
Discurso cr$tico institucional al sistema salud mental y a la
desinstitucionali%acin
'sta problemati#acin reproduce el cuestionamiento, resistencia y?o recha#o a
la gestin y administracin de la institucionalidad. 's el discurso opuesto a lo
institucional, la tensin entre lo $ue se impone y lo $ue se $uiere le5ibili#ar o
transormar de esas estructuras. ,e hace el cuestionamiento del sistema de salud
mental por los mBltiples problemas $ue +ste presenta, como de procedimientos y
gestiones. Ca problemati#acin alude al sustrato material e intangible del $ue se
dispone para la desinstitucionali#acin y al trabajo en salud mental en general.
'l siguiente e5tracto es el relato de una pr9ctica $ue parece estar bastante
e5tendida en el sistema de salud mental y $ue es la escasa posibilidad de escuchar
y ser escuchada?o, especialmente a las personas $ue se atienden, cuestin $ue
ser*a b9sica de mejorar puesto $ue para disminuir estigmas y prejuicios habr*a $ue
practicar la idea de $ue todas las personas tenemos la misma igualdad de derechos
y deberes, y $ue no por tener un diagnstico psi$ui9trico ello despoja o inhabilita a
una persona como alguien v9lido para ser escuchadoP
;Yo me imagino que tiene que ser as5... ... claro o creo que deber5a9
deber5a haber un poco ms de... de... de escuchar al paciente9 al final son
personas9 a 'eces9 ni siquiera o creo que es necesario el... el hecho del
doctor9 a 'eces es necesario gente que tenga un mismo problema lo
comparta que no se sienta solo9 que no se sienta como @nico con ese
problema= 2Cristian9 )*/3.
;Ha etapa pre'ia al doctor que a...eh...pedir la hora9 ir a buscar las
pastillas a la farmacia9 E1A 1I EFE E1 FNA MGEC#A9 Les s@per
'iolentoM...hab5a... Lha dos g]eones de mierda que traba8an all en el
1ome...que...se burlan de tiM9 se burlan de los...de los pacientes...los
tratan mal9 Llos humillanM...Hos guardias......tienen un...un respeto absoluto
por lo que dice el m7dico9 sin cuestionarlo9 la persona puede estar mal
si el m7dico di8o que Qno lo atiendeR9 el guardia lo saca... Sentonces9 ehT9
Lpienso que es mu 'iolenta la cosaM= 2Uuan9 463.
4J4
'l siguiente e5tracto relata sobre el grave problema de inanciamiento $ue
tiene el programa de salud mental en Chile, en cierto modo, en el sistema pBblico
hay una especie de desamparo aprendido puesto $ue desde su coniguracin el
sistema de salud ha sido siempre desigual, insolidario, precario, dirigido a la
poblacin m9s vulnerable social y econmica del pa*s, etc. .%llanes, 4MME1, entonces
esta caracter*stica tan arraigada en la administracin, al inal se sigue
reproduciendo sin poder dar una salida m9s eiciente a estos discursos y pr9cticasP
;Es que sabes una cosaK tambi7n es cierto que es mu fcil escribir... 203
SaT9 redactar lees cosas... es s@per fcil9 pero si tampoco t@ le
entregas9 la... la... la parte econmica Lno te sir'e de nada todo lo que
est escritoM9 porque o te digo o... mi e?periencia es Lno sir'e de nadaM
que en un prrafo de la cuestin de ser'icio de salud mental9 de salud
mental diga: Qdespu7s del hospital de d5a... ha que hacer... crear un
club de integracin para ocupar los tiempos LlibresMR o sea todo un
chori"o9 suena s@per lindo... pero si no te entregan la parte econmica9
no te entregan un lugar f5sico9 Lno te entregan nadaM... es s@per dif5cil que
un grupo de paps9 sobretodo9 que son de Qescas5simosR recursos... 203...
Lpuedan fundar un club de integracinM= 2Haura9 +63.
'ncima de la escase# de los recursos, dentro del espectro de lo mal
denominado 9rea de las discapacidades en salud en el pa*s, el tema de la salud
mental tambi+n est9 marginado en relacin a otras realidades de personas $ue
tienen diicultades de insercin social ya sea por vivir con una lesin *sica o
cerebral como se e5plica en el siguiente relatoP
;Mira 'i7ndolo... 'i7ndolo bien de afuera....9 o creo que a salud mental le
tiran mu pocos recursos... o creo que en el fondo9 eh9 si t@ te das cuenta
lo que o te dec5a que en las campa>as pol5ticas9 L8ams9 8amsM te han
hablado de hacer alguna reforma a la cuestin de salud mental. Nunca9
hablan de salud en general... pero... si te fi8as en Chile... Sel
discapacitado qui7n esT Es el in'lido.... es el sordo...= 2Haura9 %+3.
Tambi+n se critica $ue desde la institucionalidad de salud mental no se haga
una rele5in m9s prounda de $ue es la salud mental o de por$u+ desde el mundo
occidental la entendemos de tal manera y menos preguntarse si podr*a ser
4J2
interpretada de una nueva orma, mientras eso suceda, como anali#a la persona de
la siguiente cita, va a ser di*cil cambiar la concepcin de salud mental hacia un
modelo desinstitucionali#adoP
;A 'er o creo que la nocin de... de salud mental tiene que 'er con la
nocin general occidental que tiene la salud occidental mental9 o sea por
una parte di'idir el cuerpo la mente que da cuenta de una 'isin de
mundo tambi7n de como el mundo occidental se plantea la salud de una
persona9 di'idi7ndola9 separar una cosa de otra9 entonces desde ah5 a
ha un problema serio= 2Comina9 .3.
Ca siguiente rele5in elegida, seala $ue adem9s de la concepcin de ondo
dicotmica y unilateral $ue tiene la institucionalidad en torno a la salud mental, y en
el entendido $ue s* se ha avan#ado mucho desde el sistema asilar, tambi+n alta
m9s apoyo al proceso de desinstitucionali#acin, puesto $ue se percibe un cierto
abandono de las personas, de los casos, altar*a m9s apoyo al nBcleo amiliar, $ue
es el $ue sostiene y acompaa, muchas veces sin tener claras nociones de cmo
hacerlo mejor y con un alto desgaste *sico y emocional, por$ue hay $ue enrentar
permanentemente todo tipo de barreras y prejuicios para intentar si$uiera
comen#ar el trabajo de integracin en la comunidadP
;Yo creo que ha hartas9 ha hartas9 o sea la de fondo9 o creo que es la
percepcin de... la salud mental9 esa es la de fondo9 pero en la prctica
cru"a con todo lo que tiene que 'er en las pol5ticas p@blicas9 una
reduccin del Estado9 'ender este supuesto9 o creo que s5 ha ido
a'an"ando aquellas9 a que las personas que son diferentes9 a no las
encierran de por 'ida como pasaba hace .// a>os atrs SnoT Eue los
encerraban all5 toda la 'ida ;per s7cula seculrum=... a ahora o creo
que eso ha ido cambiando9 cuando se interna en el psiquitrico9 fue por
un tiempo corto que la 'ida de las personas tiene que ser cotidiano9 que
la familia tiene que empe"ar a aprender a 'incularse con las personas...
o creo que en eso ha habido a'ance9 o creo que en Chile por lo menos
s5 ha habido a'ance en ese sentido... pero ha limitaciones... por e8emplo
esto mismo de que las personas podr5an tener hogares donde 'i'ir9 que
se les ofreciera un apoo9 potenciar la independencia... de intentar
desmedicar poco a poco9 SaT Y no hacer como una tabla rasa que a
4JE
todos... que para todos igual m7tanle remedios no ms. Yo creo que s59
no en el sentido de que es la salud mental de hace .// a>os atrs9 que los
encierran a todos nada... o creo que se9 que se ha real"ado la
participacin de la familia9 me parece bien9 desde lo que toda'5a al paso
que no se da9 es paso para el sistema social... por e8emplo9 nunca se ha
hablado de la comunidad Ste fi8iT Como se inserta9 cmo la comunidad
puede ser un soporte tal como es la familia ... o siento que toda'5a
ha poco apoo... que o creo que muchas de las personas que 'i'en en
otras dimensiones de la 'ida no sufren mucho9 porque como estn en
otras dimensiones ScachiT9 pero los que sufrimos9 somos los que 'emos
el desa8uste9 la incomprensin que tienen estas personas que 'i'en en
otra dimensin... entonces o creo que falta mucho apoo para las
personas que rodean...= 2Comina9 ).+3.
/tra alencia $ue se percibe en los procesos de desinstitucionali#acin es la
escasa diusin de los cambios o reormas, tanto entre uncionarios, como a nivel
pa*s, poblacin general, y esto tambi+n se recoge en la siguiente citaP
;LClaroM porque9 tampoco Lo no sab5a que estaba estoM porque uno
siempre... tambi7n relaciona que cuando uno tiene un problema...
SciertoT psiquitrico9 o mental digamos... es solamente psiquitrico
hospitali"arte que te est7n... medicando9 pero uno NA 1AXE que ha un
centro donde t@ te puedes... eh... recrear9 eh... eh... Lqu7 s7 oM= 2Ana9
.)+3.
/tra cr*tica $ue aparece es el poco contacto y e5periencia de las?os
proesionales con la gente inmersa en su realidad cotidiana. 'sto sin duda, se
relaciona con la alencia $ue ya e5iste desde la ormacin de las?os proesionales
$ue trabajar9n en salud mental, $uienes en su mayor*a no est9n ormados en la
visin social ni comunitaria y ello lo perciben $uienes reciben esta atencin de
salud m9s desinstitucionalP
;!ero... pero... eso... ms en terreno los especialistas 2golpea la mesa3
ms en terreno= 2Amar9 )$*3.
4JF
Ca institucionalidad adem9s de muchas veces contratar proesionales jvenes,
sin e5periencia, pero con mucha motivacin, tampoco cuenta con un programa de
induccin adecuado cuando alguien nueva?o ingresa a trabajar a la red de salud
mental. 'sto no est9 pautado ni establecido, no se inorma sobre lo $ue se har9, ni
en $ue conte5to aparecen por ejemplo los objetivos, etc. 'sto tambi+n ser*a b9sico
de modiicar para mejorar los procesos, puesto $ue como m*nimo se re$uiere $ue
los e$uipos de salud mental comprendan lo $ue es el trabajo desinstitucional,
participativo, etc. Cos siguientes e5tractos muestran ejemplos de estas situacionesP
;159 en su momento pero9 pero como te digo9 era cuando se habl por
e8emplo9 de la reforma de salud9 de la psicolog5a9 la salud comunitaria9
por e8emplo9 de donde se sac el modelo9 qu7 s7 o9 claro eso te lo
iban contando en capacitaciones... tambi7n encuentro que el concepto de
salud mental comunitaria que se mane8a9 es como de ah5... siempre
discrepamos con la... porque con los ser'icios de salud9 porque en
general se dice psicolog5a comunitaria ... cuando t@ programas
acti'idades te hablan de muchas acti'idades que 'an con el concepto
comunitario9 pero en realidad EFO es comunitario... que es comunitario...
entonces ah5 encuentro que el nombre es mu grande9 2 3 para lo que se
hace en comunitario...= 2G'anna9 ..3.
;Como proceso de induccin ninguno9 creo que ms que nada en el
hospital me contrataron porque la pol5tica p@blica de ese momento dec5a
que hab5a que contratar psiclogos9 pero nadie en el hospital sab5a bien
que significaba que hubiera un psiclogo en el sistema eh... Y cul era el
rol9 cmo se implementaba cul era el espacio que se me ten5a que dar
para eso tambi7n. Eso no e?ist5a9 eso fue algo que o he tenido que ir
for8ando en el tiempo= 2#iana9 +3.
;Gnduccin... relati'a9 Ql7ete estos documentos que son de pol5ticas
p@blicasR... pero... Ql7etelosR9 o sea9 estn ah5 para quien le interese9 si
quiere tomarlo9 puede buscarlo... o sea9 cuando t@ 'as a traba8ar a un
sistema de salud p@blica9 ah5 te e?plican Qestos son los programas 7stas
son las cosasR9 no te dicen dnde est la base de eso... a lo ms9 eh9 las
principales preocupaciones para inducir a un traba8ador en
determinados programas de salud p@blica9 tienen que 'er con cules son
4JQ
las metas9 cules los rendimientos... cules son las... los lineamientos del
programa ms all de... a menos que est7s ms a caballo9 a menos que te
toque aspectos de gestin a menos que te interese el paquete de
Qdonde hacerseR si no eh9 basta con que te... con Qesto se hace as59 asR9
as5 funciona el asunto9 de hecho...= 2G'anna9 ).3.
'sta en particular es sobre si alguna ve# han le*do el )lan nacional de salud
mental y psi$uiatr*aP
;Xueno9 o creo que como documento no lo conoc59 NFNCA lo he 'isto... a
lo ms9 he 'isto los programas que tienen alguna atingencia con9 con
salud mental o con lo que o esto haciendo en ese momento= 2#iana9
..3.
;A 'er9 o creo que el programa de depresin... se intent9 o lo que 'i9 lo
que 'i9 cierto9 fue que el programa depresin nace o9 o se plantea la
necesidad en ese momento9 de crear el programa en9 en el ser'icio de
psiquiatr5a9 bsicamente porque in'olucra dinero... eso es lo que o
percib5... in'olucra plata9 cierto9 que se in'ierte para eso que por
supuesto9 que en cualquier ser'icio de salud9 est dispuesto a.... a
entregar9 o a recibir que tiene como el inter7s= 2#iana9 0$3.
;No...1lo he le5do los protocolos de los9 de los &E1 por e8emplo...Ya
ah5 como que nombran un poquito9 pero lo otro no9 nunca= 2&ermn9 )$3.
/tro problema es la distinta valoracin $ue se hace de cada grupo
proesional, estableciendo de este modo jerar$u*as de estatus distintos, cada uno
con sus derechos, deberes y privilegios, en donde la medicina es la m9s valorada.
'sto deriva en $ue en todos los servicios de salud, los altos cargos por ejemplo o
las jeaturas, sean todas ocupadas por m+dicos, reproduciendo de este modo el
enorme poder $ue tienen, rente a las otras proesiones $ue intervienen en los
procesos de salud mental. 'sto diiculta enormemente trabajar en e$uipos y
especialmente practicar la igualdad, la participacin, etc. ,obre el por$u+ sucede
esto, se rele5iona en la siguiente citaP
4JI
;Yo creo que ha componentes histricos9 eh9 que probablemente hacen
que la 'alidacin del m7dico9 sea mucho maor que la del psiclogo9
nosotros somos una carrera relati'amente nue'a en el pa5s9 eh9 pienso
que el sistema que se da9 no cierto9 como eh9 que tambi7n tiene que 'er
con la historia9 pero el sistema dentro de la salud p@blica sobre todo9 es
un sistema 8errquico... en donde priman los poderes9 o sea es una lucha
de poder constante no... t@ me hablas de equipo9 por e8emplo... pero o
nunca he 'isto un traba8o de equipo9 en9 en salud p@blica= 2#iana9 4.3.
Una de las alencias e5istentes en los procesos de desinstitucionali#acin
seala $ue se re$uiere de un mejor desarrollo de los e$uipos de trabajo. 'sto
cuesta un poco por las dierencias de ormacin entre las?os proesionales de salud
mental, $uienes pueden provenir del 9rea salud y medicina como de las ciencias
socialesP
;!or lo menos9 el traba8o en equipo9 siento... o creo que9 que9 que9
estamos en eso9 o sea9 ha que me8orarlo9 eh9 porque igual se han
integrado nue'os eh9 eh... compa>eros ac tener que aprender...
tambi7n de como traba8amos pero a... a diferencia de otras partes en
donde o he traba8ado9 se traba8a mu distinto ac= 2!atricia9 )*/3.
Ca cr*tica hacia el poder $ue tiene la medicina dentro del sistema de salud
tambi+n pasa por las otras proesiones $ue participan y $ue inalmente por inercia
siguen reproduciendo el mismo modeloP
;!or supuesto9 un lugar donde pueda plantearse cualquier tema tambi7n9
que cuestione un poco esto. <a un formato en las reuniones cl5nicas
establecidas9 no cierto9 que parte por un9 parte por un eh9 por un anlisis
de caso9 de anlisis biom7dico9 tambi7n Sno ciertoT Y los aportes del
resto9 eh9 si se dan bien si no bien tambi7n9 bueno o creo que
tambi7n ha una responsabilidad nuestra que en el fondo9 nosotros nos
de8amos a'asallar por ese tipo de autoridad tambi7n ese sistema
8errquico en salud p@blica9 o nunca he 'isto que funcione de otra
manera9 siempre est el 8efe9 del 8efe9 del 8efe9 o sea9 eso se tiene que
'alorar9 o funciona con un peso importante en9 en9 en el traba8o mismo9 o
sea9 no puede mandarse alguna decisin9 por e8emplo9 en el tema de
4JJ
salud mental o una inter'encin por ti sola9 o sea9 tienes que todo casi
preguntarlo= 2#iana9 )/63.
;1e supone que se iba a desarrollar en esta... en esta d7cada que part5a
de la base de como de con'ertir la salud en t7rminos digamos de la
participacin social. Eue hubiera maor participacin social9 que hubiera
una salud mental comunitaria9 que se le diera9 digamos9 un... la
importancia que corresponde. !or lo tanto hab5a toda una... una 'isin
diferente de lo que se supone que deber5a ser. Ahora eso es por un lado
lo ideal9 lo que dice el papel9 pero en t7rminos concretos cada 'e" eh9 o
me he dado cuenta que a pesar de la... eh9 ideas que a lo me8or9 algunas
personas9 del9 del Ministerio9 de los ser'icios de salud han tenido al
respecto a... a pro'ocar un impacto en t7rminos de sacar por e8emplo
hacia lo ambulatorio en la salud mental con los hospitales de d5a9 con los
CA1AM9 pero lamentablemente el sistema parece que sigue funcionando
como en los a>os cincuenta9 SaT en t7rminos de9 de... que las pol5ticas
p@blicas siempre se han focali"ado mucho ms a lo que son en salud la
hospitali"acin9 lo que tiene que 'er con bo?9 lo que tiene que 'er
internamente en los hospitales9 qui"s por la... la rele'ancia que en alg@n
minuto ha tenido eso ... que en general es un tema como... un tema
pol5tico9 un tema... un tema global= 2!atricia9 .3.
;No estn las condiciones. Yo creo que est la intencin... o creo que
aqu5 todos9 digamos9 quieren abrirse a lo comunitario9 a pesar de que...
de alguna forma por la... educacin de cada uno de nuestros compa>eros
ac profesionales9 tambi7n tienen... mmm... diferencias... por e8emplo los
traba8adores sociales o los asistentes sociales... somos mucho ms
comunitarios porque desde la escuela se les entrega esa...= 2!atricia9 .$3.
Cas e5igencias laborales permanentes es otro tema $ue aparece en la cr*tica al
sistema salud mental. Cas capacitaciones son breves o ine5istentes, todo lo $ue se
aprende tiene $ue ver con poder contabili#ar los ingresos, los egresos, las altas de
las personas, y la eectividad de estos programas de salud mental se miden
cuantitativamente con estos datos y siempre presionando al trabajador?a. 'n
general, el sistema presenta escasa preocupacin por sus uncionarias?os o
trabajadoras?es, nadie les pregunta cmo hacer las cosas y todo llega impuesto
4J3
desde las jeaturas, en general es muy di*cil escapar de la estructura jer9r$uica del
servicio, tal como se e5presa en los siguientes e5tractosP
;Fna presin9 una presin de hacerlo todo rpido... de aprender...
cuando fue todo esto de incorporar por e8emplo el &E19 el AF&E tambi7n
que se llama tambi7n Sno ciertoT9 que Qtodos tenemos que aprender
rpidamente el programa computacionalR9 que Qtodos ten5amos que
hacer los cambios correspondientesR9 que Qlas garant5asR9 Lqu7 fueM9 es
un tema9 que tal 'e" pueda funcionar9 pero el cmo se hace9 al final
genera mucha resistencia9 entonces ha una lucha permanente entre un9
entre un poder como fctico9 cierto...= 2#iana9 )663.
;A sea9 o entonces eso9 a qui7n cuesta con'encer eso... despu7s La toda
esa cosa centralM9 como t@ con'ences9 como t@9 t@ 'as generando
adems que o siento que igual eh9 eh9 tambi7n es la poblacin9 tampoco
es fcil9 Sme entiendesT9 tu cachi la campa>a de desprestigio contra la
salud p@blica Sme entiendesT Entonces... es como tan potente9 o sea. Es
como que la gente no entiende. A sea9 hablando incluso con gente que es
buena onda... pero que no entiende que la cantidad9 que la salud p@blica
en Chile9 es un %/^ de la poblacin que recibe lo mismo9 lo mismo que
recibe el resto que recibe los ms 8'enes9 los ms sanos9 con ms plata
ScachiT A sea9 se pide que9 con9 que con recursos m5nimos se hagan
mara'illas... me entiendes9 entonces esa cuestin tambi7n9 es frustrante9
desgasta... desgasta9 cuando t@ 'es9 o sea la poblacin tambi7n que9
ahora o creo que ha cuestiones que son errores9 que son... o pienso
que <AY FNA CFE1,G[N #EH ,CA,A que9 que... o ah5 entiendo a la
gente9 o sea9 si era un ser'icio como pensbamos9 dec5a o que
claramente a m5... me pagan por mi tratamiento... S!ECA E1,AC A HA1
CGNCA #E HA MANANAT Y que de repente o9 digo... son hue'adas9 o
esto segura que pueden funcionar9 me entiendes9 porque si a
funcionaba lo que es ms medular9 cmo... que se trate mal a la gente...
muchas 'eces eso es lo que ms alega la gente9 esa cuestin tambi7n
indigna de9 pero9 pero cr7eme que tambi7n si uno est9 si uno se saca la
mugre de repente sentir que9 o sea9 lo ms terrible es ahora cuando tu
sientes que es el propio LministroM de salud9 Sme entiendesT que mira
4JM
desde fuera la salud p@blica9 como diciendo QE1,A E1,P ,A#A MAHR
21onia9 $.3.
;KEn poco tiempo9 no se quieren dar los espacios como para hacerlo en
forma lenta9 'er que se puede hacer tambi7n del otro lado9 o sea la gente
que tenemos que implementar ciertos programas o ciertas reformas9 EFE
!A1A CAN NA1A,CA1 ,AMXGON9 SCmo nos sentimosT SEu7 opinamos
de 'erdadT... como se est dando...= 2#iana9 )6+3.
;... Yo creo que no para toda la 'ida9 o esperar5a que no fuera para toda la
'ida a menos que9 o a lo me8or9 poquitas horas9 si es que9 porque creo
que es una pega que te... que te e?ige harto esfuer"o... que te e?ige harto
sacrificio que no es compensado de la forma en la que te e?igen9 no es
ni recompensado9 ni financieramente9 ni en t7rminos9 de... de horas de
descanso ni9 nada de esoK= 2G'anna9 463.
;!or lo tanto9 eh9 necesitamos que haan buenos profesionales para
eso... el mercado es as5... es drstico... o sea si t@ no le ofreces un9 un9
sueldo9 un salario... digno 8usto a un profesional9 se 'a al rea pri'ada=
2!atricia9 $$3.
'l siguiente e5tracto habla de la ineicacia del sistema de salud para
implementar el proceso de desinstitucionali#acin, $ue a la larga toma las ormas
del modelo asilar generando por ejemplo dependencia de los serviciosP
;Entonces eso ms tiene que 'er creo o9 con una situacin de que no est
sir'iendo el tratamiento9 est generando asistencialismo dependencia a
los ser'icios...= 2&ermn9 +/3.
/tra orma errnea del sistema es haber institucionali#ado las terapias
complementarias, $ue inalmente toman la orma de 9rmaco en el sentido $ue se
orienta como solucin a s*ntomas de un diagnstico como se relata en el e5tracto a
continuacinP
;1i9 ha ah5 'arias9 est acupuntura9 reiZi9 ha 'arias9 a m5 en alg@n
momento me in'itaron a ir9 pero algo que no me gust de eso era que9
432
que el coordinador era m7dico... entonces trat esto como medicina
igual9 a o cre5a que no lo es. Y sigo creendo que no lo es9 un
medicamento9 entonces empe"aban a dar en base a s5ntomas9 no
emociones9 entonces por eso no me interes mucho lo9 lo gestionamos
por ac9 pero a estaba el camino como sembrado9 no por esta persona9
sino que por9 por mucha gente que a lo tra5a hace tiempo...= 2&ermn9
%$3.
'n la misma l*nea de los errores, al institucionali#ar el diagnstico de
depresin como parte del programa &',, +ste se croniic aBn m9s, en ve# de
remitir, como supondr*a por ejemplo con un programa de desinstitucionali#acin.
'ste problema se menciona en los siguientes e5tractosP
;Gmplic9 a9 que se 'alid como institucionalmente9 a9 una enfermedad
como algo gra'e. Eue no esto diciendo que no lo sea9 que la gente no lo
haa pasado mal9 pero como9 como pa5s9 o sea9 la gente se empe" a
deprimir... el lengua8e que se respiraba que estaba dado9 que era
como que recib5as atencin rpida9 eh9 frmacos de me8or calidad
entonces9 como que estar enfermo no9 como que estaba 'alidado de
hecho9 como cuando se pensiona por in'alide" a una persona que no est
in'lida... apareci el tema de la depresin9 como9 como a que la gente
empe" a sentirse identificada con eso9 se empe" a 'er ms gente
enferma como que se for"aba a que tenga eso... el &E1 habla tambi7n de
que ha que tener cierta cantidad de n@meros de deprimidos para que se
mantenga el &E1= 2&ermn9 $+3.
;E?acto9 significa que el &E1 como que se 8ustifica a s5 mismo eso ha
implicado realmente esto9 o lo s7 de primera fuente9 que para
consultorios puede ser consultor5a9 entonces como que de ah5 'o
recibiendo el tema9 a que muchas 'eces tiene que hacer &E19 a gente
que9 no s79 puede tener una crisis de pnico... entonces o siento que eso
ha implicado9 bueno9 dentro de muchas otras cosas como el tema de9 de9
no s79 muchas cosas se confunden con depresin9 a9 no s79 8ubilaciones
que hubo9 no s79 que alguien qued cesante9 duelo... todo eso entra
ahora en el saco de depresin a9 eh....= 2&ermn9 $+3.
434
;Ho que le 'eo dificultoso9 complicado a eso9 es que se tiende a
patologi"ar un montn de conductas9 un montn de emociones9 un
montn de acciones humanas que no necesariamente tenemos por qu7
ser psiquiatri"ados9 ni patologi"ar... en el tema de depresin9 por
e8emplo9 que es un cuento9 a alguien le escuch7 eso... a alguien le
escuch7 una 'e" que anali"aba el cmo9 como un anlisis bien as5
bsico... de cmo es... al considerar9 porque cmo te llegaba la
depresin al consultorio9 por e8emplo9 eso se pon5a por estad5stica a ni'el
nacional9 que ten5a que haber9 que hab5a tanta cantidad de personas
deprimidas9 muchas9 era una cifra importante9 la maor5a de los chilenos
estaba deprimido9 por ende Llos consultorios ten5an que pesquisarM
estaban las metas9 las metas implican cunta cantidad de gente ten5a que
ingresar a los programas de depresin porque para eso hab5a9 si la
se>ora era ansiosa9 hab5a que tratar de buscarle la patita para la
depre...23 2G'anna9 )+3.
Como se seala en el siguiente e5tracto, el trabajo en salud mental debiera
orientarse cada ve# m9s a la desinstitucionali#acin, en la opinin de un proesional
no m+dico, no obstante, esto resulta di*cil, por$ue se sigue validando el modelo de
intervencin en crisis, las hospitali#aciones de mediana estad*a, el peso del
diagnstico m+dico, etc.P
;Casos reales o9 eh9 creo que ha que potenciar el tema de las salas de
espe8o ms que de9 que de9 e?poner a una persona frente a un grupo de
gente9 a como9 esto absolutamente en desacuerdo con las
hospitali"aciones en psiquiatr5a a9 !ECA AX1AHF,AMEN,E EN
#E1ACFEC#A9 o creo que debiera e?istir una instancia9 a lo ms de dos
d5as de hospitali"acin9 o tres9 a todo re'entar SaT despu7s9 creo que
la sociedad debe como responder cuidar9 este9 a este Qsu8eto enfermoR
en alg@n momento o su8eto sufriente de alguna forma9 un 'ecino9 una
amiga o una instancia amorosa9 pero no una hospitali"acin9 dentro de un
hospital SaT9 no s7...= 2&ermn9 )).3.
'sto se nota en todas las actuaciones $ue reali#a el sistema salud mental,
puesto $ue desde la administracin central se env*a todo el ideal en papel, no
obstante la alencia principal es $ue todo se hace en el escritorio y no cuenta con la
432
participacin por ejemplo de las?os trabajadoras?es de salud mental, y siempre se
toma en cuenta Bnicamente la opinin del cuerpo m+dico. ,i esto no se consensBa
desde el comien#o, Wes posible pensar en implementar un programa de
desinstitucionali#acin para incentivar participacin, articulacin, etc.XP
;159 hace tiempo atrs... mmm9 creo que tiene buenas intenciones 23
pero...a mi me pasa con todas las cosas del ministerio en general9 en
general9 todos los protocolos que habla el Ministerio9 sigo encontrando
que tienen un.... tienen una... una... ah... una cosa de poca participacin
social9 pese a que intentan ponerle participacin social9 pese a que...
mmm... no me las compro9 no se las creo9 como que ms9 su discurso me
sigue sonando m7dico9 me sigue sonando desde el m7dico tradicional
hacia aba8o9 pese a que a 'eces ha intentos...= 2G'anna9 063.
;Claro9 o encuentro que estn como9 como no9 no ha una un buen flu8o
de informacin9 muchas 'eces el ser'icio de salud rebusca informacin o
se demora en contestarles o9 no s7 como que tambi7n9 lo que no flue tan
rpido o que se preocupan9 o se me ocurre que muchas 'eces estn
s@per preocupados de lo presupuestario... de tratar de sacar plata de
alguna parte9 para mantener al monstruo andando9 que como que en
realidad... no s7... no les alcan"a para que siga ah59 ah5 de repente
aparecen cosas9 Qla calidadR9 que Qla atencinR9 bueno ahora andan
todos9 Qque la atencin del usuario9 que la atencin del usuarioR un
montn de cuestiones9 pero como que a m5 siempre me da la sensacin
que en la base de eso9 antes que soltar la importancia de Qcmo 'amosR
tienen este monstruo andando...= 2G'anna9 %+3.
'l tema del diagnstico m+dico pesa tanto para la institucin $ue se e5presa
en valores econmicos, para contabili#ar as* cu9ntas prestaciones recibe por
ejemplo una persona. 'n este sentido, el 9rea m+dica, mantiene y reproduce su
poder y autoridad, por$ue inalmente es la Bnica intervencin $ue tiene valor
econmico en el sistema de salud mentalP
;!orque sino 7sa9 E1A !CE1,ACG[N NA 1E DAHACGWA EN ,OCMGNA1
E1,A#I1,GCA19 en t7rminos financieros no se paga9 porque los cdigos
estn hechos as59 es un lengua8e un simple acuerdo pongmosle este
43E
nombre9 no s7 las canastas9 Sno s7 si te han hablado de las canastas de...T
qu7 se o9 las canastas tienen un nombre de canastas por eso que las
canastas pagan de alguna forma... eso se digitali"a9 pero para que tal
persona entre en esta canasta se pague su atencin9 tiene que ir un
cdigo puesto el cdigo que 'a es el cdigo del diagnstico
psiquitrico= 2G'anna9 6$3.
'l siguiente e5tracto muestra la rele5in de una persona rente a las acciones
$ue realmente debieran competerle a la institucionalidad, en este caso, al 'stado
propiamente tal, o al sistema, cuando obligan a alguien a internarse u
hospitali#arse. W's esto establecer una relacin de igualdad con las usuarias?os de
salud mental por ejemploXP
;Entonces hasta9 <A1,A... EFO !FN,A #G&AMA1 ,GENE1 ,\ CAMA...
como... o el Estado tiene el derecho a... eh... 2 3 pri'ar de libertad a una
persona9 porque eso es lo que se hace... o la familia tiene el derecho a
pri'ar...= 2!atricia9 )%.3.
'n el siguiente relato se habla sobre los problemas de gestin del programa
salud mental y se ocali#a como punto central del tema de la descentrali#acin. 'sto
signiica $ue como el supuesto es $ue cada regin pueda administrar de orma
relativamente autnoma los programas, no se logra tener una idea acabada de
cmo van marchando los proyectos en cada lugar. 'n este caso espec*ico se alude
a una alta de capacitacin y seguimiento desde el nBcleo central. 'sto muestra en
cierto modo, el abandono en el $ue se encuentran algunos centros de atencin
ambulatoria, cada uno un poco a su libre albedr*oP
;A sea el desarrollo dispar tiene que 'er con Sno es ciertoT es un riesgo
que siempre tiene la descentrali"acin ms9 cuando esa
descentrali"acin se da en un conte?to que t@ no tienes un9 una masa
cr5tica de recursos humanos capacitados suficientemente adems
cuando no tienes los procesos de seguimiento9 Sno es ciertoT9 como el
programa calidad que te dan un norte constante9 Sme entiendesT
entonces queda librado mucho9 empie"as a pensar mucho en lo local=
21amuel9 6.3.
43F
'l siguiente e5tracto muestra otro ejemplo de desarrollo dispar de los centros
ambulatorios de salud mental en Chile, en donde, algunos son muy medicali#ados,
otros m9s comunitarios, etc. )or ello en general ha costado uniicar los criterios y
encima por$ue no hay recursos para salud mental, ya $ue no es un tema prioritario
para las autoridades del pa*sP
;<asta que uno 'e una persona digo o no ms9 cuando uno 'e a una
persona se entera de la 'ida de esa persona el imposible epist7mico se
con'ierte en una realidad Sno es ciertoT9 pragmticamente te das cuenta9
bueno9 entonces9 esa pregunta o creo que... o sea esa discusin9 que era
una discusin que ten5a significacin9 ho d5a9 en la medida9 con el grado
de desarrollo que tenemos en la red con claro9 en la red encontramos
de todo9 o sea encontramos centros s@per medicados9 encontramos
centros s@per debilitados encontramos centros digamos ms9 con
mucho ms claridad9 con un norte que tienen9 Sno es ciertoT un9 una
prctica de mucho me8or calidad9 o sea9 encontramos de los treinta
tantos hospitales de d5a9 sin duda encontraremos muchos que no
merecen llamarse hospitales de d5a9 que con mucha9 digamos9 con mucha
generosidad9 podr5an ser centros de d5a9 entiendes9 tal 'e"
encontraremos cierto9 consultor5as hechas por m7dicos becados de
formacin segundo a>o algunas hechas por los psiquiatras con
e?periencia encontraremos9 digamos9 programas de rehabilitacin que
toda'5a son mu elementales que aparte de programas de
rehabilitacin9 como el nuestro que han reinsertado el empleo a ms de
+/ personas... ahora un tema gra'e9 a ra5" del tema que te estaba
diciendo9 es que hubo una 7poca en que la unidad de salud mental abri
un programa de calidad que se basaba9 no9 no9 no digo en calidad9
!AC,E #EH !CA&CAMA #E FACMACG[N EN CAHG#A#9 UACNA#A1 #E
CAHG#A# en la cual se generaban pautas de e'aluacin de los distintos
dispositi'os. !autas para e'aluar hospitales de d5a9 centros de d5a9
unidades de corta estad5a9 etc. que se fueron progresi'amente
desarrollando que esas pautas se hi"o un traba8o de desarrollar un
programa de calidad a tra'7s de procesos de acreditacin por pares9
digamos9 en los cuales gente calificada supuestamente de un dispositi'o
de ser'icio de salud9 iban a otro de salud eso ser'5a para... eso es mu
importante9 sin embargo9 eh9 para este programa... no hubo recursos9
43Q
puesto que en alg@n momento la autoridad no me digo9 o sea9 fue una
propuesta cr5tica que la unidad de salud mental le'ant pero que es la
superioridad9 a este ni'el digamos consider9 que no era prioritario9 no
hubo fondos para eso eso indudablemente es un atentado contra el
desarrollo de una red incipiente que no logra9 que est le8os de
consolidarse como producto de calidad Ste das cuentaT= 21amuel9 0+3.
'n una l*nea similar de problemas de gestin, el e5tracto a continuacin relata
sobre el centralismo y la distancia $ue e5iste entre el gobierno central y las
regiones, esto abre una brecha di*cil de trabajar para poder seguir los objetivos
$ue e5isten en salud mental pBblica Wsi desde el 'stado no hay igualdad de trato
con todas?os $uienes trabajan en el mismo programa, cmo se puede instalar un
proceso $ue supone mayor participacin, debate, democracia, igualdad, etc.XP
;Y hace como un mes atrs nos llamaron de 2ciudad )39 para ubicarte9 el
centralismo9 Qpara felicitar lo que ustedes han hechoR... pero el tema de
ellos era cmo9 o sea9 recoger las impresiones de lo que nosotros
hab5amos hecho9 para una pr?ima 'e"9 o sea9 los gallos cre5an que la
cuestin estaba absolutamente superada ac9 o sea o creo que9 para m59
con el terremoto9 una de las cosas9 bueno la desigualdad se ha e?puesto
no9 Lel centralismoM9 que o dir5a en Chile LE1 XCF,AHM9 o sea es
LXCF,AHM9 porque9 porque ellos no ten5an ni idea ... despu7s di8eron Qa
'amos a llamar...R al poco tiempo se ol'idaron9 o sea9 o creo que es
dif5cil desde regiones9 es dif5cil9 pero creo que ah5 est el desaf5o ... o
creo que el desaf5o est en lo local...eso tambi7n lo aprendimos9 es como
de repente9 no son tantos...o sea9 siempre se necesitan recursos9 de
repente te das cuenta que si t@ miras los recursos que t@ tienes9 muchos
recursos humanos mu 'aliosos ah5...tienes una comunidad que
tambi7n...= 21onia9 %/3.
'l siguiente e5tracto resume los errores cometidos por una administracin de
gobierno en espec*ico, $ue cambi las administraciones sanitarias, subdivi+ndolas
y dejando en la conusin completa a e$uipos de trabajo $ue ven*an con aos de
coordinacin y articulacin entre los mismos. 8elata adem9s la imposicin de la
incorporacin del tema judicial en salud mental en Chile en el ao 222J, $ue
signiic asumir tareas de evaluacin orense en todos los servicios pBblicos de
43I
salud mental, con escasa o nula capacitacin de uncionarias?os, con escasa
inraestructura, con imposiciones por leyes o decretos, etc. De este modo el cho$ue
entre mundo m+dico y mundo judicial ue desastroso y hasta el d*a de hoy sigue
tensionando aBn m9s los esuer#os $ue se hacen por desinstitucionali#ar, puesto
$ue desde el poder judicial se estigmati#a aBn m9s todo lo relacionado al
diagnstico psi$ui9tricoP
;A 'er te di8e o que hasta como el .//* hab5amos tenido una buena
etapa9 pero... la reforma sanitaria que curs el gobierno del !residente
Hagos hacia el final9 digamos que di'idi el Ministerio entre una
subsecretar5a de redes una de salud p@blica9 eh9 fue un desastre... para
nosotros en salud mental fue un desastre9 fue un 'erdadero desastre
pasamos al menos tres a>os9 sino cuatro9 sin tener interlocucin 'lida9
sin tener una direccin desde el Ministerio de 1alud9 porque la unidad
t7cnica digamos la masa cr5tica de la unidad t7cnica9 se qued en la
subsecretar5a de salud p@blica9 no nos... pero el poder real9 la capacidad
de incidir en los ser'icios en los presupuestos9 est en la di'isin de
redes9 en la di'isin de redes quedaron9 primero apareci como tema9
los profesionales que estaban all5 con e?perticia en salud mental9 fueron
entregados a un montn de tareas9 se ensa despu7s 8untarlos9 despu7s
dispersarlos9 se puso a la cabe"a de esos grupos9 a colegas ine?pertos...
eh... personas que... a 'er9 adems irrumpi una demanda mu grande
de parte del centro de 8usticia irrumpi con una fuer"a pol5tica digamos
mu9 mu grande9 porque las autoridades sectoriales9 digamos9
asumieron como una tarea fundamental9 me8orar las deplorables
condiciones de salud mental de las personas que estaban en prisin... me
acuerdo que as5 era ellos presionaron mucho9 mucho9 mucho se dio la
parado8a de que hubo uno de estos a>os9 no me acuerdo e?actamente
cual9 ponte tu9 a 'er podr5a ser el .//%9 el presupuesto de salud ms
grande que nunca hab5a habido en el pa5s9 sin embargo9 si tu ibas al
detalle9 ese presupuesto era ampliamente9 ampliamente destinado a
desarrollar dispositi'os de tipo forense9 capacitacin forense9 tanto para
las personas que estaban en digamos en las crceles9 como para menores
infractores de le9 pero a la 'e" era9 cualquiera de nosotros que tiene una
e?periencia de estar en el sistema9 sab5amos que eran compromisos
incumplibles9 o sea lo que estaba9 se hab5a aprobado presupuesto para
43J
desarrollar acti'idades9 para construir infraestructura 9que era imposible
lle'ar a cabo en ms de la mitad9 porque no estaban los profesionales
capacitados9 porque no hab5a la9 la capacidad de construir o transformar
en ese tiempo9 porque no hab5a la 'oluntad pol5tica local9 para que eso se
hiciera realidad por lo tanto9 la e8ecucin presupuestaria fue mu mala
por lo tanto finalmente9 se perdi oportunidad si hab5amos9
estbamos pidiendo otras cosas9 ms centros comunitarios de salud
mental9 ms equipos comunitarios9 estbamos pidiendo cosas concretas9
eso fue tan cr5tico que la autoridad se 'io obligada a in'entar una figura
con la cual nos 8untaron a todos los directores e8ecuti'os9 operati'os
digamos9 de ser'icios9 los directores de hospitales9 los 8efes de
programa salud mental9 para hacer presupuesto para el otro a>o SaT Y
ah5 estu'imos discutiendo cada uno lle' sus propuestas el
presupuesto del otro a>o sali bastante me8or digamos9 tambi7n con
dificultades9 entonces9 pero todo esto... de mu pobre ni'el en relacin a
una direccin clara9 la responsabilidad que tienen en esto claro los
encargados de la unidad de 1alud Mental del Ministerio de Educacin
su equipo es francamente menor9 me entiendes9 si los recursos de poder
que ellos ten5an9 a partir de esta reforma sanitaria9 era clar5simo9 esto se
compens en parte9 con el tema del &E19 porque dentro de la reforma
del paquete9 de esta reforma de salud9 surgi no es cierto9 el programa
de garant5as e?pl5citas en salud el gran acierto dnde realmente9 o
sea...= 21amuel9 6.3.
Ca incomunicacin con las autoridades es otro problema grave entre sector
directivo y trabajadoras?es. 'sto genera desaliento y des9nimo en los e$uipos de
salud mental $ue no ven reconocido su trabajo, puesto $ue al primer llamado a
rebaja presupuestaria desde el 'stado, se piensa inmediatamente el sueldo de
las?os trabajadoras?es y eso se percibe como una tremenda injusticia para
personas $ue realmente se sienten comprometidas con la labor $ue reali#an como
relejan los siguientes p9rraosP
;SMe entiendesT9 o sea o siento que s5...YA E1,AY 1\!EC CANDENCG#A
EFE EH MA#EHA CAMFNG,ACGA E1...tiene que hacerlo9 ahora...cuesta
tanto con'encer a la gente9 cuesta tanto tener recursos !ff...desde9 desde
las autoridades ms directas que en mi caso son9 la direccin del
433
hospital9 entiendes9 o sea toda'5a...St@ puedes creer que despu7s de
todo9 que despu7s que nosotros hicimos no solamente lo comunitario9
sino que adems nos preocupamos de la salud mental de la gente del
hospital...haa reba8a presupuestariaT= 21onia9 %+3.
;...!ero me refiero a la gente del hospital9 a la gente que 'io lo que
traba8amos9 haciendo los turnos de urgencia al tiro9 todo... cuando llega
la restriccin presupuestaria...el director define que9 bueno ha que
ba8ar los costos qu7 se o9 a no s79 pero a ti te da la impresin que 7l
est defendiendo su cargo9 porque ni siquiera9 son de esta l5nea9 cierto
ellos saben9 decir que... la tesis que tienen que disminuir los
honorarios las horas de psiquiatr5a...= 21onia9 %$3.
'n el e5tracto a continuacin, se cuestiona $ue con un solo programa se vaya a
hacer un cambio real dentro de la comunidad, lugar donde se encontrar*an las
mayores resistencias a incorporar el tema de la salud mental comunitaria por$ue
e5iste temor por la integridad propia y las de $uienes orman parte del barrio ante
el supuesto $ue las personas con diagnstico psi$ui9trico son peligrosas entonce se
rele5iona hasta $ue punto este tipo de programas son Btiles para la poblacinP
;#e cambiar o9 o #E 1EC MEUAC... t@ no 'es un... una incorporacin te
dec5a9 una incorporacin de estos programas9 se supone que los estn
tratando de poner dentro de la comunidad para que se integren.... pero
lo que uno ha 'isto9 son ms bien resistencias a eso que9 qu7 apoos o sea
la comunidad en s59 reacciona diciendo QLpero como estos loquitos 'an a
estar aqu59 en que puede afectar mi seguridadMR eh9 si ha un... en el caso
del Cosam por e8emplo9 que trata otros asuntos como el tema de la
drogadiccin9 'iolencia9 lo mismo eh9 para que se saquen estas personas9
el E1,G&MA #E EFE 1AN !EHG&CA1A1 Scierto para la sociedadT... es un
traba8o de 8oer5a9 que no se fomenta con estos programas= 2#iana9 )+63.
'l siguiente relato corresponde a una madre de una agrupacin de amiliares
$ue se sinti e5cluida una ve# $ue el centro donde asist*an sus hijas?os se
desinstitucionali#acin. Clama la atencin por$ue el supuesto es la participacin
permanente de la amilia en el proceso, no obstante, a$u* se ve el caso de $ue no se
dio as*P
43M
;Este diurno mientras funcion en el ser'icio de psiquiatr5a fue fantstico9
pero lleg un minuto en el que... seg@n los estatutos9 lees deberes del
ser'icio de salud9 dec5a que el hospital de d5a9 tiene que estar QfueraR del
ser'icio de psiquiatr5a9 por lo tanto9 se deri' este hospital de d5a a una
casa Lah5 qued la escobaM !orque... desde el minuto en que el ser'icio
de salud le design un cierto poder econmico al hospital de d5a9 al
hospital de d5a9 a no le sir'ieron ms los paps9 porque a no
necesitaban los fondos p@blicos= 2Haura9 )/3.
;NA9 a no nos ped5an opinin9 a no nos incorporaban... 23 LnadaM=
2Haura9 )63.
'l e5tracto a continuacin revela como el cambio de una instalacin a otra
muchas veces en ve# de ayudar termina por aislando aBn m9s el trabajo $ue se
hace en salud mental, impl*citamente se entiende $ue siempre es un tema $ue
$ueda en detrimento en relacin a otros de salud general, por lo $ue se tiende a
$uitar prioridad y protagonismo a elloP
;Es que nada que 'er una cosa con otra9 nada que 'er9 despu7s hasta
perdieron espacio f5sico9 porque esa ala del edificio9 empe"aron a hacer
no s7 qu7 cosa9 Lotra cosa no me acuerdo que lo que esM9 pero a no es
para salud mental9 salud mental9 est en otro lado9 chiquitito... pero o
creo que intentaron dar la pelea9 que la dieron9 pero la perdieron=
2Comina9 )663.
Discurso cr$tico educativo salud mental
8eproduce la cr*tica a la alta de educacin en pregrado en distintas
proesiones, sobre temas de salud mental especialmente en el 9mbito comunitario.
'n los tres siguientes p9rraos se da cuenta de cmo el tema de salud mental
comunitaria o con eno$ue m9s social, no logra insertarse de orma adecuada en los
planes de ormacin de las?os proesionales de salud mental, especialmente en las
9reas biom+dicas, donde pareciera $ue tienen ciertos prejuicios hacia las
asignaturas del 9rea social y suelen tener una ormacin muy endiosada o vinculada
al poder $ue no sirve para trabajar en e$uipo, ni para valorar la opinin de todas
4M2
las proesiones $ue participan en el 9rea de salud. 'sto se hace patente cuando ya
est9n dentro del mundo laboral, donde muchas veces aparece su desconocimiento
sobre el temaP
;En cuanto a la formacin de los profesionales9 o en las a7reas sociales9
en general9 me parece que se da el enfoque ms comunitario no
discriminatorio9 en cierta medida.... a lo me8or se podr5an me8orar
algunas cosas9 o creo que falta ms practica tambi7n de cosas9 tener la
posibilidad de 'er otras e?periencias que sean e?itosas en ese mbito9
eh9 en las carreras ms biom7dicas creo o9 EFE ,A#ADIA FAH,A
XA1,AN,E GNCAC!ACAC este9 un enfoque ms social9 eh9 de lo que
escucho9 de los comentarios al menos de la gente en salud9 la 'erdad es
que siempre estos ramos Qson como ramos laterosR que implican como
lectura o que tiene que 'er como un9 con algo que no les interesa mucho9
que tienen que pasarlo no ms... de repente te encuentras con una u otra
profesional que se interesa un poquito ms9 pero9 pero la generalidad
parece que les acomoda como un enfoque ms9 ellos hablan de9 de las
ciencias Sno es ciertoT9 del m7todo cient5fico concretamente...parece
que el discurso del m7todo cient5fico es mucho mas asegurador9 como de
la seguridad profesional que te puede dar a lo me8or ah5 tendr5amos
que entrar a cuestionar que9 Spor qu7 nos importa tanto la seguridadT9 o
sea Spor qu7 no podemos salirnos un poco de los esquemas9 eh9 de 'e"
en cuando...T= 2#iana9 )+$3.
;1olamente un discurso de que Qmira esta persona es un caso socialR9 ah9
que se lo pasan para la asistente social despu7s se desligan9 como que
si eso fuera psiquiatr5a comunitaria= 2&ermn9 )663.
;Ho que pasa es que9 o creo que esta es una 'isin mu9 mu endiosada9
de... de... de que la salud9 es solamente9 significa solamente el tema
Qm7dicoR 2hace ademn de comillas39 de salir mucho ms que eso...=
2!atricia9 $/3.
/tra cr*tica $ue se hace, es $ue en la ormacin de pregrado se pretende $ue
las personas aprendan tericamente sobre el trabajo comunitario en salud mental,
cuando es totalmente contraproducente al eno$ue de trabajo, en este relato
4M4
podemos apreciar $ue es poco recuente $ue el trabajo social se aprenda
haciendoP
;Eso como una cr5tica pa=l pregrado. Eh...no s79 o a lo me8or desde ese
punto de 'ista so ms prctica9 mis alumnos de pregrado9 cuando los
mando a prcticas9 los mando realmente a que 'ean lo que es un traba8o
de una 'isita domiciliaria9 de un traba8o de una organi"acin comunitaria9
que... que e?perimenten lo que realmente pasa. 1i no9 no... Es un9 un
momento de hacer un traba8o bibliogrfico= 2!atricia9 4+3.
Discurso cr$tico m&dico psiquitrico
8eproduce el cuestionamiento a los procedimientos, usos y lenguajes m+dicos
tradicionales entre ellas?os, las?os proesionales psi$uiatras. Tambi+n problemati#a
a la institucin m+dica y sus procedimientos, del mismo modo, critica el poder y
estatus m+dico. %gualmente esta problemati#acin reproduce la resistencia y
recha#o a cual$uier tipo de control e5terno por sobre las personas.
'sto aparece m9s claramente en el tema de los tratamientos y el de establecer
un determinado proceso. ,in duda hay mayor receptividad si las pautas se
consensBan, no obstante, hay una tendencia a $ue el control se vea como algo
autoritario y unilateral. 'sto tambi+n puede ser un aspecto imprescindible de
rele5ionar en relacin a las pr9cticas m+dicas y sus tensiones con el modelo de
desinstitucionali#acin. 'n el siguiente e5tracto as* al menos lo declara un hombre
$ue est9 e5plicando por$u+ le cuesta seguir a veces los tratamientos de salud
mentalP
;159 s59 es que Lo tengo conflictos con lo autoritarioM... o sea9 cuando 'eo a
la gente que trata de imponer algo... eh... o agredo... o... Lme 'oM... o
argumento... ... bueno9 eso se relaciona con el anarquismo igual. Contra
toda la autoridad en el fondo... cualquier tipo de autoridad= 2Uuan9 $63.
'l cuestionamiento tambi+n pasa por no poder e5presar las resistencias y
dudas $ue e5isten sobre los tratamientos aplicados a las personas con diagnstico
psi$ui9trico. As* lo e5presa una mujer cuando seala lo agobiante $ue pod*a llegar
a ser seguir un tratamiento $ue inclu*a tantas prohibiciones en su vida .por ejemplo
4M2
comer, beber, salir, etc.1 y encima $ue se le hiciera sentir permanentemente $ue
estaba bajo control y vigilancia e5terna. ,entirse presionada?o por un?a m+dico
signiica $ue las indicaciones no obedecen a consenso alguno. 'sto e5presa el
poder $ue ejerce la medicina a la hora de prescribir. &eneralmente no se tienen en
cuenta las caracter*sticas particulares de la persona o su momento vital. (o hay una
relacin $ue suponga un trato agradable para la persona con diagnstico
psi$ui9tricoP
;Claro9 entonces Lo siempre me cuestion7 esoM9 o sea9 al final... si esto
en este per5odo as5... a angustiada con esto lo otro adems me
proh5ben todas las cosas9 como que a ti te gustan= 2Ana9 063.
;L!ero si lo pillo un d5a le 'o a decirM 159 creo que fue en... fue9 FFE
MFC<A= 2Ana9 663.
;No9 no el m7dico... mmm... Y eso al final como que me hi"o un poco... 2*3
la 'erdad es que me sent5a demasiado presionada= 2Ana9 0/3.
'l siguiente relato revela la estrategia de una proesional de salud mental no
m+dico, para lograr hacerse o*r a sus pares de e$uipo de proesin m+dica, en este
sentido para ella es undamental primero adoptar el lenguaje de esta especialidad
para reci+n all* introducir otros aportes de otras 9reas como las sociales o
psicolgicas. 'sto habla un poco de la rigide# de incorporar otros paradigmas
distintos al m+dico por parte del cuerpo m+dicoP
;1in duda9 sin duda9 sin duda o creo que eh9 pienso que ellos si uno se
los plantea bien o si uno se 'alida9 <AY EFE DAHG#AC1E !CGMECA con9
con... con este mundo m7dico9 'alidarse en sus t7rminos9 para que
despu7s te puedan escuchar un poco... eso es lo que o he 'isto por lo
menos9 lo que a m5 me ha funcionado9 dentro de traba8ar...= 2#iana9 %$3.
;,ienes que hablar primero con sus t7rminos9 para poder despu7s que
ellos9 te puedan escuchar en otros9 as5 o creo9 que ha ido modificando
en cierto modo9 los m7dicos de salud mental9 los psiquiatras
espec5ficamente ...= 2#iana9 $/3.
4ME
;El modelo biom7dico9 es el que toda'5a9 incluso ho en d5a se sustenta9
o sea... lo que se te pide ahora o se supone que 'a a empe"ar a
regulari"arse ms en el ni'el de hospital es9 es la9 la medicina que
toda'5a tiene como ese9 ese... nombre9 medicina basada en la e'idencia9
o sea t@ tienes que tener9 cierto9 como m7todo cient5fico9 no cierto9 de
diagnstico primero9 donde est7 como clarito9 cierto9 por qu7 tiene ese
diagnstico despu7s un m7todo de inter'encin9 que pueda ser como
aplicable o sea que 'enga otro psiclogo t@ le puedas decir: Q'en9 7se
es el m7todoR9 entonces9 no9 no e?iste9 como un9 una 'alori"acin9 ni
siquiera que te 'aloricen9 eh como eres t@9 como9 como9 como el '5nculo
que t@ estableces con el paciente o que LHE #EN GM!AC,ANCGA A E1A
1GEFGECAM= 2#iana9 *$3.
Tambi+n como revela el e5tracto a continuacin, se dice $ue las?os
proesionales de la psi$uiatr*a son muy distantes con las personas, a veces con
bastante alta de +tica y empat*a, como si viviesen en otro mundo y no tuviesen el
contacto con la realidad y con el entorno donde viven las personas a las $ue
atienden, etc. 'sto no se percibe como adecuado para personas $ue tienen un
tratamiento o $ue re$uieren ser acogidas en su comunidad, puesto $ue desde
siempre sienten $ue son tratadas como un nBmero m9s tal como sealan los
siguientes p9rraosP
;Hos psiquiatras... los psiquiatras son ah... mmm... mu impersonales. El
psiquiatra no se in'olucra para nada con un paciente... o sea son casos
Qcontaditos con los dedosR de un psiquiatra que se in'olucre...
derechamente con un paciente... que se preocupe se preocupe... L#E
CACAW[NM di87ramos9 o creo que el psiquiatra9 es... es: Qque pasen9 que
pasen9 que pasenR... es ms... si t@ 'as... o 'o ho d5a al psiquiatra
'uel'o... el... pr?imo mes9 porque Lte citan una 'e" al mesM9 estamos
claros9 al pr?imo mes cuando llegas... te 'an a quedar mirando: QS...
qui7n es usted...T o sea... ten5s que estar como un a>o con ellos9 para que
te digan: QL<ola Haura...MR... es 'erdad eso... porque eres 2 3 LFNA
FGC<A9 ECE1 FN N\MECAM para todo el sistema eres un n@mero... eh...
creo que los psiquiatras son as5...; 2Haura9 )*$3.
4MF
;<a dos cosas que no les inculcan... tres para mi... O,GCA... EM!A,IA
XFENA CAHG&CAFIAK porque... es que Ldesc5frale las cuestiones a un
m7dicoM.. o le digo: Qa 'er9 por fa'or Sme lo puede escribir en letra
imprentaTR... porque... Lno entend5s nada pufM9 eso tambi7n es una falta
de respeto... es una falta de respeto contra uno... de que te escriban
una... L&ACAXA,A1 EFE NA ,ENI1 G#EA #E HA EFE ,E E1,PN
#GCGEN#AM... Les una falta de respetoM= 2Haura9 )$.3.
;,ambi7n tienes que pararle el carro a los m7dicos tambi7n tienes que
hacer cierta... por fa'or... porque tambi7n se apro'echan s5.... insisto9 los
m7dicos se creen dioses9 si les falta solamente9 o digo9 el... 'i'ir en las
nubes... aunque muchos de ellos LDGDEN EN HA1 NFXE1M 23= 2Haura9
./63.
;Xueno9 aunque me dio ataque de llanto estabaK porque ob'iamente
Lno quer5a entrar a un hospitalM... Y ha que pasar por todo esto de que
tienen que chequearte9 que tienes que pasar al doctor mmmK la
doctora sali: Qno9 es que tienes que entrarR9 Qes que no puedoR K K
me puse a llorar Qno puedoRK hasta que me pescaron mi pap 23
a poco menos que le pegaba a la pobre: QLpero cmo no entiendeMRK
Qpero es que es la burocraciaK es todo lo que ha que hacerR 2Ana9
.//3.
'l aparente desinter+s $ue muestran en su trabajo cotidiano, en donde slo
pareciera importa anotar en la icha cl*nica o en la bit9cora y no en estar conectada
con la persona $ue re$uiere una atencin de salud mental, se e5presa en los
siguientes relatosP
;!ero a lo que o 'o9 que era... no s7 si penca o los m7dicos hac5an lo
que hac5an9 por bitcora noms= 2Amar9 )*43.
;CAMA !AC XG,PCACA9 Lcomo que daba lo mismoM= 2Amar9 )+)3.
;!ero que sea ms sociable9 ms palpable9 cre5ble9 ms cre5ble9 ms...
LEue no te den la famosa pastillita 'uel'an a ir en un mes msM9 QdemosR
L lo mismoM9 al final te desahogi... no... te desahogi por un rato... un
4MQ
d5a9 tres d5as9 pero despu7s... 'uel'e la misma mierda ScachiT= 2Amar9
)$*3.
,e cuestiona $ue en general al cuerpo m+dico no le interesan los temas $ue
in$uietan a las personas $ue atienden, y en comparacin con otras?os proesionales
de salud mental lucen desinteresadas?os y r*as?os tal como revelan los siguientes
p9rraosP
;Eh 203... eh... los psiquiatras... 2*3 los psiclogos9 son mucho ms
acertados para m5 que los psiquiatras9 pues f58ate que hasta el doctor este
2nombre3... que me... la @ltima 'e" que lo 'i fue en octubre pasado...
hasta 7l no conoc5a el tema de la reencarnacin9 son... son de la 'ie8a
escuela... entonces de la reencarnacin.... este.... nunca9 me lo ha
mencionado.... entonces o se la he mencionado pero... pero 7l no... no
se interes mucho en el tema... 239 los psiquiatras... 2%3 como la bru8a
mala del oeste 23= 2Huis9 .*$3.
;Xueno9 un mensa8e... para los m7dicos es que se abran a temticas que
se dan de buena fe9 en internet o en libros... no s7... porque nadie es
infalible...= 2Huis9 .$/3.
/tra cr*tica es la tardan#a $ue muestran cuando atienden al pBblico, en donde
nunca se les orece a las usuarias?os una disculpa o e5plicacinP
;L!odr5a ser ms e?pedito9 e?peditoM... eh... ac9 por e8emplo una 'e" me
citaron a las dos LL a las cuatro me estu'ieron atendiendoMM= 2Amar9 )%03.
Tambi+n e5isten cr*ticas hacia cmo las?os proesionales m+dicos se articulan
a modo de deensa corporativa rente a cual$uier cuestionamiento $ue se les haga
instalando la idea de $ue son intocablesP
;LEllos se defienden como ara>as9 HA GN1,G,FCG[N MO#GCA E1... E1
GN,ACAXHEM= 2Uuan9 4+3.
Cuando se indica al poder m+dico como intocable, esto conlleva a suponer
$ue eectivamente establecen relaciones asim+tricas con $uienes atienden.
4MI
%ndicarlo como TaraasU e5presa las redes $ue orman en el gremio, donde los
Bnicos interlocutores v9lidos son los m+dicos.
Tambi+n se mencionan los conlictos $ue ocurren por el lenguaje tan tajante
$ue utili#an las?os m+dicos con las personas, muchas veces con alta de tinoP
;LNo s7 quien lo di8oM9 un m7dico9 que o eh... era Qcomo el acosadorR...
me estaba la'ando los dientes el m7dico entra cierra la puerta me
dice: Qno quiero que entres MP1 a la pie"a de las... de los... de las ni>asR=
2Amar9 )6%3.
;Fue en esa 7poca9 estando con el doctor 2nombre39 que me...di8eron: Qt@
tienes esqui"ofreniaR( me(... mi mam me di8o: Qesta es es para toda la
'idaR( que( Qpara toda la 'ida 'as a tomar medicamentosR(o sea( me
hicieron sentir mu mal todas esas cosas= 2Uuan9 ...3.
;S,e imaginas que te...que te...T o sea este...(Qtoda tu 'idaR(... Sa qui7n le
gusta esoT= 2Uuan9 ..63.
Como veremos en los siguientes e5tractos, se observan resistencias y la
aparicin del estigma rente a lo $ue implica un diagnstico psi$ui9trico, en primer
lugar el gran impacto para la propia persona $ue lo recibe, $uien e5perimenta
cierto recha#o a entrar en esa caliicacin $ue no le gusta, tambi+n se puede ver
$ue importa mucho el cmo se comunica este diagnstico y lo neasto $ue puede
resultar establecerlo como algo crnico por$ue no se acabar9 nunca. 'sto sin duda
es absolutamente contraproducente con la idea de rehabilitacin e insercin $ue
promueve la desinstitucionali#acin psi$ui9trica. Ca misma opinin podemos
encontrar entre el resto de las?os proesionales de salud mental no m+dicosP
Q<uR9 di8e9 Qsi esto es ser considerado loco9 no quiero... no quiero9 no
quiero ser locoR 203 2Huis9 )$+3.
;Fue en esa 7poca9 estando con el doctor 2nombre39 que me... di8eron: Qt@
tienes esqui"ofreniaR me... mi mam me di8o: Qesta es para toda la
'idaR que Qpara toda la 'ida 'as a tomar medicamentosR o sea me
hicieron sentir mu mal todas esas cosas= 2Huis9 ...3.
4MJ
;S,e imaginas que te... que te...T o sea este... Qtoda tu 'idaR... Sa qui7n le
gusta esoT= 2Huis9 ..63.
;<asta la palabra es medio freaZ SnoT... o bueno... esqui"o... de esquicio=
2Huis9 ..+3.
;Fna es la forma en que el diagnstico9 a te marca te hace... a9 si
alguien me dice: Q,@ eres esqui"ofr7nico ests terminalR9 no9 Q ests
crnicoR9 si alguien me dice eso... bueno... a m5 no9 en estos momentos
no... pero a otras personas cuando necesitan auda9 les dicen te dicen:
Qno9 o so esqui"ofr7nico crnicoR Llo repitenM Ho 'an asimilando se
'an comportando de acuerdo a eso... la autoestima de esa gente est
como el piso9 est horrible9 eh... por eso son tan... tan9 de repente eh...
Lobsesi'osM... tan... tan lastimeros. S!or qu7T L!orque les estn refor"ando
que son una mierdaM... Y que NA !FE#EN <ACEC NA#A...= 2Uuan9 4$3.
;159 porque sentimos que o por lo menos9 o siento lo hemos con'ersado
con algunos colegas... mira pas harto que eh... las personas se
empe"aron a identificar... con estos diagnsticos9 SaT Hos diagnsticos
all5 en psiquiatr5a9 pas que la9 como que les gusta mucho9 'er si le
pueden achuntar al diagnstico rpidamente a9 como si fuera...=
2&ermn9 6+3.
;Entonces tema diagnstico... creo que es...como que pone los o8os en
otra cosa que realmente no9 NA9 NA9 no auda9 no apunta o creo que
esto tiene que 'er con el modelo m7dico9 aK es el modelo m7dico...=
2&ermn9 4+3.
;Yo creo que ha que entender un poco el modelo m7dico entero a9 no
solamente la9 la cosa de la formacin de psiquiatras... el modelo m7dico9
no ha omnipotencia slo en los psiquiatras9 ha omnipotencia en toda la
medicina tambi7n en algunos psiclogos9 que tiene que 'er con9 creo
o9 el hecho de tener una 'erdad9 que el otro no accede9 o no puede
acceder a. Eso lo pone a uno en una situacin de poder frente al otro a9
uno se siente como ms capa"9 con una capacidad de poder... los que
4M3
tienen ms acceso a poder9 a9 respecto a la salud de otras personas9 a9
realmente son los m7dicos= 2&ermn9 )/63.
;<abitualmente la persona que 'a a ese lugar9 a tiene que ser cierto tipo
de persona SnoT A de identificarse con una enfermedad gra'e...para
poder sentirse parte de eso9 o si no9 no 'a para ir tiene que sentir que
Qoh9 llegu7 al psiquitricoR SentiendesT ,iene que a por lo menos9
asombrarse de que tiene algo gra'e...entonces a t@ sabes el lengua8e
crea realidades 'a creando una realidad interna... e?terna SaT como
es gra'e9 el psiquiatra despu7s 'e como gra'e...Scuntas 'eces hemos
escuchado esas in'estigaciones de alguien que se hace pasar por
enfermo mental me entiendesT 9 est hospitali"ado despu7s dice Qa
no esto hospitali"adoR dicen9 Qah9 tiene hipernormalidad no se 'a
porque en la normalidad lloraR9 Qbueno tiene depresinR despu7s se
eno8a9 Qtiene inestabilidadR... la persona realmente no ten5a
absolutamente nada... a9 entonces como el esquema no 'e9 eh9 no 'e
normalidad 2&ermn9 ).+3.
;!ero el problema es que no es solo eso... o sea el diagnstico
psiquitrico9 no slo eso9 un consenso del lengua8e9 de significados9 sino
que termina siendo un9 un rtulo que atrs lle'a una identidad una serie
de 8uicios pre8uicios acordes a 7l... eso9 ... que eso despersonali"a a
la persona que est sin... es como9 es como la forma que se ocup cuando
empe"aron la salud mental para despersonali"ar para que9 para...para
segmentar al que tengo al frente9 no s79 las patolog5as m7dicas en
general9 los m7dicos no hablan de la se>ora tanto9 sino que hablan del
<N!9 de la ,XC9 del ri>n no s7 cunto... todo... NA <AXHAN #E HA
!EC1ANA... ac claro9 ac en salud mental como que ocuparon ese
mismo formato parece porque terminan hablando de9 de9 ahora es menos
que antes igual si... si tampoco es...= 2G'anna9 */3.
;Apinin general o creo que ha que darle maor 'uelta a los
diagnsticos psiquitricos. Creo que no se pueden mane8ar tan as5
no...No quiero pre8uiciarme9 pero los diagnsticos que se dicen en el
CA1AM son como9 como consensuados con el equipo= 2!atricia9 %.3.
4MM
;No9 no solamente una persona9 hemos tenido9 hemos tenido unos9 en
algunos en algunos casos por e8emplo9 el tema de que se diagnostic de
esqui"ofrenia a un paciente resulta que despu7s de cinco a>os9 Qa no
tiene esqui"ofreniaR sino que otra cosa...Entonces se... lo que pasa es eso9
nosotros 'emos que9 ac por lo menos...puede ser digamos que es
porque traba8amos en equipo9 entonces el diagnstico...a 'ienen
diagnosticados9 pero muchas 'eces se... Confirma el diagnstico o eh9
aqu5 los compa>eros9 digamos los colegas9 el psiclogo9 las traba8adores
sociales.9 tambi7n tienen que aportar... de... es cierto digamos que
algunos 'ienen con ANA1 de un diagnstico que9 que...lo tenemos en
re'isin porque en realidad9 no...No sabemos si por e8emplo en el caso
de los adictos9 si realmente tiene una esqui"ofrenia o es producto de... la
adiccin el da>o orgnico que tiene9 o son las dos cosas... a nos ha
pasado a...= 2!atricia9 %63.
Una cr*tica $ue se hace a la medicina psi$ui9trica es el uso de los 9rmacos en
las personas, en el siguiente relato se aprecia cmo esto puede verse como algo
negativo y $ue a la larga genera mucha dependencia y escasa autodeterminacin.
Ca cr*tica tambi+n apunta a resolver si el uso de los 9rmacos resulta ser tan eectivo
como se supone $ue debieran ser y en general se aprecia m9s como tratamientos
basados en decisiones unilaterales sin considerar la opinin de $uien los va a
ingerirP
;Eh... mmm9 bueno o creo que ha una dependencia mu grande de los
medicamentos empe"ando... eh9 ha eh9 se toman medicamentos como
primera opcin siempre9 o sea9 con las personas que he con'ersado9 no
tan solo con diagnstico de esqui"ofrenia sino con diagnsticos de
depresin9 de lo que sea ha... mmm9 ha como la primera etapa que es
el medicamento= 2Cristian9 +63.
;159 aunque no es la panacea9 s5... porque oK o sea... o no puedo estar
estudiando hasta la una media de la ma>ana9 porque empie"o a... a
peligrarK A sea empie"oK se me empie"an a... a gatillar cosas= 2Uuan9
%.3.
222
;!ero.... Ssab5s qu7T Al tercer d5a o cuarto d5a9 la pastilla a era puro
dormir9 puro dormir a... puro dormir o le di8e a la... a la
param7dico... un tipo de enfermera9 le di8e: QLputa9 a me 'an a dar esta
g]e9 me estn matando en 'idaMR (le di8e o(... L me qued7 dormidoM=
2Amar9 )+03.
;No me hicieron malK imagino que si me los daban era porque me
hac5an bien... sent5 una me8or5a9 no mucho aporte9 pero s5... este... algo...
hasta ahora... la Clo"apina= 2Huis9 .063.
;1upuestamente es lo que me hace sentir bien... si lo de8ara9 no s7 si me
sentir7 mal...= 2Huis9 .0$3.
;<a cosas que no me acuerdo... debido a las pastillas9 por el Ca'otril
espec5ficamente... mi memoria se redu8o bastante= 2Uuan9 .3.
Tambi+n se cuestiona la e5periencia de la hospitali#acin, $ue en general, se
relata como algo desagradable, por$ue probablemente conserva mucho del
car9cter asilar de los antiguos manicomios, incluye encierro, prohibiciones, trato
r*o y distante, etc.P
;!or e8emplo9 estaba con'ersando con una chica denante9 me dec5a que
ella estu'o Lhospitali"adaM en el psiquitrico 23 o le dec5a: pero qu7
prefieres9 esto o 23 el estar hospitali"ada( QLnoM (me di8o( Qestar ac9
porque tu mente est... en el psiquitrico te tienen todo el d5a
durmiendoR 2Ana9 )4+3.
Discurso cr$tico profesionales de salud mental no m&dicos
8eproduce el cuestionamiento a las actitudes de las?os proesionales no
m+dicos ligadas?os a la salud mental, por$ue generalmente no demuestran
vocacin por lo pBblico ni por lo comunitario.
'n el siguiente p9rrao, el relato seala alta de respeto por parte de $uienes
trabajan en salud mental con las personas $ue tienen diagnstico psi$ui9trico, el
desinter+s, llegando incluso al maltrato, sugiere $ue en ocasiones podr*an abusar
224
de los estados m9s tensos de las personas, especialmente cuando se encuentran
hospitali#adas, sedadas?os o yendo a buscar sus medicamentos a la armacia del
mismo hospital o centro ambulatorio.
;Ah5 fue9 cmo se llama9 me metieron9 me pusieron..... S1ondaT... para
desinto?icarme9 esa onda... Lla atencin como las pelotas... te tratan as59
pero te tratan as5 como...= 2Amar9 )603.
;Eue le pongan MP1 ONFA1G1... porque as5 como so o... ha gente que
tambi7n se quiere superar caleta... CAHE,A9 que est dando manota"os
de ahogado L no sabe cmoM..= 2Amar9 )$03.
;Es una cuestin social... 23 o creo que mucho que 'er eso... la gente9
eh... eh... los profesionales de... de... la salud se apro'echan... se
apro'echan de la historia... t@ lo 'es a todo ni'el la LHA FAH,A #E
CE1!E,AM... es una cosa que o encuentro impresionante...= 2Haura9 )+$3.
;!or e8emplo en... el... la etapa pre'ia al doctor que a... eh... pedir la
hora9 ir a buscar las pastillas a la farmacia9 E1A 1I EFE E1 FNA MGEC#A9
Les s@per 'iolentoM... hab5a... Lha dos g]eones de mierda que traba8an
all en el 1AME... que... Lse burlan de tiM 1e burlan de los... de los
pacientes... los tratan mal9 Llos humillanM... Hos guardias... tienen un... un
respeto absoluto por lo que dice el m7dico9 sin cuestionarlo9 la persona
puede estar mal si el m7dico di8o que Qno lo atiendeR9 el guardia lo
saca... Sentonces9 ehT9 Lpienso que es mu 'iolenta la cosaM= 2Uuan9 463.
,e percibe la desigualdad de poder entre $uienes entregan la atencin y
$uienes la reciben, incluso puede ser violento para $uien soporta humillaciones,
burlas. W8ealmente ha cambiado el trato del sistema asilobmanicomialX
/tra cr*tica es la pasividad y a veces la desidia de $uienes trabajan en salud
mental de no tener inter+s en comprender en $u+ conte5to entra a trabajar, cu9l es
el valor de lo pBblico, el valor de la poblacin a la $ue atienden, etc. 0 esto es una
alencia importante a la hora de $uerer instalar un modelo como de la
desinstitucionali#acin psi$ui9tricaP
222
;Yo creo que es como compartido eso9 como que uno entra a traba8ar no
ms9 no s7 si uno sabe mucho9 en el conte?to en el que est inmerso SnoT=
2&ermn9 ..3.
Ca misma pasividad de las?os proesionales de salud mental, provoca tambi+n
$ue como gremio no tengan ningBn peso, ni sean contraparte con la autoridad
sanitaria, ya sea para e5igir mejoras en derechos laborales o mejores condiciones
para $uienes atiendenP
;!ero por otra parte9 nosotros los profesionales de salud mental9 somos
incapaces de generar una instancia digamos EFE EFEC,GDAMEN,E
GNCG#A EN EFE HA !AHI,GCA 1E GNCCEMEN,E CAN MP1 DEHACG#A#9
!CAFFN#G#A#9 CAN MP1 CAN1G1,ENCGA eso sigue estando
pendiente= 21amuel9 0.3.
'l siguiente p9rrao da cuenta de cmo se aprecia aBn a $uienes trabajan en
psicolog*a, como m9s parte del mundo intelectual $ue del social, como si todav*a
uera e5clusivamente de la +lites tal como ocurr*a en los tiempos del psicoan9lisis.
'sto hace $ue se vea al psiclogo?a como un e5trao en el terreno social. De este
modo, se re$uiere tambi+n considerar eso en la ormacin del pregrado,
especialmente para $uienes se $uieran decantar por el 9rea social y?o comunitariaP
;Entonces9 que el psiclogo... no creo que haga eso... como que falta ese9
ese... terreno9 ms terreno... terreno ms palpable9 no tanto libro9 sino
como ms palpable9 estando ah5...= 2Amar9 )$03.
Discurso cr$tico sistema pol$tico
Discurso $ue aparece para criticar las pol*ticas pBblicas y su burocracia, en
donde especialmente problem9tico resultan los cambios de gobierno y de
coalicin pol*tica en la continuacin de los programas de salud pBblica.
Cos siguientes relatos hablan de cmo el sistema pol*tico inluye para $ue las
pol*ticas pBblicas se gestionen lentamente y no avorece la resolucin de
problemas, como en el caso del terremoto del ao 2242 $ue parali# nuevamente
planes y programas con la e5cusa $ue hab*a $ue priori#ar gastos. Cada gobierno
22E
instala su modelo, su ideario y actualmente en Chile predominan las visiones
neoliberales y economicistas basadas en el lucro privado y muchas ansias de
reducir el gasto en lo pBblicoP
;Ahora todos los que sabemos el abecedario completo9 digamos9 no
cierto9 o sea9 no quiero decir9 ha que ser mu ducho para darse cuenta
que tambi7n ms all del terremoto no terremoto9 digamos9 tambi7n all5
ha una misin ideolgica9 de que el sector salud9 no cierto9 es un sector
el cual es... no... el sector salud9 puede ser un motor del desarrollo
econmico del modelo capitalista9 porque ha ah5 grandes in'ersiones de
infraestructura9 grandes in'ersiones en tecnolog5as cierto9 por lo tanto
digamos9 son reduccionistas9 economicistas9 efecti'amente9 entonces
porque no darle9 porque no dar espacio al desarrollo de la iniciati'a
pri'ada ac 9 con la mirada subsidiaria9 dedicar los fondos p@blicos a
otros temas9 digamos9 pero a la 'e" con el logro fundamental no slo de
locali"ar fondos que son imprescindibles9 sino tambi7n de darle fuer"a al9
al desarrollo del capital9 o sea un hospital9 es una in'ersin millonaria9
tanto como una carretera9 digamos9 o sea esto cru"a por cierto9 cuando lo
que hace el gobierno actual9 es profundi"ar un desarrollo que a tra5a
desde los gobiernos de la Concertacin9 porque estaba el tema ah5.
Entonces esos son los grandes temas9 el tema de la salud mental9 no es
tema ho d5a= 21amuel9 +63.
;Ho que pasa es que Chile ha sufrido transformaciones sustanti'as9 entre
ellas digamos una pri'ati"acin tremenda que la empresa9 por e8emplo9
en salud el gasto9 el gasto del Estado en salud en Chile es mu ba8o9 es
mu ba8o porque9 si bien el gasto en general en salud no es tan ba8o9 el
gasto se hace a e?pensas9 digamos9 de las personas= 21amuel9 )$3.
;A sea9 no s7 en qu7 estamos9 no s7... si t@ me preguntas en qu7 estamos9
en qu7 estamos ho d5a9 con el gobierno no cierto de la alian"a9 el
gobierno de !i>era9 a los seis meses de gobierno9 despu7s del terremoto
etc7tera9 no s7 en qu7 estamos9 porque mira9 a 'er9 te cuento algunos
detalles9 por el terremoto no es cierto... signific todo el impacto9 que t@
sabes9 bsicamente en las regiones s7ptima octa'a9 alg@n impacto en la
se?ta9 alg@n impacto en la regin metropolitana9 pero en la regin
22F
2nombre3 el impacto se centr en camas9 en camas psiquitricas=
21amuel9 6+3.
;<a un tremendo aporte de las personas en este impuesto que significa
el %^ que es un impuesto... es un impuesto de atencin pri'ada ms
encima9 porque lo administran los seguros pri'ados9 para un porcenta8e
importante de la poblacin o lo administra el seguro p@blico9 pero es un
impuesto9 la gente tiene que pagar su %^ ahora9 ha un tema que es la
salud E1 CACA9 la salud es un tema digamos que consume un importante
planteo de recursos de las personas la educacin es mu cara educar
a tus hi8os significa un gasto mu importante eso hace que digamos que
las remuneraciones que se obtienen en el sistema p@blico no sean
suficientes= 21amuel9 ./3.
;No ha acceso pero... pero9 t@ te das cuenta que en la opinin p@blica se
ha generado esta cuestin contraria... Lahora se acentu totalM9 unas
ganas9 unas cosas de pri'ati"ar9 liberali"ar9 pri'ati"ar9 Sme entiendesT t@
sabes que eso 'a a ser9 pero9 la gente... o9 o siento que igual... o sea
que9 s59 s59 si somos un pa5s tan desigual9 ,AN <ACCACA1AMEN,E
#E1G&FAH9 cuando ellos dec5an Qrestriccin presupuestariaR9 o les dec5a
QLpero de qu7 me estn hablando9 si aqu5 a no es un pa5s pobre9 o sea
ustedes por qu7 le 8uegan el 8uego... NA E1 A1I9 ha recursos9 la salud
deber5a...R tenemos9 bueno9 ni'eles con pocos recursos9 deber5amos... o
esto de acuerdo9 debe haber algo9 ms gestin9 ms control9 o creo
que s59 que s59 pero no es por la gente9 es por9 o sea9 Lmira t@9 con los
recursos que ha9 lo que se haceM9 as5 que o creo EFE <AY... ha muchas
cuestiones que se pueden me8orar...= 21onia9 $+3.
;A sea9 a m5 me... o... me toc 8usto cuando... esa 'e" fue la protesta...
Lescuchar al 8efe de Fonasa NacionalM A sea... la idea m5a es que 2 3
claro9 quieren pri'ati"ar... ellos quieren pri'ati"ar qu7... sin nosotros9
bueno9 se han creado centros9 si nosotros no al"amos la 'o"... DAN A
<ACECHA... ... uno lo que ha aprendido en todos estos a>os9 como una
a es 'ie8a9 E1 EFE ,A#A HA EFE 1E !CGDA,GW[ EN #GC,A#FCA NFNCA
DAHDG[ A,CP1... nunca 'ol'i atrs Sme entiendesT Entonces9 o sea9 las
Gsapres... NFNCA DAHDG[ A,CP1... entonces todo lo que se haga ahora9
22Q
nunca 'ol'er atrs9 Sme entiendesT9 si se empie"an a pri'ati"ar
hospitales... 21onia9 463.
Discurso cr$tico sociedad
8eproduce el cuestionamiento a una sociedad $ue inhibe a las personas
llev9ndolas a situaciones de e5clusin, reproduciendo ormas de actuacin o
pr9cticas sociales $ue mantienen desigualdades e imposiciones $ue se desprenden
de un sistema $ue establece los par9metros de normalidad, salud, enermedad, etc.
,e problemati#a esta cuestin principalmente por$ue interiere en la convivencia
social de personas $ue no cumplen con estos c9nones, $uienes se ven
constantemente or#ados a trabajar con los prejuicios y estigmas $ue les asignan las
dem9s personas. Ca problemati#acin tambi+n da cuenta de una de las principales
diicultades con las $ue tropie#a el proceso de desinstitucionali#acin psi$ui9trica,
puesto $ue esta constatacin del comportamiento social prejuicioso, muestra las
caracter*sticas de nuestra sociedad en donde se pretende implementar una reorma
de atencin y $ue supuestamente cuenta con la aprobacin y el apoyo de los
vecindarios u otras organi#aciones sociales.
'ste discurso tambi+n da cuenta de las e5igencias, demandas y e5pectativas a
las $ue se enrentan las personas con diagnstico psi$ui9trico, las cuales, no
necesariamente est9n dispuestas a asumirlas. 'n este sentido, se reconoce un
modelo espec*ico $ue no siempre tiene relacin con lo $ue una persona $uiere
hacer. 8eproduce el cuestionamiento a las obligaciones $ue impone el sistema para
sobrevivir, en donde se reconocen limitaciones para integrar y considerar a las
personas con diagnstico psi$ui9trico. 8eproduce aspectos problem9ticos de la
sociedad, como por ejemplo el clasismo, la pasividad, el doble est9ndar, la
valoracin dierente de los proesionales de salud, el modelo neoliberal
establecido, etc., es decir, todo lo $ue tensiona gestionar mejor la integracin de
las personas con diagnstico psi$ui9trico, as* como la desinstitucionali#acin como
orma de trabajo.
'l siguiente e5tracto muestra cmo en una situacin de emergencia, las?os
proesionales v9lidos ante la sociedad para hablar por ejemplo del estr+s
postraum9tico del terremoto son las?os psi$uiatrasP
22I
;L1i es simple as5 la 'erdad o me lo he puesto a pensarM estos tipos que
son psiquiatras9 que realmente son los que estn como 'alidados9 como
en los diarios por la cosa del terremoto9 hablaron dos psiclogos qui"s
quinientos psiquiatras SaT9 realmente como pa5s no estamos 'alidando
un enfoque psicolgico9 estamos 'alidando un enfoque psiquitrico=
2&ermn9 4+3.
Ca sociedad tiende a $uererlo todo muy r9pido, en una especie de espiral de
consumo $ue se instala desde el modelo de mercado neoliberalP
;Yo creo que es bien distinto9 no se quiere perder tiempo en cosas9 as5 no
se quiere perder tiempo9 ni plata... tengo la sensacin de que este es un
pa5s inmediatista9 o tengo la sensacin9 de que se quieren las cosas
rpido9 eh9 no se dan9 los tiempos necesarios9 pareciera que no se quiere
perder el tiempo9 ellos mismos me imagino9 que ha una sensacin como
que se est perdiendo el tiempo en implementar algo o...= 2#iana9 )6/3.
Ca comunidad aBn asocia salud mental e5clusivamente con temas m+dicos
seala la proesional en este e5tractoP
;No...claro9 entonces es9 oh9 ah5 igual como que eh9 tambi7n ha un
tema ah59 a ni'el de la comunidad con respecto a lo que es salud mental9
o sea9 la comunidad puede 'erbali"ar que necesitan acciones de salud
mental9 para qu79 pero siempre le 'a a importar mucho ms la atencin9
en salud mental9 para no s79 para desarrollarse como persona su
calidad de 'ida9 le 'an a poner por sobre todas las cosas9 HA
EDAHFACG[N #EH MO#GCA9 como lo primero9 u otras patolog5as de salud
por sobre la salud mental...= 2G'anna9 0$3.
Ca idea de persona sana $ue e5iste en la poblacin o en la sociedad es un
tpico irreal $ue no e5iste, pero $ue ha sido diseada desde el marco de
productividad y +5ito $ue e5ige el modelo neoliberalP
;<a otra cosa9 que me quiero salir un poco del guin... que tiene mucha
importancia en lo que estamos con'ersando9 que o creo que tiene que
'er con la imagen de hombre sano que tenemos en Chile9 a9
22J
mentalmente creo que la imagen de hombre sano que tenemos9 E1
AX1AHF,AMEN,E GCCEAH9 a9 porque tiene que 'er con alguien de que
no sufre nunca SaT alguien como que piensa siempre positi'o9 que no
sufre nunca9 que nunca ha tenido ba8ones9 que no se equi'oca9 a que
sabe elegir9 que es inteligente... ac se pone como diagnstico9 el
retardo mental9 a9 cuando es ms realmente una caracter5stica9 que un
diagnstico9 a9 entonces o creo que todo eso9 genera que...= 2&ermn9
).+3.
,e hace di*cil el cambio de paradigma para la poblacin, comprender $ue ya
no debe recibir atencin aislada, sino $ue las redes sociales y comunitarias son
parte de su vida y rehabilitacin. Cuesta por$ue implica $ue las personas asuman
el control de sus vidas y no delegarlo en un m+dico como ocurre con el modelo
asilarP
;Cuesta sacarlo de la poblacin cuesta sacarlo del9 del recurso humano9
o sea en general... es mucho ms fcil sentarse en el bo? esperar al
paciente9 que hacer un QcambioR pero en t7rminos de la 'isin9 de la
salud9 de lo que implica ir hacia afuera9 lo que implica ir a traba8ar con
las organi"aciones comunitarias9 lo que implica darle a la gente por
e8emplo9 educacin responsabilidad respecto a eso. A sea9 a lo me8or
esto hablando as5 como de muchas cosas9 pero eso es lo que o 'eo9
cuando uno traba8a afuera se hace ms responsable adems pro'oca la
responsabilidad en el otro9 si tu traba8as ac9 tu lo controlas todo ac... un
poco como los9 como los laboratorios. Ha gente 'iene9 la gente se
comporta diferente ac que en su medio= 2!atricia9 +3.
;!ero si a ellos t@ les dec5s: Qoe9 ma>ana ha que tener globosR9 pucha9
empie"an: QSa qui7n le podremos pedir los globosT SEui7n los podr
inflarT SAlguien podr 'enir a amarrarlosTR... LNA <ACEN HA1 CA1A1M
esperan que el resto las haga.... entonces9 o creo que ah5 est el gra'e
problema de Ltodos los chilenosM9 Llo 'o a decirM9 no solamente eso...=
2Haura9 6$3.
;Yo creo que es algo mucho ms profundo de la9 de... de... slo de la
enfermedad o creo que ha un... un sistema9 una cultura9 que... 'a en la
223
especiali"acin9 o sea9 si o necesito algo9 llamo al especialista. 1i o
esto enfermo le delego mi enfermedad al doctor... ... entonces9 el
doctor tiene que saber lo que tiene que hacer9 23 Lno oM A sea9 ha
como una9 esa cosa9 o sea o9 o so el enfermo9 pero o so9 o no so
quien tiene que decidir mi enfermedad9 lo tiene que decidir el doctor ...
o no creo que tenga que ser as5... o so el enfermo9 claro9 el doctor
sabr ms9 me podr guiar9 pero el diagnstico de una u otra manera no
era9 tendr7 que darlo o9 o sea9 el doctor me tiene que decir Qmira9 esto
te est pasandoR pero o so el que est9 el que tiene que decir9 que
decidir cmo...= 2Cristian9 %+3.
'l modelo de sociedad actual neoliberal uer#a una orma de ser y estilo de
vida $ue con acilidad puede conducirnos a tener problemas de salud mental
por$ue es un paradigma muy e5igente e irreal de cumplirP
;Y que tiene que 'er con lo que9 que9 nuestra salud puede estar en riesgo
por los factores de macrosistema incluso9 el tema econmico9 el
mercado9 el neoliberalismo que nos9 que nos hace ser competiti'os9
ms indi'idualistas9 que esos factores de riesgo es la salud mental de
una persona= 2!atricia9 )/+3.
Ca sociedad en general no est9 preparada para participar, para ser activa y
propositiva, le cuesta mucho por$ue signiica esor#arse, involucrarse, salirse del
marco del individualismo $ue est9 tan arraigado en sociedades neoliberalesP
;Ho primero que te digo en la primera pregunta sigue siendo 'igente9 o
sea9 una de las9 o creo9 debilidades mu importantes en Chile9 pero que
se e?presan en el terreno de la salud mental es la escasa participacin en
cuanto a actor social pol5tico digamos de los interesados9 si bien9 de
forma9 el !lan Nacional de 1alud Mental psiquiatr5a9 en forma
deliberada antes que eso9 el plan a estaba instalado desde el
principio9 desde el principio de la gestin9 desde el 4/... la idea de
desarrollar instancias digamos9 organi"aciones9 organi"aciones de apoo
mutuo pero con9 con un rol sociopol5tico9 con un rol que es de abogac5a
digamos9 desarrollar un traba8o de psiquiatr5a salud mental
comunitario9 tanto para los usuarios como para los familiares eso ha
22M
ocurrido en parte eso no ha pasado de ser algo ms popular digamos
no ha logrado un protagonismo rele'ante no tiene tampoco9 una
e?presin ms territorial eh9 eso sigue penando por una parte en lo que
se respecta a usuarios familiares= 21amuel9 0.3.
'n general si bien hay uer#as $ue tratan de romper con esta inercia de la
sociedad, en Chile cuesta ver la organi#acin social autnoma, autodeterminada
como algo bueno, en general est9 muy estigmati#ado y esto habla del escaso
inter+s o creencia $ue e5iste en las redes sociales y hori#ontalesP
;Ahora s59 o creo que eso tambi7n es como una forma con el pregrado9
como hacer9 en docencia9 ahora nosotros creamos un mo'imiento9
digamos9 un mo'imiento de ciudadanos ciudadanas para la defensa de
la salud p@blica SY qu7 'alor le 'eo o a esoT Es que en este mo'imiento
ha profesionales usuarios9 o pienso que por ah5 puede andar
tambi7n la cosa9 SentiendesT9 porque tambi7n la cosa gremial en un
momento es s@per mal 'ista por la poblacin... Sme entiendesT o sea... o
creo EFE !AC A<I !FE#E AN#AC9 !AC A<I YA CCEA EFE <AY EFE
,CA,AC= 21onia9 ))/3.
/tra descripcin se nos orece en este e5tracto sobre cmo es la sociedad
especialmente en la imposicin del modelo productivo y lo sancionador $ue puede
resultar para $uienes no se adscriben a esta orma de vida. (o hay comprensin, ni
aceptacin sobre estos hechos, sino $ue se aprecia como racaso cuando alguien no
logra ser productivoP
;1on las que en un aspecto concreto te permiten9 pero eso o te lo digo
ahora9 despu7s de a>os de haber con'i'ido con la enfermedad9 porque a
uno le da incertidumbre9 desesperacin9 porque t@ no sabes que hacer
frente a una cosa as5 tampoco tienes ms herramientas9 herramientas de
poder enfrentarlo de otra manera... o sea9 dime 23 qu7 haces t@9
tendr5amos que habernos ido a 'i'ir al campo que todos estos
parmetros sociales no fueran 'igentes no importara que no estudiara
que no importara que alguien no pudiera traba8ar que eso no fuera un
moti'o de sancin... social aunque 7l estu'iera en otra esfera de la 'ida9
que no fueran comunes corrientes para nosotros9 eso no fuera moti'o de
242
temor9 ni de distancia9 ni de discriminacin9 ni de nada9 tambi7n habr5a
significado aislarse9 no s7...= 2Comina9 )$3.
;Yo creo que es una sociedad normada9 a 'i'ir un tiempo un espacio
@nico... que no acepta otras formas o creo que tiene que 'er con una
nocin del tiempo del espacio tiene que 'er toda'5a ms radicali"ado
con el capitalismo. El capitalismo a@n ms9 si t@ no produces9 si no ests
conectado9 o sea9 si para producir en este tiempo en este espacio9
tienes que le'antarte a las siete de la ma>ana9 tienes que traba8ar a las
ocho de la ma>ana9 comer a las catorce 'ol'er a las tres9 tienes que estar
con ese tiempo9 en ese espacio9 por eso9 si t@ no ests conectado all59 no
sir'es9 no sir'es noms... entonces o creo que como que socialmente
esto est imposibilitado de aprender9 otras formas de lle'ar la 'ida9 el
capitalismo lo radicali"a mucho ms9 porque es la producti'idad9 la 'ida
del traba8o9 la 'ida del consumo9 o sea si mi hermano no estaba apto9 ni
para traba8ar9 ni para consumir9 es un ser inser'ible no ms... si no
traba8a9 Sa qui7n le sir'eT9 eso. !ero de que efecti'amente9 eso es lo que
o pienso que mi hermano 'i'5a en otra dimensin9 s5 que 'i'5a= 2Comina9
463.
;No... eh... 23 o sea9 es claro... como que siempre9 no s7... si la sociedad o
el sistema... 23 terminar el cuarto medio9 despu7s dar la prueba de
aptitud acad7mica9 estudiar alguna carrera uni'ersitaria como seguir el
mismo patrn que todos los mortales...= 2Amar9 4%3.
;Ho que me marc fue que... un d5a cuando estaba estudiando me... fui...
una semana de 'acaciones donde unos amigos que estaban traba8ando
que eran ingenieros9 uno se iba a las cinco de la ma>ana el otro... se iba
a las seis... todo el d5a en un departamento de all de 2ciudad3 Luno se iba
a las cinco de la ma>ana el otro a las seisM Fno llegaba a las nue'e el
otro a las die" de la noche de lunes a sbadoK el domingo iban a
comprar cosas... o di8e: Qno9 esta cosa no es pa= m5R9 claro...QaR9 di8e9
QLno... qu7 horrendoMR 2Uuan9 0/3.
244
Ca contradiccin b9sica de cmo es la sociedad y muchas veces el cho$ue $ue
tiene con el eno$ue de los programas $ue se $uieren implementar $ueda
demostrada en esta cita y rele5inP
;No puede haber sistema de salud comunitario9 colecti'o9 cuando la
sociedad misma no es comunitaria9 ni colecti'a9 ni nada9 entonces o creo
que en la medida en que todos esos cambios9 o sea que necesariamente
todo esos cambios9 o sea en la medida en que se 'aa produciendo ;un
cambio de sociedad= 2Comina9 )6$3.
;#e hecho las cosas9 dentro de este tema para que cambien tienen que
estar ligadas al capitalismoY si no9 estn negadas9 si no9 son un problema
para el capitalismo= 2Cristian9 )4.3.
Ca sociedad no comprende $ue es la salud mental y generalmente la asocia
con prejuicios muy negativosP
;LNAM... la gente no entiende9 o te dir5a que un 4/^ de la... de la
sociedad chilena no entiende la salud mental... o sea para ellos salud
mental9 enfermedad mental es... a 'er cmo te e?plico... es... Ldepresin
es enfermedad mentalM9 pero esqui"ofrenia es sinnimo de asesino... para
ellos Leso no es salud mentalM9 Les un pato maloM como quien dice9 un
delincuente... ellos no... Yo creo que la gente no entiende que ha9 que
los esqui"ofr7nicos9 no necesariamente son malos... porque... si t@ le
dices a una persona: Qella es esqui"ofr7nicaR QLaMR9 se queda9 QLS no te
da miedoTMR... es la primera reaccin.... QSno te da miedoTR... QSpero por
qu7 te 'a a dar miedoTR9 le digo o9 Qes diferente a tiR9 QLpero es que los
esqui"ofr7nicos son todos como raros... como malosMR... es 'erdad...=
2Haura9 )6$3.
/tras e5presiones se relacionan con la orma en $ue la sociedad valora a
las?os m+dicos, algo $ue suele endiosarles y $ue inalmente tampoco ayuda a $ue
las personas y dem9s proesionales sean vistos en igualdad de condiciones por la
comunidadP
242
;... Lla adoracin absoluta que tienen hacia los m7dicos9 el respeto
absoluto... sin cuestionarloM= 2Uuan9 4+3.
Ca siguiente e5presin es una caliicacin de cmo se ve a la sociedad cuando
se enrenta a alguien $ue no encaja en lo comBn y corriente. 'ste discurso tiene
directa relacin con la discriminacinP
;Gntolerancia... la... que... te tachan al tiro de raro... de loco... de... cutico
2Amar9 643.
Ca discriminacin por parte de la sociedad reproduce las acciones de
intolerancia e incomprensin con las personas con diagnstico psi$ui9trico, en
donde en ocasiones +stas $uedan aisladas, abandonadas, inclusive por la propia
amilia, practicando una suerte de indierencia cuando una persona trata de
establecerse en las redes y hacer su vida como muestran los e5tractos a
continuacinP
;Yo estaba 'i'iendo en pensiones donde a 'eces no ten5a ni pa= comer9 ni
pa= almor"ar nada9 o sea9 si a 'eces mi... mi... comida diaria era harina
tostada con lecheK Fna cosa nada msK Ah5 me desnutr59 mentalmente
f5sicamenteK= 2Uuan9 *+3.
;No... no me acercaba9 estaba fi8o ah5 en mi pupitre tratando de entender
las clases9 para sacar buenas notas e8ercerme... pero... no. No llegu7 a
los seis meses. Al a>o siguiente .//0 otra 'e" estu'e en el 2Gnstituto3 con
administracin de empresas... pero ah5 dur7 mucho menos que en
gastronom5a... de tres intentos SehT... eh... tres intentos...= 2Huis9 )*.3.
;L1IM... era garabatero... me mandaron... a la orientadora... claro... pero la
orientadora fue como el destape.... di8o como: Qalgo le est pasando a
este ni>o... !ACEFE E1,E NGNA NA E1 NACMAHR... o sea...= 2Amar9 +03.
;Cesulta.... resulta9 que mi pap tiene algo de homfobo... ninguno... no
me aceptan por entero. No me aceptan por entero.... aunque lo saben
desde el a>o 4.... estu'e ingresado un mes en el psiquitrico= 2Huis9 )$63.
24E
Discurso familia
Como problemati#acin, este discurso reproduce los usos y lenguajes
amiliares en la vida de las personas con diagnstico psi$ui9trico. Cmo lo sustenta
y desarrolla en su versin m9s tradicional. De este modo, puede aparecer sealado
como elemento gatillante, supresor y?o contenedor de s*ntomas psi$ui9tricos, en
ocasiones como una relacin ambivalente, as* como parte de los relatos de la vida
cotidiana.
Ca amilia muchas veces no es el espacio m9s armnico para una persona con
diagnstico psi$ui9trico, m9s bien, pareciera ser $ue estos entornos aectivos
conlictivos son los $ue mantienen y producen muchas veces estos problemas como
seala el siguiente relatoP
;,engo <AC,A fe9 porque he logrado hartas cosas9 he logrado hartas
cosas he cambiado harto... s5... o... o... so como un sacapica a mi
familia9 sacapica a mi familia porque les digo: Qustedes no han querido
cambiar ni un piceR... gues as5. !ero9 Lputa que o he cambiadoM me
siento contento. !a_ haber sufrido 'iolencia intrafamiliar9 pa= no haber
tenido pap9 pa= que mi abuelo hubiese sido un borracho muerto por
cncer a no s7 qu7 cresta9 te digo9 puta pa_ ser pobre9 pa= todo esto9
ScachiT !a= tener los amigos que tu'e9 ,A#A9 era pa= haber estado o en
la crcel9 literalmente lo digo. !ero aqu5 esto... me quedan cosas9 pero...
2Amar9 ./)3.
Ca amilia como uente de aecto muchas veces tambi+n es ambivalente y
establece relaciones en donde las personas no se perciben aceptadas, ni acogidas
como indica el siguiente relato. ,in duda estos son aspectos a reor#ar en los
programas de desinstitucionali#acin psi$ui9tricaP
;Y que NA !FE#EN <ACEC NA#A... que lo @nico que pueden hacer...
Lmira en las familias ah5M ScachiT Hlegan a la casa los tratan como una
mierda S!AC EFOT !orque es un loco que LnoM... no son funcionales9
porque no producen plata... LEntonces lo tratan malM= 2Uuan9 4$3.
24F
;... Ya mi mam me hab5a lle'ado a internar al... al psiquitrico... o me
acuerdo9 me... la acompa>7 al centro ella se quiso tomar un ta?i o
di8e... Lbueno o ni siquiera le pregunt7 Qa dnde 'amosRM.... entonces no
me di8o... as5 que nos fuimos en el ta?i... llegamos al psiquitrico ah5
di8e... Rah9 S7ste es el psiquiatraTR ah5 o a@n no daba... a@n no daba
este... no me percataba... de que hab5a llegado a un...a un psiquitricoK
no lo conoc5a... as5 que mucho misterio... o tenso... tenso con la
reencarnacin... esteK del Manuel... entonces ah5... ah5 ubicamos a este
doctor algo que di8o mi mam9 el decidi internarme ese d5a... L estu'e
un mesM... pero resentido con este doctor 2Huis9 .)/3.
;Cesulta.... resulta9 que mi pap tiene algo de homfobo... ninguno... no
me aceptan por entero. No me aceptan por entero.... aunque lo saben
desde el a>o 4....estu'e ingresado un mes en el psiquitrico= 2Huis9 )$63.
Ca propia amilia es muchas veces la primera $ue genera prejuicios en torno a
la salud mental como se e5presa en el siguiente relatoP
;A sea9 igual me molestaba9 por e8emplo el la'arse las manos hartas
'eces esas cosas como que... mis paps... LnoM... Ho entend5an como que
a lo me8or eran per5odos... eh... aparte que la familia siempre es como un
poco reacia con esas... cosas... a decir: Q'amos a lle'arte al psiquiatraR9
cuando eres mu ni>a... los... los asusta un poco= 2Ana9 ./3.
'l discurso amiliar tambi+n es uente de tensin, culpa y esto es vivido como
problema para las personas con diagnstico psi$ui9trico como sealan los dos
siguientes p9rraosP
;...Casi sola9 mis paps... nunca estaban en la casa9 cuando hab5an
problemas9 Lque s7 oM9 ten5a que estar en 2ciudad39 cuidando a mi
abuelita que estaba enferma= 2Ana9 6+3.
;A la hipocres5a9 bueno es que igual mi... mi familia9 eh... es como un
poco burguesa... mi hermana mi... entonces como que los temas no se
discuten9 se callan= 2Uuan9 .63.
24Q
Discurso pre'uicios
8eproduce los recha#os $ue e5presan las personas, comunidades o
sociedades a ciertas situaciones $ue les parecen inadecuadas, como por ejemplo,
todo lo relacionado con lo psi$ui9trico, la internacin psi$ui9trica y sus
procedimientos, los prejuicios van constituyendo as* el estigma y la e5clusin
social.
'n el siguiente relato, se aprecia el nerviosismo $ue e5iste en torno a $ue la
hija asista a algo $ue parece ser psi$ui9tricoP
;Me atendi una... psiquiatra a me... nombr ac lo del hospital ... la
'erdad es que me di8o que... podr5a ser bueno que 'iniera... ... como
entr7 con mis paps... eh... ella habl de un hospital de d5a9 que es
ambulatorio9 que s7 o9 o creo que ellos sintieron un poco la tensin9
esa de que... Luna cl5nica psiquitricaM 2Ana9 63.
'l siguiente e5tracto muestra las diicultades con el entorno lo $ue acilita
posteriormente el aislamiento social de las personas con diagnstico psi$ui9tricoP
;En desprecio... en cuando... estamos entre... entre clases ... ... hac5a...
no con'ersaba con nadie... nadie se me acercaba...= 2Huis9 )*/3.
Tecno5ogBas de5 <o Gse56H
Discurso orientado al logro
Discurso ilosico
Discurso orientado al logro
Como tecnolog*a del yo, se relaciona con el deber ser, con cmo las personas
se auto6orman .8ose, 4M3M1. 8eproduce la importancia de ser uncional al sistema y
ser competente. ,e construye en relacin a lo $ue hay $ue cumplir, a lo $ue se
demanda, a lo $ue e5plicita e impl*citamente pide la estructura social, asumiendo
ciertos est9ndares establecidos. 8eproduce la competitividad entre las personas y
est9 relacionada con el rendimiento. Tambi+n estar*a vinculado al discurso del
24I
emprendimiento individual productivo, como por ejemplo, aprender un oicio y
contar con ciertas herramientas.
'n el siguiente e5tracto se puede apreciar como la persona describe su
orientacin a metas, al ir estableciendo paso a paso sus objetivos planteados, de
alguna manera hay un entrenamiento a pensar la vida en base a objetivos, esto es
bastante propio del discurso m9s tradicional de la sociedad, del modelo neoliberal,
del institucional e incluso de los objetivos terap+uticos $ue puede establecer un
programa de rehabilitacinP
;Mi mquina soldadora que me cost %$ lucas... ahora quiero comprarme
una mquina ms completa en ese aspecto... para seguir aspirando...
despu7s comprarme un torno para hacer muebles... ir surgiendo...=
2Amar9 )))3.
'n los dos siguientes e5tractos se describe cmo se valora altamente tener
mucho trabajo y go#ar de cierta independencia para autogenerar recursosP
;,en5a... gracias a #ios ten5a mucha pega... A 'er o hac5a mis masa8es...
reducti'os9 rela8acin en una peluquer5a... 203 adems de la nada sali
que era peluquera... 23 aprend5 mirando al final Lempec7 a
traba8arM= 2Ana9 )%63.
;Fue LhartoM traba8o. <AC,A9 harto9 harto...no almor"aba9 sal5a temprano9
llegaba a las ocho9 sal5a a las nue'e9 a 'eces... o creo que tambi7n fue
con eso... s5K parece que... que... que fue mucho= 2Ana9 )%$3.
'l deber ser tambi+n aparece en esta tecnolog*a del yo, cuando se describe el
cmo debiera ser alguien $ue tiene cierta edad cronolgicaP
;Claro9 menos mal9 claro igual es mi mam9 pero claro uno tiene .% a>os9
debiera ser autosuficiente en todo... o en la medida9 no s7...= 2Ana9 )$+3.
Dentro de lo $ue una persona se auto6e5ige aparece el discurso m9s
normativo $ue indica $ue es mejor ser pragm9tico para planiicar la vida,
especialmente para sobrevivir. 'l siguiente e5tracto es de una persona con
24J
diagnstico psi$ui9trico $ue le gusta hacer muchas cosas, pero sabe $ue debe
combinarlas con algo productivo para $ue sea sustentable para su supervivenciaP
;159 a cuestionarme tambi7n a refor"ar mi... mis... 203 Mi forma de 'er
las cosas9 ahora si nos 'amos a lo pragmtico9 Lno sir'e absolutamente de
nadaM... a menos que uno desarrolle una estrategia para poder9 eh9
sobre'i'ir o 'i'ir del lu... de laK de lo que uno hace de... de esa forma
alternati'a= 2Uuan9 6/3.
/tro aspecto del deber ser, ser remarca en el valor $ue damos al ser
competente, hacer gala de nuestras capacidades intelectuales, mostrarnos antes la
sociedad como personas uertes, eicaces, electas, etc. 'sto sin duda es una
e5pectativa bastante alta $ue ronda sobre las personas permanentementeP
;LClaroM o llegaba el d5a anterior9 le5a las... las cosas9 despu7s me iba a
sentar me iba me8or que a todos mis amigos9 que estudiaban dos o tres
semanas antes= 2Uuan9 ).3.
;#i pruebas de todo slo una 'e"... solo una9 tu'e un cupo en una
profesin... pero era para estudiar en 2ciudad3 no me gust... A sea9 me
encant haber estado en la lista de elegidos SnoT ; 2Huis9 *63.
Discurso filosfico
'ste discurso tambi+n aparece como tecnolog*a del yo. 8eproduce acciones
de autoayuda, de autoconocimiento o en base a la meta*sica $ue sirven para
comprender y sobrellevar ciertos estados an*micos y para entender por$u+ se
producen ciertas situaciones. Tambi+n implicar*a la meditacin, rele5in,
ad$uisicin de conocimientos como enri$uecimiento personal, etc. 'ste tipo de
acciones generalmente no se introduce de orma e5pl*cita en un proceso de
desinstitucionali#acin, considerando $ue las terapias psicolgicas suelen hablar
de estos temas. (o obstante, es di*cil abrir paso a este tipo de di9logo en una
ambiente $ue tiende a ser m9s medicali#ado.
'n el primer e5tracto vemos la visin de mundo de una persona con
diagnstico psi$ui9trico cuando e5plica las cosas $ue le gusta estudiar y aprender.
243
'ste tipo de discurso habilita mayor le5ibilidad y apertura e impide la
cristali#acin y la recurrencia a repetir modelo est9ndares y hegemnicos $ue son
di*ciles de aplicar para situaciones personales y socialesP
;HA FACMA #E DEC...EFE GM!G#E A,CA FACMA #E DECK mi tema es...
en el fondo eh... la... una cr5tica a las representaciones en todo sentido
un potenciar el desarrollo alternati'o de... de la mente...= 2Uuan9 )0$3.
'l siguiente p9rrao describe los acercamientos espont9neos $ue se hacen a
estas visiones, permitiendo as* la idea de $ue lo m+dico no es todoP
;Y lo que empec7 a buscar es... 203 autoauda... 23 metaf5sica9 a leer...
203... todo esto de autoconocimiento...= 2Ana9 4/3.
'l siguiente p9rrao no indica la importancia $ue tiene poder compartir con
alguien este tipo de visiones e identiicar $ue es posible establecer otras ormas de
comunicacin y contacto distintas a las $ue se promueven desde las versiones m9s
hegemnicas o mainstreamP
;Eso despu7s empe" a decaer9 bueno o... hubo un tiempo9 bueno a...
o en ese momento9 o ten5a conflicto e?istencial bastante fuerte9 tu'e
intento de suicidio9 porque no... no ten5a mi... mi... mi cabida dentro de...
del medio9 en el sentido en que o era bastante autista ese autismo
'en5a desde chico9 o sea... eh9 ahora9 ahora lo he re'ertido un poco en el
sentido de que he encontrado otra9 otros mecanismos9 otras formas9 con
gente espec5fica9 porque cono"co mucha gente9 o creo que unas tres
mil9 tres mil personas de esas tres mil personas unos die" o cinco con
los que tengo una empat5a9 que ha otro tipo de comunicacin que no es
tan... eh... formal del lengua8e= 2Uuan9 )63.
Cas tecnolog*as del poder, $ue nos gobiernan a distancia, en un acto parecido
a lo $ue sealaba 7oucault .4M3I1 con el poder disciplinario y la biopol*tica, se
ejercitan por medio de las tecnolog*as del yo, de modo $ue a continuacin,
revisar+ $ue tecnolog*as del poder $ue se encuentran m9s presentes en los
discursos vinculados a la salud mental.
24M
Tecno5ogBas de5 >oder
Discurso biolgico
Discurso cient*ico positivista
Discurso m+dico psi$ui9trico
Discurso psicolgico
Discurso biolgico
Como tecnolog*a de poder, este discurso lo identii$u+ como parte de
a$uellos $ue reproducen los s*ntomas psi$ui9tricos como algo biolgico, por lo
tanto, innato, estructural y uera de la voluntad propia. 'ste discurso respalda el
sustento biolgico para la e5plicacin de conductas como algo naturali#ado e
inmodiicable. 'ste discurso limita por tanto cual$uier posibilidad de cambio en la
situacin de la persona. 's un discurso bastante arraigado en la poblacin y
asentado gracias al poder m+dico $ue pr9cticamente ha medicali#ado todos los
espacios de la salud mental.
A continuacin las siguientes dos citas se reieren una a la e5plicacin $ue la
m+dico otorga a una persona con diagnstico psi$ui9trico y la otra a la descripcin
$ue hace la persona sobre su propio estado bajo los eectos armacolgicos. Da la
impresin $ue el eecto de basar el diagnstico en elementos biolgicos como las
neuronas, las c+lulas, etc., le otorga un cierto estatus o importancia tal $ue se
acepta sin cuestionamientos como algo casi permanente e inmodiicableP
;No como con... despu7s de eso... 23 LXFFFFMM estaba dopado todo el
santo d5a... p7simo9 p7simo9 la doctora igual empe" a e?plicarme cosas9
pero mu t7cnicas relacionadas con el cerebro9 pero demasiado t7cnicas9
que o ni me acuerdo... Lme gustM me gusta aprender9 pero... era
demasiado t7cnico9 habl de c7lulas9 neuronas... 203 2Amar9 )0)3.
;L,A,AHMEN,EM.. me parec5a bastante e?tra>o... la Alan"apina me sir'i
para no estar arriba ni aba8o... bueno9 porque me intent7 matar igual...
203 me di8eron algo del cerebro... me faltan tantas neuronas9 que aqu5...
eh... inestabilidad emocional9 todas esas cosas... 263= 2Amar9 )0%3.
222
Discurso cient$fico positivista
'sta tecnolog*a del poder, reproduce el m+todo cient*ico tradicional
cuantitativo y est9 presente en los procesos de desinstitucionali#acin. Cas
personas lo incorporan en su lenguaje como parte de un programa de salud mental.
Cogra bastante eecto como un discurso $ue est9 vinculado a lo lgico y a lo $ue
est9 bien argumentado. De este modo, a trav+s de este discurso, las cosas aparecen
naturali#adas e incuestionables, sobre todo cient*icas. 'ste discurso tiende a dejar
uera todas las otras alternativas de ciencia, apareciendo como Bnico y
hegemnico.
Ca siguiente cita muestra este eecto de cient*ico al e5plicarse la rigurosidad
con $ue utili#aron aparatos $ue miden ciertos marcadores biolgicos para poder
llegar a un diagnstico psi$ui9tricoP
;Xueno... cuando pas9 el m7dico a m5K ehK mi rollo9 ehK mi 'ie8a me
lle' a cinco m7dicos distintos... me hicieron scanner9 me hicieron
electroencefalograma en base a este encefalograma como que... a lo
que le preguntaba se... mmm... se confirm el diagnstico...= 2Uuan9 )//3.
Discurso m&dico psiquitrico
'sta tecnolog*a de poder, reproduce los usos y lenguajes de la medicina
psi$ui9trica, en este sentido ser*a un discurso $ue avala y respalda todos sus
procedimientos sin orecer dudas o cuestionamientos. Como hemos apreciado a lo
largo de otras descripciones de objetos discursivos, el discurso m+dico
psi$ui9trico est9 presente tanto en posiciones de sujeto y en las
problemati#aciones. 's uno de los discursos $ue presenta m9s y diversas opciones
de an9lisis.
A continuacin una reerencia e5pl*cita a la necesidad de incorporar el
lenguaje m+dico para ser validado como proesional de la salud mental, puesto $ue
si no, la posibilidad de di9logo es escasa. 'sto tambi+n denota el enorme poder
$ue tiene el cuerpo m+dico, al establecer impl*citamente estas condiciones para
trabajar en salud mentalP
224
;1in duda9 sin duda9 sin duda o creo que eh9 pienso que ellos si uno se
los plantea bien o si uno se 'alida9 <AY EFE DAHG#AC1E !CGMECA con9
con... con este mundo m7dico9 'alidarse en sus t7rminos9 para que
despu7s te puedan escuchar un poco... eso es lo que o he 'isto por lo
menos9 lo que a m5 me ha funcionado9 dentro de traba8ar...= 2#iana9 %$3.
'l siguiente e5tracto releja la contradiccin del lenguaje, cuando en el
contenido mismo se est9 describiendo lo bueno de una atencin m9s ambulatoria,
uera de un recinto hospitalario y al mismo tiempo se utili#a terminolog*a
e5clusivamente m+dica para reerirse a las personas $ue reciben atencin en salud
mentalP
;Ho que pasa es que los pacientes le9 le9 a 'er... los pacientes que 'ienen
para ac9 o los usuarios en general9 les parece bastante adecuado estar
fuera de un hospitalK= 2!atricia9 )..3.
'n la siguiente cita, se aprecia cmo desde el discurso m+dico e5isten
resistencias a incorporar nuevas perspectivas, como en este caso con la
comunitaria. De este modo son recha#adas por ser ajenas a los servicios de salud.
,e puede apreciar as*, el dominio $ue tienen para decidir $ue entra, $ue se
considera, $ue se acepta como adecuado para los servicios de saludP
;Y 7l lan" ah59 digamos9 la idea de hacer una capacitacin empe" a
pensar en alg@n proecto programa que pudiese articular esta cosa a lo
largo de Chile en las instancias9 encarg un proecto con gente que
traba8aba la perspecti'a comunitaria9 pero ellos hicieron una propuesta
que desech9 porque en definiti'a era una propuesta que 'en5a mu de la
psicolog5a comunitaria que era en el fondo culturalmente a8ena a la
lgica de los ser'icios de salud por lo tanto en el fondo9 corr5a alt5simo
riesgo...= 21amuel9 ).3.
'n la siguiente cita $ue presento, rente a la idea de e$uipo multidisciplinario
en salud mental, especialmente en la atencin primaria, tampoco se aprecia un
apoyo e5pl*cito a lo propuesto por la desinstitucionali#acin cuando seala de
establecer di9logo interdisciplinar. Una ve# m9s se recha#a por$ue se considera
ajeno y tambi+n se le caliica como racaso. Ca paradoja es, Wsi esto es la tnica de
222
las pr9cticas en salud mental, en $u+ momento puede e5istir espacio para $ue se
produ#can estos intercambios interdisciplinariosXP
;No9 no...Fracas9 fracas la estrategia de los grupos de apoo
psicosocial9 no cierto9 que es esa que hubo a principios de los no'enta de
poner matrona o enfermera9 traba8adora social psiclogo en los
consultorios9 fracas9 porque era culturalmente a8ena me entiendes t@... si
no puedes t@ ir a 'ender9 no cierto9 refrigeradores a los esquimales=
21amuel9 )63.
'l siguiente ejemplo reiere al discurso m+dico validando sus procedimientos
armacolgicos, por$ue relatan la historia de un hombre $ue logr gracias al
medicamento, transormarse en un ser humano productivo, $ue es el sustento
econmico de su hogarP
;Y bueno9 7l nos hac5a asesor5as9 'en5a desde 2ciudad 03 'en5a nos9 nos
asesoraba en el uso de la Clo"apina en los casos ms dif5ciles9 entonces
este paciente emblemtico9 7l estu'o con la Clo"apina cambi del Cielo
a la ,ierra... de ser un paciente paranoico9 desde que ten5a que ser
hospitali"ado prcticamente todos los a>os... 7l cambi... pero despu7s
todo lo que es rehabilitacin 7l9 en estos momentos 7l... o dir5a que eh9
7l es casi como el sustento el orgullo de su casa Sme entiendesT= 21onia9
063.
Desde el discurso m+dico psi$uiatra, se valora tambi+n $ue se haga la
evaluacin org9nica, aspecto considerado importante para el diagnstico. De esta
orma se reuer#a el discurso m+dico en sus propias bases m+dicas, casi como lo
$ue 7oucault .4M3I1 llamar*a juegos de verdad $ue inalmente van constituyendo
$ue estas categor*as son enermedades con sustrato biolgicoP
;Ahora o te dir5a que E1A ha cambiado mucho9 aunque no te digo que
igual toda'5a se discrimina a los pacientes psiquitricos9 donde no se les
e?amina bien todo lo orgnico...= 21onia9 */3.
'l discurso m+dico tambi+n puede ser reproducido por las personas con
diagnstico psi$ui9trico. 'l siguiente ejemplo ilustra esta situacin donde es la
22E
propia persona la $ue solicita un internamiento por$ue valora este procedimiento
m+dico como lo Bnico $ue la sacar9 de ese mal momento $ue est9 pasandoP
;Mmm... primero fui al... al hospital 2nombre3 ac. Eh... 2+3 porque a no
quer5a salir de la casa9 me sent5a mal ... ... la 'erdad es que le dec5a a
mi mam que prefer5a estar internada en algo que me audara= 2Ana9 .3.
Ca mayor*a de las personas con diagnstico psi$ui9trico aprenden a lo largo
de los aos de tratamiento a utili#ar el lenguaje, siglas y usos m9s comunes de la
medicina psi$ui9trica como se aprecia en la cita a continuacin. 'sto denota lo
medicali#ada $ue puede estar la vida de una persona con diagnstico, con
capacidad casi para hablar en reuniones cl*nicasP
;Hlegar a estudiar ... me empe"aron a pasar cosas nue'as empe"aron
inquietudes me empec7 a sentir mal eso tambi7n eh... fue con una
depresin grande9 con intentos de suicidio9 todo el... el... ah5 eso tenemos
que estudiarlo9 porque parece que mientras no ten5a ,AC9 ten5a estas
otras cosas= 2Ana9 ..3.
/tra persona con diagnstico psi$ui9trico describe tambi+n su situacin en
t+rminos m+dicos en la siguiente citaP
;As5 que me sent5a este como que... que... no 'o a hacer amistades aqu5
o andaba con esa ena8enacin... este... una... he hecho muchas cosas en
mi 'ida eh... actos de locura... de... de demencia9 cosas que alguien sano
no har5a= 2Huis9 )6/3.
Tambi+n en la siguiente cita, la persona reproduce e5actamente lo $ue dijo su
m+dico sobre su tratamiento. %ncluye tambi+n el paternalismo $ue a veces se
establece en las relaciones de poder $ue establece la medicina, al reerirse en este
caso al nioP
;Ha doctora: Qa a 'er9 'amos a hacer algo por este ni>oR ah5 me recet
como cuatro9 cinco pastillas... Fluo?etina ms... Fluo?etina... L no me
acuerdoM... depresin9 miedo angustia ;por superar=...= 2Amar9 ).43.
22F
/tro caso similar es cuando una mujer, e5presa tambi+n la diicultad $ue
implicaba $ue su amiliar tomase la medicacin como deb*a ser. A$u*
impl*citamente tambi+n hay una aceptacin de $ue +se era el tratamiento
adecuado, el m+dico, y $ue de alguna manera, si no se hac*a como correspond*a
era ra#onable $ue luego eso trajera consecuenciasP
;Claro9 al principio 7l no aceptaba la medicacin se la tomaba mal9
entonces eso tambi7n le hi"o mu mal9 porque hab5an d5as que se la
tomaba9 d5as en que no se la tomaba... estu'o 'arias 'eces internado en el
psiquitrico...= 2Comina9 4$3.
Discurso psicolgico
'sta tecnolog*a de poder, reproduce los usos y lenguajes de la psicolog*a,
respaldando y avalando sus procedimientos. 'sto tambi+n est9 en la misma l*nea
de lo $ue seala 8ose .4M3M1 sobre la psicologi#acin de la vida cotidiana y Cabruja
.222Q1 sobre la psicopatologi#acin de la misma.
'n la siguiente cita, una persona con diagnstico psi$ui9trico describe en
lenguaje psicolgico .utili#a por ejemplo la palabra complejo1 el ideal de persona
sanaP
;Alguien sano9 este... 2*3 una persona es sana cuando no tiene comple8os=
2Huis9 )6.3.
Un hombre tambi+n reproduce el discurso sobre la madure#, propio tambi+n
de las disciplinas psicolgicas, $ue se han hecho e5pertas en deinir etapas del
desarrollo y lo $ue corresponda $ue ocurra en cada una de ellas. 'n este caso
puntual, la persona adjudica las mejores relaciones a la madure# $ue ha alcan#ado
para establecerlas mejor .algo $ue tambi+n se trabaja comBnmente en las
terapias1P
;!ero antes era ms9 como que 5bamos ms al choque9 ahora que a
'amos como... que uno madura tambi7n9 7sa es la palabra9 MA#FCAC=
2Amar9 $%3.
22Q
/tra persona con diagnstico psi$ui9trico reproduce tambi+n actividades de
apoyo grupal, propias como se describir*an desde la psicolog*a, evaluando de este
modo, estos modos de intervencin como adecuados para enrentar sus problemas.
'n este sentido hay pleno respaldo a las actividades de este tipoP
;No9 pero pens7 que pod5an haber centros as59 o sea o siempre tu'e la
esperan"a de que... me imaginaba que hab5an... Lten5a que haber un tipo
de grupos de apooM9 donde uno pudiera con'ersar lo que pasa9 por
e8emplo o nunca he conocido a alguien que tenga lo mismo que o... ...
me imaginaba que a lo me8or pod5a haber grupos donde... se pudiese
compartir con gente que tiene lo mismo ... ... 'er lo que les pasa9 a lo
me8or9 eh9 eh9 saber que les angustia... qui"s lo mismo9 o cosas
diferentes... o que9 no s79 si alguien encontr una manera de... eh...
mmm... de lle'arlo ms... ms li'iano= 2Ana9 )63.
'n relacin a la 1ub8eti'acin Arribas6Aylln y \al;erdine .22231 sealan $ue
se trata de una +tica de la auto6ormacin, es decir, de cmo las personas buscan
transormarse a s* mismas, dentro de un orden moral y en t+rminos de m9s o menos
conciencia de un objetivo +tico, como por ejemplo el TdeseoU de alcan#ar sabidur*a,
belle#a, elicidad y pereccin ser*an subjetivaciones. 'n este sentido la pregunta a
reali#ar es, WA trav+s de $u+ pr9cticas y bajo $u+ autoridad los sujetos buscan auto
regularseX )ara responder me reencuentro nuevamente con las ,ecnolog5as del o
y las del poder, por$ue en su an9lisis es posible vislumbrar la +tica de
autoormacin, $ue se vincula con la +tica de personali#acin $ue indica 8ose
.222J1, cuando se reiere al proceso de cmo las personas a trav+s de las t+cnicas
terap+uticas, hemos asumido la tesis de $ue dirigir la propia 'ida corresponde al
conocimiento positivo y al 9mbito de saber6hacer e5perto.
'n este caso en particular, las tecnolog5as del o $ue identii$u+ en el corpus
anali#adoP discurso orientado al logro, discurso ilosico, biolgico, cient*ico6
positivista, m+dico6psi$ui9trico y psicolgico, ser*an en palabras de 7oucault
.4MM41 8uegos de 'erdad $ue han sido concebidas por una e5tensa y prolongada
pol*tica de gobierno, $ue a la larga nos disciplinari#a nuestro modo de ser y actuar.
Cas +ticas de personali#acin .8ose, 222J1 son coherentes tambi+n con lo $ue llama
reg*menes del yo, entendiendo al o como la orma de construir el TserU y el
Tpensarse una?o misma?oU .Cabruja, 222Q1, $ue no obstante, si transgrede
22I
determinados discursos instalados como verdades, puede llegar a ser severamente
sancionado.
'n el caso de este an9lisis, vemos como en salud mental, ya sea a trav+s de las
tecnolog*as del poder o del yo, los modelos $ue se imponen promueven e5pl*cita e
impl*citamente tanto las subjetividades de la persona sana como de la enerma,
consolid9ndose al mismo tiempo el lenguaje m+dico?psi$ui9trico?psicolgico en
los discursos sobre salud mental.
0 ue as* como lo pude observar, puesto $ue la subjetivacin promovida desde
esas tecnolog*as nos muestra el inter+s de ensear una cierta filosof5a de 'ida ante
el mundo, pero siempre dentro de los marcos $ue indica la sociedad, esto es,
lograr o TdesearU ser competiti'a-o9 producti'a-o cuando hablo de los discursos de
orientacin al logro9 por$ue muestra el a9n de ir a por este tipo de objetivos en la
vida y $ue son asumidos como desa*os personales. )or otra parte, la adscripcin a
los discursos cient*icos, muestra lo hondo $ue ha calado este discurso en nuestro
cotidiano, en el mismo sentido $ue 8ose .4M3M1 llama Tpsicologi#acin de la vidaU,
en donde hasta lo m9s cotidiano se codiica en lenguaje psicolgico, o cl*nico
m+dico, cient*ico, etc., lo cual, viene a ser un disciplinamiento moral?conductual al
servicio de la racionalidad impuesta desde los tiempos de la %lustracin .&arc*a,
4MMQV 7oucault, 4M3IV )ar;er, 2223V 8ose, 222J1.
8eerir a la disciplinari"acin me remite nuevamente a los conceptos acuados
por 7oucault .4MMM1, poder disciplinario y biopoder $ue revis+ anteriormente y $ue
ilustran cmo estas tecnolog*as se convierten en autoridad y en incuestionables y
tambi+n cmo son capaces de establecer el control social, muchas veces a trav+s
de las %nstituciones, pero tambi+n a trav+s de una misma, con la sub8eti'acin. 'sto
uncionar*a de la siguiente orma, las %nstituciones por una parte ejercer*an modos
de gobierno o de Tgubernamentali#acin .7oucault, 4MM4, p9gs. 2E62F1, a trav+s de
la econom*a pol*tica, los dispositivos de seguridad, el desarrollo de la ciencia, del
saber, la administracin, etc., y las personas asumir*amos con 7ticas de
autoformacin o de personali"acin, esos mismos y otros dispositivos m9s
complejos, $ue la mayor parte de veces nos cuesta identiicar y, aBn m9s, rebatir.
)or ello para problemati#ar, se re$uiere al menos entender como uncionan
estos dispositivos de poder en nuestra vida. 'n este sentido, mi an9lisis de la
22J
subjetivacin $ue aparece en el corpus, coincide en $ue el tema de la salud mental
reproduce una uncin altamente productiva y regulativa ligada a los undamentos
de las ciencias psi y al modelo capitalista neoliberal, por$ue su orientacin apunta
a obtener hombres y mujeres lo m9s cuerdas-os9 racionales equilibradas-os
posibles9 $ue trabajen y produ#can activamente, con rendimiento y conocimiento.
Ahora bien, esto no es un problema en s* mismo, sino $ue se convierte en problema
desde el momento en $ue otro tipo de abordajes, objetivos, subjetividades,
subjetivaciones y tecnolog*as no tienen cabida en el programa y son recha#adas o
sealadas como poco cient5ficas9 poco 'erdaderas9 o sencillamente carentes de 'alor.
Como se puede apreciar en el an9lisis, en la gran mayor*a de veces, esto ocurre
cuando la visin m+dico6psi$ui9trica e5cluye a la social, amiliar y comunitaria.
As* la pregunta $ue continBa en la rele5in, apunta a si es posible o no $ue
podamos construir subjetivaciones m9s all9 de los par9metros $ue he encontrado
en estos resultados.
223
-UINTA PARTE: DISCUSIN
Ha honestidad de la medicina me llena de dolor
2Arthur Cimbaud3
Cos resultados preliminares $ue a$u* presento, abren variadas posibilidades
para anali#ar el problema y las preguntas de investigacin de esta tesis. 'n este
sentido, me gustar*a destacar en primer lugar $ue el proceso de la
desinstitucionali#acin en salud mental, est9 cru#ado por mBltiples discursos $ue se
encuentran, se apoyan, se oponen y complementan. 'specialmente, me ha
resultado interesante anali#ar el impacto $ue esto genera en las personas $ue son
parte de estos planes y programas, tanto entre $uienes tienen un diagnstico
psi$ui9trico, como sus amiliares y los e$uipos de salud mental.
Todos los datos $ue he recogido, muestran estas variedades de los discursos
presentes en el proceso de desinstitucionali#acin. 0 esto no slo aparece acilitado
por el an9lisis $ue he utili#ado, en donde lo importante es estudiar la reproduccin
de los discursos y no tanto a $uien eectivamente lo produjo, sino tambi+n, por$ue
nos muestra la potencialidad $ue tiene el estudio de los discursos para comprender
las din9micas sociales, en permanente construccin y movimiento, al igual $ue todo
acto humano $ue deviene en pr9ctica social.
)or esta ra#n y como indica =araYay .4MMI1, los an9lisis y discusin $ue
muestro a continuacin, provienen de mi conocimiento parcial, situado y local, por
lo $ue, siempre +stos tendr9n la potencialidad de cambiar y transormarse en
uncin del marco anal*tico con el $ue los observemos. 'sto lo planteo a priori para
sealar $ue, tal como e5pli$u+ en la seccin de +tica y rele5ividad, sigo
manteniendo a estas alturas del trabajo y coincidiendo otra ve# con =araYay
.4MMI1, $ue la idea de una visin global $ue domine todas las posiciones desde un
lugar universal, es ilusoria, por lo $ue las rele5iones relejan Bnicamente mi acceso
parcial, ragmentado e inacabado a este tro#o de realidad $ue hemos co6
compartido y co6construido con las personas participantes co6investigadoras?es.
)lantear los resultados como parciales y situados para un sector de la ciencia
puede verse como una aut+ntica limitacin en una investigacin, sin embargo para
otros, esto se descubre como una potencialidad y proyeccin de la misma. ,er9 por
tanto, parte tambi+n de mi trabajo visibili#ar el aporte de estas dimensiones,
resultados y rele5iones, construidas desde esta plataorma epistemolgica.
22M
A eectos de organi#acin de la inormacin, los resultados los presento en
grupos de cr5ticas-problemati"aciones, otros discursos y apoos en relacin a la
desinstitucionali#acin. 'n cuanto a cr5tica o problemati"acin propiamente tal,
identii$u+ al menos seis tipos de discursosP cr*tica institucional, cr*tico educativo
de salud mental, cr*tico m+dico?psi$ui9trico, cr*tico proesionales no m+dicos,
cr*tico sistema pol*tico y cr*tico sociedad. 'n cuanto a otros discursos, se recogen
rele5iones en torno a la autonom*a, la dependencia, la amilia, prejuicios, entre
otros. 0 inalmente en relacin a los apoos encontrados, anali#ar+ una versin $ue
aparece como institucional, as* como una biolgica, m+dico psi$ui9trica,
psicolgica y del mundo cient*ico positivista, vinculadas a la gestin del s*
misma?o y a las tecnolog*as del yo, $ue se conectar*an tambi+n, con todo lo $ue es
impulsado desde la /", .22241.
CR'TICASFPRO%"EMATI#ACIONES
Rstas se dirigen directamente a la institucionalidad de salud mental, en donde
son identiicadas la mayor parte de las deiciencias de este modelo debido a sus
mBltiples problemas, tanto en procedimientos, como en gestiones y organi#acin
del trabajo.
Co primero $ue aparece es lo di*cil $ue resulta ser para el trabajo en general,
la estructura e5cesivamente jer9r$uica del aparato pBblico $ue impide $ue se
pueda gestionar el programa salud mental con mayor luide#. 'sto por$ue se deriva
en el establecimiento de relaciones muy burocr9ticas y jer9r$uicas entre
administrativas?os, trabajadoras?es, jeaturas, etc., $ue obstaculi#an enormemente
$ue pueda llevarse a cabo un trabajo en e$uipo, en el sentido $ue re$uerir*a la
desinstitucionali#acin psi$ui9trica, un modelo mucho m9s hori#ontal y $ue avance
hacia un mayor ortalecimiento comunitario y social. %gualmente las cr*ticas apuntan
a la tendencia de reducir la participacin estatal en las pol*ticas de salud mental,
$ue se aprecia como la continuacin de una tendencia privati#adora, $ue en Chile
tiene sus or*genes en la dictadura militar 4MJEb4MM2 .D+lano y T8aslavia, 4M3MV
,epBlveda, 4MM3V D*a#, 'ra#o y ,andoval, 22231.
Como consecuencia de este aparato pBblico jer9r$uico y burocr9tico, el
sistema completo sigue reproduciendo situaciones de ine$uidad, e5clusin y
2E2
distanciamiento con las personas. )or ejemplo, en espec*ico se habla de $ue en la
atencin de salud mental, e5isten escasas posibilidades o momentos en las $ue se
puede escuchar y ser escuchada?o, algo paradjico si pensamos $ue la salud
mental promociona, entre otras cosas, el establecimiento de v*nculos sociales. 'sto
ocurre tanto en el grupo de personas $ue se atienden, sus amiliares y las?os
propios proesionales de salud mental.
'l sistema en s* mismo de este modo, no brinda un real espacio de acogida y
encuentro y esto se atribuye undamentalmente por una lagrante alta de tiempo,
puesto $ue son mBltiples las actividades administrativas $ue hay $ue cumplir cada
d*a dentro de esta organi#acin tan estructurada y jer9r$uica, adem9s de dedicarse
a la atencin, pero tambi+n a la alta de capacitacin del personal para la atencin
en salud mental. "uchas veces tambi+n esto e5plicar*a tambi+n la alta de inter+s y
de motivacin de las personas en hacer un mejor trabajo.
,i tomo algunos de los datos $ue recog* en los antecedentes iniciales de esta
tesis, es posible entender por tanto, cmo la histrica y desigual constitucin del
servicio de salud en Chile .%llanes, 4MMEV ,ala#ar, 4MMM1 sigue pesando uertemente
en las actuales condiciones de esta administracin del 'stado. Como desde su
creacin, actualmente e5iste un severo problema de inanciamiento $ue tiene al
programa de salud mental pr9cticamente con recursos m*nimos, con el m9s bajo
presupuesto de todas las dem9s 9reas de salud. 'n este conte5to, todas las
actividades $ue se impulsan y reali#an, re$uieren de buena voluntad, disposicin y
motivacin proesional. ,in embargo, esto es una prounda isura en el sistema,
puesto $ue con tan escaso presupuesto, eectivamente como sealaban autoras?es
como Araya et al, .222I1V 8ojas Aarela, .222Q1V "inoletti y Laccaria, .222Q1,
7loren#ano .22231 y "inoletti, ,epBlveda y =orvit#6Cennon .22421 se constata $ue la
capacitacin del personal es nula o muy ineiciente en temas de salud mental.
Cas?os uncionarias?os escasamente se enteran de lo $ue son los programas de
salud mental, menos cuando se incorporan al servicio, por$ue no hay induccin
alguna al ingreso del programa, tampoco sobre los cambios $ue se van
desarrollando, ni se inorma sobre las reormas $ue se van haciendo, ni de los
objetivos, etc. "9s bien, todo lo $ue se aprende tiene $ue ver con poder
contabili#ar los ingresos, los egresos y las altas de las personas. /tro problema es
$ue la eectividad de estos programas de salud mental se miden cuantitativamente
con estos datos y siempre presionando al o a la trabajador?a. Cos salarios de las?os
2E4
trabajadoras?es de salud mental tambi+n son muy precarios y no se ajustan al tipo
de tareas $ue desarrollan. As* el eecto en las personas, es de un sistema $ue
presenta escasa preocupacin por sus uncionarias?os o trabajadoras?es, ya $ue
nadie les pregunta la opinin sobre algo, ni cmo hacer las cosas y todo lo $ue se
hace llega impuesto desde las jeaturas. 8esulta en general muy di*cil escapar de
toda esta estructura jer9r$uica del servicio. Tampoco se hace un m*nimo
entrenamiento ni capacitacin para cambiar el paradigma de $uienes trabajan en
los servicios hacia una visin m9s social, cercana y en terreno con las personas. 'n
este sentido, se re$uiere por ejemplo una mayor interaccin entre proesionales y
la realidad de las amilias y su conte5to histrico cultural, $ue permita construir
la#os de compromiso con la comunidad.
'n cuanto al proceso en s* mismo de la desinstitucionali#acin, +ste no cuenta
con la inraestructura *sica y material $ue se re$uerir*a, por lo $ue muchos
programas complementarios de rehabilitacin, por ejemplo, para la reinsercin
laboral y social, no pueden iniciarse o desarrollarse plenamente debido a esta alta
de inanciamiento.
/tra cr*tica dirigida hacia la institucionalidad de salud, es su escasa capacidad
de repensarse a s* misma. A trece aos de haber iniciado el !lan nacional de salud
mental psiquiatr5a, no e5iste el espacio para $ue se realice una rele5in prounda
al menos una ve# al ao, sobre $ue es la salud mental o del por$u+ desde el mundo
occidental la entendemos de esta manera y menos preguntarse si podr*a ser
interpretada de una nueva orma. )or lo tanto, di*cilmente una institucin as* puede
dirigir el cambio de paradigma desde un modelo institucional a uno
desinstitucionali#ado.
'n esto tambi+n se puede ver $ue la idea de salud y enermedad mental
desde el punto de vista cl9sico asilar psi$ui9trico o manicomial, sigue
predominando para esta institucin, $ue valora al cuerpo m+dico como el m9s
importante de su sistema. 'sto es un gran problema tambi+n, puesto $ue evidencia
aBn m9s la desigualdad $ue genera su estructura jerar$ui#ada. Ca distinta
valoracin $ue el sistema hace de cada grupo proesional, establece rangos de
estatus dierentes segBn se es, tal o cual cargo o proesin, cada uno con sus
derechos, deberes y privilegios, en donde siempre el 9rea m+dica es la m9s
valorada. 'sto redunda al inal en $ue este grupo, tenga por ejemplo, los salarios
2E2
m9s elevados y ocupe los cargos con mayor responsabilidad y jerar$u*a,
reproduciendo de este modo, un enorme poder $ue ejercen en comparacin a las
otras proesiones $ue tambi+n participan en los procesos de salud mental.
/tro problema detectado y $ue tiene relacin con la alta valoracin $ue el
sistema institucional hace del mundo m+dico, es la gran adhesin $ue muestran
hacia el diagnstico psi$ui9trico, el cual, validan ampliamente para sustentar
cual$uier intervencin, inanciamiento y proyeccin. 'sto tambi+n genera una
severa tensin con el modelo desinstitucional, por$ue el diagnstico psi$ui9trico es
una de las cuestiones m9s pol+micas dentro de los grupos entrevistados, salvo
obviamente para $uienes ejercen la psi$uiatr*a. 'n este sentido, el discurso m9s
predominante en las cr*ticas, recha#a esta orma de entender la salud mental a
trav+s de un diagnstico m+dico, por$ue es absolutamente contradictorio con un
modelo de salud mental $ue avan#a hacia una versin m9s comunitaria.
,e cuestiona el diagnstico psi$ui9trico por$ue marca, estigmati#a y deja
huellas proundas en las personas y condiciona a la sociedad. 'n el entendido $ue
todo conocimiento es siempre una produccin humana, el cuestionamiento a los
diagnsticos es una manera de comen#ar a rele5ionar sobre el conocimiento, la
ciencia y la verdad. Desde este paradigma entonces se supone $ue no e5iste una
verdad como algo trascendente, absoluto ni universal. )or eso $ue el diagnstico
psi$ui9trico en s* mismo produce diicultades por$ue mantiene los prejuicios. )or
ejemplo, se entiende $ue todo es enermedad y $ue las personas diagnosticadas
son amena#antes y?o peligrosas para la sociedad. 'ntonces Wcmo se podr*a
cambiar de eno$ue asilar a uno m9s social si se insiste en utili#ar el diagnstico
psi$ui9trico como base de datos para planiicar las actividades en salud mentalX 'l
diagnstico psi$ui9trico croniica y agudi#a situaciones $ue podr*an ser
perectamente contenidas por otras ormas alternativas, m9s ligadas a la
participacin, a la creacin de redes sociales, entre otros.
'n este conte5to, es importante mencionar el peso $ue tiene en la medicina
psi$ui9trica, la creacin del "anual Diagnstico y 'stad*stico de los trastornos
mentales .D,"1, as* como de otros manuales como el C%'. 'sto principalmente por
la diicultad de concebir una salud mental uera de estas clasiicaciones $ue a todas
luces son arbitrarias, construidas en historias de subjetividades, convertidas en
juegos de verdad, sino Wcmo se e5plica $ue en cada versin se tripli$uen o
2EE
cuadrupli$uen las patolog*asX Considerando todo el movimiento $ue hay hacia la
salud mental comunitaria o m9s social9 W,on estos manuales indispensables para
trabajar con un eno$ue m9s social en salud mentalX
's posible pensar $ue no, puesto $ue hay muchas e5periencias en el mundo
$ue avalan la comprensin de los estados mentales como diferencias de sentido del
s5 mismo-a y tambi+n como producto de una serie de historias, e5periencias y
pr9cticas $ue las personas van tejiendo en sus vidas. ,in duda en Chile lejos
estamos de una e5periencia tan rupturista como la $ue tiene la organi#acin
<earing 'oices del 8eino Unido, $ue ha logrado marcar acciones totalmente uera
del dominio m+dico6psi$ui9trico, puesto $ue desde este grupo se valida la
capacidad de las personas de o*r voces y?o tener visiones e5trasensoriales, dando
un vuelco a lo $ue ser*an signos de es$ui#orenia desde el punto de vista
psi$ui9trico y poniendo en duda $ue sea la v*a m+dica la Bnica orma de
arontarlos. )or esto, la rele5in sobre $ue tan imprescindible sea el diagnstico
m+dico en el 9rea de salud mental no est9 uera de lugar cuando hablamos de
instalar abordajes m9s sociales y comunitarios.
,in la eti$ueta diagnstica, podr*amos tener personas con sus relaciones
cotidianas en sus conte5tos espec*icos inmediatos, sin tener la presin de tener
$ue enrentar un prejuicio. 'n cambio, en el caso de $uienes tienen ese
diagnstico, por ejemplo en las personas entrevistadas, a pesar de participar en
distintas redes sociales, muchas veces son encasilladas por pertenecer a esta
categor*a de diagnosticadas?os, y esto es pesado de llevar cada d*a, por$ue se
convierte en algo central y Bnico, con el $ue cuesta hallar uer#as para combatirlo y
aceptarlo. "uchas veces incluso esto ha signiicado para las personas tener $ue
reducir sus opciones de contactos sociales por el temor a ser censurado-a. ,in duda
el diagnstico psi$ui9trico gestiona desigualmente la vida de estas personas y por
ello se hace urgente al menos, problemati#ar esto en el nBcleo de los procesos de
desinstitucionali#acin.
/tra rele5in $ue es posible de hacer a la lu# de estos resultados, es ver
cmo la eti$ueta psi$ui9trica produce la necesidad de establecer un tratamiento
espec*ico en donde es ineludible la medicacin. Ca medicacin llega a tal e5ceso
en la actualidad $ue se ha construido la imposibilidad de curar al establecer $ue un
diagnstico psi$ui9trico es crnico, es decir, para toda la vida. /bviamente, esto
2EF
beneicia a las empresas $ue elaboran los medicamentos, las $ue obtienen
ganancias econmicas incalculables. 'n este conte5to, la industria armac+utica
asociada a los diagnsticos psi$ui9tricos, es abundante y sobre todo muy millonaria
por$ue est9n en manos de privados $ue obtienen enormes beneicios con este
negocio. De acuerdo con &on#9le# y )+re# .222J1, esto se retroalimenta gracias a
una compleja coyuntura $ue incluye, la colusin de la medicina, el inanciamiento
de investigadoras?es $ue certiican $ue tal o cual 9rmaco es indispensable para un
tratamiento, pruebas gratuitas y otras estrategias de mar;eting para la potencial
poblacin $ue consumir9 los 9rmacos. Todo ello hace pr9cticamente imposible
$ue este engranaje no cre#ca en inluencia y ganancias. 'ste aparataje, a su ve#,
respalda y avala la e5istencia de mBltiples y cada ve# m9s espec*icos diagnsticos
psi$ui9tricos. De este modo, no cabe duda $ue es absolutamente rentable contar
con personas $ue consumir9n estos 9rmacos durante muchos aos y $ue adem9s,
ser9n al menos, medianamente productivas en sus vidas.
Como segunda lectura de este respaldo al mundo m+dico, encontramos de
base por tanto el apoyo al mundo biolgico, $ue es en el $ue se sustenta el discurso
m+dico psi$ui9trico. Cabruja .222E, 222Q1 seala al respecto $ue, como la
psi$uiatr*a se unda en la biolog*a, es importante recordar $ue +sta Bltima tiende a
naturali#ar al ser humano en base a e5plicaciones relacionadas con la naturale#a
biolgica del cuerpo, cuyos genes, neuronas y bio$u*mica, tendr*an una inluencia
en la personalidad, el car9cter, y la e5periencia individual. De este modo, estas
miradas disean y establecen una uncionalidad espec*ica en el control y la
seleccin de las personas mejor capacitadas y m9s aptas en ciertas 9reas, lo cual ha
sido ampliamente aprobado en la mayor parte de las ciencias tanto naturales como
sociales. -ajo estas miradas, se sustentar*a por ejemplo, un sistema social de
naturale#a discriminatoria $ue se apoya en el prestigio social $ue la biolog*a tiene
en los discursos cient*icos tradicionales. %nclusive algunos reg*menes la han
instrumentali#ado para legitimar sus actividades y concepciones discriminadoras.
'n la base de la e5clusin social, estar*a por tanto, este tipo de preceptos
clasiicatorios y segregadores, basados en la naturali#acin y la reiicacin del
comportamiento $ue introduce la e5plicacin biologicista.
'n este tipo de construccin de mundo en donde se avala la visin m+dica y la
biolgica, la segregacin y la clasiicacin pueden ser consideradas inocuas, pero
en el mundo social las eti$uetas generan mBltiples diicultades. "uchas de las
2EQ
palabras $ue utili#an por ejemplo, en los diagnsticos psi$ui9tricos, comoP
enermedad, trastorno o discapacidad, producen eectos devastadores en la vida
de las personas, as* como los conceptos de crnico e incurable y tal como ya lo
advert*an D*a#, 'ra#o y ,andoval .22231 WCmo se pretende entonces introducir la
desinstitucionali#acin con esta tensin inherente al lenguaje m+dico $ue
discrimina, e5cluye y patologi#aX
'n algunos discursos tambi+n se trasluce el aval a un modelo biopsicosocial,
Wpero de $u+ se trata estoX, pienso $ue vuelve a redundar en lo mismo $ue
recientemente revis+P la ocali#acin de lo biolgico o m+dico psi$ui9trico, por
sobre lo social. ,in duda me resulta e5trao y muestra una isura dentro de lo $ue
se pretende impulsar con la desinstitucionali#acin, por$ue limita el desarrollo de
un modelo $ue se pretende m9s social, hori#ontal y participativo. Con el modelo
m+dico psi$ui9trico y biolgico, esto est9 lejos de alcan#arse como bien sealaba
Cabruja .224E1, por$ue tienen en la base de sus preceptos una mirada
segregadora. 'l modelo en deinitiva monopoli#a las pr9cticas y a mi juicio, poco
ha cambiado desde el periodo asilar. Ca desinstitucionali#acin sigue cumpliendo
una uncin de reuer#o para el discurso m+dico.
)or ejemplo un caso emblem9tico en Chile de este apoyo al mundo m+dico
psi$ui9trico y biolgico, es la incorporacin de la categor*a Depresin a un
programa de atencin urgente llamado &', .&arant*as e5pl*citas en salud1, $ue
implica una atencin r9pida a la persona diagnosticada, con varias actividades
obligatorias, como por ejemplo, un cierto nBmero de sesiones con psi$uiatra,
psicloga?o, apoyo grupal, 9rmacos, etc., lo cual muestra primero, el soporte al
entramado de diagnsticos psi$ui9tricos, segundo el cmo se resigniica este
estado como algo crnico y grave y $ue re$uiere medicacin, especialistas,
tratamiento, etc., de orma r9pida y eectiva y tercero, $ue e5iste un
invisibili#amiento absoluto de los procesos personales, individuales y sociales de
cada $uien podr*a entrar al programa, por$ue claramente la depresin u otros
procesos similares, no tienen un tiempo ni una orma est9tica de superarse o
curarse. Como se puede apreciar, estas ormas de entender la salud mental, no
contribuyen en nada a cambiar la visin estigmati#ada sobre este tipo de
malestares, $ue muchas veces podr*an resolverse en 9mbitos alternativos al
psi$ui9trico.
2EI
Co cierto es $ue el sistema va pervirtiendo el proceso, puesto $ue como su
respaldo al mundo m+dico, llega hasta el punto de valorar econmicamente slo
este tipo de prestaciones en salud mental, inalmente todas las personas $ue
trabajan en el 9rea, deben aprender a sealar el diagnstico psi$ui9trico, ya sea
desde el C%' o del D,", y tambi+n a codiicarlo y registrarlo en su planilla de
actividades diarias. ,lo de esta orma, el programa garanti#a recibir inanciacin
desde el "inisterio de ,alud, por lo $ue al inal todo el programa se convierte en
una gran sobrediagnosticacin de la depresin, cuando por ejemplo el proyecto
$ue supuestamente enmarca todo esto, la desinstitucionali#acin, apuntar*a a todo
lo contrarioP menos diagnsticos, avorecer la red social, terminar con el sistema
asilar, entre otros.
(o obstante, hasta ahora el sistema de salud mental jam9s cuestiona esto, sino
$ue sigue incorporando y manteniendo todos estos elementos, $ue poco tienen $ue
ver con un proyecto de desinstitucionali#acin. ,e destaca por tanto, a trav+s del
an9lisis de estos resultados, la importancia $ue tiene el poder superar el modelo
m+dico como Bnico modelo de salud, relevando la importancia de la dierencia y la
singularidad a la hora de poder construir un nuevo concepto de salud, $ue ser*a no
slo como un conocimiento cient*ico en el plano positivista, sino m9s bien como
algo cotidiano y cualitativo, m9s all9 de los m9rgenes y rdenes de los c9lculos,
tablas o promedios estad*sticos, m9s propios de la biolog*a y de la medicina.
A modo de rele5in, creo $ue la salud mental revela una realidad compleja,
di*cil de precisar, por$ue se trata de elementos de naturale#a multidimensional
$ue por su car9cter construido, histrico, simblico, socialmente productivo y
pol*tico, no pueden ser asumidos Bnicamente por el conocimiento t+cnico6cient*ico
de las?os proesionales de salud mental. Un poco en la l*nea de lo $ue indica 8ojas
Aarela .222Q1, sobre $ue el conocimiento y la e5periencia de la poblacin debieran
integrarse en un proceso participativo de construccin de una salud colectiva.
,obre otros problemas del programa salud mental, se ocali#a como punto
cr*tico tambi+n el tema de la descentrali#acin. 'sto signiica $ue, como el supuesto
es $ue cada regin puede administrar de orma relativamente autnoma los
programas, no se logra tener una idea acabada de cmo van marchando los
proyectos autnomos en cada lugar. Co $ue demuestra en cierto modo, el
abandono en el $ue se encuentran algunos centros de atencin ambulatoria, un
2EJ
poco a su libre albedr*o, generando un desarrollo dispar de los mismos, en donde
pueden coe5istir en estos momentos, desde centros altamente medicali#ados hasta
otros $ue son m9s comunitarios, le5ibles y?o de car9cter m9s administrativos, etc.
Desde $ue se dio impulso a la reorma en salud mental en el ao 2222, $ue
dicho sea de paso, no cuenta con un sustento legislativo $ue la respalde al menos
en inanciamiento, otro tremendo error $ue se ha cometido, es $ue no se han
respetado los procesos de cambio implementados, puesto $ue con cada
administracin nueva, tal como ocurri en el per*odo en $ue realic+ el trabajo de
campo .elecciones presidenciales1, se detienen los procesos en curso, se cambian
las personas, y se resetea nuevamente otro ciclo. 'sto redunda en $ue se pierde
continuidad y proundidad de las transormaciones. Durante estos aos se han
reali#ado numerosos e5perimentos administrativos y generalmente todo termina
convirti+ndose en reducir cargos, e5pandir otros, subdividir unciones asociadas a
nuevas administraciones, etc.
Como caso destacable de ello es la tensa incorporacin del 9rea pBblica
judicial a las tareas de salud mental entre los aos 222F y 222I. 'n este sentido
salud y justicia, en palabras de &on#9le# .222J1 se unen para enrentar una
legislacin sobre por ejemplo, el tratamiento voluntario e involuntario de las
personas con diagnstico psi$ui9trico, evaluaciones de discernimiento, etc., $ue
por una parte ha tratado de regular las condiciones de tratamiento en cuanto a
r+gimen de asilo, m+todos *sicos y $u*micos, pero por otra proundi#ar, al parecer
sobre la base de una buena intencin, la relacin directa de una persona con
diagnstico psi$ui9trico como potencial peligro para el orden civil. Ambos poderes
as*, se legitiman mutuamente y por tanto, los escenarios actuales de la salud mental
tambi+n deben entenderse bajo estos preceptos, para distinguir en $u+ lugar se
deben romper con las hegemon*as.
'n el caso de Chile, se implementa a pulso un desarrollo psi$ui9trico orense,
$ue casi no tiene recursos, por tanto obliga a $ue salud mental despliegue, por
ejemplo, el recurso humano, pero sin capacitacin por$ue no alcan#a el
inanciamiento, para $ue realice tareas de evaluacin orense, en donde tampoco
e5iste el derecho a negarse por$ue esto viene impuesto desde el poder judicial, y
$uien se niegue por tanto, arriesga sanciones judiciales. De este modo el cho$ue
entre mundo m+dico y mundo judicial, es desastroso y tensiona aBn m9s los
2E3
esuer#os $ue se hacen por desinstitucionali#ar, puesto $ue esta 8udiciali"acin de la
salud vincula el peligro a la imagen de $uien tiene un diagnstico psi$ui9trico
.&on#9le#, 222J1.
,in duda, todo esto tambi+n va desgastando al personal uncionario de salud,
cuyo cuerpo gremial .con dierencias de trato y salariales entre ellas?os
mismas?os1 se desmotiva y baja la calidad de la atencin $ue orece. 'n relacin a
esto, otra de las alencias e5istentes en los procesos de desinstitucionali#acin es el
bajo desarrollo de los e$uipos de trabajo. )robablemente esto cuesta m9s, un poco
por las dierencias de ormacin $ue e5isten entre las?os proesionales de salud
mental, las?os pueden provenir del 9rea salud y medicina, como tambi+n de las
ciencias sociales. 'n este punto de la ormacin proesional, tambi+n se seala
como problema grave, la nula capacitacin o aprendi#aje $ue se destina en las
carreras de pregrado para el 9rea social o comunitaria en salud mental. 'sto
inalmente a la hora de trabajar muestra su impacto, en donde, se trata de hacer
e$uipo con personas con distintas miradas en torno a lo $ue es un trabajo
comunitario y social. Adem9s si agregamos el enorme poder del cuerpo m+dico,
$ue tiene todos sus conceptos y visiones de mundo instalados en el sistema de
salud mental, se hace aBn m9s di*cil el trabajo hori#ontal y de e$uipo, puesto $ue
se impone m9s bien esta mirada m9s medicali#ada. (o obstante la cr*tica hacia el
poder $ue tiene la medicina dentro del sistema de salud tambi+n pasa por las otras
proesiones $ue participan y $ue inalmente por inercia siguen reproduciendo el
mismo modelo y $ue no son capaces de organi#ar una contraparte $ue incida
eectivamente en los cambios $ue re$uiere la desinstitucionali#acin, como por
ejemplo, cuando desde la psicolog*a se sigue practicando una de corte m9s
mainstream $ue sigue el modelo biom+dico.
0 en este punto me reerir+ puntualmente a la disciplina de la psicolog*a, $ue
si bien, no recibe demasiadas cr*ticas como el mundo m+dico, llama la atencin por
su capacidad de penetrar en las subjetividades individuales y colectivas. De
acuerdo con algunas?os autoras?es, esto es por$ue la psicolog*a ha sabido
alinearse absolutamente con las disciplinas del poder .)ar;er, 2242V /vejero y
8amos, 22441, en uncin de poder controlar mejor a los seres humanos. ,e tratar*a
tambi+n de una disciplina muy autoritaria como dir*a %b9e# .22241, puesto $ue
aunando criterios con la medicina psi$ui9trica, pasan a conormar el mentado
conglomerado de las ciencias psi .8ose, 4M3M1, las cuales tienen una uncin
2EM
altamente productiva y regulativa en la sociedad. 'n relacin a la salud mental, por
supuesto $ue para trabajar se necesitan personas sanas y lo $ue entienden la
psi$uiatr*a y la psicolog*a hoy en d*a, es una ausencia de signos y s*ntomas $ue
calii$uen para diagnstico psi$ui9trico. 'sta idea tambi+n se percibe dentro de
las?os participantes. =ay $uien rele5iona sobre la idea de ser humano sano $ue
tiene la sociedad, y $ue es una imagen de hombre, uerte, sano, blanco, $ue jam9s
tiene problemas, malestares ps*$uicos ni triste#a. Ca tendencia a patologi#ar los
estados an*micos $ue se han identiicado como indeseables para la lgica de
productividad y competencia $ue impone el capitalismo, ha devenido en una
psicologi#acin de la vida acota 8ose .222J1 e incluso en la misma
psicopatologi#acin como indica Cabruja .224E1. 'sto signiica $ue cual$uier
problema sealado en el 9mbito de salud mental se tiende a patologi#ar.
%ndagando en las ormas de subjetivacin $ue promueve la salud mental
desde su uncin productiva?regulativa, esto nos remite a la construccin de sujetos
por medio de tecnolog*as de dominacin, bajo actos de sujecin y a la construccin
de sujetos por s* mismas?os dentro de un singular orden moral y de acuerdo a un
objetivo consciente. Tales +ticas, denominadas de autoormacin, presentan un
ensamble de pr9cticas espec*icas de autorregulacin $ue reBnen conocimientos,
personas, instrumentos, espacios y construcciones $ue dirigen la conducta humana
a distancia. 'n tal sentido, 8ose .222I1 seala $ue el neoliberalismo no puede
ejercerse sin estas tecnolog*as, puesto $ue delegando la soberan*a a la ciudadan*a
se gobierna mucho mejor, haciendo $ue cada persona asuma total responsabilidad
por su vida.
/bviamente esto no es un problema, sino $ue se convierte en problema,
por$ue las tecnolog*as se introducen como el Bnico in posible, dejando de lado a
todo tipo de articulacin social y visin cr*tica de problemas conte5tuales, sociales,
geopol*ticos, entre otros, como advierte el eno$ue postcolonial. Ca subjetivacin
por tanto, implica la mirada hacia el yo individual, $ue tiende a desconte5tuali#arse
y deshistori#arse, para asumir pr9cticas orientadas a la transormacin de una?o
misma?o y alcan#ar cierto estado de sabidur*a o pereccin, sin molestar al cuerpo
social estructurado, como seala iec .22231. 'l mismo autor seala $ue +sta es la
orma de despoliti#acin m9s comBn por$ueP Tel nuevo orden mundial es como el
medioevo bglobal pero no universalb en la medida en $ue pretende $ue cada parte
ocupe el lugar $ue se le asigneU .iec, 2223, p.EE1. )ara romperlo, se re$uiere del
2F2
nBcleo de la pol*tica, cuya subversin ocurre cuando se presiona el cuerpo social
estructurado en el $ue cada parte tiene su sitio y la parte sin parte $ue desajusta
ese orden.
'n la actualidad, se tiende hacia la postpol*tica, modelo de negociacin
empresarial y del compromiso estrat+gico. ,e busca $ue cada parte ocupe su sitio
sin problemas. De acuerdo con iec .22231 esto ocurre por$ue, en el marco de la
globali#acin capitalista, se incide en un sentimiento de pertenencia +tnica o
comunitaria, cuyo Bnico v*nculo es el del capital, siempre dispuesto a satisacer las
demandas espec*icas de cada grupo o subgrupo, lo $ue se traduce en el retorno
de lo individual, $ue reconoce, $ue ija, pero $ue no $uiere cambios. A$u* es
posible ver cmo ambas tecnolog*as promueven una orma de subjetivacin ligada
a los undamentos de las ciencias psi y del capitalismo. 'n los antecedentes de
salud mental $ue revis+ al inicio de este trabajo, seal+ la deinicin de salud
mental de la /", .22241 y a la lu# de los resultados, deriva ser bastante a*n a los
discursos vinculados al emprendimiento, la productividad, la competencia, t*picas
metas $ue se plantean en el marco de la globali#acin capitalista. 'n tal sentido, la
salud mental produce y regula ormas de ser humano uncionales al sistema, $ue no
tensionan el marco global, es decir, $ue omentan $ue las personas tengan
competencias para trabajar, producir, reproducir, etc+tera. 0 de esta orma aportar
capital material, econmico y simblico a la sociedad. 'sto est9 ligado al
capitalismo, por$ue la iloso*a $ue lo inspira, el neoliberalismo, regula el
uncionamiento actual del trabajo y la produccin como sealan As;ena#y et al.
.22441V :lein .22231, y tambi+n D+lano y Traslavia .4M3M1.
,obre las agrupaciones de amiliares $ue supuestamente debieran estar muy
presentes en este nuevo cambio de paradigma de la salud mental, tampoco se
puede apreciar un cambio sustancial $ue contribuya con la transormacin
prounda de estos servicios. Ca cr*tica en este conte5to apunta directamente a las
ormas $ue toma la desinstitucionali#acin. )or ejemplo, se seala $ue el cambio ha
sido impulsado para ahorrar costes, privati#ar los servicios de atencin y
ragmentar la potencial organi#acin social. 'stas organi#aciones $ue
generalmente surgen de orma espont9nea entre amiliares y amigas?os de
personas con diagnstico psi$ui9trico, ya sea por la necesidad de buscar
inormacin sobre lo $ue les sucede a sus amiliares o por buscar apoyo emocional
para enrentar la situacin y constituirse como redes $ue permitan ser contraparte
2F4
con los e$uipos proesionales de salud mental, re$uieren de mayores espacios de
participacin y valoracin, puesto $ue muchas veces son ignoradas o relegadas a
un rol meramente contemplativo del proceso de desinstitucionali#acin. ,i bien hay
reconocimiento a lo bueno $ue luce la idea de la desinstitucionali#acin en el
papel, en general las amilias tienden a reproducir mucha desconian#a hacia un
sistema $ue se percibe muy burocr9tico, jer9r$uico y $ue no integra, ni valora a las
agrupaciones de amiliares como colectivos organi#ados o contrapartes v9lidas.
'sta situacin tambi+n ue destacada por 8ojas Aarela .222Q1 y Donoso .222Q1, en
donde se seala $ue la participacin social $ue debieran generar este tipo de
programas, no es tal. Tal ve# sea esta din9mica la $ue permite $ue las amilias
reprodu#can desconian#a hacia todo tipo de apro5imaciones y?o intervenciones
$ue se hacen desde el 9rea social9 m7dica o psicolgica, en el sentido $ue yo
constat+ cuando intentaba reunir un grupo de personas familiares para ser
entrevistadas como parte de esta investigacin.
)ara este grupo en general, se sigue visuali#ando a la desinstitucionali#acin
como una intervencin m+dica antes $ue social, suponiendo muchas veces m9s
conusin y presin para las amilias, $uienes en ocasiones aluden a $ue las tareas
de cuidado de una persona con diagnstico psi$ui9trico desgastan bastante,
re$uiri+ndose por tanto, de permanente apoyo proesional. Al mismo tiempo, se
necesita arontar los prejuicios y estigma $ue e5isten en la sociedad, no slo hacia
$uienes tienen un diagnstico, sino tambi+n hacia toda su amilia, en la l*nea de lo
$ue sealaba \ai6chi Chan .22441. "e es interesante tambi+n destacar $ue desde
las amilias hay importantes aportaciones $ue debieran incluirse en el trabajo de
salud mental, puesto $ue en varias ocasiones surgen desde ellas, comprensiones
m9s integrales sobre la misma, siendo capaces de e5tenderlas m9s all9 de la
mirada m+dica, en el a9n de buscar lo mejor para su amiliar diagnosticada?o. 'sto
coincide un poco tambi+n a lo investigado por Ca$ueo6Ur*#ar et al. .22421 revisado
en la seccin del estado de la cuestin.
)or otra parte, hay otro grupo de cr*ticas $ue si bien corresponden a un polo
m9s macro de an9lisis, apuntan a cuestionar el tipo de sociedad $ue somos como
pa*s, y $ue no tiene relacin alguna con un modelo m9s comunitario como el $ue
propone la desinstitucionali#acin psi$ui9trica. 'n este sentido, se describe a
nuestra sociedad como proundamente neoliberal, consumista, individualista,
competitiva, prejuiciosa hacia todo lo dierente y escasamente autogestionada. ,e
2F2
critica a una sociedad $ue es capa# de inhibir a las personas dierentes, llev9ndolas
a situaciones de e5clusin, estableciendo ormas de actuacin o pr9cticas sociales
$ue mantienen desigualdades e imposiciones sobre cu9les son los par9metros de
normalidad, salud, enermedad, etc., los $ue generalmente se alinean con el
proyecto neoliberal o capitalista.
,e problemati#a esta cuestin principalmente por$ue interiere en la
convivencia social de personas $ue no cumplen con estos c9nones, $uienes se ven
constantemente or#adas a trabajar con los prejuicios y estigmas $ue les asignan las
dem9s personas. Ca problemati#acin tambi+n da cuenta de una de las principales
diicultades con las $ue tropie#a el proceso de desinstitucionali#acin psi$ui9trica,
puesto $ue esta constatacin del comportamiento social prejuicioso, muestra las
caracter*sticas de nuestra sociedad en donde se pretende implementar una reorma
de atencin y $ue supuestamente cuenta con la aprobacin y el apoyo de los
vecindarios u otras organi#aciones sociales.
'ste discurso tambi+n da cuenta de las e5igencias, demandas y e5pectativas a
las $ue se enrentan las personas con diagnstico psi$ui9trico, las cuales, no
necesariamente est9n dispuestas a asumir. )ero este debe ser comprendido m9s
all9 de una mera negativa a $uerer vivir o participar de las normas de la sociedad.
,er*a recomendable tambi+n $ue nos pregunt9ramos por las pol*ticas y pr9cticas
de lo gobiernos, los signiicados de la institucin psi$ui9trica y de cmo estas
pr9cticas pueden llegar a conigurar estructuras cerradas, $ue reuer#an un
discurso psi$ui9trico $ue seala a un estado particular como enermedad crnica,
socavando gradualmente las relaciones sociales de las personas con diagnstico
psi$ui9trico.
'n este sentido, identiico una resistencia a un modelo de sociedad $ue no
siempre tiene relacin con lo $ue una persona $uiere hacer. Co incre*ble es $ue
esto se satani#a aBn m9s si encima tienes un diagnstico psi$ui9trico. 's decir, es
un doble estigma con el $ue lidian estas personas. Tambi+n se seala $ue en
general e5isten muchas limitaciones para integrar y considerar en igualdad de
condiciones a las personas con diagnstico psi$ui9trico. 'ste discurso reproduce
as* aspectos problem9ticos de la sociedad, como por ejemplo el clasismo, la
pasividad, el doble est9ndar, la valoracin dierente de las?os proesionales de
salud, el modelo neoliberal establecido, etc., es decir, todo lo $ue tensiona
2FE
gestionar mejor la inclusin social de las personas con diagnstico psi$ui9trico, as*
como la desinstitucionali#acin como orma de trabajo. Aceptar otros lugares de
reconocimiento, distintos a los tradicionales $ue impone la sociedad permitir*a
$ui#9s generar espacios de intercambio en la construccin del derecho a la
ciudadan*a en los $ue predominen los procesos relacionales $ue recono#can y
validen estas leg*timas dierencias entre las personas .Duschat#;y, 22221.
Dentro de este marco de e5igencias tambi+n aparecen las tecnolog*as de
poder, por ejemplo la medicina, la biolog*a, la psicolog*a y el discurso cient*ico,
$ue se insertan en tecnolog*as del yo, promoviendo por ejemplo, $ue las personas
asuman una alta orientacin al logro, aspecto $ue se observa m9s notorio en el
grupo de personas con diagnstico psi$ui9trico. De ah* $ue la autoe5igencia est9
en directa relacin con la e5igencia de la estructura social, $ue presiona por medio
de estos poderes a ser, estar y actuar de una determinada orma, la $ue se
considera como m9s adecuada, normal y uncional al propio sistema y a sus lgicas
de productividad, consumo y neoliberalismo.
'l sistema pol*tico es otro punto $ue aparece cuestionado y problemati#ado
dentro del tema salud mental y desinstitucionali#acin. ,e dice $ue las pol*ticas
pBblicas se articulan tendenciosamente dependiendo de la conveniencia $ue tenga
para la coalicin de gobierno $ue se encuentre a cargo del pa*s. 'sto sin duda, no
avorece tampoco la continuidad de los programas, ni menos la resolucin de los
problemas $ue se evidencian dentro del sistema. 'l caso m9s cercano, es el
relacionado con el terremoto y las elecciones presidenciales del ao 2242, en
donde se parali#aron muchos planes y programas con la e5cusa $ue la nueva
administracin deb*a priori#ar gastos para la reconstruccin. De este modo, se usa
en Chile $ue cada gobierno instale su modelo e ideario, dejando de lado el
proceso de la administracin anterior. Adem9s en nuestro pa*s predominan las
visiones neoliberales y economicistas basadas en el lucro privado y las pol*ticas
m9s interesadas en reducir el gasto en lo pBblico.
'l siguiente grupo de cr*ticas m9s importantes, seala al discurso m+dico
psi$ui9trico, el cual, ya se encuentra casi hegemnicamente presente en todos los
desarrollos de la salud mental. A$u* se problemati#a a la institucin m+dica y sus
procedimientos, as* como su poder y estatus dentro de la sociedad en general. ,e
dice $ue son proesionales en general muy distantes y poco comprometidos con la
2FF
gente $ue atienden. Nue tienen escaso tino, baja receptividad, baja capacidad de
empat*a, de escucha, y no slo hacia $uienes atienden, sino tambi+n con sus
amiliares y resto del e$uipo salud mental. ,e cuestiona la autoridad y la
unilateralidad de sus procedimientos, siendo di*cil encontrar proesionales $ue
lleguen a consensuar sus intervenciones con el resto del e$uipo y menos a $uienes
atienden y?o sus amiliares. ,e critica tambi+n $ue slo saben actuar como cuerpo
conglomerado m+dico, en donde las deensas corporativas son slo entre $uienes
ejercen la proesin m+dica, proundi#ando aBn m9s la idea de $ue como gremio
son poderosos e incluso intocables. De este modo, todas sus intervenciones, ya sea,
poner un diagnstico, recetar un 9rmaco, indicar un tratamiento o una internacin
u hospitali#acin, se hacen siempre desde su investidura de autoridad $ue se
reproduce en los dispositivos $ue recientemente seal+ en el grupo de cr*ticas a la
institucionalidad de salud mental. 'l cuerpo m+dico no llega jam9s a cuestionar su
propio trabajo, aspecto $ue tambi+n me llam la atencin en los resultados,
comparando con la mayor presencia de autocr*tica $ue e5iste en el resto de
proesiones de salud mental, as* como de las?os amiliares y propias personas con
diagnstico psi$ui9trico.
/tro punto importante a destacar de estos resultados, es $ue el modelo de
desinstitucionali#acin ha sido propuesto tambi+n como una orma de mejorar la
calidad de atencin a las personas. ,in embargo, en la pr9ctica lamentablemente
esto no siempre es as*, y en parte ya lo revis+ al inicio de este conjunto de
conclusiones, cuando desta$u+ la alta de motivacin con la $ue trabaja el personal
de salud mental, no slo los $ue orman parte del e$uipo proesional, sino tambi+n
del au5iliar y administrativo. 'sto se traduce muchas veces en aut+nticos malos
tratos y?o altas de respeto hacia las personas $ue tienen diagnstico psi$ui9trico.
Un desinter+s tal $ue se percibe en ocasiones como abuso de poder desde el
estatus uncionario hacia el de usuario. 'n este conte5to, se percibe la desigualdad
de poder entre $uienes entregan la atencin y $uienes la reciben, e incluso puede
resultar violento para $uien soporta humillaciones y burlas.
OTROS DISCURSOS
'n un plano m9s micro, los resultados tambi+n arrojan interesantes puntos de
an9lisis. 'n primer lugar, las posiciones de sujeto $ue identii$u+ me ayudaron a
percatarme de cmo desde distintas posiciones, las mismas personas pueden
2FQ
articular sistemas de vida dentro del entramado, por ejemplo, de vivir con un
diagnstico psi$ui9trico a cuestas y adem9s trabajar, estudiar, etc. 0 dentro de
estas redes $ue van estableciendo, la amilia aparece siempre como un nBcleo
complejo de enrentar y de conciliar. ,i bien mencion+ antes $ue desde este grupo
muchas veces hay comprensiones interesantes sobre el enmeno de la salud
mental, igualmente hay $ue destacar $ue en este nivel y como nBcleo complejo, la
amilia tambi+n aparece como muy ambivalente en su relacin con la salud mental.
)or ejemplo, cuando es problemati#ada, muchas veces toma la reproduccin m9s
cruda de la sociedad neoliberal $ue describ* anteriormente, por$ue puede llegar a
percibirse como una uente de verdadero estr+s, presin, e5igencia, intolerancia,
indierencia, prejuicios, etc., hacia sus miembros diagnosticadas?os, no obstante,
en muchas ocasiones tambi+n se identiica como uente de cuidados, acogida,
cario, respeto, etc. 'l paternalismo aparece con mucha recuencia tambi+n dentro
de las amilias, a veces justiicado por la motivacin de cuidar y velar por el bien de
$uien tiene un diagnstico, no obstante, tambi+n tiene el eecto de invalidar y
descaliicar la persona, situ9ndolas en permanente minor*a de edad. 'sto muchas
veces es resistido y?o padecido por ellas, casi en la misma l*nea de lo $ue
vivencian rente a los prejuicios y estigmas $ue se generan alrededor de su
diagnstico en la sociedad.
A partir de la posicin de sujeto como amiliar, tambi+n es posible ver, cmo
se asume ineludiblemente la condicin de cuidador?a, lo cual genera tambi+n una
enorme uente de estr+s e incertidumbre. 'n este punto tambi+n se destaca lo de la
emini#acin del cuidado, $ue tambi+n se da por hecho y como algo
incuestionable, $ue viene a reproducir por tanto el mandato de la sociedad
competitiva neoliberal, $ue tambi+n es proundamente patriarcal e ine$uitativa con
el colectivo de las mujeres .Canals, 4M3QV Davidson, Di&iacomo y "c&rath, 22441.
Como salidas alternativas a esta enorme estructura $ue voy revisando entre
instituciones, gremios proesionales y amilias, destaco tambi+n, como mencion+
anteriormente, la presencia transversal de un discurso $ue se contrapone al m+dico
para comprender la salud mental. 'n este sentido y si bien aBn como algo
incipiente, visibili#ar esta presencia resulta alentador, pues indica $ue en cierto
modo, hay sustrato para transormaciones en el 9rea, $ue sobretodo releven la
importancia de lo social. 'l discurso m9s alternativo de salud reproduce el
cuestionamiento a los procedimientos m9s cl9sicos present9ndose como pr9cticas
2FI
de estilos de vida saludable, actibles de promocionar en salud mental y $ue
uncionan como opciones menos invasivas a las propuestas de tratamiento $ue
muchas veces se hacen desde la psicolog*a y?o medicina tradicional.
'sto igualmente aparece en las posiciones de sujeto vinculadas a la
autonom*a, en donde, podemos apreciar muchas veces $ue las personas con
diagnstico psi$ui9trico no reproducen e5actamente lo $ue se describe sobre ellas
en los manuales diagnsticos como el C%' o el D,". 'n este sentido, resulta un
alivio constatar $ue la complejidad humana sigue sin poder ser capturada en
rasgos y deiniciones ijas y esto es un poco lo $ue las personas con diagnstico
entrevistadas demostraron. 'n general, siempre buscan vivir una vida lo m9s
vivible posible y se interesan por desarrollar mecanismos propios de e$uilibro,
autorregulacin $ue les reportan una enorme satisaccin. Desde la lectura de estos
te5tos, se desdibuja un poco la construccin de la persona con diagnstico
psi$ui9trico del D," y del C%', puesto $ue a$u* las personas evidencian m9s, una
alta autoconciencia de s* mismas?os, de su entorno, del conte5to socioeconmico
personal y amiliar. De este modo, es interesante sealar $ue la eti$ueta del
diagnstico, al menos, no recoge este tipo de dimensiones invisibili#adas sobre
estas personas.
APO$OS
)or otra parte, hay toda una tendencia dentro de los resultados $ue muestra
cmo el discurso asilar, o del estilo psi$ui9trico m9s tradicional, prevalece bastante
intacto en todas las acciones de salud mental, siendo reproducida indistintamente
ya sea por las personas con diagnstico, las?os amiliares y los miembros de los
e$uipos de salud mental. De este modo, se observa una alta dependencia del
sistema institucional en general, $ue se reuer#a con otros discursos centrados m9s
en los prejuicios, $ue permanecen en torno a lo $ue es salud mental y tambi+n por
la capacidad del cuerpo m+dico, psi$ui9trico e incluso psicolgico de penetrar en
lo proundo de nuestras individualidades y comunidades. 'n este sentido,
podr*amos decir $ue estas disciplinas como tecnolog*as de poder, se instalan y nos
gobiernan a distancia, para $ue sigamos siendo uncionales al sistema.
'n relacin a ello, a los procesos de la desinstitucionali#acin les cru#an
tambi+n un cBmulo de apoyos y avales, $ue justiican y alaban los procesos tal
2FJ
como se est9n llevando hoy en d*a. 'n este grupo e5iste bajo nivel de autocr*tica y
slo se rescata lo bueno $ue resulta hacer algo, en ve# de hacer nada, sin anali#ar
las ormas perversas $ue esto toma, es decir, sobre ese TalgoU $ue se hace. 'n este
sentido, las intervenciones se contentan con salvaguardar a las personas, al punto
incluso a veces de promover la sobreproteccin y el paternalismo, $ue slo
redundan en dependencia e inamovilidad, arma sin duda de doble ilo $ue tensiona
los objetivos de la desinstitucionali#acin psi$ui9trica. Desde estas posiciones, se
valida aBn la hospitali#acin cerrada, el tratamiento armacolgico intensivo y no se
cuestiona la autoridad m+dica, ni psicolgica, $ue determina cmo ser, estar y
actuar en el mundo. 'ste discurso est9 directamente ligado a lo institucional y por
tanto tambi+n respeta todas las jerar$u*as $ue desde all* se desprenden.
'n cuanto a las personas con diagnstico psi$ui9trico, desde estas posiciones,
por supuesto tambi+n son sujetos de derecho, sin embargo se tiende a ijarlas
Bnicamente en una condicin de enermedad y de paciente. Desde estos lugares, la
construccin del estado como enermedad sirve como vector de la vida cotidiana,
sin embargo, les deja escaso margen de autonom*a y de decisin, puesto $ue
siempre est9n en desigualdad de condicin con el resto de la sociedad. Adem9s
desde el polo con m9s poder $ue puede ser por ejemplo el m+dico, se asumen
posiciones conservadoras, muchas veces por el temor sacriicar el principio de
autoridad y de tutela $ue se les atribuye desde una subjetividad agradecida, la $ue
supuestamente viene de $uien recibe la atencin como paciente .Duschat#;y,
22221.
,i recordamos adem9s a &oman .4MIE1 las instituciones totales se
caracteri#an por ser un lugar de residencia y trabajo, donde un gran nBmero de
personas con situaciones similares llevan una vida cerrada y ormalmente
administrada. 'ste concepto es particularmente instructivo para comprender los
procesos de institucionali#acin. )ara el caso de las personas con diagnstico
psi$ui9trico, el control estricto de cual$uier relacin social con el mundo y el
estricto cumplimiento de las normas de subordinacin ante la autoridad m+dica
implica gradualmente un proceso de degradacin de la persona. ,in sus
reerencias personales, h9bitos y relaciones sociales, el proceso de
despersonali#acin, culmina con la identiicacin de su condicin de
diagnosticadas?os psi$ui9tricas?os, contribuyendo as* en bastantes ocasiones, a
una relacin de dependencia con el sistema de salud.
2F3
'n esta lgica del paciente caben por tanto las lgicas de reproduccin
pasiva, de alguien $ue entrega su cuerpo a otro ente, $ue es e5perto y $ue le
asiste. "uchas veces en las entrevistas, apreci+ cmo aparecen estas din9micas,
por$ue pareciera real el temor a cambiar la lgica autoritaria y casi sacra de auto6
reproduccin m+dica y cl9sica del sistema de salud mental. 'sto sucede
probablemente, por$ue se pondr*a en riesgo una relacin unilateral, a cambio de
un principio de autonom*a de $uien tiene un diagnstico psi$ui9trico con derecho a
hablar y abrir puertas, e5igiendo m9s rendicin de cuentas en igualdad de
condiciones, como lgica basada en las necesidades de las?os usuarias?os.
,in duda todo ello es un proceso complejo, y digo complejo, por$ue se trata
de un proceso cargado de contradicciones, como el $ue e5presan los discursos de
las personas con diagnstico psi$ui9trico, cuando se muestran y reiteran su
cercan*a y comodidad con el discurso m+dico tradicional de salud mental
congregada en la igura del m+dico y el uso de medicamentos como terapia. 'l
lugar $ue ocupa esto en sus vidas es central, importante y a veces incluso hay
momentos para cuestionarlo, no obstante lo tienen incorporado en sus vidas, en sus
planes, en su diseo de uturo, etc. 'ste tambi+n es un aspecto a considerar cuando
hablamos de $uerer cambiar un eno$ue o un modelo de atencin. ,e debe tener
claro $ue, para iniciar una deconstruccin histrica del modelo biom+dico, es
necesario atender como la produccin discursiva, se disemina en todo el cuerpo
social e individual y no slo en los e$uipos m+dicos y otras?os proesionales de la
salud, sino tambi+n en las personas con diagnstico psi$ui9trico, lo cual,
representa un gran desa*o a la hora de $uerer revertir cual$uier lgica de
medicali#acin, institucionali#acin y biologi#acin de la salud mental.
,i bien prevalece esta mirada m9s asilar o medicali#ada, igualmente hay
bastante presencia de discursos $ue rescatan la importancia de lo social, y en ello
tambi+n se ve una pe$uea simiente desde la cual se pueden iniciar procesos de
transormacin social. 'n este conte5to, el discurso social, releva el rol de las redes
sociales, la importancia de los barrios y su organi#acin y en cmo pueden ayudar
a derribar muros y prejuicios hacia el tema de la salud mental. 'n la gran parte de
discursos encontrados vinculados a este tema, se reconoce esta 9rea como un
9mbito de satisaccin cuando se encuentra desarrollada a plenitud, dejando en
claro por tanto, $ue +sta s* es una v*a adecuada para seguir el proceso de la
2FM
desinstitucionali#acin, tal como sealaba -asaglia .4M3Q1 indicando $ue todos
estos estados son condiciones humanas y $ue su acogida o tratamiento es una
uncin de todas?os en la sociedad. Desde la posicin de sujeto m9s social tambi+n
se abren m9s opciones a redes de proteccin y cuidado, $ue son m9s hori#ontales
$ue las $ue suelen establecerse desde la medicina o la amilia y todo este tipo de
consejos, colaboraciones o ayudas se perciben mucho mejor por$ue son menos
unilaterales y avasalladoras.
S'NTESIS
'n resumen y con diicultades para situar estas airmaciones como
conclusiones, puedo sealar $ue la rele5in $ue reali#o con esta tesis contribuye
directamente a problemati#ar a la psi$uiatr*a y a la psicolog*a, a las ciencias psi y a
su rol en el establecimiento de lo $ue se entiende por salud en el actual sistema,
una uncin altamente productiva y regulativa .8ose, 222J1, $ue establece cu9les
son las subjetividades aceptadas y recha#adas en salud mental.
Cos resultados ueron sorprendentes, por$ue en un principio imagin+ $ue
iba a encontrar mucha mayor resistencia por parte de las?os involucradas?os. ,in
embargo no ue as*. 'n cambio, puedo aprecier un entramado de subjetividades
$ue a veces asoman en estrat+gicos conte5tos de sujecin, $ue no se reducen a
estar a avor ni en contra, sino buscando posicionarse para enrentar el proceso de
reorma en salud mental.
"uy poco se ha cambiado desde el sistema asilar, por$ue se siguen
reproduciendo subjetividades $ue no aportan al bienestar ni a los indicadores de
salud de las personas. Ca posicin de paciente, conlleva a la victimi#acin y ello a
su ve# a la imagen deteriorada de las personas con diagnstico psi$ui9trico, es
decir, como personas incapaces, desvalidas, dependientes. 'sto se complementa
con mucho paternalismo $ue se mantiene por la reproduccin de lo institucional, lo
jer9r$uico y el poder de la medicina rente a lo social.
De esta orma, una ve# observados y problemati#ados estos diversos puntos
de an9lisis, paso a repensar la pregunta de investigacin $ue unda este trabajo WCa
desinstitucionali#acin contribuye o no a mejorar la atencin en salud mental y a los
supuestos de superar el estigma y croniicacin de las personas con diagnstico
2Q2
psi$ui9tricoX 0 bien, despu+s de lo anali#ado, la respuesta es (/, por$ue no e5iste
un cambio de ondo con un modelo $ue implica posicionar la
desinstitucionali#acin uera de los m9rgenes e5clusivamente m+dicos y de las
lgicas del neoliberalismo. ,in un cambio en este sentido, la desinstitucionali#acin
conserva mucho del sistema asilar, de orma m9s encubierta, a modo de re6
institucionali#acin como sealaban -urrel y Trip .22441 o ,#as# .222J1 $ue deviene
en sealar $ue urge un cambio proundo en la mirada $ue se tiene sobre la misma.
's necesario cortar con la reproduccin del poder m+dico, ampliarlo a las
proesiones sociales y a las amilias cuidadoras $ue tienen un capital emotivo
enorme para el logro de objetivos. 's necesario introducir el cuestionamiento en la
orma de ver y pensar a las personas, uera de la lgica del capitalismo a las $ue
han aportado, entre otras, la psicolog*a, as* como a la idea $ue es imposible
sostener una sociedad uera del modelo neoliberal. Ca aceptacin del statu $uo
m+dico en salud mental tiene $ue ver con una rele5in $ue no se hace ni propicia,
a pesar $ue muchas de las cosas de ese statu $uo no gustan. 'sto ser*a
imprescindible de introducir en cual$uier reorma de salud mental.
,i bien, pareciera estar encubierto en este entramado, se cumple el objetivo
del gobierno a distancia $ue seala 8ose .222J1. Ahora se pide a las personas
actuar y evaluar sus cuerpos y mentes en uncin de los par9metros m+dicos, y no
slo eso, todo el sistema de salud mental solicita a sus proesionales, evaluar,
diagnosticar y tratar con los sistemas de medicin biolgicos. 'sas son las
prestaciones $ue se pagan, se contabili#an y se muestran. 'l resto se hace invisible.
'n el discurso de la vida cotidiana, la psicolog*a y la medicina se halla
presente en todas sus ormas, de modo $ue se produce y mantiene
permanentemente el mandato e5pl*cito e impl*cito de controlar y e$uilibrar
cual$uier estado an*mico $ue no tenga relacin con estas ormas de subjetivacin
$ue promueve la salud mental, en coherencia con la iloso*a neoliberal, la cual nos
entrega un ideal de ser humano competente, libre, productiva?o e independiente.
'n lo $ue respecta a la desinstitucionali#acin, el discurso m+dico y el
productivo son permanentes entre $uienes participan del proceso, lo $ue se
aprecia con toda nitide# como una tensin con el modelo $ue se supone m9s social,
inclusivo, participativo y comunitario. WNu+ est9 pasando con la
2Q4
desinstitucionali#acin, cuando la /",, la psi$uiatr*a y el capitalismo coloni#an esta
Bnica orma de ver la salud mentalX
'n suma, la construccin de sociedad se conecta con la iloso*a neoliberal
para su reproduccin y mantencin, de manera $ue la posibilidad $ue brinda para
la desinstitucionali#acin ser*a el +nasis en la autonom*a individual. (o obstante,
para el tipo de trabajo $ue se deber*a reali#ar en salud mental es undamental $ue
las personas desarrollen sus redes sociales hacia la comunidad como plantean
,epBlveda .4MM31, 8ojas Aarela .222Q1 y Donoso .222Q1.
A continuacin, en las conclusiones en movimiento de esta tesis, sigo tra#ando
l*neas de uga $ue me permitan rele5ionar m9s sobre los resultados.
2Q2
CONC"USIONES EN MO/IMIENTO
A tra'7s de su gato
la porcelana obser'a 'igila tambi7n
el inmaculado color blanco de s5 misma9
sabiendo que para 7l ese color es el s5mbolo pa'oroso
de infinitas reencarnaciones futuras
2Uuan Huis Mart5ne"
del poema ;Ha probable e improbable desaparicin
de un gato por e?tra'5o de su propia porcelana=3
"e gustar*a comen#ar por las sorpresas $ue me dio este trabajo. (o hablo slo
de las contingencias $ue detall+ en el apartado de metodolog*a. Al inicio mi
intencin era hacer un trabajo cr*tico, ser capa# de problemati#ar algo $ue en
general se apoya en su orma, pero $ue se cuestiona en su contenido.
Ca rele5ividad me obliga a reconocer $ue part* de una nocin colonial .,aid,
2222V "ontes y -usso, 222JV &rosoguel, 224E1, esto es, desde mi privilegiada
posicin de estudiante becada. )ens+ encontrar m9s rupturas y isuras contra el
sistema psi$ui9trico, $ue considero autoritario y unilateral. ,in embargo, lo $ue
hall+ ueron construcciones mucho m9s complejas sobre la salud mental y el
sistema $ue lo sostiene.
Desde mi privilegiada posicin, al parecer iba a caer en la llamada
romanti#acin de la locura, m9s y no obstante este largo camino, $ue inici+ en 2223,
me ha demostrado $ue hay muchas otras capas y presentaciones, adem9s de la de
cuestionar simplemente el modelo psi$ui9trico.
Como consecuencia de estos cambios, ahora veo $ue es altamente complejo y
diverso el panorama de salud mental, con su base psi$ui9trica?m+dica? psicolgica
y social. ,in duda el accidente de haber nacido en /ccidente, me ha impuesto unas
gaas coloniales, las $ue he tratado de $uitarme en este trabajo ."ontes y -usso,
222J1.
Todos los antecedentes $ue mencion+ son narrativas e historias desde la salud
mental occidental, hegemnica, universal, $ue locali#a su poder desde la medicina
occidental y desde la /", .22241 $ue como organismo internacional occidental
e5tiende su ideolog*a y undamentos hacia los pa*ses $ue les siguen. Cos resultados
muestran $ue si bien se identiican problemas en estas concepciones, no e5iste un
cuestionamiento radical a la orma de hacer salud mental. W,on +stas las
2QE
coniguraciones del poder neocolonial en salud mentalX WDemuestra esto $ue es
eiciente el gobierno a distancia como el $ue nos plantea 8ose .222J1X
A trav+s de este trabajo he podido vislumbrar tambi+n $u+ o $uienes
establecen las reglas del juego en donde se mueve la desinstitucionali#acin, es
decir, el centro, la perieria, los m9rgenes, y tambi+n cmo este orden se introduce
en nuestras vidas de manera tal, $ue seguimos las normas sin modiicarlas, o sin
producir el acontecimiento como seala iec .22231, manteniendo el statu $uo
permanente $ue alimenta adem9s el modelo neoliberal.
(o obstante, hay e5periencias $ue muestran $ue es posible abrir puntos de
uga en estas hegemon*as. Desde la teor*a postcolonial se puede hacer cr*tica
creando lenguajes y alternativas, puesto $ue Tsomos conscientes de $ue no es
posible entender la salud o la enermedad mental sin una consideracin del
conte5to histrico en el $ue se han ido desarrollando las dierentes concepciones
de lo normal y lo patolgicoU como dicen Olvaro, Torregrosa y &arrido .4MM2, p9g.
41.
De este modo, es as* como he revisado medianamente cmo la visin m+dica
se ha impuesto en el tema de salud mental, pese a $ue desde hace mucho tiempo
se trata de resolver a nivel social. 0 no basta con decir $ue se trata de
complementar y no e5cluir la una de la otra, por$ue pese a todo, siempre acaba
imponi+ndose la versin biologicista de salud, ya sea por$ue es lo $ue conviene al
sistema social, Btil para el gobierno a distancia, o para ijar ciertas subjetividades
como ideales de ser humano $ue justamente cal#an con el proyecto de capitalismo
globalP ser competitiva?o, emprendedor?a y auto6controlada?o.
/tro punto a considerar es ver como la salud aparece como un bien social,
desde la /", .22241 y los pa*ses, con sus actividades de promocin y prevencin,
con una iloso*a $ue se basa en la universali#acin e integralidad de la asistencia y
como un derecho $ue necesita otra organi#acin dentro del aparato del 'stado. 'n
este sentido, ha resultado muy tentador para el mundo privado $uerer hacerse
cargo de este 9mbito y cada ve# m9s, por inluencia del modelo neoliberal, se hace
m9s di*cil implementar programas $ue se centren en la comunidad y $ue superen
la visin individual del riesgo, por$ue todo el sistema lleva a lo contrario .Desviat,
222JV De la mata, y /rti# 222J1. 7rente a la psicologi#acin de la vida, propia del
2QF
modelo neoliberal, el resultado salta a la vista, las personas son m9s asociales,
aisladas, se omenta la idea del Tcon6su6mismoU es decir, de ser individual, en
donde, la nocin de interdependencia es secundaria.
8elacionado a ello, no obstante este entramado del modelo neoliberal,
&rosoguel .224E1, seala $ue nuestro sistema6mundo no es slo econmico, sino
$ue se trata de una civili#acin $ue tiene dentro de s* un sistema econmico
enredado con mBltiples jerar$u*as de poder, pero $ue no es un sistema econmico
en s* mismo. ,i esto uese as*, presupondr*a $ue solamente hay dos jerar$u*as de
poder, $ue si se resuelven, se resuelve todo. )or tanto, para descoloni#ar la
econom*a pol*tica Castro6&me# y &rosoguel .222J1 identiican $uince jerar$u*as
de poder globales en un entramado enredado y complejo de relaciones de poder
$ue no se agotan con el tema de la econom*a o del sistema interestatal global. )or
ejemplo, el an9lisis nos lleva a ver $ue hay jerar$u*as de poder globales $ue son
raciales, $ue son de g+nero, se5uales, epist+micas, pedaggicas, art*sticas,
est+ticas, ling[*sticas, espaciales, ecolgicas, m+dicas, raciales, de medios de
comunicacin, y entonces todo este entramado de jerar$u*as de poder globales,
orman un sistema heter9r$uico como parte de una civili#acin.
'n consecuencia, si $ueremos ir m9s all9 y plantearnos una lucha radical
contra esta civili#acin o este sistema6mundo, $ue constituye una civili#acin y no
solamente un sistema econmico, debemos velar por$ue no se reprodu#can los
ejes de poder mBltiples $ue orman parte de esta civili#acin. 's decir, si estamos
luchando contra el capital, nos tenemos $ue organi#ar de una manera antise5ista,
antirracista, antieurocentrica, anticristianoc+ntrica, anticolonial, etc. &rosoguel
.224E1 se rehBsa a seguir hablando de capitalismo global, sistema6mundo
capitalista o modo de produccin capitalista y aboga por nombrar a nuestra
civili#acin, para hacer visible lo $ue en la anterior conceptuali#acin se
invisibili#a, como sistema mundo capitalista patriarcal occidentaloc+ntrica
cristianoc+ntrica moderno colonial.
,iguiendo a Castro6&me# y &rosoguel .222J1 pienso por tanto, Wes el
modelo neoliberal el $ue eectivamente sustenta toda la situacin de salud mental
recientemente anali#ada, o debiera pensar m9s en el sistema heter9r$uicoX ,in
duda me inclino por esta Bltima opcin, $ue nos ayuda a repensar en las relaciones
de poder $ue se desarrollan en el 9mbito y $ue han disminuido e invisibili#ado el
2QQ
potencial de las personas con diagnstico psi$ui9trico, as* como a sus amilias. 'sto
es arbitrario, unilateral y de tal orma se ha introducido en nuestros cuerpos y vida
cotidiana. 'n este sentido, es palpable el hecho de encontramos en medio de una
era biom+dica .8ose, 22231, neoliberal, occidentaloc+ntrica, cristianoc+ntrica,
patriarcal, colonial .&rosoguel, 224E1 y a este tipo de cuestiones son las $ue
aluden los resultados de mi tesis.
(o basta con hacer rente a las e5clusiones y estigmas de las personas con
diagnstico psi$ui9trico desde un solo punto de vista. )ara producir el verdadero
acontecimiento, como dice iec .22231, se re$uiere radicalidad, $ue cada parte se
ponga en tensin y no siga en su lugar. )ara ello deber*amos ser capaces de
establecer di9logos epist+micos mBltiples como dice &rosoguel .224E1 puesto $ue
no basta con desmontar, sino $ue hay $ue construir y para eso se necesita pensar
un mundo m9s all9 de lo $ue implica la descoloni#acin. )ara el caso de la salud
mental y su reorma en la atencin, coincido en $ue al inal se trata de una especie
de reinstitucionali#acin $ue sigue normas biom+dicas e institucionales, $ue en
Chile son marcadamente jer9r$uicas, por lo $ue no pueden estar m9s alejadas de
un modelo en red, hori#ontal o comunitario.
)ara inali#ar, me gustar*a mencionar los l*mites y posibilidades $ue tiene este
trabajo de investigacin. Cos l*mites tuvieron $ue ver con mi desempeo en el
trabajo de campo, las presuposiciones a priori $ue hice sobre el mismo y todas las
otras miradas $ue probablemente $uedan a$u* invisibili#adas en mis parciales y
acotados an9lisis. Aprend* $ue reali#ar un diseo de investigacin no debe
cerrarnos, sino m9s bien, bos$uejar las acciones $ue podr*an desarrollarse. 's
decir, darle un poco de le5ibilidad para no caer en contradicciones epist+micas.
/tra limitacin, ueron los juicios a priori $ue hice sobre la situacin de salud
mental, y a$u* rescato lo $ue desarroll+ en el apartado de rele5ividad Wpor $u+
tendr*an $ue pensar como yo las personas $ue co6participantes y protagonistas del
estudioX Claramente es una posicin colonial, as* como el presuponer $ue Trescato
voces o miradasU $ue han estado invisibili#adas. Co $ue se desarrolla a$u* en mi
trabajo de tesis tiene el alcance y el l*mite dado por mi historia de privilegios, por
lo tanto, todo lo $ue logre visuali#arse m9s all9 de este eno$ue $ue me cie,
espero $ue al menos sirva como aporte a la discusin. Cas posibilidades de esta
tesis pueden orientarse hacia la rele5in de las pr9cticas en salud mental, tanto a
nivel de pre y post grado, as* como tambi+n en los e$uipos de proesionales y
2QI
directivos en jornadas de capacitacin en el 9rea, e igualmente con las amilias y
las propias personas $ue tienen un diagnstico psi$ui9trico.
)ienso $ue se re$uiere una rele5in $ue al menos sincere $ue nuestro
sistema6mundo actual lleno de jerar$u*as de poder, m+dicas, econmicas,
occidentales, diiculta en su base al proyecto comunitario de desinstitucionali#acin
y mientras ello no cambie ser9 di*cil obtener los resultados $ue se esperan en el
9mbito de salud mentalP mejorar calidades de vida, disminuir los estigmas y
prejuicios sociales entre otros.
)ara m* este tipo de cuestionamientos y ojal9 muchos otros, $ue hoy
descono#co, son los $ue m9s pueden empe#ar a derretir los glaciares de poder de
nuestro oc+ano social.
RE0ERENCIAS %I%"IOR*0ICAS
Advi, '. f &eorgaca, '. .222J1. Discourse analysis and psychotherapyP A critical
revieY. European Uournal of !schotherap and Counselling9 !une 222JV M.21P
4QJb4JI.
Ale5ias, &. .22231. "edical Discourse and TimeP Authoritative 8econstruction o
)resent, 7uture and )ast. 1ocial ,heor ` <ealth9 2223, I, 4IJb43E.
Alaro, !. .22221. #iscusiones en !sicolog5a Comunitaria. Te5tos de docencia
universitaria. Universidad Diego )ortales. ,antiago de ChileP 8%C editores.
Alvarado, 8V "inoletti, AV Torres, 7V "oreno, -V "adariaga, CV y ,epBlveda, 8.
.22421. Development o Community Care or )eople Yith ,chi#ophrenia in
Chile Gnternational Uournal of Mental <ealth9 vol. F4, no. 4, ,pring 2242, pp.
F3bI4.
Olvaro, !V Torregrosa, !. y &arrido, A. .4MM21. Gnfluencias sociales psicolgicas en la
salud mental. "adridP ,iglo GG%
Anta;i, Ch. .4MM31. Gdentities in talZ. CondonP ,age.
Araya, 8V 8ojas, &V 7ritsch, 8V 7ran;, 8. f CeYis, &. .222I1. %ne$uities in "ental
=ealth Care Ater =ealth Care ,ystem 8eorm in Chile. Am U !ublic <ealth,
222IV MIP42Mb44E.
Arribas6Ayllon, ". f \al;erdine, A. .22231. 7oucauldian Discourse Analysis. %nP
\illig, C. f ,tainton68ogers, \. ]'ds.^ .22231 ,he 1age <andbooZ of
Eualitati'e Cesearch in !scholog. CondonP ,age publications.
Arrigo, -V f \illiams, Ch. .4MMM1. Chaos theory and the social control thesisP a )ost6
7oucauldian Analysis o mental %llness and involuntary coninement. 1ocial
UusticeY ,pring 4MMMV 2I, 4V )roNuest ,ociology, pg.4JJ.
As;ena#y, )V Coutrot, TV /rl+an, A., y ,terdynia;, =. .22441. Manifiesto de
economistas aterrados. Eg edicin. TraduccinP ,antiago "art*n -ermBde#.
'spaaP )asos )erdidos y -arataria.
Austin, !. C. .4MIJ1. Cmo hacer cosas con palabras. -arcelonaP )aids. 4M32
At;inson, !.". f =eritage, !. .eds1 .4M3F1. 1tructures of social action CambridgeP
Cambridge University )ress
-a;htin, ". .4M3I1. 1peech genres and other late essas?translated by Aern \.
"c&eeV 'merson, C. f =ol$uist, ". Austin ]'ds.^P University o Te5as )ress,
cop.
2Q3
-anister, )., -urman, '., )ar;er, %., Taylor, ". f Tindall, C. .222F1. M7todos
cualitati'os en psicolog5a. Fna gu5a para la in'estigacin. "+5icoP Universidad
de &uadalajara
-asaglia .4MJ21. Ha institucin negada: informe de un hospital psiquitrico. -arcelonaP
-arral.
-asaglia, 7. .4MJ21. S!siquiatr5a o ideolog5a de la locuraT ]seleccin de te5tos deP
7ranco -asaglia, 7ranca -asaglia /ngaro selecin, revisin y notasP 8amn
&arc*aV ]traduccinP "ar*a Urpina, (uria )+re# de Cara y 8amn &arc*a^.
-arcelonaP Anagrama
-assi, !. .22441. El cdigo de transcripcin de &ail Uefferson: adaptacin para su uso
por seres humanos. )onencia presentada en el A% Congreso Chileno de
)sicolog*a, ,antiago de Chile. .paper1
-erger, ). f Cuc;mann, T. .4M3I1. Ha construccin social de la realidad. -uenos
Aires. "adridP Amorrortu b "urguia.
-ertolote, !.". .22231. )ol*ticas de ,alud "ental, ra*ces del concepto de salud
mental. aorld !schiatr 2Ed Esp3 +:.. ,eptiembre, 2223 44E644I
-habha, =. .4MMI1. Cultures in -etYeen. %nP Euestions of Cultural Gdentit, ,. =all y
).Du &ay .eds.1P Condon, ,age )ublications.
-illig, ". .4MMI1. Arguing and ,hinZing: A Chetorical Approach ,o 1ocial )sychology
8evised 'dition. CambridgeP University )ress
-oeije, =. .22421. Analsis in qualitati'e research. CondonP ,age.
-or+us, :. .222I1. Discursive Discrimination A Typology. European Uournal of 1ocial
,heor 4203P F2QbF2F ,age )ublicationsP Condon, Thousand /a;s, CA and
(eY Delhi.
-oschma &. .222J1. Accommodation and resistance to the dominant cultural
discourse on psychiatric mental healthP oral history accounts o amily
members. Nursing Gnquir 222JV 4FP 2IIb2J3.
-rada, ". L. .222I1. Ha asistencia en salud mental: los sentidos de una prctica en
construccin. Tesis presentada para optar al &rado de Doctora en
'nermer*a )si$ui9trica 'scuela de 'nermer*a de 8ibeirho )reto,
Universidad de ,ho )aulo, 8ibeirho )reto, 222I.
-urman, '. .4MM31. The child, the Yoman and the cyborgP .im1possibilities o
eminist developmental psychology, in =enYood, :., &riin, C. and )hoeni5,
A. .eds1 1tandpoints and #ifference: Essas in the !ractice of Feminist
!scholog. CondonP ,age.
-urr, A. .4MMQ1. An introduction to social constructionism. CondonP 8outledge.
2QM
-urrel, -. f Trip, =. .22441. 8eorm and commnunity careP has de6institutionalisation
delivered or people Yith intellectual disabilityX Nursing Gnquir, 2244V 43
.21P 4JF643E.
-utler, !. .22241. El g7nero en disputa: el feminismo la sub'ersin de la identidad.
"+5icoP )aids.
Cabruja, T. .4MM41. Dersions de la postmodernitat i propostes sobre l=indi'iduo. Tesis
presentada para optar al &rado de Doctora en )sicolog*a
social.httpP??YYY.tesisenred.net?bitstream?handle?4232E?QFJ2?TTCU2deF.
pdXse$uencei2 .consultada el 426426441.
Cabruja, T. .4MMI1. )osmodernismo y subjetividadP construcciones discursivas y
relaciones de poder, enP &ordo6Cpe# y !. C. Cina#a .eds1 !sicolog5a9 discurso
poder: metodolog5as cualitati'as9 perspecti'as cr5ticas. "adridP Aisor
Cabruja, TV Kigue#, C. y A9#$ue#, 7. .22221. Cmo construimos el mundoP
relativismo, espacios de relacin y narratividad. Anblisi9 .*:+)(46
]httpP??ddd.uab.es?pub?analisi?224424JQn2QpI4.pd^
Cabruja, T. .222E1. Astucias de la ra#n y psicolog*a cr*ticaP condiciones de
erotismo6seduccin, pr9cticas de to;enismo y resistencias +tico pol*ticas.
!ol5tica 1ociedad. Dol. 6/, pp 4F464QE.
Cabruja, T. .222E1. 1ociog7nesis de la psicolog5a cient5fica. -arcelonaP U/C.
Cabruja, T. .222Q1. )sicolog*a, racionalidad moderna y pr9cticas de produccin de
la dierencia normal6patolgico. 'nP Cabruja, T. .editora1 !sicolog5a:
!erspecti'as deconstruccionistas9 sub8eti'idad9 psicopatolog5a
ciberpsicolog5a. -arcelonaP U/C. Cap*tulo %%% )9gs. 44Q64II.
Cabruja, T. y &aray, A. .222Q1. %ntroduccin al desarrollo sociohistrico del
conocimiento psicolgico cient*ico. ,ociedad, historia, psicolog*a y
subjetividad. 'nP Cabruja, T. .editora1 !sicolog5a: !erspecti'as
deconstruccionistas9 sub8eti'idad9 psicopatolog5a ciberpsicolog5a. -arcelonaP
U/C. Cap*tulo % )9gs. 4J6I2.
Cabruja, T. .222I1. "entes %n$uietas?Cuerpos %ndisciplinados. 'nP ".
Torras, ". .ed1 Corpori"ar el pensamiento: escrituras lecturas del cuerpo en
la cultura occidental .p. IM6M21. )ontevedraP "irabel 'ditorial.
Cabruja, T. .22231. WNui+n teme a la psicolog*a eministaX 8ele5iones sobre las
construcciones discursivas de proesores, estudiantes y proesionales de
psicolog*a para $ue cuando el g+nero entre en el aula, el eminismo no salga
por la ventana. !ro(!osicdes9 '. )4, n. 2 .QI1 6 maio?ago. 2223
2I2
Cabruja, T. y 7ern9nde#6Aillanueva C. .22441. )sicolog*as
eministasP )erspectivas cr*ticas, posmodernas y radicales. 'nP /vejero,
Anastasio y 8amos, !Bpiter .coords1 .22441 !sicolog5a 1ocial Cr5tica. "adridP
-iblioteca (ueva, ,. C. 3E6 MJ
Cabruja6Ubach, T. .224E1. Aveneos i reptes actuals de la recerca interdisciplinar
sobre .psico1 despatologit#aciP tan lluny, tan a prop. Euaderns de
!sicologia9 )*2)39 J622. '5tra*do el ]4Q^ de ]2I^ de ]224E^, de
httpP??YYY.$uadernsdepsicologia.cat?article?vieY?44J2
Canals, !. .4M3Q1. Cuidar y curarP unciones emeninas y saberes masculinos.
-arcelona, Ce'. UANA nB ++/(<9 vol. GG%G .pp. EIQ6EJ21.
Ca$ueo6Ur*#ar, AV &uti+rre#6"aldonado, !V 7errer6&arc*a, "., y "iranda6Castillo, C.
.22421. Coping strategies in Aymara caregivers o patients Yith
schi#ophrenia. U Gnmigrant Minorit <ealth .22421 4FPFMJ6Q24.
Castel, 8V Don#elot, !V 7oucault, "V De &audemar, !6)V &rignon, C., f "uel, 7V
]TraduccinP Olvare#6Ur*a, 7.^ .4MM41. Espacios de poder. "adridP Cas
ediciones de Ca pi$ueta, nS I "adrid.
CastilloV "V UrdapilletaV %., )etitjean, 7., ,e#nec, !., f !anuel, D .22231. CUannonce du
diagnostic de schi#ophr+nie. Analyse te5tuelle dUentretiens clini$ues.
Announcing a diagnosis o schi#ophrenia. Annales M7dico !schologiques
4II .22231 QMMbI2Q.
Castro6&me#, ,. y &rosoguel, 8. .222J1. )rlogo. &iro decolonial, teor*a cr*tica y
pensamiento heter9r$uico. 'nP ,antiago Castro6&me# y 8amn &rosoguel
.eds.1 El giro decolonial. Cefle?iones para una di'ersidad epist7mica ms all
del capitalismo global. pp. M62E. -ogot9P %esco6)ensar6,iglo del =ombre
'ditores.
Celedn C. y (o+ ". .22221. 8eormas en el sector salud y participacin social.
Ce'ista A!1, (Bmero 'special sobre 8eormas.
C+saire, A. .222I1 #iscurso sobre el colonialismo. "adridP A;al
ChaimoYit#, &. .22421. The criminali#ation o people Yith mental illness. ,he
Canadian Uournal of !schiatric. Dol. *% 2.3. 7eb. 2242.
ChoYdhury, ". f -enson, -. .22441. Deinstitutionalisation and $uality o lie o
individuals Yith intellectual disabilityP a revieY o the internacional
literatura. Uournal of !olic and !ractice in Gntellectual #isabilities. Dolume $,
number F, pp.2QI62IQ December 2244.
Conde, 7. .4MMF1. Cas perspectivas metodolgicas cualitativa y cuantitativa en el
conte5to de la historia de las ciencias 'nP !uan "anuel Delgado y !uan
2I4
&uti+rre# .'ds1 M7todos t7cnicas cualitati'as de in'estigacin en ciencias
sociales. .pp.QE6I31 "adridP ,*ntesis
Condillac, 8V &riiths, D. f /Yen, 7. .22421. )rocesses and outcomes o
deinstitutionalisation in /ntarioP the acilities initiative study. Uournal of
Gntellectual #isabilit Cesearch. 2242 %A,,%D \orld Congress. )opulations,
Community, and ,ervice ,ystems. )age.J34.
Cooper, D. .4M3Q1. !siquiatr5a antipsiquiatr5a. Traduccin de !orge )iatigors;y.
-arcelonaP )aids
Davidson, )., Di&iacomo, ". f "c&rath, ,. .22441. The 7emini#ation o AgingP =oY
\ill This %mpact on =ealth /utcomes and ,ervicesX <ealth Care for aomen
Gnternational9 0.:)., 42E4642FQ
De la "ata, %. f /rti#, A .222J1. Ca coloni#acin psi$ui9trica de la vida Ce'ista
Archipi7lago9 Numero %+9 ,eptiembre, 222J.
D+lano, ". y Traslavia, =. .4M3M1. Ha herencia de los Chicago Xos. ,antiagoP Cas
ediciones del ornitorrinco.
Den#in, (., f Cincoln, 0. .'ds1 .222Q1. ,he 1age handbooZ of qualitati'e research.
'dition Erd ed. Thousand /a;s, Cali.P ,age )ublications, cop.
Derrida, !. .4MMJ1. 'l tiempo de una tesis. 'nP #econstruccin e implicaciones
conceptuales. Traduccin de )atricio )ealver -arcelonaP )royecto A
'diciones, 4MMJ, pp. 44622. 'dicin digital de Derrida en castellano.
Derrida !. .22241. Ha deconstruccin en las fronteras de la filosof5a. -arcelona. )aids.
Desviat, ". .222J1. Cr*tica a la ra#n psi$ui9trica. Ce'ista Archipi7lago. Numero %+,
,eptiembre, 222J.
Desviat, ". .222J1. Aigencia del modelo comunitario en salud mentalP teor*a y
pr9ctica. Ce'ista &aceta de !siquiatr5a Fni'ersitaria .//%V EV 4P 336MI
Desviat, ". y 7ern9nde#, A. .22221. ,alud mental comunitaria como estrategia o
utop*a. !siquiatr5a !@blica9 'olumen )., nBmero 4. p9g. J63
YYY.dinarte.es?salud6mental issnP 224E63MJ2. svrP QQE
D*a#, 7V 'ra#o, !., y ,andoval, C. .22231. Actuales )ol*ticas )Bblicas para la
Desinstitucionali#acin y 8ehabilitacin de )ersonas )sicticas en Chile.
'5periencia de la Comunidad Terap+utica de )ealol+n. Ce'ista de
!sicolog5a9 Dol. eDGG, (S 4, 2223, Universidad de Chile.
Donoso, (. .222Q1. 8eorma de salud Woportunidad u obst9culo para la gestin
participativaX )9gs. 3Q644I 'nP Universidad Arcis .222Q1 !ol5ticas sociales de
la Concertacin: Fna mirada cr5tica. Cuadernos )r9cticas ,ociales nS F.
2I2
"ag*ster en pol*ticas sociales y gestin local, escuela de trabajo social.
,antiagoP Universidad Arcis.
Duschat#;y, ,. .22221. ,utelados asistidos: !rogramas sociales9 pol5ticas p@blica
sub8eti'idad. -uenos AiresP )aids.
'dYards, D. .4MMF1. An Analysis o 'vent Descriptions in Conversation. Uournal of
Hanguage and 1ocial !scholog. 1eptember )446 vol. 4E no. E 24462FJ
7airclough, (. .4M3M1. Hanguage and poJer. CondonP Congman cop.
7airclough, (. .222E1. Analsing discourse: te?tual analsis for social research.
CondonP 8outledge.
7anon, 7. .4MJ41. Hos condenados de la tierra. Traduccin !ulieta Campos. 'dicin 2g.
"+5icoP 7ondo de Cultura 'conmica
7erreirs, C.'. .222J1. 1alud mental derechos humanos: Ha cuestin del tratamiento
ambulatorio Gn'oluntario. Cermi Comit+ 'spaol de 8epresentantes de
)ersonas con DiscapacidadP 'spaa
7eyerabend, ). .4MJF1. Contra el m7todo: esquema de una teor5a anarquista del
conocimiento. -arcelonaP Ariel
7eyerabend, ). .4M321. Ha ciencia en una sociedad libre. "adridP ,iglo GG%
7lic;, U. .222I1. An introduction to qualitati'e research. CondonP ,age.
7loren#ano, 8. .22231. %normacin epidemiolgica para Ca ormulacin de pol*ticas
en salud mentalP 'l caso chileno. Ce'ista Argentina de Cl5nica !sicolgica GA%%
p. 424642M
7orster, 8. .22221. Die vielen &esichter der Deinstitutionalisierung6so#iologisch
gedeutet. !schiatrische !ra?is, 2J.,=21, EMbFE.
7orrester6!ones, 8V Carpenter, !V Cooen6,chrijner, )V Cambridge, )V Tate, AV =allam,
AV -eecham, !V :napp, ". f \oo, D. .22421. &ood riends are hard to indX
The social netYor;s o people Yith mental illness 42 years ater
deinstitutionalisation. Uournal of Mental <ealth9 Februar ./).9 .) .41P F64F
%,,(P 2MIE632EJ print
7oucault, ". .4MJI1. <istoria de la se?ualidad G. Ha 'oluntad de saber. ,iglo GG%
'ditores
7oucault, ". .4M3I1. <istoria de la locura en la 7poca clsica. ColombiaP 7ondo de
cultura econmica.
7oucault, ". et al. .4MM41. 'spacios de poder "adridP Ca pi$ueta
7oucault, ". .4MMM1. 'l orden del discurso. -arcelonaP Tus$uets
7oucault, ". .4MMM1. 'st+tica, +tica y hermen+utica. %ntroduccin, traduccin y
edicin de Ongel &abilondo. -arcelonaP )aids %b+rica ,.A
2IE
7uss, D. .4M3M1. Ceer como eminista .traduccin de )ilar &odayol1. 'nP Carbonell,
(. y Torras, ". .4MMM1 Feminismos literarios. "adridP Arco?Cibros, p9gs. 42J6
4FI.
&adamer, =. .4MM4.1 Derdad m7todo. ,alamancaP ,*gueme
&araulic, !. .4MQJ1. 'volucin de la psi$uiatr*a en Chile. 'nP "edina, 'V 'scobar, 'V
y Nuijada, ". #e casa de orates a instituto psiquitrico9 antolog5a de )*/ a>os.
,antiagoP ,ociedad chilena de salud mental.
&arc*a, 8. .4MMQ1. <istoria de una ruptura. El aer ho de la psiquiatr5a espa>ola.
-arcelonaP Airus.
&arin;el, =. .4MIJ1. 1tudies in ethnomethodolog. (eY !erseyP )rentice =all.
&ates Cloyes, :. .222J1. )risoners signiyP a political discourse analysis o mental
illness in a prison control unit. Nursing Gnquir9 222J 4F .E1P 2226244
&ergen, :.!. .4MM41. El o saturado. #ilemas de identidad en el mundo
contemporneo. -arcelonaP )aids.
&oman, '. .4MI41. Gnternados. Ensaos sobre la situacin social de los enfermos
mentales. -uenos AiresP Amorrortu.
&oman, '. .4MIE1. Estigma la identidad deteriorada. -uenos AiresP Amorrortu.
&me#, ". .22421. 'l )eral )sychiatric =ospitalP The long and Yinding road toYard
its conversion into a community psychiatric netYor;. Gnternational Uournal of
Mental <ealth. Aol. F4 .41, 2242, JE63I.
&on#9le#, =., y )+re#, ". .222J1. Ha in'encin de los trastornos mentales. "adridP
Alian#a.
&on#9le#, /. .222J1. "edicali#acin generali#ada. Ce'ista Archipi7lago9 N@mero %+,
,eptiembre, 222J.
&on#9le#, 8. .22421. "9s all9 de la psicologi#acinP estigmati#aciones
naturali#adoras individuales y colectivas. ,eor5a cr5tica de la psicolog5a .,
FMbI2 .22421. %,,(P 244I6EF32.
&oodman, C. .4MI41. ,noYball ,ampling. Annals of mathematical statistics. Dolume
0.9 (umber 4 .4MI41, 4F364J2. '5tra*do de
httpP??projecteuclid.org?D)ub,XserviceiU%fversioni4.2fverbiDisplayfha
ndleieuclid.aoms?44JJJ2Q4F3 .E262M622421.
&ordo, A. .22231. An9lisis del discursoP los jvenes y las tecnolog*as sociales. 'nP
&ordo, A, y ,errano A. Estrategias prcticas cualitati'as de in'estigacin
social. "adridP )earson educacin.
&rosoguel, 8. .224E1. SCmo luchar decolonialmenteT 'ntrevista de "ar*a 8ui#
Trejo, 24?2F?4E Diagonal )eridico.
2IF
httpsP??YYY.diagonalperiodico.net?saberes?como6luchar6
decolonialmente.html Consultado el 23?2F?4E.
&rue, !. .222M1. Critical discourse analysis, topoi and mystiicationP disability policy
documents rom a (orYegian (&/. #iscourse 1tudies 222MV 44V E2Q.
&umper#, !. .4M331. #iscourse strategies. CambridgeP University press.
=amden, AV (eYton, 8V "cCauley6'lsom, :. f Cross, \. .22441. %s
deinstitutionali#ation Yor;ing in our communityX %nternational Uournal of
Mental <ealth Nursing .22441 22, 2JF623E.
=appel, -V =oey, \. f &as;in, C. .22421. Community mental health nurses,
caseloads, and practicesP A literature revieY. Gnternational Uournal of Mental
<ealth Nursing 222421 24, 4E464EJ.
=araYay, D. .4MMI1. Ciencia9 cborgs mu8eres. Ha rein'encin de la naturale"a.
]traduccin de "anuel Talens^ "adridP C9tedra.
=earing Aoices (etYor; .224E1. httpP??YYY.hearing6voices.org?
=enc;es, (. .22441. 8eorming psychiatric institutions in the mid6tYentieth centuryP
a rameYor; or analysis. <istor of !schiatr, 22.21 4IF6434. 8eprints and
permissionP sagepub.co.u;?journalspermissions.nav
=uertas, 8. y Del Cura, ". .222F1. Chiarugi versus )inel, la carta abierta de Carlo
Civi a -riDre de -oismont. Te5tos y conte5tos. Frenia9 Dol. GD(.(222F. )9gs.
42M64EE.
=ui A. f ,tic;ley T. .222J1. "ental health policy and mental health service user
perspectives on involvementP a discourse analysis. Uournal of Ad'anced
Nursing *4 .F1, F4IbF2I
=usserl, '. ]43QM64ME3^ .4MI21. Gdeas: relati'as a una fenomenolog5a pura una
filosof5a fenomenolgica. "+5icoP 7ondo de Cultura 'conmica
=ymes, D. .4MMQ1. Ethnograph9 linguistics9 narrati'e inequalit: toJard an
understanding of 'oice. Condon, \ashington, DCP Taylor f 7rancis.
%b9e#, T. .22241. Municiones para disidentes. Cealidad(Derdad(!ol5tica. -arcelonaP
&edisa.
%llanes, ".A. .4MME1. En el nombre del pueblo9 del Estado de la ciencia: historia
social de la salud p@blica(Chile()$$/-)4%0. ,antiago de ChileP Colectivo de
Atencin )rimaria.
%igue#, C. .222I1. Anlisis del discurso9 manual para las ciencias sociales. -arcelonaP
U/C.
Kigue#, C. y Anta;i, Ch. .4MMF1. 'l an9lisis del discurso en psicolog*a social. Xolet5n
de !sicolog5a9 66, QJ6JQ.
2IQ
!eerson, &. .4M3F1. /n the organi#ation o laughter in tal; about troubles. %nP
"a5Yell At;inson, !. f =eritage, !. .'ds.1 .4M3F1 1tructures of 1ocial Action:
1tudies in Con'ersation Analsis .pp.EFI6EIM1. CambridgeP Cambridge
University )ress.
!hangiani, ,. ! fAadeboncoeur, !. A. .22421. =ealth Care TAs UsualUP The %nsertion o
)ositive )sychology in Canadian "ental =ealth. #iscourse9 Mind9 Culture9 and
Acti'it9 )%: 2, 4IM643F.
:ielland, C. .22421. Deinstitutionalisation in (orYayP the process, challenges and
solutions. ,i"ard Hearning #isabilit Ce'ieJ, )*.F1, 4Q624.
:itana;a, !. .22231. Diagnosing ,uicides o 8esolveP )sychiatric )ractice in
Contemporary !apan. Cult Med !schiatr .22231 E2P4Q2b4JI.
:lein, (. .22231. Ha doctrina del shocZ. El auge del capitalismo del desastre.
ArgentinaP )aids.
:napp, "V -eecham, !V "cDaid, DV "atosevic, T. f ,mith, ". .22441. The economic
conse$uences o deinstitutionalisation o mental health servicesP lessons
rom a systematic revieY o 'uropean e5perience. <ealth and 1ocial Care in
the Communit 2./))3 4M.21, 44E642Q.
:risteva, !. .4MJ31. 1emitica ) .. "adridP 7undamentos ]4MIM^.
:uhn, T. .4MJ41. Ha estructura de las re'oluciones cient5ficas. "+5icoP 7ondo de
Cultura 'conmica.
Caborda, "., y Nue#ada, A. .22421. Notas histricas de la psicolog5a en Chile.
,antiago de ChileP Universitaria.
Caing, 8.D .4MI21. ,he #i'ided 1elf: An E?istential 1tud in 1anit and Madness.
=armondsYorthP )enguin.
Cenoir, 8. .4MJF1. Hes e?clus9 un Francaise sur di?. )arisP 8enes. 'd. Du ,euil
Cevinson .4MM21. !ragmtica. -arcelonaP Teide.
Cou;idou, 'V %oannidi, A. f :alo;erinou6Anagnostopoulou, A. .22421.
%nstitutionali#ed nursing staP planning and developing a speciali#ed
educational rameYor; that enhances psychiatric nursesU roles and promotes
de6institutionali#ation. Uournal of !schiatric and Mental <ealth Nursing9 2242,
4J, 32M63EJ.
Cyotard, !. 7. .4M3J1. Ha condicin postmoderna. Gnforme sobre el saber. "adridP
C9tedra.
"agallares ,anjuan, A. .22441. 'l estigma de los trastornos mentalesP
discriminacin y e5clusin social. Euaderns de !sicologia, 4E.21, J64J.
2II
'5traido el ]E4^ de ]mar#o^ del ]2242^, de
httpP??YYY.$uadernsdepsicologia.cat?article?vieY?34I
"an#ini, ". .22441. Understanding change in community mental health practices
through critical discourse analysis. Xritish Uournal of 1ocial aorZ .22441 F4,
IFQ6IIJ.
"areal, =V :elso, 7., y (ogu+s, ". .22441. &uia per a l=us no se?ista del llenguatge a
la Fni'ersitat Autfnoma de Xarcelona. Documento elaborado por el ,ervei de
lleng[es de la UA- por encargo del /bservatori per a la igualtat de la UA-.
-arcelonaP ,ervei de )ublicacions de la UA-.
"artin, C. f AshYorth, ". .22421. Deinstitutionali#ation in /ntario, CanadaP
understanding Yho moved Yhen. Uournal of !olic and !ractice in Gntellectual
#isabilities. Aolume J, (umber E, pp 4IJ64JI, ,eptember 2242.
"art*ne#6Ceal, CV ,alvador6Carulla, CV Cinehan, CV \alsh, )V \eber, &V Aan =ove,
&V "jjttj, TV A#ema, -V =aveman, "V -uono, ,V &ermanavicius, AV Aan
,chrojenstein Cantman6De Aal;V Tossebro, !V Carmen6Ckra, AV "oravec
-erger, DV )erry, !., f :err, ". .22441. The impact o living arrangements and
deinstitutionalisation in the health status o persons Yith intelectual disability
in 'urope. Uournal of intellectual disabilit research. Dol. **9 part M, )agesP
3Q363J2, september 2224.
"a5Yell, !., f =eritage, !. .'ds.1 .4M3F1. 1tructures of social action: studies in
con'ersation analsis. CambridgeP University )ress
"ayan, ". .222M1. Essentials of qualitati'e inquir. \alnut Cree;, Cali.P Cet Coast
)ress.
"inisterio de ,alud, &obierno de Chile .22221. !lan nacional de salud mental
psiquiatr5a. ,antiagoP "insal
"cleod, C. f -hatia, ,. .22231. )ostcolonialism and )sychology. %nP \illig, C. y
,tainton68ogers, \. ,he 1age <andbooZ of Eualitati'e Cesearch in
!scholog. Chapter E2, )9gs. QJI6Q3M. CondonP ,age
"cleod, !. .22221. Xeginning postcolonialism. "anchester ]etc.^P "anchester
University
"ead, &. ]43IE64ME4^ .4MMM1. Esp5ritu9 persona sociedad: desde el punto de 'ista
del conducti'ismo social. -arcelonaP )aidos.
"edina, '. .4MM21. )anorama institucional de la psi$uiatr*a chilena. 'nP "edina, 'V
'scobar, 'V y Nuijada, ". #e casa de orates a instituto psiquitrico9 antolog5a
de )*/ a>os. ,antiagoP ,ociedad chilena de salud mental.
2IJ
"edina, 'V 'scobar, 'V y Nuijada, ". .22221. #e casa de orates a instituto
psiquitrico9 antolog5a de )*/ a>os. 1antiagoP ,ociedad chilena de salud
mental.
"endive, ,. .222F1. 'ntrevista al Dr. !uan "arconi, Creador de la )si$uiatr*a
%ntracomunitaria. 8ele5iones Acerca de su Cegado )ara la )sicolog*a
Comunitaria Chilena. !sZhe9 .//69 Dol. )0, (S 2, 43J b 4MM.
"ental =ealth America .224E1. <istor of the Argani"ation and the Mo'ement.
Consultado elP 2Q?2E?4E.
httpP??YYY.mentalhealthamerica.net?inde5.cmXobjectidiDA27222D64EJ26
FD226C3332D4MAMJMJEAA
"ignolo, \. .222I1. 'l giro gnoseolgico decolonialP la contribucin de Aim+
C+saire a la geopol*tica y la corpo6pol*tica del conocimiento. 'nP C+saire, A.
#iscurso sobre el colonialismo. "adridP A;al
"iles, ".-. f =uberman, A. .4MMF1. Eualitati'e #ata Analsis: An E?panded
1ourcebooZ. (eYbury )ar;, CaP ,age.
"illet, :. .4MJQ1. Ha pol5tica se?ual. "adridP Aguilar.
"inisterio de ,alud. &obierno de Chile .224E1.
httpP??YYY.minsal.cl?portal?url?page?minsalcl?glnuevolhome?nuevolhom
e.html
"inoletti, A. y Laccaria, A. .222Q1. )lan (acional de ,alud "ental en ChileP 42 aos
de e5periencia. Ce'ista !anamericana de 1alud !@blica 43.F?Q1, 222Q.
"inoletti, AV ,epBlveda, 8V y =orvit#6Cennon, ". .22421. TYenty 0ears o "ental
=ealth )olicies in Chile. Cessons and Challenges. Gnternational Uournal of
Mental <ealth9 'ol. 6), no. 4, ,pring 2242, pp. 24bEJ.
"ontenegro, ". y )ujol, !. .22231. Derivas y actuaciones. Apro5imaciones
metodolgicas. 'nP &ordo, A. y ,errano, A. Estrategias !rcticas cualitati'as
de in'estigacin social. "adridP )earson )rentice may
"ontero, ". .22421. Cr*tica, autocr*tica y construccin de teor*a en la psicolog*a
social latinoamericana. Ce'ista Colombiana de !sicolog5a. Aol. 4M, (S 2, p.
4JJ64M4, !ulio6Diciembre 2242 %,,( 24246QFIM -ogot9, Colombia.
"ontero, "., y ,errano, %. .coords1 .22441. <istorias de la psicolog5a comunitaria en
Am7rica Hatina9 participacin transformacin. -uenos AiresP )aids.
"ontes, A., y -usso, =. .222J1. 'ntrevista a 8amn &rosoguel. )olis. 43, 222J.
Gdentidad Hatinoamericana. )uesto en l*nea el 2E julio 2242, consultado el 44
abril 224E. U8CP httpP??polis.revues.org?F2F2
2I3
"ouesca, !. .4M331. Hos a>os de la dictadura. !lano secuencia de la memoria de Chile:
'einticinco a>os de cine chileno 2)4+/()4$*3 "adridP 'ds. del Citoral, p. 4QM6
4J3. p9g YebP
httpP??YYY.memoriachilena.cl??temas?documentoldetalle.aspXidi"C222MF
E4 consultada el 2J?2J?2242.
(aranjo, C. .22241. =ospital de d*a en psi$uiatr*a. 'volucin de la e5periencia
mundial y estado de la situacin en Chile. 'nP 7acultad de Ciencias "+dicas
Monograf5as de gestin en psiquiatr5a salud mental. Unidad de )si$uiatr*a.
Universidad de ,antiago de Chile.
(ovella, '. .22231. Del asilo a la comunidadP interpretaciones tericas y modelos
e5plicativos. Frenia9 'ol. 'iii62223, M6E2, issnP 4QJJ6J222
/rgani#acin de las (aciones Unidas .4MM41. !rincipios para la proteccin de
!ersonas Con Enfermedad Mental. httpP??YYY.onu.org
/rgani#acin de las (aciones Unidas .222J1. Con'encin internacional para
proteger promo'er los derechos la dignidad de las personas con
discapacidad. httpP??YYY.onu.org
/rgani#acin de los 'stados Americanos .22241. Cecomendacin de la comisin
interamericana de ##<< sobre promocin proteccin de derechos de
personas denominadas con discapacidad mental. httpP??YYY.oea.org
/rgani#acin "undial de la ,alud .22241. Gnforme sobre la salud en el mundo. 1alud
mental: nue'os conocimientos9 nue'as esperan"as. &inebraP ,ui#a.
/rgani#acin "undial de la ,alud .222F1. Gn'irtiendo en salud mental. Departamento
de salud mental y abuso de sustanciasP ,ui#aP \=/
/rgani#acin "undial de la ,alud .224E1. httpP??YYY.Yho.int?es?
/rgani#acin )anamericana de la ,alud .4MM21. #eclaracin de Caracas. Conferencia
Ceeestructuracin de la Atencin !siquitrica en Am7rica Hatina. Caracas,
Aene#uela, 4464F noviembre de 4MM2.
/rt*, A. .4MME1. Ca apertura y el eno$ue cualitativo o estructuralP la entrevista
abierta y la discusin de grupo. 'nP &arc*a 7errando, %b9e#, !. y Alvira, 7.
]compiladores^ El anlisis de la realidad social. M7todos t7cnicas de
in'estigacin. "adridP Alian#a Universidad Te5tos.
/vejero, A. y 8amos, !. .coords.1 .22441. !sicolog5a 1ocial Cr5tica. "adridP -iblioteca
(ueva.
)ar;er, %. .4MM21. #iscourse dnamics: critical analsis for social and indi'idual
pscholog. Condon ]etc.^P 8outledge, cop.
2IM
)ar;er, %. .4MMI1. Discurso, cultura y poder en la vida cotidiana. 'nP &ordo y Cina#a
.ed.1 !sicolog5as9 #iscursos !oder. AisorP "adrid .)9gs. JM6M21.
)ar;er, %. .222J1. Ca deconstruccin de la psicopatolog*a en la investigacin6accin.
Ce'ista Archipi7lago9 N@mero %+, ,eptiembre, 222J.
)ar;er, %. .22231. =istrico, )ersonal y )ol*ticoP )sicolog*a y 8evolucin. Ce'ista de
!sicolog5a. Universidad de Chile. Aolumen GA%%, (S 2, 2223 )9gs. MQ644M
)ar;er, %. .22231. Eualitati'e pscholog: introducing radical research. "aidenhead,
'ngland ]etc.^P /pen University )ress.
)ar;er, %. .'d1 .4MM31. 1ocial constructionism9 discourse and realism. Condon ]etc.^P
,age, cop.
)ar;er, %. .22421. Ha !sicolog5a como Gdeolog5a: Contra la #isciplina. "adridP
Catarata.
)aterson, -. .222J1. A discourse analysis o the construction o mental illness in tYo
U: neYspapers rom 4M3Qb2222. Gssues in Mental <ealth Nursing9 .$:423Jb
442E, 222J, University o ,tirling, ,tirling, ,cotland, U: Copyright %norma
=ealthcare U,A, %nc.
)aulson, &. .22421. Closing the aslums: Causes and consequences of the
deinstitutionali"ation mo'ement. U,P "c7arland fCo. !eerson, (C.
)erron, AV f =olmes, D. .22441. Constructing mentally ill inmatesP nursesU discursive
practices in corrections. Nursing Gnquir9 ./))Y )$ 203: 4M4622F.
)erry, !V 7elce, DV Allen, D. f "ee;, A. .22441. 8esettlement outcomes or people
Yith severe challenging behaviour moving rom institutional to community
living. Uournal of Applied Cesearch in Gntellectual #isabilities 2244, 2F, 464J.
)ichot, )V Cpe#, %V Alio, !. y Aald+s "iyar, " .4MMQ1. #1M(GD: Manual diagnstico
estad5stico de los trastornos mentales. -arcelonaP "asson.
)otter, !. .4MMI1. Ha representacin de la realidad social. #iscurso9 retrica
construccin social. -arcelonaP )aids.
)otter, !. y \etherell, ". .4M3J1. #iscourse and social pscholog: beond attitudes
and beha'iour. CondonP ,age
8eguillo, 8 .22221. Anclajes y mediaciones de sentido. Co subjetivo y el orden del
discursoP un debate cualitativo. Ce'ista de la Fni'ersidad de &uadala8ara9 No.
)%9 in'ierno9 M7?ico.
8odr*gue#, &V &il, !. y &arc*a, '. .4MMM1. Metodolog5a de la in'estigacin cualitati'a.
&ranadaP 'diciones Aljibe. Cap*tulo %G Ca entrevista.
8oets, &V :ristiansen, :V Aan =ove, &. f Aanderplasschen, \. .222J1. Civing
through e5posure to to5ic psychiatric orthodo5iesP e5ploring narratives o
2J2
people Yith mental health problems, Yho are loo;ing or employment on the
open labour mar;et. #isabilit ` 1ociet9 Dol. 22, (o. E, "ay 222J, pp. 2IJb
234
8ojas Aarela, ". .222Q1. Una visin desde las organi#aciones de amiliares y
usuariosP propuestas concretas. 'nP 'genau, )., y Chacn, ,. eds.
Enfermedad mental9 derechos humanos e?clusin social. )9gs. 4EM64F3.
,antiagoP 7acultad de Ciencias ,ociales Universidad Central.
8orty, 8. .4M3E1. Ha filosof5a el espe8o de la naturale"a. "adridP C9tedra.
8ose, (. .4M3M1. &o'erning the 1oul: ,he 1haping of the !ri'ate 1elf. CondonP
8outledge
8ose, (. .222I1. !olitics of life itself: biomedicine9 poJer and sub8ecti'it in the
tJent(first centur. \oodstoc;P )rinceton University )ress.
8ose, (. .222J1. Terapia y poderP techn+ y ethos. Traduccin de !ulia Aarela y
7ernando Olvare#6Ur*a. Archipi7lago9 cuadernos cr5ticos de la cultura. N@mero
%+-.//%
8ose, (. .22231. &o'erning the present: administering economic9 social and personal
life. CambridgeP )olity.
8osell, ". y Cabruja, T. .22421. -io6Ciencia67iccinP Ca -iologi#acin de la
%dentidad en los Discursos "+dicos y cl*nicos de la Transe5ualidad.
Euaderns de !sicologia, 4F.21, 444642E. '5tra*do el ]23^ de ]2Q^ de ]224E^, de
httpP??YYY.$uadernsdepsicologia.cat?article?vieY?44FQ
8otelli, 7., Ceonardis, /., y "auri., D. .22241. #esinstitucionali"acin. 2g ed. ,ao
)auloP =ucitec
8ui# /labu+naga, !.%. e %spi#ua, ".A. .ed.1 .4M3M1. Ha descodificacin de la 'ida
cotidiana. -ilbaoP Universidad de Deusto.
,aid, '. .22221. Arientalismo. "adridP Debate
,ala#ar, &. .4MMM1. <istoria contempornea de Chile. ,omo ). Estado9 legitimidad9
ciudadan5a. ,antiago de ChileP Com
,ala#ar, &. .22221. Habradores9 peones proletarios. ,antiago de ChileP C/"
,chut#, A. .4MI21. El !roblema de la realidad social. -uenos AiresP Amorrortu
,cott, !. .4MMI1. =istoria de las mujeres. 'n -ur;e, ). Formas de hacer <istoria.
Alian#a Universidad, "adrid.
,cull, A. .4MJJ1. DecarcerationP Community treatment and the deviantP a radical
vieY. U,P )rentice6=all .'ngleYood Clis, (.!.
2J4
,epBlveda, 8. .4MM31. Una rele5in sobre la organi#acin de los servicios de salud
mental y psi$uiatr*a en Chile. Cuadernos m7dicos sociales GGG%G, E6F,
4MM3?4I624.
,hotter, !. .22241. 8ealidades conversacionalesP la construccin de la vida a trav+s
del lenguaje. -uenos AiresP Amorrortu.
,ierra, 7. .4MM31. 7uncin y sentido de la entrevista cualitativa en investigacin
social. 'nP &alindo, C. ,7cnicas de in'estigacin en sociedad9 cultura
comunicacin. )9gs. 2JJ6EFI. "+5icoP Adisson \esley Congman
cid;a, !. f -eadle6-roYn, !. .22441. Developments in deinstitutionali#ation and
community living in the C#ech 8epublic. Uournal of !olic and !ractice in
Gntellectual #isabilities. Aolume 3, (umber 2, pp. 42Q64EE !une 2244.
,lemon, ,. .4MMF1. The ,cramble or )ost6Colonialism. %nP Tiin, C. f CaYson, A.
.eds.1 #escribing Empire: !ost(Colonialism and ,e?tualit. CondonP
8outledge. ppP 4Q6E2.
,mar;, C. f Deo, =. .222I1. A 7oucauldian ga#e o mental institution accounting
realityP _another bric; in the Yall`. Uournal of American Academ of Xusiness9
Cambridge. "ar 222IV 3, 4V A-%?%(7/8" Complete pg.222.
,mith, !. .'d1 .22231. Eualitati'e pscholog: a practical guide to research methods.
,econd ed. Cos Angeles ]etc.^P ,age
,peed, '. .222I1. )atients, consumers and survivorsP A case study o mental health
service user discourses. 1ocial 1cience ` Medicine +. .222I1 23bE3
,piva;, &. Ch. .222M1. S!ueden hablar los subalternosT traduccin y edicin cr*tica
de "anuel Asensi )+re#. -arcelonaP "useo de arte contempor9neo de
-arcelona.
,tic;ley T., =ui, A., "organ, !. f -ertram, &. .222J1. '5periences and constructions
o artP a narrative6discourse analysis. Uournal of !schiatric and Mental <ealth
Nursing 4F, J3EbJM2
,#as#, T. .222J1. Coercion as Cure: A Critical <istor of !schiatr. (eY -runsYic;
.U,A1 Condon .U:1P Transaction )ublishers
Te#anos, !7. .4MMM1. ,endencias de duali"acin e?clusin social en las sociedades
a'an"adas. Fn marco para el anlisis. "adridP ,istema
Aaccari, ). y Astete, ". .22441. 8esea de /vejero y 8amos .22441 )sicolog*a social
cr*tica. Euaderns de !sicologia9 4E.21, JJ632. '5tra*do el ]E2^ de ]2Q^ del
]2242^, de httpP??YYY.$uadernsdepsicologia.cat?article?vieY?42QI
Aaccari, )V Astete, C., y /jeda, ). .22421. Desinstitucionali#acin de la ,alud "ental
)Bblica en ChileP nuevos desa*os y algunos ejemplos sobre las e5periencias
2J2
del Centro Comunitario de ,alud "ental .C/,A"1 y del =ospital De D*a
.=D1 en la Comuna de Concepcin. Ce'ista !equ7n9 Fni'ersidad del X5o( X5o.
(S 4, Aolumen 2. '5tra*do el ]E2^ de ]44^ del ]2242^,
httpP??YYY.ubiobio.cl?miYeb?Yebile?media?2IQ?QZ22desintitucionali#aci
ZCEZ-En....doc5.pd
Aalles, ". .4MM31. ,7cnicas cualitati'as de in'estigacin social9 Cefle?in
metodolgica prctica social. "adridP ,*ntesis
Aan Amerongen, A.). .22441. ,chi#ophr+nie et soci+t+. Annales M7dico(
pschologiques9 re'ue pschiatrique9 Dolume )+4, %ssue E, April 2244, )age
4J2
Aan Dij;, T. .Comp.1 .4MMJa1. El discurso como estructura proceso. Estudios sobre
el discurso G: Fna introduccin multidisciplinaria. -arcelonaP &edisa. 2222
Aicente, -V :ohn, 8V ,aldivia, ,. y 8ioseco, ). .222J1. Carga del enermar ps*$uico,
barreras y brechas en la atencin de ,alud "ental en Chile. Ce' M7d Chile
222JV 4EQP 4QM464QMM
Aivado, AV Carson, CV y Arroyo, A. .4MEM1. Ca asistencia psi$ui9trica en Chile, su
historia, estado actual, deiciencias y orma como debe ser encarada. 'nP
"edina, 'V 'scobar, 'V y Nuijada, ". #e casa de orates a instituto psiquitrico9
antolog5a de )*/ a>os. ,antiagoP ,ociedad chilena de salud mental.
\ahlbec;, :V \estman, !V (ordentot, "V &issler, ". f "un; Caursen, T. .22441.
/utcomes o (ordic mental health systemsP lie e5pectancy o patients Yith
mental disorders. ,he Xritish Uournal of !schiatric .22441 4MM, FQE6FQ3.
\ai6chi Chan, ,. .22441. &lobal perspective o burden o amily caregivers or
persons Yith schi#ophrenia. Archi'es of !schiatric Nursing9 Dol. .*, (S Q
./ctober1, 2244P pp. EEM6EFM.
\eber, ". ]43IF64M22^ .4MIF1. Econom5a sociedad: esbo"o de sociolog5a
comprensi'a. 2g 'd. "+5icoP 7ondo de Cultura 'conmica.
\etherell, ". .22241. Debates in Discourse 8esearch. %nP \etherell, "V Taylor, ,. f
0ates, ,. #iscourse9 ,heor and !ractice: a reader. CondonP ,age.
\illig, C. f ,tainton68ogers, \. .'d1 .22231. ,he 1A&E handbooZ of qualitati'e
research in pscholog. Cos Angeles ]etc.^P ,A&' )ublications, 2223
\illig, C. .22231. Discourse Analysis. %nP ,mith, !. ]'d.^ Eualitati'e !scholog A
!ractical &uide ,o Cesearch Methods. ,econd 'dtion. CondonP ,age
)ublications. Chapter eightP 4I2643Q.
2JE
\ing 0um Chan, -. f /U-rien, A.". .22441. The right o caregivers to access health
inormation o relatives Yith mental illness. Gnternational Uournal of HaJ and
!schiatr. 06 .22441 E3I6EM2.
\ittgenstein, C. .4M331. Gn'estigaciones filosficas. "+5icoP Universidad (acional
Autnoma. %nstituto de %nvestigaciones 7ilosicasV -arcelonaP Cr*tica
0oung, 8. .22241. !ostcolonialism: An <istorical Gntroduction. "aldenP -lac;Yell.
ie;, ,. .22231. En defensa de la intolerancia. Traduccin de 'raso, !. y Antn, A.
"adridP ,e$uitur.
2JF
ANE!O NI 1: CONSENTIMIENTO IN0ORMADO
0o..........................................................................................
R:t................Edad....................................0ecCa...............
'n relacin a mi participacin en el estudio sobre pol*ticas de
salud mental, declaro $ue la estudiante de Doctorado en )sicolog*a
,ocial de la Universidad Autnoma de -arcelona, 'spaa, )amela
Aaccari !im+ne#, 8UTP 4QE4M4JQ64 Dirigida por la Dra. Teresa Cabruja i
Ubach y tutori#ada por el Dr. !uan "uo# !usticia, del Departamento de
)sicolog*a ,ocial de las Universidades de &irona y Autnoma de
-arcelona de 'spaaP
"e inorm sobre los objetivos del estudio.
"e inorm sobre el por$u+ re$uiere de mi participacin.
"e inorm sobre la t+cnica de estudio a utili#arP entrevista en
proundidad .de apro5imadamente 4 hora y grabada en audio
digital1.
"e inorm sobre los posibles eectos $ue podr*an acontecerme
durante y despu+s de la entrevista.
"e inorm sobre las condiciones de conidencialidad de la entrevista.
"e inorm $ue los datos obtenidos en la entrevista ser9n utili#ados
para la reali#acin de su Tesis Doctoral y para la diusin de
contenidos en medios acad+micos, reservando estrictamente para
ello mi identidad.
"e inorm $ue en mi calidad de participante del estudio podr+
acceder siempre a la inormacin, conclusiones y an9lisis $ue
resulten de esta investigacin.
"e inorm $ue ante cual$uier irregularidad vinculada a mi
participacin en este estudio, ser9 responsabilidad de ella misma .la
investigadora1 solucionar los problemas al respecto.
De acuerdo a lo anterior, determino y acepto participar
voluntariamente del estudio a$u* sealado, para lo cual dejo en
constancia mi nombre y irma.
(ombre y irma (ombre y irma
)amela Aaccari !im+ne# )articipante
2JQ
ANE!O NI.: CDIOS DE TRANSCRIPCIN
()))* +omillas +uando alguien reali%a
una parfrasis de las
palabras de otra "o# o de s$
misma "o#
... )untos suspensivos Pa:sa @re=e de 1 o .
seg:ndos
G(H (Bmero entre
par+ntesis
Seg:ndos de :na
>a:sa m4s e?tensa J:e 1 o
. seg:ndos
2o5a ,ubrayado 3n6asis en 5a sB5a@a o
>a5a@ra
2O"A "ayBsculas 3n6asis ma<or J:e e5
s:@ra<ado
GH 7lecha hacia abajo %a9a 5a =o8
GH Doble lecha hacia
abajo
%a9a m:cCo 5a =o8
GH 7lecha hacia arriba S:@e 5a =o8
GH Doble lecha hacia
arriba
/o8 m:< 6:erte
G H Una cara SonrBe
G H Doble cara Se rBe
GKH C*rculo tachado Ina:di@5e
GriaH SB5a@a entre
>ar;ntesis
0rase J:e no Ca
6ina5i8ado
También podría gustarte
- Manual de psicoterapia emocional sistémicaDe EverandManual de psicoterapia emocional sistémicaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (7)
- Plan de Acompañamiento CSMC KusikuyDocumento37 páginasPlan de Acompañamiento CSMC KusikuyPsicóloga Lisset CBaquedano100% (1)
- Recuperación Psicoafectiva: Una infancia resilienteDe EverandRecuperación Psicoafectiva: Una infancia resilienteCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- De Lellis Sosa Modelos de Atencion PDFDocumento19 páginasDe Lellis Sosa Modelos de Atencion PDFscjuanpiAún no hay calificaciones
- TFM G918Documento161 páginasTFM G918Alba SanchezAún no hay calificaciones
- Autoconcepto en AdolesDocumento112 páginasAutoconcepto en AdolesRenzo Rivera0% (1)
- Retos Del Derecho de La Propiedad Intelectual en Las Nuevas Tecnologías de La Información y La ComunicaciónDocumento152 páginasRetos Del Derecho de La Propiedad Intelectual en Las Nuevas Tecnologías de La Información y La ComunicaciónInformación y comunicación multimediaAún no hay calificaciones
- Memoria de Título Los Cuerpos Trans Terminada JavieracarlaalexandrajesseniaDocumento245 páginasMemoria de Título Los Cuerpos Trans Terminada JavieracarlaalexandrajesseniaCarla María LaengleAún no hay calificaciones
- Conducta Pro AmbientalDocumento317 páginasConducta Pro AmbientalSamuel Fuentealba PerezAún no hay calificaciones
- Estrategias de Retencion de Docentes Universitarios en Las Universidades de VENEZUELA 2018Documento269 páginasEstrategias de Retencion de Docentes Universitarios en Las Universidades de VENEZUELA 2018haydee chinchillaAún no hay calificaciones
- Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de ComercioDocumento210 páginasDepartamento de Ciencias Económicas Administrativas y de ComercioAurora VasqzAún no hay calificaciones
- Identidad y Comunidad Poblacion Molineros PDFDocumento132 páginasIdentidad y Comunidad Poblacion Molineros PDFstefanoAún no hay calificaciones
- Hacia Una Ciencia de La Logica CriticaDocumento190 páginasHacia Una Ciencia de La Logica CriticaJorgeAún no hay calificaciones
- BullyngDocumento100 páginasBullyngLizeth Hurtao100% (1)
- Tesina Febrero Tepeu Tajiboy, Nancy Paola Delincuencia JuvenilDocumento72 páginasTesina Febrero Tepeu Tajiboy, Nancy Paola Delincuencia JuvenilPedro Ernesto Abeso MangueAún no hay calificaciones
- Análisis Del Discurso y Prácticas Sobre El Enfoque de Género de Una Educadora de Párvulos y Las TécnicosDocumento148 páginasAnálisis Del Discurso y Prácticas Sobre El Enfoque de Género de Una Educadora de Párvulos y Las TécnicosJuan Carlos Lizama AprojunjiRMAún no hay calificaciones
- Experiencia de Parentalidad en Familias Donde El Padre, Por Su TrabajoDocumento98 páginasExperiencia de Parentalidad en Familias Donde El Padre, Por Su Trabajoagustina elguetaAún no hay calificaciones
- Caracterización Geomecánica de Suelos en Proyecto Chicauma Comuna de Lampa y Aplicación Del Modelo Hiperbólico PDFDocumento184 páginasCaracterización Geomecánica de Suelos en Proyecto Chicauma Comuna de Lampa y Aplicación Del Modelo Hiperbólico PDFChikotole Mc DelthanueveAún no hay calificaciones
- 2022 Tesis Final de Daniel Julio 08Documento132 páginas2022 Tesis Final de Daniel Julio 08Ertugul Ibn ArabiAún no hay calificaciones
- Migración InfantilDocumento478 páginasMigración Infantilmagda75Aún no hay calificaciones
- Trabajo de Titulación 2017 Elisa Guevara Santana Andrea Macias TriviñoDocumento89 páginasTrabajo de Titulación 2017 Elisa Guevara Santana Andrea Macias TriviñoOMAR MEJIA SALAZARAún no hay calificaciones
- Aplicacion Scaner Láser 3D para Obras Viales en El Area MineraDocumento130 páginasAplicacion Scaner Láser 3D para Obras Viales en El Area MineraRoberto Trujillo RojasAún no hay calificaciones
- Tesis Final Catalina GonzálezDocumento591 páginasTesis Final Catalina GonzálezYaritza Alonso0% (1)
- Vélez, 2023Documento87 páginasVélez, 2023Leidy Mosquera PalaciosAún no hay calificaciones
- Universidad Alberto Hurtado Facultad de Filosofía Y Humanidades Departamento de Lengua Y LiteraturaDocumento257 páginasUniversidad Alberto Hurtado Facultad de Filosofía Y Humanidades Departamento de Lengua Y LiteraturaRAFAEL IGNACIO ZÚÑIGA CARTAGENAAún no hay calificaciones
- Las Creencias Sobre Los Padrastros yDocumento452 páginasLas Creencias Sobre Los Padrastros yAna Paula MedinaAún no hay calificaciones
- PHD Manuel Terol ImagenDocumento446 páginasPHD Manuel Terol ImagenChary Glez MaldonadoAún no hay calificaciones
- TESIS IVU Ivonne Mendieta y Diana CalderónDocumento113 páginasTESIS IVU Ivonne Mendieta y Diana CalderónJose Vicente Morales LedezmaAún no hay calificaciones
- Mujeres Jefas de FamiliaDocumento259 páginasMujeres Jefas de FamiliaLorena LazoAún no hay calificaciones
- Evaluacion de Impactos Tesis Udo PDFDocumento98 páginasEvaluacion de Impactos Tesis Udo PDFgabrielapbss120% (1)
- TesisGialuanna Sin ImagenesDocumento263 páginasTesisGialuanna Sin ImagenesLQAún no hay calificaciones
- Tesis PDFDocumento120 páginasTesis PDFLuis RendonAún no hay calificaciones
- AAT2890Documento110 páginasAAT2890Fernanda MármolAún no hay calificaciones
- Martinez Alvarez IsabelDocumento453 páginasMartinez Alvarez IsabelRamiro Barberito VillanuevaAún no hay calificaciones
- BQ 109Documento109 páginasBQ 109Reyna QuispeAún no hay calificaciones
- Investigacion de Educacion en LineaDocumento162 páginasInvestigacion de Educacion en Lineajulio menjivarAún no hay calificaciones
- Estrategia Comunicacional TesisDocumento182 páginasEstrategia Comunicacional TesisIraima Zerpa de PinedaAún no hay calificaciones
- Péres Sucasaca Hilda Beatriz Calcina Titi Magaly DianethDocumento142 páginasPéres Sucasaca Hilda Beatriz Calcina Titi Magaly DianethRocio Copelo CristóbalAún no hay calificaciones
- Tesis Partos Interculturales ChiapasDocumento187 páginasTesis Partos Interculturales ChiapasAntonia Fontaine RodríguezAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Del Altiplano: Escuela Profesional de AntropologíaDocumento145 páginasUniversidad Nacional Del Altiplano: Escuela Profesional de AntropologíaJhon Hurtado RodrigoAún no hay calificaciones
- Nopal BiomasaDocumento124 páginasNopal BiomasaFrancisco MoralesAún no hay calificaciones
- Tesis FinalDocumento193 páginasTesis FinalDana ArnodoAún no hay calificaciones
- Mentalización y Regulación Emocional en Adolescentes Chilenos Con Personalidad LímiteDocumento87 páginasMentalización y Regulación Emocional en Adolescentes Chilenos Con Personalidad LímitePedro HernandezAún no hay calificaciones
- Tesis - Estrategias Consumo Confiteria PDFDocumento464 páginasTesis - Estrategias Consumo Confiteria PDFAída Ingrith MartinezAún no hay calificaciones
- Tesis Danae y RominaDocumento207 páginasTesis Danae y RominaJeanette RuizAún no hay calificaciones
- Tesis Sistema de Costos Abc PDFDocumento136 páginasTesis Sistema de Costos Abc PDFroy100% (1)
- Tesis Ortiz ArveaDocumento84 páginasTesis Ortiz ArveaMaria asuncion MartinezAún no hay calificaciones
- Galindo-Quitovac, La Casa Del Agua: Comunidades de Practica Entre Los Tohono O'odham Del Desierto SonorenseDocumento200 páginasGalindo-Quitovac, La Casa Del Agua: Comunidades de Practica Entre Los Tohono O'odham Del Desierto SonorenseCedicar AcAún no hay calificaciones
- UPS CT002477 UnlockedDocumento299 páginasUPS CT002477 UnlockedFrida MoguelAún no hay calificaciones
- MNR 1 de 1Documento422 páginasMNR 1 de 1Paula BessaAún no hay calificaciones
- Elvira Arnaud Del C. Pasantía DefinitivaDocumento67 páginasElvira Arnaud Del C. Pasantía DefinitivaMayelin HerreraAún no hay calificaciones
- Ana Lucía Santizo GaitánDocumento107 páginasAna Lucía Santizo GaitánKaren CortèzAún no hay calificaciones
- Jose Inacio PDFDocumento224 páginasJose Inacio PDFMaria Jose UzcateguiAún no hay calificaciones
- Método MatteDocumento66 páginasMétodo Mattedaniela100% (1)
- Reciclaje PerfectoDocumento213 páginasReciclaje PerfectoSabor De La ReinaAún no hay calificaciones
- 143436013Documento79 páginas143436013Sol LunaAún no hay calificaciones
- Tesis. Marin MarinDocumento92 páginasTesis. Marin MarinDIEGO ALEJANDRO VARGAS BECERRAAún no hay calificaciones
- Producción de Éter Etílico A Partir de Bioetanol - Carletti Pastorino Varela PDFDocumento605 páginasProducción de Éter Etílico A Partir de Bioetanol - Carletti Pastorino Varela PDFFacu RiveroAún no hay calificaciones
- Calzados PDFDocumento186 páginasCalzados PDFJhenmmy MamaniAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Viviendas en MexicoDocumento205 páginasClasificacion de Viviendas en MexicoMaAún no hay calificaciones
- Diaz r2Documento262 páginasDiaz r2piedadcabreraAún no hay calificaciones
- PeñaDocumento18 páginasPeñalainusAún no hay calificaciones
- Carlos Perez SotoDocumento2 páginasCarlos Perez SotolainusAún no hay calificaciones
- Marconi. 50 Años de La Psiquiatria en ChileDocumento27 páginasMarconi. 50 Años de La Psiquiatria en ChilelainusAún no hay calificaciones
- Postel y Quetel. Nueva Historia de La PsiquiatriaDocumento785 páginasPostel y Quetel. Nueva Historia de La Psiquiatrialainus100% (5)
- Asún, D. Intervención Psicosocial, Redes Sociales y Estilos de VidaDocumento5 páginasAsún, D. Intervención Psicosocial, Redes Sociales y Estilos de VidalainusAún no hay calificaciones
- Armando Roa Perrault y La ModernidadDocumento12 páginasArmando Roa Perrault y La ModernidadlainusAún no hay calificaciones
- Florenzano, R. y Feuerhake, O. (1981) Atención Psiquiátrica en Programas de Salud General. Bol of Sanit PanamDocumento11 páginasFlorenzano, R. y Feuerhake, O. (1981) Atención Psiquiátrica en Programas de Salud General. Bol of Sanit PanamlainusAún no hay calificaciones
- Pozo, E. (2016) El Secreto Del Mal y La Violencia ActualDocumento6 páginasPozo, E. (2016) El Secreto Del Mal y La Violencia ActuallainusAún no hay calificaciones
- La Ciudad de Los Locos - 1870 - 1940. Cesar LeytonDocumento18 páginasLa Ciudad de Los Locos - 1870 - 1940. Cesar LeytonlainusAún no hay calificaciones
- MC 0056599Documento569 páginasMC 0056599escalantejaimeAún no hay calificaciones
- Libro Psiquatria Web 2Documento221 páginasLibro Psiquatria Web 2Daniela Núñez RosasAún no hay calificaciones
- 25 Aportes para Una Salud Mental AlternativaDocumento288 páginas25 Aportes para Una Salud Mental AlternativaFranco GuerraAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos y Salud Mental en Brasil, Historia de Lucha y Militancia Por La Justicia Social y El Derecho A La Vida (La Salud No Se Vende, La Locura No Se Encierra)Documento16 páginasDerechos Humanos y Salud Mental en Brasil, Historia de Lucha y Militancia Por La Justicia Social y El Derecho A La Vida (La Salud No Se Vende, La Locura No Se Encierra)PipoAún no hay calificaciones
- Desinstitucionalización y Prácticas ComunitariasDocumento2 páginasDesinstitucionalización y Prácticas ComunitariasYemmiAún no hay calificaciones
- Historia de La Salud MentalDocumento7 páginasHistoria de La Salud MentalArnolys DelgadoAún no hay calificaciones
- OPS - 2020 Desinstitucionalización de La Atención Psiquiátrica en América Latina y El CaribeDocumento54 páginasOPS - 2020 Desinstitucionalización de La Atención Psiquiátrica en América Latina y El CaribeRofegobuAún no hay calificaciones
- Salud Mental IIDocumento26 páginasSalud Mental IIAdina MotAún no hay calificaciones
- Modelos de Atencion para El TratamientoDocumento15 páginasModelos de Atencion para El TratamientoSalem AlvaradoAún no hay calificaciones
- Salud Mental Comunitari Trayectoria y Contribuciones de La EnfermeríaDocumento13 páginasSalud Mental Comunitari Trayectoria y Contribuciones de La EnfermeríaseiquiAún no hay calificaciones
- Salud MentalDocumento7 páginasSalud MentalMilton Gaston BosisioAún no hay calificaciones
- Lo - La Reforma PsiquiátricaDocumento13 páginasLo - La Reforma PsiquiátricaAlexander MirandaAún no hay calificaciones
- Legislacion DE SALUD MENTAL EN BRASILDocumento5 páginasLegislacion DE SALUD MENTAL EN BRASILMauricio HerreraAún no hay calificaciones
- Normas Legales: SaludDocumento7 páginasNormas Legales: SaludErika CasquinaAún no hay calificaciones
- La Salud Mental en Espana Cenicienta enDocumento26 páginasLa Salud Mental en Espana Cenicienta enJoaquin Perez RequenaAún no hay calificaciones
- Conceptos y Antecedentes de Psiquiatria ComunitariaDocumento30 páginasConceptos y Antecedentes de Psiquiatria Comunitariahp937Aún no hay calificaciones
- Experiencias en ComunidadesDocumento14 páginasExperiencias en ComunidadesNoelia MelendrezAún no hay calificaciones
- Videos Corrientes - 122011Documento13 páginasVideos Corrientes - 122011camiscassohotmail.comAún no hay calificaciones
- Desinstitucionalización Psiquiátrica y Cuál Es Su Historia.Documento1 páginaDesinstitucionalización Psiquiátrica y Cuál Es Su Historia.Sergio FrancoAún no hay calificaciones
- De La Desinstitucionalización A La Atención en La ComunidadDocumento16 páginasDe La Desinstitucionalización A La Atención en La ComunidadSofía CejasAún no hay calificaciones
- Examenes Resueltos Completo EvangelinaDocumento36 páginasExamenes Resueltos Completo EvangelinaFernando Corrales CurtoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Del Sistema de Salud Mental en EcuadorDocumento32 páginasEvaluacion Del Sistema de Salud Mental en EcuadorGabriel Basurto MaciasAún no hay calificaciones
- 02 Subjetividad Sujeto Salud Mental Dmgoulart FgonzalezDocumento22 páginas02 Subjetividad Sujeto Salud Mental Dmgoulart FgonzalezBris PulidoAún no hay calificaciones
- Bases Conceptuales e Históricas de La Salud MentalDocumento13 páginasBases Conceptuales e Históricas de La Salud Mentalroque0% (1)
- Principios y Objetivos de La Salud Mental ComunitariaDocumento231 páginasPrincipios y Objetivos de La Salud Mental ComunitariaGabriel Ramirez Jose100% (3)
- Psiquiatria ComunitariaDocumento61 páginasPsiquiatria ComunitariaDaniela QuilodránAún no hay calificaciones
- Manual de Salud MentalDocumento107 páginasManual de Salud MentalCarlos José Fletes G.Aún no hay calificaciones
- Modulo 1 ATDocumento14 páginasModulo 1 ATJeremias ChulzeAún no hay calificaciones
- Motorpsico - de La Salud Mental Que TenemosDocumento4 páginasMotorpsico - de La Salud Mental Que TenemosAlberto G. DiazAún no hay calificaciones
- Desviat, M. (2007) - Vigencia Del Modelo Comunitario en Salud Mental Teoría y Práctica.Documento5 páginasDesviat, M. (2007) - Vigencia Del Modelo Comunitario en Salud Mental Teoría y Práctica.Marconi CicarelliAún no hay calificaciones