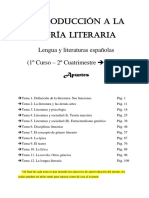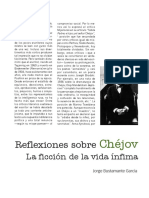Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lituni 01
Lituni 01
Cargado por
José LuisTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lituni 01
Lituni 01
Cargado por
José LuisCopyright:
Formatos disponibles
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 1
INTRODUCCIN A LA HISTORIA DE LA LITERATURA
Esquema de la uni dad:
1. Qu es literat ura?
2. Sobre el concepto de literat ura universal y comparada.
3. Periodizacin.- Por dnde empezar? Grandes etapas.
4. Grandes tendencias en la literatura: literatura dionisaca y literatura apol nea, clsicos y trasgresores,
apocal pticos e integrados.
5. Temas recurrent es en literat ura: cabal leresco y patri tico, amoroso, religin, muerte y moral, la creacin
literaria como tema, la sociedad.
6. La tpica literaria (actividad).
- - - - - - - - - -
1. PERO QU ES LA LITERATURA? CARACTERIZACIN DE LOS TEXTOS LITERARIOS.-
Es muy dif cil que encontremos una definicin cl ara, concisa y exacta de lo que es l a literatura. Sobre ello se
han vertido ros de ti nta y, an hoy, no podemos def ini rla; probabl ement e porque eso sea imposible.
Tradicionalmente se ha i ntent ado defi nir la l iterat ura por oposicin a un uso comn del lenguaje y en funcin de
una serie de caractersticas:
a. Origi nali dad. El lenguaj e literari o es un acto de creacin consciente de un emisor con voluntad de
originali dad. El lenguaj e comn est gastado, es repetitivo; el li terario debe ser indito, extrao, siempre
original.
b. Voluntad art stica. Se usa el lenguaje con una voluntad artstica, es decir, int entando crear una obra de
arte. No existe, pues, una final idad prctica, sino esttica.
c. Especial i ntencin comunicativa. Este lenguaje tiene una singular intencin comunicativa, y nunca una
final idad prctica sino esttica.
d. Desviacin: concepto. Llamamos as a la "recurrencia" o repeticin en un text o breve de unidades
lingsticas de cualquiera de los niveles, es decir, aparici n estadsticamente superior de una unidad
determinada si la comparamos con su frecuencia de aparicin en el lenguaje "normal".
e. Lo connotativo. Es un lenguaj e esencialmente connotat ivo. En un texto l iterario no existen signif icados
unvocos (ello dif erenci a radicalmente a este lenguaj e de los tcnicos y cientficos). Se utiliza un lenguaje
abierto a la evocacin y a la sugerencia a travs de los significados secundarios de las palabras: adems,
y por encima de las connotaciones habituales de algunas palabras (connot aciones universales o
grupales), es posible provocar nuevas connot aciones, propias de cada lector, de cada aut or o de cada
poca en que se recree, al leerl o, el texto. En este sentido, hablamos de plurisignif icacin.
f. Mundo propio. El mensaje crea sus propi os mundos de ficcin cuyos ref erentes no han de corresponder
necesariamente con l a real idad exterior. El habl a normal depende del contexto extraverbal. No ocurre as
en el texto literari o. El lector no conoce el contexto hasta que lee.
g. Importanci a del significante. A pesar de Saussure, podemos afirmar que, en un mensaje literari o, el
significant e puede estar motivado: musical idad, aliteraciones, simbolismos fnicos... En general,
podemos hablar de la importancia de la forma: la literatura usa como materia prima el lenguaje, que se
toma de una lengua, con su forma, con su "cont extura" propia. Adems, hay quien opina que la lengua
conforma el pensami ento. Por estos motivos algunos autores han negado la posibili dad de l a traduccin.
h. La funcin potica. Recordemos el estudi o de las funciones del lenguaje (Jakobson): el lenguaje
desempea una funcin esttica o potica cuando ll ama la at encin sobre s mismo, sobre la manera de
decir las cosas. El texto literario se caracteriza por la especial atencin que reci be el mensaje. Si bien
puede aparecer en text os no lit erarios, su presenci a en l os mensajes l iterarios es obligada, se da
sistemticament e y se puede considerar un fin en s misma
A pesar de las caractersticas enunciadas anteriormente debemos hacer una seri e de matizaciones, y para
eso lo ms oportuno es que vayamos analizando dif erentes relaciones que pueden hacerse entre l a li terat ura y
otros saberes, disciplinas o mbit os vinculados.
1.1. Literat ura y arte.-
a) La literat ura es un arte, por lo que consiste, fundamentalmente en la manipulaci n de un material (en
este caso, el lenguaje), para producir objet os distint os al materi al de parti da, imprimindoles una f orma
determinada.
b) Como todos los objet os art sticos, no debe anali zarse slo en t rmi nos de significante/significado, si no
en trmi nos de sent ido (lo que quiere decir un texto, frente a lo que dice).
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 2
c) La obra literaria es pl urisignif icativa. Es decir, ms que un significado, funcionan varios signif icados a la
vez, y admite varias interpretaciones. Eso no quiere decir, sin embargo, que pueda signif icar cual qui er
cosa que se le ocurra a un lector i ndividual. El conjunto de los significados est dentro de unos lmi tes,
que son el objet o de la investigacin l iteraria.
d) Carece de fi nal idad prctica. Esa fue una de las razones por las que Jakobson consider que perteneca
a una funcin del lenguaje diferente a las dems.
1.2. Literat ura y comunicaci n.-
La literatura es de nat uraleza f ictiva, lo que quiere decir que l os elementos del proceso de comunicacin
han de ser entendi dos de forma especial:
a) El emisor resulta una mscara tras la que una persona real se ha ocul tado. Las man as,
grandezas, preferencias, los sentimi entos, etc., no han de corresponderse con los de l a persona
que est detrs. En los casos de coincidencia hablamos de biograf ismo o de confesionalismo
(y aun as, pocas veces encontraremos sinceridad...)
b) El receptor no es una persona concreta, sino una hi ptesis exigida por el propi o text o en s. Por
mucho que vaya dedicada una obra, en reali dad se dirige a una construccin ideal que es ese
ser que comprende i dealment e todos los recovecos y claves de la obra, que se percat a del
sentido ltimo del texto, de lo que quiere decir la obra. Este lector ideal es inalcanzable, y cuanto
ms acertada sea nuestra interpret acin, ms cerca estaremos del receptor ideal.
c) El canal sufre el mismo problema que el de otras obras de art e. Al ser un producto que puede
ser recibi do por personas de las ms diversas pocas y zonas, sufre problemas de transmisin:
alteraci n de los textos, cortes, formas de editar variables, prdidas, etc.
d) Como todo producto artstico, la obra l iteraria es reci bida por personas de pocas y l ugares no
necesariamente previstos por el aut or, por l o que el context o puede vari ar muy seriamente,
especialmente en la f aceta que defi namos como sit uacin. Pero, adems, como el text o es
ficcin, nos encontraremos que el propio autor, por muy realista que nos parezca, ha
desarrollado su propio cont exto
1
.
e) Y el referente? Desde muy pront o hubo un gran acuerdo en l a teora de la Literatura sobre la
autorreferencial idad del texto l iterario. Es decir, el referent e de la obra literaria (en reali dad, el de
toda obra de arte) es el la misma. Crea su propio mundo, en el que l as condiciones de verdad y
mentira pueden variar: sabemos en qu consisti l a sensacin de La Regent a cuando recibi el
beso desmayada, pero j ams podremos saber algo tan sencil lo como si t en a un lunar en la
espalda.
f) Para el cdigo literario, dedicaremos un apartado.
1.3. Literat ura y cdigo.-
Ms que un cdigo especfico, la li terat ura empl ea una vari edad de diferentes cdigos que se superponen, y
que hay que desvelar para i nterpret ar completamente un texto. La dif erencia con un mensaje no artstico
(normal) es que el literario no se puede interpret ar literalmente. Podemos fijar, como los fundamentales:
a) El propiamente li ngstico, como un componente ms.
b) Las claves propi as de la obra: personajes, repet iciones, ref erenci as a elementos ya mencionados o que
van a aparecer despus, etc.
c) Gnero: ya sea en sus t res grandes conjuntos (l rica, narrat iva, dramtica) o en sus denominaci ones
concretas (novela rosa, elega, entrems...). Suponen una estrat egia de comunicacin que tanto aut or
como lector deben acordar
2
.
d) Ideologa: conjuntos de mitos e ideas propios de una poca, que t odo autor (como ser humano que es)
comparte y/o rechaza, segn qu casos...
e) Intertext ual: infl uencia de ot ras obras y textos, ya sea como imitacin, versin o simple inspiracin.
1
El submarino del Capitn Nemo no existi nunca, pero tampoco existieron los marineros de los buques de guerra que hundi.
Esta es la trampa que tienden los relatos basados en hechos reales: algunos de los acontecimientos existieron, pero y los
dems?, y las actitudes de las personas que estuvieron implicadas?y los puntos de vista? y los contextos en que
sucedieron?...
2
Por ejemplo, en un vodevil (comedia ligera que trata infidelidades amorosas) es perfectamente lgica la escenita del amante
escondido en el armario que se escapa cuando el marido celoso mira debajo de la cama, pero esto resultara absurdo en un
drama de honor de los de Caldern.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 3
1.4. Literat ura y lenguaje.-
Lo cierto es que todos estos cdigos se acaban proyectando en un mensaje verbal, y que, de una u otra
manera, pueden present ar pecul iares usos del lenguaje. Esto no qui ere decir que en esos usos resida lo literario,
sino que son marcadores (algo as como la punta del iceberg) de que ese mensaje es ficticio. A estas diferencias
que a veces es posible detectar li ngst icamente es a lo que algunos lingistas han denomi nado desviacin. Hay
que tener claro que estas diferencias no son un adorno, algo que se aade al texto, sino que surgen como
consecuencia de la creacin literari a. Un texto literario no se produce primero literalmente y luego se adorna, o
se traduce a lenguaje pot ico, sino que se crea en su propio lenguaje.
2. SOBRE EL CONCEPTO DE LITERATURA UNIVERSAL.-
Por dnde empezar una historia de la literatura universal? Podemos, de verdad, l lamar a esta asignatura
literatura universal? Ha ledo tanto el profesor como para poder aspirar a tant o...? Estas son algunas de las
preguntas que puede hacerse un alumno de segundo de bachillerato y que conviene i ntent ar responder desde el
princi pio para que nadie se lleve a engao.
En primer lugar creo que debemos pararnos en el concept o de literat ura universal y af irmar, sin lugar a
dudas, que l a asignatura no debe l lamarse as, ent re ot ras razones, porque aqu vamos a hablar poco de la
literatura zul , precolombi na, china o japonesa, por ejemplo. Las razones de lo dicho derivan de la t ercera de las
preguntas que planteaba al princi pio del epgrafe y as, de paso, la dejamos contestada-: el prof esor no ha le do
tanto, el profesor no sabe tant o. En reali dad nos vamos a cent rar en las l iteraturas occident ales ms pot entes
en volumen- y cercanas, como son la angl osajona, francesa, it aliana, al emana y espaola, con i ncursiones en la
rusa, rabe, japonesa y quizs alguna otra. Ni que deci r tiene que para i ntentar explicar las lneas fundament ales
de estas tradiciones literarias debemos comenzar por referirnos a las t radiciones antiguas de la que bebe la
cultura occidental, es decir, la tradicin hind, hebrea y clsica, a las que dedicaremos la segunda uni dad del
curso.
Una vez que hemos establecido nuestro campo de estudio (el occident al, pri ncipalment e) debemos
tambin establecer un comienzo
3. PERIODIZACIN.-
Hijo del prncipe, a la salida del santo mar, t eres todo irradiacin [... ]
saliendo de la montaa a las santas ordenanzas en el amplio interior [...] del Abzu,
en el sublime Kiur, vasta morada de [... ]
aportando un vivsimo resplandor fuera de las profundidades, con trazos que i nspiran terror
t ests all levantando l a cabeza hacia tu buen desti no, tu grandeza, tu sublimidad,
t avanzas majestuosamente hacia el desti no que va a ser(te) fijado:
el gran An te ha dado, sin restriccin alguna, tu realeza sobre el cielo y tierra,
Enlil ha hecho desplegar para ti una sublime naturaleza divina;
sin embargo, para que t puedas abandonar majestuosamente la onda
inferior, segn el destino decretado, la buena tierra, buen mar,
ha sido Enki, desde el interior del santo mar, quien la ha situado bajo tus pies.
Enlil te ha creado con la majestad y la cualidad de en,
Nanna, tu creciente es llamado creciente del sptimo (da);
Enlil ha nombrado para ti en cielo y tierra tu nombre, un nombre santo,
hijo de prncipe, l ha hecho desplegar tu grandeza en cielo y tierra.
La sublime asamblea te ha hecho presente de su todo podero divino,
sin embargo Enki, desde el santuario de Eridu, haba decretado para ti tu destino de en, tu majestad;
desde el sublime Abzu del santuario de Eridu, dada tu gran cualidad de en,
el rey de cielos y tierra ha hablado, dada tu grandeza, en el [... ] Nanna, l ha decidido que tu cabeza
sobrepase a los Anunna.
Dotado de sus ordenanzas sagradas, que alegran el corazn, t habitas una morada santa;
a los grandes dioses l los invita dignamente al sacrificio,
se sitan para la distribucin (de las raciones) con el corazn lleno de gran satisfaccin:
l dio ofrendas que alegran el corazn a los dioses. T habitas un lugar sublime, un lugar santo,
Nanna, t habitas un lugar santo, una mansin santa,
Enki consagra para ti la morada, hace esplendorosa para ti la morada,
santifica el cielo, hace brillar a la tierra,
dirige para ti hacia el cielo al Ekishnugal, el templo bosque de cedros,
tu sublime morada; hace para ti un l ugar santo, fundamento de cielo y tierra
ordena para ti las reglas y los sublimes ritos de purificacin [...],
[...] tu horno, hace brillar para ti la mesa en un l ugar santo,
[...] su cena, tu cena y tu almuerzo,
[...] dispone para ti
Ha santificado para ti los ritos de purificacin, los ha hecho resplandecer para ti,
3
3
"Himno sumerio." Enciclopedia Microsoft Encarta 2001. 1993-2000 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 4
El anterior es uno de los textos literarios? ms antiguos, pero no podemos afirmar, ni mucho menos, que
sea el primero. Sin duda existe literatura? ant erior a l pero no conservamos testimonios escritos.
Algo parecido o relaci onado con la literatura es l o que encontramos en las pint uras rupestres, en las que el
hombre representaba escenas de caza, por ejemplo, bien para rel atar cmo se haba desarrol lado esa cacera,
bien para rogar a la divinidad pertinente tener suerte en las que habran de l levarse a cabo.
[Pinturas de Lascaux, Francia]
Estas pinturas rupestres son textos narrat ivos en muchos casos, de lo cual no cabe duda. Ahora bien, no
las consideramos literatura, ya que no ut ili zan como cdigo el lenguaje. Parece lgico pensar que mient ras el
bruj o o el jefe de la part ida de caza de l a tri bu pint aba las paredes de la cueva, o dictaba al artesano pi ntor lo
que haba de dibujar, i ra relatando l os hechos reales o imaginarios, reales o deseados. Ese relato s podramos
considerarlo ms cercano a la literatura, pero de l slo conservamos su testimonio pictrico.
Entonces cundo podemos empezar a hablar con propiedad de literatura?Para ell o deberemos esperar
a la aparicin de la Historia, es decir, de la escritura, lo que suceder en Mesopotami a en torno al 3000 a. C. con
la escritura cuneiforme al parecer i nventada por los sumeri os y cuya tcnica ser uti lizada por la lengua acadia y
las que de ella derivan (asirio y babil nico), pero tambin por otras lenguas como el egipcio, hitita, persa, etc...
Pero el problema del comienzo de la literatura no lo resolvemos simplemente estableciendo la fecha del
comienzo de l a escritura, ya que se pueden escribir muchas cosas y no todas son literatura. Gran parte de los
primeros textos conservados son oraciones, himnos como el que veamos ms arri ba- o cdigos j ur dicos, como
es el caso del Cdigo de Hammurabi, el ms antiguo conservado y en el que aparecen las leyes que el dios Sol
dict a Hammurabi, rey de Babilonia (curiosamente, algo parecido le sucede a Moiss en l a Bibl ia con l os Di ez
Mandamientos. Acaso ser todo lo mismo? Ya veremos). Estos textos no son verdaderamente li terarios, ya que
les falta, entre otras cosas, la intencional idad artstica.
El que es considerado el primer texto lit erario es el Poema de Gilgamesh, escrito alrededor del ao 2000
a.C. en caracteres cuneiformes y del que se conservan 12 tabli llas de arcil la. Aunque es una obra muy i ncompl eta
y que conservamos en muy variadas versiones, en ella podemos encont rar ya algunos temas que sern
recurrentes en l a historia de la literatura, cmo es la bsqueda de la inmortal idad y del senti do de l a vida y del
dolor humano, el viaje aventurero e i ncluso l a ref erencia a un dil uvio que i nunda la t ierra (otra vez, qu curi oso,
vuelve a aparecer en la literatura mesopotmica un episodi o que tambin encontraremos en la Bi bli a. Por qu
ser?) . Se trata de un t exto que, aunque tiene mucho de leyenda y de mit olog a, por supuesto, podemos ya
considerar plenamente literari o.
En defi nitiva, podemos decir que ent re el 3000 y el 2000 a. C. se inicia la literatura tal y como la
entendemos hoy en da. A parti r de esa f echa i rn apareciendo obras lit erarias en Mesopotamia, Egi pto, Asia
Menor, India, Palestina, China, etc...
Y es desde ese momento desde el que empezaremos nuestro recorri do por l a l iteratura universal. En el
cuadro sigui ente puedes ver las distintas etapas que los histori adores de la literatura han estableci do, aunque
con diferentes mati zaciones que, en su momento, iremos sealando. De cada uno de esos per odos
seleccionaremos algunos problemas, mot ivos, temas, estilos, autores y obras para intentar componer una
panormica muy general del hecho lit erario
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 5
4. GRANDES TENDENCIAS EN LITERATURA.-
Algunos historiadores de la l iteratura han queri do reducir la evol ucin histrica de la creacin literaria a la
dialct ica entre dos tendencias dif erentes y enf rentadas. A estas tendenci as se les ha dado nombres dif erentes,
como literatura apol nea f rent e a l iteratura di onis aca, clasicismo frent e a trasgresin u originali dad, posturas
apocal pticas en oposicin a post uras int egradas... Como sucede con todos los intentos de reduccin, muchas
obras, autores y movimientos quedan fuera de el las, aunque bien es cierto que puede entreverse a lo largo de los
siglos unas ciert as semejanzas ent re obras de diferentes pocas que podemos intentar si nteti zar de la siguiente
manera:
Literat uras mticas
Literat uras dionisacas,
trasgresoras, apocal pticas
Literat uras apol neas, clsicas,
i ntegradas
Vincul acin con la rel igin.
Intento de explicar el mundo y el
hombre.
Establecimient o de pautas de
comportamient o negativas o
positivas.
Predomi na l a i ntuici n sobre la
norma.
Predomi na l a pasin sobre la
razn.
Predomi na la trasgresin de lo
establecido.
Predomi na el vitalismo.
Predomi na la fidelidad a unas
normas de arte.
Predomi na la razn sobre la
pasin.
Predomi na la imitaci n de la
naturaleza o de modelos
considerados clsicos.
Algunos estudiosos han queri do ver en la historia de la lit erat ura una comprobacin del movimiento pendular,
en el que a una determinada escuela o grupo segua ot ro que se defi na por su oposicin radical al anterior.
Segn ese plant eami ento, l a lit erat ura avanzara gracias a ese discurrir que la llevar a de un extremo a otro, del
clasicismo y el sometimiento a unas normas mnimas de arte (l a doctri na de l a imit atio, fundamentalment e), a su
opuesto. Visto en un esquema, la historia de la literatura nos quedara de la siguient e manera:
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 6
Literat uras mticas
Literat uras antiguas
Literat ura clsica de
Grecia y Roma
Literat ura medieval
Renacimi ento
Barroco
Neoclasicismo
Romant icismo
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
s
a
p
o
l
n
e
a
s
Realismo y Naturalismo
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
s
d
i
o
n
i
s
a
c
a
s
Literat uras actual es
Pero la reali dad es que todo lo que hemos dicho no es del todo verdad, sobre todo si pensamos en la
adscripcin de ciertos aut ores y obras a una u ot ra tendencia: Shakespeare es apol neo o dionisaco? El propio
Apolo, es apol neo o dionisaco?. Si Apolo es apolneo -qu obviedad!-, por qu pierde la cabeza por Dafne y se
deja arrastrar por su pasin amorosa?.
Adems este plant eami ento no permite sit uar a muchos autores y obras y no consigue expl icar l a
literatura del siglo XX, en el que, por ej emplo, encontramos lo que puede llamarse un renacimiento de la literatura
mtica en Latinoamrica, o la aparicin de mitos contemporneos, en algunos casos procedent es del cine, que
llenan las pginas de muchas obras.
En def init iva, el planteamient o de l a historia lit eraria siguiendo una supuesta ley del pndulo no sirve
para expl icar l a reali dad literaria, aunque bien es cierto que puede convert irse en un i nteresante mecanismo de
aproximacin a las distintas pocas que siempre debe ser mati zado y corregi do.
5. TEMAS RECURRENTES EN LITERATURA.-
Cules son los temas de las obras literarias? Si quisiramos responder esta pregunt a tendramos que
hacerlo de una manera muy general y deci r que l a preocupacin por el hombre y sus problemas es el inters
comn de todas las obras. As, al menos lo entendi Terencio:
Homo sum: humani nihil alienum puto
4
En su Canci onero y romancero de ausencias, Miguel Hernndez resumi l a esenci a de l a problemtica
humana y, por tanto, de la temtica lit eraria en tres grandes reas de inters:
Lleg con tres heridas,
La del amor, la de la muerte, la de la vida.
Con tres heridas viene,
La de la vida, la del amor, la de la muerte.
Con tres heridas yo,
La de la muerte, la de la vida, la del amor.
Las tres heridas que siente Miguel Hernndez son las que sient e el ser humano. A el las quizs solo f altara
aadir l a herida provocada por el propi o quehacer artstico, la metal iteratura, tema muy caracterstico en el siglo
XX, pero no slo en l.
En cual quier caso, sera bueno que int entsemos descomponer esos grandes temas en otros algo ms
concretos
5.1. El tema pico-caballeresco.-
Cuando surgen las sociedades humanas, los estados, surgen t ambi n l as literaturas naci onales y, con ell as,
aparece el tema pico. Las obras picas y caballerescas relatan l as hazaas guerreras de hroes que, en muchas
ocasiones, representan lo mej or de la naci n (as en La Iliada, en l a Chanson de Roland, en La Araucana de
Ercill a, en el Mart n Fi erro de Jos Hernndez, o en el western estadounidense, que sigue los principios bsicos
del relato pico).
Los protagonistas de l a pica suelen represent ar l as mej ores virt udes que se quieren para la nacin
incipi ente: aristcrat as, inteligent es, fuertes, hbiles, puros, etc...
4
Hombre soy: pienso que nada de lo humano me es ajeno.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 7
5.2. El tema del amor.-
Todos los libros tratan de amor? Pues casi todos o una buena parte-, bien sea amor fil ial, fraterno, humano
o divino, el erotismo, la filant rop a, ... Hay mil formas de amor, escribi Ovidio en su Ars amandi.
Si nos centramos en el amor entendido como rel acin sexual, ms o menos explcita, pueden entreverse a lo
largo de la historia dos variantes princi pales:
a) Un amor idealizado en el que el obj etivo de los amantes, aparentemente, no es la relacin sexual
en s, sino ms bien un contacto espiritual. Se aman almas, ms que cuerpos.
b) Un amor marcado ms por l a pasin, en el que el objetivo manifiesto de los amantes o de uno
de ellos- es la relacin sexual.
5.3. El tema moral.-
La discusin sobre l o que est bien y lo que est mal en cada situaci n acompaa al hombre desde siempre,
desde el Cdigo de Hammurabi a La peste de Albert Camus, ya sea intentando dar o fij ar respuestas concretas a
problemas concretos, ya sea reflexionando sobre los propi os conceptos de bondad y maldad.
5.4. Religin y muerte.-
Gilgamesh busc la inmortal idad, Ulises naveg hasta el Hades por i ndicaci n de Ci rce, Dante ci rcul por
Cielo, Purgatorio e Infierno, Manri que se consol de la muerte de su padre al convencerse de que hab a ganado la
vida de la fama y la et erna, vivimos en un valle de lgrimas, Percebal busca el Gri al para que Arturo pueda vencer
a la muerte-Mordred, Fausto y Dorian Gray pactan l a eterna juvent ud, Heidegger afirma que nacemos para morir y
Unamuno enti ende, al igual que Cal dern, que la vida es poco ms que un sueo...
El tiempo, la muerte y l a religin como intento de justificarla o evitarla estn presentes en todos los per odos
de la histori a de la literatura porque es otra de las preocupaciones constantes del ser humano.
Y el tiempo pasa y a todos nos espera la Muerte en Ispahn.
5.5. La sociedad.-
El hombre vive en sociedad, y de las relaciones que establece con ella beben gran parte de obras a lo largo
de la histori a. En princi pio podemos parti r de dos perspectivas contrapuestas; por un lado la que defiende la
maldad del ser humano:
Homo homi ni lupus est
5
Y frente a ella el pl anteamiento de Rousseau, defensor de la bondad natural de los seres humanos.
Apart e de lo anterior, los autores literari os se han empeado en retratar sociedades. Estas sociedades y las
peculi aridades que las caracterizan en muchos casos son reales y nos son propuestas como modelos positivos (la
Unin Sovit ica del realismo socialista, por ejemplo) o negat ivos (como la Espaa que aparece en el Quij ote o la
Inglaterra de Dickens). Pero a veces, la li terat ura nos of rece sociedades i maginari as sobre las que se proyectan
determinados problemas concretos (as lo encontramos, por ejemplo, en la literatura de ciencia ficcin) o bien
proyectos de sociedades ideales, como es el caso de las utopas.
5.6. La literat ura como tema.-
La creacin literari a es otro t ema recurrente en li terat ura que podemos rastrear a lo largo de la histori a. Los
escritores han senti do la necesidad de defi nir l o que ellos entienden por literatura o por algn aspecto vinculado
a ella. Los poetas de clereca defini eron y defendieron su modelo estrfico:
Mester traigo fermoso, non es de juglara,
Mester traigo sin pecado, ca es de clereca,
Fablar curso rimado, por la cuaderna va,
A slabas cuntadas, ca es gran maestra.
En el Barroco, Lope de Vega nos demuestra lo fcil que componer un soneto:
Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.
5
El hombre es un lobo para el hombre.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 8
Yo pens que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entr con pie derecho
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo y aun sospecho
que voy los trece versos acabando:
contad si son catorce y est hecho.
Fernando Pessoa nos dice que la literatura es mentira:
El poeta es un fingidor,
Que finge tan completamente,
Que llega a sentir el dolor,
Dolor que de veras siente.
Borges escribe un relat o en el que su protagonista, Pierre Menard, quiere escribi r el Quijot e, pero sin copiar el de
Cervantes, qui ere escribir otro Quijot e que sea igual y dif erente, quiere senti r lo que sint i, vivir lo que vivi
Cervantes para poder componer su obra.
6. LA TPICA LITERARIA.-
TPICO, CA.
1. adj. Perteneciente a determinado lugar.
2. Perteneciente o relativo a la expresin trivial o muy empleada.
3. m. Farm. Medicamento externo.
4. Ret. Expresin vulgar o trivial.
5. Ret. lugar comn que la retrica antigua convirti en frmulas o clichs fijos y
admitidos en esquemas formales o conceptuales de que se sirvieron los
escritores con frecuencia. . t. en pl.
6
Realizar la siguiente actividad: Confeccin de cartel sobre tpicos.
a) Definicin y expl icacin del tpico.
b) Eleccin de text os que lo ilustren entre los que se propongan.
c) Eleccin de una imagen ilustradora.
d) Confeccin del cartel.
6.1. Puer-Senex, puer senilis, el anciano y la moza.-
6.2. Canon de belleza.-
6.3. Locus amoenus.-
6.4. Carpe diem.-
6.5. Crueldad femenina.-
6.6. Ubi sunt?.-
6.7. Beatus ille.-
6.8. Natura dolens.-
6
Diccionario de la Real Academia, Madrid, Espasa-Calpe, 1997.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 9
TEXTOS
[Poema de Mo Cid]
El Campeador, entonces, se dirigi a su posada;
as que lleg a la puerta, encontrsela cerrada;
por temor al rey Alfonso acordaron el cerrarla,
tal que si no la rompiesen, no se abrira por nada.
Los que van con mo Cid con grandes voces llamaban,
mas los que dentro vivan no respondan palabra.
Aguij, entonces, mo Cid, hasta la puerta llegaba;
sac el pie de la estribera y en la puerta golpeaba,
mas no se abra la puerta, que estaba muy bien cerrada.
Una nia de nueve aos frente a mo Cid se para:
Cid Campeador, que en buena hora ceisteis la espada,
sabed que el rey lo ha vedado, anoche lleg su carta
con severas prevenciones y fuertemente sellada.
No nos atrevemos a datos asilo por nada,
porque si no, perderamos nuestras haciendas y casas,
y hasta poda costarnos los ojos de nuestras caras.
Oh buen Cid!, en nuestro mal no habais de ganar nada;
que el Creador os proteja, Cid, con sus virtudes santas.
Esto la nia le dijo y se volvi hacia su casa.
Ya vio el Cid que de su rey no poda esperar gracia.
Parti de la puerta, entonces, por la ciudad aguijaba;
llega hasta Santa Mara , y a su puerta descabalga;
las rodillas hinc en tierra y de corazn rezaba.
[Ausonio]
Coge, nia, las rosas
mientras existe la flor fresca
y la nueva juventud
y recuerda que as corre tu tiempo.
[Gutierre de Ceti na]
Cubrir los bellos ojos
con la mano que ya me tiene muerto
cautela fue por cierto,
que ans doblar pensastes mis enojos.
Pero de tal cautela
harto mayor ha sido el bien que el dao,
que el resplandor extrao
del sol se puede ver mientras se cela.
As que, aunque pensastes
cubrir vuestra beldad, nica, inmensa,
yo os perdono la ofensa,
pues, cubiertos, mejor verlos dejastes.
[Garcil aso de la Vega]
En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazn y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogi, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitar la rosa el viento helado,
todo lo mudar la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.
[Fray Luis de Len]
Qu descansada vida
la del que huye del mundanal ruido
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;
que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio Moro, en jaspes sustentado!
No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.
Qu presta a mi contento,
si soy del vano dedo sealado;
si, en busca deste viento,
ando desalentado,
con ansias vivas, con mortal cuidado?
Oh monte, oh fuente, oh ro!
Oh secreto seguro, deleitoso!
roto casi el navo,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.
Un no rompido sueo,
un da puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceo
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza, o el dinero.
Despirtenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves,
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio est atenido.
Vivir quiero conmigo;
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 10
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.
Del monte en la ladera,
por mi mano plantado, tengo un huerto,
que con la primavera,
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto;
y, como codiciosa
por ver y acrecentar su hermosura,
desde la cumbre airosa
una fontana pura
hasta llegar corriendo se apresura;
y, luego sosegada,
el paso entre los rboles torciendo,
el suelo, de pasada,
de verdura vistiendo
y con diversas flores va esparciendo.
El aire el huerto orea
y ofrece mil olores al sentido;
los rboles menea
con un manso ruido,
que del oro y del cetro pone olvido.
Tngase su tesoro
los que de un falso leo se confan;
no es mo ver el lloro
de los que desconfan,
cuando el cierzo y el brego porfan.
La combatida antena
cruje, y en ciega noche el claro da
se torna; al cielo suena
confusa vocera,
y la mar enriquecen a porfa.
A m una pobrecilla
mesa, de amable paz bien abastada,
me baste; y la vajilla,
de fino oro labrada,
sea de quien la mar no teme airada.
Y mientras miserable-
mente se estn los otros abrasando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra est cantando;
a la sombra tendido,
de hiedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento odo
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado.
[Petrarca]
Porque una hermosa en m quiso vengarse
y enmendar mil ofensas en un da,
escondido el Amor su arco traa
como el que espera el tiempo de ensaarse.
En mi pecho, do suele cobijarse,
mi virtud pecho y ojos defenda
cuando el golpe mortal, donde sola
mellarse cualquier dardo fue a encajarse.
Pero aturdida en el primer asalto,
sent que tiempo y fuerza le faltaba
para que en la ocasin pudiera armarme,
o en el collado fatigoso y alto
esquivar el dolor que me asaltaba,
del que hoy quisiera, y no puedo, guardarme.
[Fernando de Herrera]
"Do vas? do vas, cruel, do vas?; refrena,
refrena el pressuroso passo, en tanto
que de mi dolor grave el largo llanto
a abrir comiena esta honda vena;
oye la voz de mil suspiros llena,
i de mi mal sufrido el triste canto,
que no podrs ser fiera i dura tanto
que no te mueva esta mi acerba pena;
buelve tu luz a m, buelve tus ojos,
antes que quede oscuro en ciega niebla",
deza en sueo, o en ilusin perdido.
Bolv, halleme solo i entre abrojos,
i en vez de luz, cercado de tiniebla,
i en lgrimas ardientes convertido.
[Luis Alberto de Cuenca]
De todos aquellos amigos
Que poblaron conmigo el mundo
Slo me quedan eneas labos.
Una madrugada radi ante,
Mientras jugbamos al pker,
Nos dej para siempre Jaime.
Luego le toc el turno a Pablo.
Empez a ponerse tan triste
Que tuvimos que rematarlo.
Jos Luis se qued sin sombra
Cuando ms falt a nos haca.
Fue una zancadi lla al evosa.
Tarde de agosto, en los billares.
Juan Ignacio se derriti .
Haca un calor sofocante.
Peor fue an lo de Ricardo:
Se disfrazaba de corista.
Decidimos eliminarl o.
A Javier le dio por las drogas.
Estuvo metindose en los
Hasta que lo caz la bof ia.
Gonzalo no era ya el de antes.
No pensaba ms que en su alma.
Termin por morirse de hambre.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 11
Pepe fue siempre un ti po raro.
Ingres en una extraa secta
De individuos que i ban rapados.
Y qu deciros de la broma
Que Alfonso le gast a Miguel
Escapndose con su novia.
De todos aquellos amigos
Que poblaron conmigo el mundo
Slo me quedan eneas labos.
[Garcil aso de la Vega]
Con mi llorar las piedras enternecen
Su natural dureza y la quebrantan;
Los rboles parece que se incli nan;
Las aves que me escuchan, cuando cantan,
Con diferente voz se condolecen,
Y mi morir cantando me adivi nan.
Las fieras que reclinan
Su cuerpo fatigado,
Dejan el sosegado
Sueo por escuchar mi ll anto triste.
T sola contra m te endureciste,
Los ojos aun siquiera no volviendo
A lo que t hiciste.
Salir sin duelo, lgrimas corriendo.
[Garcil aso de la Vega]
Corrientes aguas, puras, cristalinas,
rbol es que os estis mirando en el las,
verde prado, de fresca sombra lleno,
aves que aqu sembris vuestras querell as,
hiedra que por los rboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno:
yo me vi tan ajeno
del grave mal que sient o,
que de puro content o
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueo reposaba,
o con el pensamiento discurr a
por donde no hallaba
sino memori as llenas de alegra.
[Garcil aso de la Vega]
D estn agora aquel los claros ojos
que llevaban tras s, como colgada,
mi nima doquier que el los se volvan?
D est la blanca mano del icada,
llena de vencimient os y despojos
que de m mis sentidos le ofrecan?
Los cabellos que van
con gran desprecio al oro,
como a menor tesoro,
adnde estn? Adnde el blando pecho?
D la columna que el dorado techo
con presuncin graciosa sostena?
Aquesto todo agora ya se encierra,
por desventura ma,
en la fra, desierta y dura tierra.
[San Juan de la Cruz]
O llama de amor viva
que tiernamente hyeres
de mi alma en el ms profundo cent ro!
Pues ya no eres esquiva
acava ya si quieres,
rompe la tel a de este dulce encuentro.
O cauterio suave!
O regalada l lama!
O mano blanda! O toque del icado,
que a vida eterna save
y toda deuda paga!
Matando muert e en vida la has trocado.
O lmparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cabernas del sentido
que estava obscuro y ciego,
con estraos primores
calor y luz dan j unto a su querido!
Qun manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretament e solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno
qun delicadamente me enamoras!
[Horacio]
Dichoso el que de pleitos alejado,
cual los del tiempo antiguo,
Labra sus heredades no obl igado
al logrero enemigo.
Ni l'arma en los reales le despierta,
ni tiembla en la mar brava;
Huye la pl aza y la soberbia puerta
de la ambicin esclava.
Su gusto es o poner la vid crecida
al lamo ayuntada,
contempl ar cul pace, desparci da,
el valle su vacada.
Ya poda el ramo int il, ya injiere
en su vez el extrao;
castra sus colmenas o, si quiere,
trasqui la su rebao.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 12
[Jean Cocteau]
Un joven jardinero persa dice a su prnci pe:
- Slvame! Encontr a la Muerte esta maana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por mi lagro, quisiera
estar en Ispahn.
El bondadoso prnci pe le presta sus caballos. Por la tarde, el prncipe encuent ra a la Muerte y le pregunta:
-Esta maana por qu hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?
-No fue un gesto de amenaza le responde sino gesto de sorpresa; pues lo vea lej os de Ispahn esta maana
y all debo tomarlo esta noche.
[Luis Cernuda]
Muchachos
Que nunca fuisteis compaeros de
mi vida,
Adis.
Muchachos
Que no seris nunca compaeros
de mi vida,
Adis.
El tiempo de una vida nos separa
Infranqueable:
A un lado la j uventud libre y
risuea;
A otro la vejez humi llante e
inhspita.
De joven no saba
Ver la hermosura, codiciarla,
poseerla;
De viejo la he aprendido
y veo a la hermosura, mas la
codicio int ilmente
Mano de viejo mancha
El cuerpo j uvenil si intenta
acariciarlo.
Con solitari a digni dad el viejo debe
Pasar de largo junt o a la tentacin
tard a.
Frescos y codiciables son los labios
besados,
Labios nunca besados ms
codiciabl es y frescos aparecen.
Qu remedio, amigos? Qu
remedio?
Bien lo s: no lo hay.
Qu dulce hubi era sido
En vuestra compaa vivir un
tiempo:
Baarse juntos en aguas de una
playa cali ente,
Comparti r bebi da y alimento en una
mesa.
Sonrer, conversar, pasearse
Mirando cerca, en vuestros ojos,
esa luz y esa msica.
Seguid, seguid as, tan
descuidadamente,
Atrayendo al amor, atrayendo al
deseo.
No cuidis de la herida que la
hermosura vuestra y vuestra gracia
abren
En este transente inmune en
apariencia a ell as.
Adis, adis, manojos de gracias y
donaires.
Que yo pronto he de irme, confiado,
Adonde, anudado el rot o hilo, diga y
haga
Lo que aqu falta, lo que a tiempo
decir y hacer aqu no supe.
Adis, adis, compaeros
imposibles.
Que ya tan slo aprendo
A morir, deseando
Veros de nuevo, hermosos
igualmente
En alguna otra vida.
[Ronsard]
Su has de creer lo que te digo, amada,
En tanto que tu edad abre tus flores
En la ms verde y fresca novedad,
Toma las rosas de tu juventud,
Pues la vejez, lo mismo que a esta flor,
Har que se marchite tu bel leza.
[Antonio Colinas]
Ten sueos altos ahora que eres joven,
Pues el tiempo feroz segar pronto
Tus manos, y tus ojos, y tus labios.
Gozars hasta entonces de lo eterno
Que cabe en el trascurso de tus das.
Hoy tu hermosura es casi divina.
Maana esas perlas que protegen
la madrugada joven de tu pecho
se abrirn al dolor o a la locura,
no ahuyentarn la sombra de la muerte.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 13
[Miguel Hernndez]
(En Orihuela, su pueblo y el mo, se me ha muerto como el rayo Ramn Sij, a quien tanto quera)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compaero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y rganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
dar tu corazn por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujn brutal te ha derribado.
No hay extensin ms grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento ms tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazn a mis asuntos.
Temprano levant la muerte el vuelo,
temprano madrug la madrugada,
temprano ests rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catstrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volvers a mi huerto y a mi higuera;
por los altos andamios de las flores
pajarear tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volvers al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrars la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irn a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazn, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compaero del alma, compaero.
[Cdigo de Hammurabi]
1. Si un seor acusa a (otro) seor y present a contra l denunci a de homicidi o, pero no l a puede probar, su
acusador ser castigado con la muerte.
2. Si un seor imputa a (ot ro) seor prcticas de brujera, pero no las puede probar, el acusado de brujera ir al
ro (y) deber arrojarse al ro. Si el ro (l ogra) arrastrarl o, su acusador le arrebat ar su hacienda. (Pero) si este
seor ha sido purificado por el r o saliendo (de l) sano y salvo, el que le i mput de mani obras de bruj era ser
castigado con la muerte (y) el que se arroj al ro arrebatar la hacienda de su acusador.
3. Si un seor aparece en un proceso para (present ar) un falso testimoni o y no puede probar la palabra que ha
dicho, si el proceso es un proceso capital tal seor ser castigado con la muert e.
4. Si se presenta para testimoni ar (en f also, en un proceso) de grano o plat a, sufrir en su tot ali dad la pena de
este proceso.
5. Si un juez ha juzgado una causa, pronunci ado sent encia (y) depositado el documento sell ado, si, a
continuacin, cambi a su decisin, se le probar que el juez cambi la sentencia que haba dictado y pagar
hasta doce veces la cuanta de lo que motiv la causa. Adems, pblicamente, se le har levant ar de su asiento
de justicia (y) no volver ms. Nunca ms podr sentarse con los jueces en un proceso.
6. Si un seor roba la propi edad rel igiosa o estatal, ese seor ser castigado con la muerte. Adems el que
recibi de sus manos los bienes robados ser (tambi n) castigado con la muerte.
7. Si, de la mano del hijo de un seor o del esclavo de un part icular, un seor ha adquirido o recibido en custodia
plata u oro, un esclavo o una esclava, un buey o una oveja o un asno, o cual qui er cosa que sea, sin testigos ni
contrato, tal seor es un ladrn: (en esos casos) ser castigado con la muerte.
8. Si un seor roba un buey, un cordero, un asno, un cerdo o una barca, si (lo robado pertenece) a la religi n (o)
si (pertenece) al estado, restituir hasta trei nta voces (su valor); si (pertenece) a un subalterno lo restit uir hasta
diez veces. Si el ladrn no tiene con qu restit uir, ser castigado con la muerte.
Jos M Gonzlez-Serna Snchez
IES Carmen Laffn
Introduccin a la historia de la literatura.- 14
9. Si un seor, habindosele extraviado un objeto, encuentra su objet o ext raviado en posesin de (otro) seor;
(si) el seor en cuya posesin se hall el objeto ext raviado declara: Me lo vendi un vendedor, lo compr en
presencia de testigos; (si) de otra parte, el propietario del objeto extraviado decl ara: Presentar t estigos que
testimoni en sobre mi objet o extravi ado; (si) el comprador present a al vendedor que se lo ha vendido y a los
testigos en cuya presencia lo compr; (si), por ot ra parte, el propiet ario del obj eto perdi do present a los testigos
que den testimonio del objet o perdido, (en ese caso) los jueces considerarn las pruebas, y los testigos, en cuya
presencia se efectu la compra, junt ament e con los testigos que testimoni an sobre el objet o perdido, declararn
lo que sepan del ante del dios. (Y puesto que) el vendedor fue el ladrn ser castigado con la muerte. El
propi etario del obj eto perdi do recobrar su obj eto perdi do. El comprador recobrar de l a hacienda del vendedor
la plata que haba pesado.
10. Si el comprador no ha presentado al vendedor que le vendi (el obj eto) ni los testigos en cuya presencia se
efectu la compra, y el dueo de l a cosa perdida presenta testigos que testimonien sobre su cosa perdida, el
comprador fue el ladrn: ser castigado con la muerte. El propietario de la cosa perdida recobrar su propiedad
perdida.
11. Si el propiet ario de l a cosa perdida no presenta t estigos que t estimonien sobre el objeto perdi do, es un
estafador, (y puesto que) di o curso a una denuncia falsa ser castigado con la muerte.
12. Si el vendedor ha muerto, el comprador t omar de la casa del vendedor hasta ci nco veces (el valor) de lo
que haba reclamado en este proceso.
13. Si los testigos de t al seor no estuviesen a mano, los jueces le sealarn un plazo de seis meses. Y si al
(trmino del) sexto mes, no present a sus testigos, este seor es un f alsario. Sufri r en su t otal idad la pena de
este proceso.
14. Si un seor roba el ni o menor de (otro) seor, recibir la muert e.
15. Si un seor ayuda a escapar por la gran puert a (de la ciudad) a un esclavo estatal o a una esclava estatal o a
un esclavo de un subalterno o a una esclava de un subalterno recibi r la muerte.
16. Si un seor di o refugio en su casa a un esclavo o a una esclava fugi tivos, perteneciente al estado o a un
subalterno y si no lo entreg a la llamada del pregonero el dueo de la casa recibir l a muerte.
17. Si un seor prende en campo abierto a un esclavo o esclava fugitivos y (si) lo devuelve a su dueo, el dueo
del esclavo le dar dos siclos de plata.
18. Si este esclavo no ha querido mencionar el nombre de su dueo, le ll evar al pal acio; (all ) se real izar una
investigacin y se lo devolvern a su dueo.
19. Si retiene al esclavo en su casa (y si) despus el esclavo es hal lado en su posesin, el seor reci bir la
muerte.
20. Si el esclavo huye de la casa de aquel que l o prendi, este hombre lo jurar (as) por el dios al dueo del
esclavo y se marchar libre.
21. Si un seor abre brecha en una casa, delant e de la brecha se le matar y se le colgar.
22. Si un seor se entrega al bandidaje y llega a ser prendido, ese seor recibir la muerte.
23. Si el bandi do no es prendi do, el seor (que ha si do) robado declarar oficialment e del ante del dios (los
pormenores de) lo perdi do; despus, la ciudad y el gobernador en cuyo territorio y jurisdiccin se cometi el
bandidaje, le compensarn (por todo) lo perdi do.
24. Si es una vida (lo que se perdi), la ciudad y el gobernador pesarn una mina de pl ata (y se la entregarn) a
su gente.
25. Si se declara un incendio (fortuito) en la casa de un seor y (si) un seor que acudi a apagarl o pone los ojos
sobre algn bien del dueo de la casa y se apropia de algn bien del dueo de l a casa, ese seor ser lanzado al
fuego.
26. Si un oficial o un especialista (mi litar) que hab a recibi do la orden de part ir para una misin del rey, no fuese
(a la misma) o bien (si) alquilase un mercenario y le enviase en su lugar, ese ofici al o ese especi alista (milit ar)
recibir la muert e; el denunci ante (del hecho) tomar su hacienda.
27. Si un oficial o un especial ista (mili tar), mient ras serva las armas del rey, ha sido hecho prisi onero, y durante
su ausencia han dado su campo y su huert o a otro que ha cumplido con las obligaciones del feudo (pagando la
renta); si (el oficial o el especialista) regresa y vuelve a su ciudad, le sern devueltos su campo y su huerto y ser
l quien cumpli r las obligaciones del feudo.
28. Si un oficial o un especial ista (mi litar), mient ras serva las armas del rey, ha sido hecho prisionero ( y si) su
hijo es capaz de cumplir l as obligaciones del feudo, le sern entregados el campo y el huert o y l cuidar de las
obligaci ones feudales de su padre.
29. Si su hijo es un menor y no es capaz de cumplir las obligaci ones del feudo de su padre, un tercio del campo y
del huerto se le dar a su madre; as su madre podr criarl e.
30. Si un oficial o un especialista (mi litar) ha dej ado abandonado su campo, su huerto y su casa, mot ivado por
las obl igaciones del feudo, y tras ello se ausent; (si) ot ro, despus de su parti da, se hizo cargo de su campo,
huert o y casa y cumpl i las obligaciones del feudo durante tres aos; si (el anterior f eudatario) regresase y
reclamase su campo, huerto y casa, stos no se le concedern. Slo quien se hi zo cargo de ellos y cumpli las
obligaci ones del feudo se convertir en feudatario.
También podría gustarte
- Guía de Actividades - Lengua y Literatura 1Documento11 páginasGuía de Actividades - Lengua y Literatura 1kevin-panda65% (81)
- Teoría de La Literatura - Preguntas - Grado (Curso2022 - 2023)Documento5 páginasTeoría de La Literatura - Preguntas - Grado (Curso2022 - 2023)Horse manAún no hay calificaciones
- Clase 1: El Concepto de LiteraturaDocumento9 páginasClase 1: El Concepto de LiteraturaFlavia JaqueAún no hay calificaciones
- Introducción A La Teoría Literaria (Apuntes)Documento119 páginasIntroducción A La Teoría Literaria (Apuntes)Robin HoodyAún no hay calificaciones
- Aguiar e Silva - Concepto de LiteraturaDocumento3 páginasAguiar e Silva - Concepto de LiteraturaLilianaMarcelaLavastrou100% (1)
- Arturo Arias-Repensando La Narrativa Centroamericana Del Mini-BoomDocumento21 páginasArturo Arias-Repensando La Narrativa Centroamericana Del Mini-BoomMario GallardoAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura 1 Historia de La LitDocumento72 páginasLengua y Literatura 1 Historia de La LitJosé PedrosoAún no hay calificaciones
- Tema 1 Intro A La LiteraturaDocumento34 páginasTema 1 Intro A La LiteraturagegomezAún no hay calificaciones
- Características Del Texto Literario. Géneros. Crítica LiterariaDocumento38 páginasCaracterísticas Del Texto Literario. Géneros. Crítica LiterariaMarco Aso RebolloAún no hay calificaciones
- LOS TEXTOS LITERARIOS y NO LITERARIOSDocumento4 páginasLOS TEXTOS LITERARIOS y NO LITERARIOSAnonymous VtBpw92AAún no hay calificaciones
- Literatura PDFDocumento310 páginasLiteratura PDFStefani Mv0% (1)
- Estudio Crítico de La Literatura EspañolaDocumento29 páginasEstudio Crítico de La Literatura EspañolaartisticsalmaAún no hay calificaciones
- El Discurso Literario 1Documento7 páginasEl Discurso Literario 1Moisès MartínezAún no hay calificaciones
- LiteraturaDocumento2 páginasLiteraturaAlba Ospina JuncoAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento5 páginasDocumentoNadeshiko SamaAún no hay calificaciones
- El Discurso Literario Como Producto LingüísticoDocumento13 páginasEl Discurso Literario Como Producto LingüísticoSteven BermúdezAún no hay calificaciones
- Qué Es La LiteraturaDocumento4 páginasQué Es La LiteraturaIngridGeertsen100% (2)
- El Lenguaje LiterarioDocumento5 páginasEl Lenguaje LiterarioGeysel Do ValleAún no hay calificaciones
- Unidad 0Documento8 páginasUnidad 0lucianomiglierinaAún no hay calificaciones
- 2 LiteraturaDocumento117 páginas2 Literaturarompehuesos1Aún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre LiteraturaDocumento23 páginasApuntes Sobre LiteraturacatafloresbronzierichAún no hay calificaciones
- Tema 1 - Literatura y Teoría de La LiteraturaDocumento5 páginasTema 1 - Literatura y Teoría de La Literatura방탄소년단Aún no hay calificaciones
- Aguiar e Silva Guia de Lectura Teoría de La Literatura Capítulo I.Documento5 páginasAguiar e Silva Guia de Lectura Teoría de La Literatura Capítulo I.RaúlAntonioMartínezAún no hay calificaciones
- Tema 1 - Características Del Lenguaje LiterarioDocumento15 páginasTema 1 - Características Del Lenguaje LiterarioSoniaNorthman100% (2)
- Tema 33)Documento7 páginasTema 33)María JaneiroAún no hay calificaciones
- TP1 Lengua y Literatura 4toDocumento4 páginasTP1 Lengua y Literatura 4toJennifer BrodskyAún no hay calificaciones
- Definición de Literatura - TeoríaDocumento4 páginasDefinición de Literatura - TeoríaVerónicaAún no hay calificaciones
- Tema La LiteraturaDocumento3 páginasTema La Literaturambrissa580Aún no hay calificaciones
- La Literatura Hispanoamericana Cuadernillo-1Documento5 páginasLa Literatura Hispanoamericana Cuadernillo-1gonzamailen43Aún no hay calificaciones
- APUNTES Teoría de La LiteraturaDocumento33 páginasAPUNTES Teoría de La LiteraturablancaAún no hay calificaciones
- Lldi Clase 2Documento6 páginasLldi Clase 2AnnaAún no hay calificaciones
- Semana 1Documento6 páginasSemana 1Gloria Tapia AvilaAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento9 páginasDocumentoMarcos LoquenderoAún no hay calificaciones
- Intro A Lit. Resumen FinalDocumento36 páginasIntro A Lit. Resumen FinalSofia Belén CoconierAún no hay calificaciones
- Textos NarrativosDocumento22 páginasTextos NarrativosDiegoMartelVazquez100% (1)
- Tema 2. Introducción A La LiteraturaDocumento30 páginasTema 2. Introducción A La LiteraturaBrian StuartAún no hay calificaciones
- Tema 33 El Discurso Literario Como Producto Lingüístico (Deflor)Documento13 páginasTema 33 El Discurso Literario Como Producto Lingüístico (Deflor)PalomaAún no hay calificaciones
- 2 Bachillerato. Tema 2. Los Textos LiterariosDocumento6 páginas2 Bachillerato. Tema 2. Los Textos LiterariosAntonio M. CaroAún no hay calificaciones
- Tema 1 Concepto Literatura. RESUMENDocumento3 páginasTema 1 Concepto Literatura. RESUMENrubitasevillanaAún no hay calificaciones
- Marco Teórico Géneros LiterariosDocumento6 páginasMarco Teórico Géneros LiterariosJuan Manuel CarrizoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 2023 3ro 1raDocumento102 páginasCuadernillo 2023 3ro 1raAlejandra RiosAún no hay calificaciones
- TEORÍA DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 2-Primer ParcialDocumento42 páginasTEORÍA DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 2-Primer ParcialAlejandra DávalosAún no hay calificaciones
- Lenguajes de La ComunicacionDocumento24 páginasLenguajes de La Comunicacionkristel lastraAún no hay calificaciones
- Fundamentos A Que Llamamos Literatura FichaCatedra AyalaElwart2020Documento5 páginasFundamentos A Que Llamamos Literatura FichaCatedra AyalaElwart2020lucia salinasAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 4to Las LiternautasDocumento37 páginasCuadernillo 4to Las LiternautasAlicia Mereles RejalaAún no hay calificaciones
- Tema 2 - Literatura y Características Del Lenguaje LiterarioDocumento5 páginasTema 2 - Literatura y Características Del Lenguaje LiterarioPepe LopezAún no hay calificaciones
- Leer Textos Narrativos. Mercedes LagunaDocumento18 páginasLeer Textos Narrativos. Mercedes LagunaGuille1723Aún no hay calificaciones
- Funciones de La LiteraturaDocumento6 páginasFunciones de La LiteraturaLilánMauriñoAún no hay calificaciones
- Terry EagletonDocumento7 páginasTerry EagletonMarina Pollitzer0% (1)
- Conceptos Teoría Literaria 2023Documento3 páginasConceptos Teoría Literaria 2023tais carolina orellana suñigaAún no hay calificaciones
- II Medio Guía 1 LiteraturaDocumento4 páginasII Medio Guía 1 LiteraturaNicole TapiaAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura 2 PolDocumento86 páginasLengua y Literatura 2 PolAna Laura MaurelloAún no hay calificaciones
- CUE 7000844-00-ESCUELA SECUNDARIA 9 DE JULIO - 5 AÑO - Literatura Guia 1 PDFDocumento5 páginasCUE 7000844-00-ESCUELA SECUNDARIA 9 DE JULIO - 5 AÑO - Literatura Guia 1 PDFJuan Martin MasciardiAún no hay calificaciones
- Lenguaje Literario, Característica... (2) - コピーDocumento5 páginasLenguaje Literario, Característica... (2) - コピーIgnacio Quiroz Vargas 5 BAún no hay calificaciones
- Literatura Cuadernillo para 5to. Medios 2021Documento39 páginasLiteratura Cuadernillo para 5to. Medios 2021G.C. Fausto LagosAún no hay calificaciones
- La Naturaleza Literaria PDFDocumento10 páginasLa Naturaleza Literaria PDFLuis DanielAún no hay calificaciones
- Examen de LiteraturaDocumento10 páginasExamen de LiteraturaCamila RodriguezAún no hay calificaciones
- Para QUÉ ES LA LITERATURADocumento8 páginasPara QUÉ ES LA LITERATURACarolina FauAún no hay calificaciones
- Teoría de la narrativa: Una perspectiva sistemáticaDe EverandTeoría de la narrativa: Una perspectiva sistemáticaAún no hay calificaciones
- Atrévete a escribir: Consejos prácticos para el escritor que llevas dentroDe EverandAtrévete a escribir: Consejos prácticos para el escritor que llevas dentroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Página Al Viento No. 25Documento12 páginasPágina Al Viento No. 25Mario GallardoAún no hay calificaciones
- Página Al Viento 22Documento12 páginasPágina Al Viento 22Mario GallardoAún no hay calificaciones
- LT-725 Taller de Investigación Literaria (Programa)Documento2 páginasLT-725 Taller de Investigación Literaria (Programa)Mario GallardoAún no hay calificaciones
- Sidi - Arturo Pérez-Reverte - Primer Capítulo - Megustaleer - ALFAGUARADocumento1 páginaSidi - Arturo Pérez-Reverte - Primer Capítulo - Megustaleer - ALFAGUARAMario GallardoAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre ChéjovDocumento3 páginasReflexiones Sobre ChéjovMario GallardoAún no hay calificaciones
- Eltacoenlabrea01 23062014 PDFDocumento355 páginasEltacoenlabrea01 23062014 PDFMar BlancAún no hay calificaciones
- 6to Avance de Rediseño Curricular MLECCADocumento71 páginas6to Avance de Rediseño Curricular MLECCAMario GallardoAún no hay calificaciones
- Encuentro Maestro AlumnookDocumento3 páginasEncuentro Maestro AlumnookMario GallardoAún no hay calificaciones
- Entrevista A Julio Escoto (Editada)Documento4 páginasEntrevista A Julio Escoto (Editada)Mario GallardoAún no hay calificaciones
- Reseña de Una Novela CriminalDocumento2 páginasReseña de Una Novela CriminalMario GallardoAún no hay calificaciones
- El Análisis de Textos LiterariosDocumento63 páginasEl Análisis de Textos LiterariosMario Gallardo100% (1)
- Maestro de todo, sabio de nada, La funciΩn docente PDFDocumento7 páginasMaestro de todo, sabio de nada, La funciΩn docente PDFMario GallardoAún no hay calificaciones
- Sobre El Popol Vuh-JFFunesDocumento199 páginasSobre El Popol Vuh-JFFunesMario GallardoAún no hay calificaciones
- Revista Vasos Comunicantes No. 34Documento114 páginasRevista Vasos Comunicantes No. 34Mario GallardoAún no hay calificaciones
- Sobre Los Días y Los MuertosDocumento3 páginasSobre Los Días y Los MuertosMario Gallardo100% (1)
- Oscar Acosta Antología Mínima de PoesíaDocumento9 páginasOscar Acosta Antología Mínima de PoesíaMario GallardoAún no hay calificaciones