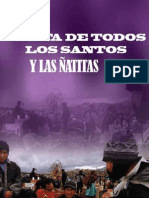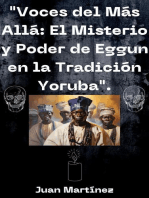Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diferentes Ritos Aymaras
Diferentes Ritos Aymaras
Cargado por
ShikPrintZ0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas22 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas22 páginasDiferentes Ritos Aymaras
Diferentes Ritos Aymaras
Cargado por
ShikPrintZCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
Hans van den Berg
Abstract. - The feast of the dead which the Aymara indians of
Peru, Bolivia, and Chile celebrate on the 2nd of November
contains awhole series of elements which are not Christian: the
construction of an altar in the home, feeding the spirits of the
dead, songs and music performed by children and youth, night
games during along vigil service, dances inthe hills performed
byadolescents, ritual battles, banquets inthe cemetery, etc. All
this insorneway isrelated to agriculture. Since pre-Colurnbian
times theAymara attempt to contact the dead at this timeof the
year. It is a crucial time for agriculture: the end of the dry
season, which is the season for planting, and the beginning of
the rainy season, which is the season of growth. The dead are
offered abanquet so that they might intervene before the lords
of the rain in favor of the living. There is apure co-incidence
between the ancient Aymara and Andean celebration of the
dead and the Christian commemoration of the dead, whose
date the Abbot of Cluny, Odilon, established to the 2nd of
November in the year 998. {South Amerca, Petu, Bolivia,
Chile, Aymara indians, rituals oi the dead}
-Hans van den Berg, O. S. A.; en Lovaina, Nimega y Utrecht
curs sucesivamente estudios de Teologa, Historia de las
Religiones, Lenguas Orientales, Fenomenologa de la Reli-
gin; desde 1976Profesor delaUniversidad Catlica Boliviana
(Cochabamba), desde 1977 Director del Departamento de
Teologa y Ciencias Religiosas; ha realizado investigaciones
etnogrficas de campo entre los Aymaras. - Es autor de:
Material bibliogrfico para el estudio de los Aymaras, Calla-
wayas, Chipayas, Urus [5 tomos] (Cochabamba 1980, 1984,
1988), Diccionario religioso aymara (Iquitos 1985); es autor de
numerosos artculos sobre las culturas bolivianas.
Una de las caractersticas ms importantes de la
religiosidad autctona de los Aymaras! es el gran
nmero de ritos que ejecutan. Podemos mencio-
nar, enprimer lugar, aquellos ritos que marcan los
distintos momentos cruciales del ciclo vital: naci-
miento, matrimonio, muerte; y los que estn
relacionados con otros acontecimientos del hogar:
el primer corte de pelo deun nio, laconstruccin
de una nueva casa, laenfermedad y los viajes que
sehacen. No menos importantes son los ritos que
acompaan las actividades econmicas: el barbe-
cho, la siembra, la cosecha, la crianza de los
animales, la caza y la pesca; y los que tienen por
objetivo conseguir un tiempo favorable para las
labores agrcolas: ritos para conseguir lluvia opara
Anthropos 84.1989
evitar la granizada, la helada o las lluvias excesi-
vas. Varios deestos ritos sonejecutados hoy en da
en fiestas cristianas: p. ej. el rito para obtener una
buena cosecha en la fiesta de la Candelaria o en
Carnaval; el rito para agradecer por lacosecha en
la fiesta de Pentecosts.
Aunque haya un gran nmero de ocasiones
diferentes en que los Aymaras ejecutan sus ritos y
una amplia posibilidad deimprovisacin, podemos
descubrir una estructura bsica que subyace a
prcticamente todos los ritos.
Esta estructura es, por decirlo as, una proyec-
cin en el mundo religioso, del comportamiento
social que encontramos en uno de los fenmenos
culturales ms caractersticos de los Andes, a
saber: el delasolicitud ydelaprestacin deayuda,
o seael fenmeno social de lacolaboracin mutua
que serealiza en base al principio de la reciproci-
dad.
Demos un ejemplo sencillo. Cuando un cam-
pesino quiere la cooperacin de uno o varios
miembros de su comunidad para la realizacin de
alguna labor agrcola o de alguna obra, p. ej. la
construccin de una casa, se acerca ala casa de la
persona, cuya colaboracin quiere solicitar, pide
permiso de entrar destocndose al mismo tiempo
su sombrero, manifestacin de respeto por la
persona en cuya casa est entrando. Con algunas
palabras pide disculpa por venir a molestar y
presenta acontinuacin susolicitud deayuda para
el trabajo que quiere realizar. Subraya esta solici-
tud ofreciendo al dueo de casa algn presente
sencillo, generalmente algunos productos agrco-
las. En caso de que un campesino busque la
colaboracin de muchos compaeros, p. ej. para
hacer en un solo da su cosecha de papas, va de
casa en casa con un jarro de alcohol y un vasito:
Los Aymaras forman uno de los pueblos autctonos ms
grandes del continente americano. Actualmente hay ms o
menos 1.500.000 Aymaras, que viven en el sur del Per,
principalmente en el departamento de Puno, en la parte
andina de Bolivia, en especial en los departamentos de La
Paz, Oruro y Potos, y en el norte de Chile.
La celebracin de los difuntos entre los campesinos
aymaras del Altiplano
Anthropos 84.1989: 155--175
156
despus de haber explicado el motivo de suvisita,
ofrece una copita dealcohol. Si el dueo delacasa
o la persona a quien se ha dirigido el solicitante,
acepta el presente oel vasito con alcohol, general-
mente de forma silenciosa, significa que se com-
promete a colaborar. Una vez hecho el trato, se
sientan, conversan y mascan coca. Finalmente, se
despiden, reiterndose deun lado lasolicitud ydel
otro lado el compromiso de ayuda.
Podemos resumir lo que acabamos de descri-
bir en el siguiente esquema:
Solicidud de ayuda
introduccin se pide permiso de entrar en
contacto
manifestacin de reverencia
se pide disculpas por la molestia
acto central presentacin de la solicitud
ofrecimiento de presentes
compromiso de ayuda
intercambio conversacin
mascar coca (eventualmente comer
y beber)
despedida reiteracin de solicitud y de
compromiso
Es sta la estructura que podemos encontrar
en los ritos. Con los seres sobrenaturales ycon los
difuntos se trata como con los humanos, cada vez
que'se necesite de su colaboracin y ayuda. Para
entrar en contacto con ellos, hay que pedirles
permiso, lisinsha (dicencia-), como dicen los mis-
moscampesinos, yal hacer esto hay que mostrarles
el debido respeto. Antes de pedirles cualquiera
cooperacin, hay que ofrecer disculpas, porque la
presentacin de una solicitud puede molestarles o
causar suindignacin. Luego, seformula lasolici-
tud en una sencilla oracin improvisada, seguida
muchas veces por la recitacin de algunas oracio-
nes cristianas.
La parte central del rito consiste en el ofreci-
miento dedones, del kariu cario, como dicen
los Aymaras: alcohol y una ofrenda compuesta,
llamada misa 2, cuyos ingredientes deben ser del
agrado especial de los seres sobrenaturales, a
quienes uno sedirige. Tambin sepueden ofrecer
comidas y bebidas. Al quemar o enterrar la
ofrenda, el campesino supone que los seres sobre-
naturales la consumen y acceden a atender la
solicitud.
Luego, los participantes en el rito sesientan a
mascar coca ytomar alcohol. Este acto es conside-
2 Para detalles sobre laofrenda compuesta, ver Girault 1972:
237-436.
Hans van den Berg
rada como una comunicacin tanto entre ellos
como entre ellos y los seres sobrenaturales.
Finalmente, se despiden formulando nueva-
mente una oracin o con las palabras estereotipa-
das: suma hurakipan, <iquesea buena horal-.
En este estudio queremos presentar uno delos
complejos rituales .ms importantes de los Ayma-
ras, a saber: la celebracin de los difuntos, que
anualmente serealiza durante losprimeros das del
mes de noviembre. Este estudio consta de tres
partes. En una primera parte presentaremos algu-
nas observaciones generales sobre esta celebra-
cin, principalmente sobre los destinatarios y los
motivos de los ritos. Luego, analizaremos en
detalle todos los aspectos de esta celebracin. En
una ltima parte haremos un anlisis histrico-
crtico y trataremos de dar una interpretacin de
los ritos anuales de los difuntos.
1. Observaciones generales
La celebracin anual de los difuntos, que tiene
lugar en los primeros das del mes de noviembre,
recibe diferentes nombres. Siguiendo lacostumbre l\.
popular que considera las festividades litrgicas
catlicas del primero ydos de noviembre como un
solo acontecimiento, con cierta frecuencia sehabla
simplemente de <Todos Santos>. Pero, general-
mente, el nfasis cae ms en los difuntos ysehabla
del dadelas almas, almanakan urupa, o dade los
difuntos, jiwirinakan urupa, tambin del aniversa-
rio o cumpleaos de las almas.
Normalmente se celebra durante tres aos
consecutivos ' a un determinado difunto. Alb
anota al respecto: Los familiares de un difunto
nuevo deben realizar estas ceremonias durante los
tres aos siguientes asu muerte. La razn parece
ser que slo en estos tres aos sepuede hacer algo
en favor del alma del difunto. Despus de este
tiempo ya no porque su suerte ya est echada
(1971-1974: AR 0022). La celebracin de cada
uno deestos aos recibe su nombre propio. La del
primer ao se llama machaq alma apxata 4, <lo t.
amontonado para el alma nueva>; la expresin se
refiere a la carga en forma de comestibles que se
prepara para el alma de una persona que ha
3 Segn Cole (1969: 276): los Protestantes conmemoran a
los difuntos por un ao en vez de tres aos consecutivos, ya
que no creen en la llegada de las almas. Oporto y
Fernndez (1981: 14-15) hablan de dos aos y los esposos
Buechler (1971: 83) de tres a cinco aos.
4 Ver Alb 1971-1974: XA-3088. Machaqa: nuevo; apxataa:
amontonar.
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
fallecido en el curso del ao que empez con la
ltima celebracin de los difuntos- y que sellama
'lIl comnmente machaq alma, <alma nueva>. El
segundo ao se habla de taypi alma epxeta", <lo
amontonado para el alma que se encuentra en el
medio>, es decir amedio camino dela<marcha>de
tres aos. Por ltimo, lacelebracin del tercer ao
{, es llamada tukut alma apxata 7, <loamontonado
para el alma que ha terminado>, que ha llegado al
final del perodo en que debe ser atendida en
forma especial.
Los das en que dura la fiesta, que son
normalmente dos o tres, pueden recibir tambin
diferentes nombres: jiwirinakan (almanakan) ju-
tap uru, el da de la llegada de las almas (de los
difuntos); c'elluru ; el da delalibacin, es decir
el dadelavisita al cementerio ydelaaspersin de
los sepulcros; alma tispachuru 9, el da de la
despedida de las almas.
Aunque sonlosdifuntos que estn enel centro
de la atencin durante los primeros das de
noviembre, siendo los principales destinatarios de
los ritos, hay una vaga idea de que tambin los
santos como colectividad tienen su fiesta en estos
das. Al respecto Cale ha registrado varias obser-
vaciones de sus informantes. La noche de las
Vsperas de Todos Santos es tambin para Dios y
lasEstatuas (1969: 271). Todos Santos es lafiesta
de todos los santos y vrgenes (1969: 270), de
todos los santos general en toda la Repblica
(1969: 269). Para losprotestantes setrata solamen-
te de los apstoles, que son considerados <evang-
licos>:Creemos nosotros Todos Santos que es da
de los santos como ser apstoles. Ellos son
evanglicos (1969: 271).
5 No est de todo claro, cules de las almas de los que han
fallecido desde la ltima celebracin de los difuntos, son
atendidas durante la nueva fiesta. Cale (1969: 274), p. ej.,
dice primero: Mi informante catlico dijo que las almas de
los que han muerto recientemente no regresan para Todos
Santos. Si una persona muere dos das antes de Todos
Santos, el alma no vendr. Si una persona muere una
semana antes de Todos Santos, la negada del alma es
dudosa.s Pero, ms adelante la misma autora restringe la
llegada alas almas delaspersonas que han fallecido durante
los primeros meses despus de la ltima fiesta de Todos
Santos: Si la persona muere en noviembre, diciembre o
enero, el primer aniversario es celebrado en el siguiente
Todos Santos; si lapersona muere enel perodo defebrero a
Todos Santos, el aniversario es diferido un ao hasta el
siguiente ao (1969: 276).
6 Ver Alb 1971-1974: XA-388. Taypi: medio.
7 Ver Alb 1971-1974: XA-388. Tukua: terminar.
8 Ver Alb 1971-1974: XA-1119.
9 Ver Tschopik 1968: 177; Cale 1969: 274; Valda 1972: 147;
INDICEP 1974a: 6.
Anthropos 84.1989
157
En cuanto a las mismas almas que son
celebradas, tenemos que hacer algunas distincio-
nes. Ya hemos dicho que se trata principalmente
de las almas de las personas que han fallecido
durante los ltimos tres aos, lasllamadas machaq
almanaka, <almasnuevas>. Estas almas se dividen
en varias categoras. En primer lugar se distingue
entre las almas de los nios fallecidos, llamadas
generalmente <angelitos>,ylasalmas delosadultos
muertos. En segundo lugar, se hace una divisin
entre las <almasbuenas>y las <almaspecadoras o
condenadas>. Las primeras trabajan para Dios en
el cielo (Ochoa 1974: 2); lasotras estn penando
en los volcanes (Ochoa 1974: 2), estn vagando
por los cerros, o estn en el infierno (Allen
1972: 26). Con respecto a estas ltimas dijo un
informante de Oporto y Fernndez: no importa
que stos estn condenados, siempre vienen a
visitar a los suyos (1981: 13).
Pero, se celebra tambin, sea en forma ms
general y no tan individual, a las llamadas nayra
almanaka, <almasviejas>, esdecir alasalmas delas
personas que han fallecido hace ms que tres aos.
Selas llama, aveces, <abuelos>o <tataabuelos-!",
o, tomndolas como grupo, sullka Dios, <pequeo
Dios>, lagran colectividad de las almas de todos
los difuntos (Monast 1972: 28).
En un sentido ms general an secelebra, en
tercer lugar, alos antepasados remotos, los funda-
dores de lacomunidad (ver KesseI1978-1979: 88)
o las almas delos difuntos detodo el mundo yde
todas las pocas (INDICEP 1974b: 5), llamados
en su conjunto <almamundo>o <mundo almas>.
La participacin en la celebracin de los di-
funtos es prcticamente general: Todos los ay-
maras, sean ricos o pobres, sean grandes o chi-
cos, esperan la fiesta con un fervor sentimental y
fervoroso (Ochoa 1974: 1)11. Entre los partici-
pantes sedistinguen, enprimer lugar, losparientes
cercanos de los difuntos, los que les convidan
durante tres aos consecutivos; se los llama,
generalmente, junt'u amayaninaka, <losque tie-
10 Ver Cale 1969: 269; Kessel 197~1979: 88.
11 Puede ser que, en especial entre las generaciones jvenes,
haya yauna cierta resistencia acelebrar esta fiesta, pero en
muchas partes sigue siendo una delas fiestas ms importan-
tes del ao. Me parece que la siguiente anotacin en el
fichero deAlb (1971-1974: AR 0023) es un poco exagera-
da: Es una ceremonia que va cayendo en desuso. Los
jvenes casados manifiestan poco inters o lo realizan sin
inters o slo por la presin social. ... Los jvenes no
casados manifiestan su desinters y no participan en estas
ceremonias; slo las hacen las personas mayores.
158
nen un cadver caliente>12. Cuando se hace una
celebracin grande, senombra o elige, aveces, de
entre los parientes cercanos a una persona que
-{..debeorganizar ydirigir lafiesta. A esta persona se
la llama eh 'amak preste, <el preste de la oscuri-
dad>, es decir: el que tiene la responsabilidad
principal de atender el alma del difunto (ver
Buechler and Buechler 1971: 83-84). Participan
tambin los miembros de la familia extensa, los
compadres, comadres y ahijados, y luego, en las
comunidades, los comunarios, en especial cuando
tienen relaciones de ayn (forma de colaboracin
mutua muy difundida en los Andes) con los
deudos, y en los barrios de las ciudades, los
vecinos. Luego, encontramos tambin a nios y
jvenes, que vienen arezar ycantar; los ltimos, a
veces, disfrazados como viajeros o viejitos. Final-
mente, se presentan tambin los pobres de la
comunidad o del barrio, que por motivo de esta
fiesta son atendidos de modo especial 13.
Hay muchos motivos para celebrar a los
" difuntos. En primer lugar, laconviccin esgeneral,
que acomienzos de noviembre las almas vienen a
sucasapara visitar asusfamiliares 14. Los aymaras
manifiestan esta conviccin con expresiones, a
veces, muy curiosas y claras. Todas las personas
quehan fallecido oque han muerto suelen regresar
para el da de todos los santos por ser su da
(Ochoa 1974: 2). Segn uno de los informantes de
Cale (1969: 270), Todos Santos es el nico da
porque el Dios le ampara para que el espritu
venga a sus distintos lugares; ese da las almas
tienen libertad de venir. Dios les da un da
franco. Como atoda persona que viene devisita a
una casa, tambin a estos visitantes hay que
invitarles bien, es ms, hay que convidarles loms
que sepueda, porque son visitantes muy especia-
les. En primer lugar, porque son necesitados,
como lospobres: dicen que el alma sufre durante
12 funt'u: calor; amaya: cadver; sufijo ni: posesivo (ver
Valda 1973: 143; Barstow 1979: 229). Ochoa (1974: 4) da
una interpretacin un poco diferente de esta expresin: A
estas personas que celebran los tres aos a las almas se
llaman junt'unis, porque dicen que cuando llega el alma se
mantiene el calor del hogar.
13 Buechler (1980: 83) interpreta la atencin de los pobres de
lasiguiente manera: Tanto losdifuntos como lospobres sin
tierra seencuentran alejados de lacorriente principal de la
vidadelacomunidad. Durante Todos Santos ambos grupos
entran en el centro.
14 Hace algunos aos, cuando visituna comunidad campesina
el da antes de Todos Santos, un campesino me pregunt:
Sersiempre verdad, padre, que maana alasdoce llegan
las almas? Yo reaccion con otra pregunta: Y por qu
entonces ests preparando t'ant'awawas? El me contest
lacnicamente: Por si acaso, padre.
Hans van den Berg
los tres primeros aos, tanto de comida como de
ropa (Ochoa 1974: 4). Estas almas de las perso-
nas muertas necesitan devveres para mantenerse
fuertes. Tambin necesitan de otras cosas, como
ropa, a fin de seguir luchando por ir al cielo o
trabajar para Dios (Ochoa 1976: 14). Allen
(1972: 26) anot: Al parecer las almas son gran-
des andarines y necesitan provisiones para el
viaje. Necesitan tambin ayuda para alcanzar su
salvacin, es decir para encontrar su definitiva
tranquilidad, que, a 10mejor, se haga realidad
despus de los tres aos en que se les atiende de
modo especial. Por eso, se hace rezar por su
salvacin. Dice Tschopik (1968: 177) al respecto:
El principal objeto deestos aniversarios fnebres ~
parece ser asegurarles alasalmas que son recorda-
das, asegurar suviaje al cielo yevitar que vuelvan a
molestar a los vivos.
Visitantes especiales lo son tambin, porque
pueden molestar y hacer dao a los vivos, en
particular asus familiares. Si no se les trata bien
durante los primeros aos despus de morir,
regresan alatierra para infligir el infortunio en sus
familiares que an viven. Para evitar esta maldi-
cin, los parientes deben recordarles alas almas y
darles de comer el da de Todos Santos (Carter y
Mamani 1982: 345). El castigo o la maldicin que
las almas pueden infligir, se refiere, de modo
especial, en el caso del campo, a los daos que
pueden sufrir lassemillas que sehan colocado en la
tierra, y a una mala cosecha en el prximo ao.
Pero, al ser atendidas bien, las almas tambin
pueden favorecer el buen crecimiento de las
plantas. Barstow dice muy acertadamente al res-
pecto: Coincidiendo ms o menos con el final de
la siembra, Todos Santos y el Da de los Difuntos
son claramente ritos de cultivo. Por medio de
dones directos alas almas yde intercambios entre
los humanos, seexpresa lafedeque seconsigue la
benevolencia de las almas. Con este apoyo sobre-
natural se puede esperar una cosecha abundante
(1979: 229). Las almas intervendrn ante Dios, los
santos y los seres sobrenaturales autctonos en
favor de los hombres.
2. Los distintos momentos de la celebracin de
los difuntos
2.1 El mes deoctubre
Tradicionalmente el mes de octubre ha sido
considerado como <el mes de las almas>: todo el
mes de octubre debe ser dedicado arememorar a
los difuntos (INDICEP 1974a: 3). En varias
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
zonas losparientes delos difuntos que son espera-
dos para la fiesta de comienzos de noviembre, se
visten deluto durante este mes. Adems, durante
estemes no sepueden celebrar actividades sociales
que distraigan la atencin de las familias o de las
comunidades, tales como matrimonios, bautizos,
etc., porque constituyen una falta de respeto alos
muertos ypueden acarrear castigos por parte delas
-alrnas. (INDICEP 1974a: 3). Un chequeo de
libros de bautismo y de matrimonio en varias
parroquias del Altiplano me ha enseado que esta
supuesta prohibicin no es acatada en forma
general, aunque he podido constatar que en
especial el nmero de matrimonios es considera-
blemente menor en este mes.
Los das lunes de este mes son considerados
como los das ms apropiados para celebrar a los
difuntos 15.
Rigoberto Paredes hace mencin de una
curiosa celebracin de los difuntos en el curso del
mes de octubre. Aqu citaremos solamente lo
descrito por este autor: en la parte interpretativa
de nuestro estudio hablaremos sobre el contenido
de este texto. Los indios practican la conmemo-
racin desus difuntos en dos ocasiones: laprimera
en octubre, presidida por un prroco. La fiesta es
costeada por los indios destinados al efecto, que
son los amaya huereninekes'", es decir, que tienen
la vara de autoridad para festejar a los muertos.
Estos se encargan de pagar las misas dedicadas a
los difuntos, en general, y antes que se celebren,
ellos seconstituyen aprimera hora del da seala-
do, en el lugar del cementerio donde est la fosa
comn y extraen de ella una media docena de
crneos, que son luego adornados, con pan de oro
o plata17, o con papeles dorados y puestos en la
capilla en lugar adecuado ypreferente. Durante el
oficio de la misa las calaveras reciben especiales
atenciones del oficiante y terminada ella" S<2n
15 Ver INDICEP 1974a: 3. - Parace que, en general, el da
lunes esconsiderado como dade losdifuntos. Merecuerdo
que, cuando estaba trabajando como sacerdote enel campo,
muchos campesinos pedan una misa de alma para un da
lunes y que rehusaban aceptar lacelebracin de tal misa en
otro da de la semana.
16 Amara: cadver; wara: del castellano <vara>; -ni: sufijo
posesivo; -naka: sufijo pluralizador. La expresin significa
literalmente: <losque tienen la vara de los cadveres>.
17 Pan de oro o plata (quri t'ant'a, quJlqi t'ant'a) son pedazos
de azcar envueltos en hojas de papel dorado o papel
plateado. Con mucha frecuencia secolocan estos <panes>en
las ofrendas benficas como un don alimenticia preferido
por laPachamama, laMadre Tierra. El autor serefiere, sin
duda, alas hojas doradas o plateadas y no alos pedazos de
azcar.
Anthropos 84.1989
159
conducidas en andas y paseadas en procesion.
Despus de recibir en el templo, una tanda de
responsos son llevadas y colocadas en la casa del
huarani principal, donde las festejan con una gran
borrachera, yal dasiguiente lasrestituyen al lugar
que ocupaban en el cementerio (Paredes 1963:
301).
El mes de octubre es tambin el mes de la
preparacin de la fiesta de los difuntos. Esta
preparacin comienza, generalmente, el cuarto
domingo antes delafiesta18y cada domingo deeste
mes puede recibir su propio nombre en relacin
conlafiesta. El cuarto domingo antes delafiesta se
llama jutawi, <llegada>(del verbo jutaa: llegar).
A partir de este domingo la familia del difunto
empieza atomar las previsiones necesarias para la
prxima celebracin. El tercer domingo antes dela
fiesta se llama ina tuminku, <domingo del fuego>.
Se refiere a la necesidad de alistar o alquilar un
horno para la preparacin de los panes que se
necesitan en la fiesta. El segundo domingo antes
de Todos Santos es, generalmente, el momento
para realizar las compras grandes: por eso, se
llama este domingo jach'a alt'api, <compragrande>
tjsch'e: grande; alt'apia: comprar), oalanoqa, <el
ir a comprar> (alania: ir a comprar). Ya que,
muchas veces, se hacen estas compras en una
ciudad o pueblo grande, abastante distancia de la
comunidad campesina, se habla tambin de jaya
alt'api, <compra a distancia>, y en los valles
yungueos de pata alt'api, <compra arriba>, es
decir en la ciudad de La Paz. El ltimo domingo,
con frecuencia, se hacen todava compras suple-
mentarias en algn pueblo en la cercana de la
comunidad: se habla entonces de marka alt'api,
<compraen el pueblo>, o de jaka alt'api, <compra
en la cercana>(ver Valda 1973: 144-145).
En el sur del Per existe lacostumbre que los
nios, en el curso del mes de octubre, confeccio-
nan voladores de papel, llamados <cometas>, que
hacen volar, en particular, durante losltimos das
antes de la fiesta: las almas para bajar del cielo
utilizan estas cometas como medio de transporte
(Ochoa 1974: 2).
18 Me parece que Paredes (1963: 223) exagera, cuando afirma
que desde meses antes al dos denoviembre sepreparan los
dolientes para celebrar dignamente su fiesta fnebre.
Oporto y Fernndez (1981: 12) dicen que lospreparativos
de la festividad tradicional de Todos Santos empiezan con
unos siete o diez das de anticipacin, pero serefieren ms
concretamente a la preparacin de los panes y de otros
alimentos que se necesitan en la fiesta.
160
2.2 Preparacin prxima a la fiesta
Durante la ltima semana antes de la fiesta todas
lasfamilias quevanarecibir alasalmas, sededican
alapreparacin delascomidas que ofrecern alos
visitantes del ms all. Entre las cosas que se
preparan, sedestacan figuras deharina detrigo, de
quinua, de cebada o de caihua, que forman el
alimento ms tpico de la celebracin de los
difuntos. Selas llama, en forma general, k'ispias
(k'ispia: amasar con una mano) cuando tienen
forma de galletas, y muk'uas
19
o thaxtis
20
,
cuando son una especie de panes. Estas figuras de
pantienen distintas formas, cada una consupropio
simbolismo. En primer lugar, encontramos figuras
antropomorfas. Representan a las almas de los
difuntos que van a ser convidados. Se las llama
t'ant'awawas, <bebs de pan>, si representan a
nios, y t'ant'a achachis, <abuelos de pan>, si
representan aadultos. Con frecuencia llevan caras
pintadas y, a veces, tambin el nombre o los
iniciales del difunto. Igualmente, hay figuras hu-
manas con mscaras que representan bailarines y
figuras picarescas en que se ponen en relieve los
genitales masculinos o femeninos (Alb
1971-1974: Difuntos), que expresan el deseo de
fecundidad que tienen loshumanos, deseo que, en
el contexto deesta fiesta, setranspone tambin ala
fecundidad de la tierra.
Un segundo grupo depanes forman lasfiguras
zoomorfas: llamas, ovejas, perros, aves, etc. Pue-
den representar el rebao del difunto, pero tam-
bin pueden servir, simblicamente, como medio
de transporte para el alma, en particular los
auqunidos, el caballo o el guila. La llama sirve
tambin para llevar las ofrendas alimenticias
hacia el pas de los muertos (Buechler
1980: 81).
Por ltimo, untercer grupo forman lasfiguras
varias: coronas para el justo (Alb 1971-1974:
Difuntos), escaleras, para que el alma pueda
subir al cielo fcilmente (INDICEP 1974b: 4)21;
19 Mukutha. Mascar el mayz para chicha, echandol.eespeso, y
no como aguaca (Bertonio 161211I: 224). Muk'us.
Comer pito (maz, cebada o quinua tostada y molida
finamente) u otra cosa molida y seca (Cotari, Meja y
Carrasco 1978: 234). En el dpto. de Oruro seusalapalabra
muk'ua, en especial, para pan de quinua (ver lNDICEP
1974b: 4). Este pan se amasa con las dos manos.
20 Thaxti esuna palabra que seusapara pan duro. En Bertonio
(161211I:347) encontramos: Ttskhtte. Vna medida rasa de
chuo, odemayz, Su: En el sur del Per seusatambin la
palabra thuxtu (ver Ochoa 1974: 1-2).
21 Buechler (1980: 80) dice: para las almas para subir del
purgatorio.
Hans van den Berg
una balsa para cruzar el lago de los muertos; una
luna y ~str~Has que deben alumbrar y ~uiar al
alma; un sol, que significa lavidapara el difunto
(INDICEP 1974b: 4),
En el cuarto principal delacasa los familiares
construyen una especie de altar domstico, llama-
do comnmente <tumba>,cubierto conunmantelo
una sbana (negra o morada, cuando el difunto es
adulto, yblanca, cuando es nio ojoven), sobre el
cual el alma del difunto se encontrar durante su
visita a la casa
22
. Esta <tumba>puede tener
diferentes formas. La forma ms sencilla es una
mesa grande que se coloca contra la pared del
cuarto ysobre lacual sealistan todas las cosas que
se quiere ofrecer al alma, adems de la foto del
difunto y, a veces, algo de la ropa que le ha
pertenecido en vida. Una forma ms complicada
encontramos, cuando se construye sobre la mesa
una especie de escaparate de dos o tres peldaos,
que puede llegar hasta la tumbada del cuarto. En
este caso se coloca en el nivel superior la foto del
difunto oun cuadro con sunombre ylafecha desu
fallecimiento, o tambin alguna figura antropo-
morfa depan que lerepresenta, Con frecuencia se
coloca en este nivel tambin un crucifijo, que
puede ser depan odedulces, pero tambin deotro
material. Esta cruz puede encontrarse tambin en
el nivel inmediatamente inferior. A losbrazos dela
cruz se cuelgan a menudo pequeas coronas de
papel. Al lado del crucifijo secolocan escaleras de
pan o tambin figuras antropomorfas de pan. El
nivel inferior, que hasta cierto punto es el ms
importante, esllamado con frecuencia <lamesa del
difunto>. Sobre este nivel secolocan todos los ali-
mentos que se han preparado para el alma, o sea
el alma manq'a, <lacomida del alma>. Se trata,
generalmente, detodo aquello que al difunto leha
22 Oporto y Fernndez (1981: 12) llaman esta <tumba' ma-
st'aku, lit.: <el tendido>. La palabra podra ser un regiona-
lismo; no la he encontrado en ningn diccionario. Parece
ms correcto hablar de jant'aku: <cuero o algo que una
persona utiliza para extender en el suelo para sentarse,
echarse o dormir encima (Cotari, Meja y Carrasco
1978: 120). Ver tambin Bertonio (1612/1: 444): Tender la
red u qualquiera cosa de ropa. Hanttacutatatha. Harris
(1983: 145), hablando de los Aymaras del norte de Potos,
presenta laexpresin misa jant'aku: Cuando por segunda
vez llega Todos Santos despus de la muerte, los ritos del
ao anterior se repiten, pero en menor escala y con menor
expresin de dolor. Despus de esto se realiza un rito final
dedespedida llamado misa jant'aku (misa por el descanso),
en la cual se ofrece una misa por el nima y se ledespacha
por ltima vez como individuo a la tierra de los muertos.
Me pregunto, si efectivamente se trata de una <misa de
alma, o ms bien de la <mesatendida" es decir la <tumba,
con alimentos, que se prepara la ltima vez con mayor
abundancia.
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
gustado comer en su vida. J unto con estos manja-
resseencuentran diferentes bebidas, pero tambin
otras cosas que tienen un simbolismo especial:
plantas maduras de cebolla (tuxuru), cuyos tallos
huecos servirn de recipiente para que el alma
lleve agua al otro mundo (Alb 1971-1974:
Difuntos); flores de retama, para ahuyentar alos
espritus malignos
23
y huevos quebrados, con
objeto deque lasalmas paguen susdeudas morales
con dicha materia que en el preciso momento se
convierte en oro (Valda 1973: 146). Adems, la
mesa es adornada con pequeas coronas fnebres
de papel negro o morado, con flores y velas.
Finalmente, seconstruye sobre la <tumba>un arco
o una especie de carpa, usando caas de azcar,
que son considerados como el bastn de peregri-
no que necesita el alma en su travesa al ms all
(Alb 1971-1974: Difuntos). Lacarpa hace pensar
enaquella carpa queseconstruye por motivo deun
matrimonio y debajo de la cual se sientan los
novios con sus padrinos para recibir los regalos de
sus familiares y amigos.
2.3 Ceremonias en lacasadel difunto
Segn laconviccin general, las almas llegan asus
casas el da 1de noviembre alas 12horas del da.
Sullegada se manifiesta de distintas maneras: por
laaparicin demoscas que seacercan ala<tumba>,
o de una mariposa nocturna, llamada amaykita,
considerada como smbolo de la muerte (cf.
amaya: cadver): la amaykita es una mariposa
nocturna que abunda bastante en la poca de
Todos Santos. En lascasas en que en estos das hay
tumba para un machaq alma, cuando entra una de
estas amaykitas dentro del cuarto con latumba, la
gente dice el alma ha venido (Alb 1971-1974:
XA-0243). Ciertos vientecillos o sonidos que se
observan en este momento, igualmente son inter-
pretados como indicadores de la llegada de las
almas (ver Ochoa 1976: 15).
Inmediatamente despus dehaber constatado
lallegada delasalmas, los familiares encienden las
velas que sehan colocado sobre la<tumba>. Segn
Oporto yFernndez (1981: 13): en algunas regio-
nes se acostumbra a anunciar la <llegada de las
almas>conel estallido deuna dinamita, seal que a
la vez significa el momento de empezar a rezar y
cantar por los muertos.
Losfamiliares del difunto serenen alrededor
de la<tumba>y seleda labienvenida, invitndole
23 Spartium }unceum L. De Lucca (1983: 835) da como
nombre aymara: Inca pankara.
Anthropos 84.1989
161
al mismo tiempo adisfrutar delos manjares que se
le han preparado: Aqu est tu casa, pueden
comer lo que deseen. Bien hecho que han ido a
pedir bendicin de Dios. Recurdense siempre de
su familia (Ochoa 1974: 2). Todos formulan sus
oraciones, amenudo siguiendo las indicaciones de
los dueos de casa: el pariente ms cercano del
ms insigne de los difuntos, toma la palabra y se
dirigepersonalmente alosasistentes: <T,reza por
tal ... , t', por tal otro ... >y as sucesivamente.
Los otros parientes lorodean, listos para refrescar-
le la memoria en caso de que llegara a olvidar a
alguno de los parientes de la familia (Monast
1972: 30). Luego, se entregan atomar su almuer-
zo. A las almas se sirven tambin coca y alco-
hol.
Hacia el atardecer empiezan a entrar en las
casas donde secelebra aun difunto, otros familia-
res, amigos, nios y jvenes, y personas pobres,
que vienen a rezar. La actuacin de estos tisiris,
<rezadores>, tiene una estructura especial que
podemos presentar en el siguiente esquema:
1. dilogo entre rezador y doliente
2. el rezador se dirige al alma
- reproches
- encargos
- oraciones por el alma
- promesa
- conclusin
3. dilogo entre rezador y doliente
Analicemos brevemente los diferentes mo-
mentas de esta actuacin.
El breve dilogo que se desarrolla entre el
rezador y el doliente .al comienzo de la actuacin
del primero, consta de un ofrecimiento de orar de
parte del rezador, una aceptacin de parte del
doliente, unpreguntar por el nombre del difunto y
una presentacin de este nombre. Valda (1973:
148-149) ha registrado el siguiente ejemplo de tal
dilogo:
Rezadores: Mama o tata,
Seora o seor,
almataqui
para el alma
rist'seni.
rezaremos.
Dolientes: Chacha}jataqui
Para mi marido
rist"arapita.
rzamelo.
Rezador:
Cuna sutininsa
Qu nombre tena
alma}}.
el alma?
Doliente:
Mariano satu.
Mariano se llamaba.
.Luego, el rezador entra, por decirlo as, en
contacto directo con el alma. A menudo, empieza
arecriminarle, reprochndole de haber dejado su
hogar, de haberse vuelto ocioso, de haber fallado
en el cumplimiento de su responsabilidad con
respecto asufamilia. A un pequeo difunto sele
1 6 2
tilda de ingrato, perezoso ycobarde para afrontar
ladificultad delavidahumana (Valda 1973: 150).
A continuacin, seencarga al alma intervenir ante
Dios en favor de los suyos: para que Dios les
bendiga, de modo que haya proteccin contra las
desgracias, prosperidad y bienestar en la familia,
buena cosecha de las chacras, fecundidad en el
ganado, buena suerte en el comercio. Luego, el
tisiti ora por el almamisma, pronunciando algunas
oraciones cristianas. Despus le hace la promesa
de que el prxima ao ser atendido todava
mejor, si haya conseguido para su familia lo que
necesita. Finalmente, concluye este contacto con
el alma con palabras como las siguientes: Con
esta oracin que ests alimentado y saciado hasta
el prximo ao (Ochoa 1974: 3).
El tercer momento delaactuacin del risiri es
un nuevo dilogo breve con el doliente o la
dolienta. Citemos nuevamente a Valda (1973:
149), para dar un ejemplo de tal dilogo:
Rezador: A/masti uca
oracin catuspan.
Doliente: Catusiq panay.
El alma que se agarre
esta oracin.
Que se agarre no ms.
J unto con los rezadores se presentan, a
menudo, pequeos grupos de nios o jvenes que
vienen acantar por las almas. Los cantos especia-
lesdelafiesta delos difuntos, llamados <angelitos>
(ver Oporto y Fernndez 1981: 18), estn inspira-
dos en los villancicos y tienen generalmente un
contenido marcadamente cristiano, aunque detipo
cristianismo popular. Demos el siguiente ejemplo
de tal <angelito>,registrado por Oporto y Fernn-
dez en 1980en el cementerio de Alto Lima, en el
Alto de La Paz, en que se hace una referencia
interesante a la siembra y a las lluvias que se
esperan (Oporto y Fernndez 1981: 18-19):
Luriya anjiJa
/uriya anji/a
anji/a wawa
ju/uray wawa
kimsa ka/waryu paskat
ukhasti
kantt'asiwa
q'och t'asisawa
si/uyanji/a
/uriya anji/a
khitis awkima
sarakiristama
san jusiysawa sasina
sra
Angel de gloria
ngel de gloria
criatura de ngel
flor de criatura
cuando cruces los tres
calvarios
cantando (vas a ir)
vas a cruzar
ngel del cielo
ngel de gloria
quin es tu padre?
si te pregunta (diciendo)
le dices que es San J os
khitis taykama
sarakiristama
tu/uris mamawa sasina
sata
quin es tu madre?
se te pregunta (diciendo)
le dices que la madre
Dolores
Hans van den Berg
si/uy anji/a
/uriya anji/a
ngel del cielo
ngel de gloria
si te pre8unta, ~aqu
has venido?
le dices que he venido a
plantar
le dices que he venido a
regar
Kunlrus jutta sarakiri-
stama
ayruriw jutta
qarpiriw jutta sasina
siit
si/uyanjila ngel del cielo
liriya anjila ngel de gloria
(para otro ejemplo, ver INDICEP 1974a: 5-6).
Fuera de los rezadores y de los grupos de
cantantes sepresentan tambin grupos demsicos,
que tocan con preferencia el pinkillu, un aerfano
cuyo sonido claro, segn la conviccin general,
atrae la lluvia: La msica del pnkillu atrae la
lluvia; es una forma de andecha y as no ofende a
los muertos cuya cooperacin es imprescindible
para hacer fructificar los sembrados (Harris
1983: 144). Valda (1973: 147) seequivoca, cuando
diceque en esta fiesta setoca la tarka, porque este
instrumento musical, ms bien, obstaculiza la
llegada delas lluvias ypuede perjudicar el normal
crecimiento de las plantas. Buechler (1980: 41)
anota acertadamente al respecto: Entre el final de
lapoca secay el comienzo de lapoca de lluvias,
un perodo en que la lluvia cae irregularmente, la
tarka ... estaba estrictamente prohibida, porque
su sonido podra daar las plantas recientemente
sembradas.
Todos los participantes en estos ritos de
difuntos reciben como <recompensa>por sus ora-
ciones, suscantos osumsica algodelos alimentos
preparados para esta ocasin y colocados sobre la
<tumba> de las almas. He puesto la palabra
recompensa entre comillas, porque en el fondo no
se trata de recibir algo como un pago o una
remuneracin por un servicio prestado. No se
recibe los alimentos en retribucin por las oracio-
nes, por los cantos o por la msica, sino para
ayudar alos familiares a alimentar asus difuntos,
porque las almas se alimentan por medio de las
personas que consumen lo preparado para ellos:
Dicen que el alma se lleva todo lo que ponen
encima de la tmbola por intermedio del resiri
(Ochoa 1974: 3). Por eso, sepuede decir tambin
que, segn el concepto de los Aymaras, los
rezadores, por ms que consuman, no se hartan,
porque sonlasalmas que sacan el valor nutritivo de
lascomidas que son consumidas: losresiris llevan
solamente el bagazo de los vveres y comidas,
porque en realidad el alma yel sabor delosvveres
selos lleva el alma; por eso los vveres que recoge
el resiri no le hacen ningn provecho (Ochoa
1974: 3).
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
Las almas no solamente se nutren por medio
de los rezadores, sino tambin por medio de las
moscas. Ya hemos observado que las almas se
hacen presentes por medio de estos insectos,
incorporndose, por decirlo as, en ellos: las
almas sonllevadas por lasmoscas, espor eso que se
venlasmoscas en lascomidas oplatos puestos en la
tmbola (Ochoa 1974: 2). Si entra una mosca y
seacerca al alimento, lafamilia no laespanta, sino
que la consideran como seal de que el alma est
comiendo y beneficindose del alimento (Allen
1972: 26).
Las almas forman parte de la comunidad de
los vivos y pueden intervenir positivamente en
favor de los suyos, garantizndoles prosperidad,
bienestar, buenas cosechas. Por eso, cuando seles
alimenta en su fiesta, no solamente es porque son
hambrientas que necesitan de comida, sino tam-
bin para <pagarles>por su ayuda, por su colabo-
racin. La<recompensa>que sedaalosrezadores,
en el fondo es una recompensa que se da a las
almas, su parte de lacosecha del ao. Uno de los
informantes de Allen lo expres de la siguiente
manera: El da de difuntos puede considerarse
en general como el da de cosecha para almas
(Allen 1972: 27).
Durante la noche y generalmente hasta la
madrugada se realiza el velorio o el alma wilaa
(forma aymarizada del verbo -velar- ). Este tiempo
largo sellena principalmente con la realizacin de
varios juegos, algunos de los cuales han llegado a
ser caractersticos para esta fiesta.
En primer lugar tenemos el juego llamado
<taba>(aymara: tawa). Es unjuego antiqusimo, ya
mencionado en la obra Fedro, o de la belleza
(274d) dePlatn yposiblemente deorigen egipcio,
que lleg a ser popular en toda Europa y que fue
introducido en Amrica por los Espaoles. En un
campo detierra removida osobre unpiso detierra
firme humedecida setraza una raya y desde cierta
distancia se arroja un astrgalo de buey, de
carnero o de llama, comnmente llamado taba,
hacia laparte que queda al otro lado delaraya. La
posicin enque queda el hueso enel campo osobre
el piso determina la suerte. El hueso tiene cuatro
partes: una parte ms o menos cncava yen forma
de S, que se llama carne; una parte ms plana,
contraria a la carne, llamada culo; una parte que
tiene unhoyo oconcavidad, que sellama chuca yla
parte opuesta aesta ltima, llamada taba. Segana,
si al caer el hueso queda hacia arriba el lado
llamado carne; se pierde si es el culo, y no hay
juego si es la chuca o la taba (datos de Paredes
Candia 1966: 94).
Puede ser que este juego haya tenido algn
Anthropos 84.1989
163
antecedente en lacultura aymara prehispnica, ya
que en el antiguo vocabulario aymara de Bertonio
(1612/11: 42) encontramos varias palabras relacio-
nadas con el juego delataba: Ccanccallu; Huesso
con que juegan ala tagua. Ccanccallutha. J ugarla.
Ccanccallusitha: Idern (en 1612/1: 441, Bertonio
tiene Ccancalla en vez de Ccenceltuy; Chunca;
Tagua de madera para jugar. Chuncasitha, Pisca-
sitha; jugar a la tagua, que aca es de madera.
Chuncaasitha, Marccaasitha. Perder aeste juego.
Chuncajasitha. Vencer (1612/11: 92).
Un segundo juego se llama palama. Este
juego consiste en hacer un pequeo hoyuelo en el
suelo, de unos veinticinco centmetros de dime-
tro. Al centro clavan unhueso amanera deunclavo
grande o estaca, para que sirva de seal. Desde
cierta distancia losjugadores deben arrojar peque-
as piedras .... Las piedras que el jugador logra
meter enel hoyo, secuentan como tantos enfavor
(Paredes Candia 1966: 106-107)24. No est detodo
claro, si este juego es deorigen prehispnico oque
ha sido introducido por los Espaoles. Paredes
Candia (1966: 106) lo considera como un juego
original delos antiguos charcas del actual departa-
mente de Chuquisaca, mientras que Nataniel
Aguirre en su famosa novela J uan de la Rosa
relaciona lapalama con el palamallo espaol (ver
Aguirre 1943: 25).
Finalmente, tenemos untercer juego, llamado
tantos. Seextiende sobre el piso una manta, y los
jugadores deben arrojar doce granos de maz,
quemados por una desus caras, sobre lamanta. El
primero que logra hacer caer los doce granos del
lado ennegrecido sobre la manta, es el ganador
(ver Costas 1967/11:290). Sobre el origen de este
juego lastimosamente no hemos podido encontrar
datos.
Cada uno de estos juegos populares ha sido
integrado en el culto delosdifuntos. Selospractica
durante el velorio que sehace despus delamuerte
de una persona, durante las ceremonias de los
ocho das yen lafiesta delos difuntos acomienzos
denoviembre. En el caso de lataba, las personas
que participan en el juego deben apostar, obliga-
toriamente, una suma de dinero; los que pierden
deben pagar la suma indicada y, despus de tres
jugadas, todos se ponen de pie para dar una
oracin al <alma>y entregar el dinero reunido al
doliente, quien, conesta suma, podr comprar ms
bebida o realizar cualquier otro gasto necesario
(INDICEP 1974a: 4). En cuanto alapalama y los
tantos, cada vencedor es obligado a pronunciar
24 Para variantes de este juego, ver Costas 1967/11: 152-153;
Kessel 1978-1979: 84.
164
unas oraciones especiales enfavor delasalmas que
estn de visita. Al mismo tiempo, estos juegos
sirven para divertir alas almas que estn presentes,
mientras que el vuelo de los objetos que seusan -
el astrgalo, las piedritas y los granos de maz -,
simboliza el vuelo de las almas al ms all o sirve
para que las almas encuentren ms fcilmente el
camino a su destino.
En lamadrugada todos serenen nuevamente
cerca de la <tumba>y pronuncian sus oraciones.
Las almas reciben su desayuno y despus la
<tumba>es desmantelada para ser trasladada al
cementerio. Los llamados estumbadores- reci-
ben una parte de las comidas que se han prepara-
do.
2.4 Ceremonias en la iglesia
Aunque enel primer dadelafiesta delosdifuntos
lascasas particulares forman el centro principal de
lasceremonias, pueden haber tambin celebracio-
nes en las iglesias o capillas. Sin embargo, no
hemos podido recoger mucha informacin al res-
pecto: losdatos quehemos encontrado, serefieren
casi todos alaregin Carangas (dpto. de Oruro)-
norte de Chile.
Van Kessei observ en Cultane, norte de
Chile, una ceremonia que puede ser comparada
con la que present Paredes (1963) como una de
lascostumbres del mes de octubre: un culto delos
difuntos centrado alrededor de algunos crneos
excavados de la fosa comn del cementerio. Se
trata claramente deuna ceremonia comunitaria en
honor del llamado <almamundo>, la totalidad de
losantepasados de lacomunidad. En latarde del
da 10 de noviembre la comunidad se rene en el
templo. Los funcionarios del culto y los pasantes
(fabriquero, mayordomo, cantor, alfreces y sa-
cristn) dirigen el culto. El cantor es el celebrante
principal y segn sus indicaciones secoloca, en el
centro del templo, una mesita cubierta con un
pao negro, sobre lacual seexponen las calaveras
del <almamundo>. Se enciende una vela, que no
deja de arder hasta el da siguiente. A continua-
cin, cadasanto del templo recibe tambin suvela.
... El cantor ejecuta sus responsos y reza el
rosario. Las otras autoridades colocan coca sobre
la mesa del <almamundo>; en seguida lo hacen
tambin los dems asistentes al culto. Esta es toda
la ceremonia (Kessel 1978-1979: 90).
Diferentes son las observaciones que hizo
Monast en el pueblo de Corque, provincia Caran-
gas del dpto. de Oruro. Segn est autor, al
atardecer del da primero de noviembre las almas
Hans van den Berg
se trasladan de sus casas a la iglesia o la capilla,
donde permanecern hasta ms omenos lamedia-
noche, Los deudos les acompaan y transportan
la tumba - altar de panes - de lacasa ala iglesia,
para celebrar all en el lugar santo el velatorio ....
Seinstala latumba, religiosamente cubierta conlos
panes-hombre olospanes-beb, en unrincn dela
iglesia; las gentes se agrupan en su alrededor.
Velarn durante cuatro o cinco horas, sentados en
el suelo o en los bancos, masticando coca, conver-
sando e incluso bebiendo (Monast 1972: 30-31).
En este caso no se trata de una ceremonia
comunitaria propiamente dicho, sino de la conti-
nuacin de la celebracin familiar fuera de la
casa.
Vale la pena mencionar aqu tambin lo que
Rouma observ acomienzos denuestro siglo en el
pueblo de Caaviri, provincia Aroma del dpto. de
La Paz: una visita a la iglesia del pueblo me
permiti observar la notable ingenuidad de las
manifestaciones religiosas. Al pie del altar se
encontraba una fila de muecas toscamente talla-
das en madera y vestidas con trapos. El indio que
nos acompaaba y que cumpla el oficio de
sacristn, nos dijo que eran santos. Delante de
cada una de estas muecas haba a manera de
ofrendas una cantidad de confites expuestos sobre
unpapel ydelante dealgunas privilegiadas botellas
con chicha y aguardiente (Rouma 1933: 129).
Aunque no hemos podido constatar, si seconocen
tambin en otras regiones tales muecas demade-
ra, podemos preguntar si no cumplen la misma
funcin que las figuras antropomorfas de pan que
hemos descrito ms arriba. De todos modos,
dudamos que aqu se trate efectivamente de
imgenes de santos; ms bien, basndonos en el
hecho deque secolocan confites, ybebidas delante
de estas muecas - algo que, segn nuestro
conocimiento, no se hace delante de las imgenes
delos santos -, pensamos que tambin este tipo de
muecas prefiguran las almas de los difuntos.
Una ltima costumbre encontramos nueva-
mente en el departamento deOruro. Temprano en
lamaana del da2denoviembre los responsables
de las campanas se renen al pie de la torre de la
iglesia para rendir homenaje al tuti mal1ku, el
espritu de latorre, considerado como uno de los
ms importantes espritus protectores de lacomu-
nidad campesina, yalas campanas que seencuen-
tran en la torre. Les piden, al mismo tiempo,
realizar con eficacia el trabajo que ese da les
encargarn, a saber: intervenir en favor de las
almas. Durante el da los parientes de los difuntos
se presentan a uno de los responsables de las
campanas y le dan los nombres de los difuntos,
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
para quienes le piden tocar las campanas. El
responsable grita el nombre del difunto: <Para
NN>, al mismo tiempo que toca lacampana con un
sonido triste (INDICEP 1974a: 6). Los respons-
ables, como otros rezadores, reciben alimento y
bebidas de los parientes de los difuntos.
En lamisma maana del da2denoviembre se
celebran tambin misas de almas en los pueblos
principales, donde haya un sacerdote.
2.5 La qhachwa
Costas Arguedas, en su obra sobre las costumbres
de los indgenas de Yamparez (dpto. Chuquisa-
ca), antiguos Aymaras actualmente quechua-hab-
lantes, despus dehaber descrito loque sehace en
lascasas durante el velorio delanoche del primero
al dos de noviembre, dice: Mientras esto ocurre
en el rancho, losmozos ylasimillas [mozas] bailan
y beben en la cima de una colina (1950: 84).
Setrata aqu deuna antigua danza autctona,
llamada la qhachwa, ya mencionada en Bertonio
(1612/11:32): Cahuatha. Baylar vn rueda de
gente tomandose de las manos. Aunque slo en
pocos lugares se ejecuta esta danza en la misma
fiesta de los difuntos, la mencionamos aqu,
porque nos presenta un indicio de que los ritos y
celebraciones deestemomento importante del ao
han de ver directamente con la fertilidad.
Ladanza qhachwa puede ser ejecutada duran-
te un largo perodo del ao, pero siempre dentro
delapoca del crecimiento deloscultivos. Carter y
Mamani, que nos informan sobre lacultura aymara
de la provincia Ingavi del dpto. de La Paz, dicen
que esta danza es celebrada todos los aos entre
el da de Todos los Santos y el comienzo de la
Cuaresma (1982: 195), mientras que los esposos
Buechler, que realizaron investigaciones en la
provincia Omasuyos del mismo departamento,
indican que la'qhachwa sebaila por primera vez en
la fiesta de San Andrs (30 de noviembre) y que
puede ser repetida hasta cinco veces en fechas
especficas: Concepcin (8 de dic.), Santa Luca
(13 de dic.), Santa Brbara (entre Santa Luca y
Navidad)25yen Navidad (Buechler and Buechler
1971: 78).
Los ejecutores de esta danza son siempre
personas jvenes que no han contrado todava
matrimonio. Bandelier dice en un manuscrito de
comienzos de nuestro siglo: slo participa gente
nocasada: muchachos ymuchachas deedad nbil
25 La fiesta de Santa Brbara se celebra, ms bien, el 4 de
diciembre.
Anthropos 84.1989
165
(ms: 258). Carter y Mamani (1982: 195) especifi-
canlaedad, hablando dejvenes de18a20aos
y de chicas de 18 a 25 aos. Buechler, por su
lado, indica que hasta adolescentes toman parte en
esta danza: La kachua no es un rito de paso, ya
que susparticipantes no necesariamente han llega-
do alaedad de lapubertad. Es ms, muchachos y
muchachas participan durante todo el perodo de
la adolescencia (Buechler 1980: 145, nota 5).
La qhachwa es un baile nocturn0
26
. A una
determinada hora de la noche suben auna colina
primero los jvenes, acompaados por tocadores
de flautas, y ms o menos una hora ms tarde las
jvenes, llevando comidas y bebidas. En un lugar
tradicionalmente usado para la qhachwa se en-
cuentran los dos grupos. Hasta la madrugada se
divierten all, bailando, cantando, comiendo y
bebiendo. Ejecutan diferentes-bailes, delos cuales
el ms importante es la propia qhachwa, que
consta devarias figuras. A eso de lascuatro de la
madrugada los bailarines escuchan cuidadosamen-
te para poder or el cantar del gallo. Esto marca el
comienzo delaverdadera q"achwa. Los bailarines
se separan en dos grupos formados en lo posible
por el mismo nmero de personas y divididos por
sexo. Para cada uno se elige un gua varn, cuya
primera responsabilidad es arreglar su grupo en
una formacin ovalada, con los hombres de un
lado ylasmujeres del otro. A una indicacin delos
guas laschicas comienzan acantar loscantos dela
q"achwa - es decir cantos de coqueteo y cortejo.
En cada rueda todos estn cogidos delamano. Los
dos grupos en formacin dando vueltas seacercan,
y al encontrarse forman un pequeo pasillo de
parejas del mismo sexo. Despus que hayan
bailado esta figura varias veces, lamsica cambia,
y comienza con otra figura. Los hombres forman
una fila larga y hacen unos arcos levantando las
manos y tomando las de su compaero. Las mu-
jeres tambin, agarradas de la mano, serpentean
entre los arcos hasta que, al llegar al final, ellas
tambin forman los arcos a travs de los cuales
serpentean los hombres. A continuacin lamsica
cambia otra vez, y comienza una tercera figura de
la q'ecbwe, filas que serpentean tomndose delas
manos. A continuacin viene una cuarta q"achwa:
las parejas se turnan para bailar tres danzas,
mientras el resto del grupo las rodea, lasmujeres a
un lado, los hombres al otro. De dos en dos los
hombres avanzan hasta el centro del campo, y
comienzan aregatear por las mujeres que desean
26 Los esposos Buechler (1971: 76), como nicos, presentan
este baile como una baile diurno.
166
(Carter y Mamani 1982: 196-197; - ver tambin
Buechler and Buechler 1971: 76-78).
Msomenos alasseisdelamaana termina la
qhachwa y todos retornan a sus casas.
Bandelier, basndose en un texto del cronista
Cobo yen expresiones de uno desus informantes,
insina que la qhachwa originalmente haya sido
una danza de guerra (ver Bandelier, ms: 258). El
texto deCobo, quecitaBandelier, reza as: Otros
bailes tienen en representacin de sus guerras, y
hcenlos los varones con sus armas en las manos.
El baile llamado cachua es muy principal, y no lo
hacanantiguamente sino en fiestas muy grandes;
es una rueda corro de hombres ymujeres asidos
de las manos, los cuales bailan andando al rede-
dor (Cobo 1956/IV: 265). El informante de
Bandelier afirm que la qhachwa antiguamente
debe haber sido una danza de guerra, ya que las
mujeres exhortan alos hombres air a la guerra y
lesreprenden sucobarda (ms: 258). Dudamos, si
Bandelier tenga razn con su interpretacin. En
primer lugar, el texto deCobo, que hasido tomado
deuna parte desucrnica, en que presenta ms o
menos al azar, es decir sin ordenarlas por tipos o
por caractersticas que tienen, las muchas danzas
antiguas de los Andes (ver Cobo 1956/IV:
261-266), no est deninguna manera claro, que la
qhachwa pertenece alosbailes que representan las
guerras. Ms bien, parece que no, porque el autor
indica claramente que las danzas de guerra son
ejecutadas por varones armados, mientras que la
qhachwa es un baile en que participan hombres y
mujeres. Yen cuanto alasugerencia del informan-
te, la exhortacin y el reproche de parte de las
mujeres no necesariamente han de ver con una
guerra verdadera, sino quepueden formar parte de
las coplas que ellas cantan por motivo de la
qhachwa y en que tratan de provocar y desafiar a
los jvenes con insultos, afrentas y reconvencio-
nes, echndoles en cara que no valen para nada,
que son temerosos, cobardes, etc. Lo que, s,
podemos afirmar, es que en laqhachwa setrata de
un medir fuerzas, no en plan de guerra, sino en
relacin con el acercamiento de los sexos y en
ltima instancia con la fecundidad humana. Las
chicasdesafan alosjvenes ystos reaccionan con
otras coplas,. igualmente provocativas. Y en los
mismos bailes jvenes y chicas seagarran ytratan
de hacerse caer, mostrando as sus fuerzas. El
medir fuerzas hacen tambin los jvenes entre s.
Durante el regateo por las mujeres, las chicas se
escapan y se esconden, y los jvenes empiezan a
acusarse mutuamente dehaberse llevado suchica.
Enojados llegan al t'inq "u, un acto de habilidad
para probar lafuerza, en laque juega el prestigio
Hans .vanden Berg
decadajoven (Carter yMamani 1982: 197).Todo
esto, finalmente, puede desembocar en larealiza-
cin de matrimonios burlescos, lo que indica que
efectivamente laqhachwa es una especie derito de
fecundidad.
Pero hay ms, en la misma qhachwa no
solamente sesimboliza lafecundidad humana, sino
tambin lafertilidad delatierra, demodo que este
rito nocturno llega a ser tambin un rito de la
lluvia, como ya observ el mismo informante de
Bandelier (ver ms: 258), o un rito de fertilidad,
como dice Buechler (1980: 99): La kachua tiene
todas las caractersticas de un rito de fertilidad.
Esto se desprende de varios detalles de esta fiesta
juvenil. En las coplas se hace continuamente
alusin al florecimiento de los campos. Los msi-
cos tocan el pinkillu, aerfono que, segn hemos
visto, debe atraer la lluvia, o la tarka, en caso de
que las lluvias sean yaexcesivas. En Compi (prov.
Omasuyos, dpto. La Paz), los participantes, des-
pus de haber regresado asu comunidad, colocan
guirnaldas de pan y de frutas alrededor de los
cuellos de lamxima autoridad delacomunidad y
de la persona encargada de prevenir la cada de
granizadas durante lapoca del crecimiento delas
plantas (ver Buechler and Buechler 1971: 78;
Buechler 1980: 99). Adems, los mismos campesi-
nos interpretan la qhachwa como una danza que
garantiza ~I florecimiento de sus campos, al decir
que cuando se baila la qhachwa, las flores
florecen de alegra (Buechler and Buechler
1971: 93).
Podemos decir, como conclusin, que la
qhachwa es un encuentro de adolescentes y jve-
nes, en que stos despliegan sus fuerzas en forma
competitiva para despertar yfortalecer lafecundi-
dad humana y, as, influir positivamente en la
fertilidad de la tierra y garantizar la misma.
2.6 Las ceremonias en el cementerio
En la maana del 2 de noviernbre/" las almas se
trasladan al cementerio, generalmente bajo lafor-
ma de moscas o de un viento (ver Monast 1972:
31; INDICEP 1974a: 6), para unirse por unas ho-
ras con sus cadveres que yacen en los sepulcros.
Los familiares trasladan las <tumbas>que el da
anterior han construdo en suscasas yque han des-
mantelado enlamadrugada, al cementerio ylasre-
27 Las comunidades campesinas que entierran sus muertos en
el cementerio deun pueblo, tienen generalmente lavisita al
cementerio el da 3 de noviembre. El 2 de noviembre el
cementerio es visitado por los vecinos del pueblo.
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
construyen allencima delossepulcros, colocando
sobre las mismas una gran cantidad de comidas.
En el cementerio serepite prcticamente todo
aquello que se ha hecho en las casas desde el
momento de la llegada de las almas hasta el
amanecer.
En un ambiente verdaderamente festivo los
comunarios se renen en el cementerio. Las
familias que festejan a uno o varios difuntos se
agrupan alrededor de sus sepulcros, para rezar y
para recibir y convidar a los rezadores, para
agasajar a los nios que vienen a cantar, y para
hablar de las actividades que realizara en vida el
difunto, comentando sus gustos y travesuras, o
aventuras sentimentales (Oporto y Fernndez
1981: 14). Con frecuencia se juega tambin en el
cementerio lataba. Generalmente hay un conjun-
to de msicos, que toca el pinkillu, para atraer la
lluvia", yen loscantos delos nios nuevamente se
hace alusin al florecimiento de los campos, como
en el siguiente ejemplo:
Flora, foloray
Arura, aruray
Gloria foloray
Gloria aruray
Maya calvarior pursin
Flor, flor
palabra, palabra
flor gloriosa
palabra gloriosa
Cuando llegas al primer
Calvario
que se encuentra en el
primer lugar
hermano, t rezars
flor, flor
Cuando llegas al segundo
calvario
(Buechler 1980: 85)29,
Todos los participantes en esta celebracin se
hartan con las comidas preparadas y tratan de
consumir todo lo que se ha trado: no debe
regresar ningn manjar del Cementerio porque de
lo contrario vuelven las penas al hogar (Valda
1973: 147). El Aymara Ochoa expresa la misma
conviccin de la siguiente manera: Dicen que no
hay quehacerse sobrar ninguna clasedecomidas ni
vveres que hayan sido preparados para las almas;
y si lo olvidan dar al resiri o intencionalmente se
hacen quedar algunos vveres preparados para
todos los santos, entonces traer muchas desgra-
cias. Dicen que se quedan las tristezas del alma
(Ochoa 1974: 3).
Todos los que visitan el cementerio, en
maya lugaranquiwa
lila ristasita
Foloray, foloray
Paya calvarior pursin
28 Girault registr varias melodas de esta fiesta, que han sido
publicadas por los esposos d'Harcourt (1959: 119-124).
29 Calvario serefiere aqu alossepulcros que seencuentran en
el cementerio. Los nios setrasladan, cantando, desepulcro
a sepulcro.
Anthropos 84.1989
167
especial los familiares de los difuntos ylos rezado-
res, hacen libaciones sobre los sepulcros en home-
naje a las almas.
A una determinada hora delatarde serealiza
el alma tispachu, la despedida de las almas. En
algunas regiones se tiene la costumbre de realizar
solemnemente el despacho del <almamundo>, es
decir de las almas de los antepasados remotos,
considerados como los fundadores de la comuni-
dad. Los comunarios se renen junto con las
autoridades alrededor de la tumba principal o
comn del cementerio o del llamado Calvario: el
cantor despacha al <alma mundo> cantndole su
responso de despedida (Kessel 1978-1979: 90).
Las familias particulares invitan para ladespe-
dida de sus almas a un rezador especial, conside-
rado como experto en hacer rezos. Este risiri
formula una serie de oraciones o sea responsos
que son consideradas las oraciones ms completas
y poderosas para beneficiar al alma (Ochoa
1974: 3).
Finalmente, todos sedespiden de latumba y
del panten realizando un abrazo debuena hora y
perdn de pecados (Ochoa 1976: 16).
2.7 El tinku
En los extremos del espacio geogrfico ocupado
actualmente por los Aymaras, a saber: en la
provincia Huancan del dpto. de Puno y en el
norte del dpto. dePotos''", serealiza en lafiesta de
los difuntos, concretamente el 2de noviembre, un
encuentro armado entre grupos antagnicos. Este
encuentro comnmente esconocido como el tinku,
substantivo derivado del verbo tinkua, <caer>31.
Yaen el vocabulario deBertonio de 1612este ver-
bo est directamente relacionado con encuentros
30 Ver Gorbak, Lischetti yMuoz 1962: 258; Harris 1983: 142.
- Antes seconoca este encuentro armado por motivo de la
fiesta de los difuntos tambin en otras partes del territorio
aymara, segn consta del siguiente pasaje del manuscrito de
Bandelier: Nuestra llegada aPatacamaya coincidi con un
acontecimiento extraordinario: la fundicin de una campa-
napor los indios.... Despus de lafundicin tuvo lugar la
orga usual y, ya que dos grupos de indios, los de la
comunidad deIquiaca ylosdelaestancia deBeln tomaban
parte, estall una pelea general, en que fueron matados un
hombre yuna mujer deBeln. Seesperaban ms matanzas,
porque los mismos partidos tienen la costumbre de encon-
trarse el da de Todas las Almas en el campo abierto para
una batalla general (ms: 176-177). Patacamaya queda enla
provincia Aroma del dpto. de La Paz.
31 En el diccionario de Torres Rubio de 1616 (1966: 175)
encontramos simplemente: Tincuiie. Caer. El moderno
diccionario de Cotari, Meja y Carrasco (1978: 363) tiene:
Tinkua. Caerse tropezando en algo.
168
armados: Tincutha. Encontrarse los exercitos, o
bandos contrarios en la guerra, o en los juegos
venir a la batalla, cornencar la pelea, y cosas
semejantes (16121II: 350). El mismo significado
encontramos en un moderno dicconario del que-
chua de Cochabamba: Tinkuy. Combatir o guer-
rar dos o ms grupos entre s (Herrero y Snchez
1983: 447).
Este encuentro armado, que parece ser de
origen aymara (ver Gorbak, Lischetti y Muoz
1962: 298), pero que se conoce tambin en zonas
quechuasf, no solamente es realizado en lafiesta
delosdifuntos, sinotambin en otras fiestas, como
San Sebastin (20 de enero), Candelaria (2 de
febrero), Carnaval [', Santa Cruz (3demayo) yen
fiestas patronales.
El tinku se realiza siempre entre grupos
antagnicos o entre individuos que representan a
estos grupos. Pueden ser grupos formados por
diferentes ayllus
34
, generalmente enemistados por
litigios sobre senderos, como en el caso de los
laymis yjukumanis del norte dePotos, o, como en
el casodel tinku delafiesta delos difuntos, grupos
formados por miembros de las mitades de un
mismo ayllu
35
El tinku se desarrolla normalmente de la
siguiente manera. Los dos grupos toman posicin
en una especie de planicie, manteniendo una
distancia de aproximadamente treinta metros en-
tre s. Todos los participantes estn armados con
sencillas armas tradicionales: la q'utewe, una
honda para lanzar piedras: el liwi, una boleadora
formada por tres bolas unidas con una cuerda; yel
wichi wichi, otra arma arrojadiza con una sola
pedra ". El combate, que puede durar bastante
32 Para Bolivia y Per, ver Gorbak, Lischetti y Muoz 1962:
255-261. Para Ecuador, ver Hartmann 1971/1972.
33 Con excepcin del norte de Potos: El Carnaval ... es la
nica fiesta del ao donde est prohibido pelear y no se
arman batallas rituales (Harris 1983: 143).
34 Cotari, Meja y Carrasco (1978: 45) definen ay/lu de la
siguiente manera: Un conjunto defamilias establecidas en
un lugar y vinculadas entre s por un tronco comn
sanguneo.
35 Con respecto al norte dePotos, diceHarris (1983: 142): la
pelea deTodos losSantos est particularmente asociada con
laoposicin delas mitades dentro de la etnia misma. Estas
mitades no sontanto clases matrimoniales en laactualidad,
sino ms bien afiliaciones derivadas de la propiedad de la
tierra. En la provincia Huancan del dpto. de Puno
luchan lasparcialidades dela<izquierda>(Checa) ylasdela
<derecha>(Kupl) (Gorbak, Lischetti y Muoz 1962: 258,
296).
36 Bertonio menciona yaestas armas: Korahua. Honda para
tiran>(1612/Il: 57); Liui. Cordel de tres ramales con vnas
bolillas al cabo (1612/Il: 195); Vichi vichi. Vna piedra
atada a vn cordel para tirar al modo de Liui (1612/
I1: 384)..
Hans van den Berg
tiempo, consiste en tirar piedras hacia el grupo
opositor. Despus deunprimer tiempo depelea se
mantiene undescanso, para atender alosheridos y
para recobrar fuerzas, tomando alcohol ymascan-
do coca. El segundo tiempo termina, generalmen-
te, con un acercamiento de los dos grupos, para
entrar en un combate cuerpo a cuerpo. Para esta
pelea los participantes llevan guantes fortalecidos
con fierro. El encuentro termina, cuando uno de
los grupos se rinde, declarndose vencedor el
otro.
Ya hemos indicado, que el tinku puede
realizarse tambin entre individuos que represen-
tan al ayllu oalamitad del ayllu, aquepertenecen.
Pueden enfrentarse con hondas o tambin con
sogas, flagelndose mutuamente las pantorrillas.
Bertonio registr para este ltimo tipo depelea los
siguientes verbos: Chahuatha. Sacudir con soga,
latigo, yotras cosas assi (16121II: 68). Chahuasi-
a. Un juego barbaro, que sesacuden unos aotros
los mozos divididos en vandos, y se lastiman muy
bien, y en cada pueblo tienen dia sealado para
esto. Chahuasia. La soga de nervivos con que se
sacuden (16121II: 68)37.
La realizacin del tinku, que no solamente
tiene por objetivo que uno de los grupos en
combate salgavencedor del campo debatalla, sino
tambin que haya muertos, segn laconviccin de
los mismos campesinos, est directamente relacio-
nada con laagricultura, ms concretamente con la
obtencin deuna buena cosecha y as de prosperi-
dad. Citemos algunos testimonios:
Cuando un partido avanza, significa esto para ellos que han
ganado la cosecha, qu las papas que han sembrado estn
bendecidas (Alencastre et Dumzil 1953: 29).
Tal vez esta sangre derramada constituye una ofrenda, para que
las cosechas sean abundantes y haya harto maz (Hartmann
1971/1972: 130).
Cuando hay muertos vaahaber buen ao para los dos bandos;
va aser un regular ao si no hay muertos (Gorbak, Lischetti y
Muoz 1962: 290).
37 De Lucca (1983: 96) registra estos verbos como vocablos de
uso comn en la provincia Chucuito del dpto. de Puno:
Chawaa. Lucha o pelea ceremonial que anualmente se
realiza entre comunidades y que consiste en que los
contendores separan frente afrente ysevan dando latigazos
en las pantorrillas hasta que uno de ellos se rinde.
Chawasia. Castigarse mutuamente con un ltigo en las
pantorrillas. No est claro, si efectivamente estos verbos
con el significado indicado estn todava en uso en la
provincia de Chucuito: hemos poddo comprobar que De
Lucca en cuanto al aymara de esta provincia se basa
exclusivamente enel vocabulario deBertonio de1612. En el
aymara moderno del sur del Per encontramos los verbos:
chawaa, escoger cereales, y ch'axwaa, reir, meter bulla,
guerrar (ver Bttner y Condori 1984: 27,44).
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
A estos testimonios registrados podemos aa-
dir, que, cuando enel ao 1982hubo unatremenda
sequa en el norte de Potos (y otras partes de
Bolivia), muchos campesinos comentaban que se
la deba, sin duda, a que en los tinkus del ao
anterior no se haba derramado suficiente san-
gre.
Hablando delaqhachwa, yahemos observado
que el medir fuerzas en forma competitiva tiene su
repercusin osuefecto sobre lanaturaleza ysobre
los cultivos que estn desarrollndose: las lluvias
llegarn a tiempo y sern suficientes para poder
esperar una buena cosecha. En el tinku ese medir
fuerzas toma una forma mucho ms fuerte an:
aqu el hombre despliega cuanto ms energa
posible, lo que lees posible justamente porque se
encuentra frente a un verdadero enemigo. Y este
desplegamiento de fuerzas es como laculminacin
detodos susesfuerzos para garantizar susubsisten-
cia. Desde su profunda conviccin, basada en su
experiencia diaria, de que la tierra no da as no
ms, es capaz y est dispuesto hasta derramar su
sangre para favorecer el crecimiento y la madura-
cin delasplantas. Este derramamiento desangre
esunverdadero sacrificio en el doble sentido dela
palabra: acto de abnegacin por excelencia y
ofrenda - como otra wilancha (sacrificio sangrien-
to que los Aymaras hacen con frecuencia en sus
ritos) - a los seres sobrenaturales que pueden
ayudar al hombre a encontrar lo que necesita y
anhela.
2.8 Final de la fiesta
Una vez despedidas las almas, los deudos y los
dems comunarios seentregan auna fiesta debaile
que puede durar varios das y que se caracteriza
principalmente por una gran manifestacin de
alegra, de jovialidad y de hilaridad, algo que
llam ya la atencin de un observador extranjero
del siglo pasado: la fiesta es inaugurada por
algunos indios disfrazados como viejos, que hacen
subir al mximo la hilaridad de los espectadores
consusmuy cmicos saltos, torsiones ymovimien-
tos de cabeza, de las manos y de todo el cuerpo,
con sus chistes, alocuciones y humoradas. . ..
Ningn payaso hubiera podido hacerlo mejor. ...
Durante toda lafiesta reina una alegra revoltosa,
una alegra hasta el cansancio (Nusser 1887:
124-125).
Sonen especial losadolescentes yjvenes que
sedisfrazan como viejos yviejas para distraer alos
adultos: Chicos vestidos con ponchos viejos,
llevando mscaras y con bastones torcidos en las
Anthropos 84.1989
169
manos, representan a hombres ancianos. Chicos
mayores y jvenes visten faldas que un da perte-
necan a mujeres que han fallecido. Sus rostros
estn escondidos detrs de mantas negras. Imitan
indecentemente el comportamiento femenino. Las
chicas visten su mejor ropa y llevan muecas y
hasta bebs, que han prestado de sus hermanas
mayores (Buechler 1980: 86).
Hay personas disfrazadas como cura y sacris-
tn, que administran matrimonios bufos ybautizos
de muecas de pan.
A veces se llega a realizar una especie de
justicia popular, en que serevelan lasfallas y hasta
los pequeos crmenes de los comunarios, pero
siempre en un ambiente de cordialidad y de
compaerismo. En este contexto se inventan
tambin con frecuencia los apodos.
Esta fiesta dedivertimiento yderegocijo, que
se realiza poco antes de la poca de lluvias, es
como un anticipo de la fiesta de Carnaval: la
alegra que semanifiesta antes de tener seguridad
sobre el resultado que va a tener la siembra, es
como una proyeccin de la alegra que esperan
poder manifestar en lafiesta de Carnaval, cuando
los campos que ahora parecen muertos todava, se
presentarn verdes y vivos.
3. El trasfondo histrico de la fiesta de los
duntos y su significado
Como ha podido constatar el lector al leer las
pginas anteriores, la fiesta de los difuntos, tal
como selacelebra hasta el da dehoy en casi todos
ambientes aymaras, es una totalidad bastante
compleja, compuesta de muchos elementos. En
cuanto al trasfondo histrico de esta totalidad,
podemos hacer varias preguntas. Se trata de una
fiesta que ya exista en los Andes antes de la
cristianizacin, y que, en cuanto al momento en
que se la celebraba, coincida con la conmemora-
cin cristiana de todos los difuntos? O ha sido
introducida esta fiesta por losprimeros evangeliza-
dores, para luego ser penetrada por elementos de
la religiosidad autctona de los Aymaras? Ya que
en laactualidad esta fiesta delos difuntos contiene
aparentemente tanto elementos autctonos como
elementos cristianos, podemos preguntar tambin,
cules son los elementos autctonos y cules los
cristianos.
170
3.1 La conmemoracin de los difuntos en el
cristianismo
En el Imperio Romano el mes de febrero era el
mes delos difuntos
38
. En especial durante los das
13 al 22 de este mes se celebraban los llamados
-parentalia-, los sacrificios fnebres para los pa-
rientes difuntos. Era como la celebracin del
aniversario detodos losdifuntos deuna familia. El
da 22 de febrero se reunan todos los familiares
alrededor delatumba delos difuntos para realizar
un banquete fnebre. Ponan sobre la mesa los
alimentos como oblacin hecha al difunto, pues
crean que su sombra estaba presente, y hasta le
disponan un puesto de honor en una -cathedra-,
que era una sillavaca. A la hora misteriosa de la
tarde - pues lacomida setena siempre por latar-
de-, lo llamaban por su nombre y le invitaban a
tomar parte en su sacrificio y mantener con ellos,
por la comida y bebida, una comunin de mesa y
oblacin (Meer 1965: 636).
Los ciudadanos romanos que se convirtieron
al cristianismo, al principio seguan practicando
estos .parentalia., ylaIglesia no seloprohibi. Sin
embargo, ya desde el siglo 11el sacrificio por las
sombras iba a ser sustitudo por la Eucarista en
sufragio de los difuntos y la alimentacin de la
sombra por undar decomer alospobres. Adems,
envez delacelebracin tradicional del aniversario
en el 22 de febrero, los cristianos optaron por
celebrar este aniversario en el da mismo de la
defuncin, llamado comnmente ies natalis-.
Lasituacin cambi considerablemente, cuan-
do gracias al famoso edicto de tolerancia del em-
perador Constantino, de 313, grandes masas de
gente sencilla empezaron a entrar en la Iglesia.
Fuertemente aferradas asus costumbres ancestra-
les, seguan practicndoles tambin una vez con-
vertidas al cristianismo. Y una deestas costumbres
fueprecisamente lacelebracin delos -parentalia-
el 22de febrero. En Roma se trat de cristianizar
estafiesta, invitando alacomunidad cristiana dela
ciudad acelebrar en esta fecha laconmemoracin
del fundador delacomunidad: yaen el ao 354 se
celebraba all lafiesta .Natale Petri de Cathedra-.
Pero, lacostumbre antigua no sedej erradi-
car. Es ms, en el curso del siglo IV laprctica de
esta costumbre tom ms y ms la forma de un
exceso, caracterizndose la fiesta de los difuntos
por grandes borracheras ydisoluciones. Pero poco
apoco seiba aescuchar voces de protesta contra
38 Para esta parte nos basarnos principalmente en los siguien-
tes estudios: Andresen 1971; Meer 1965: 633-669 (Los
banquetes funerarios).
Hans van den Berg
estas prcticas, y fue Ambrosio de Miln el
primero para prohibir claramente las comidas
funerarias, seguido pronto por algunos otros obis-
pos del norte de Italia.
En el norte de Africa, donde la costumbre
estaba ms arraigada que en cualquier otra parte,
Agustn de Hipona tom una posicin ms mode-
rada. En una carta al obispo Aurelio de Cartago
del ao 392 propone que se permita tener
comidas ybebidas sobre lastumbas, acondicin de
que se hagan con moderacin y se las mire como
limosna para 'lospobres que acuden all espont-
neamente o sean expresamente invitados (Meer
1965: 657)39.
A pesar delosesfuerzos demuchos obispos de
hacerse perder las costumbres nocristianas en
cuanto al culto delos muertos ydehacer entender
alosfeligreses que slo sepuede ayudar alasalmas
por medio de la Eucarista de los difuntos, de la
oracin y de las buenas obras, particularmente de
la limosna para los pobres, muchos cristianos
seguan llevando comidas a los sepulcros en el
tradicional 22defebrero. De una prohibicin del
segundo concilio deTours resulta queenel ao 567
haba todava cristianos, que, en la fiesta de la
Ctedra deSanPedro, tomaban despus delamisa
lacomida que haban puesto sobre latumba delos
difuntos. Slo que no lohacan pblicamente, sino
en secreto (Meer 1965: 669).
Sin embargo, esta costumbre en algn mo-
mento desapareci definitivamente. En el sigloVI
se empieza a elaborar una liturgia especial de los
difuntos, y en el siglo VII el obispo Isidoro de
Sevilla instituye una eucarista especial por las
almas del Purgatorio al da siguiente de Penteco-
sts. Finalmente, en el ao 998, el abad Odiln de
Cluny instituye la conmemoracin de todos los
difuntos el da 2 de noviembre, da despus de
Todos Santos, que yafuefiesta general apartir del
siglo IX. En el siglo XIV esa conmemoracin de
los difuntos el da2de noviembre, que secaracte-
39 El texto deSanAgustn reza corno sigue: Estas embriague-
ses y festines desenfrenados en los sepulcros los tiene el
pueblo indocto por honor de los mrtires y hasta por alivio
de los muertos. Por eso parece que podernos desterrar tal
vergenza y torpeza con mayor facilidad si deducimos de la
Escritura laprohibicin, ysi no sonsuntuosas lasoblaciones
hechas en favor delosmuertos, yaque esdesuponer que de
todos modos les servirn de sufragio. En este caso, sin
soberbia y con solicitud podernos repartirlas a cuantos las
piden, y no venderlas. Si alguien quiere ofrecer por motivo
religioso algn dinero, distribyase all mismo alos pobres.
Con esta solucin no quedar en olvido la memoria de los
finados, loque pudiera producirles hondo pesar, ylaIglesia
celebrar que tal memoria secelebre con piedad y pureza
(Carta 22).
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
rizapor la Eucarista en sufragio de las almas y la
visita alos cementerios, sehace general en toda la
Iglesia. Esto significa que los evangelizadores
espaoles del siglo XVI conocan esta conmemo-
racin del 2 de noviembre y la introdujeron en
Amrica.
3.2 La fiesta de los difuntos de los Andes
Sin embargo, esa conmemoracin de los difuntos
el da2denoviembre coincida perfectamente con
la fiesta que se celebraba tradicionalmente en
honor de los difuntos en los Andes en el mes de
noviembre. Guamn Poma de Ayala, ese relator
fidedigno de las costumbres ancestrales de los
habitantes de esta regin, dice en su famosa obra
(1980/1: 231): NOVIEMBRE / Aya Marcay
Quilla (mes de llevar difuntos): Este mes fue el
mesdelosdefuntos, aya quiere dezir defunto, esla
fiesta de los defuntos.
Noviembre I Ayarmaicai Quilla Ila fiesta de los difuntos
Anthropos 84.1989
171
Esta fiesta tena suscaractersticas peculiares,
presentadas en forma sencilla y sucinta por el
mismo Guamn Poma: En este mes sacan los
defuntos de sus bbedas que llaman pucullo y le
dan decomer ydeueuer ylebisten desus bestidos
rricos y le ponen plumas en la cauesa y cantan y
dansan con ellos. Y lepone en unas andas yandan
con ellas en casa en casa y por las calles y por la
plasa y despus tornan a metella en sus pucullos,
dndole suscomidas ybagilla al prencipal, deplata
ydeoro yal pobre, debarro. Y ledan suscarneros
yrropa ylo entierra con ellas ygasta en esta fiesta
muy mucho (Guamn Poma 1980/1:231).
La Iglesia tom pronto posicin contra estas
costumbres, que los indgenas aparentemente tra-
taban deseguir practicando en combinacin con la
conmemoracin de los difuntos del cristianismo.
Los siguientes cnones del Primer Concilio Limen-
sede 1567nos dan una impresin de lapreocupa-
cin pastoral de los obispos del siglo XVI con
respecto a esta fiesta:
canon 36
parte 1
canon 42
parte 1
canon 106
parte 2
Asimismo se eviten comidas o convites,
aunque sea en el cementerio
Que no sehagan farsas ni juegos profanos
en la iglesia ni en el cementerio
Que en las ofrendas por los difuntos,
especialmente el da de las nimas despus
deTodos Santos, no sepermita alosindios
ofrecer cosas cocidas o asadas, ni se d
ocasin para su error, que piensan que las
nimas comen de aquello
Con precepto, que ninguna se atreva a
desenterrar loscuerpos delos indios difun-
tos aunque sean infieles, ni adesbaratar sus
sepulcros (Tercer Concilio Limense
1982: 140, 141, 174, 176).
canon 113
parte 2
Encontramos en estos cnones, en especial,
tres elementos contra loscuales laIglesia seopone:
el desentierro de cadveres, el dar de comer a las
almas delosdifuntos, ylosjuegos. Esto nos indica,
que aqu setrata claramente deelementos autcto-
nos.
La prohibicin de parte de la Iglesia de las
prcticas tradicionales en relacin con los difuntos
no hasurtido mucho efecto. A lolargo delos siglos
los aymaras han seguido dando alafiesta del 2de
noviembre uncontenido yuna forma propios. Esto
sedesprende deladescripcin que hemos dado de
la fiesta; se lo desprende tambin de algunos
testimonios interesantes del pasado. Citemos pri-
mero al cronista agustino Antonio delaCalancha,
que escribi en su obra de 1638: A sus difuntos
an despus de bautizados les ofrecan, o cada
ao, o cada mes cntaros de chicha i comidas,
172
cantndoles tonadas lamentosas, i as son tan
puntuales en azer el todos Santos en el da de la
conmemoracin de los fieles difuntos. 1muchos
crean que los difuntos andavan solitarios i vagos
por este mundo, padeciendo anbre, sed, fro, calor
i cansancios, i que esas son las fantasmas que
andan pidiendo socorro asus parientes o familias.
. . . I as el da de los finados ofrecen con gran
gusto sobre sus sepulturas comidas, creyendo que
las comen en la otra vida (Calancha 1976: 855,
856).
Una curiosa descripcin de lafiesta, tal como
selacelebraba en laciudad de Potos afinales del
siglo XVIII, hizo Pedro Vicente Caete y
Domnguez:
En el mes de Noviembre que celebra la Yglesia la
conmemoracin pia de los Difuntos tienen los Yndios las
mayores borracheras yFiestas. Como seentierran enlaYglesia
de laMisericordia los Yndios pobres, y en los hospitales todos
los enfermos que han muerto all: no s por que principio, se
empean los Deudos, y Paisanos vivos, assi de los Mitarios,
como delosYanaconas, ycriollos, adesenterrar loshuesos para
trasladarlos alas Parroquias donde ellos sehallan empadrona-
dos, o a otras, que se les antoja.
A este fin concurren a los lugares del entierro, llevando
por oblacin Cntaros de chicha, y unos castilletes vestidos de
cigarros al toque de cajas con numeroso acompaamiento de
hombres y mujeres de la misma Casta.
Encienden susluces, ysepasan todo el da, ylanoche en
grandes lamentaciones recordando la memoria, y costumbres
delosDifuntos, y amedida que los doloridos van aumentando
su embriagus crece el exceso de los alaridos, y dems
consiguiente a la privacin del sentido.
Pagan al Parroco, oPrelado delaYglesia el estipendio de
doze pesos entablado, como por tarifa, por el desentierro y
dobles. Al dasiguiente delasexequias cargan con una porcin
de huezos, muchos todava no disueltos, que forman un
espectculo horrible y asqueroso, a quien los mira, y los
conducen por las calles en comitiva con mucho rudo de cajas
entre la confucin, que produce la borrachera, y la mescla de
ambos sexos. As continuan hasta llegar alaYglesia, donde se
resanlasoraciones Ecclesiasticas al costo decrecidas Limosnas,
que pagan los Alfareces de estas ridiculas festividades; de
suerte que estos infelices idiotas consumen mucha parte de sus
jornales en tales funciones, que ellos consideran llenas de
religiosidad y debocin (Archivo General de Indias 1694,
folio275; - publicado por Helmer 1952).
No podemos negar, que la fiesta de los
difuntos, tal como se la celebraba actualmente,
contiene elementos cristianos. Sin embargo, el
trasfondo religioso autctono est tambin clara-
mente presente, ytal vez en una forma ms fuerte
que el trasfondo cristiano. As lo insinan tambin
personas muy vinculadas con la cultura aymara,
como p. ej. los integrantes de INDICEP, que han
hecho estudios serios sobre larealidad aymara del
dpto. deOruro: Como ocurre enlamayora delas
manifestaciones religiosas aymaras, la fiesta de
<TodosSantos>contiene algunos elementos de la
Hans van den Berg
religin cristiana, ms en laforma que en el fondo,
pero en su esencia expresa valores de la religin
nativa (INDICEP 1974a: 3).
3.3 El significado de la fiesta de los difuntos
Cul, empero, esesaesencia? Varios autores han
tratado de sealarla, interpretando los diferentes
ritos y costumbres de esta fiesta. Indicaremos
brevemente las diferentes interpretaciones, para,
luego, intentar de llegar auna visin de conjunto
de esta fiesta.
Algunos autores ven en esta fiesta principal-
mente una manifestacin de las relaciones que
existen entre los vivos y los muertos, relaciones
que en esta oportunidad son cultivadas en una
forma ms intensificada. Monast, que interpreta la
fiesta de los difuntos en un modo muy negativo,
hablando de la fiesta del temor ... , la fiesta de
losllantos ylas lamentaciones (1972: 29), presen-
ta estas relaciones como preocupantes para los
vivos: el indio llora, se abisma en una pena
tumultuosa, para probar a las almas que no las
olvida y que no las olvidar jams. Pero que, por
favor, ino vengan a atormentar alos vivos! Segn
piensa, todas estas almas estn coaligadas contra l
para vigilarlo, espiarlo y castigarlo a la menor
infraccin, alamenor falta deconsideracin, Y l,
ipobre de l! Hace lo imposible para intentar
satisfacer aestos seres exigentes, aesos jueces de
hielo, sin estar nunca seguro de haberlo logrado
(Monast 1972: 29). Al contrario, el Aymara Ochoa
nos da una idea ms positiva deestas relaciones y
enfatiza lareciprocidad que existeentre losvivosy
los muertos: Todos los ritos y ceremonias que se
ofrecen a las almas tienen mucho que ver con las
formas de vivir humano, pues por medio de los
ritos se une la persona que vive con los que
mueren. Hay una manera de seguir manteniendo
loslazos familiares entre losque sevan ylosque se
quedan. Para el Aymara, el almaque sevaal cielo,
no abandona por completo a su familia, sino que
tiene que recordar y, hasta cierto punto, trabajar
por el bien de sufamilia. Esto sedemuestra con la
idea que se mantiene entre los Aymaras, en el
sentido de que las almas piden de Dios Padre, las
bendiciones y otras clemencias en bien de su
familia que est en la tierra. Por su parte, los que
estn vivostienen que retribuir conlos ofrecimien-
tos y ritos que sele brinda al alma (Ochoa 1976:
17-18).
Otros autores enfocan esta fiesta ms desde la
funcin social que tiene o que puede tener. As
dicen Oporto y Fernndez (1981: 19), que esta
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
festividad permite y cumple una funcin social,
pues permite relacionar a familiares y amigos del
difunto. Buechler, que analiza en su obra detal-
ladamente la interaccin social de las fiestas
aymaras, revela la dinmica social de la fiesta de
los difuntos, que se manifiesta en que la fiesta
empieza anivel familiar para extenderse ms yms
a nivel comunitario y volver finalmente al nivel
familiar: Tal como se desarrolla, la fiesta une
progresivamente segmentos deredes derelaciones
ms amplios, empezando con los parientes ms
cercanos, hasta que envuelva toda la comunidad
antes de retornar a nivel de seccin (Buechler
1980: 80).
Una tercera interpretacin de la fiesta de los
difuntos se basa en la actuacin de los nios,
adolescentes y jvenes. Su presencia y su partici-
pacin activa nos demuestran que Todos Santos
veen lamuerte laposibilidad de lacontinuacin o
de la renovacin de la vida (Buechler and
Buechler 1971: 85).
Finalmente, encontramos la idea.de que esta
fiesta marca un momento importante dentro del
ciclo agrcola anual y que ha de ver directamente
conlasexpectativas que tiene el hombre del campo
con respecto asus actividades agrcolas. As dicen
Alb, Greaves y Sandval (1983: 59): Todos
Santos en el campo representa lo que podra
llamarse el Ao Nuevo Andino ", con una cele-
bracin de la muerte y del retorno a la vida,
precisamente en el momento en que empieza la
principal siembra anual ylaestacin delluvias. A
su vez, dice Harris (1983: 142, 144): Todos los
Santos para los laymi es un festival de primavera,
queseala el tiempo delasiembra ylaplantacin y
el comienzo de las lluvias.... En Todos Santos,
los muertos son integrados al ciclo agrcola.
Los autores que acabamos de citar, selimitan
a estas observaciones escuetas. Ya que personal-
mente estamos convencidos de que efectivamente
la fiesta de los difuntos ha de ver todo con la
agricultura, trataremos deprofundizar laidea que
estos ltimos autores nos han alcanzado.
La muerte es algo negativo, algo que asusta,
que choca; algo que perjudica, que perturba la
tranquilidad y rompe el equilibrio siempre frgil
que existe en el hogar y en la comunidad. La vida
40 En una nota estos autores dicen lo siguiente: Segn
Mauricio Mamani, en comunicacin personal, en el campo
aymara sigue llamndose <ao nuevo> al principio de
Agosto: sera tal vez porque esel momento en que, acabada
lacosecha, seintensifica la preparacin de terrenos para la
siembra. Todos Santos sera entonces slo un nuevo hito
importante dentro delafaseinicial del ao (Alb, Greaves
y Sandval 1983: 59, nota 4 a pie de pgina).
Anthropos 84.1989
173
puede ser dura, pero es mejor que lamuerte. Por
eso, hay que cuidarla, protegerla y conservarla.
Pero esta vida est siempre en peligro, est
contnuamente amenazada por la muerte. La
enfermedad, la pobreza y la miseria, el hambre,
todos estos fenmenos orealidades, que el hombre
del Altiplano siempre ha conocido, son como
anticipos delamuerte. Ellas, las ms de las veces,
son causadas por lafalta dealimentos. Y sta, asu
vez, se debe a una mala cosecha. Finalmente, la
mala cosecha, casi siempre, es causada por la
sequa, por la falta de lluvias.
Ahora bien, el momento crucial del ao
agrcola es el paso de la poca de la siembra a la
poca del crecimiento de los cultivos, que, al
mismo tiempo, es el paso de la poca seca a la
poca delluvias. En este momento, que caems o
menos afinales deoctubre ycomienzos denoviem-
bre, laexpectativa del campesino crece al mximo,
pero tambin su preocupacin. Que en este mo-
mento tan crucial y crtico toma contacto con los
difuntos, no puede sorprender. En los ritos de la
siembra hatomado contacto con laPachamama, la
madre tierra, con los achachilas, los protectores
por excelencia del pueblo aymara, ycon todos los
seres sobrenaturales, de quienes puede esperar
ayuda. Ahora, en un esfuerzo ms, toma contacto
consusantepasados, con aquellos que, al igual que
l, han experimentado la dureza de la vida y han
conocido personalmente las contnuas amenazas
de esta vida. Pero, parece que, de otro lado,
tambin los difuntos estn tomando contacto con
los vivos: sushuesos muertos sevuelven ms secos
an en esta poca del ao y piden ayuda. Los
campos secos recin sembrados y los huesos secos
seasocian: en el momento ms seco del ao tanto
lassemillas, puestas enlatierra, como losdifuntos,
puestos en la misma tierra, reclaman atencin. El
campesino anhela ansiosamente la llegada de las
lluvias, para que la semilla sea atendida debida-
mente y no se muera en el campo. Una impresio-
nante interpretacin de este anhelo encontramos
yaen laobra de Guamn Poma, cuando habla del
mes de noviembre:
Noviembre: mes de llevar difuntos.
Que en este mes ay gran falta de agua del cielo como de las
asecyas. Sesecan detanto calor ysol que ay yanc sellama este
mes chacra carpay (mes de regar las sementeras),
yaco uanay quilla (mes de escasez de agua).
En este mes los Yngas mandaua hazer prociciones y peniten-
cias en todo el rreyno deziendo:
Con caras de muerto, lloroso,
caras de muerto, tiernos.
Tus nios de pecho,
Te imploran.
174
Envanos tu agua, tu lluvia
a nosotros tus pobrecitos.
Dios, Seor poderoso, creador del hombre,
que vives en lo alto,
mranos a tus pobres.
Deste manera llorando, pedan agua del cielo (Guamn Poma
1980: 1058).
ylaatencin que reclaman losdifuntos, no es,
por decirlo as, egosta, ms bien est enfuncin de
la ayuda que quieren prestar a los vivos: bien
atendidos, pueden colaborar en la consecucin de
una buena cosecha. As lo expres un campesino
aymara de Isluga, norte de Chile: Siempre hay
que darle comidita, pisarita [un guiso de quinua
cocida ypapas] o ... lo que estamos comiendo, a
lomejor, estamos tirando una wilanchita .... Ah
est el abuelito ahora, conforme; letiro carnecita.
. . .y entonces est bueno el abuelito pues! No se
olvida ms! La papa, tremendas chaparas [papas
extraordinariamente grandes]! Cuando cosecho,
cosecho harto bien! (Martnez 1976: 268). Carter
y Mamani expresan la misma conviccin de la
siguiente manera: La obra de un alma resentida
sepercibe fcilmente enuna cosecha pobre .... El
almaquerecibe buen trato, por el contrario, puede
traer buena suerte - abundantes cosechas, anima-
les fecundos y hasta la afluencia econmica
(Carter y Mamani 1982: 346). Es esta conviccin,
que se manifiesta en uno de los momentos ms
curiosos delafiesta de los difuntos: el desentierro
de esqueletos y de calaveras y las ceremonias que
sehacen con stos. Hay que agasajar yconvidar a
losdifuntos lomejor que sepueda, como si fueran
grandes autoridades oinvitados muy especiales: en
tiempos pasados recomponan los esqueletos, se
los vesta y se los llevaba en andas, haciendo una
solemne procesin con ellos; todava en algunas
zonas se honra a las calaveras, pero, en todas
partes sesiguedando alasalmas lamejor comida y
lamejor bebida. Y todo esto, para que sequeden
contentos y satisfechos y por eso colaboren en
conseguir la lluvia y la buena cosecha.
As, el esfuerzo de dar lamejor atencin alos
difuntos, combinado en algunas partes todava con
un desplegamiento de fuerzas en la qhachwa o el
tinku, lesdamotivo aloscampesinos dereafirmar
en esta fiesta la vida, a nivel familiar y a nivel
comunitario. De ah, la presencia de los nios, el
bautizo delos t'ent'ewswes, las expresiones sexua-
les en las figuras antropomorfas de pan y en las
pantomimias, los matrimonios bufos y el canto de
los adolescentes: Si te preguntan por qu has
venido, contesta que has venido para regar las
flores (Buechler 1980: 84). Las flores, smbolo de
lavida, smbolo delacosecha: lasflores silvestres
Hans van den Berg
que proclaman la primavera y el comienzo de las
lluvias son colocadas en el techo para dar la
bienvenida al muerto (Harris 1983: 141). En el
norte de Potos se llama este gesto: wayllura,
caricia, demostracin de cario (De Lucca
1983: 457), cario, de que se espera que sea
agradecido por los muertos, para que los vivos
puedan seguir afirmando la vida.
Referencias
Aguirre, Nataniel
1943 J uan de la Rosa. Cochabamba: Editorial Amrica.
A1b, Xavier
1971-1974 Fichero indito sobre el ciclovital, el ciclo agrcola,
enfermedades y medicina popular, ritos y creencias de
los aymaras .
A1b, Xavier, Toms Greaves y Godofredo Sandval
1983 Chukiyawu. Lacara aymara deLaPaz; I1I: Cabalgando
entre dos mundos. La Paz: CIPCA [Centro de Investi-
gacin y Promocin del Campesinado).
A1encastre Gutirrez, Andrs et George Dumzil
1953 Ftes et usages des indiens de Langui (province de
Canas, dpartement du Cuzco). Journal de la Socit
des Amricanistes 42: 1-118.
AIIen, Guillermo
1972 Costumbres y ritos en la zona rural de Achacachi.
Bsqueda Pastoral (La Paz) 18: 17-38.
Andresen, Carl
1971 Die Kirchen der alten Christenheit. Stuttgart: Kohl-
hammer.
Bandelier, A. F.
s. a. Ethnology and Archaeology of Bolivia. [Manuscrito
que se encuentra en al Museurn of New Mxico:
Bandelier Collection. Santa Fe, New Mexico)
Barstow, J . R.
1979 An Aymara Class Structure: Town and Community in
Carabuco. Chicago: University ofChicago, Department
of Anthropology.
Bertonio, Ludovico
1612 Vocabvlario del a lengva aymara. J uli: Francisco del
Canto.
BuechIer, Hans C.
1980 The Masked Media. Aymara Fiestas and Social Interac-
tion in the Bolivian Highlands. The Hague: Mouton
Publishers.
BuechIer, Hans C., and J .-M. BuechIer
1971 The Bolivian Aymara. New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc.
Bttner, Thomas y Dionisio Condori Cruz
1984 Diccionario Aymara-Castellano. Arunakan Liwru: Ay-
mara-Kastillanu. Puno: s. ed.
Calancha, Antonio de la
1976 Coronica moralizada del Orden de San Avgvstin en el
Perv (1638); volumen III. Lima: Ignacio Prado Pas-
tor.
Anthropos 84.1989
La celebracin de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano
175
Carter, William E. y Mauricio Mamani
1982 Irpa Chico. Individuo y comunidad en la cultura
aymara. La Paz: Librera-Editorial J uventud,
Cobo, Bernab
1956 Historia del Nuevo Mundo (1653); tomo IV. Cuzco:
Publicaciones Pardo-Galimberti.
Cole, J ohn TaCel
1969 The Human Soul in the Aymara Culture of Pusamara:
An Ethnographic Study inthe Light of George Herbert
Mead and Martin Buber. Ann Arbor: University
Microfilms International.
Costas Arguedas, J os Felipe
1950 Folklore de Yamparez. Sucre: Universidad San Fran-
cisco Xavier.
1967 Diccionario del Folklore Boliviano. Sucre: Universidad
de San Francisco Xavier.
Cotari, Daniel, J aime Meja y Victor Carrasco
1978 Diccionario aymara-castellano, castellano-aymara. Co-
chabamba: Instituto de Idiomas.
De Lucca D., Manuel
1983 Diccionario aymara-castellano, castellano-aymara. La
Paz: Comisin de Alfabetizacin y Literatura en Ay-
mara.
Girault, Louis
1972 Le rituel populaire dans les rgions andines de Bolivie.
Paris: Muse de I'Homme.
Gorbak, Celina, Mirtha Lischetti y Carmen Paula Muoz
1962 Batallas rituales del Chiaraje ydel Tocto delaProvincia
Kanas (Cuzco-Per). Revista del Museo Nacional
(Lima) 31: 245-304.
Guamn Poma de Ayala, Felipe
1980 El primer nueva cornica y buen gobierno (1591).
Mxico: Siglo XXI Editores.
d'Harcourt, Marguerite et Raoul d'Harcourt
1959 La musique des Aymara sur les hauts plateaux boli-
viens. Journal de la Saci t des Amricanistes 48:
5-133.
Harris, Olivia
1983 Los muertos y los diablos entre los laymi de Bolivia.
Chungara (Arica) 11: 135-152.
Hartmann, Roswith
1971/1972 Otros datos sobre las llamadas batallas rituales.
Folklore Americano (Lima) 19/20(17): 125-135.
Helmer, Marie
1952 La fte des morts chez les Indiens de Potos iila fin du
XVIlIe sicle d'apres un texte indit des Archives des
Indes. Journal de la Socit des Amricanistes 41:
504-506.
Herrero, J oaqun y Federico Snchez de Lozada
1983 Diccionario quechua. Cochabamba: C. E. F. ca.
INDICEP [Instituto deInvestigacin Cultural para Educacin
Popular]
1974a Pronsticos y festividades aymaras. Educacin popular
para el desarrollo (Oruro) Ao V, vol. 8, doc. n" 11;
serie A: 1-10.
Anthropos 84.1989
1974b Los Aymara ysuconcepcin cclicadel tiempo. Educa-
cin popular para el desarrollo (Oruro) Ao V, vol. 8,
doc. n? 12; serie B: 1-7.
Kessel, J uan van
1978-1979 Muerte y ritual mortuorio entre los aymaras. Norte
Grande (Antofagasta) 6: 77-91.
Martnez S., Gabriel
1976 El sistema delosuywiris enIsluga. En: Homenaje al Dr.
Gustavo Le Paige S. J . Antofagasta: Universidad del
Norte.
Meer, F. van der
1965 San Agustn, pastor de almas. Barcelona: Editorial
Herder.
Monast, Santiago
1972 Los Indios Aimaraes: Evangelizados o solamente
bautizados? Buenos Aires: Ediciones Carios Lohl.
Nusser, C.
1887 Das Chilinchili-Fest der Aymara. Globus (Braun-
schweig) 52: 123-126.
Ochoa V., Vctor
1974 Todos los Santos en lacultura aymara. Boletn Ocasio-
nal del Instituto de Estudios Aymaras (Chucuito) 12:
1-4.
1976 Ritos para difuntos. Boletn Ocasional del Instituto de
Estudios Aymaras 39: 1-18.
Oporto, Luis y Roberto Fernndez
1981 La fiesta de Todos Santos: casos particulares. Revista
boliviana de etnomusicologa y folklore (La Paz) 2/1:
11-22.
Paredes Candia, Antonio
1966 J uegos, juguetes y divertimientos del folklore de Boli-
via. La Paz: Ediciones ISLA.
Paredes, M. Rigoberto
1963 Mitos, supersticiones y supervivencias populares de
Bolivia. La Paz: Ediciones ISLA.
Rouma, Georges
1933 Quitchouas et Aymaras; tudes des populations auto-
chthones des Andes boliviennes. Bulletin de la Socit
Royale Belge d'Anthropologie et de Prhistoire (Bru-
xelles) 47: 30-296.
Tercer Concilio Limense 1582-1583
1982 Versin castellana original de los decretos con el
sumario del Segundo Concilio Limense. Lima: Facultad
Pontificia y Civil de Teologa de Lima.
Torres Rubio, Diego
1966 Arte de la Lengua Aymara (1616). Lima: Lyrsa.
Tschopik, Harry
1968 Magia en Chucuito. Los Aymaras del Per. Mxico:
Instituto Indigenista Interamericano.
Valda de J aimes Freire, Mara Luisa
1973 Cultura aymara en La Paz. Tradiciones y costumbres
indgenas. La Paz: Renovacin.
COLLECTANEA
INSTITUTI ANTHROPOS
American Studies
1988 Raimund Schramm: Symbolische Logik in der mndlichen Tradition der Aymaras.
Von schwierigen bergangen und richtigen Abstanden. 280pp. (CIA 38) ISBN
3-496-00984-5. DM 70,-
1981 Hermano Trimbom: Sama. 79pp. (CIA 25) DM 36,-
1978/ Roswith Hartmann und Udo Oberem (Hrsg.): Amerikanistische Studien - Estudios
1979 Americanistas. Festschrift fr Hermann Trimborn. 2Bde. 357pp, und 350pp.
(CIA 20 und 21) DM 48,- und DM 58,-
1979 Hermano Trimbom: El Reino de Lambayeque en el Antiguo Per. 124pp. (CIA 19)
DM58,-
Helmut Schindler: Karihona-Erzhlungen aus Manacaro. 191pp. (CIA 18) DM 38,-
1972 J rgen Riester: Die Pauserna-Guarasug'wa. Monographie eines Tup-Guaran-Volkes
in Ostbolivien. 562pp. (CIA 2) DM 68,-
1967 Franz Knoblauch: Die Aharaibu-Indianer in Nordwest-Brasilien. 189pp. (CIA 1)
DM32,-
General Studies
1984 J osef Franz Thiel: Religionsethnologie. Grundbegriffe der Religionen schriftloser
Volker. 250pp. (CIA 33) ISBN 3-496-00784-2. DM 28,-
1983 J osef Franz Thiel: Grundbegriffe der Ethnologie. Vorlesungen zur Einfhrung.
Vierte, erweiterte und berarbeitete Auflage. 266pp. (CIA 16) ISBN 3-496-00679-X.
DM28,-
Orders to:
Dietrich Reimer Verlag
Unter den Eichen 57, 1000Berlin 45
West Germany
También podría gustarte
- Vocabulario Yoruba - Tu Santeria OnlineDocumento1 páginaVocabulario Yoruba - Tu Santeria OnlinepoletrdzgAún no hay calificaciones
- AMAYA URU INVESTIGACION Marañon 6to ADocumento3 páginasAMAYA URU INVESTIGACION Marañon 6to AMarco Marañon100% (1)
- Iillescas, José - Nuestra IdentidadDocumento40 páginasIillescas, José - Nuestra Identidadianatat guerra100% (1)
- Articulo-Grandes Correspondencias Amorosas Del Siglo Xx-Henry Miller y Anais Nin PDFDocumento20 páginasArticulo-Grandes Correspondencias Amorosas Del Siglo Xx-Henry Miller y Anais Nin PDFMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Evaluación UNIDAD 2 NATURALEZA Y POESÍA 8°Documento6 páginasEvaluación UNIDAD 2 NATURALEZA Y POESÍA 8°Daniela Victoria Zepeda Cueto63% (8)
- Curso de Aleman BasicoDocumento111 páginasCurso de Aleman BasicoCota GonzálezAún no hay calificaciones
- Todos Los Santos 2010 - PTCDocumento8 páginasTodos Los Santos 2010 - PTCJuan Luis Alanes BravoAún no hay calificaciones
- Dioses AndinosDocumento8 páginasDioses AndinosamapolaAún no hay calificaciones
- Lydia Cabrera y Los CompadresDocumento3 páginasLydia Cabrera y Los CompadresDiego Cruz SantiagoAún no hay calificaciones
- Influencia Bantu TamboresDocumento26 páginasInfluencia Bantu TamboresAgbakiyegunAún no hay calificaciones
- Los Misterios, Caballos y Santeria. - División PetróDocumento2 páginasLos Misterios, Caballos y Santeria. - División Petrómenon88Aún no hay calificaciones
- 15 Orishas Fundamentos y Metodologia OkDocumento171 páginas15 Orishas Fundamentos y Metodologia OksoghunAún no hay calificaciones
- Ebbo de EsteraDocumento21 páginasEbbo de Esterashaka28Aún no hay calificaciones
- Africa Legados Espirituales en Nueva Granada, Siglo XVIIDocumento14 páginasAfrica Legados Espirituales en Nueva Granada, Siglo XVIIANiloZAún no hay calificaciones
- EKEKODocumento14 páginasEKEKOJulian OsorioAún no hay calificaciones
- BovedaDocumento8 páginasBovedaAbraham ChilpaAún no hay calificaciones
- El Palo Monte en CubaDocumento1 páginaEl Palo Monte en CubalacultureAún no hay calificaciones
- RELIGIÓN de Los ChaimaDocumento3 páginasRELIGIÓN de Los ChaimatusofiAún no hay calificaciones
- Novena A Santa Clara de AsísDocumento13 páginasNovena A Santa Clara de AsísPedro Pichardo AbadAún no hay calificaciones
- Santeria y EspiritismoDocumento2 páginasSanteria y EspiritismobabagwamAún no hay calificaciones
- Qué Es La Regla Ocha o SanteríaDocumento2 páginasQué Es La Regla Ocha o SanteríaGino PandaAún no hay calificaciones
- Concepcion de La Historia ColonialDocumento5 páginasConcepcion de La Historia ColonialLeydi Diana Alberto EspinozaAún no hay calificaciones
- Historia de CbbaDocumento1 páginaHistoria de CbbaDaniel Eduardo Miranda CanaviriAún no hay calificaciones
- Glosario Afro CubanoDocumento60 páginasGlosario Afro Cubanostaniuzka100% (2)
- Carlos Ferrera - CAMILO, EL MITO FRÁGIL Por Carlos Ferrera "He..Documento6 páginasCarlos Ferrera - CAMILO, EL MITO FRÁGIL Por Carlos Ferrera "He..VirginiaRamirezAbreuAún no hay calificaciones
- Antigua Espiritu"Antigua Espiritualidad, Liturgia y Observancia de Las Monjas Dominicas" Fr. Julián de Cos (Ed) Alidad Monjas Dominicas SeguroDocumento263 páginasAntigua Espiritu"Antigua Espiritualidad, Liturgia y Observancia de Las Monjas Dominicas" Fr. Julián de Cos (Ed) Alidad Monjas Dominicas SeguroDominicos EspañaAún no hay calificaciones
- Plantas Medicinales en CubaDocumento10 páginasPlantas Medicinales en CubaMagnus CoorpracionAún no hay calificaciones
- Cancionero Cdad PDFDocumento81 páginasCancionero Cdad PDFBrenda SgallaAún no hay calificaciones
- Consagración de Nuevas Autoridades Originarias Del AylluDocumento4 páginasConsagración de Nuevas Autoridades Originarias Del AyllulilianAún no hay calificaciones
- Los Chimbángueles de San BenitoDocumento31 páginasLos Chimbángueles de San BenitoRostropoAún no hay calificaciones
- MITOLOGIA LMYQ NarvaezDocumento25 páginasMITOLOGIA LMYQ NarvaezLaurinda De La Cruz PingoAún no hay calificaciones
- Voces InocentesDocumento3 páginasVoces Inocentesadriceci7875% (4)
- Medicina Tradicional y HerbolariaDocumento5 páginasMedicina Tradicional y HerbolariaBelinda HernándezAún no hay calificaciones
- Chinos y Negros en El Ajiaco Cultural Cubano PDFDocumento7 páginasChinos y Negros en El Ajiaco Cultural Cubano PDFLea ZandunguitaAún no hay calificaciones
- MUKANDADocumento37 páginasMUKANDAKevin Ruiz Cortes0% (1)
- Trabajo CandombleDocumento20 páginasTrabajo CandombleOscar Omo Ti ÕṣànláAún no hay calificaciones
- THUNUPA, Primera EdiciónDocumento54 páginasTHUNUPA, Primera Ediciónedwing_pantoja11450% (1)
- Comunidades Indígenas VenezolanasDocumento17 páginasComunidades Indígenas VenezolanasEdyraid Medina100% (5)
- Historia de La Civilizacion Española GINGERDocumento126 páginasHistoria de La Civilizacion Española GINGERAv MedinaAún no hay calificaciones
- Farmacologia Yoruba Solo EweDocumento29 páginasFarmacologia Yoruba Solo EwexfernandonavAún no hay calificaciones
- El Despertar de IfaDocumento2 páginasEl Despertar de Ifaking2731100% (1)
- Cantos A Nana BurukuDocumento2 páginasCantos A Nana BurukuJose Cheo Alvarez Oni OniAún no hay calificaciones
- 501266720Documento3 páginas501266720Jose Rodrigo Arcienega TerrazasAún no hay calificaciones
- Olokun Come Pato PatakiDocumento2 páginasOlokun Come Pato PatakiMaquina malditaAún no hay calificaciones
- EspiritismoDocumento8 páginasEspiritismoEUTOPÍA MÉXICOAún no hay calificaciones
- El Águila Negra: El guajiro cubano que burló a toda la Policía del mundo y otras historias realesDe EverandEl Águila Negra: El guajiro cubano que burló a toda la Policía del mundo y otras historias realesAún no hay calificaciones
- "Voces del Más Allá: El Misterio y Poder de Eggun en la Tradición Yoruba".De Everand"Voces del Más Allá: El Misterio y Poder de Eggun en la Tradición Yoruba".Aún no hay calificaciones
- Muerte y Duelo Eje 1Documento10 páginasMuerte y Duelo Eje 1Erik Torres TorresAún no hay calificaciones
- El SincretismoDocumento3 páginasEl SincretismoShimizu Dani100% (1)
- Trabajo de Quechua Unidad 2Documento9 páginasTrabajo de Quechua Unidad 2Estefano JulcaAún no hay calificaciones
- Planteamiento Respecto Al Sincretismo en Todos SantosDocumento6 páginasPlanteamiento Respecto Al Sincretismo en Todos Santossupedgar100% (1)
- Todos Los Santos Zona AndinaDocumento21 páginasTodos Los Santos Zona AndinaGalateaWolkerAún no hay calificaciones
- Todos SantosDocumento4 páginasTodos SantosJ. David Rodas CabreraAún no hay calificaciones
- Cómo Los Porteños Conocieron A Los OrixásDocumento13 páginasCómo Los Porteños Conocieron A Los OrixásRoberto de OgumAún no hay calificaciones
- El Batizo en La Cultura AndinaDocumento8 páginasEl Batizo en La Cultura Andina20204066Aún no hay calificaciones
- La Vida y La Muerte Dualidad Con Magia BetzabeDocumento16 páginasLa Vida y La Muerte Dualidad Con Magia BetzabeAna De NegreteAún no hay calificaciones
- Elementos Esenciales de Un Altar de Muertos (JR) PDFDocumento10 páginasElementos Esenciales de Un Altar de Muertos (JR) PDFGisela FigueroaAún no hay calificaciones
- Cartilla 2do Secd. Tema 1 BetoDocumento6 páginasCartilla 2do Secd. Tema 1 BetoBeto TarquinoAún no hay calificaciones
- Ritual de DifuntosDocumento55 páginasRitual de DifuntosAna Lilia Heras González100% (1)
- 2006-Patrimonio Cultural en La Tradicion de Finados-Convenio Andres BelloDocumento111 páginas2006-Patrimonio Cultural en La Tradicion de Finados-Convenio Andres BelloPablo IturraldeAún no hay calificaciones
- Ritos Achachi BoliviaDocumento14 páginasRitos Achachi BoliviaShikPrintZAún no hay calificaciones
- Herramientas Antiguas MDocumento3 páginasHerramientas Antiguas MShikPrintZAún no hay calificaciones
- Diablos de ChuaoDocumento13 páginasDiablos de ChuaoShikPrintZAún no hay calificaciones
- Huan Cave LicaDocumento64 páginasHuan Cave LicaShikPrintZ100% (1)
- Movimiento NaturalDocumento12 páginasMovimiento NaturalShikPrintZAún no hay calificaciones
- CHAKITAKLLADocumento2 páginasCHAKITAKLLAShikPrintZAún no hay calificaciones
- Español - InterjeccionesDocumento7 páginasEspañol - InterjeccionesVal SilvaAún no hay calificaciones
- Uso de La ComaDocumento5 páginasUso de La ComaHELENAún no hay calificaciones
- Los LlanosDocumento23 páginasLos Llanosroselis17590Aún no hay calificaciones
- La Cultura ChavínDocumento3 páginasLa Cultura Chavínfredisbel la torre toctoAún no hay calificaciones
- Serapis Bey de PanamáDocumento4 páginasSerapis Bey de PanamáSantiago AponteAún no hay calificaciones
- Hge1 U7 Sesion 05Documento12 páginasHge1 U7 Sesion 05Miker Roca TorresAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Marketing en MéxicoDocumento4 páginasAntecedentes Del Marketing en MéxicoIsidro Lárraga ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Mito de UlisesDocumento5 páginasMito de UliseslengualoscantosAún no hay calificaciones
- TESIS ARDILES Al 4 de Noviembre 2015 PDFDocumento390 páginasTESIS ARDILES Al 4 de Noviembre 2015 PDFOrlando LimaAún no hay calificaciones
- Guia 1 Figuras LiterariasDocumento6 páginasGuia 1 Figuras Literariasveronicaparis0% (1)
- Explica Porque Somos Multiétnico y PluriculturalesDocumento3 páginasExplica Porque Somos Multiétnico y Pluriculturalesrosa100% (1)
- Etgar Keret - El Cóctel Del InfiernoDocumento3 páginasEtgar Keret - El Cóctel Del InfiernoYoel BurchAún no hay calificaciones
- Inga Calvin, Cerámica Polícloma de El SalvadorDocumento30 páginasInga Calvin, Cerámica Polícloma de El SalvadorBujinkan Satori DōjōAún no hay calificaciones
- La Princesa de ÉboliDocumento92 páginasLa Princesa de Éboliolgams100% (2)
- Refranes Con MoralejaDocumento10 páginasRefranes Con MoralejaDaniel GonzalezAún no hay calificaciones
- Rosana Guber La Etnografia Metodo Campo Reflexividad Edicion 2011 PDFDocumento151 páginasRosana Guber La Etnografia Metodo Campo Reflexividad Edicion 2011 PDFMario100% (2)
- 5 Leyendas, Cuentos y LeyendasDocumento10 páginas5 Leyendas, Cuentos y LeyendasFran MartAún no hay calificaciones
- La Narracion Usos y TeoriasDocumento57 páginasLa Narracion Usos y Teoriasmadara201168100% (2)
- Cultura Tiahuanaco Cultura ChinchaDocumento7 páginasCultura Tiahuanaco Cultura ChinchaRenan BlancoAún no hay calificaciones
- Ga Go GuDocumento35 páginasGa Go GuGabbySocorec100% (1)
- Resumen Una Disciplina Segmenada, Almond GabrielDocumento8 páginasResumen Una Disciplina Segmenada, Almond GabrielJoseluisReyesAún no hay calificaciones
- Práctica de Propiedades Textuales.Documento3 páginasPráctica de Propiedades Textuales.Ana HernanzAún no hay calificaciones
- Patrimonio Cultural de JalapaDocumento4 páginasPatrimonio Cultural de JalapaRebeca SandovalAún no hay calificaciones
- Arquitectura y Urbanismo Templos y Poblaciones Los MochicasDocumento5 páginasArquitectura y Urbanismo Templos y Poblaciones Los MochicasJesus ArancibiaAún no hay calificaciones
- EPDM Solicitud 2015Documento7 páginasEPDM Solicitud 2015EpdmMazatlánAún no hay calificaciones
- Seminario de AutoformacionDocumento3 páginasSeminario de AutoformacionJenny ReyesAún no hay calificaciones
- Los Cabildos de AsuncionDocumento3 páginasLos Cabildos de AsuncionvilladoloresAún no hay calificaciones
- Utiles AWODocumento35 páginasUtiles AWOgajimenezAún no hay calificaciones