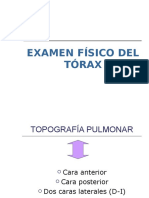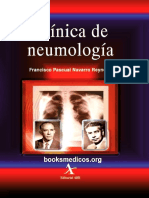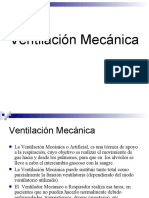Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual de Neumologia Ocupacional PDF
Manual de Neumologia Ocupacional PDF
Cargado por
Danaes CaballeroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Manual de Neumologia Ocupacional PDF
Manual de Neumologia Ocupacional PDF
Cargado por
Danaes CaballeroCopyright:
Formatos disponibles
Jess lvarez Santos
Universidad de Len
Jos Belda
Jefe del Servicio de Neumologa,
Valencia
Juan Calvo Blanco
Servicio de Radiologa, Instituto Nacional
de Silicosis, Hospital Universitario Central
de Asturias, Oviedo
Jos A. Caminero Luna
Servicio de Neumologa, Hospital General
de Gran Canaria Dr. Negrn,
Las Palmas de Gran Canaria
Pere Casan Clar
Unidad de Funcin Pulmonar,
Departamento de Neumologa,
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau,
Barcelona
Javier Cuesta Herranz
Servicio de Alergia, Fundacin Jimnez Daz,
Madrid
Toms Franquet
Servicio de Radiodiagnstico,
Hospital de Sant Pau,
Universidad Autnoma de Barcelona
Isabel Gonzlez Ros
Especialista en Neumologa
Mdico evaluador del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (Cuerpo de inspeccin sanitaria
de la administracin de la SS)
Direccin Provincial del INSS de Pontevedra
Jess R. Hernndez Hernndez
Seccin de Neumologa, Hospital Nuestra Seora
de Sonsoles, vila
Jos Luis Lpez-Campos Bodineau
Hospitales Universitarios Virgen del Roco,
Sevilla
Antoln Lpez Via
Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Madrid
Facultad de Medicina, Universidad Autnoma
de Barcelona
Javier Madera Garca
Instituto Nacional de Silicosis, Oviedo
Cristina Martnez Gonzlez
Servicio de Neumologa, Instituto Nacional de
Silicosis, Hospital Central de Asturias, Oviedo
Mara Molina-Molina
Servicio de Neumologa, Instituto Clnic del Trax,
Hospital Clnic, Barcelona
Autores
Carmen Montero Martnez
Servicio de Neumologa, Hospital Universitario
Juan Canalejo, A Corua
Eduard Mons
Servicio de Neumologa, Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol, Badalona
Ferran Morell
Servicio de Neumologa, Hospital Universitario
Vall dHebron, Barcelona
Jos Antonio Mosquera Pestaa
Servicio de Neumologa II, Hospital Central
de Asturias, Oviedo
Isabel Nern de la Puerta
Unidad de Tabaquismo FMZ
Prof. Del Departamento de Medicina y Psiquiatra
Facultad de Medicina, Universidad de Zagaroza
Amador Prieto Fernndez
Servicio de Radiologa, Instituto Nacional
de Silicosis, Hospital Universitario Central
de Asturias, Oviedo
Aida Quero Martnez
Servicio de Neumologa Ocupacional,
Instituto Nacional de Silicosis,
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
Santiago Quirce Gancedo
Servicio de Alergia, Fundacin Jimnez Daz,
Madrid
Manuel Rivela Vzquez
Servicio de Radiologa, Instituto Nacional
de Silicosis, Hospital Universitario Central
de Asturias, Oviedo
M Jess Rodrguez Bayarri
Departamento de Medicina del Trabajo
ASEPEYO-Clnica ANGLI-Barcelona
Eulogio Rodrguez Becerra
Hospitales Universitarios Virgen del Roco,
Sevilla
Valentn Rodrguez Surez
Unidad de Epidemiologa Laboral, Direccin
General de Salud Pblica, Consejera de Salud y
Servicios Sanitarios, Principado de Asturias
F. Madrid San Martn
Departamento de Medicina del Trabajo
ASEPEYO-Clnica ANGLI-Barcelona
Javier Sayas Cataln
Mdico Adjunto, Servicio de Neumologa,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
H. Verea Hernando
Servicio de Neumologa, Hospital Universitario
Juan Canalejo, A Corua
M Victoria Villena Garrido
Profesor Asociado Ciencias de la Salud,
Universidad Complutense de Madrid
Mdico Adjunto, Servicio de Neumologa,
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Antoni Xaubet
Servicio de Neumologa, Instituto Clnic del Trax,
Hospital Clnic, Barcelona
I ASPECTOS GENERALES
1. La epidemiologa en la neumologa ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Valentn Rodrguez Surez, Cristina Martnez Gonzlez
2. Exposicin laboral y prevencin tcnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Javier Madera Garca, Jess lvarez Santos
3. El tabaco en el medio laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Isabel Nern de la Puerta
II HERRAMIENTAS DIAGNSTICAS
4. Historia laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Isabel Gonzlez Ros
5. Pruebas de funcin respiratoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Cristina Martnez Gonzlez, Pere Casan Clar
6. Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de
los mineros del carbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Juan Calvo Blanco, Amador Prieto Fernndez, Manuel Rivela Vzquez
7. Diagnstico por imagen de la patologa asociada a
la inhalacin de asbesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Amador Prieto Fernndez, Juan Calvo Blanco, Manuel Rivela Vzquez
8. Radiologa de la alveolitis alrgica y de las bronquiolitis
por inhalacin de txicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Toms Franquet
ndice
9. Evaluacin de las secreciones respiratorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Jos Belda
10. Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas
respiratorias de origen ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Javier Cuesta Herranz, Santiago Quirce Gancedo
III PRINCIPALES PATOLOGAS
11. Enfermedades de vas areas
11.1 Asma ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Cristina Martnez Gonzlez
11.2 Asma agravada por el trabajo asma mal controlada? . . . . . . . . . . . . . . . 169
Antoln Lpez Via
11.3 Sndromes asma-like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Pere Casan Clar
11.4 Enfermedad pulmonar obstructiva crnica de causa
ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Eduard Mons
12. Enfermedades del parnquima
12.1 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Cristina Martnez Gonzlez, Jos Antonio Mosquera Pestaa
12.2 Patologa intersticial producida por otros minerales . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Jos Luis Lpez-Campos Bodineau, Eulogio Rodrguez Becerra
12.3 Neumoconiosis por fibras minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Antoni Xaubet, Mara Molina-Molina
12.4 Neumonitis por hipersensibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Ferran Morell
12.5 Neumonitis por inhalacin de humos y gases txicos . . . . . . . . . . . . . . . 249
H. Verea Hernando, Carmen Montero Martnez
13. Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna
por asbesto, mesotelioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
M Victoria Villena Garrido, Javier Sayas Cataln
14. Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Jess R. Hernndez Hernndez
15. La tuberculosis en el medio laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
M Jess Rodrguez Bayarri, Jos A. Caminero Luna
IV ASPECTOS MDICO-LEGALES
16. Aspectos mdico-legales de las enfermedades respiratorias
de origen ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Aida Quero Martnez
17. El papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en la patologa ocupacional respiratoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
M Jess Rodrguez Bayarri, F. Madrid San Martn
INTRODUCCIN
La neumologa es la parte de la medi-
cina que se ocupa de la prevencin, diag-
nstico y tratamiento de las enfermedades
del aparato respiratorio. Estas enfermeda-
des ocupan los primeros puestos en las lis-
tas de causas de morbilidad y mortalidad
de la humanidad, obligando a un amplio
consumo de recursos econmicos y sani-
tarios
(1)
. La funcin de respirar precisa un
constante intercambio de gases con el
medio ambiente y obliga a un contacto
permanente del sistema respiratorio con
el exterior. Al contrario de lo que ocurre
con otros rganos protegidos en la cavi-
dad torcica o abdominal, como el cora-
zn, hgado, etc., los rganos del sistema
respiratorio se encuentran muy expues-
tos, son vulnerables frente a las noxas del
medio ambiente y la mayora de las enfer-
medades respiratorias tienen su puerta de
entrada por va inhalatoria. Si tenemos en
consideracin que durante 40 aos de vida
laboral, un individuo pasa unas 40 horas
a la semana en su lugar de trabajo, y que
el mbito laboral no est exento de ries-
gos, es muy fcil entender la relacin entre
enfermedad respiratoria y ambiente labo-
ral. Las enfermedades de origen laboral
son causa importante de mortalidad y dis-
capacidad y abarcan un amplio espectro
de la patologa neumolgica. La neumo-
loga ocupacional o laboral se encarga de
su diagnstico y prevencin. Los agentes
presentes en el lugar de trabajo capaces
de inducir patologa respiratoria son muy
diversos. El trmino aerosol engloba la sus-
pensin de partculas en un gas, con dife-
rentes caractersticas fsicas (Tabla I) y su
inhalacin puede ser responsable de casi
todas las enfermedades respiratorias
(Tabla II). La frecuencia y distribucin de
las enfermedades respiratorias ocupacio-
nales (EROC) depende de mltiples fac-
tores, entre ellos las caractersticas econ-
micas y los recursos naturales de un pas,
que con frecuencia se modifican con el
paso del tiempo. A mediados del siglo
pasado el auge de la minera del carbn
en algunos pases de Europa provoco un
alarmante nmero de casos de neumoco-
niosis que obligaron a la creacin de cen-
tros especiales; las medidas de prevencin
y la utilizacin de otros recursos energti-
cos han permitido el control de esta enfer-
La epidemiologa en la neumologa
ocupacional
Valentn Rodrguez Surez, Cristina Martnez Gonzlez
1
medad
(2)
. El posterior desarrollo industrial
ha colocado al asma ocupacional, la sili-
cosis y la patologa producida por el incon-
trolado uso del amianto en los primeros
puestos de los registros de las EROC, segui-
dos de otros procesos menos comunes,
pero muy relevantes, como el sndrome
de disfuncin reactiva de vas areas
(RADS), determinadas bronquiolitis, etc.
La aproximacin a las enfermedades
respiratorias de origen laboral utiliza pare-
cidos procedimientos diagnsticos que la
neumologa convencional. Una buena his-
toria clnica y laboral (en este caso abso-
lutamente exhaustiva), un estudio amplio
de la funcin pulmonar, junto a tcnicas
de imagen, como la radiografa de trax
y la tomografa computarizada de alta reso-
lucin (TCAR) son el trpode imprescin-
dible para el abordaje de este tipo de
pacientes. Las oportunas pruebas biolgi-
cas, a partir de las muestras de secrecio-
nes o tejido respiratorio o los estudios
microbiolgicos, complementan los pasos
diagnsticos imprescindibles.
La neumologa ocupacional tiene entre
sus objetivos la prevencin de la enferme-
dad, y obviamente para conseguir este fin
es necesario conocer sus factores determi-
nantes. Para ello, adems de efectuar el
diagnstico clnico de la enfermedad, es
necesario conocer su relacin con la expo-
sicin laboral. La Organizacin Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sugiere diferentes
tipos para esta relacin: a) enfermedades
cuya nica causa es la exposicin a un agen-
te del medio laboral; b) enfermedades de
etiologa multifactorial, aunque en ocasio-
2 Aspectos generales
TABLA I. Aerosoles presentes en el lugar de trabajo.
Slidos
Polvo: partculas o fibras orgnicas e Inorgnico: se genera en procesos de
inorgnicas de tamao: 10
-3
-10
2
m trituracin, aserrado, corte, molienda,
transporte: slice, carbn, hierro, amianto,
berilio, granito, etc.
Orgnicos: cereales, maderas, resinas, etc.
Bioaerosoles: mezcla de agentes biolgicos:
esporas, toxinas, protenas animales,
bacterias, etc.
Humo: partculas slidas vaporizadas a Soldadura (cinc, cadmio), mercurio, cortes
altas temperaturas, suele coexistir con plasma, hidrocarburos, polmeros,
oxidacin, tamao menor de 1 m combustin orgnica, etc.
Lquidos
Niebla: suspensin de gotitas de Nieblas de aceite, niebla cida de la
condensacin de vapor de agua sobre galvanoplastia, alcalina en decapado,
partculas higroscpicas, tamao pintura pulverizada, isocianatos, disolventes
10
-2
-5,10
2
m orgnicos, etc.
Bruma: suspensin de gotitas lquidas Smog: combinacin de bruma natural y
de condensacin de vapores humos (SO
2
, NO
2
, O
3
)
nes la exposicin laboral es la causa princi-
pal; c) enfermedades que se manifiestan
cuando los individuos susceptibles traba-
jan; d) enfermedades preexistentes que se
agravan durante las condiciones del traba-
jo
(3)
. La Organizacin Mundial de la Salud
(OMS) considera enfermedad ocupacio-
nal solo aquellas que se encuadran en la
categora a mientras que el resto seran
enfermedades relacionadas con el trabajo.
La epidemiologa proporciona el mto-
do cientfico para el estudio de los facto-
res de riesgo de enfermedad en el medio
laboral y, por tanto, es una herramienta
bsica para la consecucin de los objeti-
vos de la neumologa ocupacional. La
observacin de enfermedad en determi-
nados grupos impulsa a la formulacin de
hiptesis, y stas deben de ser confirma-
das o refutadas mediante estudios analti-
cos observacionales o experimentales. Las
pginas siguientes van destinadas a pro-
porcionar una explicacin resumida de
los mtodos epidemiolgicos ms habi-
tualmente utilizados en la neumologa ocu-
pacional.
DEFINICIN
La epidemiologa tal como muestra su
etimologa epi (sobre, a) demos (gente, pobla-
cin) y logos (ciencia), tiene como objeto de
estudio la colectividad, la poblacin y
segn la definicin de MacMahon y Pugh
es una disciplina dedicada al estudio de la
distribucin y los determinantes de la
enfermedad en las poblaciones
(4)
. Enten-
demos por determinantes los factores indi-
viduales y ambientales que influyen en la
aparicin de enfermedad. Pueden ser fac-
tores causales o no, aumentar o disminuir
el riesgo de enfermedad, pueden ser fac-
tores de riesgo primarios cuando aumen-
tan la incidencia de enfermedad o secun-
darios cuando influyen en su gravedad.
La epidemiologa ocupacional o epi-
demiologa de las enfermedades ocupa-
cionales es una vertiente de la epidemio-
loga centrada en el estudio de la relacin
de ocurrencia entre las enfermedades rela-
cionadas con el trabajo (en todo o en par-
te) y los factores que determinan su apa-
3 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
TABLA II. Enfermedades respiratorias de
origen ocupacional o laboral.
Vas areas
Rinitis, traqueitis
Bronquitis, bronquiolitis
Asma
EPOC
Sndrome de disfuncin reactiva de vas
areas
Parnquima
Neumoconiosis
Alveolitis alrgicas extrnsecas
Fibrosis pulmonar intersticial
Neumonitis txicas
Edema de pulmn
Tuberculosis
Pleura
Placas pleurales
Derrame pleural no maligno
Mesotelioma
Tuberculosis
Neoplasias
Cncer de pulmn
Mesotelioma
ricin y curso. Su mbito puede ser, tanto
descriptivo como etiolgico o analtico,
pero en cualquier caso, el objetivo final es
asociar la presencia de morbilidad a expo-
siciones en el trabajo.
APLICACIONES DE LA
EPIDEMIOLOGA OCUPACIONAL
Los usos de la epidemiologa ocupacio-
nal son numerosos y de aplicacin en
diversos mbitos de la medicina, tanto en
la planificacin y administracin de servi-
cios sanitarios como en la actividad clni-
ca. Entre las aportaciones ms relevantes
de la epidemiologa ocupacional podemos
citar: ayuda a describir la historia natural
de la enfermedad, proporciona datos del
estado de salud de los trabajadores, per-
mite identificar a los individuos ms vul-
nerables a un determinado agente, deter-
mina la frecuencia y distribucin de las
enfermedades, identifica los colectivos
afectados por riesgos especficos, ayuda
a reconocer nuevos riesgos en el lugar de
trabajo mediante la generacin de hip-
tesis, estudia la relacin entre los agen-
tes del medio laboral y la enfermedad, tan-
to cualitativa como cuantitativamente
(exposicin-respuesta), permite verificar
los lmites legales de exposicin en rela-
cin con la ocurrencia o severidad de las
enfermedades pudiendo servir de ayuda
para la modificacin de la normativa sobre
lmites de exposicin, permite la valida-
cin de pruebas diagnsticas utilizadas en
la prevencin de enfermedades laborales,
y evala el efecto de la implantacin de
los mtodos de prevencin
(5)
.
VALORACIN DE LA EXPOSICIN
Resulta evidente que la epidemiologa
ocupacional necesita conocer unos datos
mnimos sobre la exposicin de cada per-
sona, para poder relacionarla con la ocu-
rrencia de una enfermedad. Aunque lo
deseable es disponer de una prueba bio-
lgica que indique la dosis efectiva real-
mente recibida por el trabajador, lo habi-
tual es desconocerlo
(6)
. Es ms frecuen-
te, sin embargo, contar con datos prove-
nientes de muestreos efectuados en zonas
determinadas del lugar de trabajo, y menos
frecuente que los muestreos se hayan lle-
vado a cabo a nivel individual. Lo que habi-
tualmente se conoce es la ocupacin (ofi-
cio) del trabajador (pintor, agricultor,
etc.), a partir de la cual hay que inferir los
riesgos a los que estuvo sometido. Por lo
tanto, el reto es determinar con el mayor
grado de fiabilidad la exposicin o expo-
siciones recibidas en el trabajo. Para ello
se pueden revisar los registros administra-
tivos de las empresas, las historias clnico-
laborales de los servicios mdicos de pre-
vencin de riesgos, o realizar entrevistas o
cuestionarios a los propios trabajadores
(7)
.
No obstante, la historia laboral obtenida
mediante entrevista es difcilmente repro-
ducible aun siendo recogida del propio
trabajador. Hay que tener en cuenta a la
hora de valorar la exposicin, las diferen-
tes tareas realizadas, la duracin y las
fechas de inicio y de cese de las mismas,
as como el nivel de exposicin (intensi-
dad) recibido. Tambin es importante
tener presente estimaciones de los pero-
dos de induccin y latencia de cada expo-
sicin, es decir, los tiempos mnimos nece-
4 Aspectos generales
sarios para que una exposicin comience
a producir dao y que ste pueda ser diag-
nosticado.
En ocasiones no es posible conocer
datos a nivel individual y es preciso esti-
marlos mediante una matriz de exposicin
laboral (MEL)
(8)
. Se trata de una tabla cru-
zada entre una lista de ocupaciones y una
lista de agentes a los que pueden estar
expuestos los trabajadores. Cada celda de
la tabla indica la probabilidad y nivel de
exposicin a un agente de una determina-
da ocupacin. Existe una serie de reglas
mediante las cuales la informacin reco-
gida sobre ocupaciones es transformada
en informacin sobre exposiciones poten-
ciales. No obstante, es difcil obtener una
relacin exposicin-respuesta no sesga-
da sin conocer datos de exposicin indi-
vidual o informacin sobre tareas espec-
ficas o prcticas laborales. Cuando sea posi-
ble, se deberan utilizar datos de monito-
rizacin biolgica y medidas repetidas de
los mismos trabajadores, para intentar dis-
minuir la variabilidad intratrabajador.
MEDIDAS DE FRECUENCIA DE
ENFERMEDAD
Medir la frecuencia y distribucin de
las enfermedades es una de las funciones
ms elementales de la epidemiologa
(9)
.
Conocer el estado de salud y enfermedad
de una poblacin nos va a permitir esta-
blecer relaciones de asociacin con una
posible causa, conocer el efecto de un
determinado factor y evaluar los resulta-
dos de las medidas de prevencin. El valor
relativo de un suceso proporciona infor-
macin ms til que su valor absoluto;
como ejemplo sirve el nmero de acciden-
tes de coche mortales que se producen
cada fin de semana; si no nos dicen cuan-
tos coches haba en la carretera el valor de
esta cifra es muy limitado, no es lo mismo
4 accidentes en una autopista con 10.000
coches/hora que si suceden los mismos
accidentes en otro momento con una cir-
culacin de 100 coches/hora. La utiliza-
cin de frecuencias relativas va a permitir
su comparacin, independientemente del
tamao de la muestra.
Prevalencia (P): es la proporcin de
individuos en la poblacin que tiene enfer-
medad en un momento determinado. La
prevalencia depende de la incidencia y de
la duracin media de la enfermedad.
Incidencia (I): mide la proporcin de
casos nuevos que aparecen en una pobla-
cin dada durante un determinado tiem-
po. Existen dos tipos de medidas: la inci-
dencia acumulada (IA) que es la propor-
cin de personas sanas de una poblacin
susceptible que enferman durante un per-
odo determinado de tiempo. IA = n de
casos nuevos de enfermedad en X tiem-
po/n de sanos al inicio de X tiempo. Pro-
porciona una medida individual de pro-
babilidad de enfermar, y el tiempo de
medida es determinante para valorar su
magnitud. No es lo mismo que una pato-
loga tenga una IA del 5% en 5 aos que
en 10 aos. Su principal inconveniente es
el sesgo producido por las prdidas en el
seguimiento de sujetos a lo largo del tiem-
po de estudio. Estas prdidas disminuyen
el numerador, pero no modifican el deno-
minador proporcionando una cifra que
infraestima el riesgo de enfermar.
5 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
La tasa de incidencia (TI) intenta
paliar este sesgo, mide la velocidad con
que las personas de una poblacin pasan
de sanas a enfermas, sugiriendo la fuerza
de la enfermedad.
TI = n de casos nuevos/suma de los
perodos de tiempo en seguimiento de
cada individuo. Refleja la fuerza de un
determinado factor para producir enfer-
medad, no mide un riesgo individual.
Algunos cocientes usados en epidemio-
loga nos informan sobre la frecuencia de
un hecho concreto. Proporcin: cociente en
el que el numerador est incluido en el
denominador. Razn: el numerador no esta
incluido en el denominador. Odds: es una
razn en la que el numerador es la probabi-
lidad de que ocurra un suceso y el denomi-
nador es la probabilidad de que no ocurra:
Odds = p/1 - p
Si utilizamos como ejemplo los indivi-
duos que fuman en una oficina despus
de un consejo antitabaco. Proporcin: n de
fumadores/n total de trabajadores. Razn:
n de fumadores/n de no fumadores.
Odds: n de no fumadores/n total /1 - (n
de no fumadores/n total).
La proporcin y la odds expresan lo
mismo utilizando dos escalas distintas, la
proporcin de 0 a 1 y la odds de 0 a infini-
to, para pasar de una a otra escala se pue-
den utilizar las siguientes frmulas:
Proporcin = odds/(odds + 1)
Odds = proporcin/1 - proporcin
Tasa: este cociente introduce en el
denominador una variable diferente al
objeto de estudio, que suele ser el factor
tiempo. Nos da un valor aplicable a una
poblacin de que ocurra un fenmeno en
un tiempo determinado:
Tasa = a/(a + b) t
Donde a y b son el total de la pobla-
cin, (a) los que sufren la enfermedad y
(b) los que permanecen libres de ella
durante un (t) tiempo determinado. Se
expresa en unidades de tiempo inverso
(1/t) y su valor oscila entre 0 e infinito. Si
en una poblacin la tasa de silicosis es de
0,05 aos
-1
, significa que aparecen 5 casos
de silicosis por 100 trabajadores y ao.
MEDIDAS DE ASOCIACIN. EFECTO
DE LA EXPOSICIN LABORAL
La comparacin de la frecuencia de
una determinada enfermedad entre dos
grupos similares, pero que difieren en su
exposicin laboral, es uno de los mtodos
que nos va a permitir conocer un supues-
to efecto de un determinado agente pre-
sente en lugar de trabajo. Casi nunca es
posible acceder a una poblacin entera
para medir la enfermedad y, por lo tanto,
debemos utilizar los datos de una muestra
ms accesible a travs de los estimadores
de mxima probabilidad, este problema
se reduce determinando la funcin de pro-
babilidad de los datos de la muestra que
nos permite conocer el error estndar y
calcular el intervalo de confianza 95%.
Cuanto ms estrecho sea ste, ms preci-
sa ser la medida (menor ser el error ale-
atorio debido al tamao de la muestra).
6 Aspectos generales
Las medidas de efecto relativo cuanti-
fican la fuerza de la asociacin entre la
exposicin y el efecto mediante una razn
de frecuencias. El riesgo relativo (RR) es
la razn de incidencias entre el grupo
expuesto y el no expuesto:
RR = I
expuestos
/I
no expuestos
Cuando la incidencia se mide en for-
ma de tasas el riesgo relativo recibe el nom-
bre de razn de tasas, RT. La odds ratio
(OR) es la razn entre la odds en los
expuestos y la odds en no expuestos:
OR = O
expuestos
/O
no expuestos
Los valores de los intervalos de confian-
za al 95% respectivos, nos indican la pre-
cisin de las estimaciones.
El riesgo atribuible en expuestos (RAE)
a un determinado factor es una medida
de efecto absoluto, que se obtiene restan-
do la incidencia de enfermedad entre dos
grupos:
RAE = IA
expuestos
- IA
no expuestos
Su valor, una vez establecida la causa-
lidad de la exposicin, estima la magni-
tud de la enfermedad que es atribuible a
este factor en las personas expuestas, y
qu beneficio se obtendra con su elimi-
nacin.
El nmero necesario para tratar (NNT)
nos informa sobre el nmero de perso-
nas que deben ser tratadas o sobre las que
se debe aplicar una medida de preven-
cin, para evitar un caso de enfermedad.
Cuanto menor sea su valor ms efectiva
es la medida a implantar
(10)
. Su clculo se
realiza mediante el inverso del riesgo atri-
buible:
NNT = 1/RAE
DETERMINACIN DE CAUSALIDAD
La observacin de una asociacin posi-
tiva no indica necesariamente una rela-
cin de causalidad. Una vez que se han
descartado la presencia de sesgos que inva-
liden la asociacin, y otras explicaciones
alternativas, es preciso que la asociacin
cumpla los criterios de causalidad estable-
cidos por A. B. Hill
(11)
, que se muestran en
la tabla III.
En muchas ocasiones no es posible
encontrar una relacin causa efecto deter-
minante y es preferible hablar de proba-
bilidad de que un efecto sea debido a una
determinada exposicin, el trmino fac-
tor de riesgo expresa este concepto menos
rgido de la relacin factor-efecto. Segn
la definicin de Last
(12)
sera un aspecto
del estilo de vida, una exposicin ambien-
tal o una caracterstica innata o heredada
que, segn la evidencia epidemiolgica,
se considera asociado con una condicin
relacionada con la falta de salud y cuya
prevencin se considera importante.
En la prctica, la inferencia causal en
epidemiologa es difcil de establecer y
es preciso combinar los criterios de Hill
con la calidad de los estudios (tipo de
diseo, control de sesgos, etc.), tenien-
do en cuenta que la decisin final se
debe realizar valorando muchos estudios
diferentes.
7 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
8 Aspectos generales
TIPOS DE ESTUDIOS
EPIDEMIOLGICOS
Como ya se haba comentado, la obser-
vacin de enfermedad en determinados
grupos impulsa a la formulacin de hip-
tesis, y a la evaluacin de factores de ries-
go que deben de ser confirmadas o refu-
tadas mediante el diseo de estudios epi-
demiolgicos. El diseo es el conjunto de
procedimientos y mtodos elegidos para
seleccionar a los participantes, recoger y
analizar la informacin e interpretar los
resultados
(13)
.
Existen muchas clasificaciones de estu-
dios epidemiolgicos basadas en diferen-
tes criterios. Entre ellas cabe citar la que
se refiere a la direccionalidad del estudio,
es decir, al orden en que se investiga la aso-
ciacin entre causa y efecto. Hay tres posi-
bilidades: 1) hacia delante, cuando se
seleccionan los sujetos en funcin de la
exposicin y posteriormente se averigua
la enfermedad; 2) hacia atrs, cuando se
seleccionan las personas en funcin de la
presencia o ausencia del efecto (enferme-
dad) y posteriormente se investiga la pre-
sencia de la exposicin; 3) sin direccin,
cuando se determina simultneamente
exposicin y enfermedad. Los dos prime-
ros diseos corresponden a estudios lon-
gitudinales en el tiempo y permiten esta-
blecer una relacin de temporalidad entre
causa y efecto, mientras que el ltimo dise-
o se clasifica como transversal, por no
poder establecer dicha relacin temporal
y por consiguiente proporciona menos evi-
dencia causal que los anteriores.
Atendiendo al tiempo transcurrido
entre los hechos y el comienzo del estu-
dio, los diseos epidemiolgicos se pue-
den clasificar en: 1) retrospectivos o his-
TABLA III. Criterios de causalidad (adaptados de ref. 5).
Criterio Descripcin
Fuerza Riesgo relativo grande
Consistencia Asociacin observada repetidamente por varias personas, en
sitios, circunstancias y pocas diferentes
Especificidad Una causa lleva a un solo efecto
Temporalidad La causa precede al efecto
Gradiente biolgico La magnitud de la enfermedad aumenta con la magnitud de
la exposicin a la causa
Plausibilidad La asociacin tiene sentido de acuerdo al conocimiento
biolgico del momento
Coherencia Ausencia de conflicto con la historia natural y biolgica de la
enfermedad
Evidencia experimental La reduccin de la exposicin a la causa se asocia a una
disminucin de la enfermedad
Analoga Relacin causa-efecto ya establecida para un
agente-enfermedad similares
tricos cuando la informacin se obtie-
ne tras haber ocurrido los hechos, bien a
travs de registros existentes (de empre-
sa, historias clnicas, etc.) o mediante
entrevistas; 2) prospectivos o concurren-
tes cuando la determinacin de exposi-
cin y enfermedad slo se realiza a par-
tir del momento del inicio del estudio; 3)
mixtos cuando estudian eventos prospec-
tivos y retrospectivos.
Por ltimo, se pueden clasificar los
estudios en experimentales u observacio-
nales, segn que el investigador contro-
le la asignacin de la exposicin o sim-
plemente se limite a observar la distribu-
cin de los factores de riesgo en los indi-
viduos seleccionados. En la prctica de la
epidemiologa ocupacional los diseos
son siempre observacionales y, por lo tan-
to, sometidos a una mayor probabilidad
de sesgos y conclusiones errneas. Ejem-
plos de estudios experimentales son los
ensayos clnicos.
Atendiendo a los diferentes tipos de
diseos comentados, los estudios epide-
miolgicos se pueden clasificar en: estu-
dios descriptivos, de mortalidades pro-
porcionales, transversales, de casos y con-
troles, de cohortes, hbridos (estudio de
caso-cohorte y estudio de casos y contro-
les anidado en una cohorte) y experi-
mentales.
Los estudios observacionales pueden
ser agrupados de la siguiente forma:
Diseos bsicos
Cohortes.
Casos y controles.
Transversales.
Diseos incompletos
Ecolgicos.
De mortalidad o morbilidad pro-
porcional.
De agregacin tmporo-espacial.
Diseos hbridos
De caso-cohorte.
De casos y controles anidado en
una cohorte.
Los estudios de cohortes son estudios
observacionales, en los que el muestreo se
hace en relacin con la exposicin o cau-
sa, de carcter analtico, longitudinal y
direccionalidad hacia delante (general-
mente prospectivos, aunque tambin pue-
den ser retrospectivos o histricos). Por
cohorte se entiende un grupo de perso-
nas que comparten alguna caracterstica
o un factor de riesgo, como edad, afilia-
cin a un sistema de seguro, una exposi-
cin especial en el trabajo, etc., y que pue-
de ser seguido durante un perodo de
tiempo y lugar dado. Son muy tiles para
verificar asociaciones causales, formular
hiptesis de prevencin y explorar los
diversos efectos que puede conllevar un
factor de exposicin. Si utilizamos el smil
grfico, vienen a representar una pelcu-
la vista desde principio a fin.
Su planteamiento consiste en partir de
dos grupos de sujetos, todos ellos libres de
la enfermedad que se estudia, uno expues-
to al presunto factor de riesgo y otro libre
de tal exposicin. Se siguen a lo largo del
tiempo para determinar la proporcin de
cada grupo que desarrolla la enfermedad.
Enfermedad No enfermedad
FR + ? ?
tiempo
FR - ? ?
9 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
Miden la incidencia (acumulada o tasa)
de una enfermedad y establecen la asocia-
cin entre exposicin y enfermedad
mediante el riesgo relativo y la razn de
tasas. Como resumen de los estudios de
Cohortes, se puede decir que son los dise-
os epidemiolgicos de tipo observacional
que ms capacidad tienen para determinar
la relacin o asociacin causal entre una
exposicin (FR) y un efecto (enfermedad).
Los estudios de casos y controles son
estudios observacionales, en los que el
muestreo se hace en relacin con la enfer-
medad o efecto, de carcter analtico, lon-
gitudinal y direccionalidad hacia atrs (del
efecto hacia la causa, esto es, de la enfer-
medad hacia la exposicin). Pueden ser
prospectivos (mixtos) o retrospectivos.
Su planteamiento consiste en partir de
dos grupos de sujetos: unos tienen la enfer-
medad (casos) y otros carecen de ella
(controles). A partir de ah se investiga
hacia atrs en ambos grupos algunas carac-
tersticas que presumiblemente tienen rela-
cin con la enfermedad. Vienen a repre-
sentar, frente a la fotografa que caracte-
riza a los estudios transversales, una pel-
cula vista en sentido inverso (desde el final
hasta el principio).
Enfermos No enfermos
(casos) (controles)
FR + (expuestos) a b
FR (no expuestos) c d
El inters de los estudios de casos y
controles est en comparar la proporcin
de enfermos que han estado expuestos al
FR (a/a + c) con la proporcin de no
enfermos que han estado expuestos al FR
(b/b + d). Si esta proporcin es mayor (y
estadsticamente significativa) en los
enfermos que en los controles se puede
decir que hay asociacin entre la enfer-
medad y la exposicin.
Los diseos caso-control no pueden
calcular directamente la fuerza de la aso-
ciacin, porque no miden realmente inci-
dencia como ocurra en el diseo de
cohortes, pero existe una forma de esti-
mar el RR cuando se cumple el criterio de
que la enfermedad estudiada no sea muy
frecuente. Se acepta que para enfermeda-
des con una frecuencia de presentacin
menor del 1% (0,01) los estudios de casos
y controles pueden estimar insesgadamen-
te el RR mediante la razn de odds u odds
ratio, tambin llamada razn de ventaja
o razn de disparidad o razn de produc-
tos cruzados. Cuanto mayor sea la preva-
lencia de la enfermedad, ms se apartar
la OR del verdadero RR.
OR = (a x d)/(b x c)
Como ya se ha dicho, estos estudios no
miden incidencia, por lo que las medidas
de riesgo que cuantifican el impacto (ries-
gos atribuibles y fracciones etiolgicas) no
pueden ser calculadas de manera directa
como en los estudios de cohorte. Sin
embargo, si los casos y los controles son
verdaderamente representativos de la
poblacin, y se conocen determinados
parmetros (incidencia acumulada en el
poblacin, proporcin de casos entre los
expuestos y proporcin de expuestos entre
los controles), s se pueden estimar estas
medidas.
10 Aspectos generales
Criterios para seleccionar un estudio
epidemiolgico observacional
Estudio de cohortes:
Enfermedades de incidencia o pre-
valencia elevadas.
Cuando se requiera gran precisin
en la asociacin entre FR y enfer-
medad.
Estudios de casos y controles:
Enfermedades de incidencia o pre-
valencia bajas.
Costes reducidos.
Facilidad para obtener informacin.
Relacin tiempo-respuesta muy lar-
ga.
Dificultad para el seguimiento de
los individuos.
Los estudios de casos y controles den-
tro de una cohorte se conocen tambin
como hbridos o ambidireccionales, por-
que tienen caractersticas de los estudios
de cohortes y de casos y controles. Bsica-
mente se diferencian en la forma de mues-
trear los controles: el diseo caso-cohorte
selecciona los controles de la cohorte ini-
cial, y el diseo de casos y controles ani-
dados los elige de entre los individuos en
riesgo en el momento en que ocurre cada
caso
(14)
.
Los estudios transversales son estudios
observacionales no direccionales. Se cono-
cen tambin como estudios de corte, cross
sectional, o estudios de prevalencia. Descri-
ben o identifican problemas de salud en
un punto del tiempo o en un perodo cor-
to. Estudian la poblacin total o una mues-
tra representativa y homognea. Son como
una fotografa de una comunidad en un
momento dado, siendo muy tiles en la
planificacin y administracin de servicios
de salud. En cuanto al anlisis, la medida
del evento a estudiar es la prevalencia, sien-
do la razn de prevalencias (RP) entre
expuestos y no expuestos la medida de la
asociacin.
Entre las ventajas de estos estudios
estn la facilidad de ejecucin, ser relati-
vamente poco costosos, fcilmente repe-
tibles, caracterizan la distribucin de la
enfermedad con respecto a diferentes
variables, son la puerta de entrada que
posibilita la ejecucin de estudios anal-
ticos, tiles en planificacin y administra-
cin sanitaria (al describir nivel de salud
e identificar los grupos vulnerables), y posi-
bilitan el conocimiento de la demanda de
servicios de salud.
Los estudios transversales por s mis-
mos no sirven para la investigacin causal
(porque no puede conocerse relacin cro-
nolgica entre el factor de estudio y la
enfermedad, es decir, qu es antecedente
y qu es consecuente). Por ello, no permi-
ten estimar incidencia ni calcular propia-
mente riesgos. No son tiles en enferme-
dades raras ni en enfermedades de corta
duracin. Las principales limitaciones son:
Dado que estudian la prevalencia en
un momento preciso y que los criterios
diagnsticos pueden cambiar con el
tiempo, estos estudios no permiten ase-
gurar que todos los enfermos cumplen
los mismos criterios diagnsticos.
Los casos de mejor pronstico (mayor
supervivencia) estn ms representados.
Tienen dificultad para separar los fac-
tores de riesgo de los factores prons-
ticos.
11 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
Los estudios descriptivos son los ms
simples en los diseos epidemiolgicos.
Describen el patrn y la frecuencia de un
problema de salud, partiendo, general-
mente, de la informacin contenida en
registros rutinarios (registros de cncer,
empresas, censos, etc.). Son estudios eco-
nmicos y de rpida ejecucin y sus resul-
tados son de importancia en la distribu-
cin de los recursos, al conocer los grupos
de poblacin ms afectados. No parten de
una hiptesis previa, sino que ellos gene-
ran las hiptesis que debern ser compro-
badas con estudios analticos.
En los estudios ecolgicos la unidad
bsica de anlisis no es el individuo, sino
una agregacin de los mismos, habitual-
mente basada en reas geogrficas. Son
estudios rpidos, econmicos y fciles de
realizar. Se distinguen dos tipos: los estu-
dios ecolgicos transversales y las correla-
ciones temporales.
En los estudios ecolgicos transversa-
les, se compara la frecuencia de una enfer-
medad y una exposicin en un mismo
momento en el tiempo. Para ello se obtie-
ne de cada unidad de anlisis (un pas,
una regin o una provincia) datos de la
incidencia, prevalencia o mortalidad de
una enfermedad, y se correlaciona con la
prevalencia de exposicin. Estos estudios
son tiles cuando no se dispone de infor-
macin a nivel individual. Uno de los
inconvenientes es la falta de secuencia tem-
poral de las variables.
En los estudios ecolgicos de correla-
ciones temporales, se compara la tenden-
cia en el tiempo de una enfermedad y una
exposicin. Sin embargo, tampoco permi-
ten establecer relaciones causales, sirvien-
do slo para generar hiptesis etiolgicas
que debern estudiarse despus a nivel
individual. Una asociacin encontrada a
nivel de un estudio ecolgico, no garanti-
za que exista a nivel individual (consumo
de alcohol con cirrosis heptica), por lo
que llegar a una conclusin a nivel indivi-
dual a partir de estos estudios es el fen-
meno conocido como falacia ecolgica.
Los estudios de morbilidad o mortali-
dad proporcional se realizan a partir de
registros de eventos de salud y comparan
la proporcin de enfermos o fallecidos por
una determinada causa en sujetos expues-
tos con la misma proporcin en sujetos no
expuestos (p. ej., la poblacin general).
La utilidad de estos estudios est limitada
por los datos recogidos en los registros, y
no permiten diferenciar si la exposicin
se asocia a la enfermedad o a la evolucin
fatal en los que la padecen. La medida de
efecto que se obtiene es la razn de mor-
bilidad o mortalidad proporcional.
ERRORES EN LOS ESTUDIOS
EPIDEMIOLGICOS
En los estudios epidemiolgicos obser-
vacionales el investigador no puede asig-
nar a un grupo de personas ciertas expo-
siciones o factores de riesgo para compa-
rarlo con otro grupo sin ellos, lo nico que
puede hacer es observar como se compor-
tan ambos grupos. Debido a que no se pue-
den controlar totalmente los factores de
riesgo, es probable que los resultados del
estudio no reflejen la verdadera asociacin
12 Aspectos generales
entre la exposicin y la enfermedad estu-
diadas, induciendo, por tanto, a un error
en la interpretacin del resultado
(15)
.
Los errores de un estudio epidemiol-
gico se pueden clasificar en:
Errores de muestreo. Aquellos debidos al
tamao de muestra insuficiente (y tam-
bin al nivel de confianza deseado, ya
que el intervalo de confianza de una
estimacin puntual ser tanto ms
estrecho cuanto mayor sea el tamao
muestral y menor sea el nivel de con-
fianza requerido). Comprometen la
precisin del estudio.
Errores de medicin. Los producidos por
no disponer de unos criterios adecua-
dos y estandarizados para medir. Pue-
den ser debidos al:
Investigador.
Sujeto observado.
Instrumento de medida.
Errores de clasificacin en la determinacin
de los eventos. Se deben a no tener cri-
terios precisos para clasificar a los par-
ticipantes en el estudio en relacin a
la exposicin y/o a la enfermedad:
Error por exceso de criterios en la
determinacin de la enfermedad.
Error por defecto de criterios en la
determinacin de la enfermedad.
Error por exceso de criterios en la
determinacin del FR.
Error por defecto de criterios en la
determinacin del FR.
Errores sistemticos o sesgos. Son aquellos
errores introducidos en el estudio de
manera sistemtica (no solamente para
algn participante y de manera aleato-
ria), que pueden afectar a la fase de
seleccin de los grupos ndice y con-
trol, a la fase de recogida de informa-
cin sobre enfermedad o sobre expo-
sicin, y a la fase de anlisis. Se clasifi-
can por tanto en:
Sesgos de seleccin.
Sesgos de informacin (o clasifica-
cin).
Sesgos de confusin.
Estas categoras no siempre estn bien
delimitadas. Una distincin prctica entre
los factores de confusin y otros sesgos,
consiste en considerar como factor de con-
fusin todo posible sesgo que se pueda
controlar en el anlisis de los datos. Com-
prometen la validez del estudio.
Los sesgos de seleccin, como su nom-
bre indica, son sesgos debido a la forma
en que los individuos que constituyen la
poblacin de estudio han sido selecciona-
dos. Se produce cuando no hay la misma
probabilidad de ser elegido en un grupo
que en otro. Hay ms peligro de sesgos de
seleccin en los estudios de casos y con-
troles y en los de cohortes retrospectivos
que en los de cohortes prospectivos. En
epidemiologa ocupacional es conocido
un sesgo de seleccin especfico denomi-
nado sesgo del trabajador sano: aparece
al estudiar poblaciones trabajadoras, ya
que las personas laboralmente activas tien-
den a estar menos enfermas. Existe una
cierta autoseleccin natural que hace que
las personas que trabajan, sobre todo en
ciertas condiciones duras, estn especial-
mente sanas, ya que han sido capaces de
persistir trabajando en esas condiciones.
Este sesgo consiste en encontrar menor
riesgo entre los trabajadores activos que
entre el resto de la poblacin, ya que la
mayora de los trabajadores que resulta-
13 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
ron afectados por exposiciones laborales
ya no estn en activo y se incluyen en el
grupo de comparacin.
Los sesgos de informacin o clasifica-
cin se producen por errores cometidos
en la obtencin de la informacin que se
precisa, que pueden deberse a dos tipos
de problemas: errores en la medicin o en
la clasificacin.
El sesgo de confusin es un concepto
de gran relevancia en epidemiologa. Aun-
que este fenmeno tambin se produce
en investigacin experimental, es ms
importante en la observacional. Una varia-
ble, que no es objeto de nuestro inters
directo (covariable), puede ser considera-
da factor de confusin si cumple tres con-
diciones:
1. Ser factor de riesgo independiente
para la enfermedad estudiada.
2. Estar asociada a la exposicin estudia-
da.
3. No ser un paso intermedio entre la va
causal exposicin-enfermedad.
Factor de confusin
Efecto
(enfermedad)
Factor de riesgo
(exposicin)
El fenmeno de la confusin consiste
en encontrar una medida del efecto de un
FR sobre una enfermedad que no es real,
porque otra u otras variables (otros facto-
res de riesgo) estn interfiriendo y alteran-
do la verdadera asociacin entre el FR que
interesa estudiar y el efecto o enfermedad.
Se dice que hay confusin cuando la
medida del riesgo difiere antes (estimacin
cruda) y despus (estimacin ajustada) de
haber controlado los posibles factores de
confusin. Al contrario, si una vez que se
ha tomado en cuenta (controlado) el fac-
tor de confusin, la medida del riesgo per-
manece sin cambiar, se puede considerar
que ese factor no est confundiendo. Sin
embargo, puede haber otros factores que
estn distorsionando el verdadero riesgo y
que no los hayamos recogido en nuestro
estudio, por lo que no es posible saberlo.
Para controlar la confusin se requie-
ren dos consideraciones:
Conocer previamente las relaciones
causales de las variables.
Conocer las asociaciones de nuestros
propios datos.
Puede ocurrir que por los conocimien-
tos previos sepamos que una variable es
un factor de confusin para una determi-
nada enfermedad, pero que en los datos
de nuestro estudio no se comporte como
tal, en cuyo caso no podemos controlarlo.
Por otra parte, hay que estar seguros de
que una variable es realmente confusora,
porque el control innecesario de una varia-
ble puede reducir la precisin e incluso intro-
ducir un sesgo en el estimado de efecto.
Los factores de confusin se pueden
controlar
En la fase de diseo:
Asignacin aleatoria (aleatoriza-
cin).
Apareamiento o emparejamiento.
Restriccin (especificacin de cri-
terios de inclusin y exclusin).
En la fase de anlisis:
Estratificacin.
Anlisis multivariante.
14 Aspectos generales
Los sesgos de seleccin y de informa-
cin tienen ms dificultad para corregir-
se, pues no se pueden controlar en el an-
lisis, slo en el diseo. Necesitan una minu-
ciosa planificacin del estudio para tener
presentes todas las posibles fuentes de
error y sesgo, ya que una vez que se ha rea-
lizado el estudio no hay posibilidad de
correccin. Otro concepto muy importan-
te en epidemiologa que debe ser diferen-
ciado del sesgo es la interaccin o modifi-
cacin del efecto. Se emplean estos trmi-
nos para describir una situacin en la cual
dos o ms factores de riesgo modifican el
efecto que cada cual tiene sobre la ocu-
rrencia de la enfermedad estudiada. La
interaccin puede ser definida de dos
maneras diferentes:
La interaccin ocurre cuando el efec-
to de un factor de riesgo A sobre la pro-
babilidad de que se produzca una
enfermedad Y, no es homogneo para
los distintos estratos formados por una
tercera variable Z.
La interaccin se produce cuando el
efecto conjunto observado de A y Z
difiere del que cabe esperar si los efec-
tos de A y Z fueran independientes
En el anlisis de todo estudio epide-
miolgico se debe valorar la presencia de
interaccin entre las variables estudiadas
y, si existe, cuantificar la magnitud del efec-
to de cada una de ellas. En este caso, no
se deben calcular medidas ajustadas por-
que impediran observar el efecto de la
interaccin entre las variables.
Validez y fiabilidad
La presencia y la fuerza de asociacio-
nes observadas en los estudios epidemio-
lgicos dependen de la validez y la fiabili-
dad de las variables importantes.
Validez es la capacidad de una prueba
para distinguir entre aquellos individuos
que tienen la enfermedad (u otra caracte-
rstica) y aquellos que no la tienen. Cada
tipo de medicin (RMN, Rx, pruebas de
laboratorio, entrevistas) puede requerir un
enfoque especial de verificacin de la cali-
dad. Es preciso establecer un compromiso
entre exactitud del resultado, costes y moles-
tias, lo que puede dar lugar a adoptar ins-
trumentos de medida con errores relati-
vamente importantes. Es preciso establecer
un valor de referencia o prueba de oro que
en ocasiones puede no ser del todo vlida.
Idealmente, las desviaciones con respecto
a la misma, si las hay, deben ser aleatorias,
no deben variar en dependencia con la
exposicin principal y el resultado estudia-
do u otras variables de inters, como el
tiempo de reclutamiento en el estudio, etc.
Lo mismo es aplicable a los cuestiona-
rios, cuya validez debe ser verificada, ya
que es necesario conocer si hay errores de
clasificacin y si son diferenciales o no dife-
renciales. El uso de historias clnicas que
no son concebidas especficamente con
objetivos de investigacin, puede ser pro-
blemtico. A menudo no estn estanda-
rizadas y les falta informacin relevante.
Fiabilidad (replicabilidad) es el grado
en que los resultados obtenidos por una
prueba son ratificados cuando la prueba
se repite. Evala el grado en que los resul-
tados concuerdan cuando se obtienen de
diferentes maneras o de la misma mane-
ra, pero en diferentes momentos.
15 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
16 Aspectos generales
Ambos conceptos (validez y fiabilidad)
pueden ser evaluados mediante ndices:
sensibilidad, especificidad, coeficiente Kap-
pa y coeficiente de correlacin interclase,
entre otros. Sensibilidad y especificidad
tambin se utilizan en la evaluacin de
pruebas diagnsticas y cribados. En estos
casos, tambin son de utilidad los valores
predictivos positivo y negativo.
Sensibilidad es la capacidad de una
prueba de identificar correctamente a
aquellos individuos que tienen la enfer-
medad (o caracterstica) de inters. Espe-
cificidad es la capacidad de una prueba de
identificar correctamente a aquellos indi-
viduos que no tienen la enfermedad (o
caracterstica) de inters.
El clculo de sensibilidad y especifici-
dad para una variable dicotmica se pue-
de representar segn la tabla IV.
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
La vigilancia de las enfermedades y
lesiones profesionales consiste en el con-
trol sistemtico de los episodios relaciona-
dos con la salud en la poblacin activa, con
el fin de prevenir y controlar los riesgos
profesionales, as como las enfermedades
y lesiones asociadas a ellos.
La vigilancia de la salud ocupacional
suele referirse a dos amplios conjuntos de
actividades en el campo de la salud: la vigi-
lancia de la salud pblica se refiere a las
actividades emprendidas por las adminis-
traciones pblicas dentro de sus respecti-
vos mbitos de competencia para contro-
lar y realizar el seguimiento de las enfer-
medades y lesiones profesionales. Este tipo
de vigilancia se basa en una poblacin, es
decir, en la poblacin activa. Los episodios
registrados son diagnsticos sospechados
o establecidos de enfermedad o lesin pro-
fesional. La vigilancia mdica se refiere a
la administracin de pruebas y la aplica-
cin de procedimientos mdicos a traba-
jadores en concreto, que se encuentran
en situacin de riesgo de morbilidad pro-
fesional, con el fin de detectar algn tras-
torno de origen profesional y detectar en
los participantes pautas patolgicas posi-
blemente producidas por esas exposicio-
nes. La vigilancia mdica suele tener un
mbito de aplicacin amplio (atencin pri-
maria, atencin especializada, medicina
TABLA IV.
Resultados de la prueba de oro
Resultados del estudio Positivos Negativos Total
Positivos a b a + b
Negativos c d c + d
Total a + c b + d N
Sensibilidad = a/(a + c)
Especificidad = d/(b + d)
del trabajo) y constituye el primer paso
para detectar la presencia de un proble-
ma relacionado con el trabajo. Se trata
pues, de programas de cribado o screening
que permiten detectar a los trabajadores
con mayor probabilidad de tener una
enfermedad relacionada con el trabajo.
Los sistemas de vigilancia pueden impli-
car la observacin sistemtica de todas las
enfermedades de la poblacin trabajado-
ra de una empresa, de un sector de activi-
dad o de una ocupacin determinada. En
otras ocasiones la vigilancia se centra en
enfermedades especficas (asma, mesote-
lioma pleural, etc.) denominadas eventos
centinelas, porque su deteccin denota el
efecto nocivo de una exposicin laboral
indeseada. Como en cualquier otra activi-
dad epidemiolgica, la metodologa de
diagnstico, notificacin y registro del sis-
tema de vigilancia debe ser rigurosa, para
que los resultados y conclusiones sean vli-
dos y fiables. Las pruebas diagnsticas
deben tener alta sensibilidad y especifici-
dad y los sistemas de informacin y regis-
tro deben poseer suficiente calidad. Posi-
blemente, los avances en la caracterizacin
de los polimorfismos genticos implica-
dos en las diferentes enfermedades, per-
mitirn la identificacin de los individuos
susceptibles en el futuro prximo
(16)
.
BIBLIOGRAFA
1. Murray CJL, Lpez AD. Alternative projections of
mortality and disability by cause 19902020: Glo-
bal Burden of Disease Study. Lancet 1997; 349:
1498-504.
2. Attfield MD, Seixas Ns. Prevalence of pneumo-
coniosis and its relationship to dust exposure in a
cohort of U.S. bituminous coal miners and ex-
miners. Am J INd Med 1995; 27: 137-51.
3. World Health Organization. Report of the Joint
ILO/WHO Committee on Occupational Health.
Epidemiology of Work Related Diseases and Acci-
dents. Geneva, 1989.
4. McMahon B, Pugh TF. Principios y mtodos de
epidemiologa. Mxico: Ed. Copilco; 1988.
5. Hernberg S. Introduccin a la epidemiologa ocu-
pacional. Madrid: Ediciones Daz de Santos; 1995.
6. Kuljukka T, Vaaranrinta R, Veidebaum T, Sorsa M,
Peltonen K. Exposure to PAH compounds among
cokery workers in the oil shale industry. Environ
Health Perspect 1996;104 (Suppl 3): 539-41.
7. Lewis RJ, Friedlander BR, Bhojani FA, Schorr WP,
Salatich PG, Lawhorn EG. Reliability and validity
of an occupational health history questionnaire.
J Occup Environ Med 2002; 44: 39-47.
8. de Vocht F, Zock JP, Kromhout H, Sunyer J, Anto
JM, Burney P, et al. Comparison of self-reported
occupational exposure with a job exposure matrix
in an international community-based study on
asthma. Am J Ind Med. 2005; 47: 434-42.
9. Merletti F, Soskolne CL, Vineis P. Epidemiologa
y estadstica. En: Enciclopedia de salud y seguri-
dad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales; 1998.
10. Cook RJ, Sackett DL. The number needed to tre-
al: a clincally useful measure of treatment effect.
BMJ 1995; 310: 452-4.
11. Hill AB. The environment and disease: Associa-
tion or causation? Proc R Soc Med 1965; 58: 295-
30.
12. Last JM A dictionary of epidemiology. Nueva York:
Oxford University Press; 1995.
13. Checkoway H, Pearce N, Kriebel D. Research
methods in occupational epidemiology. New York:
Oxford University Press; 2004.
14. Tager IB. Current view of epidemiologic study
designs for occupational and environmental lung
diseases. Environ Health Perspect 2000; 108 (Suppl
4): 615-23.
15. Manual de mtodo epidemiolgico. En: Damin
J, Royo MA, coords. Madrid: Escuela Nacional de
Sanidad; 2006.
16. Wright L. Understanding genetics: a primer for
occupational health practice. AAOHN J 2005; 53:
534-42.
17 La epidemiologa en la neumologa ocupacional
INTRODUCCIN
La Organizacin Mundial de la Salud
(OMS) afirma que ms de dos millones y
medio de nuevos casos de enfermedades
respiratorias crnicas (ao 2003) se deben
a la exposicin en el trabajo de sustancias
peligrosas. La EU, al definir las actuaciones
preventivas prioritarias, sita como factor
de mxima importancia al riesgo qumi-
co
(1)
. Existen estimaciones que cifran un
40% de enfermedades del sistema respi-
ratorio ligadas a exposicin qumica en el
puesto de trabajo
(2)
. Resulta, entonces, evi-
dente la importancia de la relacin existen-
te entre la actividad profesional desarrolla-
da y el riesgo para la salud, en concreto para
el sistema respiratorio. El anlisis realizado
por Ordaz Castillo
(3)
muestra un balance
de la situacin en nuestro pas.
AGENTES Y SECTORES PATGENOS
1. Agentes patgenos
Dada la enorme cantidad de agentes
patgenos y actividades profesionales
expuestas a ellos, este captulo pretende faci-
litar los datos bsicos ms relevantes que se
utilizan en la actualidad, respecto a exposi-
cin laboral y enfermedades respiratorias
inducidas. La profundizacin en la investi-
gacin en este campo requiere de las tcni-
cas de bsqueda bibliogrfica habituales.
En este sentido, puede resultar til consul-
tar algunas fuentes de informacin citadas
de forma especfica en la bibliografa
(4,5)
, as
como los libros de Sanz Galln y de Hen-
drick DJ
(7)
. Igualmente resulta de utilidad
la pgina web del Instituto Nacional de
Seguiridad e Higiene en el Trabajo
(www.mtas.es/insht/), en la que se accede
a valores lmites ambientales y marcadores
biolgicos relacionados. La informacin
puede complementarse con datos publi-
cados por Periago Jimnez
(8)
sobre marca-
dores biolgicos, de gran utilidad en algu-
nos casos. El anlisis que realiza Guaridno
Sol
(9)
, puede resultar orientativo sobre bs-
queda de datos en Europa.
Del borrador de la Lista Espaola de
Enfermedades Profesionales
(4)
, se extraen
los siguientes productos que presentan
riesgo para el sistema respiratorio: slice,
amianto, otros minerales, metales (Al, Cr,
V, Be, Mn, Ni, Cd, metales sinterizados),
Exposicin laboral y prevencin tcnica
Javier Madera Garca, Jess lvarez Santos
2
arsnico, fsforo y compuestos, F, Br, Cl,
I, Sb, cidos (orgnicos, ntrico y otros),
sulfrico y derivados SO
x
, alcoholes, alde-
hdos y cetonas, haluros de hidrocarburo,
hidrocarburos alifticos, aminas, amidas,
amonaco, nitroderivados, cetonas, epoxi,
estireno, teres, steres, isocianatos, orga-
noclorados y organofosforados, CO, xi-
dos de nitrgeno, carbono, fenol, lcalis,
bromuro de metilo, benceno, naftal, xile-
no y tolueno, estireno, cianuro, sustancias
de alto peso molecular y sustancias de bajo
peso molecular. Cruzando estos resulta-
dos con las enfermedades profesionales
ms habituales oficialmente diagnostica-
das, aparecen como factores de riesgo ms
importantes: slice y asbesto, haluro de
hidrocarburo (p. ej., cloruro de metilo,
metil cloroformo, tricloro etileno, tetra-
clorometileno...), cromo 6, isocianatos,
fsforo y humos, nquel, amidas-hidraci-
nas. El cromo y haluros de HC disponen
de lmites biolgicos de exposicin.
En lo anterior no se han incluido agen-
tes cancergenos, que se obtienen de for-
ma fcil consultando la Agencia Interna-
cional para la Investigacin del Cncer
(www.iarc.fr), o en la legislacin vigente
(www.mtas.es/insht).
Un lugar destacado en este captulo lo
ocupan los agentes patgenos relaciona-
dos con el asma ocupacional. En efecto, la
cantidad de sustancias que pueden provo-
car asma en el lugar de trabajo crece con-
tinuamente, as como el conocimiento
sobre las condiciones en que las mismas
desarrollan su carcter patolgico (p. ej.,
concentracin) y el nmero de diagnsti-
cos de afecciones de las vas respiratorias
(3)
.
Existen ms de 400 sustancias que pueden
estar presentes en el mbito laboral rela-
cionadas con la enfermedad. Aunque en
algunos casos como muestra, por ejem-
plo, Madrid Ruges en el sector de peluque-
ra
(10)
las evidencias no estn confirmadas
y se contina estudiando; una estimacin
bastante aceptada citada por Cullinana
P
(11)
sita en un 10% del asma diagnosti-
cado en adultos de origen laboral. Adems,
existen ciertas actividades industriales
emergentes, en las que la exposicin a
bioaerosoles (tambin denominado pol-
vo orgnico) puede ser elevada, como
muestra Douwes J
(12)
: reciclaje, composta-
je, biotecnologa, detergentes y alimenta-
cin. Evidentemente, una exposicin deta-
llada de este tema sera inabarcable por su
extensin. En este captulo se indicarn
algunos conocimientos bsicos sobre asma
laboral, facilitando bibliografa que permi-
ta profundizar en el asunto.
Las sustancias que pueden originar asma
se clasifican (de forma arbitraria, aunque
parece que adecuada) segn tengan alto peso
molecular o bajo peso molecular. En la tabla I se
facilita una lista publicada por Lampreave
Mrquez
(13)
. El asma es un problema muy
importante en la industria qumica, para
bajas concentraciones de sustancias y com-
puestos sensibilizantes intermedios. Dada
su enorme variedad, su estudio pormenori-
zado excede los lmites de este captulo, y
deber utilizarse bibliografa especfica.
Desde un punto de vista preventivo
(14)
,
se recomienda como ms til la actuacin
tcnica (eliminacin de polvo), seguida
de la prevencin secundaria (una vez
detectada la enfermedad) como muestra
Sastre J
(14)
, si bien esta ltima todava nece-
sita ser mejorada.
20 Aspectos generales
Ms informacin sobre el asma ocupa-
cional se encuentra en las publicaciones
de Lasse Leira
(15)
y van Kampen V
(16)
.
Chan-Yeung M
(17,18)
y Moon Bang K
(19)
que
incluyen listas de sustancias. Igualmente,
puede obtenerse informacin en las pgi-
nas web www. asmanet.com y www.cssst.qc.
ca. Respecto a sustancias qumicas, puede
consultarse www.mtas.es/insht, as como
la base de datos RISCTOX a travs de
www.ccoo.es/ istas.
Igualmente conviene referirse de for-
ma particular a la enfermedad pulmonar
obstructiva crnica (EPOC) que segn
datos de Buenda Garca
(20)
afecta mun-
dialmente a 7-9/1.000 personas. De acuer-
do con esta referencia, en la que se ana-
liza otra bibliografa sugerida, los agentes
ocupacionales relacionados con aumento
de riesgo de desarrollar EPOC son: cad-
mio, slice, carbn, amianto, polvos org-
nicos, madera, algodn e isocianatos. Lat-
za
(21)
aporta ms informacin sobre asma
y EPOC.
2. Sectores industriales y riesgos
2.1. Sector extractivo y de tratamiento de
minerales
El mineral perjudicial para la salud
ms extendido es el cuarzo (slice libre,
21 Exposicin laboral y prevencin tcnica
TABLA I. Sustancias que pueden originar asma
(13)
.
Sustancias de alto peso molecular
Origen vegetal, polvos y harinas Cereales, trigo, centeno, soja, lpulo, ricino, t, semillas
de algodn y lino, flores secas ornamentales
Alimentos Patatas, legumbres, acelgas, ajo, espinacas
Protenas animales y extractos de Animales de laboratorio o domsticos, aves (plumas,
rganos de animales excrementos), ostras, esponjas, cangrejos...
Enzimas vegetales y animales Papana, diastasa, pectinasa, bromelina, tripsina,
pancreatina
Gomas vegetales Ltex, caraya, arbica, acacia
Microorganismos Hongos y parsitos (Alternaria, Aspergillus y otros)
Insectos y caros Cochinilla, polilla, cucarachas, moscas de ro
Sustancias de bajo peso molecular
Sales de metales Platino, cromo, nquel, aluminio, zinc, vanadio,
cobalto...
Maderas Sustancias qumicas endgenas (maderas rojas) y
exgenas (aportadas al rbol)
Aditivos
Sustancias qumico-farmacolgicas Productos intermedios
Sustancias qumico-plsticas Isocianatos (poliuretano, plsticos, barnices, esmaltes),
formaldehdos
SiO
2
) habindose diagnosticado en el Ins-
tituto Nacional de Silicosis 264 nuevos
casos en el ao 2004. En algn proceso
(fabricacin de carburo de silicio) pue-
den encontrarse dos variedades de la sli-
ce cristalina: tridimita y cristobalita, apen-
sa existentes en la naturaleza. Existen
otros minerales neumoconiticos, aun-
que su incidencia en la poblacin laboral
es mucho menor que la debida a la slice,
salvo en el caso del minero del carbn, en
minera de interior. En general, puede
decirse que el riesgo inherente a la acti-
vidad extractiva de interior diferente a
minera del carbn, tiene su origen en la
slice contenida en las mineralizaciones
que acompaen al elemento extrado, y
que el sistema de laboreo puede poner en
suspensin (p. ej., vetas de caoln inmer-
sas en areniscas con alto contenido en sli-
ce) (Fig. 1).
En minera de exterior, el contenido
en slice del material explotado puede
representar un importante riesgo para la
salud, particularmente en el caso de explo-
taciones de granito, pizarra, areniscas y fel-
despato. Es importante destacar que las
fases del proceso afectadas son todas aqu-
llas en que el polvo puede ponerse en sus-
pensin, y no slo la extraccin. En la
minera de exterior, los puestos de traba-
jo ms afectados son: operador manual en
roca ornamental granito y pizarra: abu-
jardado, barrenista de martillo, corte y tro-
quelado, corte con radial, labrador, lanza
trmica, martillo picador, pulidora, tala-
dradora y lijadora.
Los lmites ambientales de exposicin
para estos puestos de trabajo se encuen-
tran en las instrucciones tcnicas comple-
mentarias (ITCs) de obligado cumpli-
miento, que publica el Ministerio de
Industria como desarrollo particular del
Reglamento de Normas Bsicas de Segu-
ridad Minera.
2.2. La slice en sectores diferentes al
extractivo
Es importante tener en cuenta que
existe riesgo por exposicin a slice en
algunos sectores industriales que aunque
no se dedican a la extraccin o tratamien-
to de minerales silceos, incluidos en el
apartado anterior, utilizan la slice como
materia prima (pura o combianda), y en
el proceso puede ponerse en suspensin
generando la consiguiente situacin de
riesgo. En particular, cabe citar, de acuer-
do con el Protocolo de Vigilancia Sanita-
ria Especfica editado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo
(22)
: avance de tneles,
abrasivos, limpieza y reparacin de mol-
des de fundicin, industria de la cermi-
ca (porcelana, loza, refractarios en gene-
ral), cementos, industria del vidrio y cons-
truccin.
22 Aspectos generales
Figura 1. Ambiente de polvo en explotacin a
cielo abierto.
2.3. Industria del sector metal-mecnico
(p. ej., automvil)
Esta industria es interesante no slo
como grupo de riesgo relativo, sino por-
que la misma se compone de mltiples
actividades comunes a otros sectores. Este
captulo ha de considerarse conjuntamen-
te con el de soldadura, montajes y mante-
nimiento y talleres. En general, en el sec-
tor se observa una evolucin de enferme-
dades neumoconiticas hacia el asma,
debido a la menor utilizacin de elemen-
tos metlicos (y arena de chorreo o lim-
pieza y para reparacin de hornos y fun-
diciones) frente a elementos plsticos o
similares, adems de la introduccin de
resinas (formaldehdo, derivados arom-
ticos...) y aceites y fluidos de corte metal
(Metal working fluids) en las fases de estam-
pacin y prensado.
Los procesos de soldadura y los efec-
tos de tratamientos electrolticos para pro-
teccin de chapa y pintado (Zn)generan
exposicin a humos de metales y gases
txicos. En la fase de estampado aparecen
fluidos de corte metal. Durante el monta-
je existen antecedentes de beriliosis y side-
rosis y riesgo nuevamente por humos de
soldadura. En la fase de pintura tradicio-
nalmente se utilizaron disolventes para
desengrasado, con muchos componentes
voltiles orgnicos (adems de las opera-
ciones previas de lijado con abrasivos). Pos-
teriormente, se comenzaron a aplicar pin-
turas tipo poliuretano, que incorporan iso-
cianatos en el endurecedor.
Los frenos, tradicionalmente fabrica-
dos con asbesto (hasta un 40% de criso-
tilo) han sido sustituidos por elementos
tipo fibra, aunque en estos existe cierta
controversia, y en ocasiones se va a ele-
mentos granulares.
2.4. Soldadura
En general, puede hablarse de 4 tipos
de soldadura habituales que de menos a
ms limpia, en lo que a generacin de
humos se refiere: semiautomtica (MIG/
MAG), tradicional con electrodo revesti-
do, TIG y arco sumergido.
En soldadura por arco, se utiliza el
flux, material de proteccin compuesto
de varios elementos no siempre inocuos,
destacando el contenido en slice, aunque
no se pone demasiada en suspensin por
ser un mtodo muy limpio.
El humo de soldadura que se produ-
ce durante el proceso es una mezcla de
gases y partculas. Entre los metales ms
perjudiciales en los humos se encuentra:
hierro (es conocida la siderosis del sol-
dador), Ni, Cd, Cr y berilio en casos muy
concretos. En el caso del cromo, lo que se
considera perjudicial son los compuestos
del cromo (hexavalente), por existir ante-
cedentes en otros oficios. Suele aparecer
ms en soldadura manual con aporte, y
principalmente si se suelda acero inoxida-
ble. Pueden aparecer diversos gases
(monxido de carbono, monxido de
nitrgeno, ozono, fosgeno...) (Fig. 2).
Es sobradamente conocida la nocivi-
dad de los gases de soldadura cuando se
presentan casos agudos, aunque sobre sus
consecuencias a largo plazo, para exposi-
ciones no muy elevadas, existen discrepan-
cias. Esto es debido a la influencia de dife-
rentes factores: diferencias de procesos de
soldadura, diferencias segn la naturale-
za de los humos y nivel de exposicin, fac-
23 Exposicin laboral y prevencin tcnica
tores externos (tabaco, asbesto, etc.), des-
plazamiento y versatilidad del soldador,
etc. En la prctica epidemiolgica, esto se
traduce en una dificultad para realizar
estudios, puesto que no se pueden consi-
derar los soldadores como un grupo
homogneo. En cuanto al asma profesio-
nal, estn en aumento las evidencias que
soportan su relacin con la soldadura.
2.5. Montajes y mantenimiento-exposicin a
asbesto
Los trabajadores del sector pueden
estar expuestos a situaciones de mximo
riesgo, tanto por las sustancias de su
ambiente de trabajo como por el tipo de
tarea desarrollada (raspados, cortes, lija-
dos, etc.), que contribuye a poner en sus-
pensin los elementos perjudiciales. Ade-
ms, la variacin de destinos y condicio-
nes de trabajo a lo largo de la vida laboral
es enorme, con las consiguientes dificul-
tades para valorar correctamente su expo-
sicin.
Los riesgos generales ms importantes
son: amianto, derivados de soldadura y
exposicin a disolventes y pintura. En el
caso de la soldadura, adems de los ries-
gos comentados en ese apartado, pueden
producirse sustancias especficas del pro-
ceso particular considerado (p. ej., xidos
de vanadio al reparar quemadores de
gasoil). En lo relativo a la exposicin de
amianto, es preciso tener en cuenta que,
aunque actualmente las empresas de eli-
minacin de este producto estn especia-
lizadas, hasta hace pocos aos esta tarea
era realizada en muchos casos por traba-
jadores de montaje o mantenimiento.
Dada la especial peligrosidad del
amianto, es fundamental conocer si hubo
o no exposicin laboral al mismo, y cuan-
tificar la misma, lo que es francamente
difcil dada su enorme utilizacin en aos
pasados. Para obtener una idea general
de su aplicacin habitual, se puede par-
tir de sus propiedades: muy buen com-
portamiento como aislante trmico, elc-
trico, resistencia al fuego, friable y en
algunos casos, muy buena respuesta al
ataque qumico. Por ello, su utilizacin
fue masiva en aplicaciones para trabajar
con elevada exposicin a calor, como en
el caso de procesos siderometalrgicos
donde era utilizado como refractario
(alto horno...), o en las pastillas de los
frenos de automviles (existiendo mucha
controversia sobre su peligrosidad real
en este sector). Igualmente fue utilizado
para evitar fugas de calor en tuberas (cal-
deras y mquinas de los barcos, centrales
trmicas) o como elemento de estanquei-
dad en procesos de alta reactividad
(industria qumica, plsticos, petrleo...)
adems de en construccin (fibrocemen-
tos) (Fig. 3).
24 Aspectos generales
Figura 2. Soldador expuesto a humos de sol-
dadura.
Otra forma de acercarse a su utiliza-
cin pasada consiste en examinar los ele-
mentos que actualmente lo sustituyen:
minerales como wollastonita, atapulgita,
vermiculita, mica; fibras (baslticas, lanas
de roca, fibras de vidrio y fibras cermi-
cas) y, menos desarrolladas, fibras org-
nicas (poliacrilonitrilo, polister, ara-
mid), y plsticos de altas prestaciones
(tefln).
Los sectores en que ms se detectan
enfermedades del pulmn vinculadas al
asbesto son: astilleros, mantenimiento de
buques e industrial, montaje, construccin
y aislamientos.
Para valorar su posible accin perjudi-
cial, es preciso tener en cuenta que, el
amianto haba de pasar a fibras, lo que no
siempre era posible (p. ej., amianto embe-
bido en baquelita o materiales tipo hule).
2.6. Talleres pequeos y medianos
El riesgo principal existente en este
sector es la exposicin a los denomina-
dos fluidos de corte metal (ingls
MWF). Las bacterias principales detecta-
das son: Pseudomonas, Acinetobactis, Ente-
robacter, Escherichia coli y Mycobacterium spp.
Adems existen riesgos de desprendi-
mientos de hidrocarburos aromticos
policclicos (PAHs) al aumentar la tem-
peratura. Ciertos componentes pueden
provocar asma u otras alteraciones, como
neumonitis lipoidea, segn refiere Simp-
son
(22)
. Tambin pueden presentarse los
riesgos inherentes a la soldadura y pintu-
ra, incluso menos controlados que en
otros sectores, dependiendo de la impor-
tancia de las mismas.
2.7. Madera, carpintera y papel
En el sector de la madera es habitual
el asma. Tambin existen contaminantes
qumicos (arsnico, Cr y Ni) derivados de
tratamientos protectores. Barcenas
(24)
pre-
senta el riesgo carncergeno del polvo de
madera, dependiendo del tipo. El polvo
de madera, dependiendo del tipo, puede
ser cancergeno
(23)
.
En la industria del papel puede darse
exposicin a cloro y cadmio (por blan-
queo), as como afecciones debidas a los
componentes (incluso orgnicos) de la
madera. Existen evidencias epidemiolgi-
cas de cncer de pulmn en diversos estu-
dios en el sector, relacionados con algn
tipo de tinta, y, en parte, con posible expo-
sicin a amianto, sobre todo en tareas de
mantenimiento.
En ambos casos se utilizan disolventes,
existiendo riesgo de exposicin a formal-
dehdo e isocianatos.
2.8. Siderurgia y metalurgia
Los procesos siderrgicos y metalrgi-
cos son bastante complicados, por lo que
25 Exposicin laboral y prevencin tcnica
Figura 3. Trabajadores eliminando amianto.
lo ms sencillo es dividir las posibles expo-
siciones de acuerdo con las etapas de los
mismos.
En la planta de sinterizacin (aglome-
racin del mineral fino antes de introdu-
cirlo en el alto horno) se producen emi-
siones de gases residuales y polvo (AS, Cd,
Zn, HF, HCl, SO
2
, NO
x
, CO
2
). A continua-
cin se produce la pelletizacin (mezcla
de mineral menudo con agua y sustancias
adicionales que dan lugar al pellet, que se
cocern en los quemadores, sobre parri-
llas mviles). Esta parte del proceso tiene
menos riesgos que la anterior.
El material pasa al alto horno, que se
llena por arriba en capas de carga y coque,
retirndose por abajo el hierro fundido
y la escoria, inyectando adems en la par-
te inferior del horno aire caliente en flu-
jo invertido. Se forma un polvo (denomi-
nado en ocasiones humo marrn) que
ha de ser depurado. El polvo es rico en
hierro, y puede contener trazas de As, Cd,
Zn. Como gases: CO
x
, SO
2
, NO
x
, H
2
S,
HCN. En vez de alto horno, el proceso
anterior se realiza en plantas de reduccin
directa (hornos de cuba o giratorios).
Para producir el acero bruto se elimi-
nan los productos que afectan al mismo,
bien en su estado gasesoso durante la pro-
duccin del acero, bien como escoria. Pue-
den producirse polvo (Cd, Cr, Mn, Ni, V,
Zn) y gases (NO
x
, SO
2
, F) adems de amo-
naco, fenol hidrxido de azufre y com-
puestos ciangenos, dependiendo del pro-
ceso.
En la posterior laminacin del acero,
puede producirse: cascarilla, gases residua-
les (como los anteriores), cidos sulfri-
co, clorhdrico, ntrico y fluorhdrico.
En procesos de limpieza y reparacin
del horno alto o de algn elemento refrac-
tario, puede surgir exposicin a amianto
durante las tareas de mantenimiento.
Los procesos electroqumicos de aca-
bados de piezas por cuestin de protec-
cin o esttica, pueden generar exposicio-
nes importantes a Zn, Ni, Cr fundamen-
talmente. El Cd puede aparecer asocia-
do en trazas al Zn.
2.9. Fundicin y forja
La fundicin se realiza en hornos de
cuba y en hornos de fundicin elctrica.
Las emisiones gaseosas incluyen CO, SO
2
,
F, NOx, fenol, amonaco, aminas, y tra-
zas de compuestos de cianuro e hidrocar-
buros aromticos.
Existe riesgo de exposicin a polvo con
alto contenido en slice durante la prepa-
racin de la arena para moldes y para
machos, as como durante su fabricacin,
la colada, enfriamiento de piezas fundi-
das, vaciado de formas y tratamiento de la
superficie de las piezas obtenidas (desbar-
dado), adems de durante la limpieza y
reparacin de los moldes.
En la fundicin de piezas pequeas
existe el riesgo de exposicin a formalde-
hdo, fenoles y amonaco.
2.10. Cermica
Existe riesgo por exposicin a polvo de
slice (feldespato), la cual, en granulome-
tra extremadamente fina es componente
fundamental de alguna pasta utilizada en
porcelana. Existe riesgo de exposicin a
metales y, a consecuencia de los barnices,
riesgo de aldehdos, cloro, humos metli-
cos (coccin) y gases txicos.
26 Aspectos generales
2.11. Fabricacin y aplicacin de pinturas y
barnices
Existe riesgo en los pigmentos (sales
metlicas, fundamentalmente Cr), en las
resinas (si son tipo epoxi pueden llevar
derivados fenlicos, si son tipo poliureta-
no suelen llevar diisocianatos, las natura-
les pueden incluir colofonia).
En profesionales de la aplicacin de
pintura, los principales riesgos a que pudo
estar sometido a lo largo de su vida profe-
sional son: slice (chorreo), cromo (pig-
mentos), disolventes (cloruro de metile-
no, benceno, etil-benceno, xileno, tolue-
no), isocianatos (pinturas de base poliu-
retano). En el caso de disolventes basados
en hidrocarburos, puede consultarse en
Caldwell DJ
(25)
.
3. Sectores con indicios o controversia
3.1. Plantas de compostaje
(26)
Existe riesgo de exposicin a compues-
tos orgnicos voltiles (COV), pues la degra-
dacin de la materia orgnica produce alco-
holes, cetonas, steres y cidos grasos. En
un estudio de 8 plantas se detectaron 58
especies qumicas orgnicas, de las cuales
3 eran txicas por inhalacin y 11 nocivas,
adems de darse algunos cancergenos: ben-
ceno, dicloroetano, tricloroetileno, disul-
furo de carbono, diclorometano, tetraclo-
ruro de carbono y tetracloroetileno.
3.2. Joyera
(27)
Es un sector poco estudiado y conoci-
do, por ser un sector muy atomizado y
fuerte carcter tradicional, con trabajado-
res poco formados especialmente en
temas preventivos.
Los contaminantes qumicos ms
importantes detectados durante el proce-
so son: Be, Cr, Ni, Cd, Al, Sb, Cu, Au, Ag,
Rh. El amianto est en desuso. Aparece
igualmente slice (en poca concentracin),
cidos, bases y sales.
3.3. Produccin de medicamentos o
principios activos
Los principios activos pueden apare-
cer en diferentes formas fsicas a lo largo
del proceso, con el riesgo adicional de
acceder al organismo de una forma dife-
rente a aqulla para la que estn previstos.
Puesto que por su propia naturaleza dan
lugar a reacciones en el organismo, debe-
ran ser bien conocidos sus efectos, lo que
no es el caso. Ni siquiera existen valores
lmites para los mismos, y las hojas tcni-
cas o de seguridad que los acompaan en
ocasiones no siguen criterios higinicos o
biolgicos, solo de seguridad. De hecho,
la forma de validar un principio activo es
mediante la farmacopea, no existiendo
demasiadas evidencias biolgicas en algu-
nos casos.
En el sector farmacutico, existen ante-
cedentes de problemas respiratorios, como
muestra Zuskin
(28)
.
3.4. Construccin. Tneles
Los problemas ms importantes en el
sector de la construccin son: exposicin
a amianto (en tareas de desmontaje de
construcciones antiguas con fibrocemen-
to, o de desmontaje de aislamientos con
base amianto, si bien esto ya hace aos
lo realizan equipos especializados); expo-
sicin a slice (en el hormign, roca orna-
mental y chorreo de arena); exposicin a
27 Exposicin laboral y prevencin tcnica
humos de asfalto al instalar telas asflticas
(p. ej., en techos) y riesgos del sector de
la pintura. Todos estos riesgos, y en par-
ticular la slice, apenas estn referencia-
dos en nuestro pas. En el caso de la sli-
ce, en Finlandia incluso se encontr ele-
vada exposicin en el caso de trabajado-
ras del sector de la limpieza.
En el caso de la exposicin a asfalto
durante su aplicacin en carreteras, algn
estudio comenta que, sera preciso pro-
fundizar en la investigacin del tema,
ante la sospecha de nocividad de dicha
sustancia.
En la construccin de tneles, existen
evidencias de descenso de la capacidad
pulmonar, relacionadas con exposicin
a polvo, gases de explosivos y gases de esca-
pe de vehculos diesel. Particularmente
importante parece el efecto del dixido
de nitrgeno.
3.5. Fbrica de cemento
Existen diversos tipos de cemento, que
se encuadran en dos grandes grupos:
cemento Prtland y cemento Blanco.
El ms habitual es el cemento Prtland,
constituido por una mezcla de CaO, SiO
2
,
Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, MgO y trazas de selenio, talio
y otras impurezas, pudiendo incluir cro-
mo hexavalente. Existe controversia en el
sector (Meo
(29)
presenta una revisin al
respecto), consecuencia de la cual la agru-
pacin europea CEMBUREAU ha promo-
vido un estudio para realizar durante 5
aos e intentar extraer alguna conclusin
firme. El riesgo para las vas respiratorias
altas, sin ser definitivo, cuenta con mucha
casustica a su favor. Existen, igualmente,
estudios como muestra Smailyte
(30)
que
justifican la relacin entre exposicin a
cemento y cncer de pulmn, sin ser con-
cluyentes.
4. Algunos criterios generales
Para evaluar la posible existencia (que
despus debe ser cuantificada) de sustan-
cias patgenas en un puesto de trabajo
(pasado o futuro), es muy importante
interpretar los datos de que se dispone,
no siempre adecuados para un anlisis
sanitario o preventivo. A continuacin se
presentan algunas ideas que pueden resul-
tar de ayuda:
Suele ser de mucha utilidad la hoja de
seguridad del producto.
Es fundamental valorar la posibilidad
de que un material adquiera su estado
nocivo. Para ello es necesario, en oca-
siones, conocer el proceso, no basta
con la informacin sobre la existencia
o no del material. Debe exigirse que la
informacin facilitada por otros depar-
tamentos (en particular la historia labo-
ral) tenga una base tan rigurosa como
sea posible.
El riesgo de contaminantes en el
puesto de trabajo no debe descartar-
se porque su cantidad sea muy peque-
a, sin medicin o justificacin ade-
cuada. Por ejemplo, el Cd que apare-
ce con el Zn como trazas puede supe-
rar en total los niveles permitidos de
exposicin laboral.
La informacin obtenida que presen-
te trminos generales o inespecficos
ha de ser revisada, en ocasiones con
profundidad. Dos ejemplos muy habi-
tuales son las resinas y los disolven-
tes. Las primeras pueden contener
28 Aspectos generales
componentes fenlicos, isocianatos o
colofonia. Los disolventes, pueden
incluir alcoholes, hidrocarburos aro-
mticos o clorados, steres, teres, ceto-
nas, nitroparafinas y otros, como mues-
tra Caldwell
(25)
.
ASPECTOS TCNICO-PREVENTIVOS
DE LA NEUMOLOGA
OCUPACIONAL
Como idea de la dificultad que entra-
a la medicin y valoracin de la exposi-
cin laboral a sustancias patgenas, pue-
de presentarse el hecho de que no exista
unanimidad al considerar la respuesta del
cuerpo ante la exposicin a partculas peli-
grosas, en cuanto a relacin entre tamao
de partculas y retencin de las mismas.
El convenio sobre polvo (materia par-
ticulada) respirable oficialmente acepta-
do se encuentra en la norma UNE-EN
481, y es en el que se basan los aparatos
de medicin de polvo (salvo en algunos
casos, como ocurre con la minera del car-
bn en nuestro pas, en que se utiliza la
denominada curva de Johannesburgo,
que est previsto sustituir por el criterio
de la norma prximamente). Dicha nor-
ma recoge la curva respirable, mtrica
utilizada para evaluar la exposicin a pol-
vo respirable. No obstante, algunos auto-
res como Johnson
(31)
defienden que, se
puede producir un error importante al
utilizar dicha mtrica. Consideran que los
niveles de polvo y granulometra existen-
tes en los puestos de trabajo han dismi-
nuido y cambiado radicalmente al moder-
nizarse las industrias, mientras que se
siguen utilizando mtricas antiguas y que,
por tanto, pueden estar obsoletas. De
hecho, existe una neumoconiosis residual
aunque se disminuyan notablemente los
niveles de polvo, lo que entienden puede
deberse, entre otros motivos, al modelo
inadecuado de aspiracin. De ser cierta
la hiptesis, algunas evaluaciones (V
2
O
5
,
Cr) estaran evalundose de forma inco-
rrecta.
1. Los lmites de la prevencin tcnica
en la prctica
1.1. Eliminacin del agente patgeno
Los mtodos habituales de eliminacin
del agente patgeno son: eliminacin en
va hmeda o captacin mediante aspira-
cin.
El primer caso incluye un mtodo habi-
tual de lucha contra el polvo: humectar el
material para evitar que se ponga en sus-
pensin. A continuacin se exponen los
principios que rigen su correcta aplica-
cin:
El caudal de agua y boquilla generado-
ra de niebla (si se aplica) han de ser
optimizados en consumo, caudal...
El agua o niebla ha de actuar directa-
mente sobre el foco de produccin de
polvo.
El suministro de agua ha de ir sobra-
do, integrado en una red general.
El segundo mtodo habitualmente uti-
lizado para eliminar el elemento agresi-
vo es la captacin (de polvo, humos,
gases...) en cualquiera de sus variantes:
captacin localizada o global. En este caso
se deben de tener en cuenta algunas con-
sideraciones:
29 Exposicin laboral y prevencin tcnica
Un rendimiento ptimo de la capta-
cin exige la debida estanqueidad del
sistema, mantenimiento adecuado, y
diseo inicial correcto.
La captacin debe enviar el material a
un depsito y eliminarlo, no enviarlo
a otra parte de la instalacin (es decir:
alejando el problema).
La captacin localizada ha de realizar-
se y disearse segn norma o clculos
asimilables a norma en su defecto
(Fig. 4).
1.2. Aislamiento del trabajador
La utilizacin de equipos de protec-
cin personal (mscaras con filtros, respi-
racin autnoma o pantalla de aire indu-
cida mediante una bomba personal) es un
mtodo de proteccin del trabajador que
lo asla del agente agresivo. Los defectos
ms habituales que se presentan al utili-
zar mscaras y filtros son: mala seleccin
(no todos sirven para todo), infrautiliza-
cin del mismo y utilizacin del mismo en
condiciones inadecuadas. Este ltimo
hecho suele ser tenido poco en cuenta: los
protectores son vlidos para una concen-
tracin exterior determinada. Por encima
de la misma, bajan su rendimiento. Lo mis-
mo ocurre cuando se tupen.
Otra forma de proteger al trabajador
es mediante cabinas de proteccin, para
las que es preciso tener en cuenta algunas
consideraciones:
La cabina ha de tener circuito de ven-
tilacin.
La cabina ha de estar prevista para ser
utilizada cerrada y garantizando estan-
queidades, independientemente de la
poca del ao. Adems, es preciso velar
porque el operario la utilice como es
debido (puertas y ventanas cerradas...).
Otra concepcin de cabina o cerra-
miento consiste en aislar la mquina
que genera el agente patgeno.
1.3. Algunos errores de concepto habituales
Las soluciones tcnicas para produc-
cin no son soluciones higinicas. Es
habitual encontrar mejoras en proce-
sos que se presentan como mejoras
higinicas, cuando en realidad son
mejoras de produccin, y estarn supe-
ditadas a la misma (p. ej., agua en plan-
tas de pizarra, campanas en laborato-
rios qumicos, captacin localizada para
ahorrar aire).
La solucin propuesta ha de estar defi-
nida y acordada por todos los departa-
30 Aspectos generales
Figura 4. Captacin inadecuada de polvo (no
se elimina).
mentos involucrados (prevencin, pro-
duccin y mantenimiento).
La existencia de medios de proteccin,
aunque sean colectivos, no permite
suponer su utilizacin. Es el caso fre-
cuente de los soldadores y la extraccin
localizada que, de haberla, en muchos
casos no llega al punto de soldadura.
Es bastante frecuente encontrar distin-
tas exigencias reales de prevencin para
las empresas subcontratadas que para
la empresa principal.
BIBLIOGRAFA
1. Future Occupational Safety and Health Research
Needs and Priorities in the Member States of the
European Union. Agencia Europea para la Segu-
ridad y la Salud en el trabajo; 2000.
2. Prevalencia del Riesgo Qumico en los Procesos
Productivos de Espaa. Instituto Sindical de Tra-
bajo Ambiente y Salud. www.ccoo.es/istas.
3. Ordaz Castillo E, Maqueda Blasco J. Anlisis de la
incidencia y tendencia de las enfermedades pro-
fesionales en Espaa: 1998-2003. Med Segur Trab
2005; LI 199; 41-51.
4. Actualizacin de la lista Espaola de Enfermeda-
des Profesionales (primer borrador). Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
5. Notas explicativas de ayudas al diagnstico de
enfermedades profesionales. Instituto Nacional
de Medicina y Seguridad del Trabajo.
6. Sanz Galln P, Izquierdo J, Prat Marn A. Manual
de Salud Laboral. Springer-Verlag Ibrica; 1995.
7. Hendrick DJ, Sherwood Burge P, Beckett WS,
Churg A. Occupational Disorders of the Lung. WB
Saunders; 2002.
8. Periago Jimnez JF. Control biolgico de la expo-
sicin a contaminantes qumicos en higiene indus-
trial. Revista INST 2002; 18: 4-15.
9. Guaridno Sol X. La informacin del riesgo qu-
mico en Europa. Estado de la cuestin. Revista
INST 2003; 27: 4-14.
10. Madrid Ruges L, Gmez Martnez M, Alday Figue-
roa E. Asma bronquial y la exposicin a persulfa-
tos en el sector de la peluquera. Med Segur Trab
2004; vol L 196; 63-72.
11. Cullinan P, Tarlo S, Nemeres B. The prevention
of occupational asthma. Eur Respir J 2003; 22;
853-60.
12. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D. Bioae-
rosol health effects and exposure Assessment: pro-
gress and prospects. Ann Occup Hyg 2003; 47 (3):
187-200.
13. Lampreave Mrquez JL, Alday Figueroa E, Buen-
da Garca MJ, Gmez Martnez M. Asma profe-
sional. Med Segur Trab 2004; vol L 194: 57-64.
14. Sastre J, Vandenplas O, Park H-S. Pathogenesis
of occupational asthma. Eur Respir J 2003; 22:
364-73.
15. Lasse Leira H, Bratt U, Slstad S. Notified cases of
occupational asthma in Norway: Exposure and
Consequences for Health and Income. Am J Ind
Med 2005; 48: 359-64.
16. van Kampen V, Merget R, Baur X. Occupational
airway sensitizers: an overview on the respective
literature. Am J Ind Med 2000; 38: 164-218.
17. Chang-Yeung M, Malo JL. Aetiological agents in
occupational asthma. Eur Respir J 1994; 7:
34671.
18. Chang-Yeung M, Malo JL. Tables of major indu-
cers of occupational asthma. Asthma in the Work-
place. 2nd ed. New York: Marcel Dekker; 1999. p.
683-720.
19. Moon Bang K, Hnizdo E, Doney B. Prevalence
of asthma by industry in the US population: a study
of 2001 NHIS data. Am J Ind Med 2005; 47: 500-
8.
20. Buenda Garca MJ, Maqueda Blasco J, lvarez
Sez JJ, Rodrguez Ortiz de Salazar B, Pindalo
Rodrguez C. EPOC y ambiente laboral. Med Segur
Trab 2004; vol L 159: 53-7.
21. Latza U, Baur X. Occupational obstructive airway
diseases in Germany: frequency and causes in an
international comparison. Am J Ind Med 2005; 48:
144-52.
22. Simpson AT, Stear M, Groves JA, Piney M, Bradley
SD, Stagg S, et al. Occupational exposure to metal-
working fluid mist and Sump Fluid contaminants.
Ann Occup Hyg 2003; 47 (1): 17-30.
31 Exposicin laboral y prevencin tcnica
23. Barcenas CH, Delclos GL, El-Zein R, Tortolero-
Luna G, Whitehead LW, Spitz MR. Wood dust
exposure and the association with lung cancer risk.
Am J Ind Med 2005; 47: 349-57.
24. Caldwell DJ, Armstrong T, Barone N, Suder J,
Evans MJ. Hydrocarbon solvent exposure data:
compilation and analysis of the Literature. AIHAJ
2000; 61: 881-94.
25. Obiols J. Evaluacin de los riesgos higinicos por
agentes qumicos y biolgicos en plantas de com-
postaje. Revista INST 2004; 33: 13-21.
26. Montero Sim R. Riesgos higinicos en el sector
de la joyera. Revista INST 2001; 12: 18-39.
27. Zuskin E, Mustajbegovic J, Schachter N, Kern J,
Deckovic-Vukres V, Pucarin-Cvetkovic J, Nola-Pre-
mec I. Respiratory findings in pharmaceutical wor-
kers. Am J Ind Med 2004; 46: 472-9.
28. Meo SA. Health hazards of cement dust. Saudi
Med J 2004; 25(9): 1153-9.
29. Smailyte G, Kurtinaitis J, Andersen A. Mortality and
cancer incidence among Lithuanian cement produ-
cing workers. Occup Environ Med 2004; 61: 529-34.
30. Johnson DL, Esmen NA. Method-induced misclas-
sification for a respirable dust sampled using
ISO/ACGIH/CEN criteria. Ann Occup Hyg 2004;
48 (1): 13-20.
32 Aspectos generales
CARACTERSTICAS GENERALES DEL
TABAQUISMO EN EL ENTORNO
LABORAL
1. Introduccin
La inclusin del tema del tabaco den-
tro de la salud laboral est plenamente jus-
tificada, debido al efecto que tiene sobre
la salud respirar aire contaminado por
humo de tabaco (ACHT), tambin llama-
do humo ambiental de tabaco o humo de
segunda mano. En el medio laboral la
exposicin a carcingenos del humo de
tabaco afecta a ms personas que cualquier
otro tipo de exposicin a sustancias qu-
micas carcingenas, debido a que la prin-
cipal contaminacin de interiores la cons-
tituye el ACHT. Por ello, la necesidad de
una regulacin de esta exposicin en el
lugar de trabajo resulta evidente.
Por otro lado, la ley de prevencin de
riesgos laborales
(1)
divide la prevencin
laboral en cuatro reas: seguridad, higie-
ne, ergonoma y psicosociologa, y vigilan-
cia de la salud. Existen argumentos sli-
dos para abordar el tabaquismo desde
cualquiera de ellas. Dentro de la seguri-
dad, la presencia de trabajadores fumado-
res incrementa el riesgo de siniestros
(incendios) y de accidentes laborales; en
la higiene industrial se contempla el con-
trol de contaminantes ambientales, y el
ACHT lo es; respecto a la ergonoma y psi-
cosociologa la existencia de trabajadores
que fuman en el espacio laboral genera
conflictos con otros trabajadores; por lti-
mo, dentro de la vigilancia de la salud es
bien conocido que los fumadores tienen
ms morbilidad y que la exposicin al
ACHT tambin es causa de enfermedad.
Recientemente en Espaa la ley
28/2005 de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco
(2)
, establece la
limitacin para fumar en el lugar de tra-
bajo en espacios cerrados. Todo ello justi-
fica la inclusin del tabaquismo como un
aspecto ms a contemplar dentro de la
salud laboral.
2. Fundamento de la regulacin
Conviene precisar que actualmente el
trmino de tabaquismo pasivo no se con-
sidera suficientemente adecuado, entre
otras cosas, porque implica una connota-
El tabaco en el medio laboral
Isabel Nern de la Puerta
3
cin de pasividad del no fumador que no
se corresponde con la realidad. Es prefe-
rible utilizar la terminologa de exposicin
al ACHT o, en cualquier caso, tabaquismo
involuntario.
La regulacin del consumo de tabaco
en espacios pblicos, incluido el lugar de
trabajo, se basa exclusivamente en argu-
mentos relacionados con la proteccin de
la salud de los no fumadores. Y es fcil de
entender si se conoce la composicin del
ACHT.
El humo ambiental del tabaco es una
mezcla de la corriente principal exhalada
por el fumador y el humo del cigarrillo en
su combustin espontnea (corriente
secundaria). La corriente principal proce-
de de una combustin con mayor conte-
nido en oxgeno que es filtrada en su reco-
rrido a lo largo del propio cigarrillo. El
humo de la corriente secundaria se pro-
duce a partir de una combustin espont-
nea, es decir, a menor temperatura y con
menos oxgeno, y por ello, con mayor con-
tenido de productos de deshecho; adems,
el tamao de sus partculas es menor, por
lo que alcanza regiones ms profundas del
territorio broncopulmonar. Estas diferen-
cias de origen hacen que muchos de los
componentes que en la corriente princi-
pal se presentan en forma de partculas,
lo hagan en forma de gases en la corrien-
te secundaria (p. ej., la nicotina). Como
se ha comentado, la principal contamina-
cin de interiores la constituye el humo
de tabaco, formado en su mayor parte
(75%) por humo procedente de la
corriente secundaria. Los modernos siste-
mas de limpieza del aire utilizados en loca-
les cerrados son ineficaces frente a muchos
componentes del ACHT, dado que tales
sistemas son efectivos para retirar las par-
tculas del aire, pero no lo son tanto para
eliminar los gases
(3)
.
El ACHT respirado por las personas
que no fuman, resulta una combinacin
compleja de ms de 4.000 productos qu-
micos en forma de partculas y gases, que
incluye irritantes y txicos sistmicos, como
cianhdrico, dixido de azufre, monxido
de carbono, amoniaco, formaldehdo y
carcingenos y mutgenos, como arsni-
co, cromo, nitrosaminas y benzopireno.
En las tablas I y II se muestran unos lista-
dos incompletos de carcingenos y de txi-
cos irritantes presentes en el ACHT.
Varias agencias y organismos interna-
cionales relacionados con la salud han cla-
sificado el ACHT como carcingeno. Uno
de los informes ms recientes es el del
IARC (Agencia Internacional de Investi-
gacin sobre el Cncer) publicado en
2004, donde se recoge que el ACHT es un
carcingeno para los seres humanos del
grupo 1, para el que no hay un umbral
seguro de exposicin
(4)
. El Instituto Nacio-
34 Aspectos generales
TABLA I. Carcingenos del ACHT (listado
incompleto).
Alquitrn (utilizado como asfalto)
Arsnico (veneno mortal muy potente)
Cadmio y nquel (utilizados en bateras)
Cloruro de vinilo
Creosota
Formaldehdo (conservante orgnico
usado en laboratorios forenses)
Polonio 210 (radiactivo)
Uretano
nal de la Seguridad y Salud en el Trabajo
[National Institute on Occupational Safety and
Health (NIOSH)] ha clasificado el aire con-
taminado por humo de tabaco como agen-
te cancergeno y pases, como Finlandia,
Alemania y Estados Unidos ya lo incluyen
como carcingeno en el lugar de traba-
jo
(5)
. Por otra parte, el informe CAREX,
realizado sobre carcingenos en el medio
laboral en pases de la Unin Europea,
recoge que el ACHT es el carcingeno ms
comn en espacios laborales cerrados
(6)
.
3. Epidemiologa de la exposicin al
ACHT
No existen muchos datos acerca de la
poblacin expuesta al ACHT. En general,
se acepta que la exposicin es muy ubicua,
y est directamente relacionada con dos
factores: el nmero de personas que
fuman en una poblacin y la posibilidad
de que estas personas puedan consumir
tabaco en espacio pblicos compartidos
con personas no fumadoras
(7)
. En Espaa
se dan ambos factores de manera propi-
cia para que gran parte de la poblacin
est expuesta. Por un lado, todava la pre-
valencia de tabaquismo sigue siendo ele-
vada (31% segn los datos de 2003)
(8)
, y
por otra, hasta la reciente ley 28/2005, las
limitaciones al consumo en la prctica
eran mnimas. Aunque los riesgos de esta
exposicin son menores que los que con-
lleva el tabaquismo activo, esta elevada pre-
valencia puede condicionar un impacto
sanitario considerable.
La mayora de los datos acerca de la
exposicin al ACHT procede de estudios
poblacionales con cuestionarios en el
domicilio y en el ambiente laboral, con
una prevalencia estimada en torno al 60%.
La proporcin en Espaa es mayor que en
otros pases europeos, debido a los facto-
res comentados con anterioridad: elevada
prevalencia de consumo activo y escasa
promocin de espacios pblicos libres de
humo.
Segn un informe del CNPT (Comi-
t Nacional de Prevencin del Tabaquis-
mo) se estima que en Espaa el 40% de
las personas que no fuman, estn someti-
das a respirar ACHT al menos una hora al
da y el 12% de los no fumadores hasta 8
horas al da
(9)
.
4. Impacto sobre la salud: patologa
relacionada con la exposicin al ACHT
Desde 1986 un total de 14 informes
elaborados por instituciones mdicas y
medio-ambientales, as como agencias ofi-
ciales en Europa, Norteamrica y Austra-
lia, han establecido que el consumo invo-
luntario del humo de tabaco constituye
un riesgo para la salud pblica. En cuan-
35 El tabaco en el medio laboral
TABLA II. Txicos irritantes del ACHT
(listado incompleto).
Amoniaco: utilizado como producto de
limpieza
Acetona: disolvente txico
Acrolena: potente irritante bronquial y
causa de enfisema (EPOC)
Cianuro de hidrgeno: veneno mortal
utilizado como raticida
Monxido de carbono: mortal en
espacios cerrados por combustin
deficiente (calderas, estufas, braseros)
Metanol: utilizado como combustible de
misiles
Tolueno: disolvente txico
to a la patologa relacionada, existen evi-
dencias cientficas suficientes de que res-
pirar ACHT, produce en adultos un incre-
mento del riesgo de padecer cncer de
pulmn, enfermedad cardiovascular y
EPOC
(10-23)
.
La asociacin con el cncer de pul-
mn es clara y biolgicamente plausible,
dada la amplia evidencia que existe sobre
el riesgo asociado al consumo activo. El
ACHT contiene la mayora de los carci-
ngenos presentes tambin en la corrien-
te principal del cigarrillo inhalada por el
fumador activo. Los primeros trabajos
que pusieron en evidencia esta asociacin
se publicaron en 1981 con el ya clsico
trabajo de Hirayama
(24)
. Desde entonces
diversos estudios epidemiolgicos han
aadido consistencia a esta asociacin. El
IARC (Internacional Agency for Research on
Cancer) realiz una revisin exhaustiva
que incluy un meta-anlisis, en el cual
se puso de manifiesto un incremento del
riesgo del 25% para desarrollar cncer
de pulmn en mujeres expuestas al
ACHT en el lugar de trabajo. Ms recien-
temente en un estudio de cohortes con
amplio control de posibles variables de
confusin se ha estimado un exceso del
riesgo del 34% para desarrollar cncer
de pulmn entre individuos no fumado-
res expuestos al ACHT
(25-26)
.
En cuanto a la asociacin con la enfer-
medad coronaria, tambin ha sido revisa-
da en profundidad en diversos informes y
publicaciones, donde se ha puesto de
manifiesto que respirar ACHT es una cau-
sa importante y prevenible de enfermedad
cardiaca isqumica, con un incremento
del riesgo del 25%
(27)
.
La asociacin con enfermedades res-
piratorias, como la EPOC y el asma tam-
bin ha sido objeto de mltiples estudios.
En cuanto al asma, existe un riesgo aumen-
tado para padecerla en los individuos
expuestos, y los pacientes asmticos pre-
sentan un mayor ndice de exacerbacio-
nes. Respecto a la EPOC el papel causal
de la exposicin al ACHT como nico fac-
tor es un tema controvertido, por las difi-
cultades metodolgicas de los estudios rea-
lizados. Sin embargo, s que existe rela-
cin con la aparicin de sntomas respira-
torios crnicos en la poblacin adulta
(28)
.
5. Impacto del tabaquismo sobre los
costes empresariales
Como consecuencia del impacto que
tiene el consumo de tabaco sobre la salud,
los trabajadores que son fumadores tienen
ms absentismo. La mayora de los estu-
dios que han valorado este aspecto se han
realizado en empresas fuera de nuestro
pas, pero las conclusiones son igualmen-
te vlidas para nuestro entorno. Adems
de enfermedades graves, como la EPOC
o cardiopatas, los fumadores son ms sus-
ceptibles a enfermedades de corta dura-
cin que tambin conllevan prdida de
das de trabajo. Se estima que los trabaja-
dores que fuman tienen un 30% ms de
das de baja (2,5-6 das/ao) que los no
fumadores, que el 14% del absentismo en
varones se debe al consumo de tabaco y
que, en general, tienen una mayor morbi-
lidad. Este absentismo produce un coste
aadido y repercute directamente sobre
la productividad, pues supone contar con
personal de sustitucin o empleados tem-
porales sin experiencia. Aparte de los cos-
36 Aspectos generales
tes que suponen la prdida de das traba-
jados, el consumo de tabaco en el lugar de
trabajo acarrea otros gastos relacionados
con la limpieza, el mantenimiento de orde-
nadores y otros equipos sensibles, sistemas
de ventilacin, mobiliario y espacios inte-
riores en general. Se ha descrito un mayor
nmero de accidentes laborales y mayor
riesgo de siniestros, concretamente incen-
dios por restos de cigarrillos. De hecho,
las plizas de seguros frente a posibles
incendios pueden modificarse en funcin
de que los trabajadores fumen o no en el
lugar de trabajo
(29-32)
.
Un estudio reciente
(33)
ha evaluado los
efectos sobre los costes que generan los
fumadores y el impacto econmico que
supondr la aplicacin de la nueva ley de
medidas sanitarias frente al tabaquismo
(2)
.
La estimacin que realizan es de un coste
anual, por consumo de tabaco, de 7.840
millones de euros para las empresas debi-
do al absentismo, la prdida de productivi-
dad y costes adicionales de limpieza (Tabla
III). Calculan que, en Espaa, cada traba-
jador que fuma cuesta a su empresa unos
1.500 euros al ao; clculo que incluye des-
de el coste de bajas laborales, hasta la lim-
pieza del entorno afectado por el humo del
tabaco. Con la aplicacin de la nueva legis-
lacin (Tabla IV), estos costes podran redu-
cirse en un 4; 29 y 48% en los 5, 10 y 15 pr-
ximos aos, respectivamente
(33)
.
CMO HACER EL DIAGNSTICO DE
EXPOSICIN AL ACHT
En el momento actual no se han incor-
porado sistemas de medida ambiental del
ACHT en el lugar de trabajo como ocurre
con otros contaminantes ambientales. Sin
embargo, si en el futuro el ACHT se inclu-
ye como carcingeno laboral este aspecto
se deber incorporar.
La exposicin al ACHT se puede medir
por mtodos directos e indirectos. Entre
los indirectos cabe destacar los cuestiona-
rios y los mtodos observacionales, que
miden exposicin percibida o aportan
informacin cualitativa. Los mtodos direc-
tos se refieren a la medicin de sustancias
que forman parte del ACHT, de manera
ms precisa y objetiva, que se pueden
37 El tabaco en el medio laboral
TABLA IV. Evolucin esperada del coste del
tabaquismo en la empresa.
Ao Modelo sin Ley Modelo con Ley
2005 1.546,0 1.546,0
2010 1.754,9 1.639,4
2015 1.961,9 1.364,2
2020 2.169,0 1.118,9
TABLA III. Coste del tabaquismo en la empresa.
Absentismo laboral por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco 261,23
Prdida de productividad por el consumo de tabaco en el lugar de trabajo 6.000,72
Costes adicionales de limpieza y conservacin de instalaciones 1.579,02
Total 7.840,97
medir directamente en el aire (marcado-
res areos) o en fluidos corporales o cabe-
llo (marcadores biolgicos). Los marca-
dores areos se han utilizado de forma cre-
ciente siendo la nicotina el ms utilizado.
La gran ventaja de la nicotina como mar-
cador consiste en ser 100% especfico, ade-
ms de ser detectable, de muestreo fcil y
relativamente barato, con mtodos de an-
lisis sensibles y econmicamente asequi-
bles
(34)
. La nicotina no es carcingena,
pero su deteccin permite establecer rela-
ciones de equivalencia con la concentra-
cin de cancergenos totales presentes en
el ACHT, y de esta manera calcular el ries-
go de la exposicin. En la tabla V se mues-
tra el riesgo de cncer de pulmn segn
diferentes concentraciones de nicotina
ambientales
(35)
.
Independientemente de la evaluacin
objetiva de exposicin, se debera incluir
en la historia clnica de todo trabajador o
paciente, una breve anamnesis acerca de
si est o no expuesto al ACHT. De esta
manera se lograra un doble objetivo: por
un lado, recabar informacin de inters
en la posible etiologa de una patologa
concreta, y por otra, sensibilizar a la pobla-
cin del riesgo que supone para la salud
el inhalar humo de tabaco ambiental.
TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN EL ENTORNO LABORAL
Cabra pensar que, puesto que est pro-
hibido fumar en el lugar de trabajo, los
programas de prevencin y tratamiento
del tabaquismo a desarrollar en el entor-
no laboral quedan fuera de lugar. Es cier-
to que ahora la empresa tiene la obliga-
cin de cumplir la limitacin por ley, pero
a pesar de esto contina siendo til, y qui-
zs ahora ms que nunca, conocer todo el
proceso de sensibilizacin y consenso nece-
sario para implantar la nueva norma. Por
este motivo se plantea un esquema simi-
lar al existente antes de la entrada en vigor
de la ley. Entonces, se recomendaba estruc-
turar los programas en cinco fases cada
una de ellas con sus distintos conteni-
dos
(36)
. El modelo sigue siendo vlido, aun-
que es necesario adaptarlo a la nueva situa-
cin (Tabla VI). Al igual que se propona
antes de la entrada en vigor de la ley
28/2005
(2)
, es importante que todo el pro-
grama se vincule desde un principio a los
servicios que gestionan la salud de los tra-
bajadores, es decir, con los servicios mdi-
cos y los de prevencin de riesgos labo-
rales.
En el nuevo escenario, en la fase ini-
cial se debe mantener la creacin de un
grupo de trabajo en el que estn represen-
tados todos los actores implicados: direc-
cin, fuerzas sociales con participacin de
trabajadores fumadores y no fumadores,
38 Aspectos generales
TABLA V. Riesgos segn exposicin (en
funcin de la concentracin de nicotina
ambiental).
0-2 g/m
3
: bajo riesgo (espacio sin
humo)
2-5 g/m
3
: riesgo alto: 1/10.000 casos de
cncer de pulmn (bares, restaurantes,
empresas con zonas de fumadores)
5-10 g/m
3
: riesgo muy alto: 1/1000
casos de cncer de pulmn y 1/100
infartos de miocardio (oficinas, pubs,
discotecas)
servicio mdico, servicio de prevencin,
etc. Resulta adecuado buscar desde el prin-
cipio alianzas para que todas las decisio-
nes sean negociadas y consensuadas. Para
ello es necesario conocer los fundamen-
tos en los que se basan las limitaciones
anteriormente descritas. En esta fase se
deben definir aquellos aspectos importan-
tes que la nueva norma deja a decisin de
la propia empresa, como, por ejemplo, la
posibilidad de fumar en los espacios al aire
libre o la manera de regular las pausas. En
este nuevo marco normativo surge un
planteamiento nuevo, que hace referen-
cia a los permisos para abandonar el pues-
to de trabajo para fumar y la necesidad de
regular pausas para los trabajadores que
son fumadores. En la literatura existe algu-
na referencia que ha valorado este aspec-
to y concluyen que el motivo por el que
los trabajadores abandonan su puesto de
trabajo para fumar, no depende de la con-
dicin de ser fumador, sino de otro tipo
de problemas relacionados directamente
con la actividad laboral
(37)
. En general, las
personas que fuman adaptan con facilidad
su patrn de consumo a las limitaciones
existentes. Esta regulacin la realiza el
fumador mediante mecanismos de com-
pensacin involuntarios, bien alterando
el patrn de consumo de los cigarrillos,
(mayor profundidad de la calada, mayor
presin de los poros del filtro), o bien
incrementando el nmero de cigarrillos
consumidos antes y despus de estar en
los espacios en los que no podr fumar.
39 El tabaco en el medio laboral
TABLA VI. Modelo de intervencin sobre tabaquismo en la empresa (adaptado a la nueva
normativa).
Fases Objetivos Contenidos
Inicial Elaborar la intervencin segn Creacin de Grupo de Trabajo
caractersticas de la empresa Compromiso de la direccin
Acuerdo con fuerzas sociales
Consensuar los aspectos
pendientes en la ley
Difusin Comunicar la intervencin a Carta a los trabajadores
toda la empresa Colocacin de carteles
Desarrollo Desarrollar programa para dejar Inicio del programa de
de fumar deshabituacin
Evaluacin Evaluar los resultados Valorar cumplimiento
Valorar n de cesaciones
Valorar reduccin de consumo
Difusin de los resultados
Mantenimiento Mantener vivo el proyecto Valorar beneficios a medio-largo
plazo (absentismo,...)
Difusin de los beneficios dentro
y fuera de la empresa
Una prueba indirecta de esta autorregu-
lacin es que cada vez se puede fumar en
menos sitios, y no por ello la mayora de
los fumadores limitan sus actividades: no
dejan de volar en avin, no dejan de ir a
un comercio, un cine, etc. Por otra parte,
estas limitaciones se han ido implantando
progresivamente con absoluta normalidad
y no han ocasionado problemas entre la
poblacin que ha continuado fumando,
ni generado especiales conflictos
(38)
. Cual-
quier norma necesita un tiempo de adap-
tacin por parte de la poblacin. Por ello,
parece razonable pensar que los trabaja-
dores que sigan siendo fumadores adap-
tarn de manera progresiva su patrn de
consumo, sin necesidad de establecer un
rgimen especial para ellos, lo cual ade-
ms de no estar justificado, podra gene-
rar conflictos con los trabajadores que no
son fumadores.
Debido a todos estos factores y pues-
to que la jornada laboral dispone ya de
pausas establecidas, no parece que exista
justificacin para establecer estos permi-
sos de manera reglada. La opcin ms
racional sera ordenar las pausas existen-
tes previamente, que, por supuesto, deben
ser iguales para todos los trabajadores,
independientemente de su condicin de
ser o no fumador. No resulta, pues, razo-
nable, por innecesario, el introducir en
los aspectos a debatir en esta primera fase
las pausas para fumar que en ningn
caso estn justificadas por las razones
expuestas. Ahora bien, s que es necesario
conocer y explicar los argumentos que sus-
tentan esta decisin.
La intervencin que se puede plantear
en esta fase inicial, es un programa de des-
habituacin para los trabajadores que sean
fumadores, con el objetivo de mejorar y
facilitar el cumplimiento de la nueva nor-
mativa. Se deben establecer las condicio-
nes de esta intervencin en cuanto a inclu-
sin o no durante el horario laboral o la
posible financiacin (parcial o total) por
parte de la empresa. El utilizar horario
laboral puede suponer un agravio compa-
rativo con los trabajadores que no fuman.
Una posible solucin es realizarlo en hora-
rios recuperables a continuacin de la jor-
nada laboral. Facilitar el acceso al trata-
miento incrementa el nmero de cesacio-
nes, aunque no mejora las tasas de absti-
nencia
(39)
. En el entorno laboral todos estos
aspectos relacionados con la deshabitua-
cin son medidas encaminadas a incremen-
tar la motivacin para dejar de fumar entre
los trabajadores, por lo que se deben con-
templar con especial inters
(40,41)
.
El objetivo de la segunda fase ahora
llamada de difusin se mantiene, sin que
exista la posibilidad de habilitar zonas para
fumar, puesto que la ley no lo contempla
(2)
.
La existencia de salas para fumar en el
lugar de trabajo supone una menor pre-
vencin del riesgo de exposicin ACHT,
tal y como han revelado diversos estudios
al medir los niveles de nicotina en espacios
donde se permite o no fumar
(35)
. Para las
empresas que las haban incluido en sus
programas en aos anteriores puede supo-
ner un cierta decepcin, pero no hay que
olvidar que en su momento se plantearon
como paso intermedio, y que han cumpli-
do el importante objetivo de facilitar la limi-
tacin de manera progresiva
(40,42)
. Por otro
lado, al conocer el riesgo que supone la
exposicin al ACHT, incluso a concentra-
40 Aspectos generales
ciones bajas, la tendencia actual es que los
espacios para fumar cumplan unas con-
diciones de ventilacin muy estrictas, que
hace que sean muy costosos y difciles de
implantar. De hecho, en Italia donde la ley
contempla esta posibilidad solo el 1% de
los establecimientos lo han incorporado
(43)
.
Desde un principio se debe comunicar
cual es el fundamento de las limitaciones
del consumo de tabaco en el espacio labo-
ral, que no es otro que el de proteger la
salud de los trabajadores. De esta manera,
para todos los que no tienen conocimien-
tos mdicos es mucho ms fcil entender
la limitacin y llegar al consenso de cual-
quier decisin. Esta informacin se debe
transmitir desde el inicio y durante la difu-
sin del programa para la que se debe uti-
lizar los cauces habituales de comunica-
cin de la empresa.
En la siguiente fase se desarrolla el pro-
grama de deshabituacin en las condicio-
nes que se hayan establecido previamente.
Se puede plantear, en colaboracin con el
servicio mdico propio, el tratamiento por
personal experto en tabaquismo externo a
la empresa, lo que obviamente mejorar el
desarrollo de todo el proceso teraputico.
Otra posibilidad es la solicitud del mismo
a las propias mutuas que gestionan la salud
laboral, opcin que, probablemente, ir cre-
ciendo en un futuro, dado que el tabaquis-
mo se ha colocado en primera lnea en el
campo de la prevencin y la salud laboral.
Las dos ltimas fases de evaluacin y
mantenimiento no requieren grandes
modificaciones, teniendo en cuenta que
los aspectos a evaluar son, fundamental-
mente, los resultados del programa de des-
habituacin. En cuanto a las sanciones,
debe ser el ltimo recurso a utilizar; sin
embargo, se deben contemplar desde el
principio. Todas las normas, dentro y fue-
ra de la empresa, tienen un rgimen san-
cionador que cumple un objetivo disuaso-
rio y contribuyen a que las reglas se cum-
plan; la ley que regula el consumo de taba-
co no es una excepcin. Puesto que el
empresario o responsable del centro debe
cumplir la legalidad vigente, la limitacin
al consumo de tabaco se debera incluir en
la normativa de rgimen interno de cada
empresa y, por tanto, su incumplimiento
ser subsidiario de sancin, independiente-
mente de la sancin administrativa que
contempla la ley 28/2005. Estas sanciones
de rgimen interno se pueden consensuar
en el grupo de trabajo inicial y pueden ser
de diversos tipos (educativo, econmi-
co,). En este sentido es obligado cono-
cer a fondo la nueva ley. Existen documen-
tos realizados por expertos en temas jur-
dicos, que pueden resultar muy tiles para
interpretar la nueva normativa
(44)
. Tambin
desde el CNPT se ha editado el documen-
to Buenas razones para elaborar una
empresa libre de humo, disponible en su
pgina web
(9)
, en el que se recogen bre-
vemente, entre otros, los aspectos legisla-
tivos de la limitacin para el consumo de
tabaco en el lugar de trabajo.
RESUMEN
La regulacin del consumo de tabaco
en espacios pblicos, incluido el lugar de
trabajo, se basa exclusivamente en argu-
mentos relacionados con la proteccin
de la salud de los no fumadores. La expo-
41 El tabaco en el medio laboral
sicin al ACHT en el lugar de trabajo
supone un riesgo adicional, que no pue-
de ser asumido ni por parte del trabaja-
dor ni por parte de la empresa. La dismi-
nucin del consumo de tabaco dentro de
la empresa se traduce en una mayor pro-
teccin de la salud de todos los trabaja-
dores, fumadores y no fumadores. Dejar
de fumar consigue beneficios principal-
mente sobre la salud pblica, pero tam-
bin importantes beneficios econmicos
como resultado de una menor morbili-
dad, reduccin del absentismo, mayor
productividad y reduccin de accidentes
laborales y posibles siniestros, aspectos
de mucho inters en el entorno laboral.
Las intervenciones sobre tabaquismo en
el medio laboral han mostrado su efica-
cia, fundamentalmente, en aspectos rela-
cionados con el consumo de tabaco. Con-
tribuyen a aumentar el nmero de exfu-
madores, y producen una reduccin del
nmero de cigarrillos/da en los trabaja-
dores que continan fumando. La ausen-
cia de conflictos entre fumadores y no
fumadores es otra de las ventajas de las
intervenciones realizadas en el medio
laboral, aspecto confirmado en trabajos
realizados en nuestro entorno.
En la tabla VII se recogen los aspec-
tos ms relevantes que constituyen los pun-
tos clave.
BIBLIOGRAFA
1. Ley de Prevencin de riesgos laborales 31/1995.
BOE n 269 del 10 del 11 de 1995.
2. Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sani-
tarias frente al tabaquismo y reguladora de la ven-
ta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos de tabaco.
3. Banegas JR, Estap J, Gonzlez Enrquez J, Lpez
Garca-Aranda V, Pardell H, Salvador T, et al.
Impacto del aire contaminado por humo de taba-
co sobre la poblacin no fumadora: la situacin
en Espaa. En: Libro Blanco sobre el tabaquismo
en Espaa. Comit Nacional para la Prevencin
del Tabaquismo (CNPT) Barcelona: Glosa S.L.;
1998. p. 125-51.
4. International Agency for Research on Cancer.
Tobacco smoke and involuntary smoking. IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic
Risks to Humans. Vol 38. Lyon: IARC; 2004.
5. Van den Borne I, Raaijmakers T (eds). Smoke free
workplaces. Imp roving the health and well-being
of people at work. European Status Report 2001.
Bruxelles: European Network for Smoking Pre-
vention; 2002.
6. Occupational exposure to carcinogens in the Euro-
pean Union 1990-93: Sistema internacional de
informacin sobre la exposicin a carcingenos
en el trabajo. Helsinki: Instituto Finlands de Salud
Laboral; 1998.
7. Fernndez E, Schiaffino A, Garca M, Twose J. Efec-
tos del humo ambiental de tabaco sobre la salud:
revisin de la evidencia cientfica. En: Baroja J, Sal-
vador T, Crdoba R, Villalba JR (eds.). Espacios
laborales libres de humo. CNPT y MSC. Madrid
2005. p. 15-30.
42 Aspectos generales
TABLA VII. Puntos clave.
1. Todos los trabajadores tienen derecho a
no estar expuestos al ACHT
2. Inhalar ACHT supone un riesgo para la
salud
3. La evidencia ha demostrado que los
sistemas de ventilacin no protegen
frente al humo ambiental de tabaco
4. Las limitaciones al consumo de tabaco
en el lugar de trabajo no producen
prdidas econmicas
5. Los programas de tabaquismo en el
entorno laboral no generan conflictos y
son perfectamente factibles en nuestro
medio
8. Encuesta Nacional de Salud 2003. Ministerio de
Sanidad y consumo Madrid.
9. www.cnpt.es
10. Environmental Protection Agency health effects
of passive smoking: Lung cancer and other disor-
ders. Washington, D.C.: Office of Health and Envi-
ronmental Assessment; 1992.
11. US DHHS. The Health Consequences of Involun-
tary smoking: A report of the Surgeon General
Office on smoking and Health. Rockville, MD,
1986
12. National Research Council. Environmental tobac-
co smoke: measuring exposures and assessing
health effects. Washington, DC: National Academy
Press; 1986.
13. Davis RM. Passive smoking: history repeats itself.
BMJ 1997; 315: 961-2.
14. Law MR, Hackshaw AK. Environmental tobacco
smoke. Br Med Bull 1996; 52: 22-34.
15. Wells AJ. Lung cancer from passive smoking at
work. Am J Public Health 1998; 88: 1025-29.
16. Glantz SA, Parmley WW. Passive smoking and
hearth disease. Epidemiology, physiology, and bio-
chemistry. Circulation 1991; 83: 1-12.
17. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Environmental tobac-
co smoke exposure and ischaemic heart disease: an
evaluation of the evidence. BMJ 1997; 315: 973-80.
18. Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The accumula-
ted evidence on lung cancer and environmental
tobacco smoke. BMJ 1997; 315: 980-8.
19. Eisner MD, Smith AK, Blanc PD. Bartenders res-
piratory health after establishment of smoke-free
bars and taverns. JAMA 1998; 280: 1909-14.
20. Agudo A, Gonzlez A, Torrente M. Exposicin
ambiental al humo de tabaco y cncer de pulmn.
Med Clin (Barc) 1989; 93:387-93.
21. Jaakkola MS, Piipari R, Jaakkola N, Jaakkola JJK.
Environmental tobacco smoke and adult-onset
asthma: a population-based incident case-control
study. AM J Public Health 2003; 93: 2005-60.
22. International Agency for Research on Cancer.
Tobacco smoke and involuntary smoking. IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic
Risks to Humans. Vol 38. Lyon: IARC; 2004.
23. UK Scientific Committee on Tobacco and Health.
Report of the Scientific Committee on Tobacco
and Health. The Stationery Office. March 1998.
24. Hirayama T. Non-smoking wives of heavy smokers
have a higher risk of lung cancer: a study from
Japan. BMJ 1981; 282: 183-5.
25. Vineis P, Airoldi L, Veglia P, Olgiati L, Pastorelli
R, Autrup H, et al. Environmental tobacco bsmo-
ke and risk of respiratory cancer and chronic obs-
tructive pulmonary disease in former smokers and
never smokers in the EPIC prospective study. BMJ
2005; 330: 277-80.
26. Vineis P, Alavanja M, Buffler P, Fontham E, Fran-
ceschi S, Gao YT, et al. Tobacco and cancer: recent
epidemiological evidence. J Natl Cancer Inst 2004;
96: 99-106.
27. He J, Vupputuri S, Allen K, Prerost MR, Hughes
J, Whelton PK. Passive smoking and the risk of
coronary disease: a meta-analysis of epidemiologi-
cal studies. NEJM 1999; 340: 920-6.
28. Carrin F, Hernndez JR. El tabaquismo pasivo en
adultos. Arch Bronconeumol 2002; 38: 137-46.
29. Raaijmakers T, Van de Borne I. Relacin coste-
beneficio de las polticas sobre consumo de taba-
co en el lugar de trabajo. Rev Esp Salud Pblica.
2003; 77: 97-116.
30. Parrot S, Godfrey C, Raw M. Costs of employee
smoking in the workplace in Scotland. Tob Con-
trol 2000; 9: 187-92.
31. Jeffery RW, Forster JL, Dunn BV, French SA, McGo-
vern PG, Lando HA. Effects of work-site health
promotion on illness-related absentism. J Occup
Med 1993; 35: 1142-6.
32. Salina D, Jason LA, Hedeker D, Kaufman J, Leson-
dak L, McMahon D, et al. A follow-up of a media-
based, worksite smoking cessation Program. Am J
Community Psychol 1994; 22 (2): 257-71.
33. Lpez Nicols A, Pinilla Domnguez J. Evaluacin
del impacto de la Ley de Medidas Sanitarias Con-
tra el Tabaquismo sobre los costes empresariales
y los costes sanitarios. Informde del CNPT: Pre-
vencin del tabaquismo en Espaa: Hacia polti-
cas de impacto fuerte. Disponible en www.cnpt.es.
34. Lpez MJ, Nebot M. Mtodos de medida del
Humo Ambiental de Tabaco (HAT). En: Baroja J,
Salvador T, Crdoba R, Villalba JR (eds.). Espa-
cios laborales libres de humo. CNPT y MSC.
Madrid, 2005. p. 31-46.
35. Hammond SK, Sorensen G, Youngstrom R, Ocke-
ne JK. Occupational exposure to environmental
tobacco smoke. JAMA 1995; 274: 956-60.
43 El tabaco en el medio laboral
44 Aspectos generales
36. Nern I, Ms A, Crucelaegui A, Guilln D. Progra-
mas de prevencin del tabaquismo en el entorno
laboral. En: Barrueco M, Hernndez-Mezquita M,
Torrecilla M (eds.). Manual de prevencin y tra-
tamiento del tabaquismo. Madrid: Ergon; 2003.
p. 289-310.
37. Borland R, Cappiello M, Owen N. Leaving work
to smoke. Addiction 1997; 92 (10): 1361-8.
38. Office of Tobacco Control. Lugares de trabajo
libres de humo en Irlanda. Una revisin al ao de
la aplicacin de una Ley de proteccin de los tra-
bajadores. En: Baroja J, Salvador T, Crdoba R,
Villalba JR (eds.). Espacios laborales libres de
humo. CNPT y MSC. Madrid, 2005. p. 87-98.
39. Hughes JR, Shiffman S, Callas P, Zhang J. A meta-
analysis of the efficacy of over-the-counter nicoti-
ne replacement. Tobacco Control 2003; 12: 21-7.
40. Nern I, Crucelaegui A, Mas A, Villalba JA, Guilln
D, Gracia A. Resultados de un programa integral
de prevencin y tratamiento del tabaquismo en el
entorno laboral. Arch Bronconeumol 2005; 41 (4):
197-201.
41. Nern I, Guilln D, Ms A, Nuviala JA, Hernndez
MJ. Evaluacin de una intervencin sobre taba-
quismo en el medio laboral: experiencia en una
empresa de 640 empleados. Arch Bronconeumol
2002; 38: 267-71.
42. Fichtenberg CM, Glantz SA. Effect of smoke-free
workplaces on smoking behaviour: systematic
review. BMJ 2002; 325: 174-85.
43. Gorini G, Gasparini A, Galeone D, Tamang E. La
nueva ley italiana frente al humo de segunda
mano. En: Baroja J, Salvador T, Crdoba R, Villal-
ba JR (eds.). Espacios laborales libres de humo.
CNPT y MSC. Madrid, 2005. p. 99-114.
44. Del Rey Guanter S, Luque Parra. El tabaco en los
centros de trabajo. Ed: La Ley, Cuatrecasas y Reco-
letos. Madrid, 2006.
INTRODUCCIN
La historia laboral es una herramien-
ta fundamental, indispensable para el
diagnstico de la patologa ocupacional
de origen respiratorio (habitualmente
infradiagnosticada), y que debera inte-
grar la historia clnica, tanto en atencin
primaria
(1)
, sencilla y somera, que lleve a
una primera sospecha clnica, como en
atencin especializada o medicina pre-
ventiva y laboral, donde una historia ocu-
pacional, sistematizada y detallada, per-
mitira alcanzar un diagnstico etiolgi-
co preciso y, consecuentemente, desarro-
llar una pauta teraputica y preventiva
adecuada.
Su elaboracin entraa, sin embargo,
numerosas dificultades como el delimitar
exposiciones remotas, la combinacin de
diversos agentes potencialmente produc-
tores de patologa ocupacional (en espe-
cial en ambientes industriales) que pue-
den actuar de manera sinrgica o aditi-
va, o la coexistencia de factores sociales
que llevan, tanto a la minimizacin de sn-
tomas o exposicin (por temor a perder
el puesto de trabajo o por tratarse de acti-
vidades extralaborales no regladas) como
a la magnificacin (para obtener compen-
saciones sociales), aadiendo complejidad
a la realizacin de la historia y dificultan-
do el diagnstico.
La utilidad de la historia laboral podra
sustentarse en cuatro puntos.
1. Prevencin
Valores lmite de exposicin. El cono-
cimiento de las enfermedades ocupa-
cionales, sus tiempos de latencia, las
dosis de sustancias que pueden desen-
cadenarlas, etc., permiten establecer
(especialmente para aquellas en las que
se demuestra un efecto acumulativo)
unos valores lmite ambientales de
exposicin.
Proteger a otros trabajadores de simi-
lar exposicin. El diagnstico en un
trabajador de determinada patologa
ocupacional (irritantes txicos, gases,
humos, vapores, etc.) puede permitir
la toma de medidas, para que otros tra-
bajadores no se vean afectados por
dicha exposicin.
Desarrollar medidas de proteccin, que
irn desde procurar disminuir la dosis
Historia laboral
Isabel Gonzlez Ros
4
de exposicin o mejorar los sistemas
de ventilacin a instaurar, en ltimo
trmino, sistemas o equipos de protec-
cin individual.
2. Diagnstico
La historia laboral es imprescindible
para reconocer no slo el carcter ocupa-
cional de una patologa respiratoria, sino
incluso para llegar a un diagnstico etio-
lgico y precoz de la misma. Prescindir de
la informacin que nos ofrece puede
incrementar de manera importante e inne-
cesaria, el nmero de pruebas diagnsti-
cas e impedir, en ltimo trmino, una
correcta tipificacin de la patologa.
Por ejemplo, el hallazgo de un patrn
intersticial en una radiografa de trax es
inespecfico y el diagnstico diferencial
puede incluir numerosas patologas:
infecciosa (tuberculosis miliar); inflama-
toria (sarcoidosis, BONO, Churg
Strauss) neoplsica (metstasis), neu-
moconiosis El manejo del paciente ser
muy distinto si conocemos y reflejamos
su actividad laboral. En el caso de una
exposicin a polvo inorgnico prolonga-
da en el tiempo, se orientara a una neu-
moconiosis y no seran precisos estudios
invasivos; si se tratase de un trabajador de
la sanidad, la posibilidad de una patolo-
ga infecciosa cobrara ms importancia
y en un ganadero o veterinario, nos lle-
vara a descartar una alveolitis alrgica
extrnseca.
Dentro de la patologa ocupacional
vamos a encontrar con dos grandes gru-
pos de enfermedades:
Patologa con largo tiempo de latencia
de aparicin (aos) desde el inicio de
la exposicin, como puede ser el caso
de las neumoconiosis o la asbestosis.
Patologa con tiempo de latencia corto,
como es el caso de las intoxicaciones
agudas por humos y gases, el sndrome
de disfuncin de vas areas (sin laten-
cia), la AAE o el asma (meses/aos).
Asimismo, cabe distinguir otras dos sub-
grupos en funcin del mecanismo de
actuacin:
Mecanismo etiolgico dosis-respuesta.
Es decir, existe un factor acumulati-
vo. A mayor exposicin, mayor proba-
bilidad de desarrollar la enfermedad.
Mecanismo sensibilizante: existe una
susceptibilidad individual que hace
que se desarrolle patologa a dosis de
exposicin con las que el resto de tra-
bajadores no presentaran ningn pro-
blema. Sera el caso del asma o de la
alveolitis alrgica extrnseca.
3. Tratamiento
En numerosas ocasiones el primer esca-
ln teraputico en patologa ocupacional
respiratoria es evitar la exposicin al agen-
te causal, y la falta de reconocimiento del
mismo puede conllevar un fracaso tera-
putico. Por ejemplo, en el caso del asma,
si no se ha detectado el origen ocupacio-
nal, el retorno al puesto de trabajo produ-
cir una recada y exacerbacin sintom-
tica, con imposibilidad para el control de
su patologa con los medios farmacolgi-
cos e higinico-sanitarios convencionales.
4. Repercusin mdico-legal
El Real Decreto 1995/78 establece la
lista de enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, en la que se relacionan
46 Herramientas diagnsticas
determinadas patologas con la realizacin
de determinadas actividades laborales. El
reconocimiento de una enfermedad pro-
fesional conlleva una serie de compensa-
ciones sociales, como pensiones de inca-
pacidad, en funcin de las limitaciones
funcionales que se presenten.
La patologa ocupacional respiratoria
se encuentra recogida en los siguientes
apartados:
A. Enfermedades profesionales produci-
das por agentes qumicos. Incluye el
cadmio, berilio, arsnico, cidos y anh-
dridos, entre otros.
B. Enfermedades profesionales produci-
das por la inhalacin de sustancias o
agentes no comprendidas en otros
apartados.
Neumoconiosis.
Afecciones broncopulmonares por pol-
vos o humos de aluminIo o de sus com-
puestos.
Afecciones broncopulmonares por pol-
vos de metales duros, talco, etc.
Afecciones broncopulmonares por pol-
vos de escorias Thomas.
Asma provocado en el medio profesio-
nal por sustancias no incluidas en otros
apartados.
Enfermedades causadas por la irrita-
cin de vas areas superiores por gases,
lquidos, polvos o vapores irritantes.
C. Enfermedades profesionales infeccio-
sas y parasitarias.
D. Enfermedades producidas por agentes
fsicos.
E. Enfermedades sistmicas. Incluye el
carcinoma de pulmn por asbesto,
nquel, cromo, radiaciones ionizantes
o asbesto y el mesotelioma.
(Existe un proyecto de actualizacin
de la lista de enfermedades profesionales
de la seguridad social, sobre la base de
Directiva Europea).
ESTRUCTURA DE LA HISTORIA
LABORAL
Podramos distinguir dos niveles de his-
toria ocupacional. El primero, consistira
en una serie sencilla de preguntas de ruti-
na que deberan incluirse en toda historia
clnica asistencial, y que serviran para esta-
blecer un primer nivel de sospecha. El
segundo, correspondera a una historia
ocupacional sistematizada y pormenoriza-
da, bien para fines asistenciales, bien para
preventivos o mdico-legales (Tabla I).
1. Preguntas de screening
(2)
:
Dnde trabaja y qu tipo de trabajo
realiza?
Est expuesto a productos qumicos,
biolgicos, polvo, metales, radiacin?
Ha estado expuesto en el pasado?
Piensa que sus problemas de salud pue-
den estar relacionados con el trabajo?
Son sus sntomas diferentes en el tra-
bajo y en casa?
Alguno de sus compaeros de traba-
jos tiene sintomatologa similar?
2. Datos de filiacin del trabajador:
Apellidos y nombre.
Fecha de nacimiento.
Nmero de afiliacin a la Seguridad
Social, NASS.
Sexo.
Nivel de estudios y formacin.
47 Historia laboral
3. Actividad laboral (actual y previa)
Debe reflejarse el puesto de trabajo
actual, en el momento en el que aparece
la sintomatologa, y los puestos de trabajo
previos, importantes y a tener en cuenta prin-
cipalmente en aquellas patologas en las que
existe un efecto acumulativo y un tiempo de
latencia prolongado desde el inicio de la
exposicin al comienzo de la patologa como
ocurre con las neumoconiosis o el asbesto.
48 Herramientas diagnsticas
TABLA I. Hoja de recogida de datos
Datos de filiacin:
Nombre y apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha de nacimiento/edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel de formacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesin:
Empresa actual:
Puesto de trabajo actual:
Exposicin
Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveles de exposicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(VLA, BEI)
Medidas de control ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipos de proteccin individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades previas:
Empresa 1 Fechas Tiempo Puesto trabajo Exposicin Proteccin
Empresa 2 Fechas Tiempo Puesto trabajo Exposicin Proteccin
Empresa 3 Fechas Tiempo Puesto trabajo Exposicin Proteccin
Otros datos:
Direccin..medio: rural urbano
Patologas previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hobbies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El punto de partida puede ser la vida
laboral, que puede aportar el trabajador,
(a travs de la Tesorera Provincial de la
Seguridad Social), y que sirve como un pri-
mer esquema a partir del cual ir desgra-
nando los diferentes perodos de actividad
laboral (la actividad laboral no reglada no
consta en la vida laboral).
Los datos que deben consignarse se
reflejan en los siguientes ejemplos (Tablas
II y III).
4. Empresa
Consignar razn social y actividad. Pue-
de ser de utilidad la Clasificacin
Nacional de Actividades Econmicas
49 Historia laboral
TABLA II.
Fechas Tiempo Empresa
(meses/ (razn social Puesto Sistemas de
aos) y actividad) Profesin de trabajo Exposicin proteccin
1969-1979 10 aos Ships Operario Soldadura Humos/ Mascarilla,
2 meses Construccin naval gases proteccin
naval asbesto ocular
1979-1983 4 aos Rodrguez Pen Soldadura Humos/
3 meses Construccin construccin gases
1983-2000 10 aos Porrio- Capataz Supervisin Slice No
Cantera
TABLA III.
Fechas Tiempo Empresa
(meses/ (razn social Puesto Sistemas de
aos) y actividad) Profesin de trabajo Exposicin proteccin
1975-1980 5 aos INSALUD Auxiliar Aux. Ltex, Mascarilla
Hospitalizacin infecciones (ocasional)
U. infecciosas
1980-1989 9 aos INSALUD Auxiliar Laboratorio Micro- Mascarilla
microbiologa organismos
ltex
1989-1992 3 aos INSALUD Auxiliar Radiologa Radiacin Mandil
ionizante plomo
1992-2002 10 aos INSALUD Auxiliar S. farmacologa Antibiticos
Citostticos
(CNAE) o la Clasificacin Internacio-
nal de Actividades Econmicas (CIAE).
Determinadas empresas estn inscritas
en registros oficiales, en funcin de
la produccin o utilizacin de sustan-
cias potencialmente peligrosas o noci-
vas. Es el caso del RERA (registro de
empresas con riesgo de amianto), los
registros oficiales de empresas produc-
toras de residuos txicos y peligrosos
o los de empresas externas en relacin
con radiaciones ionizantes. Este dato
facilita el conocimiento de las posibles
fuentes de exposicin.
5. Tiempo de exposicin
Comienzo y finalizacin de actividad
laboral en cada empresa (p. ej., 1979-
1969).
Duracin de los distintos perodos:
*Puesto actual: 3 aos, 7 meses.
*Puestos previos: aos y meses.
Tiene importancia tanto el inicio de la
exposicin (para determinar el tiempo de
latencia en patologas en las que ste es
largo, como el mesotelioma, la asbestosis
o la silicosis) como el tiempo total de expo-
sicin (meses/aos en cada puesto de tra-
bajo y con una determinada exposicin).
El timing o cronologa de aparicin y
desarrollo de la sintomatologa en rela-
cin a la actividad laboral tambin es deter-
minante en patologas alrgicas o sensibi-
lizantes como el asma ocupacional.
6. Profesin. Puesto de trabajo. Tareas
Puede ser de utilidad indicar el Cdi-
go Nacional de Ocupaciones (CNO) o la
Clasificacin internacional uniforme de
ocupaciones (CIUO-88). La profesin,
genrica, no ofrece tanta informacin
como la descripcin del puesto y de las
tareas concretas que realiza el trabajador,
as como el tiempo que dedica a cada una
de ellas. El puesto de trabajo hace referen-
cia tanto al conjunto de actividades enco-
mendadas a un trabajador concreto como
al espacio fsico en que se desarrolla su tra-
bajo. Es importante la descripcin de su
actividad diaria y si las diferentes tareas se
desarrollan de manera habitual o de mane-
ra puntual.
Ejemplo 1: en el caso de un operario
o trabajador de industria de porcelana o
cermica tendr vital importancia si su
actividad laboral consiste principalmente
en el pulido de las piezas (mayor exposi-
cin a slice) o en su clasificacin o en apli-
cacin de pintura o barniz (exposicin a
isocianatos u otros productos qumicos).
Ejemplo 2: auxiliar en servicio de
salud. La exposicin ser distinta si su acti-
vidad laboral se ha desarrollado en uni-
dad de hospitalizacin del servicio de
enfermedades infecciosas, en el laborato-
rio de microbiologa, en el servicio de
radiologa o radioterapia o en el labora-
torio farmacutico.
7. Exposicin laboral
La medida de la exposicin y su inten-
sidad viene determinada por mltiples fac-
tores que se deben tener en cuenta:
7.1. Naturaleza de la exposicin
Puede ser de diversos tipos:
Gases/humos.
Vapores.
Polvo.
Aerosoles.
50 Herramientas diagnsticas
Las sustancias que podemos identifi-
car en el medio laboral y susceptibles de
producir patologa son de muy diversa
naturaleza:
Qumicas: isocianatos, plaguicidas, for-
maldehdo, disolventes, antibiticos,
anhdridos
Polvo inorgnico: slice, carbn, asbes-
to, etc.
Sustancias de origen vegetal, polvo,
harinas, alimentos, enzimas vegetales,
maderas.
Protenas animales, insectos y caros.
Metales: platino, nquel, arsnico, cad-
mio, etc.
Agentes infecciosos: tuberculosis, Coxie-
lla, Legionella
Agentes fsicos: radiaciones ionizantes
Ocasionalmente dispondremos de
datos de certeza para una determinada
exposicin (p. ej., slice en canteros o
mineros), especialmente en aquellas
empresas inscritas en registros de utiliza-
cin o produccin de determinados pro-
ductos (principalmente qumicos).
En caso contrario, puede obtener se
informacin a partir del trabajador (o de
sus representantes o delegados de preven-
cin). La ley de prevencin de riesgos
laborales (L 31/1995) establece que, el
empresario adoptar las medidas adecua-
das para que los trabajadores reciban todas
las informaciones necesarias en relacin
a los riesgos para la seguridad y la salud
que afecten a la empresa en su conjunto
como a cada tipo de puesto de trabajo y
en especial las especficas para cada traba-
jador.
Las etiquetas de los productos utilizados
suelen ser tiles. El RD 363/1995 (y modi-
ficaciones posteriores) y el RD 255/2003 de
28 de febrero aprueban el Reglamento sobre
notificacin de sustancias nuevas y clasifica-
cin, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos. Se incluye no slo la composi-
cin de dichas compuestos, sino tambin
los posibles efectos nocivos para la salud.
7.2. Dosis/concentracin
La dosis a la que se expone el trabajador
estar, en algunos casos, delimitada y se
habrn determinado los valores lmite
ambientales de exposicin profesional, as
como los indicadores biolgicos. (INSHT)
(3)
.
Es el caso de numerosos productos qumi-
cos o, por ejemplo, de la slice libre en pol-
vo total o en fraccin respirable. Tendremos
una certeza de exposicin e incluso una
cuantificacin aproximada, pudiendo ser
de utilidad los siguientes conceptos:
VLA. Son valores de referencia para las
concentraciones de los agentes qumi-
cos en el aire, y representan condicio-
nes a las cuales se cree, basndose en
los conocimientos actuales, que la
mayora de los trabajadores pueden
estar expuestos da tras da, durante
toda su vida laboral, sin sufrir efectos
adversos para su salud.
VLA-ED: hacen referencia a la expo-
sicin diaria.
VLA-CD: en perodos de corta dura-
cin.
Indicadores biolgicos (IB) se definen
como parmetros que estn asociados
de manera directa o indirecta con la
exposicin global.
De dosis: mide la concentracin del
agente o de sus metabolitos en un
medio biolgico del trabajador.
51 Historia laboral
52 Herramientas diagnsticas
De efecto: identifica alteraciones bio-
qumicas reversibles, inducidas por el
agente qumico al que se est expuesto.
Resear que carecen de valor como
prueba de diagnstico clnico, especial-
mente en patologa sensibilizante, como
el asma ocupacional, que se puede desen-
cadenar con valores de exposicin muy
inferiores a los VLA.
El Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo establece una lista
general de valores lmite ambientales y
valores lmite biolgicos de exposicin pro-
fesional. Se muestran algunos ejemplos en
la tabla IV.
En la mayor parte de los casos, sin
embargo, ser difcil delimitar la potencial
exposicin y su cuantificacin a lo largo de
toda la vida laboral del trabajador, y es
entonces cuando una historia laboral minu-
ciosa y detallada cobra mayor importancia.
7.3. Otros factores
Exposiciones combinadas, con mezcla
de sustancias que pueden actuar de
manera sinrgica o aditiva. Por ejem-
plo, la exposicin a caoln tiene un
potencial fibrognico escaso, pero su
combinacin con slice multiplica el
riesgo de manera importante.
TABLA IV. Valores lmite ambientales
Agente VLA-ED
EINECS* CAS** qumico mg/m
3
VLB
202-966-0 101-68-8 Diisocianato de 4,4difenilmetano 0,046
209-544-5 584-84-9 Diisocianato de 2,4-tolueno 0,036
238-445-4 Slice cristalina (fraccin respirable)
Cristobalita 0,05
Cuarzo 0,1
Tridimita 0,05
Fibras vtreas artificiales 1 f/cc
Soldadura, humos 5
Cromo metal 0,5 10 g/g
creatinina
en orina
231-152-8 Cadmio 0,01 5 g/g
(fraccin creatinina
inhalable) orina
5 g/L
sangre
*EINECS: European Inventory of existing comercial Chemical Substances; **CAS: Chemical
abstract service (servicio de resumenes qumicos).
Se deben tener en cuenta las diferen-
tes formas fsico-qumicas
(4)
y subtipos
de los diferentes agentes, porque entra-
an distintos niveles de riesgo. As, por
ejemplo, la exposicin a antracita con-
lleva mayor riesgo fibrognico que al
lignito o la hulla. En cuanto a los pro-
ductos qumicos, el riesgo tambin
vara en funcin de las condiciones de
ph, temperatura, presin o formula-
cin qumica. Por ejemplo, en el caso
de los isocianatos presentes en la indus-
tria de poliuretano, plstico, pintura a
pistola y barnices, productores de asma
ocupacional el TDI (diisocianato de
tolueno) y el HDI (diisocianato de
hexametileno) son ms voltiles que el
MDI (difenilmetano) y, por tanto, ms
txicos.
Procedimiento de utilizacin o apli-
cacin: polvo, lquido, aerosol, etc.
Algunos compuestos pueden ser ino-
cuos en una determinada forma de
administracin y muy txicos en otra.
Por ejemplo, el sndrome del Ardystill
se presenta al sustituir la forma en pol-
vo por otra lquida y utilizarla como
aerosol, facilitando su inhalacin y toxi-
cidad.
7.4. Ventilacin y aireacin del lugar de
trabajo
Medidas de control ambiental a con-
signar en el puesto de trabajo y especial-
mente en la zona de respiracin (semies-
fera de 0,3 de radio que se extiende por
delante de la cara del trabajador, cuyo cen-
tro se localiza en el punto medio del seg-
mento imaginario que une ambos odos y
cuya base est constituida por el plano que
contiene dicho segmento, la parte ms alta
de la cabeza y laringe) (UNE-EN1450.
Atmsferas en el lugar de trabajo):
Ventilacin.
Filtros (tipos).
Campanas extractoras (tipo).
Infraestructura general.
Otros (agua y sales higroscpicas en
polvo, etc.).
Para su evaluacin deben tenerse en
cuenta los criterios del RD 486/1997 sobre
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Exposicin paraocupacional. Hace
referencia a las condiciones ambienta-
les y exposicin ocupacional en pues-
tos de trabajo prximos al del trabaja-
dor, por lo que ste puede resultar afec-
tado. Este dato puede pasar inadverti-
do al realizar la historia laboral. Es
especialmente importante en sustan-
cias muy voltiles y en patologa sen-
sibilizante.
P. ej., en asma por ltex, aunque el tra-
bajador utilice guantes libres de dicha
sustancia, se ver afectado por el ltex
utilizado por el resto de los trabajado-
res.
P. ej., puede existir afectacin por
humos de soldadura de un puesto cer-
cano y, probablemente, el trabajador
obviar esta exposicin si no forma par-
te de su actividad habitual, en la que
centrar su descripcin.
7.5. Equipos de proteccin individual
Guantes.
Mascarilla.
Gafas.
Ropa especial.
Otros.
53 Historia laboral
8. Otros datos a consignar en la historia
laboral
Hobbies o actividades de recreo: brico-
laje (asma por maderas, barnices, etc.),
pintura, jardinera, agricultura, etc.
Animales: mascotas: protenas de epi-
telios, palomas, etc.
Hbitos txicos: principalmente el taba-
co, que puede actuar de manera sinr-
gica con la exposicin laboral (p. ej.,
asbesto y tabaco para la produccin de
carcinoma broncognico). Tambin
otros txicos (cannabis, cocana, opi-
ceos), principalmente si son utilizados
por va inhalatoria.
Servicio militar: puede haber supuesto
exposicin a asbestos (naval) o produc-
tos qumicos o agentes infecciosos (misio-
nes en otros pases) y su tipificacin
puede ser muy difcil o imposible.
RESUMEN
La historia laboral es la piedra angular
para el diagnstico de la patologa ocupa-
cional, y su nivel de complejidad vara des-
de exposiciones claras y obvias, como pue-
de ser el slice en un trabajador que ha dedi-
cado toda su vida laboral a la minera, a otras
ms difciles de clarificar por variabilidad
en la actividad profesional, pluriempleo,
dificultad para aislar o determinar los txi-
cos en ambientes especialmente contami-
nados o industriales, con combinacin de
diversas sustancias... que pueden hacer nece-
saria hasta una visita a la empresa para veri-
ficar las condiciones exactas del puesto de
trabajo, tanto en cuanto a exposicin como
a sistemas de ventilacin y proteccin.
LEGISLACIN DE REFERENCIA
- Real Decreto 1995/1978 de 12 de mayo (BOE
25.8.1978) por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la
seguridad social.
- Ley 35/1995 de 8 de noviembre de prevencin de
riesgos laborales. (BOE 10.11.2005).
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vencin. BOE nm. 27 de 31 enero.
- Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995
por el que se regula la Notificacin de Sustancias
Nuevas y Clasificacin, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas. BOE 133 nm. de 5 de
junio.
- Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se
modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989,
de 10 de noviembre, por el que se imponen limi-
taciones a la comercializacin y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. BOE nm. 299
de 14 de diciembre.
- RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se estable-
cen las disposiciones mnimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo
BIBLIOGRAFA
1. Politi BJ, Arena VC, Schwerha J, Sussman N. Occu-
pational medical history taking: how are todays
physicians doing? A cross-sectional investigation
of the frequency of occupational history taking by
physicians in a major US teaching center. J Occup
Environ Med 2004; 46 (6): 550-5.
2. Lax MB, Grant WD, Manetti FA, Klein R. Am Fam
Physician. Recognizing occupational disease--taking
an effective occupational history. 199; 58 (4): 935-
44.
3. Documento sobre lmites de exposicin profesio-
nal para agentes qumicos en Espaa 2006. Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo.
4. David Hendrick, William Beckett, Sherwood P.
En: Burge and Andrew Churg (eds.). Occupatio-
nal disorders of the lung. 1
st
ed. Saunders; 2002.
p. 26.
54 Herramientas diagnsticas
INTRODUCCIN
Los estudios de funcin pulmonar
representan uno de los pilares donde se
sustenta el diagnstico y el seguimiento
de las enfermedades respiratorias de ori-
gen ocupacional. Estas enfermedades son
el origen de un gran nmero de consul-
tas y representan, adems, una especiali-
zacin en el contexto de la neumologa.
Su origen hay que buscarlo en la compo-
sicin del aire respirable en el ambiente
laboral, en sus constituyentes txicos, alr-
gicos o cancergenos y, adems, en la pre-
disposicin personal para desarrollarlas.
La suma de todo ello representa una rea-
lidad sanitaria muy importante, donde el
laboratorio de funcin pulmonar permi-
te cuantificar algo que, de otra forma resul-
tara difcil de evaluar
(1)
.
Su diagnstico y evaluacin estn rela-
cionados con aspectos mdico-legales y
econmicos que hacen que, ocasionalmen-
te, se produzcan intentos de simulacin
en las pruebas. Simulacin que puede y
debe detectarse, a pesar de que este tipo
de estudios requieren en su mayor parte
de la colaboracin consciente de los
pacientes. Por otra parte, los cambios en
la poltica sanitaria introducidos en los lti-
mos aos, especialmente las medidas higi-
nicas y preventivas, han logrado una reduc-
cin en su prevalencia, aunque no su desa-
paricin completa. Nuevos tipos de traba-
jo conllevan nuevas enfermedades.
Los mecanismos que generan estas
enfermedades respiratorias son mltiples
y diversos. En algn caso es el efecto txi-
co directo de la inhalacin de partculas
minerales; en otros es una desregulacin
entre los mecanismos oxidantes y antioxi-
dantes encargados a las clulas defenso-
ras. La respuesta inflamatoria generada
por algunas partculas orgnicas inhala-
das puede tambin producir alteraciones
y, finalmente, las modificaciones en el
esquema gentico son capaces de tradu-
cirse en neoplasias
(2)
.
Los procesos pueden ser agudos o cr-
nicos y en cada caso la aproximacin fun-
cional ser diferente. Los cambios agudos
siguen, generalmente, el trayecto de las
vas areas y, en algn caso, el territorio
bronquiolar terminal o alveolar (asma,
alveolitis, etc.). Diramos que se produce
una accin txica, irritativa o alrgica
Pruebas de funcin respiratoria
Cristina Martnez Gonzlez, Pere Casan Clar
5
directa, secundaria a la entrada de las sus-
tancias con el aire inspirado. La patologa
crnica, adems de daar a las vas con-
ductoras, permite la afectacin parenqui-
matosa o intersticial. La formacin de gra-
nulomas o de fibrosis requiere que haya
transcurrido un cierto espacio de tiempo
(enfisema, beriliosis, etc.)
(2)
.
A todos los agentes del medio laboral
capaces de producir enfermedad respi-
ratoria hay que aadir el efecto absoluta-
mente demostrado del tabaco. Considera-
da definitivamente como una enfermedad
adictiva, el tabaquismo interfiere con el
diagnstico y la evaluacin de la respon-
sabilidad del medio laboral en la enferme-
dad respiratoria. Fenmeno absolutamen-
te cotidiano, que solamente la interven-
cin poltica sanitaria y la terapia adecua-
da permitirn modificar en un futuro
(3)
.
APROXIMACIN FUNCIONAL
La aproximacin funcional al estudio
de las enfermedades respiratorias de ori-
gen ocupacional debe ser especfica y esca-
lonada. Cada centro deber ajustar las con-
diciones de su laboratorio al paciente en
concreto y a la pregunta clnica plantea-
da. En un primer paso, la espirometra y
la demostracin del estado del intercam-
bio de gases permiten evaluar la situacin
del conjunto.
La espirometra pone de manifiesto si
los valores estn en el margen de referen-
cia (situacin de aparente salud respira-
toria) o si se sugiere una alteracin obs-
tructiva o no obstructiva (Tabla I). La
alteracin espiromtrica permite abordar
un segundo escaln, que nos sugerir la sos-
pecha patolgica originada en otras reas
(historia clnica, radiografa de trax, etc.).
De esta forma, se tomar una direccin
hacia el asma (prueba broncodilatadora,
pruebas de provocacin bronquial inespe-
cfica, pruebas de provocacin bronquial
especfica, situacin de la magnitud infla-
matoria bronquial, etc.), hacia la prdida
de volumen y alteracin del intercambio
de gases (volmenes pulmonares estticos,
transferencia al CO, pruebas de esfuerzo,
etc.), en direccin a la prdida de fuerza o
aguante muscular (presiones respiratorias
mximas, ventilacin voluntaria mxima,
presin inspiratoria nasal, etc.) o incluso
hacia las alteraciones respiratorias duran-
te el sueo (pulsioximetra domiciliaria,
polisomnografa, etc.) (Figs. 1 y 2).
En cualquiera de los casos, la sospecha
y la confirmacin, si es posible, de la rela-
cin entre la exposicin y las alteraciones
56 Herramientas diagnsticas
TABLA I. Alteraciones funcionales respiratorias.
Obstruccin: FEV
1
/FVC < 70%
No obstruccin: FEV
1
/FVC > 75%
Restriccin: TLC < 80%
Insuficiencia respiratoria: PO
2
< 60 mmHg (hipoxemia)
PCO
2
> 45 mmHg (hipercapnia)
clnicas y funcionales, es una evidencia muy
importante para el diagnstico de este tipo
de enfermedades. Este aspecto es especial-
mente relevante en el caso del asma de ori-
gen ocupacional. Si la exposicin produ-
ce modificaciones en el intercambio de
gases y la cada en insuficiencia respirato-
ria (Tabla I), el problema puede ser de
57 Pruebas de funcin respiratoria
Figura 1. Estudio del asma ocupacional en el labortorio de funcin pulmonar.
Espirometra, prueba broncodilatadora
Prueba provocacin con metacolina
Monitorizacin de hiperrrespuesta y
xido ntrico con y sin exposicin laboral
Prueba de provocacin especfica
Picos flujos seriados con y sin exposicin
laboral
Estudio funcional del asma ocupacional
Figura 2. Secuencia de actuacin en el laboratorio de funcin pulmonar en la patologa intersticial.
Espirometra y volmenes
Prueba de provocacin especfica
(sospecha de alveolitis)
Pruebas de esfuerzo
Transferencia al CO
Saturacin de oxihemoglobina por
pulsioximetra
Gases en sangre arterial:
- Clculo del cortocircuito anatmico
- Determinacin del VD/VT
Alteracin radiolgica del parnquima pulmonar
especial trascendencia y requerir el ingre-
so hospitalario y la complementacin de
estudios invasivos con otros procedimien-
tos diagnsticos. Adems de su valor en el
trabajo diagnstico, el estudio de la fun-
cin pulmonar, permite evaluar la capa-
cidad del sistema respiratorio de los traba-
jadores para el desempeo laboral.
ESPIROMETRA
La espirometra, ya sea en el forma-
to clsico (volumen/tiempo) o en ms
actual (flujo/volumen), representa la
herramienta bsica para el estudio de la
funcin pulmonar. Las variables espiro-
mtricas (Fig. 3) (FVC, FEV
1
, FEV
1
/FVC,
MMEF, PEF, etc.) permiten clasificar la
patologa respiratoria en obstructiva o
no obstructiva, en funcin de la rela-
cin FEV
1
/FVC
(4-5)
. La respuesta observa-
da tras la inhalacin de un frmaco bron-
codilatador (incremento en el FEV
1
de
12-15% o de 200 ml), permite sospechar
una obstruccin de tipo reversible y,
ambas circunstancias, son caractersticas
de la patologa bronquial (asma ocupa-
cional). La escasa respuesta frente al
broncodilatador es ms sugestiva de pato-
loga crnica, como la enfermedad pul-
monar obstructiva crnica (EPOC), ya
sea tabquica o directamente laboral
(6)
.
La demostracin de valores en el margen
de referencia o con obstruccin leve, per-
mite plantear una prueba de provocacin
bronquial inespecfica, ya sea con meta-
colina, histamina, adenosina, ejercicio o,
recientemente, con manitol. Si se produ-
ce un descenso en el FEV
1
igual o supe-
rior al 20% con las dosis aceptadas por
los organismos internacionales, ponemos
de manifiesto la presencia de hiperres-
puesta bronquial, circunstancia tpica
del asma. En el ambiente laboral sigue
gozando de utilidad la demostracin de
variabilidad en los flujos mximos espira-
torios (PEF), utilizando un equipo por-
ttil (peak flow meter)
(7)
. El ltimo escaln,
demostrable mediante procedimientos
espiromtricos, consiste en la utilizacin
de agentes broncoconstrictores espec-
ficos, que permitirn poner de manifies-
to una relacin causa/efecto entre el
agente productor y la obstruccin al flu-
jo areo
(8)
.
Si el bucle flujo/volumen es comple-
to (espiratorio e inspiratorio), la relacin
de flujos entre ambas fases de la respira-
cin permite sospechar obstruccin fija o
variable en la va area superior, ya sea
intra o extratorcica. Generalmente, este
58 Herramientas diagnsticas
FVC
1 seg.
0
Flujo
V
o
l
u
m
e
n
Tiempo
PEF
MEF50% FVC
FEF
25-75
FEV
1
Figura 3. Trazado volumen/tiempo y flujo/volu-
men de la espirometra. FVC : capacidad vital
forzada; FEV
1
: volumen espiratorio forzado en
el primer segundo; FEF
25-75%
: flujo espiratorio
forzado entre el 25 y el 75% de la FVC; PEF:
flujo espiratorio mximo; MEF50%FVC: flujo
espiratorio al 50% de la FVC.
tipo de patologas son de origen tumoral,
pero no pueden descartarse accidentes o
efectos de intubacin endotraqueal pro-
longada.
Un elemento muy importante a tener
en cuenta para valorar la espirometra es
la eleccin de valores de referencia apro-
piados. Cada laboratorio debe elegir las
ecuaciones que sean ms adecuadas a sus
objetivos diagnsticos y, en cualquier caso,
no es aconsejable modificar estos valores
peridicamente. En Espaa se utilizan,
generalmente, valores de referencia que
la SEPAR considera como propios, y que
gozan de gran aceptacin entre sus usua-
rios
(9)
. No obstante, en algunas zonas y en
algunos centros hospitalarios siguen utili-
zndose valores procedentes de la Comu-
nidad Europea del Carbn y del Acero
(CECA) que tienen an gran predicamen-
to por su histrica introduccin
(10)
.
Una simple aproximacin al patrn de
la espirometra permite orientar el proble-
ma hacia diferentes patologas de la neu-
mologa ocupacional. De esta forma, un
patrn obstructivo nos sugiere la presen-
cia de asma, EPOC, bronquiolitis, etc.,
mientras que un patrn no obstructivo nos
lleva hacia las neumoconiosis, alveolitis
alrgica, patologa pleural, etc.
El desarrollo de espirmetros portti-
les de gran sencillez y fiabilidad ha conse-
guido que sean una herramienta de gran
utilidad en la vigilancia epidemiolgica de
colectivos de trabajadores. Las medidas
seriadas de los parmetros espiromtricos
a lo largo del tiempo, pueden identificar
pequeos deterioros que permitirn el
diagnstico de la enfermedad en fases pre-
coces
(11)
.
VOLMENES PULMONARES
ESTTICOS
El estudio de funcin pulmonar se
complementa con la determinacin de
volmenes pulmonares estticos (RV,
FRC, TLC, RV/TLC) cuando la espiro-
metra pone de manifesto una alteracin
ventilatoria de tipo no obstructivo
(FEV
1
/FVC > 75%) o, cuando hallndo-
se ante una patologa obstructiva, quie-
re evaluarse la magnitud del atrapamien-
to areo. En el primer caso, el bajo valor
de la capacidad pulmonar total (TLC)
permite diagnosticar una alteracin res-
trictiva; en el segundo, es el elevado valor
de la capacidad residual funcional (FRC)
y del volumen residual (RV).
Los mtodos habitualmente emplea-
dos para la determinacin de estos vol-
menes son dos: la dilucin de un trazador,
generalmente helio, o el mtodo pletis-
mogrfico. En el segundo caso, en lugar
de medir la FRC se cuantifica el aire intra-
torcico (ITGV). En individuos sanos,
ambas determinaciones son muy simila-
res, pero en pacientes obstructivos, espe-
cialmente si existen bullas de enfisema, la
dificultad de que el helio alcance todas las
zonas hace que la FRC sea algo menor.
La sospecha de patologa de la caja tor-
cica, enfermedades neurolgicas o muscu-
lares de etiologa diversa, la obesidad y los
diferentes trastornos ventilatorios centra-
les, la patologa intersticial, los procesos
fibrticos pulmonares, etc., son ejemplos
en los que la determinacin de los volme-
nes pulmonares estticos permiten evaluar
la magnitud de la afectacin respiratoria y
efectuar un seguimiento adecuado
(12)
.
59 Pruebas de funcin respiratoria
DIFUSIN O TRANSFERENCIA DE CO
La situacin de la denominada mem-
brana alveolo-capilar se evala a partir de
la transferencia del monxido de carbo-
no (TL
CO
) desde uno al otro lado de la
zona de intercambio. La cantidad de CO
que atraviesa esta membrana es directa-
mente proporcional a la diferencia de pre-
sin del gas entre uno y otro lado y al rea
de intercambio, as como es inversamen-
te proporcional al grosor de la menciona-
da membrana.
Las enfermedades que pueden aumen-
tar el grosor de esta zona de intercambio
son raras, y para que lleguen a afectar al
intercambio deben estar extraordinaria-
mente desarrolladas. No as en cuanto a
la prdida de rea, donde se suman las que
destruyen el parnquima alveolar (enfise-
ma) a las que reducen el lecho vascular
(embolia, hipertensin arterial pulmonar).
En ambos casos, la cantidad de hemoglo-
bina circulante modifica la transferencia
del CO, ya que esta molcula se une inten-
samente a la protena transportadora. As,
la poliglobulia incrementa la TL
CO
y la ane-
mia la disminuye. Si existe hemorragia
alveolar, la difusin de CO tambin est
anormalmente aumentada.
El procedimiento en el laboratorio
para determinar la TL
CO
utiliza un mto-
do de inhalacin nica de una concentra-
cin conocida de CO, que es analizada
posteriormente, a partir de una espiracin
realizada tras una apnea controlada de 10
segundos. La cantidad de CO transferida
se expresa en mmol/min/Kpa. La deter-
minacin simultnea del volumen alveo-
lar permite comparar esta cantidad de CO
con el volumen en el que se distribuye y
da lugar a la verdadera variable que mide
el estado del rea de intercambio, la
TL
CO
/VA o K
CO
.
Los procesos inflamatorios del territo-
rio bronquiolar, alveolar o intersticial cur-
san, generalmente, con una reduccin en
esta variable que, a la vez, es ampliamen-
te utilizada para el control de estas enfer-
medades, ya que se modifica con el trata-
miento y es un elemento pronstico
(13)
.
GASES EN SANGRE
La determinacin de los gases en san-
gre arterial (pH, PO
2
, PCO
2
, CO
3
H
) cons-
tituye una de las pruebas ms importan-
tes para determinar el correcto funciona-
miento del conjunto del sistema respirato-
rio. Podramos decir que si la PO
2
es correc-
ta (85-95 mmHg), la funcin de intercam-
bio de la unidad alveolo-capilar se ha rea-
lizado adecuadamente, y que si la PCO
2
se
mantiene entre sus mrgenes de referen-
cia (35-45 mmHg), la bomba ventilatoria
realiza tambin su funcin de manera orde-
nada. Cabe aadir que si el pH se mantie-
ne entre valores adecuados (7,35-7,45), el
pulmn colabora correctamente en el man-
tenimiento del equilibrio cido-bsico. Aa-
damos nicamente algunas variables (Hb,
COHb) que pueden determinarse a partir
de la misma muestra de sangre arterial, y
podremos concluir que la funcin princi-
pal del conjunto respiratorio es la adecua-
da. Los valores por debajo de 60 mmHg en
la PO
2
y por encima de 45 mmHg en la
PCO
2
permiten definir el concepto de insu-
ficiencia respiratoria (Tabla I)
(14)
.
60 Herramientas diagnsticas
61 Pruebas de funcin respiratoria
La patologa respiratoria de origen
laboral producir un fracaso en el inter-
cambio de gases, en la medida que la afec-
tacin comprometa el rea de intercam-
bio o la ventilacin. La mayora de proce-
sos cursan con una alteracin en la rela-
cin (V/Q) ventilacin/perfusin, ya sea
por un incremento en el efecto espacio
muerto (tromboembolismo, hipertensin
arterial pulmonar, etc.) o por un aumen-
to en el cortocircuito anatmico o funcio-
nal (neumona, alveolitis, etc.). Los gases
en sangre arterial deben solicitarse cuan-
do la alteracin clnica es suficientemente
importante para considerar el fracaso res-
piratorio y ante la necesidad de plantear
oxigenoterapia aguda o domiciliaria. Exis-
ten recomendaciones y normativas para
realizar adecuadamente la tcnica y para
disponer de las determinaciones precisas.
Tan slo aadir que los equipos para valo-
rar estas variables deberan estar siempre
lo suficientemente cerca de los puntos de
decisin (alta de urgencias, traslado a zona
de hospitalizacin, alta hacia el domicilio,
necesidad de oxigenoterapia mantenida,
conexin o salida de ventilador, etc.) y en
manos de neumlogos para proceder ade-
cuadamente en las decisiones clnicas.
La saturacin de oxihemoglobina,
determinada por pulsioximetra, es una
variable muy til para obtener de una
manera sencilla, rpida e incruenta una
informacin precisa sobre el intercambio
de gases en los pulmones. La simplicidad
de esta determinacin y la portabilidad del
pulsioxmetro la hacen un utensilio prc-
ticamente imprescindible para realizar una
neumologa moderna y objetiva. No obs-
tante, debe recordarse que el valor de la
saturacin de HbO
2
no sustituye al valor
de la PO
2
para cierta toma de decisiones,
que puede interpretarse errneamente
ante la presencia de un elevado valor de
carboxihemoglobina y que no se dispone
de informacin sobre el estado ventilato-
rio. En cualquier caso, a una exploracin
neumolgica correcta, no debera faltar-
le la comprobacin de la saturacin de
HbO
2
mediante un pulsioxmetro.
PRUEBAS DE ESFUERZO
La realizacin de pruebas de esfuerzo,
ya sean de un ejercicio submximo (prue-
ba de los 6 minutos de marcha) o mximo
(prueba de esfuerzo limitada por snto-
mas), constituyen otro de los pilares con
los que sustentar la evaluacin de los pro-
cesos neumolgicos ocupacionales.
La prueba de los 6 minutos de marcha
es, por su sencillez, una de las ms utiliza-
das en todo el mundo. La distancia reco-
rrida durante 6 minutos de caminar inin-
terrumpidamente a lo largo de un pasillo
del propio centro asistencial de no menos
de 30 metros de largo, constituye una varia-
ble muy til que se relaciona directa y sig-
nificativamente con la capacidad de reali-
zar las actividades de la vida diaria (lavar-
se, vestirse, deambular, etc.). Es, asimismo,
una variable con gran utilidad pronstica,
capaz de predecir la supervivencia en
numerosas enfermedades (EPOC, insufi-
ciencia respiratoria, hipertensin arterial
pulmonar, etc.). El procedimiento est sufi-
cientemente estandardizado y debe reali-
zarse de forma correcta y controlada para
poder garantizar su aplicacin clnica.
La prueba de ejercicio mximo es de
mayor intensidad y permite valorar la
reserva cardiaca, respiratoria y metabli-
ca de todo el organismo. Es especialmen-
te til para evaluar la situacin fsica pre-
via al inicio de un trabajo donde se requie-
ra actividad fsica intensa, permite cono-
cer las causas potencialmente responsa-
bles de una prdida de adecuacin fsica
para realizar este mismo trabajo y, al mis-
mo tiempo, es de gran valor diagnstico y
pronstico, especialmente en las enferme-
dades coronarias. Es tambin una herra-
mienta imprescindible para programar de
forma adecuada los programas de rehabi-
litacin respiratoria, permite estudiar el
broncoespasmo inducido por el ejercicio,
evaluar la afectacin del intercambio de
gases en la patologa intersticial y los
potenciales efectos beneficiosos del entre-
namiento muscular en deportistas.
La prueba de esfuerzo se inicia a par-
tir de las determinaciones basales en repo-
so e incrementando cada minuto aproxi-
madamente unos 100 Kpm (16 Watios) de
potencia, ya sea en un cicloergmetro o
en un tapiz rondante, cuya pendiente y
velocidad van en aumento. Las variables
que se controlan a lo largo de la prueba
incluyen aspectos cardiolgicos (FC, TA,
ECG), metablicos (VO
2
, VCO
2
, R, cido
lctico) o respiratorios (VE, VT, FR, satu-
racin de HbO
2
). Si se incluyen aspectos
cruentos puede evaluarse el pH, la PO
2
y
la PCO
2
, as como diferentes aspectos de
la relacin V/Q. En muchas ocasiones se
incluyen aspectos clnicos determinados
a partir de una escala de Bohr modifica-
da (sntomas evaluados desde 0: ausencia
absoluta hasta 10: mximo tolerable).
En conjunto, la prueba de esfuerzo
mxima limitada por sntomas o por la
decisin mdica permite evaluar la reser-
va de cada rgano y los factores limitantes
del ejercicio, a la vez que es el punto de
origen de cualquier programa de rehabi-
litacin respiratoria, que deber iniciarse
a partir de las variables obtenidas en este
tipo de pruebas
(15)
.
PRUEBAS DE PROVOCACIN
BRONQUIAL
Este tipo de pruebas estn inicialmen-
te indicadas para el estudio de las enfer-
medades respiratorias del rbol bronquial
(asma alrgica, de origen laboral, etc.).
Consisten en la inhalacin progresiva de
dosis o concentraciones crecientes de una
sustancia que acta como broncoconstric-
tor (generalmente metacolina) y en la
obtencin de una variable que exprese el
estado del flujo en las vas areas FEV
1
en
la espirometria o PEF en el medidor por-
ttil de flujo). Si el descenso del FEV
1
es
igual o superior al 20% o el del PEF es
igual o superior al 40% desde el valor basal
hasta una concentracin de metacolina de
8-16 mg/ml, podemos poner de manifies-
to la presencia de hiperrespuesta bron-
quial inespecfica, una de las caracters-
ticas fundamentales del asma. La demos-
tracin causal posterior a partir de una
agente especfico responsable deber rea-
lizarse clnica o funcionalmente en el pro-
pio laboratorio (provocacin especfica).
Los resultados se expresan en forma
de PD
20
FEV
1
o PC
20
FEV
1
, segn sea la
dosis acumulada de frmaco o la concen-
62 Herramientas diagnsticas
tracin productora de frmaco capaz de
hacer que el FEV
1
se reduzca en un 20%
o el PEF un 40% (Fig. 4). Si la dosis o la
concentracin son menores la prueba se
considera positiva y en caso contrario, la
respuesta es normal, considerndose la
prueba como negativa
(16)
.
OTRAS DETERMINACIONES
El laboratorio de funcin pulmonar
debe disponer de otro tipo de pruebas que
propondr al clnico para evaluar cual-
quier patologa respiratoria de origen ocu-
pacional. De esta forma, si se sospecha
afectacin muscular respiratoria, el estu-
dio funcional deber incorporar la deter-
minacin de las presiones respiratorias
mximas (Pi
mx
y Pe
mx
) mediante un
manmetro que mida la presin inspira-
toria y espiratoria mximas, generadas en
la boca a partir de las maniobras pertinen-
tes. La ventilacin voluntaria mxima
(MVV) permite evaluar el aguante de los
msculos respiratorios, y es tambin una
variable a considerar en este tipo de pato-
logas. Recientemente se ha propuesto
tambin la presin inspiratoria generada
en la nariz como una variable a tener en
cuenta en este tipo de patologas neuro-
musculares
(17)
.
Otro grupo de variables a considerar
son las curvas del trazado inspiratorio del
bucle flujo/volumen, capaces de evaluar
cualquier anomala en la va area supe-
rior, ya sea intra o extratorcica. Las rela-
ciones entre las variables espiratorias e ins-
piratorias de estos trazados permiten
poner de manifiesto este tipo de alteracio-
nes.
La respuesta ventilatoria a la hipercap-
nia o a la hipoxemia constituye otro apar-
tado del estudio de la funcin pulmonar
en diferentes patologas respiratorias (obe-
sidad, SAHOS, etc.). Consisten en estudiar
la relacin entre los incrementos de ven-
tilacin (ya sean de VE, VT, FR o sus deri-
vados VT/Ti o Ti/Ttot) a partir de los
aumentos de PCO
2
o de los descensos de
PO
2
o de sat. HbO
2
, obtenidos a partir de
diferentes mtodos de laboratorio. La res-
puesta, en ambos casos es de tipo expo-
nencial y cualquier aplanamiento o hipo-
rrespuesta pone de manifiesto una adap-
tacin de los centros reguladores
(18)
.
Un captulo aparte lo suponen las prue-
bas respiratorias durante el sueo para eva-
luar y diagnosticar la patologa respirato-
63 Pruebas de funcin respiratoria
110
100
90
80
70
60
FVC
0.0 25.0
D. Acum. (mg/ml)
Dosis PD
20
(mg/ml): 19.7
%
FEV
1
Figura 4. Curva dosis/respuesta de metacoli-
na en una prueba de provocacin bronquial
inespecfica (FVC y FEV
1
). La PD
20
FEV
1
es el
punto de corte con el descenso del 20% en el
FEV
1
.
ria obstructiva (SAHOS) o de los centros
reguladores (apnea o hipopnea central).
Para ello se utilizan estudios especficos
(pulsioximetra domiciliaria o polisomno-
grafa) que permiten evaluar y tratar este
tipo de patologas, no necesariamente de
origen ocupacional
(19)
, pero cuyo diagns-
tico y tratamiento incide directamente en
la capacidad de desempeo laboral.
Recientemente se han incorporado a
los laboratorios de funcin pulmonar
diferentes equipos (quimioluminiscen-
cia, reaccin electroqumica), para deter-
minar la concentracin de xido ntri-
co en el aire espirado (NOesp). Esta varia-
ble es de gran utilidad para monitorizar
la inflamacin en el asma, aumentar, dis-
minuir o detener el tratamiento antinfla-
matorio y resolver algunas dudas clnicas,
especialmente si los pacientes cumplen
adecuadamente el tratamiento. Los valo-
res de referencia para esta determinacin
oscilan alrededor de 20 ppb, siempre que
la determinacin se efecte a un flujo
espiratorio de 50 ml/min
(20)
. Algunos
autores han propuesto incluso que el
diagnstico del asma podra realizarse
ms eficazmente utilizando esta determi-
nacin, aunque esta posibilidad debe
estudiarse con ms profundidad
(21)
. Este
aspecto incluye tambin los casos de asma
ocupacional
(22)
.
Al mismo tiempo, tambin algunos tra-
bajos han propuesto recientemente que
la situacin inflamatoria intrapulmonar
podra evaluarse ms correctamente ana-
lizando los componentes del condensado
de aire exhalado, aunque esta posibilidad
pertenece an al rea de la investigacin
clnica.
BIBLIOGRAFA
1. Miller A. Pulmonary function tests in clinical and
occupational lung disease. Orlando, FL: Grune &
Stratton, Inc.; 1986.
2. Cotes JE, Chinn DJ, Miller MR. Lung function.
Physiology, measurement and Application in Medi-
cine. 6 edicin. Malden MA: Blackwell Publishing;
2006.
3. Elmes PC. Relative importance of cigarette smo-
king in occupational disease. Br J Ind Med 1981;
38: 1-13.
4. Standardized lung function testing. Official state-
ment of the European Respiratory Society (ERS).
Eur Respir J 1993; 16: S1-S100.
5. Standardization of spirometry (update). Official
statement of the American Respiratory Society
(ATS). Am J Respir Crit Care Med 1994; 152: 1107-
36.
6. Barnes PJ. Bronchodilators: basic pharmacology.
En: Calverley P, Pride N (eds.). Chronic obstruc-
tive pulmonary disease. London: Chapman and
Hall; 1995. p. 395-417.
7. Quanjer Ph, Lebowitz MD, Gregg I. Peak expira-
tory flow: conclusions and recommendations of a
Working Party of the European Respiratory Society.
Eur Respir J 1997; 10 (suppl 24): S2-S8.
8. Sterk PJ, Fabri LM, Quanjer Ph, Cockcroft DW,
OByrne PM, Anderson SD, et al. Airway respon-
siveness. Standardized chellenge testing with
pharmacological, physical and sensitising stimu-
li in adults. Report working party standardiza-
tion of lung function tests. European Commu-
nity for Coal. ERS. Eur Respir J 1993; (suppl 16):
S53-S83.
9. Roca J, Sanchis J, Agust-Vidal A. Spirometric
reference values from a Mediterranean popu-
lation. Bull Eur Physiopathol Respir 1986; 22:
217-24.
10. Cotes JE, Chinn DJ, Quanjer PH, Roca J, Yernault
JC. Standardization of the measurement of trans-
fer factor (diffusing capacity). Report working
party standardization of lung function tests, Euro-
pean Community for Steel and Coal. Official sta-
tement of the European Respiratory Society. Eur
Respir J Suppl 1993; 16: 41-52.
11. Hnizdo E, Yu L, Freyder L, Attfield M, Lefante J,
Glindmeyer HW. The precision of longitudinal
64 Herramientas diagnsticas
lung function measurements: monitoring and
interpretation. Occup Environ Med 2005; 62: 695-
701.
12. Quanjer Ph, Tammeling GJ, Cotes JE. Standardi-
zation of lung function tests. Eur Respir J 1993;
6 (suppl 16): 5-40.
13. Crapo RO, Forster RE. Carbon monoxide diffu-
sing capacity. Clin Chest Med 1989; 10: 187-98.
14. West JB (ed.). Pulmonary gas echange. Vol. 1. Ven-
tilation, blood flow and difussion. New York: Aca-
demic Press; 1980.
15. Jones NL. Clinical exercise testing. 4 edicin. Phi-
ladelphia: W.B. Saunders Company; 1997.
16. ATS. Guidelines for metacholine and exercise cha-
llenge testing. Am J Respir Crit Care Med 2000;
161: 309-29.
17. ATS/ERS statement on respiratory muscle testing.
Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 518-624.
18. Read DJC. A clinical method for assessing the ven-
tilatory response to carbon dioxide. Aust Ann Med
1967; 16: 20-32.
19. American Thoracic Society/American Sep Disor-
ders Association. Statement on health outcomes
research in sleep apnea. Am J Respir Crit Care
Med 1998; 157: 335-41.
20. ATS/ERS Recommendations for standardized pro-
cedures for the online and offline measurement of
exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric
oxide. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 912-30.
21. Smith AD, Cowan JO, Filsell S. Diagnosing asthma:
comparisons between exhaled nitric oxide mea-
surements and conventional tests. Am J Respir Crit
Care Med 2004; 169: 473-8.
22. Barbinova L, Baur X. Increase in exhaled nitric
oxide (eNO) after work-related isocyanate expo-
sure. Int Arch Occup Environ Health. 2006; 79:
387-95.
65 Pruebas de funcin respiratoria
Para establecer la relacin causal
entre el polvo inorgnico inhalado y un
efecto biolgico adverso, es necesario
demostrar la exposicin a dicho polvo
mediante la historia laboral del indivi-
duo, establecer el trastorno de la fun-
cin pulmonar y documentar mediante
radiologa de trax y/o tomografa com-
putarizada (TC) los efectos del depsi-
to de partculas de polvo en los pulmo-
nes
(13)
.
Las neumoconiosis ms extendidas
son la silicosis, la neumoconiosis de los
mineros del carbn y la asbestosis (esta
ltima se trata en otro captulo).
La radiografa de trax es una herra-
mienta muy importante para detectar
los cambios inducidos en el pulmn por
la inhalacin de polvos inorgnicos,
pero para que sea de utilidad en estu-
dios epidemiolgicos es indispensable
utilizar una clasificacin y nomencla-
tura estndares. La clasificacin ms uti-
lizada es la Clasificacin Internacional
de Radiografas de las Neumoconiosis
de la ILO.
CLASIFICACIN INTERNACIONAL
DE LA ILO DE RADIOGRAFAS DE
LAS NEUMOCONIOSIS
(EDICIN 2000)
La primera clasificacin de la Interna-
cional Labour Office (ILO) es de 1950 y ha
sido modificada en 1958, 1968, 1971, 1980
y 2000.
El objetivo de esta Clasificacin es codi-
ficar las alteraciones radiogrficas de la
neumoconiosis de un forma sencilla y
reproducible
(67)
. No define entidades pato-
lgicas ni valora incapacidades laborales.
No conlleva definiciones legales de neu-
moconiosis ni compensaciones laborales
ni econmicas. Es til para describir las
alteraciones radiolgicas en cualquier tipo
de neumoconiosis. No hay hallazgos radio-
lgicos patognomnicos de neumoconio-
sis, ya que pueden superponerse a los
hallazgos de otras entidades patolgicas
(sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad
metastsica,...).
Es aconsejable observar todas las
radiografas en conjunto siguiendo su
Diagnstico por imagen. Silicosis y
neumoconiosis de los mineros del carbn
Juan Calvo Blanco, Amador Prieto Fernndez,
Manuel Rivela Vzquez
6
orden cronolgico. Debido a la variabili-
dad entre observadores e intraobserva-
dor (variaciones entre distintas lecturas
de un mismo observador) se aconseja la
lectura independiente de cada radiogra-
fa, al menos, por dos lectores experimen-
tados.
La clasificacin se divide en 5 apar-
tados.
1. Calidad tcnica
Es muy importante que las radiograf-
as de trax sean de alta calidad. Las radio-
grafas se clasifican en 4 grados:
1. Buena.
2. Aceptable sin defectos tcnicos que difi-
culten la clasificacin.
3. Aceptable con algunos defectos tc-
nicos, pero todava adecuada para rea-
lizar la clasificacin.
4. Inaceptable: no valorable. Debe ser
repetida.
Los defectos tcnicos ms frecuentes
son: sobreexposicin, infraexposicin, cen-
trado inadecuado, inspiracin insuficien-
te, superposicin de las escpulas y pre-
sencia de artefactos.
2. Alteraciones parenquimatosas
2.1. Pequeas opacidades
Se describen segn su profusin, cam-
pos pulmonares afectados, forma y tamao.
2.1.1. Profusin
Cantidad o concentracin de las peque-
as opacidades en las zonas del pulmn
afectadas. La categora de la profusin se
basa en su comparacin con las radiogra-
fas estndar de la ILO.
Existen 4 categoras que pueden divi-
dirse en 12 subcategoras de menor a
mayor profusin:
Categora 0: ausencia de pequeas opa-
cidades o en menor profusin que la
radiografa estndar de la categora 1.
Categora 1: pequeas opacidades en
nmero escaso (en general, los vasos
intrapulmonares normales son visi-
bles).
Categora 2: abundantes opacidades
pequeas (en general, los vasos intra-
pulmonares normales son visibles par-
cialmente).
Categora 3: pequeas opacidades muy
abundantes (en general, los vasos intra-
pulmonares normales no son visibles)
El primer nmero de la categora se
selecciona tras comparar con los estnda-
res de las subcategoras centrales (0/0,
1/1, 2/2 y 3/3). El nmero seleccionado
se sigue con una barra. Si no se considera
otra categora como alternativa se pone el
mismo nmero detrs de la barra. Si se
considera otra categora alternativa como
posible, pero menos probable, se pone en
segundo lugar.
68 Herramientas diagnsticas
Incremento de la profusin
Categoras 0 1 2 3
Subcategoras 0/- 0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/+
La ausencia total de pequeas opaci-
dades se clasifica como 0/-.
Una radiografa con profusin supe-
rior al estndar 3/3 se clasifica como 3/+.
2.1.2. Campos pulmonares afectados
Se refiere a las zonas del pulmn don-
de se identifican las opacidades. Cada pul-
mn se divide en 3 campos: superior,
medio e inferior, separados por lneas hori-
zontales en el tercio y los dos tercios de la
distancia vertical entre el vrtice pulmo-
nar y la cpula diafragmtica.
2.1.3. Forma y tamao
Para clasificar la forma y el tamao
se debe comparar con las radiografas
estndar de la ILO. Las pequeas opaci-
dades se dividen en redondeadas e irre-
gulares, cada una con tres categoras de
tamao:
Se deben usar 2 letras para determinar
forma y tamao con igual metodologa
que la profusin.
Si se considera que todas, o prctica-
mente todas, las opacidades presentes en
la radiografa son de un solo tamao se
repite le misma letra detrs de la barra.
Sin embargo, si se identifican un nme-
ro significativo de pequeas opacidades
de otra forma o tamao, pero en menor
nmero, se representa con otra letra detrs
de la barra.
Es decir, p/s quiere decir que las opa-
cidades predominantes son bien definidas
de tamao p, pero tambin existe un
nmero significativo de opacidades mal
definidas de tamao s.
De esta forma se puede clasificar cual-
quier combinacin de pequeas opaci-
dades.
2.2. Grandes opacidades
Se definen como opacidades con un
dimetro mayor superior a 10 mm. Exis-
ten 3 categoras:
1. Categora A: una opacidad grande
con dimetro mayor de 10-50 mm, o
varias opacidades en las que la suma
69 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
2 / 2
2 / 1
Categora
elegida
No categora
alternativa
Categora
elegida
Categora
alternativa
p / p
Forma/tamao
predominante
No otra
forma/tamao
p / s
Forma/tamao
predominante
Forma/tamao
minoritario
Redondeadas p < 1,5 mm
q 1,5-3 mm
r > 3-10 mm
Irregulares s < 1,5 mm
t 1,5-3 mm
u > 3-10 mm
de sus dimetro mayores no excede
de 50 mm.
2. Categora B: una opacidad grande
con dimetro mayor superior a 50
mm, pero menor que el campo supe-
rior derecho, o varias opacidades en
las que la suma de sus dimetro
mayores es superior a 50 mm, pero
menor que el campo superior dere-
cho.
3. Categora C: una opacidad mayor
que el campo superior derecho, o
varias opacidades cuya suma sea
mayor que el campo superior dere-
cho.
3. Alteraciones pleurales
3.1. Placas pleurales
Engrosamientos pleurales localizados,
generalmente, en la pleura parietal. Pue-
den localizarse en la pleura diafragmti-
ca, en la pared torcica u otras localizacio-
nes. Pueden calcificarse. Tienen que tener
un espesor de 3 mm.
Se especifica de forma separada para
el hemotrax izquierdo y derecho:
Localizacin.
Calcificacin.
Extensin a lo largo de la pared tor-
cica: longitud total afectada respecto a
la pared lateral del hemitrax desde el
vrtice al seno costofrnico, en proyec-
cin PA.
Longitud total hasta
1
/
4
de la pared
torcica.
Longitud total entre
1
/
4
y
1
/
2
de la
pared torcica.
Longitud total superior a
1
/
2
de la
pared torcica.
3.2. Obliteracin del seno costofrnico
Se registra la presencia o ausencia de
obliteracin del seno costofrnico dere-
cho o izquierdo de forma separada.
3.3. Engrosamiento pleural difuso
Se refiere a engrosamiento de la pleu-
ra visceral. Sistemtica similar a las placas
pleurales.
4. Smbolos
Lista de hallazgos radiolgicos de rele-
vancia representados mediante smbolos.
Describen hallazgos adicionales relaciona-
dos con la exposicin a polvo u otras etio-
logas.
5. Comentarios
Comentarios libres de los hallazgos
encontrados.
SILICOSIS
La silicosis es una enfermedad fibr-
tica del pulmn secundaria a la inhala-
cin de polvo que contiene cristales de
slice libre (SiO
2
)
(1)
. Al estar la slice tan
extendida por la naturaleza, hay mlti-
ples explotaciones e industrias con ries-
go de silicosis. Las ocupaciones ms
expuestas son la minera, canteras y tne-
les
(1-3)
, manufacturas de cristales, abrasi-
vos
(4,5)
, fundiciones, cermicas, protsi-
cos dentales
(6,7)
, etc.
Se pueden diferenciar tres formas de
presentacin:
1. Crnica.
2. Acelerada.
3. Aguda.
70 Herramientas diagnsticas
1. Silicosis crnica
La forma ms habitual es la crnica,
que se desarrolla despus de aos de expo-
sicin a niveles relativamente bajos de pol-
vo
(13)
. La manifestacin radiolgica clsi-
ca de la silicosis simple es la presencia de
un patrn micronodular difuso y bilateral
con tendencia a existir mayor afectacin
en los lbulos superiores y de las zonas pos-
teriores del pulmn
(8)
, especialmente el
lbulo superior derecho. En general, los
ndulos son redondeados y relativamen-
te bien definidos, y se pueden calcificar
en el 10-20% de los casos. Se pueden iden-
tificar ndulos en la evaluacin anatomo-
patolgica de los pulmones que no se iden-
tificaban en las radiografas de trax
(9)
.
Se denomina silicosis simple cuando
los ndulos identificados tienen un di-
metro de 1-10 mm (Fig. 1). La neumoco-
niosis complicada se define cuando exis-
ten opacidades con un dimetro mayor
superior a 10 mm (Fig. 2). Estos conglo-
merados, denominados masas de fibrosis
masiva progresiva (FMP), estn formados
por la confluencia de ndulos silicticos.
Tienden a situarse en la zona media y
superior del pulmn de forma bilateral,
aunque pueden existir en cualquier loca-
lizacin e incluso existir de forma aisla-
da y unilateral en los lbulos inferiores
(10)
,
lo que puede plantear problemas de diag-
nstico diferencial con otras entidades,
especialmente el carcinoma pulmonar.
71 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 1. Silicosis simple. Radiografa de trax
PA con patrn micronodular formado por
ndulos relativamente bien definidos de pre-
dominio en campos superiores.
Figura 2. Silicosis complicada. Masa de fibro-
sis masiva progresiva (FMP) en lbulo supe-
rior izquierdo con retraccin del hilio y enfi-
sema en lbulo inferior.
Tienen tendencia a emigrar hacia los hilios
pulmonares dejando zonas de enfisema
perifrico entre las masas de fibrosis masi-
va progresiva y la superficie pleural, con
disminucin de la profusin del patrn
micronodular
(11,12)
(Fig. 3). El 13,9% evo-
luciona a FMP an despus de abandonar
el trabajo en mina
(11,14)
. Es habitual la pre-
sencia de adenopatas hiliares y mediast-
nicas, que pueden estar calcificadas
(4,7%)
(12)
, debidas a la exposicin al pol-
vo de slice aun en ausencia de silicosis. Es
caracterstica la calcificacin en la perife-
ria de los ganglios, hallazgo denominado
calcificacin en cscara de huevo (Fig.
4), presente en el 5% de los casos
(15-17)
,
aunque este hallazgo no es patognom-
nico. Se ha descrito la presencia de estas
adenopatas en cscara de huevo en loca-
lizaciones intraabdominal y retroperito-
neal
(18)
.
Por lo general, se requiere una expo-
sicin de 10 a 20 aos al polvo de slice
para la aparicin de alteraciones radiol-
gicas, aunque existe mucha variabilidad
individual
(19)
.
Los hallazgos en tomografa computa-
rizada (TC) y tomografa computarizada
de alta resolucin (TCAR) incluyen: ndu-
los de pequeo tamao, bien definidos
o relativamente mal definidos, que se pue-
den calcificar en el 3%, con tendencia a
72 Herramientas diagnsticas
Figura 3. Silicosis complicada con masa de FMP. A: radiografa de trax con ndulos y masa de
FMP (flecha); B: radiografa del mismo paciente 7 aos despus con aumento de la masa de
FMP (flecha) que ha emigrado hacia el hilio pulmonar con enfisema paracicatricial que delimi-
ta su margen externo.
A B
situarse en campos superiores y posterio-
res, de distribucin perilinftica con loca-
lizacin centrolobulillar y subpleural, don-
de pueden adoptar la morfologa de pseu-
doplacas
(8,25-28,58)
(Fig. 5). Los ndulos con-
fluentes, es decir, las masas de FMP, sue-
len tener borde espiculado y se asocian a
enfisema bulloso circundante. Son masas
de densidad de partes blandas, pueden
tener reas de calcificacin o presentar
zonas de menor densidad en su interior
por necrosis, con distorsin de la arqui-
tectura pulmonar y de la anatoma vascu-
lar (Fig. 6). Existen adenopatas hiliares y
mediastnicas en el 40%
(17)
. En los pacien-
tes con silicosis puede existir patologa
pleural sin presencia de exposicin a asbes-
to, con la presencia de engrosamientos
pleurales y derrame pleural, especialmen-
te en pacientes con silicosis complicada
(29)
.
Se ha observado que, en pacientes con
silicosis, las alteraciones de la funcin pul-
monar se correlacionan ms estrechamen-
te con la severidad del enfisema que con
la profusin de los ndulos pulmonares.
Comparando la extensin de la silicosis en
la TCAR con radiografas de trax y los
datos de funcin pulmonar se observ
que, existe buena correlacin entre la
extensin en la TCAR y la profusin en la
radiografa de trax segn la clasificacin
73 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 4. Radiografa de trax con adenopat-
as calcificadas en cscara de huevo en hilio
izquierdo. No se observa patrn micronodu-
lar que indique silicosis.
Figura 5. Silicosis simple. Imagen de TCAR
(grosor 2,5 mm) con mltiples microndulos
y pseudoplacas pleurales (flechas).
de la ILO (r = 0,84). Sin embargo, existe
mala correlacin entre la profusin en la
TC y radiografa de trax y el deterioro de
la funcin respiratoria
(8)
. Existe buena
correlacin entre el enfisema valorado por
TC y el deterioro funcional predicho por
FEV
1
(r = 0,66) y la capacidad de difusin
(r = 0,71).
En la resonancia magntica (RM) las
masas de fibrosis masiva progresiva son
isointensas respecto al msculo en secuen-
cias ponderadas en T1, y discretamente
hipointensas en secuencias ponderadas en
T2
(31)
. Pueden existir reas hiperintensas
en T2 que se corresponden con zonas de
necrosis. Tras la administracin de gado-
linio puede observarse una discreta cap-
tacin de la periferia de la masa de FMP,
aunque este hallazgo no es constante.
Recientes publicaciones sugieren que, la
RM puede ayudar a diferenciar una masa
de FMP de una neoplasia pulmonar, ya
que la neoplasia es hiperintensa en secuen-
cias ponderadas en T2, mientras que la
FMP es hipointensa en T2
(59)
.
No est claramente establecido el papel
de la tomografa por emisin de positrones
(PET) con F-18 fluordeoxiglucosa (FDG)
en la evaluacin de las masas de fibrosis
masiva progresiva, y est descrita la inten-
sa captacin de F-18 FDG en masas de fibro-
sis masiva progresiva y adenopatas medias-
tnicas debidas a silicosis
(32)
.
2. Silicosis acelerada
En la silicosis acelerada o rpidamen-
te progresiva, la aparicin de la enferme-
dad puede ser rpida, especialmente ante
exposiciones a concentraciones elevadas
de polvo y en lugares relativamente cerra-
dos, aunque sea en perodos tan cortos
como 5 aos
(20)
. Los hallazgos radiolgi-
cos son similares a los de la silicosis crni-
ca, aunque con tendencia a existir ndu-
los de mayor tamao, tipo r en la clasi-
ficacin de la ILO, y evolucionan a masas
de FMP en un perodo de tiempo de 5
6 aos
(23)
(Fig. 7). En Espaa esta situa-
cin se puede dar en trabajadores de
minas de caoln.
3. Silicosis aguda
La exposicin a altas concentraciones
de polvo en un perodo breve de tiempo,
de varias semanas, puede producir silico-
sis aguda, tambin denominada silicopro-
teinosis. Se da con ms frecuencia en ope-
rarios que trabajan con chorros de are-
na
(21)
. Radiolgicamente se manifiesta
como consolidaciones alveolares bilatera-
les de predominio perihiliar, similares a la
proteinosis alveolar o al edema pulmonar,
que progresa en un perodo breve de tiem-
74 Herramientas diagnsticas
Figura 6. Silicosis complicada. Corte de TCAR
(grosor 2,5 mm) con masa de FMP parcialmen-
te calcificada y rea central hipodensa por
necrosis, adenopatas calcificadas en csca-
ra de huevo y derrame pleural derecho.
po, meses o pocos aos
(21,22)
. En la TCAR
se observan un patrn difuso en vidrio des-
lustrado o alveolar, sin presencia de patrn
micronodular
(23)
. Tambin puede obser-
varse un patrn en empedrado, por pre-
sencia de ocupacin del espacio areo y
engrosamiento de septos interlobulilla-
res
(58)
. Puede progresar a reas de fibrosis
irregular en vrtices pulmonares, que pue-
de confundirse con la tuberculosis
(23)
.
4. Enfermedades relacionadas
El sndrome de Caplan es una variante
de la silicosis, manifestacin de la enfer-
medad pulmonar reumatoide con ndu-
los pulmonares grandes, entre 5 y 10
mm, de predominio perifrico
(53,54)
, que
puede coexistir o no con las manifesta-
ciones articulares de al artritis reumatoi-
de (Fig. 8). En un estudio comparativo
de pacientes con silicosis y artritis reu-
matoide o sin ella, se observ que, los
pacientes con artritis reumatoide tienen
ms tendencia a desarrollar silicosis, con
mayor velocidad de progresin y mayor
probabilidad de desarrollar ndulos de
mayor tamao, tipo r
(24)
.
La silicosis aumenta el riesgo de tuber-
culosis pulmonar en 2,8 veces respecto a la
poblacin expuesta sin silicosis
(58)
. Por otra
parte, la tuberculosis agrava las manifesta-
ciones pulmonares de la silicosis
(1)
.
La relacin entre la silicosis y el carci-
noma de pulmn est documentada. La sli-
75 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 7. Silicosis rpidamente progresiva. A: radiografa de trax de un trabajador de una mina
de caoln; B: radiografa del mismo trabajador 5 aos despus. Se aprecia la aparicin de ml-
tiples ndulos de distribucin difusa.
A B
ce est reconocida como carcingeno por
la Internacional Agency for Research on Can-
cer desde 1996. Existe mayor proporcin
de cncer entre los trabajadores que pade-
cen silicosis que entre los que nicamen-
te estuvieron expuestos a la slice
(34-40)
.
Puede ser difcil diferenciar masas de
FMP de masas neoplsicas. La compara-
cin de radiografas es de gran ayuda. El
cncer pulmonar suele tener forma esf-
rica, bordes mejor definidos, y un creci-
miento rpido, mientras que las masas de
FMP tienen morfologa ms alargada
siguiendo el eje de las grandes cisuras, tien-
den a situarse en lbulos superiores y su
crecimiento es progresivo a lo largo de los
aos (Fig. 9). El papel de la RM ya ha sido
comentado previamente. Sin embargo, las
caractersticas morfolgicas no permiten
la total diferenciacin entre FMP y cncer,
por lo que puede ser necesario realizar
una nueva TC de control o realizar una
puncin guiada mediante TC para obte-
ner una muestra histolgica de la lesin.
Si se diagnstica carcinoma pulmonar el
siguiente reto es su estadiaje, ya que los
ndulos pulmonares y las adenopatas
hiliares y mediastnicas propios de la sili-
cosis son difciles de diferenciar de los de
origen metastsico
(23)
.
NEUMOCONIOSIS DE LOS
MINEROS DEL CARBN
La inhalacin de grandes cantidades
de polvo de carbn puede ocasionar cam-
bios fibrticos en el pulmn, denomina-
dos neumoconiosis de los mineros del car-
bn o antracosis
(13)
, ya que la actividad que
ocasiona mayor nmero de poblacin
expuesta es la minera del carbn, aunque
tambin estn expuestos los trabajadores
del grafito
(41,42)
, negro de carbono y elec-
trodos de carbono
(43)
.
Los hallazgos radiolgicos de la neu-
moconiosis de los mineros del carbn son
muy semejantes a los de la silicosis.
1. Hallazgos en la radiografa de trax
El patrn radiolgico tpico de la neu-
moconiosis simple es mltiples opacida-
des redondeadas formada por ndulos
relativamente bien definidos, con un di-
76 Herramientas diagnsticas
Figura 8. Sndrome de Caplan. Radiografa de
trax de un minero con artritis reumatoide.
Mltiples ndulos de tamao r con predo-
minio perifrico y mayor profusin en campos
pulmonares superior y medio.
77 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 9. Silicosis y cncer de pulmn. A y B: radiografa de trax de un minero con silicosis que
muestra escasa profusin de ndulos con tendencia a la conglomeracin en el lbulo superior
izquierdo (flecha). C y D: radiografa del mismo paciente 6 aos despus con masa de FMP en
lbulo superior izquierdo (flecha) y aumento de tamao del hilio derecho, que result ser
una neoplasia pulmonar.
A B
C D
metro entre 1 y 10 mm, que suelen estar
algo peor definidos que en la silicosis. En
las fases iniciales y de forma ocasional pue-
den predominar el patrn reticular for-
mado por opacidades mal definidas, o reti-
culonodular
(44)
(Fig. 10). En general, sue-
le existir mayor afectacin de los lbulos
superiores especialmente el lbulo supe-
rior derecho. Puede existir calcificacin
de los ndulos en el 10-20% de los mine-
ros de edad avanzada, especialmente en
los trabajadores de la antracita
(45)
.
La aparicin de grandes opacidades,
denominadas masas de fibrosis masiva pro-
gresiva (FMP), define la neumoconiosis
complicada. Se trata de lesiones con un
dimetro mayor superior a 1 cm, y pue-
den llegar a ocupar la totalidad de un
lbulo. Las lesiones pueden ser uni o bila-
terales, y tienden a situarse en los segmen-
tos posteriores de los lbulos superiores
o en los segmentos superiores de los lbu-
los inferiores
(43)
(Fig 11). La evolucin de
la neumoconiosis simple a complicada
puede desarrollarse hasta en el 30% de
los individuos
(46,47)
y las masas de fibrosis
pueden progresar aun despus de cesada
la exposicin
(48)
. Las masas de FMP sue-
len comenzar en la periferia del pulmn,
paralela a la pared costal, con el margen
medial mal definido y el margen lateral
mejor definido por la presencia de enfi-
sema paracicatricial, y tienen tendencia a
migrar hacia el hilio. Su anchura en la
radiografa de trax en proyeccin poste-
rioranterior suele ser superior a la de la
proyeccin lateral, donde con frecuencia
es paralela a la cisura mayor
(49)
, lo que le
da una morfologa aplanada bastante
caracterstica, que puede ser de ayuda en
78 Herramientas diagnsticas
Figura 10. Neumoconiosis simple. Radiogra-
fa de trax de un minero del carbn con
patrn reticulo-nodular con predominio de
ndulos poco definidos.
Figura 11. Neumoconiosis complicada. Radio-
grafa de trax con masas de FMP bilaterales
categora C. El margen lateral de estas masas
est bien delimitado por la presencia de enfi-
sema paracicatricial.
la diferenciacin entre una masa de FMP
y una masas de otra naturaleza, como, por
ejemplo, un carcinoma pulmonar. La den-
sidad de los conglomerados de FMP sue-
le ser homognea, pero pueden contener
calcificaciones y reas de menor densidad
por necrosis. Las masas de fibrosis pue-
den cavitar por isquemia
(50)
, tuberculo-
sis e infeccin por anaerobios
(51)
y comu-
nicar con la va area produciendo un cua-
dro de melanoptisis, con insuficiencia res-
piratoria, que puede, incluso provocar la
muerte
(52)
. Radiolgicamente se manifies-
ta por la presencia de una lesin cavita-
da, a veces con nivel hidroareo, donde
exista una masa de fibrosis masiva en
radiografas previas (Fig. 12).
Los mineros del carbn con artritis
reumatoide pueden desarrollar rpida-
mente ndulos pulmonares, incluso ante
exposiciones relativamente bajas a polvo
de carbn.
La frecuencia de neumotrax espon-
tneo es superior entre mineros con neu-
moconiosis, debido a la formacin de
masas de FMP y la presencia de enfisema
y bullas
(55)
.
2. Hallazgos en la TC y TCAR
Los hallazgos en la TC y TCAR en la
neumoconiosis de los mineros del carbn
son parecidos a los de la silicosis. La neu-
moconiosis simple se caracteriza por la
presencia de mltiples ndulos pulmona-
79 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 12. Cavitacin de masa de FMP. A: radiografa de trax con masa de FMP y derrame pleu-
ral crnico; B: radiografa del mismo individuo tras un episodio de melanoptisis con cavita-
cin de la masa de FMP que contiene un nivel hidroareo.
A B
res bien definidos de localizacin centro-
lobulillar y subpleural, con mayor afecta-
cin de los segmentos superiores y poste-
riores, especialmente del lbulo superior
derecho
(23)
(Fig. 13). Debe prestarse aten-
cin al espacio subpleural ms perifrico,
especialmente al centmetro ms perifri-
co del parnquima pulmonar inmediata-
mente adyacente a la pleura y a las cisuras,
donde puede reconocerse la presencia de
microndulos
(23)
(Fig. 14). La confluencia
de los ndulos subpleurales puede produ-
cir reas de mayor densidad con morfolo-
ga de pseudoplacas
(23)
. En las fases inicia-
les de la enfermedad, que corresponder-
an con el patrn p de la clasificacin de
la ILO en radiografas de trax, pueden
observarse pequeos ndulos centrolobu-
lillares mal definidos
(23,27)
(Fig. 15). Se
observa calcificacin de los ndulos hasta
80 Herramientas diagnsticas
Figura 13. Neumoconiosis simple. Correlacin
entre la radiografa de trax (A) y corte de
TCAR (B) de un minero del carbn que mues-
tran mltiples ndulos bien definidos tipo q
de la clasificacin de la ILO.
A
B
Figura 14. Neumoconiosis simple. Corte de
TCAR (grosor 2,5 mm) con mltiples micro-
ndulos en espacio subpleural. Es de especial
utilidad la valoracin del espacio subpleural
ms perifrico adyacente a cisuras y pared tor-
cica (crculo).
en el 30% de los casos. Es frecuente la pre-
sencia de enfisema centrolobulillar, ya que
existe relacin entre la exposicin al pol-
vo de carbn y la presencia de enfisema
y bronquitis crnica
(60)
, a lo que se aaden
las consecuencias del tabaquismo (Fig. 16).
Es habitual observar aumento de tama-
o de los ganglios hiliares y mediastnicos
que pueden estar calcificados
(12)
.
Las grandes opacidades o masas de
FMP son masas de densidad de partes
blandas formadas por la coalescencia de
los ndulos de neumoconiosis, de bordes
irregulares, con distorsin de la arquitec-
tura pulmonar y enfisema paracicatricial.
Puede observarse aumento de la grasa
extrapleural adyacente a lesiones perifri-
cas por retraccin cicatricial
(23)
. Pueden
tener broncograma, calcificaciones y re-
as de menor densidad por necrosis (Fig.
17). Suelen localizarse en los lbulos supe-
riores, aunque pueden tener localizacin
atpica en lbulos inferiores, aun con esca-
sa profusin de ndulos en los lbulos
superiores (Fig. 18).
Se pueden encontrar hallazgos simila-
res a la fibrosis pulmonar, con presencia
de un patrn en panal de abeja de predo-
minio subpleural y posterobasal y bron-
quiectasias por traccin, indistinguible des-
de el punto de vista radiolgico de la fibro-
sis pulmonar idioptica
(57)
.
DIAGNSTICO DIFERENCIAL
Los hallazgos en la TCAR de la silico-
sis y de la neumoconiosis de los mineros
del carbn pueden ser similares a los de
81 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 15. Neumoconiosis de inicio. Imagen
de TCAR con microndulos subpleurales mal
definidos (flechas).
Figura 16. Neumoconiosis simple. Corte de
TCAR con microndulos y enfisema centrolo-
bulillar.
la sarcoidosis, linfangitis carcinomatosis
pulmonar, tuberculosis y la microlitiasis
alveolar
(56)
. Las enfermedades pueden ser
distinguidas mediante la historia clnica y
laboral, y la valoracin cuidadosa de los
hallazgos en la TCAR.
La sarcoidosis puede mostrar ndulos
subpleurales, pero suele coexistir engrosa-
miento del intersticio peribroncovascular
liso o nodular, suele existir engrosamien-
to de septos interlobulillares y presenta una
distribucin de alteraciones focales o mul-
tifocales mezcladas con reas normales.
Son frecuentes las adenopatas hiliares y
mediastnicas de distribucin simtrica.
Tambin se observan masas de conglome-
rados de granulomas, habitualmente de
bordes mal definidos. Pueden existir opa-
cidades en vidrio deslustrado, hallazgo que
no suele observarse en la neumoconiosis.
En la linfangitis carcinomatosa tambin
se pueden observar ndulos subpleurales,
y suele haber engrosamiento liso o nodu-
lar del intersticio peribroncovascular, los
septos interlobulillares y las cisuras. No
se produce distorsin de la arquitectura
pulmonar, y puede haber derrame pleural.
La tuberculosis asocia ndulos centro-
lobulillares mal definidos, opacidades line-
ales ramificadas (patrn en rbol en bro-
te), consolidaciones parenquimatosas y
cavitacin. En la diseminacin hematge-
na o miliar se produce un patrn micro-
nodular bien definido de distribucin ale-
atoria sin otros hallazgos. Las lesiones cica-
triciales crnicas en los vrtices pulmona-
res se pueden confundir con masas de
FMP de neumoconiosis.
La microlitiasis alveolar es una entidad
poco frecuente, caracterizada por la pre-
sencia de mltiples microcalcificaciones
centrolobulillares y perilobulillares, de pre-
dominio en lbulos inferiores y regiones
posteriores del pulmn, con predileccin
en el parnquima subpleural y peribron-
covascular.
PAPEL DE LA RADIOGRAFA DE
TRAX Y DE LA TC
Los mtodos habituales para evaluar a
los trabajadores expuestos a polvo industrial
82 Herramientas diagnsticas
Figura 17. Neumoconiosis complicada. Ima-
gen de TCAR con masa de FMP con varias
estructuras tubulares de densidad aire en su
interior que representan broncograma. El mar-
gen externo de la masa est mejor definido
que el interno, por la presencia de enfisema
paracicatricial, asociado a retraccin pleural.
son: su historia laboral, la exploracin clni-
ca, las pruebas de funcin pulmonar y la
radiografa de trax. En este contexto, la
radiografa de trax leda segn la clasifi-
cacin de la ILO de radiografas de las neu-
moconiosis se acepta como evidencia de pre-
sencia de enfermedad, sin necesidad de con-
firmacin histolgica
(23)
. Sin embargo, la
radiografa de trax tiene varias limitacio-
nes, especialmente en los casos con escasa
profusin de las lesiones: detecta con difi-
cultad opacidades con dimetro inferior a
3-5 mm, la sumacin de varias estructuras
puede simular ndulos
(61)
, influyen la cali-
dad de las radiografas y la tcnica radiol-
gica utilizadas
(62)
, la coexistencia de enfise-
ma
(63,64)
, as como la variabilidad entre lec-
tores
(65,66)
.
La TC convencional o helicoidal es ms
sensible y ms especfica que la radiogra-
83 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 18. Masas de FMP en lbulos inferiores. A y B: cortes de TCAR de un minero con neu-
moconiosis complicada. En lbulos superiores se aprecia enfisema centrolobulillar y micron-
dulos en escasa profusin con masas de FMP en ambos lbulos inferiores y lbulo medio; C y D:
imgenes de TCAR de otro minero con enfisema centrolobulillar en lbulo superior derecho
sin apreciar microndulos y masa de FMP en lbulo inferior derecho con pequea cavitacin,
enfisema paracicatricial y retraccin pleural. Fue necesario realizar puncin guiada por TC para
diferenciarla de forma absoluta de neoplasia pulmonar.
A B
C D
fa de trax para la deteccin precoz de
ndulos
(30,33)
. La TC tambin es ms sensi-
ble para determinar la presencia de masas
de FMP
(8,26)
, hallazgo que se relaciona con
deterioro de la funcin respiratoria
(63)
, y per-
mite valorar la presencia de necrosis y cavi-
tacin de las conglomerados de FMP. La
diferenciacin entre vasos pulmonares y
pequeos ndulos es ms fcil con TC, pero
la TCAR ha demostrado ser superior a la
radiografa de trax y a la TC convencional
en la deteccin de microndulos en pacien-
tes con silicosis
(26,33)
. Por ltimo, la TCAR
tambin es superior para valorar la presen-
cia de enfisema y fibrosis pulmonar
(23)
.
Debido al mayor coste de la TC/TCAR
y por la mayor dosis de radiacin, se con-
sidera que es una tcnica complementa-
ria a la radiografa de trax
(33)
y sus indi-
caciones no estn claramente estableci-
das. Existe consenso en que la TC no debe
ser la primera tcnica radiolgica a utili-
zar y debe reservarse para casos concre-
tos. Si la radiografa de trax es rigurosa-
mente normal o ya muestra claros cam-
bios compatibles con neumoconiosis, no
est indicada la realizacin de una TC. En
el Instituto Nacional de Silicosis utiliza-
mos la TCAR cuando la radiografa de
trax no es concluyente para neumoco-
niosis simple, pero existen dudas razona-
bles sobre su existencia, se sospechan
masas de FMP o existe deterioro de la fun-
cin respiratoria. Tambin indicamos la
realizacin de TC cuando existe la sospe-
cha de otra patologa pulmonar, especial-
mente si se sospecha neoplasia pulmonar.
No utilizamos TC en el seguimiento ruti-
nario de los pacientes ya diagnosticados
de neumoconiosis.
BIBLIOGRAFA
1. Mosquera Pestaa JA. Neumoconiosis del carbn
y silicosis: una variado espectro de la patologa res-
piratoria. Madrid: Ergon; 1994. p. 3-19.
2. Banks DE, Morring KJ, Bochlecke BA, Althouse
RB, Merchant JA. Silicosis in silica flour workers.
Am Rev Respir Dis 1981; 124: 445-50.
3. Jain SM, Sepamb GC, Khare KC, Dubey VS. Sili-
cosis in slate pencil workers. A Clinicoradiologic
study. Chest 1977; 71: 423-6.
4. Gong H, TashKin DP. Silicosis due to intentional
inhalation of abrasive scouring powder. Case report
with long-term survival and vaculitic sequelae. Am
J Med 1979; 67: 358-62.
5. Dumontet C, Biron F, Vitrey D, Guerin JC, Vin-
cent M, Jarry O, et al. Acute silicosis due to inha-
lation of a domestic product. Am Rev Respir Dis
1991; 143: 880-2.
6. Briotet A, Le Magrex L, Parant Ch, et al. Les risques
de silicose chez les prothesistes taires. Arch M al
Prof Med du travail et Sec Social 1979; 4: 123-4.
7. De Vuyst P, Van de Weyer R, De Coster A, Marchan-
dise FX, Dumortier P, Ketelbant P, et al. Dental
technicians pneumoconiosis. A report of two cases.
Am Rev Respir Dis 1986; 133: 316-20.
8. Bergin CJ, Mller NL, Vedall S, Chan-Yeung M.
CT in silicosis: Correlation with plain films and
pulmonary function tests. Am J Roentgenol 1986;
146: 477-83.
9. Theron CP, Walters LG, Webster I. The interna-
tional classification of radiographs of the pneu-
moconiosis: based on the findings in 100 decea-
sed white South Africa coal miners: an evaluation.
Med Proc (Johannesburg) 1964; 10: 352.
10. Shida H, Chiyotani K, Honma K, Hosoda Y, Nobe-
chi T, Morikubo H, et al. Radiologic and patholo-
gic characteristics of mixed dust pneumoconiosis.
Radiographics 1996; 16: 483-98.
11. Kinsella N, Mller NL, Vedal S, Staples C, Abbound
RT, Chan-Yeung M. Emphysema in silicosis: a com-
parison of smokers with nonsmokersusing pulmo-
nary function testing and computed tomography.
Am Rev Respir Dis 1990; 141: 1497-500.
12. Pendergrass EP. Caldwell Lecture 1957- Silicosis
and a few of the other pneumoconioses: obser-
vation on certain aspects of the problem, with
emphasis on the role of the radiologist. Am J Roet-
genol 1958; 80: 1-41.
84 Herramientas diagnsticas
13. Fraser RS, Mller NL, Coldman N, Par PD. Inha-
lacin de polvo inorgnico (neumoconiosis). En:
Fraser RS, Par DP (eds.). Diagnosis of diseases of
the chest. 4 ed. Phyladelphia: W.B. Saunders Com-
pany; 1999. p. 2374-402.
14. Maclaren WM, Soutar CA. Progressive massive
fibrosis and simple pneumoconiosis in ex-miners.
Br J Ind Med 1985; 42: 734-40.
15. Jacobson G, Felson B, Pendergrass EP, et al. Eggs-
hell calcification in coal and metal workers. Semin
Roetgenol 1967; 2: 276.
16. Bellini F, Ghislandi E. Egg-shell calcification at
extrahilar sites in a silico-tuberculotic patient. Med
Lav 1960; 51: 600.
17. Grenier P, Chevret S, Beigelman C, Brauner MW,
Chastang C, Valeyre D. Chronic diffuse infiltrative
lung disease: determination of the diagnostic value
of clinical data, chest radiography, and CT with
Bayesian analysis. Radiology 1994; 191: 383-90.
18. Berk M, Gerstl B, Hollander AG, Jacobs LG. Intra-
abdominal egg-shell calcifications due to silicosis.
Radiology 1956; 67: 527-30.
19. Paterson JF. Silicosis in hardrock miners in Onta-
rio: the problem and its prevention. Can Med
Assoc J 1961; 84: 594-601.
20. Michel RD, Morris JF. Acute silicosis. Arch Intern
Med 1964; 113: 850-5.
21. Dee PM, Suratt P, Winm W. The radiographic fin-
dings in acute silicosis. Radiology 1978; 126: 359-63.
22. Buechner HA, Ansari A. Acute silicoproteinosis: a
new pathologic variant of acute silicosis in sandblas-
ters, characterized by histologic features resembling
alveolar proteinosis. Dis Chest 1969; 55: 274-8.
23. Remy-Jardin M, Remy J, Farre I, Marquette CH.
Computed tomographic evaluation of silicosis and
coal workers pneumoconiosis. Radiol Clin North
Am 1992; 30: 1155-76.
24. Sluis-Cremer GK, Hessel PA, Hnizdo E, Churchill
AR. Relationship between silicosis and rheuma-
toid arthritis. Thorax 1986; 41: 596-601.
25. Begin R, Bergeron D, Samson L, Boctor M, Can-
tin A. CT assessment of silicosis in exposed wor-
kers. Am J Roentgenol 1987; 148: 509-14.
26. Begin R, Ostiguy G, Fillion R, Colman N. Compu-
ted tomography scan in the early detection of sili-
cosis. Am Rev Respir Dis 1991; 144: 697-705.
27. Akira M, Higashihara T, Yokohama K, Yamamo-
to S, Kita N, Morimoto S, et al. Radiographic type
p pneumoconiosis: High-resolution CT. Radiology
1989; 171: 117-23.
28. Remy-Jardin M, Beuscart R, Sault MC, Marquet-
te CH, Remy J. Subpleural micronodules in diffu-
se infiltrative lung diseases: evaluation with thin-
section CT scans. Radiology 1990; 177: 133-9.
29. Arakawa H, Honma K, Saito Y, Shida H, Moriku-
bo H, Suganuma N, et al. Pleural disease in silico-
sis: pleural thickening, efusion and invagination.
Radiology 2005; 236: 685-93.
30. Mathieson JR, Mayo JR, Staples CA, Muller NL.
Chronic diffuse infiltrative lung disease: compari-
son of diagnostic accuracy of CT and chest radio-
graphy. Radiology 1989; 171: 111-6.
31. Matsumoto S, Mori H, Miyake H, Yamada Y, Ueda
S, Oga M, et al. MRI signal characteristics of pro-
gressive massive fibrosis in silicosis. Clin Radiol
1998; 53: 510-4.
32. OConnell M, Kennedy M. Progressive massive
fibrosis secondary to pulmonary silicosis appea-
rance on F-18 Fluordeoxiglucosa PET/CT. Clin
Nucl Med 2004; 29: 754-5.
33. Remy-Jardin M, Degreef JM, Beuscart R, Voisisn C,
Remy J. Coal workerspneumoconiosis: CT asses-
ment in exponed workers and correlation with
radiographic findings. Radiology 1990; 177: 363-71.
34. Carta P, Cocco PL, Casula D. Mortality from lung
cancer among Sardinian patients with silicosis. Br
J Ind Med 1991; 48: 122-9.
35. Amandus HE, Castellan RM, Shy C, Heineman EF,
Blair A. Reevaluation of silicosis and lung cancer
in North Carolina dusty trades workers. Am J Ind
Med 1992; 22: 147-53.
36. Amandus H, Costelo J. Silicosis and lung cancer
in U.S. metal miners. Arch Environ Health 1991;
46: 82-9.
37. Infante-Rivard C, Armstrong B, Petitclerc M,
Cloutier LG, Theriault G. Lung cancer mortality
and silicois in Quebec, 1938-85. Lancet 1989; 2:
1504-7.
38. Neuberger M, Kundi M. Occupational dust
exposure and cancer mortality-results of a pros-
pective cohort study. IARC Sci Publ 1990; 97:
65-73.
39. Steenland K, Brown D. Mortality study of gold
miners exposed to silica and nonasbestiform
amphibole minerals: An update with 14 more years
of followup. Am J Ind Med 1995; 27: 217-29.
85 Diagnstico por imagen. Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
40. de Klerk NH, Musk AW. Silica, compensated sili-
cosis and lung cancer in Western Australian gold-
miners. Occup Environ Med 1998; 55: 243-8.
41. Lister WB. Carbon pneumoconiosis in a synthetic
graphite workers. Br J Ind Med 1961; 18: 114-6.
42. Gaensler EA, Cadigan JB, Sasahara AA, Fox EO,
MacMahon HE. Graphite pneumoconiosis of elec-
trotypers. Am J Med 1966; 41: 864-82.
43. Watson AJ, Black J, Doig AT, Nagelschmidt G.
Pneumoconiosis in carbon electrode makers. Br
J Ind Med 1959; 16: 274-85.
44. Trapnell DH. Septal lines in pneumoconiosis. Br
J Radiol 1964; 37: 805-10.
45. Young RC Jr, Rachel RE, Carr PG, Press HC. Pat-
terns of coal workers pneumoconiosis in Appala-
chian former coalminers. J Natl Med Assoc 1992;
84: 41-8.
46. Morgan WK. Respiratory disease in coal miners.
JAMA 1975; 231: 1347-8.
47. Davies D. Disability and coal workers pneumoco-
niosis. Br Med J 1974; 4: 289-90.
48. Seaton A, Soutar CA, Melville AWT. Radiological
changes in coalminers on leaving the industry. Br
J Dis Chest 1980; 74: 310.
49. Williams JL, Moller GA. Solitary mass in the lungs
of coal miners. Am J Roentgenol 1973; 117: 765-70.
50. Theodos PA, Cathcart RT, Fraimow W. Ischemic
necrosis in anthracosilicosis. Arch Envior Health
1961; 2: 609-19.
51. Del Campo JM, Hitado J, Gea G, Colmeiro A, Lan-
za AM, Muoz J, et al. Anaerobes: a new aetiology
in cavitary pneumoconiosis. Br J Ind Med 1982;
39: 392-6.
52. Mosquera JA. Massive melanoptisis: a serius unre-
cognized complication of coal workers pneumo-
coniosis. Eur Respir J 1988; 1: 766-8.
53. Akira M. High-Resolution CT in the evaluation of
occupational and environmental disease. Radiol
Clin North Am 2002; 40: 43-59.
54. Caplan A. Certain unusual radiological appearan-
ces in the chest of coal-miners suffering from rheu-
matoid arthritis. Thorax 1953; 8: 29-37.
55. Escribano Sevillano D, Ferreiro lvarez MJ, lva-
rez Snchez MT, Arias Alba E, Cabezudo Hernn-
dez MA, Mosquera Pestaa JA. Incidencia de neu-
motrax espontneo en la poblacin minera astu-
riana (1974-1980). Med Clin 1982; 79: 51-3.
56. Webb WR, Mller NL, Naidich DP. Efermedades
caracterizadas primariamete por opacidades nodu-
lares o reticulonodulares. En: Webb WR, Mller
NL, Naidich DP (eds.). High-Resolution CT of the
lung, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2003. p. 310.
57. McConnochie K, Green PHY, Vallyathan V. Inters-
titial fibrosis in coal workers-experience in Wales
and West Virginia. Ann Occup Hyg 1988; 32 (suppl
1): 553-60.
58. Chong S, Lee KS, Chung MJ, Han J, Kwon OJ, Kim
TS. Pneumoconiosis: comparison of imaging and
pathologic findings. Radiographics 2006; 26: 59-
77.
59. Matsumoto S, Miyake H, Oga M, Takaki H, Mori
H. Diagnosis of lung cancer in a patient with pneu-
moconiosis and progressive massive fibrosis using
MRI. Eur Radiol 1998; 8: 615-7.
60. Leigh J, Outhred KG, McKenzie HI, Glick M, Wiles
AN. Quantified pathology of emphysema, pneu-
moconiosis, and chronic bronchitis in coal wor-
kers. Br J Ind Med 1983; 40: 258-63.
61. Heitzman ER, Naeye RL, Markarian B. Roentgen
pathological correlations in coal workers pneu-
moconiosis. Ann NY Acad Sci 1972; 200: 510-26.
62. Rossiter CE, Rivers D, Bergman I. Dust content
radilogy and pathology in simple pneumoconio-
sis of coal workers. En: Davies CN (ed.). Inhalated
particles and vapors. London: Pergamon Press;
1967. p. 419.
63. Corrin B. Occupational diseases of the lungs. En:
The Lungs. London: Churchill Livingstone; 1991.
p. 235.
64. Parkes WR. Pneumoconiosis due to coal and car-
bon. En: Occupational Lung Dissorders. London:
Butterworths; 1982. p. 175.
65. Pearson NG, Ashford JR, Morgan DC, Pasqual RS,
Raes S. Effect of quality of chest radiographs on
the categorization of coal workers pneumoconio-
sis. Br J Ind Med 1965; 22: 81-92.
66. Wise ME, Oldhman PD. Effect of radiographic
technique on readigs of categories of simple pneu-
moconiosis. Br J Ind Med 1963; 20: 145-53.
67. Guidelines for the use of the ILO International
Classification of Radiographs of Pneumoconioses
2000 edition. Geneve: International Labour Offi-
ce, 2002 (Occupational Safety and Health Series,
No. 22 (Rev. 2000).
86 Herramientas diagnsticas
INTRODUCCIN
La exposicin al asbesto supone un pro-
blema de salud de primer orden en los pa-
ses industrializados. Asbesto es el trmi-
no genrico con el que se denominan un
grupo de minerales fibrosos, cuyas prin-
cipales caractersticas son la resistencia al
calor y a los cidos, as como su fuerza, duc-
tilidad y flexibilidad. Se clasifican en dos
grupos: serpentinas, cuyo miembro prin-
cipal es el crisotilo, y anfiboles, que inclu-
yen amosita, crocidolita, antofilita, tremo-
lita y actinolita. Crisotilo, crocidolita y acti-
nolita son los causantes de la mayora de
las enfermedades pleuropulmonares
(1)
. Las
fuentes de exposicin al asbesto son: ocu-
pacional, domstica y ambiental.
La toxicidad del asbesto depende de
su naturaleza fibrosa. La mayor parte de
las fibras inhaladas son expulsadas por el
sistema mucociliar, pero una parte pasa al
intersticio y a la pleura donde se produce
una respuesta inflamatoria con acmulo
de macrfagos, que liberan citocinas con
efecto fibrognico en los bronquolos res-
piratorios, alvolos y pleura
(1-6)
.
En el desarrollo de la enfermedad pleu-
roplumonar influyen tambin factores rela-
cionados con el husped, como la eficien-
cia de la depuracin alveolar, el estado
inmunolgico y el hbito tabquico
(1)
.
Las manifestaciones clnicas no apare-
cen habitualmente hasta veinte aos des-
pus del inicio de la exposicin.
La patologa relacionada con el asbes-
to incluye: enfermedad pleural benigna
(derrame pleural, placas pleurales, engro-
samiento pleural difuso, y calcificaciones
pleurales), enfermedad parenquimatosa
(asbestosis y atelectasia redonda) y pato-
loga maligna (mesotelioma y carcinoma
broncognico).
La radiografa simple de trax en pro-
yecciones pstero-anterior (PA) y lateral
contina siendo la tcnica diagnstica ini-
cial ante la sospecha de patologa pleuro-
pulmonar relacionada con exposicin al
asbesto. Las proyecciones oblicuas pueden
ayudar a determinar la presencia y exten-
sin de la patologa pleural.
Para describir los hallazgos radiolgicos
derivados de la exposicin al asbesto se pue-
de usar la Clasificacin Internacional de
Radiografas de las Neumoconiosis estable-
cida por la Organizacin Internacional del
Trabajo (OIT) en 1980
(7,8)
. En el caso de la
asbestosis, en la radiografa pstero-ante-
Diagnstico por imagen de la patologa
asociada a la inhalacin de asbesto
Amador Prieto Fernndez, Juan Calvo Blanco,
Manuel Rivela Vzquez
7
rior de trax se encontrara con lo que la
clasificacin de la OIT define como peque-
as opacidades irregulares que se designan
como s, t y u, y su profusin se valora
desde 1/1 a 3/3. Tambin describe el gra-
do, extensin y localizacin de los engro-
samientos pleurales, as como la presencia
de calcificaciones pleurales.
No obstante, la radiografa simple pre-
senta una baja sensibilidad y especificidad
en el diagnstico de la patologa relacio-
nada con el asbesto, de tal manera que, el
10-20% de los pacientes con asbestosis
demostrada anatomopatolgicamente no
presentaban alteraciones en la radiogra-
fa simple de trax
(9,10)
.
En la actualidad, la tomografa compu-
tarizada de alta resolucin (TCAR) es la
tcnica de eleccin a la hora de valorar la
patologa, tanto pleural como parenqui-
matosa asociada al asbesto. La TCAR pre-
senta mayor sensibilidad y especificidad
que la radiologa simple y que la TC con-
vencional
(11-13)
. La TCAR define con mayor
precisin los distintos hallazgos radiolgi-
cos asociados a la exposicin al asbesto, y
permite valorar de manera ms ajustada
la profusin de la enfermedad
(14)
. De
hecho, ha cambiado el diagnstico por
imagen de la patologa asociada al asbes-
to, tanto en un sentido clnico como mdi-
co-legal.
MANIFESTACIONES RADIOLGICAS
1. Patologa pleural benigna
La afectacin pleural es mucho ms
frecuente que la parenquimatosa. En
pacientes con evidencia de asbestosis en
la TCAR existe afectacin pleural hasta en
el 95% de los casos
(1)
.
1.1. Derrame pleural
La presencia de derrame pleural es la
manifestacin ms precoz de exposicin
al asbesto
(4,15-17)
, siendo la nica alteracin
que se puede encontrar en los primeros
10 aos despus de la exposicin ini-
cial
(6,18,19)
. La mayor parte ocurre en los
primeros 20 aos postexposicin. Suelen
ser de pequeo tamao, por lo que son
asintomticos en el 46-66%
(18,20)
, y frecuen-
temente se resuelven espontneamente
en unos meses, aunque en algunas ocasio-
nes persisten y pueden ser recurrentes en
un 28%
(6)
.
El diagnstico radiolgico se realiza
con la radiografa PA y lateral, pudiendo
requerirse proyecciones en decbito late-
ral con rayo horizontal.
Desde un punto de vista radiolgico,
el derrame pleural asociado a la exposi-
cin al asbesto no presenta ninguna carac-
terstica que permita diferenciarlo de otro
tipo de derrames pleurales de distinta etio-
loga, aunque al tratarse de un exudado
hemorrgico en la TC el lquido presenta
una mayor densidad que otro tipo de
derrames
(21)
.
Para etiquetar un derrame como secun-
dario a exposicin al asbesto deben cum-
plirse varios requisitos:
Antecedente claro de exposicin direc-
ta o indirecta al asbesto.
Exclusin de otras causas de derrame
pleural.
Ausencia de proceso maligno en los
tres aos siguientes al diagnstico
(22,23)
.
En la actualidad no existe evidencia
88 Herramientas diagnsticas
que relacione el derrame pleural por
asbesto con el desarrollo posterior de un
mesotelioma pleural maligno
(24)
.
1.2. Placas pleurales
Son la manifestacin ms frecuente de
exposicin al asbesto
(6,24)
y representan
pequeas zonas de fibrosis pleural que
afectan, fundamentalmente, a la pleura
parietal, aunque la pleura visceral de las
cisuras interlobares puede afectarse en
algunas ocasiones
(6)
.
Tienen un perodo de latencia mayor
de 20 aos desde la exposicin inicial
(3)
.
Las localizaciones caractersticas
(24,25)
son:
La pared posterolateral del trax entre
la 7 y la 10 costillas.
La pared lateral entre la 6 y la 9 cos-
tillas.
Las cpulas diafragmticas.
Suelen respetar los vrtices pulmona-
res, as como los ngulos costofrnicos
(26)
y a menudo son mltiples, aunque pue-
den encontrarse aisladas.
Pueden ser bilaterales y simtricas, bila-
terales y asimtricas y ms normalmente
unilaterales; en este caso afectan con
mayor frecuencia al lado izquierdo
(27,28)
.
El principal problema para efectuar el
diagnstico por radiografa simple de las
placas pleurales reside en distinguirlas de
las sombras acompaantes de la pared
torcica, lo cual provoca ms de un 20%
de falsos positivos
(29)
. En la radiografa PA,
cuando las placas se ven de frente apa-
recen como tenues aumentos de densidad
mal definidos con mrgenes irregulares.
Cuando se ven de perfil aparecen como
una banda de 1 a 10 mm de grosor para-
lela al borde interno de la pared torcica.
Las proyecciones oblicuas a 45 son espe-
cialmente tiles, ya que permiten identi-
ficar un mayor nmero de placas (hasta
un 50% ms)
(30)
(Fig. 1). La deteccin de
placas en la radiografa simple es altamen-
te especfica de la exposicin al asbesto,
pero su sensibilidad es baja, ya que slo se
detectan entre el 8 y el 46%
(6)
.
La TCAR es una tcnica ms sensible
que la radiografa simple y que la TC con-
vencional a la hora de identificar las placas
pleurales, y permite diferenciarlas de los
msculos y de la grasa extrapleural
(31-34)
.
En la TCAR las placas aparecen como
un engrosamiento pleural focal con bor-
des ntidos, separados de la costilla subya-
cente y de los planos blandos extrapleura-
les por una fina banda de grasa. Se locali-
zan, sobre todo, en regiones posterolate-
rales y paraespinales (Fig. 2).
Ha de tenerse especial cuidado a la
hora de valorar las regiones paraespina-
les, ya que en esa zona los vasos intercos-
tales pueden simular la presencia de pla-
cas pleurales.
La incidencia de calcificacin de las
placas vara desde el 0 al 50%
(1,19,24,34,35)
. Se
identifican mejor en la TCAR que en la
TC convencional o en la radiografa sim-
ple. La localizacin ms frecuente de las
calcificaciones es la pleura diafragmtica.
La presencia de placas bilaterales calcifi-
cadas se considera virtualmente patogno-
mnica de exposicin al asbesto
(1,36,37)
.
Algunas placas pueden presentar alte-
raciones del parnquima pulmonar adya-
cente, consistentes en lneas intersticia-
les menores de 1 cm que contactan con
las placas y les confieren un aspecto
velloso
(26)
.
89 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
1.3. Engrosamiento pleural difuso
Se debe a un engrosamiento y fibro-
sis de la pleura visceral que se fusiona con
la parietal en una rea amplia, al contra-
rio que las placas, que afectan localizada-
mente a la pleura parietal y que no suelen
presentar adherencias con la visceral
(21)
.
Habitualmente es secundario a derrames
pleurales previos por asbesto
(18,38-40)
, y no
es raro que se asocie a un defecto venti-
latorio restrictivo
(41-43)
.
Es un hallazgo menos especfico de
exposicin al asbesto que las placas pleu-
rales, ya que pueden aparecer engrosa-
mientos pleurales secundarios a derrames
pleurales de otras etiologas (inflamato-
rios, hemotrax o enfermedades del teji-
do conectivo). Se define el engrosamien-
to pleural difuso en la radiografa simple
como un tenue aumento de densidad inin-
terrumpido, que afecta al 25% de la pared
torcica con o sin obliteracin del seno
costofrnico
(24,38)
. En la TC se describe
como un engrosamiento continuo de la
pleura de unos 3 mm de espesor que se
extiende ms de 8 cm en direccin cr-
neo-caudal y ms de 5 cm de anchura
(44)
.
Afecta habitualmente a las superficies pos-
90 Herramientas diagnsticas
Figura 1. Radiografa PA (A) y proyecciones obli-
cuas (B y C) en paciente con placas pleurales
bilaterales. Las proyecciones oblicuas permiten
valorar con mayor precisin, tanto la localiza-
cin como el nmero de placas.
A
C
B
terior y lateral de las bases pulmonares
(Fig. 3).
A la hora de realizar el diagnstico dife-
rencial con las placas pleurales debe tener-
se en cuenta que:
Las placas suelen respetar vrtices y
senos costofrnicos.
El engrosamiento pleural difuso es raro
que se calcifique de forma extensa (en
este caso deben sospecharse otras etio-
logas)
(19)
.
El engrosamiento pleural difuso pre-
senta unos mrgenes mal definidos e
irregulares, mientras que las placas pre-
sentan unos contornos ntidos.
Las placas no suelen extenderse ms
de cuatro espacios intercostales, salvo
que confluyan.
91 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
Figura 2. TCAR (A) donde se observa una placa aislada en pleura anterior derecha (flecha), que
no se identificaba en las radiografas simples. TC convencional (B y C) en paciente con mlti-
ples placas calcificadas, algunas de ellas situadas en pleura diafragmtica. TC multicorte con
reconstruccin multiplanar en plano coronal (D) donde se aprecian placas calcificadas en regio-
nes paraespinales, pared lateral derecha y diafragmas.
A
C
B
D
El engrosamiento pleural difuso afec-
ta con cierta frecuencia a las cisuras inter-
lobares, de tal manera que en la clasifica-
cin de la OIT de 1980 se consigna con el
smbolo pi el engrosamiento de la cisu-
ra menor en la radiografa lateral de
trax
(7)
.
Al igual que ocurra con las placas pleu-
rales, la TC es una tcnica ms sensible y
especfica para el diagnstico del engro-
samiento pleural difuso que la radiogra-
fa simple, aunque en este caso la TC con-
vencional parece ser ms til que la
TCAR
(31,32,41)
.
El diagnstico diferencial del engrosa-
miento pleural difuso incluye derrame
pleural organizado, infeccin crnica
(tuberculosis), enfermedades del tejido
conectivo, talcosis, metstasis pleurales y
mesotelioma
(24,26)
.
La presencia de un engrosamiento
pleural mayor de 1 cm, la afectacin pleu-
ral mediastnica y la nodularidad pleural
son ms habituales en la patologa pleural
maligna
(24)
.
En algunas ocasiones el engrosamien-
to de la pleura visceral es localizado obser-
vndose, tanto en la radiografa simple
como en la TCAR unas bandas parenqui-
matosas en la periferia pulmonar, que con-
vergen en la zona del engrosamiento pleu-
ral y que se denominan imagen en pata
de cuervo
(21,45,46)
(Fig. 4).
2. Patologa parenquimatosa benigna
2.1. Atelectasia redonda
Tambin conocida como sndrome de
Blesovsky o pseudotumor, se trata de un
plegamiento pleural que atrapa un rea
del parnquima pulmonar subyacente con
atelectasia del mismo
(47-52)
. Es, por tanto,
una afectacin parenquimatosa secunda-
ria a patologa de la pleura visceral, que
suele aparecer engrosada en las proximi-
dades de la lesin. La exposicin al asbes-
92 Herramientas diagnsticas
Figura 3. Radiografa oblicua (A) de paciente con engrosamiento pleural difuso izquierdo,
placas pleurales derechas y bandas parenquimatosas. TCAR (B) donde se confirma el engrosa-
miento pleural difuso izquierdo y se identifican, adems, placas calcificadas en ambas pleuras
diafragmticas.
A B
to es la causa ms comn, aunque puede
asociarse a cualquier proceso cicatricial
pleural
(19)
. En la radiografa de trax la
atelectasia redonda aparece como una
masa oval o redondeada de mrgenes bien
definidos contigua a la pleura, con una
localizacin tpicamente intrapulmonar
evidenciada por los ngulos agudos entre
la lesin y la pleura, que casi siempre apa-
rece engrosada. En algunos casos se evi-
dencia distorsin del parnquima pulmo-
nar circundante. El seguimiento radiol-
gico demuestra estabilidad de la
lesin
(48,53)
. La localizacin ms frecuente
es la parte posterior y perifrica de los
lbulos inferiores, aunque puede afectar
a cualquier lbulo y no es raro que sea bila-
teral
(50,54)
.
La TC permite un diagnstico ms pre-
ciso evidenciando una lesin redondea-
da perifrica entre 2 y 7 cm adyacente a un
rea de engrosamiento pleural. Se obser-
va un apelotonamiento bronco-vascular
curvilneo que entra en la lesin en la zona
del plegamiento, y que se conoce como sig-
no de la cola de cometa
(24,48,50,55)
(Fig. 5).
Suele evidenciarse prdida de volumen
en el pulmn adyacente
(48,56,57)
. Tras la
administracin intravenosa de contraste
yodado la lesin se realza homogneamen-
te
(53)
. En algunas ocasiones es difcil dife-
renciar la atelectasia redonda de un tumor
maligno. En estos casos, tanto la RM como
la ecografa Doppler color pueden ayudar
en el diagnstico
(58-60)
, debiendo recurrir-
se a la biopsia en algunas ocasiones para
descartar malignidad
(26)
.
2.2. Asbestosis
Se define la asbestosis como una fibro-
sis del intersticio pulmonar secundaria a
la exposicin al asbesto
(61)
. Los hallazgos
radiolgicos son similares a los de la fibro-
sis pulmonar de otra etiologa, y no exis-
93 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
Figura 4. Radiografa AP (A) en paciente con engrosamiento pleural localizado, situado en lbu-
lo superior derecho, con bandas parenquimatosas que se irradian desde ese punto. En la TCAR
(B) se identifica la imagen caracterstica en pata de cuervo.
A
B
te ningn signo especfico de esta enfer-
medad, aunque la presencia de patologa
pleural asociada orienta hacia la asbesto-
sis. El diagnstico diferencial, tanto desde
un punto de vista antomo-patolgico
como radiolgico, se plantea fundamen-
talmente con la neumona intersticial usual
y con la fibrosis pulmonar idioptica
(2,19)
.
En la fase inicial de la enfermedad la
radiografa simple muestra un patrn inters-
ticial retculo-nodular de predominio en
bases con profusiones a partir del grado 1/0,
que, en fases avanzadas se hace ms difuso
y patente pudiendo llegar a la panalizacin.
Otros hallazgos que se pueden encontrar
en la radiografa de trax son opacidades
en vidrio deslustrado, pequeas opacida-
des nodulares, borramiento de aspecto des-
flecado de la silueta cardiaca y contornos
diafragmticos mal definidos
(26,62)
.
En cualquier caso, la radiografa de
trax presenta una baja sensibilidad a la
hora de detectar la asbestosis, debido, en
parte, a la superposicin de patologa pleu-
ral (que impide una correcta valoracin
del parnquima subyacente) y, por otro
lado, a lo tenues que son las alteraciones
en fases iniciales de la enfermedad
(6,63,64)
.
La TCAR es una tcnica ms sensible
para la valoracin de la asbestosis
(63)
. Los
hallazgos
(1,19,31,45,63,65)
que se pueden encon-
trar son:
94 Herramientas diagnsticas
A
C
B
Figura 5. Radiografa PA (A) de paciente expues-
to a asbesto, donde se observa imagen pseudono-
dular paracardiaca derecha, que en la TCAR (B)
se corresponde con una atelectasia redonda adya-
cente a la pleura diafragmtica derecha (flecha).
TC de otro paciente (C) con atelectasia redonda
en lbulo inferior derecho donde se observa la tpi-
ca imagen en cola de cometa que definen las
estructuras bronco-vasculares al entrar en la lesin.
Lneas septales: son densidades linea-
les subpleurales de 1-2 cm que se
corresponden con septos interlobuli-
llares engrosados.
Lneas intralobulillares: son opacidades
puntiformes, lineales o ramificadas de 1-
2 cm de longitud situadas a menos de 1
cm de la pleura y perpendiculares a ella.
Representan fibrosis peribronquiolar
(66)
.
Lneas curvilneas subpleurales: son
densidades lineales de 5-10 cm de lon-
gitud, situadas a menos de 1 cm de la
pleura y paralelas a ella
(62,67,68)
.
Bandas parenquimatosas: son densida-
des lineales de 2 a 5 cm de longitud
que atraviesan el pulmn y suelen con-
tactar con un rea de engrosamiento
pleural. Se corresponden con fibrosis
de la vaina broncovascular o del tabi-
que interlobulillar con distorsin
parenquimatosa
(62,67,68)
. Aparecen con
mayor frecuencia en la asbestosis que
en otras causas de fibrosis pulmonar
(63)
.
Patrn en panal de abeja: son reas
de pulmn que contienen pequeos
espacios areos qusticos de 0,3 a 1,5
cm de dimetro con paredes gruesas y
bien definidas. Es un hallazgo poco fre-
cuente en la asbestosis (7-17%)
(31)
(Figs. 6 y 7).
95 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
Figura 6. Radiografa PA (A) en paciente con
asbestosis, donde se aprecia un patrn retcu-
lo-nodular mal definido t/s, 1/1, segn la
clasificacin de la OIT, de predominio en
bases. La TCAR (B y C) confirma la presencia
de lneas septales cortas perpendiculares a la
pleura. En la imagen C se identifican, adems,
bandas parenquimatosas y placas pleurales en
lbulo inferior izquierdo. Los hallazgos sugie-
ren asbestosis.
A
C
B
Los hallazgos, tanto de la radiografa
simple como de la TCAR, son inespecfi-
cos y ningn signo aislado se puede con-
siderar diagnstico de la asbestosis. Sin
embargo, la probabilidad de que se trate
de una fibrosis intersticial relacionada con
el asbesto aumenta con la cantidad de ano-
malas radiolgicas detectadas.
Algunos autores consideran que, es pre-
ciso identificar tres de los signos previos
descritos en la TCAR para realizar el diag-
nstico de la asbestosis
(69)
. Cuando, adems,
se identifican placas pleurales, la probabi-
lidad de que el proceso est en relacin con
exposicin al asbesto se incrementa
(70)
.
Dado que en las formas leves de asbes-
tosis las lesiones predominan en las por-
ciones posteriores de las bases pulmona-
res, puede ser til realizar cortes de TCAR
con el paciente en posicin prono, para
evitar la posible confusin con el edema
gravitacional fisiolgico que tambin asien-
ta en la misma localizacin
(71)
.
Pueden visualizarse adenopatas medias-
tnicas, aunque es un hallazgo poco fre-
cuente
(72)
.
En los ltimos tiempos se estn reali-
zando protocolos de estudio con TCAR
con baja dosis de radiacin, que abren un
futuro esperanzador en el diagnstico
radiolgico de la patologa pleuropulmo-
nar asociada a exposicin al asbesto, ya
que permiten obtener imgenes de una
calidad diagnstica suficiente con bajas
dosis de radiacin, por lo que en algunos
foros se est planteando su uso como
mtodo de screening en sustitucin de la
radiologa simple
(1,73,74)
.
3. Patologa maligna
3.1. Mesotelioma difuso maligno
Es un tumor poco frecuente que pre-
senta una clara relacin con exposicin al
asbesto. Su pronstico es malo, con una
supervivencia media entre 1 y 2 aos
(26,75,76)
.
96 Herramientas diagnsticas
Figura 7. TCAR (A) en paciente con asbestosis, que presenta lneas curvilneas subpleurales de
varios centmetros de longitud paralelas a la pleura. TCAR (B) en otro paciente con asbestosis
ms evolucionada que presenta patrn en panal de abeja en regiones subpleurales y densi-
dades en vidrio deslustrado.
A B
97 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
Figura 8. Radiografas PA y lateral (A y B) en paciente con mesotelioma pleural difuso, donde
se observa un engrosamiento pleural derecho de aspecto nodular que rodea la mitad inferior
del pulmn con afectacin de la pleura mediastnica. La TC con contraste endovenoso (C-F)
confirma la presencia de una tumoracin pleural de aspecto mamelonado que capta contraste
yodado y se asocia a derrame y atelectasia compresiva del pulmn subyacente.
A
B
C
D
E F
El primer hallazgo en la radiografa
simple suele ser un derrame pleural que
caractersticamente no produce despla-
zamiento mediastnico contralateral. Pue-
de identificarse un engrosamiento pleu-
ral de aspecto festoneado o nodular que
progresa hacia un engrosamiento pleu-
ral difuso en forma de coraza en las fases
ms avanzadas de la enfermedad. Es un
tumor agresivo que tiende a infiltrar las
estructuras mediastnicas, la parte ms
superficial del parnquima pulmonar, la
pared torcica y el diafragma. Las mets-
tasis hematgenas a distancia no son
infrecuentes
(76)
.
La TC permite un diagnstico ms pre-
ciso, tanto del tumor como de su exten-
sin (Figs. 8 y 9). Suelen encontrarse otros
signos de exposicin al asbesto, como pla-
cas pleurales o asbestosis. Al contrario que
en las placas pleurales, la calcificacin del
mesotelioma es rara. La TC puede identi-
ficar adenopatas metastsicas en medias-
tino y regiones hiliares.
La RM, fundamentalmente la proyec-
cin coronal, es una tcnica til en la valo-
racin de la extensin local del tumor,
definiendo con mayor precisin que la TC
la infiltracin mediastnica, as como la
relacin del tumor con los grandes vasos
y la pared torcica
(76,77)
.
Los signos radiolgicos
(78)
que nos
deben orientar hacia la presencia de un
mesotelioma pleural maligno son:
Engrosamiento pleural mayor de 1 cm
de grosor.
Engrosamiento pleural festoneado o
nodular.
Afectacin de la pleura mediastnica.
Engrosamiento pleural circunferencial.
3.2. Carcinoma broncognico
Existe una clara asociacin entre car-
cinoma broncognico y exposicin al
98 Herramientas diagnsticas
Figura 9. Radiografa PA (A) de paciente expuesto al asbesto que muestra una ocupacin de
aspecto bilobulado de la cavidad pleural derecha. En la TC (B) se confirma la presencia de una
masa pleural hipercaptante con derrame asociado. Histolgicamente se corresponda con un
mesotelioma maligno.
A B
asbesto, ejerciendo un efecto sinrgico con
el hbito tabquico. El riesgo de carcino-
ma broncognico en pacientes fumadores
expuestos al asbesto es 60-100 veces supe-
rior que en pacientes no fumadores no
expuestos
(6,17,79-82)
.
Desde un punto de vista radiolgico
no existen hallazgos caractersticos del car-
cinoma broncognico asociado con el
asbesto, siendo la radiologa similar a la
del resto de carcinomas.
Los carcinomas broncognicos aso-
ciados con el asbesto afectan con mayor
frecuencia a la periferia de los lbulos
inferiores, coincidiendo con la zona
caracterstica de afectacin de la asbes-
tosis
(6,19)
.
PUNTOS CLAVE
El derrame pleural benigno es la mani-
festacin ms temprana en personas
expuestas al asbesto.
Las placas pleurales no calcificadas son
el hallazgo radiolgico ms frecuente.
El engrosamiento pleural difuso sue-
le ser secundario a derrame pleural
previo.
El engrosamiento pleural difuso se aso-
cia con mayor frecuencia a la asbesto-
sis que a placas pleurales.
La atelectasia redonda y las imgenes
en pata de cuervo suelen asociarse a
engrosamiento pleural difuso.
La afectacin de las cisuras interloba-
res indica afectacin de la pleura vis-
ceral.
Un engrosamiento pleural festoneado
de ms de 1 cm de espesor con afecta-
cin de la pleura mediastnica o circun-
ferencial obliga a descartar mesotelio-
ma.
Los signos de la asbestosis en TCAR son
similares a los de la fibrosis pulmonar
idioptica.
El dato mas importante para realizar
el diagnstico diferencial entre asbes-
tosis y fibrosis pulmonar idioptica es
la asociacin de placas pleurales al
patrn intersticial.
La radiografa de trax PA y lateral
sigue siendo la primera prueba radio-
lgica a realizar a una persona con
exposicin al asbesto.
La clasificacin de la OIT presenta limi-
taciones a la hora de definir la pato-
loga asociada al asbesto.
La TCAR tiene mayor sensibilidad que
la TC y la radiografa simple en la valo-
racin, tanto pleural como parenqui-
matosa secundaria a la exposicin al
asbesto.
La TCAR con bajas dosis de radiacin
podra convertirse en un futuro prxi-
mo en la tcnica de screening para la
evaluacin peridica de las personas
expuestas al asbesto.
BIBLIOGRAFA
1. Fraser RS, Mller NL, Colman N, Par PD. Asbes-
tosis. En: Fraser RS, Par PD (eds.). Diagnstico
de las enfermedades del trax (Vol. IV). 4. ed.
Buenos Aires: Editorial Panamericana; 1999. p.
2403-31.
2. Copley SJ, Wells AU, Sivakumaran P, Rubens
MB, Gary Lee YC, Desai SR, et al. Asbestosis and
idiopathic pulmonary fibrosis: comparison of
thin-section CT features. Radiology 2003; 229:
731-6.
99 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
3. Oberdrster G. Lung particle overload: implica-
tions for occupational exposures to particles. Regul
Toxicol Pharmacol 1995; 27: 123-35.
4. Boutin C, Dumortier P, Rey F, Viallat JR, De Vuyst
P. Black spots concentrate oncogenic asbestos
fibers in the parietal pleura. Am J Respir Crit Care
Med 1996; 153: 444-9.
5. Rey F, Viallat JR, Farisse P, Boutin C. Pleural migra-
tion of asbestos fibers after intratracheal injection
in rats. Eur Respir Rev 1993; 3: 145-7.
6. McLoud TC. Conventional radiography in the
diagnosis of asbestos-related disease. Radiol Clin
North Am 1992; 30: 1177-89.
7. International Labour Office Guidelines for the
Use of the ILO International Classification of the
Radiographs of Pneumoconioses. Revised edition.
Geneva: International Labour Office Occupatio-
nal Health and Safety Series, no. 22 (rev. 80), 1980.
8. International Labour Office. International clas-
sification of radiographs of pneumoconioses.
Geneva, Switzerland: International Labour Orga-
nization; 2003.
9. Ross RM. The clinical diagnosis of asbestosis in
this century requires more than a chest radio-
graph. Chest 2003; 124: 1120-8.
10. Kipen HM, Lilis R, Suzuki Y, Valciukas JA, Selikoff
IJ. Pulmonary fibrosis in asbestos insulation wor-
kers with lung cancer: a radiological and histo-
pathological evaluation. Br J Ind Med 1987; 44:
96-100.
11. Suganuma N, Kusaka Y, Hosoda Y, Shida H, Mori-
kubo H, Nakajima Y, et al. The Japanese classifica-
tion of computed tomography for pneumoconio-
ses with standard films: comparison with the ILO
International Classification of radiographs for
pneumoconioses. J Occup Health 2001; 43: 24-31.
12. Sebastien P, Janson X, Gaudichet A, Hirsch A, Big-
non J. Asbestos retention in human respiratory tis-
sues: comparative measurements in lung parenchy-
ma and in parietal pleura. IARC Sci Publica 1980;
30: 237-46.
13. American Thoracic Society. Official Statement:
Diagnosis and initial management of nonmalig-
nant diseases related to asbestos. Am J Resp Crit
Care Med 2004; 170: 691-715.
14. Lee YC, Singh B, Pang SC, DE Klerk NH, Hillman
DR, Musk AW. Radiographic (ILO) readings pre-
dict arterial oxygen desaturation during exercise
in subjects with asbestosis. Occup Environ Med
2003; 60: 201-6.
15. Hillerdal G. Non-malignant asbestos pleural dise-
ase. Thorax 1981; 36: 669-75.
16. Eisenstadt HB. Pleural effusion in asbestosis. N
Engl J Med 1974; 190: 1025.
17. Kim KI, Kim CW, Lee MK, Lee KS, Park CK, Choi
SJ, et al. Imaging of occupational lung disease.
Radiographics 2001; 21: 1371-91.
18. Epler GR, Gaensler EA. Prevalence of asbestos
pleural effusion in a working population. JAMA
1982; 247: 617-22.
19. Staples CA. Computed tomography in the evalua-
tion of benign asbestos-related disorders. Radiol
Clin North Am 1992; 30: 1191-207.
20. Hillerdal G, Ozesmi M. Benign asbestos pleural
effusion: 73 exudates in 60 patients. Eur J Respir
Dis 1987; 71: 113-21.
21. Solomon A. Radiological features of asbestos-rela-
ted visceral pleural changes. Am J Ind Med 1991;
19: 339-55.
22. Isidro I, Abu Shams K, Alday E, Carretero JL,
Ferrer J, Freixa A, et al. Normativa sobre el asbes-
to y sus enfermedades pleuropulmonares. Arch
Bronconeumol 2005; 41: 153-68.
23. Martensson G, Hagberg S, Pettersson K, Thirin-
ger G. Asbestos pleural effusion: a clinical entity.
Thorax 1987; 42: 646-51.
24. Peacock C, Copley SJ, Hansell DM. Asbestos-rela-
ted benign pleural disease. Clin Radiol 2000; 55:
422-32.
25. Fletcher DE, Edge JR. The radiological changes
in pulmonary and pleural asbestosis. Clin Radiol
1970; 21: 355-65.
26. Roach HD, Davies GJ, Attanoos R, Crane M, Adams
H, Phillips S. Asbestos: when the dust settles. An
imaging review of asbestos-related disease. Radio-
graphics 2002; 22: S167-S84.
27. Withers BF, Ducatman AM, Yang WN. Roentgeno-
graphic evidence for predominant left-sided location
of unilateral pleural plaques. Chest 1984; 95: 1262-4.
28. Hu H, Beckett L, Kelsey K, Christiani D. The left-
sided predominance of asbestos-related pleural
disease. Am Rev Respir Dis 1993; 148: 981-4.
29. Gefter WB, Epstein DM, Miller WT. Radiographic
evaluation of asbestos-related chest disorders. Crit
Rev Diagn Imag 1984; 21: 133-81.
100 Herramientas diagnsticas
30. Sargent EN, Gordonson J, Jacobson G, Birnbaum
W, Shaub M. Bilateral pleural thickening: a mani-
festation of asbestos dust exposure. Am J Roent-
genol 1978; 131: 579-85.
31. Aberle DR, Gamsu G, Ray CS, Feuerstein IM.
Asbestos-related pleural and parenchymal fibro-
sis: detection with high-resolution CT. Radiology
1988; 166: 729-34.
32. Friedman AC, Fiel SB, Fisher MS, Radecki PD, Lev-
Tolaff AS, Caroline DF. Asbestos-related pleural
disease and asbestosis: a comparison of CT and
chest radiography. Am J Roentgenol 1988; 150:
269-75.
33. Lozewicz S, Reznek RH, Herdman M, Dacie JE,
McLean A, Davies RJ. Role of computed tomo-
graphy in evaluating asbestos related lung disea-
se. Br J Ind Med 1989; 46: 777-81.
34. Gamsu G, Aberle DR, Lynch D. Computed tomo-
graphy in the diagnosis of asbestos-related thora-
cic disease. J Thorac Imag 1989; 4: 61-7.
35. Frank W, Loddenkemper R. Fiber-associated pleu-
ral disease. Semin Respir Crit Care Med 1995; 16:
315-23.
36. Nishimura SL, Broaddus VC. Asbestos-induced
pleural disease. Clin Chest Med 1998; 19: 311-29.
37. Hillerdal G, Lindgren A. Pleural plaques: correla-
tion of autopsy findings to radiographic findings
and occupational history. Eur J Respir Dis 1980;
61: 315-9.
38. McLoud TC, Woods BO, Carrington CB, Epler
GR, Gaensler EA. Diffuse pleural thickening in an
asbestos exposed population: prevalence and cau-
ses. Am J Roentgenol 1985; 144: 9-18.
39. Lilis R, Lerman Y, Selikoff IJ. Symptomatic benign
pleural effusions among asbestos insulation wor-
kers: residual radiographic abnormalities. Br J Ind
Med 1988; 45: 443-9.
40. Fridriksson HV, Hedenstrom H, Hillerdal G, Malm-
berg P. Increased lung stiffness of persons with
pleural plaques. Eur J Respir Dis 1981; 62: 412-24.
41. Al Jarad N, Poulakis N, Pearson MC, Rubens MB,
Rudd RM. Assessment of asbestos-induced pleu-
ral disease by computed tomography - correlation
with chest radiograph and lung function. Respir
Med 1991; 85: 203-8.
42. Cotes JE, King B. Relationship of lung function to
radiographic reading (ILO) in patients with asbes-
tos related lung disease. Thorax 1988; 43: 777-83.
43. Yates DH, Browne K, Stidolph PN, Neville E. Asbes-
tos-related bilateral diffuse pleural thickening:
natural history of radiographic and lung function
abnormalities. Am J Respir Crit Care Med 1996;
153: 301-6.
44. Lynch DA, Gamsu G, Aberle DR. Conventional
and high resolution tomography in the diagno-
sis of asbestos-related diseases. Radiographics 1989;
9: 523-51.
45. Gevenois PA, de Maertelaer V, Madani A, Winant
C, Sergent G, De Vuyst P. Asbestosis, pleural pla-
ques and diffuse pleural thickening: three distinct
benign responses to asbestos exposure. Eur Res-
pir J 1998; 11: 1021-7.
46. Hillerdal G. Nonmalignant pleural disease rela-
ted to asbestos exposure. Clin Chest Med 1985; 6:
141-52.
47. Cohen AM, Crass JR, Chung-Park M, Tomashefs-
ki JF. Rounded atelectasis and fibrotic pleural dise-
ase: the pathologic continuum. J Thorac Imag
1993; 8: 309-12.
48. Lynch DA, Gamsu G, Ray CS, Aberle DR. Asbes-
tos related focal lung masses: manifestations on
conventional and high-resolution CT scans. Radio-
logy 1988; 169: 603-7.
49. Doyle TC, Lawler GA. CT features of rounded ate-
lectasis of the lung. Am J Roentgenol 1984; 143:
225-8.
50. McHugh K, Blaquiere RM. CT features of roun-
ded atelectasis. Am J Roentgenol 1989; 153: 257-
60.
51. Menzies R, Fraser R. Round atelectasis. Patholo-
gic and pathogenetic features. Am J Surg Pathol
1987; 11: 674-81.
52. Hanke R, Kretzschmar R. Round atelectasis. Semin
Roentgenol 1980; 15: 174-82.
53. Taylor PM. Dynamic contrast enhancement of
asbestos-related pulmonary pseudotumours. Br J
Radiol 1988; 61: 1070-2.
54. Hillerdal G. Rounded atelectasis. Clinical expe-
rience with 74 patients. Chest 1989; 95: 836-41.
55. Stephens M, Gibbs AR, Pooley FD, Wagner JC.
Asbestos induced diffuse pleural fibrosis: patho-
logy and mineralogy. Thorax 1987; 42: 583-8.
56. Staples CA, Gamsu G, Ray CS, Webb WR. High
resolution computed tomography and lung func-
tion in asbestos-exposed workers with normal chest
radiographs. Am Rev Resp Dis 1989; 139: 1502-8.
101 Diagnstico por imagen de la patologa asociada a la inhalacin de asbesto
57. Browne K. Asbestos-related disorders. En: Parkes
WR (ed.). Occupational lung disorders. Oxford,
Butterworth-Heinemann; 1994. p. 411-504.
58. Verschakelen JA, Demaerel P, Coolen J, Demedts
M, Marchal G, Baert AL. Rounded atelectasis of
the lung: MR appearance. Am J Roentgenol 1989;
152: 965-6.
59. Marchbank ND, Wilson AG, Joseph AE. Ultra-
sound features of folded lung. Clin Radiol 1996;
51: 433-7.
60. Kiryu T, Ohashi N, Matsui E, Hoshi H, Iwata H,
Shimokawa K. Rounded atelectasis: delineation of
enfolded visceral pleura by MRI. J Comput Assist
Tomogr 2002; 26: 37-8.
61. Eisenstadt HB. Asbestos pleurisy. Dis Chest 1964;
46: 78-81.
62. Dee P. Inhalational lung diseases. En: Armstrong
P, Wilson AG, Dee P, Hansell DM (eds.). Imaging
of diseases of the chest. 3rd ed. London, United
Kingdom: Mosby, Harcourt; 2000. p. 485.
63. De Vuyst P, Gevenois PA. Asbestosis. En: Hendrick
DJ, Sherwood P, Beckett WS, Churg A (eds.). Occu-
pational disorders of the lung. London: WB Saun-
ders; 2002. p. 143-62.
64. Acheson ED, Gardner MJ. The ill-effects of asbes-
tos on health. En: Final report of the advisory com-
mitte on asbestos, (vol 2). London: Her Majes-
tys Stationery Office; 1979. p. 7-83.
65. Yoshimura H, Hatakeyama M, Otsuji H, Maeda M,
Ohishi H, Uchida H, et al. Pulmonary asbestosis:
CT study of subpleural curvilinear shadow. Work
in progress. Radiology 1986; 158: 653-8.
66. Akira M, Yamamoto S, Inoue Y, Sakatani M. High-
Resolution CT of asbestosis and idiopathic pulmo-
nary fibrosis. Am J Roentgenol 2003; 181: 163-9.
67. Akira M, Yokoyama K, Yamamoto S, Higashihara
T, Morinaga K, Kita N, et al. Early asbestosis: eva-
luation with high-resolution CT. Radiology 1991;
178: 409-16.
68. Akira M, Yamamoto S, Yokoyama K, Kita N, Mori-
naga K, Higashihara T, et al. Asbestosis: high-reso-
lution CTpathologic correlation. Radiology 1990;
176: 389-94.
69. Gamsu G, Salmon CJ, Warnock ML, Blanc PD. CT
quantification of interstitial fibrosis in patients with
asbestosis: a comparison of two methods. Am J
Roentgenol 1995; 164: 63-8.
70. Chong S, Lee KS, Chung MJ, Han J, Kwon OJ, Kim
TS. Pneumoconiosis: comparison of Imaging and
pathologic findings. Radiographics 2006; 26: 59-77.
71. Murray KA, Gamsu G, Webb WR, Salmon CJ, Egger
MJ. High-resolution computed tomography sam-
pling for detection of asbestos-related lung disea-
se. Acad Radiol 1995; 2: 111-5.
72. Martnez C, Mons E, Quero A. Enfermedades
pleuropulmonares asociadas con la inhalacin de
asbesto. Una patologa emergente. Arch Bronco-
neumol 2004; 40: 166-77.
73. Consensus Report. International expert meeting
on new advances in the radiology and screening
of asbestos-related diseases. Scand J Work Environ
Health 2000; 26: 449-54.
74. Remy-Jardin M, Sobaszek A, Duhamel A, Mastora
I, Zanetti C, Remy J. Asbestos-related pleuropulmo-
nary diseases: evaluation with low-dose four-detec-
tor row spiral CT. Radiology 2004; 233: 182-90.
75. Peto J, Hodgson JT, Matthews FE, Jones JR. Con-
tinuing increase in mesothelioma mortality in Bri-
tain. Lancet 1995; 345: 535-9.
76. Marom EM, Erasmus JJ, Pass HI, Patz EF. The role
of imaging in malignant pleural mesothelioma.
Semin Oncol 2002; 29: 26-35.
77. Heelan RT, Rusch VW, Begg CB, Panicek DM,
Caravelli JF, Eisen C. Staging of malignant pleural
mesothelioma: comparison of CT and MR ima-
ging. Am J Roentgenol 1999; 172: 1039-47.
78. Wechsler RJ, Steiner RM, Conant EF. Occupatio-
nally induced neoplasms of the lung and pleura.
Radiol Clin North Am 1992; 30: 1245-68.
79. Steenland K, Thun M. Interaction between tobac-
co smoking and occupational exposures in the
causation of lung cancer. J Occup Med 1986; 28:
110-8.
80. Woodworth CD, Mossman BT, Craighead JE. Squa-
mous metaplasia of the respiratory tract. Possi-
ble pathogenic role in asbestos-associated bron-
chogenic carcinoma. Lab Invest 1983; 48: 578-84.
81. Huilan Z, Zhiming W. Study of occupational lung
cancer in asbestos factories in China. Br J Ind Med
1993; 50: 1039-42.
82. Kjuus H, Skjaerven R, Langard S. A case-referent
study of lung cancer, occupational exposure and
smoking. II: role of asbestos exposure. Scand J
Work Environ Health 1986; 12: 203-9.
102 Herramientas diagnsticas
Las personas sometidas a riesgos inha-
latorios de sustancias relacionadas con su
actividad laboral o sensibilizadas a deter-
minados alrgenos estn predispuestas a
desarrollar enfermedades pulmonares gra-
ves, y, en ocasiones, incapacitantes de tipo
intersticial, alveolar o mixtas
(1-4)
. La mayo-
ra de estas enfermedades tambin tienen
un componente importante de afectacin
bronquiolar
(5,6)
.
La alveolitis alrgica extrnseca (AAE)
es una enfermedad inflamatoria pulmonar
con base inmunolgica, que incluye a diver-
sos procesos granulomatosos, intersticiales,
bronquiolares y alveolares que resultan de
la inhalacin repetida de un nmero signi-
ficativo de alrgenos y de la sensibilizacin
hacia ellos
(7,8)
. Hay ms de 50 antgenos
diferentes que pueden desencadenar un
cuadro de AAE
(1,9-11)
. Entre los antgenos
ms frecuentes se encuentran microorga-
nismos (hongos y bacterias) y protenas,
tanto animales como vegetales. Una de las
causas ms frecuentes y conocida de AAE
es la desencadenada por la inhalacin de
ciertas protenas existentes en el material
de defecacin de algunos pjaros (pulmn
del cuidador de pjaros)
(4,6,9)
.
El diagnstico de la AAE es fundamen-
talmente clnico y basado en una histo-
ria de exposicin a un determinado agen-
te causal, sintomatologa episdica, alte-
racin de las pruebas de funcin respira-
toria y unos hallazgos radiolgicos com-
patibles con el diagnstico
(12)
. La presen-
cia de precipitinas en sangre servirn de
marcadores de una determinada exposi-
cin antignica. Para poder alcanzar las
vas areas distales y los alvolos, el tama-
o de las partculas inhaladas debe oscilar
entre 1 y 3 m
(4,9,11)
.
Desde el punto de vista anatomopa-
tolgico la reaccin inflamatoria afecta,
tanto a los alvolos como a los bronquio-
los, condicionando el cuadro obstructi-
vo que, generalmente, acompaa a este
tipo de pacientes; en estos casos se
demostrar una disminucin significati-
va en la relacin FEV
1
/FVC
(4,11,13,14)
.
Mediante la tomografa computarizada
de alta resolucin (TCAR), y tras cortes
dinmicos en espiracin se puede valo-
rar el componente obstructivo de la
enfermedad (bronquiolar) al demostrar
la presencia de reas de atrapamiento
areo
(15,16)
.
Radiologa de la alveolitis alrgica
y de las bronquiolitis por inhalacin
de txicos
Toms Franquet
8
La forma aguda de la AAE ocurre fre-
cuentemente entre los cuidadores de palo-
mas. Clnicamente, estos pacientes desarro-
llan una reaccin pulmonar grave entre las
4 y 8 horas siguientes a la exposicin anti-
gnica. El cuadro clnico agudo de fiebre,
disnea, tos y mal estado general, mejora
tras el cese de la exposicin antignica cau-
sal. Los pacientes expuestos de manera cr-
nica y continuada a un determinado est-
mulo antignico, desarrollan una forma
de alveolitis subaguda/crnica que, en oca-
siones, nicamente es sintomtica en sus
estadios ms avanzados
(6,8,17)
.
Las manifestaciones clnicas y radiol-
gicas dependen bsicamente de la canti-
dad y tiempo de exposicin al alrge-
no
(3,4,9,18)
. Los diferentes agentes causales
no modifican de modo sustancial las mani-
festaciones radiolgicas presentes en estos
pacientes. La reaccin pulmonar ante los
diferentes antgenos es tan estereotipada,
que en la gran mayora de los casos es
imposible identificar histolgicamente el
agente causal. La reaccin pulmonar ini-
cial consiste en un relleno alveolar masi-
vo de neutrfilos, eosinfilos, linfocitos y
clulas mononucleadas
(14)
. Desde el pun-
to de vista anatomopatolgico la reaccin
inflamatoria afecta, tanto a los alvolos
como a los bronquiolos condicionando el
cuadro obstructivo que, frecuentemente,
acompaa a este tipo de pacientes; en estos
casos existe una disminucin significativa
en la relacin FEV
1
/FVC
(6,14,15)
. Los pacien-
tes expuestos de manera crnica y conti-
nuada a un determinado estmulo antig-
nico, desarrollan una forma de alveolitis
que, en ocasiones, nicamente es sintom-
tica en sus estadios ms avanzados
(6,15)
.
El trmino genrico de bronquiolitis
se utiliza para describir aquella enferme-
dad inflamatoria pulmonar que afecta pri-
mariamente a los bronquiolos, y que, a
pesar de ser diferente desde un punto de
vista clnico-patolgico, presenta manifes-
taciones radiolgicas similares. Existen
diversas clasificaciones de las enfermeda-
des bronquiolares, pero no hay ninguna
ampliamente aceptada y que englobe los
diversos aspectos clnicos, radiolgicos y
anatomopatolgicos relacionados con este
tipo de patologa
(19-21)
.
Existen muchas causas y asociaciones
relacionadas con el desarrollo de una
bronquiolitis de tipo constrictivo
(22)
. Entre
algunas de las causas conocidas se encuen-
tran las enfermedades del tejido conecti-
vo, enfermedades infecciosas por virus y
micoplasma, enfermedades inhalaciona-
les txicas, drogas y trasplantes
(23-27)
.
A pesar de que la respuesta bronquio-
lar ante cualquier tipo de agresin exter-
na suele ser estereotipada, los hallazgos
histopatolgicos en las diferentes enfer-
medades bronquiolares dependern del
tipo de agente causal y de la duracin e
intensidad de la agresin
(21)
. En una fase
inicial, la destruccin del epitelio bron-
quiolar provocar una respuesta inflama-
toria, caracterizada histolgicamente por
la acumulacin de neutrfilos en el lugar
de la agresin
(21)
. La liberacin por par-
te de los neutrfilos de mediadores de la
inflamacin, producir un dao adicio-
nal sobre el epitelio bronquiolar. La per-
sistencia del agente causal ser determi-
nante en la resolucin del cuadro o en
su evolucin hacia estadios de irreversi-
bilidad.
104 Herramientas diagnsticas
TOMOGRAFA COMPUTARIZADA DE
ALTA RESOLUCIN (TCAR) EN LA
ALVEOLITIS ALRGICA Y
BRONQUIOLITIS TXICA
La TCAR es la tcnica de eleccin para
estudiar la alveolitis alrgica y las diferen-
tes enfermedades bronquiolares
(28)
. Las
manifestaciones radiolgicas de la AAE son
variables y dependen de las diversas fases
clnicas de la enfermedad: aguda, subagu-
da y crnica
(4,6,8,9,29)
. Se han descrito hallaz-
gos radiolgicos caractersticos de cada una
de las fases. En ocasiones, hay un solapa-
miento de los diferentes hallazgos radiol-
gicos, sobre todo si el individuo se mantie-
ne en contacto permanente con un deter-
minado alrgeno. Es importante saber que
en un paciente sintomtico la radiografa
simple de trax y la TCAR pueden ser nor-
males
(30)
. Esto sucede, sobre todo, en los
casos de AAE en fase subaguda.
En las fases agudas de la enfermedad,
la radiologa simple de trax puede ser
normal o presentar unas condensaciones
pulmonares difusas bilaterales. En la TCAR
los hallazgos consisten en ndulos mlti-
ples de contornos mal definidos, y de un
tamao que oscila entre 3 y 5 mm. No es
infrecuente la presencia de condensacio-
nes alveolares bilaterales con broncogra-
ma areo visible
(4,9,29)
. Los cambios pleu-
rales y la presencia de adenopatas medias-
tnicas no suelen ser hallazgos asociados
a la AAE.
En la fase crnica, las alteraciones radio-
lgicas se localizan en los campos superio-
res y consisten en un patrn tpico de cica-
trizacin parenquimatosa con prdida sig-
nificativa del volumen pulmonar
(18,31,32)
.
La tomografa computarizada de alta
resolucin es ms sensible que la radiolo-
ga convencional y debe ser la tcnica de
eleccin para el estudio de la AAE y de la
bronquiolitis. La TCAR permite la carac-
terizacin morfolgica y la distribucin
anatmica de las lesiones pulmonares. Ade-
ms, es muy til para valorar signos asocia-
dos de enfermedad intersticial (engrosa-
miento septal, engrosamiento de la pared
bronquial, perfusin en mosaico, engrosa-
miento de los manguitos peribroncovascu-
lares, presencia de ndulos intersticiales y
panalizacin) y de la pequea va area.
En la AAE y en las enfermedades bronquio-
lares de causa txica, la TCAR con cortes
complementarios en espiracin son muy
tiles para demostrar atrapamiento
areo
(4,8,29,33)
.
La TCAR (utilizando un grosor de cor-
te de 1,0-2,0 mm y una reconstruccin espa-
cial mediante algoritmo seo) es superior
a la obtenida mediante TC convencional
en la valoracin de la patologa bronquio-
lar. En condiciones normales, los bronquio-
los son invisibles en la TCAR debido al fino
grosor de su pared (0,03 mm) y a su peque-
o dimetro (0,5-1 mm); sin embargo, se
pueden valorar signos radiolgicos direc-
tos e indirectos caractersticos de enferme-
dad bronquiolar
(22,28,34)
.
Los signos directos indicativos de bron-
quiolitis son: a) engrosamiento de la pared
bronquiolar producida por un aumento
del grosor muscular, inflamacin y/o fibro-
sis; b) presencia de infiltrados centrolobu-
lillares de localizacin peribronquiolar; c)
dilatacin de la luz bronquiolar; y d) relle-
no de la luz bronquiolar e impactaciones
bronquiolares por moco o material infec-
105 Radiologa de la alveolitis alrgica y de las bronquiolitis por inhalacin de txicos
tado
(34)
. El relleno de los bronquiolos por
material mucoso o purulento y la presen-
cia de inflamacin peribronquiolar apare-
ce como pequeas imgenes tubulares con
ramificaciones similares morfolgicamen-
te a un rbol en gemacin (tree-in-bud).
Este signo radiolgico es indicativo de
patologa inflamatoria bronquiolar de cau-
sa habitualmente infecciosa
(35-37)
.
La realizacin de una buena tcnica de
TCAR en los pacientes con enfermedad
de la pequea va area, es imprescindi-
ble para evitar interpretaciones radiolgi-
cas errneas. En algunos casos, las impac-
taciones bronquiolares distales y mltiples
pueden simular ndulos subpleurales
(35,36)
.
Por otro lado, el uso inadecuado de la ven-
tana producir un engrosamiento artifi-
cial de la pared bronquiolar que podr ser
errneamente valorado como patolgico.
El grosor de la pared bronquial en la
TCAR deber estudiarse con un nivel de
ventana entre -250 y -700 UH y con una
amplitud de ventana mayor de 1.000 UH;
con una amplitud de ventana inferior a
1.000 UH se producir un engrosamien-
to artificial de la pared bronquial.
La TCAR dinmica (cortes en espira-
cin) es una tcnica complementaria a la
TCAR convencional, que permite valorar
signos radiolgicos indirectos asociados a
patologa bronquiolar
(35)
. En la mayora
de los individuos normales, la densidad
del parnquima pulmonar aumenta cuan-
do se realizan cortes de TC en espiracin
forzada, debido a una mayor proporcin
entre los tejidos blandos y el aire; el
aumento medio de la densidad del parn-
quima pulmonar en las series espiratorias
es de 200 UH. Este aumento de la densi-
dad pulmonar no se producir en aque-
llas situaciones patolgicas que impidan
una correcta expulsin del aire pulmonar
(atrapamiento areo). La aparicin de
mltiples reas de atrapamiento areo
sern indicadores radiolgicos indirectos,
en un contexto clnico apropiado, de
enfermedad obstructiva de la pequea va
area
(20,34,38)
. En algunas ocasiones, el atra-
pamiento areo puede pasar totalmente
inadvertido en las series de TCAR realiza-
das en inspiracin, y nicamente se demos-
trar en las series espiratorias. El atrapa-
miento areo puede ser de tipo transito-
rio (p. ej., asma bronquial) o irreversible
(p. ej., bronquiolitis obliterante).
En el parnquima pulmonar, la alter-
nancia de reas con diferentes valores de
atenuacin producen visualmente un
patrn radiolgico descrito como patrn
de atenuacin pulmonar en mosaico
(Fig. 1)
(39)
. Dicho patrn es inespecfico y
puede observarse, tanto en enfermedades
de la pequea va area como en enferme-
dades vasculares pulmonares e infiltrati-
vas. Mediante la realizacin de una TCAR
convencional en inspiracin y cortes com-
plementarios (dinmicos) realizados en
espiracin, se pueden diferenciar entre las
diversos tipos de patologa pulmonar que
se presentan radiolgicamente con un
patrn en mosaico
(20,34,38,39)
.
Cuando existe obstruccin a nivel de
la pequea va area, la TCAR espiratoria
demuestra reas hiperlucentes (atrapa-
miento) que alternan de modo parchea-
do con zonas de mayor densidad radio-
lgica que corresponden al parnquima
pulmonar normal. La hiperlucencia pul-
monar se produce por el propio atrapa-
106 Herramientas diagnsticas
miento areo y por la aparicin de una
vasoconstriccin refleja secundaria a la
hipoxemia existente en dichas reas
(20)
. La
demostracin radiolgica de reas hiper-
lucentes con vasos de menor calibre que
los del resto del parnquima pulmonar, es
un signo inequvoco de atrapamiento
areo, y refleja indirectamente la existen-
cia de patologa bronquiolar subyacente.
El patrn en mosaico puede aparecer
asociado a la enfermedad infiltrativa difu-
sa, debido a la presencia parcheada de re-
as lobulares o segmentarias de parnqui-
ma normal con zonas que presentan un
patrn en vidrio deslustrado.
En la enfermedad infiltrativa difusa,
tanto la patologa alveolar como la pato-
loga intersticial pueden condicionar un
patrn radiolgico de vidrio deslustra-
do, pero en ningn caso, las reas de afec-
tacin parenquimatosa se acompaaran
de alteraciones de la perfusin pulmonar.
Por este motivo, en la enfermedad infil-
trativa difusa, los vasos sern del mismo
calibre en las reas de vidrio deslustrado
y en las zonas de menor atenuacin corres-
pondientes al parnquima pulmonar nor-
mal
(35,39)
. En los cortes espiratorios, las re-
as de menor atenuacin aumentaran de
densidad, descartndose la presencia de
atrapamiento areo. En algunas enferme-
dades infiltrativas difusas, como la alveo-
litis alrgica extrnseca, sarcoidosis y conec-
tivopatas podr identificarse, en ocasio-
nes, un componente mixto de afectacin
parenquimatosa y bronquiolar.
Finalmente, el patrn en mosaico
causado por la existencia de una enferme-
dad vascular pulmonar primaria (enfer-
medad tromboemboemblica y/o hiper-
tensin pulmonar arterial) originar la
alternancia de reas pulmonares hiperper-
fundidas, que tendrn una mayor densi-
dad radiolgica, con otras zonas parenqui-
matosas hipoperfundidas, que aparecern
con una densidad radiolgica menor. El
calibre de los vasos pulmonares ser mayor
en las zonas hiperperfundidas. En los cor-
tes espiratorios, a diferencia de lo que ocu-
rre en la enfermedad bronquiolar, no exis-
107 Radiologa de la alveolitis alrgica y de las bronquiolitis por inhalacin de txicos
Figura 1. Bronquiolitis constrictiva secundaria a la inhalacin de humo txico. A: corte de TC
(inspiracin) a nivel de la carina que muestra la alternancia de mltiples zonas de mayor (blan-
cas) y menor densidad (negras) caractersticas de un patrn en mosaico; B: la TC en espira-
cin en el mismo nivel de corte muestra la persistencia de zonas de menor atenuacin indica-
tivas de atrapamiento areo.
A B
tir atrapamiento areo, objetivndose un
aumento de la densidad radiolgica en las
zonas hipoperfundidas.
La valoracin conjunta de los estudios
convencionales y dinmicos ser de gran
utilidad para diferenciar entre las diferen-
tes enfermedades que pueden presentar-
se con un patrn en mosaico
(39)
.
ALVEOLITIS ALRGICA
EXTRNSECA AGUDA
La AAE aguda se desarrolla tras la
exposicin intensa a un determinado alr-
geno. Los sntomas clnicos aparecen a las
4-6 horas tras la exposicin, y se resuelven
espontneamente a las pocas horas o das
del episodio agudo, siempre y cuando el
paciente no siga expuesto al alrgeno.
En la fase aguda de la AAE, los hallaz-
gos radiolgicos son opacidades mal defi-
nidas mltiples localizadas preferente-
mente en los campos pulmonares medios
e inferiores (Fig. 2). Morfolgicamente,
la imagen radiolgica puede simular un
edema pulmonar (Fig. 3) o incluso un
patrn miliar. En ocasiones, existen aso-
ciadas reas de consolidacin parenqui-
matosa
(15,40,41)
.
Los hallazgos mediante TCAR difie-
ren significativamente de los hallazgos
radiolgicos convencionales. En los
pacientes con estudios simples normales,
la TCAR muestra un patrn en vidrio
deslustrado asociado, en ocasiones, a
pequeas reas de consolidacin paren-
quimatosa. Este patrn suele ser bilateral
y localizado en las zonas medias e inferio-
res de los pulmones. Sin embargo, debi-
do a la rpida aparicin y mejora de los
sntomas respiratorios, la TC, general-
mente no se realiza en la fase aguda de
la enfermedad
(6,8,42)
.
108 Herramientas diagnsticas
Figura 2. Alveolitis alrgica extrnseca aguda.
Estudio simple de trax pstero-anterior. A
nivel de ambas bases pulmonares se identifi-
can zonas de mayor densidad radiolgica, algu-
na de ellas con morfologa redondeada y de
contornos mal definidos.
Figura 3. Alveolitis alrgica extrnseca aguda.
Estudio simple de trax pstero-anterior.
Patrn alveolar bilateral y simtrico de locali-
zacin preferentemente central simulando ede-
ma pulmonar. No se identifica engrosamiento
cisural, lneas septales ni derrame pleural.
ALVEOLITIS ALRGICA
EXTRNSECA SUBAGUDA
La AAE subaguda presenta una sinto-
matologa respiratoria semejante a la for-
ma aguda, pero en grado menos grave.
Los sntomas clnicos persisten durante
semanas o incluso meses antes de que el
paciente acuda a la consulta clnica. En
un estudio realizado por Lynch y cols. se
demostr que, solamente el 40% de los
pacientes con confirmacin histolgica
de AAE presentaron hallazgos radiolgi-
cos visibles en la TCAR
(43)
. Probablemen-
te las nuevas tcnicas de TC con multide-
tectores en las que se utilizan grosores de
corte mucho ms finos, incluso submili-
mtricos, puedan aumentar la sensibili-
dad de la tcnica para la determinacin
de la afectacin pulmonar en determina-
dos casos.
Los hallazgos en la TCAR caractersti-
cos de esta fase son ndulos mal definidos
de localizacin centrolobulillar (Fig. 4),
reas parcheadas con patrn en vidrio des-
lustrado y un patrn tpico de perfusin
en mosaico (Fig. 5). En ocasiones, los
ndulos pueden ser bien definidos y muy
similares a los que aparecen en los patro-
nes miliares. Asociadas al patrn noduli-
llar pueden observarse reas parcheadas
difusas y bilaterales de vidrio deslustrado
en las bases pulmonares
(8,15,29,41,42)
.
109 Radiologa de la alveolitis alrgica y de las bronquiolitis por inhalacin de txicos
Figura 4. Alveolitis alrgica extrnseca subagu-
da. Corte de TCAR a nivel del cayado artico.
Se identifican mltiples imgenes nodulillares
difusas de contornos poco definidos y de loca-
lizacin centrolobulillar.
Figura 5. Alveolitis y bronquiolitis alrgica extrnseca subaguda. A: corte de TCAR inspiratorio
a nivel de las bases pulmonares mostrando un patrn heterogneo en mosaico; B: el corte espi-
ratorio pone de manifiesto la presencia de zonas lobulares mltiples de atrapamiento areo.
Este hallazgo indica la presencia de bronquiolitis asociada.
A B
Las zonas de vidrio deslustrado (blan-
cas) representan parnquima pulmonar
patolgico, mientras que las zonas parche-
adas con una atenuacin pulmonar menor
(negras) pueden corresponder, tanto a
parnquima pulmonar preservado como
a zonas lobulares con atrapamiento areo
secundario a bronquiolitis. Ante la presen-
cia de un patrn de perfusin en mosai-
co es muy til realizar cortes TC en espi-
racin. En las imgenes espiratorias, las
zonas de menor atenuacin radiolgica
(negras) mantienen sus valores de atenua-
cin debido a la existencia de atrapamien-
to areo. Recientemente se han descrito
quistes de pequeo tamao asociados a la
AAE subaguda (Fig. 6)
(44)
. Morfolgica-
mente son muy similares a los que se ven
en la neumona intersticial linfoctica.
A pesar de que los hallazgos descritos
en la AAE subaguda son inespecficos, la
combinacin de ndulos centrolobulilla-
res mal definidos, reas en vidrio deslus-
trado y zonas de atrapamiento areo en
los cortes espiratorios son muy sugestivas
de esta enfermedad. La TCAR puede suge-
rir el diagnstico de AAE en los casos con
poca sintomatologa clnica
(15,40,43,45)
.
Despus de excluir al paciente de la
exposicin alergnica y del tratamiento
apropiado, la TCAR puede ser totalmen-
te normal. En controles evolutivos, no es
infrecuente identificar discretos hallazgos
residuales consistentes en ndulos centro-
lobulillares y alguna pequea zona con
atrapamiento areo lobular.
ALVEOLITIS ALRGICA
EXTRNSECA CRNICA
La AAE crnica se caracteriza por una
exposicin antignica prolongada, que
favorece el desarrollo asociado de fibrosis
pulmonar. Las manifestaciones radiolgi-
cas de la AAE crnica consisten en un
patrn lineal irregular asociado a distor-
sin de la arquitectura pulmonar, super-
puesto a los hallazgos caractersticos de la
forma subaguda de la enfermedad
(18,45,46)
.
Estos hallazgos se localizan en los campos
pulmonares medios y superiores, en con-
traposicin a los encontrados en la fase
subaguda que afectaban a las bases pulmo-
nares (Fig. 7). En algunos casos puede ver-
se panalizacin asociada. Sin embargo, la
panalizacin no es un hallazgo TC predo-
minante de la AAE. El solapamiento de los
hallazgos TC de las fases subaguda y cr-
nica en el mismo paciente, es una mani-
festacin frecuente de la AAE crnica. En
estos casos, se ven reas de perfusin en
mosaico asociadas a imgenes reticulares
110 Herramientas diagnsticas
Figura 6. Alveolitis alrgica extrnseca subagu-
da. Corte de TCAR a nivel de los lbulos supe-
riores mostrando mltiples imgenes radio-
lucentes de paredes finas que corresponden
a quistes.
de localizacin subpleural y desestructu-
racin de las estructuras broncovasculares
(Fig. 8). Los cambios pulmonares crni-
cos pueden permanecer estables o evolu-
cionar hacia situaciones fibrticas ms irre-
versibles.
En la AAE no se describen otros hallaz-
gos asociados a nivel torcico. El derrame
pleural y/o adenopatas mediastnicas son
manifestaciones raramente descritas aso-
ciadas a estos pacientes.
CORRELACIN FUNCIONAL Y
SUPERVIVENCIA ASOCIADA CON
LOS HALLAZGOS EN LA TC
Diversos estudios de correlacin entre
la TC y las pruebas de funcin respiratoria
(PFR) se han realizado en la alveolitis alr-
gica extrnseca. En la fase aguda existe un
patrn restrictivo con disminucin de los
volmenes pulmonares y de la capacidad
de difusin (DLco). Por el contrario, la
funcin pulmonar en los pacientes con
enfermedad crnica se caracteriza un
patrn obstructivo, con una disminucin
de la capacidad vital (FVC) y de la capaci-
dad vital forzada en un segundo
(FVC
1
)
(6,42)
. Hansel y colaboradores estu-
diaron 22 pacientes con AAE demostran-
do la correlacin entre los diferentes patro-
nes en la TC y las PFR. Las reas de menor
atenuacin visibles en el patrn de perfu-
sin en mosaico se correlacionaban de
modo significativo con la gravedad del atra-
pamiento areo indicado por el volumen
residual (VR). Por el contrario, las reas
con un patrn en vidrio deslustrado y de
tipo lineal se correlacionaban independien-
temente con cambios restrictivos en la fun-
cin pulmonar
(15)
. Los ndulos centrolo-
bulillares no tenan repercusin funcional.
La falta de correlacin TC funcional de los
111 Radiologa de la alveolitis alrgica y de las bronquiolitis por inhalacin de txicos
Figura 7. Alveolitis alrgica extrnseca crni-
ca. Estudio simple de trax pstero-anterior.
A nivel de ambos vrtices pulmonares se iden-
tifican zonas de fibrosis pulmonar asociadas a
prdida de volumen y distorsin de las estruc-
turas broncovasculares.
Figura 8. Alveolitis alrgica extrnseca subagu-
da/crnica. Corte de TCAR a nivel de las bases
pulmonares. Se identifica un patrn hetero-
gneo caracterizado por la alternancia de
zonas en vidrio deslustrado, reas lobula-
res sugestivas de atrapamiento lobular y patrn
reticular asociado indicativo de fibrosis.
ndulos centrolobulillares ha sido corro-
borada posteriormente por otros autores
(6)
.
En la fase aguda de la AAE el diagns-
tico diferencial desde el punto de vista de
la TC debe plantearse fundamentalmen-
te con procesos infecciosos y/o edema pul-
monar. El diagnstico de AAE puede suge-
rirse mediante la TCAR. Sin embargo, el
contexto clnico es determinante para esta-
blecer un diagnstico definitivo.
En la AAE subaguda, los hallazgos en
la TCAR caractersticos incluyen ndu-
los centrolobulillares mal definidos, reas
parcheadas en vidrio deslustrado y un
patrn de perfusin en mosaico con re-
as de atrapamiento areo lobular. A pesar
de que el patrn de la TC es muy sugesti-
vo de una AAE en fase subaguda, otras
enfermedades pulmonares pueden pre-
sentar los mismos hallazgos. Entre estas
enfermedades se incluyen: neumona
intersticial descamativa, bronquiolitis res-
piratoria asociada a enfermedad intersti-
cial y neumona intersticial no especfica.
En pacientes con importante hbito tab-
quico, los ndulos centrolobulillares, re-
as parcheadas en vidrio deslustrado y la
existencia de un patrn de perfusin en
mosaico no deberan considerarse como
hallazgos de AAE; en estos casos debera
considerarse el diagnstico de bronquio-
litis respiratoria o neumona intersticial
descamativa
(47)
.
La neumona intersticial no especfica
puede presentar cambios morfolgicos
muy semejantes a los de la AAE subaguda.
En un estudio de 50 pacientes con neu-
mona intersticial no especfica, 10 casos
(20%) presentaban hallazgos morfolgi-
cos caractersticos de AAE. Sin embargo,
la presencia de un patrn de perfusin
en mosaico y de atrapamiento areo no
se han descrito en la neumona intersti-
cial no especfica
(48)
.
En la AAE crnica los hallazgos en la
TCAR incluyen opacidades lineales irre-
gulares y distorsin de la arquitectura
pulmonar en las zonas media y superior
de los pulmones. Estos hallazgos tienen
una disposicin subpleural, y en alguna
ocasin se acompaan de focos de pana-
lizacin.
El diagnstico diferencial de la AAE
en fase crnica se establece fundamental-
mente con la neumona intersticial usual
(NIU). La NIU, a diferencia de la AAE,
afecta a las porciones basales y subpleura-
les de los pulmones. La localizacin ana-
tmica de las lesiones es un hecho dife-
rencial importante entre ambas enferme-
dades. Lynch y cols. demostraron que, la
distribucin anatmica de los hallazgos
radiolgicos es muy til para diferenciar,
en la mayora de los casos, la forma cr-
nica de AAE de la NIU
(45)
. En algunos
casos, el solapamiento de los hallazgos
radiolgicos puede dificultar su diferen-
ciacin.
La presencia de panalizacin en la
TCAR es un hallazgo til para distinguir
la AAE crnica de la NIU. La existencia de
panalizacin de localizacin bilateral, sub-
pleural y basal es muy sugestiva de NIU
(45)
.
Los hallazgos en la TCAR de la alve-
olitis alrgica y de las bronquiolitis txi-
cas son muy variados, y deben valorarse
siempre en un contexto clnico apropia-
do. En algunos casos, los hallazgos radio-
lgicos son muy sugestivos de estas enfer-
medades.
112 Herramientas diagnsticas
BIBLIOGRAFA
1. Akira M, Kita N, Higashihara T, Sakatani M, Kozu-
ka T. Summer-type hypersensitivity pneumonitis:
comparison of high-resolution CT and plain radio-
graphic findings. AJR Am J Roentgenol 1992; 158
(6): 1223-8.
2. Beckett W, Kallay M, Sood A, Zuo Z, Milton D.
Hypersensitivity pneumonitis associated with envi-
ronmental mycobacteria. Environ Health Perspect
2005; 113 (6): 767-70.
3. Cormier Y. Hypersensitivity pneumonitis: restric-
tive diagnostic criteria or a different disease? Ann
Allergy Asthma Immunol 2005; 95 (2): 99.
4. Gurney JW. Hypersensitivity pneumonitis. Radiol
Clin North Am 1992; 30 (6): 1219-30.
5. Kim KI, Kim CW, Lee MK, Lee KS, Park CK, Choi
SJ, et al. Imaging of occupational lung disease.
Radiographics 2001; 21 (6): 1371-91.
6. Remy-Jardin M, Remy J, Wallaert B, Muller NL. Sub-
acute and chronic bird breeder hypersensitivity
pneumonitis: sequential evaluation with CT and
correlation with lung function tests and broncho-
alveolar lavage. Radiology 1993; 189 (1): 111-8.
7. Kampfer P, Engelhart S, Rolke M, Sennekamp J.
Extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneu-
monitis) caused by Sphingobacterium spiritivo-
rum from the water reservoir of a steam iron. J
Clin Microbiol 2005; 43 (9): 4908-10.
8. Silver SF, Muller NL, Miller RR, Lefcoe MS. Hyper-
sensitivity pneumonitis: evaluation with CT. Radio-
logy 1989; 173 (2): 441-5.
9. Ando M, Suga M. Hypersensitivity pneumonitis.
Curr Opin Pulm Med 1997; 3 (5): 391-5.
10. Cleverley JR, Screaton NJ, Hiorns MP, Flint JD,
Muller NL. Drug-induced lung disease: high-reso-
lution CT and histological findings. Clin Radiol
2002; 57 (4): 292-9.
11. McLoud TC. Occupational lung disease. Radiol
Clin North Am 1991; 29 (5): 931-41.
12. Tomiyama N, Muller NL, Johkoh T, Honda O,
Mihara N, Kozuka T, et al. Acute parenchymal lung
disease in immunocompetent patients: diagnostic
accuracy of high-resolution CT. AJR Am J Roent-
genol 2000; 174 (6): 1745-50.
13. Herrez I, Gutirrez M, Alonso N, Allende J.
Hypersensitivity pneumonitis producing a BOOP-
like reaction: HRCT/pathologic correlation. J Tho-
rac Imaging 2002; 17 (1): 81-3.
14. Bessis L, Callard P, Gotheil C, Biaggi A, Grenier P.
High-resolution CT of parenchymal lung disease:
precise correlation with histologic findings. Radio-
graphics 1992; 12 (1): 45-58.
15. Hansell DM, Wells AU, Padley SP, Muller NL.
Hypersensitivity pneumonitis: correlation of indi-
vidual CT patterns with functional abnormalities.
Radiology 1996; 199 (1): 123-8.
16. Honda O, Johkoh T, Ichikado K, Mihara N, Higas-
hi M, Yoshida S, et al. Visualization of air-trapping
area with expiratory CT in hypersensitivity pneu-
monitis. Radiat Med 1998; 16 (4): 293-5.
17. Ziora D, Jastrzebski D, Lubina M, Wojdala A,
Kozielski J. High-resolution computed tomography
in hypersensitivity pneumonitis - correlation with
pulmonary function. Ann Agric Environ Med 2005;
12 (1): 31-4.
18. Buschman DL, Gamsu G, Waldron JA Jr., Klein JS,
King TE Jr. Chronic hypersensitivity pneumonitis:
use of CT in diagnosis. AJR Am J Roentgenol 1992;
159 (5): 957-60.
19. Colby TV. Bronchiolitis. Pathologic considerations.
Am J Clin Pathol 1998; 109 (1): 101-9.
20. Ryu JH, Myers JL, Swensen SJ. Bronchiolar disor-
ders. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168 (11):
1277-92.
21. Couture C, Colby TV. Histopathology of bronchio-
lar disorders. Semin Respir Crit Care Med 2003;
24 (5): 489-98.
22. Poletti V, Costabel U. Bronchiolar disorders: clas-
sification and diagnostic approach. Semin Respir
Crit Care Med 2003; 24 (5): 457-64.
23. Anaya JM, Diethelm L, Ortiz LA, Gutirrez M, Cite-
ra G, Welsh RA, et al. Pulmonary involvement in
rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 1995;
24 (4): 242-54.
24. Ducatman AM, Ducatman BS, Barnes JA. Lithium
battery hazard: old-fashioned planning implica-
tions of new technology. J Occup Med 1988; 30
(4): 309-11.
25. Quabeck K. The lung as a critical organ in marrow
transplantation. Bone Marrow Transplant 1994;
14 (Suppl 4): S19-28.
26. Schlesinger C, Meyer CA, Veeraraghavan S, Koss
MN. Constrictive (obliterative) bronchiolitis: diag-
113 Radiologa de la alveolitis alrgica y de las bronquiolitis por inhalacin de txicos
nosis, etiology, and a critical review of the litera-
ture. Ann Diagn Pathol 1998; 2 (5): 321-34.
27. Weiss SM, Lakshminarayan S. Acute inhalation
injury. Clin Chest Med 1994; 15 (1): 103-16.
28. Wells AU. Computed tomographic imaging of
bronchiolar disorders. Curr Opin Pulm Med 1998;
4 (2): 85-92.
29. Patel RA, Sellami D, Gotway MB, Golden JA, Webb
WR. Hypersensitivity pneumonitis: patterns on
high-resolution CT. J Comput Assist Tomogr 2000;
24 (6): 965-70.
30. Nasser-Sharif FJ, Balter MS. Hypersensitivity pneu-
monitis with normal high resolution computed
tomography scans. Can Respir J 2001; 8 (2): 98-
101.
31. Murayama J, Yoshizawa Y, Ohtsuka M, Hasegawa
S. Lung fibrosis in hypersensitivity pneumonitis.
Association with CD4+ but not CD8+ cell domi-
nant alveolitis and insidious onset. Chest 1993; 104
(1): 38-43.
32. Yoshimoto A, Ichikawa Y, Waseda Y, Yasui M, Fuji-
mura M, Hebisawa A, et al. Chronic hypersensiti-
vity pneumonitis caused by Aspergillus compli-
cated with pulmonary aspergilloma. Intern Med
2004; 43 (10): 982-5.
33. Hartman TE. The HRCT features of extrinsic aller-
gic alveolitis. Semin Respir Crit Care Med 2003;
24 (4): 419-26.
34. Pipavath SJ, Lynch DA, Cool C, Brown KK, Newell
JD. Radiologic and pathologic features of bron-
chiolitis. AJR Am J Roentgenol 2005; 185 (2): 354-
63.
35. Franquet T, Stern EJ. Bronchiolar inflammatory
diseases: high-resolution CT findings with histolo-
gic correlation. Eur Radiol 1999; 9 (7): 1290-303.
36. Aquino SL, Gamsu G, Webb WR, Kee ST. Tree-in-
bud pattern: frequency and significance on thin
section CT. J Comput Assist Tomogr 1996; 20 (4):
594-9.
37. Im JG, Itoh H, Shim YS, Lee JH, Ahn J, Han MC,
et al. Pulmonary tuberculosis: CT findings--early
active disease and sequential change with antitu-
berculous therapy. Radiology 1993; 186 (3): 653-
60.
38. Wright JL, Cagle P, Churg A, Colby TV, Myers J.
Diseases of the small airways. Am Rev Respir Dis
1992; 146 (1): 240-62.
39. Stern EJ, Muller NL, Swensen SJ, Hartman TE.
CT mosaic pattern of lung attenuation: etiologies
and terminology. J Thorac Imaging 1995; 10 (4):
294-7.
40. Glazer CS, Rose CS, Lynch DA. Clinical and radio-
logic manifestations of hypersensitivity pneumo-
nitis. J Thorac Imaging 2002; 17 (4): 261-72.
41. Hansell DM, Moskovic E. High-resolution compu-
ted tomography in extrinsic allergic alveolitis. Clin
Radiol 1991; 43 (1): 8-12.
42. Small JH, Flower CD, Traill ZC, Gleeson FV. Air-
trapping in extrinsic allergic alveolitis on compu-
ted tomography. Clin Radiol 1996; 51 (10): 684-8.
43. Lynch DA, Rose CS, Way D, King TE, Jr. Hyper-
sensitivity pneumonitis: sensitivity of high-resolu-
tion CT in a population-based study. AJR Am J
Roentgenol 1992; 159 (3): 469-72.
44. Franquet T, Hansell DM, Senbanjo T, Remy-Jar-
din M, Muller NL. Lung cysts in subacute hyper-
sensitivity pneumonitis. J Comput Assist Tomogr
2003; 27 (4): 475-8.
45. Lynch DA, Newell JD, Logan PM, King TE Jr.,
Muller NL. Can CT distinguish hypersensitivity
pneumonitis from idiopathic pulmonary fibrosis?
AJR Am J Roentgenol 1995; 165 (4): 807-11.
46. Adler BD, Padley SP, Muller NL, Remy-Jardin M,
Remy J. Chronic hypersensitivity pneumonitis:
high-resolution CT and radiographic features in
16 patients. Radiology 1992; 185 (1): 91-5.
47. Heyneman LE, Ward S, Lynch DA, Remy-Jardin
M, Johkoh T, Muller NL. Respiratory bronchioli-
tis, respiratory bronchiolitis-associated interstitial
lung disease, and desquamative interstitial pneu-
monia: different entities or part of the spectrum
of the same disease process? AJR Am J Roentge-
nol 1999; 173 (6): 1617-22.
48. Hartman TE, Swensen SJ, Hansell DM, Colby TV,
Myers JL, Tazelaar HD, et al. Nonspecific inters-
titial pneumonia: variable appearance at high-
resolution chest CT. Radiology 2000; 217 (3):
701-5.
114 Herramientas diagnsticas
INTRODUCCIN. EL ESPUTO EN
PATOLOGA OCUPACIONAL
El uso de las secreciones respiratorias
para el diagnstico y seguimiento de las
enfermedades ocupacionales respiratorias
es una aplicacin clsica. La novedad ha
venido ligada al concepto de estudio no
invasivo de la inflamacin de las vas are-
as utilizando el esputo inducido
(1)
, como
alternativa o complemento al uso de secre-
ciones respiratorias obtenidas por bron-
coscopia, sobre todo cuando se populari-
z la fibrobroncoscopia y el lavado bron-
coalveolar (BAL)
(2)
.
Conceptualmente, parece lgico pen-
sar que si tras la exposicin a un determi-
nado agente se produce una reaccin
inflamatoria, sera fcil detectar dicha
reaccin por cualquiera de sus marcado-
res (recuentos celulares u otros) y aislar
el agente causal. Sobre el estudio de los
marcadores de la inflamacin hay abun-
dante informacin publicada, particular-
mente en asma ocupacional. Quizs debi-
do a la mayor extensin de su uso en el
asma no ocupacional. En esta lnea es
donde trabajan la mayor parte de inves-
tigadores actualmente. Por otra parte, el
aislamiento en la va area del agente cau-
sal o sus derivados fue muy trabajado en
el pasado. Hoy en da, solo quedan vesti-
gios principalmente para el estudio de la
exposicin al asbesto y algunos metales.
Una posible razn de este abandono radi-
ca en que no basta con aislar el agente
para demostrar que ste es el causante de
la lesin asociada. Las personas expues-
tas, pero no enfermas, tambin tienen
dicho agente en la va area. Como quie-
ra que establecer una asociacin causal
es imprescindible en el estudio de la pato-
loga ocupacional, se ha optado por la
broncoprovocacin en el laboratorio con
agentes especficos para poder objetivar
dicha causa-efecto. Sin embargo, su
mayor limitacin va asociada al riesgo que
esto comporta, sobre todo si el agente en
estudio puede inducir lesiones perma-
nentes o secuelas (neoplsicas, alveolitis,
fibrosis, etc.).
A pesar de todo es muy atractivo pen-
sar que futuros estudios aporten eviden-
cias de esta relacin causal. Por ejemplo,
que se pueda aislar un posible agente cau-
sal (metales, minerales, productos qumi-
Evaluacin de las secreciones
respiratorias
Jos Belda
9
cos, etc.) dentro de una clula que exhi-
be marcadores de activacin, mientras las
clulas de un sano aunque poseen dicho
agente no estn activadas.
La exposicin continuada a determi-
nados agentes produce en las vas areas
pequeas alteraciones en sujetos asinto-
mticos tiles para el screening y control de
la exposicin laboral. Estas pequeas alte-
raciones muchas veces son visibles solo en
el estudio citolgico o bioqumico de la
va area. Sin embargo, cuando aparece
la patologa laboral son claramente apa-
rentes los sntomas y las alteraciones fun-
cionales o radiolgicas clsicas. Estas lesio-
nes pueden ser del tipo inflamacin y/o
del tipo alteracin o transformacin epi-
telial. En general, la intensidad de la expo-
sicin y el tiempo de exposicin son las
dos condiciones ms importantes que
podran relacionarse con el resultado final
de la exposicin (gravedad y evolucin del
cuadro) tamizado con la sensibilidad indi-
vidual de cada uno (gentica y ambiente
no laboral). Igualmente, la reaccin infla-
matoria tambin depende de la natura-
leza de la sustancia inhalada. Los polvos
inorgnicos, productos qumicos inhala-
dos, las radiaciones y alteraciones fsicas
inducen lesiones de tipo inflamacin difu-
sa alveolar (alveolitis), que puede exten-
derse ms o menos al rbol bronquial y
vascular. Los polvos orgnicos (molculas
en general de mayor tamao) producen
lesiones granulomatosas mediadas por
reacciones de hipersensibilidad retardada
o bronquitis generalmente eosinoflicas
mediadas por IgE con reacciones de hiper-
sensibilidad inmediata tipo asma. Sobre
estos conceptos generales hay abundantes
excepciones entre las que se incluyen el
berilio y la slice, sustancias inorgnicas,
pero que inducen granulomas, o los meta-
les (Zn, Al, Fe, etc.) que pueden producir
lesiones muy diversas o los isocianatos
inductores de reacciones asmatiformes no
mediadas por IgE. Finalmente, hay que
tener en cuenta que, la lesin no se ins-
taura siempre de forma inmediata, sino
que hay un perodo de aparente latencia
hasta que aparece la lesin desde que se
produjo la exposicin.
Todas estas caractersticas que apare-
cen profundamente tratadas en otras par-
tes de esta obra son muy importantes
para el estudio de las secreciones respi-
ratorias en pacientes con una exposicin
laboral. As, el conocimiento de las pro-
bables sustancias causantes, la lesin pre-
dominante que producen y los tiempos
de latencia en su aparicin, pueden ser
la clave que defina el xito o fracaso en
el estudio de las secreciones respirato-
rias tras una determinada exposicin
laboral.
A continuacin revisaremos las aplica-
ciones ms establecidas para el estudio de
las secreciones respiratorias, particular-
mente, del esputo en patologa ocupacio-
nal pulmonar.
LAS NEUMOCONIOSIS
Las neumoconiosis son las enfermeda-
des pulmonares producidas por la inhala-
cin de polvos inorgnicos. Como ya se
mencion en la introduccin, la reaccin
inflamatoria que induce suele ser del tipo
inflamacin difusa del parnquima pul-
116 Herramientas diagnsticas
monar, fundamentalmente, el alvolo
(alveolitis difusa) y, excepcionalmente,
aparecen granulomas.
El estudio del esputo de estos pacien-
tes incluye dos aspectos: por una parte,
la identificacin de la noxa inductora de
la lesin, ya sea intra o extracelularmen-
te y, por otra parte, el estudio de la infla-
macin asociada o de las lesiones epite-
liales inducidas
(3)
.
Por lo general, se pueden encontrar
las partculas inhaladas causantes de la
enfermedad que deben tener un dime-
tro menor de 5 m para poder alcanzar
los alvolos, donde la reaccin frente a
la partcula de polvo depender de su com-
posicin
(4,5)
. Macroscpicamente, el espu-
to es pegajoso y puede, a veces, presen-
tar el color del polvo inhalado. Micros-
cpicamente, diversas caractersticas diag-
nsticas pueden diferenciar la neumoco-
niosis, aunque no siempre resultan obvias.
En la antracosilicosis se presentan grnu-
los negros angulares intra y extracelula-
res. Por desgracia la presencia de estas
clulas no es patognomnica, ya que clu-
las similares con partculas de carbn ms
pequeas son abundantes en los grandes
fumadores y en las personas que habitan
en zonas muy contaminadas. La presencia
de agujas de asbesto en forma de pesa, en
agrupaciones, es diagnstica de la asbes-
tosis, junto a numerosos macrfagos y clu-
las gigantes multinucleadas (Fig. 1). En la
silicosis, las partculas se detectan con luz
polarizada donde los cristales tienen un
aspecto afilado, alargado y fragmentario.
Tambin se encuentran numerosos neu-
trfilos, macrfagos y clulas gigantes mul-
tinucleadas. En la bisiniosis, la luz polari-
zada demuestra los cristales que tienen un
aspecto rectangular, en forma de prisma
y brillantes.
Aunque no se utiliza de rutina, es tc-
nicamente posible la determinacin cuan-
titativa y cualitativa de todas las partculas
de polvo inorgnico encontradas en el
esputo. Utilizando tcnicas de microsco-
pia electrnica, espectrometra por radioa-
nlisis y recuento de partculas por lser
(3)
.
La exposicin al asbesto es posiblemen-
te una de las ms estudiadas. En esta expo-
sicin es fcil contrastar la presencia de
fibras y su identificacin (Fig. 2)
(6)
. Tam-
bin la presencia de inflamacin asociada
con la exposicin al asbesto ha sido amplia-
mente contrastada. Sin embargo, aunque
hay abundante evidencia de que la canti-
dad de fibras encontradas en el esputo se
correlaciona con la intensidad de la expo-
sicin, persisten algunas dudas sobre la
relevancia patolgica del hallazgo de fibras
de asbestos en el esputo de los sujetos
expuestos
(7)
. Adems, hay que tener en
cuenta que, algn estudio ha sugerido que
los sujetos con exposiciones leves o mode-
117 Evaluacin de las secreciones respiratorias
Figura 1. Macrfagos con hemosiderina tei-
dos con azul de prusia con microscopia pti-
ca a 100x y aceite de inmersin.
radas no mostraran fibras de asbesto en el
esputo, pero s lo haran en el BAL
(3)
.
La exposicin crnica a la polucin
ambiental y las partculas de combustin
de motores diesel (trabajadores del metro,
policas, mensajeros, camioneros en zonas
cerradas, etc.) e incluso bomberos o per-
sonas expuestas a incendios, puede verse
reflejada en el estudio cuantitativo y cua-
litativo de los macrfagos presentes en las
muestras respiratorias. Un nmero abso-
luto de macrfagos elevado (recuento
celular total elevado) o la presencia de
abundantes inclusiones de hemosiderina
o antracticas en sujetos de riesgo, puede
ser de alto valor para indicar la presen-
cia de patologa respiratoria, aun en ausen-
cia de alteraciones funcionales respirato-
rias
(8,9)
. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, el hbito tabquico puede ser
un importante factor de confusin, ya que
induce por s mismo parte de estas altera-
ciones.
Estudios similares han sido realizados
en sujetos expuestos a cristales de slice y
talco (Fig. 3)
(10)
o metales de fundicin.
En general, en estas exposiciones son
necesarias tcnicas especiales para obje-
tivar las partculas inhaladas. As, los cris-
tales de talco o slice son mejor visualiza-
dos con microscopios de contraste de fase
o de luz polarizada. Se requieren tincio-
nes especficas para visualizar el cobre o
sulfatos (en trabajadores de jardinera por
sulfatacin)
(11)
. Otras posibilidades inclu-
yen el estudio celular in vitro sobre anti-
genicidad de metales, como el aluminio,
utilizando muestras de esputo o sangre
perifrica
(12)
.
ALVEOLITIS ALRGICAS
EXTRNSECAS (AAE)
Las alveolitis alrgicas extrnsecas, des-
de un punto de vista histolgico, se han
118 Herramientas diagnsticas
Figura 2. Fibras de asbesto tal y como se obser-
van con microscopia ptica y los cuerpos ferru-
ginosos resultantes tras la tincin.
Figura 3. Cristales de talco en esputo sin tin-
cin alguna.
relacionado con una reaccin alveolar,
caracterizada por un infiltrado inflamato-
rio con abundantes linfocitos y monoci-
tos/macrfagos organizados en forma de
granulomas no caseificantes. En estas lesio-
nes el mecanismo de produccin propues-
to sera el siguiente: el antgeno o polvo
orgnico inhalado inducira una reaccin
de hipersensibilidad retardada mediada
por clulas T (linfocitos). Las clulas T,
principalmente CD4
+
circulantes, con
memoria por previas exposiciones y reac-
tivas al alrgeno, migraran al parnquima
pulmonar en respuesta a quimoquinas,
como el RANTES. Estas clulas T madura-
ran a efectoras Th0, Th1, o Th2 depen-
diendo de las condiciones donde se pro-
duce el primer contacto con el antgeno.
En este caso predominaran las clulas Th1
(IL-2 e IFN-). El IFN- activara los macro-
fgos a transcribir y segregar grandes can-
tidades de TNF e IL-1. A su vez, los mismos
macrfagos activados por TNF e IL-1 pro-
duciran monoquinas (MAF, MCF, y MIF).
Estas monoquinas atraeran los macrfa-
gos jvenes a las lesiones, los activaran y
haran madurar, apareciendo el tpico gra-
nuloma por hipersensibilidad con las clu-
las epiteliodes y las clulas gigantes multi-
nucleadas con un predominio de clulas
T CD8
+
sobre las CD4
+
y, por lo tanto, una
ratio CD4/CD8 reducida. Este cuadro his-
tolgico apareca reflejado en el BAL, con
un predominio de linfocitos con una ratio
CD4/CD8 reducida y escasos macrfagos
alveolares
(13)
.
En el esputo inducido de estos pacien-
tes se ha podido comprobar que igualmen-
te se reproducen dichos hallazgos
(14)
, y
potencialmente se podra utilizar para el
seguimiento de estos enfermos. De forma
similar, algunos estudios abren la posibili-
dad a la determinacin en la fase fluida
del esputo inducido de los mediadores de
la inflamacin antes mencionados
(15)
.
En otra lnea, se han estudiado las
reacciones inflamatorias de la va area
en trabajadores de granjas de animales
(cerdos y otras) y en basureros en rela-
cin con endotoxinas presentes en el
ambiente
(16)
. Dichas endotoxinas parecen
ser las responsables ltimas de la respues-
ta inflamatoria, y podra ser reproduci-
da en el laboratorio
(17)
. Se ha llegado a
sugerir que los sujetos con una sensibili-
dad especial a la endotoxina seran los
que desarrollaran la enfermedad crni-
ca
(18,19)
. Esto abrira la posibilidad de
detectar pacientes sensibles en el labo-
ratorio con una broncoprovocacin con
endotoxinas, y su seguimiento con estu-
dios seriados de la inflamacin en el espu-
to inducido, aunque la evidencia disponi-
ble es reducida todava.
ASMA OCUPACIONAL
El asma ocupacional (AO) es una
enfermedad caracterizada por una limi-
tacin variable al flujo areo y/o hiperres-
puesta bronquial, debida a causas o est-
mulos relacionadas con el ambiente labo-
ral y no a causas o estmulos encontrados
fuera de dicho ambiente
(20)
. Entra las
enfermedades respiratorias ocupaciona-
les el asma ocupacional es la ms preva-
lente y, por lo tanto, hay numerosa biblio-
grafa disponible. La reaccin inflama-
toria que acontece tras la exposicin a
119 Evaluacin de las secreciones respiratorias
antgenos ocupacionales suele ser eosino-
flica, como en el asma no ocupacional y,
por lo tanto, pueden utilizarse las tcni-
cas de estudio no invasivo de la inflama-
cin bronquial que se utilizan en el
asma
(21)
.
Las tcnicas posibles incluyen el espu-
to inducido, el anlisis del condensado del
aire exhalado y el anlisis de los gases exha-
lados. Respecto al anlisis del condensa-
do del aire exhalado no existen actualmen-
te trabajos especficamente realizados en
asma ocupacional, a pesar del potencial
que presenta, como se menciona en algn
editorial
(22)
. El estudio de los gases exha-
lados, principalmente el xido ntrico
(NO), presenta mayor bibliografa, aun-
que muy escasa realizada especficamen-
te en asma ocupacional
(23)
. Sin embargo,
el potencial de esta tcnica en AO es enor-
me
(24,25)
. La ms documentada es, con dife-
rencia, el esputo inducido y, por lo tan-
to, nos vamos a dedicar a ella durante el
resto del captulo (Fig. 4).
La induccin del esputo para el estu-
dio de la inflamacin bronquial se realiza
con suero salino hipertnico, y la muestra
de esputo recogida se prepara para el
recuento celular segn un procedimien-
to estndar
(26)
. Aunque hay otros procedi-
mientos descritos, ste es probablemen-
te el ms aceptado y el que venimos utili-
zando en nuestro laboratorio desde 1993.
Brevemente, consiste en administrar un
2
-adrenrgico inhalado de corta duracin
y tras 10 minutos de broncodilatacin, los
sujetos inhalan suero hipertnico (3, 4 y,
excepcionalmente, 5%) durante 7 minu-
tos cada uno. Se controla el estado del
paciente al inicio y despus de cada una
de las inhalaciones mediante espirometr-
as. Antes de dos horas, el esputo se proce-
sa seleccionando los tapones de moco y
descartando la saliva. Los tapones se tra-
120 Herramientas diagnsticas
Figura 4. Eosinfilos y neutrfilos en el espu-
to inducido de asmticos. Tincin de May-
Grunwald-Giemsa a 40x.
121 Evaluacin de las secreciones respiratorias
tan con dithiothreitol y una solucin sali-
na fosfatada (phosphate buffered saline). La
suspensin celular resultante se filtra y,
mediante un hemocitmetro y la tincin
de azul de tripano, se calcula el nmero
total de clulas por gramo de esputo, la
viabilidad y el total de clulas escamosas
procedentes de contaminacin de vas
areas superiores. Tras centrifugar el pre-
parado celular, se obtiene un sedimento
celular que se utiliza para el recuento dife-
rencial (macrfagos, eosinfilos, neutr-
filos, basfilos, linfocitos y clulas epitelia-
les bronquiales) realizando la tincin May-
Grnwald-Giemsa. Como valores de refe-
rencia del recuento celular se toman los
descritos previamente
(27)
.
La utilidad del esputo inducido en el
AO incluye dos aspectos: por una parte,
para confirmar el diganstico de asma ocu-
pacional y por otra, el control de la enfer-
medad en cuanto a la respuesta al trata-
miento y su pronstico.
El diagnstico del AO debe ser lo ms
objetivo posible. El gold standard es la
broncoprovocacin especfica con el
agente causante. Sin embargo, este mto-
do es largo, costoso e implica ciertos ries-
gos, por lo que est disponible en muy
pocos centros. Tradicionalmente el diag-
nstico se ha realizado con la monitori-
zacin del flujo mximo espiratorio y/o
la hiperrespuesta bronquial inespecfi-
ca a la metacolina durante perodos de
exposicin laboral, que se comparaban
con los perodos sin exposicin. Sin
embargo, estos mtodos pueden llevar
a confusiones, ya que no permiten dife-
renciar el AO del empeoramiento de un
asma preexistente por dicho ambiente
laboral. De forma similar a otras formas
de asma, la inflamacin de la va area es
una caracterstica principal en el AO.
Actualmente, se acepta que la monitori-
zacin de los eosinfilos en el esputo ayu-
da en el manejo del asma. Sin embargo,
no suele ser estudiada ni utilizada para
su diagnstico y manejo en el AO. Por lo
tanto, revisaremos algunos trabajos que
han utilizado el recuento celular diferen-
cial, particularmente de eosinfilos en el
esputo inducido, para intentar establecer
su utilidad en el AO
(28)
.
Existen numerosos trabajos que han
combinado la broncoprovocacin espec-
fica con isocianatos, polvo de cereales, hari-
na, maderas, etc., con el estudio seriado
del esputo inducido con suero salino hiper-
tnico
(29,30)
. Los datos disponibles actual-
mente evidencian que, en la mayora de
pacientes con AO, el porcentaje de eosi-
nfilos en el esputo aumenta despus de
una exposicin a los agentes causales en el
laboratorio respecto a los valores basales
(31)
.
Adicionalmente, tambin se ha descrito un
aumento en el nmero de neutrfilos
(32)
.
El principal problema en esta lnea de tra-
bajo est relacionado con el hecho de que
los cambios celulares no siempre correla-
cionan con la respuesta funcional (grado
de obstruccin o con la PC20).
Mucha menos informacin tenemos
sobre la evolucin de la inflamacin en la
vida real, es decir, despus de una exposi-
cin en el ambiente laboral. El uso de espu-
to inducido como tcnica de apoyo al diag-
nstico ha sido utilizado por algunos gru-
pos con resultados prometedores
(31,33)
. Igual-
mente, existen limitaciones que han sido
puestas de manifiesto en distintos estudios.
La primera, estara relacionada con el tipo
de inflamacin observada para cada sustan-
cia (eosinoflica o neutroflica) y la segun-
da, con el tiempo de aparicin y/o desapa-
ricin de la inflamacin crnica producto
de la exposicin laboral en la vida real
(28)
.
RESUMEN
El uso combinado del esputo induci-
do, junto al resto de parmetros clnicos
y funcionales puede ser til para el diag-
nstico y seguimiento de la patologa ocu-
pacional respiratoria. Otras tcnicas no
invasivas para el estudio de la inflamacin
parecen prometedoras, pero se encuen-
tran an en fase de investigacin.
BLIBLIOGRAFA
1. Pairon JC, Matrat M, Brochard P. Mineral analysis
of biological simples and respiratory pathologies.
Rev Mal Respir 2003; 20: 181-5.
2. De Vuyst P, Jedwab J, Dumortier P, Vandermoten
G, Vande Weyer R, Yernault JC. Asbestos bodies in
bronchoalveolar lavage. Am Rev Respir Dis 1982;
126 (6): 972-6.
3. Fireman E, Greif J, Schwarz Y, Man A, Ganor E,
Ribak Y, et al. Assessment of hazardous dust expo-
sure by BAL and induced sputum. Chest 1999; 115
(6): 1720-8.
4. Lerman Y, Schwarz Y, Kaufman G, Ganor E, Fire-
man E. Case series: use of induced sputum in the
evaluation of occupational lung diseases. Arch
Environ Health 2003; 58 (5): 284-9.
5. Lerman Y, Segal B, Rochvarger M, Weinberg D,
Kivity O, Fireman E. Induced-sputum particle size
distribution and pulmonary function in foundry
workers. Arch Environ Health 2003; 58 (9): 565-71.
6. Dodson RF, Williams MG Jr, Corn CJ, Idell S,
McLarty JW. Usefulness of combined light and
electron microscopy: evaluation of sputum sam-
ples for asbestos to determine past occupational
exposure. Mod Pathol 1989; 2 (4): 320-2.
7. Teschler H, Thompson AB, Dollenkamp R,
Konietzko N, Costabel U. Relevance of asbestos
bodies in sputum. Eur Respir J 1996; 9 (4): 680-6.
8. Roy S, Ray MR, Basu C, Lahiri P, Lahiri T. Abun-
dance of siderophages in sputum: indicator of an
adverse lung reaction to air pollution. Acta Cytol
2001; 45 (6): 958-64.
9. Giovagnoli MR, Alderisio M, Cenci M, Nofroni I,
Vecchione A. Carbon and hemosiderin-laden
macrophages in sputum of traffic policeman expo-
sed to air pollution. Arch Environ Health 1999; 54
(4): 284-90.
10. Scancarello G, Romeo R, Sartorelli E. Respiratory
disease as a result of talc inhalation. J Occup Envi-
ron Med 1996; 38 (6): 610-4.
11. Plamenac P, Santic Z, Nikulin A, Serdarevic H.
Cytologic changes of the respiratory tract in vine-
yard spraying workers. Eur J Respir Dis 1985; 67
(1): 50-5.
12. Fireman E, Goshen M, Ganor E, Spirer Z, Lerman
Y. Induced sputum as an additional tool in the
identification of metal-induced sarcoid-like reac-
tion. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2004; 21
(2): 152-6.
13. Becker S, Clapp WA, Quay J, Frees KL, Koren HS,
Schwartz DA. Compartmentalization of the inflam-
matory response to inhaled grain dust. Am J Res-
pir Crit Care Med 1999; 160 (4): 1309-18.
14. DIppolito R, Chetta A, Foresi A, Marangio E, Castag-
naro A, Merliniaft S, et al. Induced sputum and bron-
choalveolar lavage from patients with hypersensitivity
pneumonitis. Respir Med 2004; 98 (10): 977-83.
15. Agostini C, Trentin L, Facco M, Semenzato G. New
aspects of hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin
Pulm Med 2004; 10 (5): 378-82.
16. Clapp WD, Thorne PS, Frees KL, Zhang X, Lux
CR, Schwartz DA. The effects of inhalation of grain
dust extract and endotoxin on upper and lower
airways. Chest 1993; 104 (3): 825-30.
17. Schwartz DA. Grain dust, endotoxin, and airflow
obstruction. Chest 1996; 109 (3 suppl): 57S-63S
18. George CL, Jin H, Wohlford-Lenane CL, ONeill
ME, Phipps JC, OShaughnessy P, et al. Endotoxin
responsiveness and subchronic grain dust-indu-
ced airway disease. Am J Physiol Lung Cell Mol
Physiol 2001; 280 (2): L203-13.
122 Herramientas diagnsticas
19. Brass DM, Savov JD, Gavett SH, Haykal-Coates N,
Schwartz DA. Subchronic endotoxin inhalation
causes persistent airway disease. Am J Physiol Lung
Cell Mol Physiol 2003; 285 (3): L755-61.
20. Tarlo SM, Liss GM. Evidence based guidelines for
the prevention, identification, and management
of occupational asthma. Occup Environ Med 2005;
62 (5): 288-9.
21. Lemiere C. Non-invasive assessment of airway
inflammation in occupational lung diseases. Curr
Opin Allergy Clin Immunol 2002; 2 (2): 109-14.
22. Hunt J. Exhaled breath condensate: an evolving
tool for noninvasive evaluation of lung disease. J
Allergy Clin Immunol 2002; 110 (1): 28-34.
23. Olin AC, Andersson E, Andersson M, Granung G,
Hagberg S, Toren K. Prevalence of asthma and
exhaled nitric oxide are increased in bleachery
workers exposed to ozone. Eur Respir J 2004; 23
(1): 87-92.
24. Moscato G, Malo JL, Bernstein D. Diagnosing occu-
pational asthma: how, how much, how far? Eur
Respir J 2003; 21 (5): 879-85.
25. Campo P, Lummus ZL, Bernstein DI. Advances in
methods used in evaluation of occupational asthma.
Curr Opin Pulm Med 2004; 10 (2): 142-6.
26. Pizzichini Pizzichini E, Pizzichini MM, Efthimia-
dis A, Evans S, Morris MM, Squillace D, et al. Indi-
ces of airway inflammation in induced sputum:
reproducibility and validity of cell and fluid-pha-
se measurements. Am J Respir Crit Care Med 1996;
154: 308-17.
27. Belda J, Leigh R, Parameswaran K, OByrne PM,
Sears MR, Hargreave FE. Induced sputum cell
counts in healthy adults. Am J Respir Crit Care
Med 1999; 161 (2 Pt 1): 475-8.
28. Girard F, Chaboillez S, Cartier A, Cote J, Hargre-
ave FE, Labrecque M, et al. An effective strategy
for diagnosing occupational asthma: use of indu-
ced sputum. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170
(8): 845-50.
29. Maestrelli P, Calcagni PG, Saetta M, Di Stefano A,
Hosselet JJ, Santonastaso A, et al. Sputum eosino-
philia after asthmatic responses induced by isoc-
yanates in sensitized subjects. Clin Exp Allergy
1994; 24 (1): 29-34.
30. Krakowiak A, Krawczyk-Adamus P, Dudek W,
Walusiak J, Palczynski C. Changes in cellular and
biochemical profiles of induced sputum after
allergen-induced asthmatic response: method for
studying occupational allergic airway inflamma-
tion. Int J Occup Med Environ Health 2005; 18
(1): 27-33.
31. Lemiere C, Chaboillez S, Malo JL, Cartier A. Chan-
ges in sputum cell counts after exposure to occu-
pational agents: what do they mean? J Allergy Clin
Immunol 2001; 107 (6): 1063-8.
32. Leigh R, Hargreave FE. Occupational neutrophi-
lic asthma. Can Respir J 1999; 6 (2): 194-6.
33. Obata H, Dittrick M, Chan H, Chan-Yeung M. Spu-
tum eosinophils and exhaled nitric oxide during
late asthmatic reaction in patients with western red
cedar asthma. Eur Respir J 1999; 13 (3): 489-95.
123 Evaluacin de las secreciones respiratorias
INTRODUCCIN
A lo largo de la historia de la Medici-
na se ha intentado buscar nuevos mtodos
diagnsticos y formas teraputicas que per-
mitan incrementar la rentabilidad diag-
nstica, el pronstico y la calidad de vida
del paciente, as como disminuir los ries-
gos de los mtodos diagnsticos o los efec-
tos secundarios del tratamiento.
El diagnstico de asma ocupacional
pasa en muchos casos por realizar prue-
bas de provocacin bronquial con los
agentes que se encuentran en su ambien-
te laboral. Existe un gran nmero de art-
culos en revistas mdicas intentando bus-
car un mtodo diagnstico que pueda
obviar esta prueba laboriosa y molesta, que
adems, no est exenta de posibles com-
plicaciones. Fruto de estos esfuerzos son
los estudios inmunolgicos, tanto in vivo
como in vitro, que si bien no resuelven el
problema, han supuesto un avance impor-
tante en el diagnstico de estos pacientes.
Las enfermedades respiratorias alrgi-
cas ocupacionales ms conocidas son el
asma bronquial y la neumonitis por hiper-
sensibilidad, pero existen otras enferme-
dades respiratorias ocupacionales con un
posible mecanismo inmunolgico impli-
cado. As, tomando como ejemplo las
enfermedades producidas por exposicin
al anhdrido trimeltico (TMA) podemos
encontrar cuatro enfermedades respirato-
rias diferentes
(1)
. En primer lugar, la rini-
tis y el asma alrgica mediada por anticuer-
pos IgE especficos frente a TM-HSA
(2)
. El
segundo, es el sndrome sistmico respi-
ratorio tardo (LRSS) o TMA-flu, que cur-
sa como una neumonitis de hipersensibi-
lidad y se asocia con la presencia de anti-
cuerpos IgG e IgA especficos. En tercer
lugar, la asociacin enfermedad pulmo-
nar-anemia caracterizada por infiltrados
pulmonares, hipoxemia y anemia, que apa-
rece en trabajadores expuestos a grandes
cantidades de humos de TMA, y se ha rela-
cionado con la existencia de anticuerpos
frente a eritrocitos
(3)
. El cuarto, es el sn-
drome irritativo, en el que no se ha demos-
trado un mecanismo inmunolgico, aun-
que se han detectado bajos niveles de IgG
e IgA en algunos pacientes
(4)
. Adems, se
ha encontrado que otros mecanismos
inmunolgicos estn implicados en la
gnesis de las enfermedades respiratorias
Diagnstico inmunolgico de las
enfermedades alrgicas respiratorias
de origen ocupacional
Javier Cuesta Herranz, Santiago Quirce Gancedo
10
ocupacionales. As, las sales de platino
(5)
y
el cido plictico (cedro rojo)
(6)
son libe-
radores inespecficos de histamina. Algu-
nos agentes etiolgicos son capaces de acti-
var el complemento por la va alternativa,
como el cido plictico
(7)
; otros, como el
TDI pueden estimular la produccin de
AMPc y actuar como agonistas parciales
(8)
,
etc. En el momento actual no se conoce
el alcance que estos mecanismos pueden
tener en la fisiopatologa de las enferme-
dades respiratorias de origen ocupacional,
bien como mecanismo nico, o bien aso-
ciado a otros. Teniendo en cuenta estas
premisas, est claro que el estudio inmu-
nolgico del asma ocupacional buscando
anticuerpos IgE especficos frente al agen-
te etiolgico slo tendr valor en una par-
te de las enfermedades pulmonares, como
son las referidas al asma ocupacional pro-
ducida por un mecanismo mediado por
IgE (tipo I). A lo largo de este captulo
vamos a abordar y desarrollar una prime-
ra parte sobre los mtodos implicados en
el diagnstico del asma alrgica mediada
por IgE, y finalizaremos con los mtodos
diagnsticos involucrados en la neumoni-
tis por hipersensibilidad.
AGENTES OCUPACIONALES
Por razones prcticas distinguimos dos
tipos de agentes etiolgicos ocupaciona-
les, los de alto peso molecular (APM) y
los de bajo peso molecular (BPM). Esta
divisin se basa en que las sustancias de
BPM no pueden desarrollar una respues-
ta mediada por IgE por s mismas, debien-
do unirse a protenas (carriers) para actuar
como antgenos completos. Los alrge-
nos de APM son, generalmente, polipp-
tidos, protenas o glucoprotenas proce-
dentes de animales, vegetales, bacterias
u hongos, y a menudo poseen un peso
molecular de 20-50 kD. Los agentes de
BPM suelen ser sustancias qumicas, la
mayora de menos de 5 kD. Clsicamen-
te y por conveniencia se han dividido en
tres grandes grupos: qumicos orgnicos,
qumicos inorgnicos y agentes terapu-
ticos
(9)
.
La distincin entre alrgenos de APM
y BPM marca una diferencia importan-
te a la hora de realizar el estudio inmu-
nolgico, siendo relativamente fcil
demostrar una respuesta inmunolgica
mediada por IgE en los casos de APM, y
difcil en la mayoa de los agentes de
BPM. Sin embargo, la divisin entre APM
y BPM es arbitraria y artificial. En la mayo-
ra de los casos la composicin exacta de
los alrgenos de un extracto se descono-
ce. As, agentes ocupacionales etiqueta-
dos tericamente de APM, al ser mejor
caracterizados pueden pasar a la catego-
ra de BPM. El asma ocupacional causa-
da por madera de cedro rojo es un ejem-
plo de este fenmeno, al descubrirse el
hapteno qumico, el cido plictico
(10)
.
Tambin puede ocurrir el caso contrario,
que una sustancia tericamente de BPM
se presente en su exposicin natural en
forma de polmeros, pudiendo pasar a la
categora de APM.
De cualquier forma, la clasificacin
basada en el peso molecular es una divi-
sin til mientras no tengamos un cono-
cimiento fisicoqumico e inmunolgico
ms exacto de los agentes ocupacionales.
126 Herramientas diagnsticas
PROBLEMTICA DEL ESTUDIO
INMUNOLGICO CON AGENTES
DE BPM
El asma ocupacional producida por
antgenos de APM tiene habitualemente
un origen inmunolgico de tipo I, media-
do por IgE. Por el contrario, este mecanis-
mo se ha demostrado slo en una peque-
a proporcin de los pacientes con asma
ocupacional producida por agentes de
BPM
(11,12)
. Esto puede ser debido a mlti-
ples razones. Por un lado, existen diversos
mecanismos implicados en el desarrollo
de la enfermedad, y slo una pequea par-
te pueden obedecer a un mecanismo
mediado por IgE. Otra posibilidad es la
complejidad de manejo de este tipo de
agentes a la hora de realizar el estudio.
Esta complejidad viene definida por una
serie de hechos que exponemos a conti-
nuacin.
1. En principio, como sustancias de BPM
que son, se comportan inmunolgica-
mente como haptenos. Esto supone
que deben unirse a protenas del rbol
respiratorio para actuar como antge-
nos completos. Habitualmente se uti-
liza como carrier seroalbmina huma-
na (HSA), por obtener con ella los
mejores resultados, pero es posible que,
en algunos casos, el antgeno comple-
to causante de la reaccin no est rela-
cionado con el conjugado a HSA, y de
este modo, los resultados obtenidos no
sean los deseados. As, se ha demostra-
do que las sales de platino conjugadas
con la enzima mlico deshidrogenasa
constituyen un antgeno completo
mejor para detectar anticuerpos IgE
especficos en la tcnica de RAST que
HSA, ya que forma complejos estables
con gran avidez por el platino
(13)
.
2. Al reaccionar el hapteno y el carrier
para formar el complejo hapteno-pro-
tena pueden aparecen nuevos deter-
minantes antignicos, frente a los cua-
les se han encontrado anticuerpos IgE
especficos. Patterson y cols. demostra-
ron mediante inmunoelectroforesis
que, cuando el TMA reacciona con la
HSA se produce un cambio en la car-
ga, que puede relacionarse con un
cambio en el tamao molecular
(14)
o
con modificaciones en su estructura
terciaria. Aunque esperaban que todos
los anticuerpos fueran dirigidos con-
tra el determinante haptnico TM, pos-
teriores estudios demostraron que exis-
ten anticuerpos dirigidos contra el
determinante TM y otros contra deter-
minantes TM-protena, que fueron
considerados NAD (nuevos determi-
nantes antignicos)
(15-17)
. Otro factor
que modifica la antigenicidad del con-
jugado es la proporcin de ligandos en
el complejo, por lo que siempre debe-
ramos aportar datos acerca del nme-
ro de ligandos del complejo que mane-
jamos
(18)
.
3. Algunos antgenos de BPM son muy
reactivos, como el TDI, dando lugar a
polmeros cruzados al intentar conju-
garlos a protenas. As, el p-tolilisocia-
nato (TMI), que es una sustancia ms
estable y homognea, proporciona
mejores resultados en las pruebas in vitro
para el estudio del asma por TDI
(19)
.
4. Por otra parte, la IgE puede unirse a
los tejidos y desde ah reaccionar con
127 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
el complejo hapteno-protena, consi-
guindose su deteccin srica nica-
mente en pacientes muy sensibilizados,
en los que la IgE quedara libre en el
torrente sanguneo. Esta hiptesis
intenta explicar la baja frecuencia
demostrada de anticuerpos IgE en el
asma por isocianatos. Se basa en la
experiencia de autores, que demues-
tran la existencia de anticuerpos IgE
especficos en pacientes con provoca-
cin bronquial especfica positiva a con-
centraciones muy bajas
(20)
.
PRUEBAS CUTNEAS
Desde su introduccin en 1865, las
pruebas cutneas han constituido el pri-
mer paso diagnstico, como complemen-
to de la anamnesis en la evaluacin de las
enfermedades mediadas por IgE. Bac-
kley
(21)
realiz una prueba de escarifica-
cin con polen, obteniendo un habn pru-
riginoso rodeado por eritema. Posterior-
mente, fue introducida la intradermorre-
accin (ID) por Schloss
(22)
en 1912, pro-
puesta previamente por Mantoux
(23)
en
1908 para el diagnstico de la tuberculo-
sis. Aos despus, en 1924, Lewis
(24)
intro-
dujo el prick test, que es actualmente la tc-
nica ms utilizada.
La metodologa empleada en las prue-
bas cutneas con agentes ocupacionales
no difiere de la utilizada para los aeroaler-
genos comunes (plenes, caros, etc.)
(Tabla I), por lo que la expondremos bre-
vemente y remitimos al lector a revisiones
ms amplias y detalladas
(25-27)
.
1. Prick test
Consiste en colocar una gota del extrac-
to antignico sobre la piel del paciente que
va a ser evaluado, y se punciona con una
lanceta. Se calcula que con este mtodo se
introducen alrededor de 3 x 10
-6
ml del
extracto en la piel. La lectura se realiza a
los 15-20 min y se valoran las pruebas mayo-
res de 3 mm de dimetro.
2. Intradermorreaccin
Esta tcnica consiste en la inyeccin
intradrmica de 0,02 a 0,05 cc del extrac-
to antignico utilizando una jeringa de
insulina. Bsicamente es idntica a la
empleada para la prueba de Mantoux. Se
utilizan controles positivos (clorhidrato de
histamina 1/10.000) y negativos (suero
128 Herramientas diagnsticas
TABLA I. Precauciones con las pruebas cutneas.
1. No deberan realizarse sin la presencia de un mdico disponible inmediatamente para
tratar una reaccion sistmica
2. Equipo de emergencia disponible, con adrenalina incluida
3. Determinar la validez de los extractos empleados y comprobar su estabilidad
4. Asegurarse de que las concentraciones son las apropiadas
5. Incluir controles positivos y negativos
6. Utilizar piel normal
7. Descartar la existencia de dermografismo
salino fisiolgico 0,9%). La lectura se rea-
liza a los 20 min. Aunque existen diversos
mtodos de gradacin de la respuesta,
habitualmente se expresan desde negati-
vos a cuatro cruces
(27)
.
La ID es una tcnica ms sensible que
el prick test y se utiliza para aumentar la sen-
sibilidad de las pruebas cutneas. Puede
acompaarse de reacciones generalizadas
o sistmicas cuando no se realiza con dilu-
ciones apropiadas. Se han descrito reaccio-
nes anafilcticas utilizando antgenos ocu-
pacionales, como la ocurrida con sales de
platino a la concentracin de 1 mg/ml
(28)
o la aparicin de asma con sales de cro-
mo
(29)
. Para evitar estas reacciones debe
realizarse la intradermorreaccin nica-
mente cuando la tcnica de prick es nega-
tiva y partir de una concentracin 1.000
veces menor de la utilizada en prick, e inclu-
so ms diluida en pacientes muy sensibles.
3. Prueba de transferencia pasiva o PK
(Prausnitz-Kstner)
En esta tcnica
(30)
, el suero de una per-
sona alrgica se inyecta intradrmicamen-
te en la piel de una persona no alrgica, y
en la zona sensibilizada (transferencia pasi-
va) se realiza la prueba cutnea con el ant-
geno. Esta tcnica no se utiliza actualmen-
te en la prctica diaria por transmitir enfer-
medades sricas (SIDA, hepatitis, etc.).
Puede emplearse en investigacin sobre
cobayas para demostrar un mecanismo
inmunolgico de tipo I mediado por IgE
o IgG realizando varias pruebas: una con
suero, otra con suero calentado (destruye
IgE) y otra sin inyectar suero (control). Es
25-100 veces menos sensible que las prue-
bas cutneas directas
(31)
.
VALORACIN DE LAS PRUEBAS
CUTNEAS
En muchos casos el asma ocupacional
es ms frecuente en los pacientes atpicos
y, por tanto, las pruebas cutneas con los
aeroalergenos habituales deben realizar-
se para definir el estado atpico del pacien-
te. Generalmente, las pruebas cutneas
con los alrgenos de APM utilizando
extractos apropiados suelen ser positivas
cuando son la causa del asma ocupacional
y, de este modo, son tiles para identificar
el agente responsable. Cuando se prueban
antgenos ocupacionales apropiados de
APM la sensibilidad y especificidad son
similares a las encontradas con los inha-
lantes habituales.
En los trabajadores con asma por expo-
sicin a animales de laboratorio se han
encontrado pruebas cutneas positivas en
ms del 80% de los pacientes
(32-36)
. Resul-
tados similares se han obtenido con extrac-
tos de otras fuentes antignicas, como hari-
nas de cereales
(37-42)
, semillas de caf ver-
de
(43)
, grano de ricino
(44)
, Plantago ovata
(45)
,
Voacanga africana
(4)
, maderas
(47)
, enzi-
mas
(48,49)
, etc., existiendo sobre gran par-
te de ellos estudios epidemiolgicos inte-
resantes. Actualmente, aunque se consi-
deran tiles para identificar el agente res-
ponsable del asma ocupacional, sigue sien-
do desconocido el valor diagnstico (sen-
sibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo, etc.), que tienen, tanto las prue-
bas cutneas como los tests in vitro en la
evaluacin del asma ocupacional. En lne-
as generales, la asociacin de respuesta
positiva entre las pruebas cutneas y las
serolgicas es buena
(50)
.
129 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
La ID es ms sensible y menos espec-
fica que el prick, su interpretacin es ms
difcil y presenta ms falsos positivos, lo
que condiciona un peor valor predictivo
positivo. Las caractersticas de ambos mto-
dos pueden apreciarse en la tabla II. Con
ambas pueden aparecer falsos positivos y
falsos negativos debidos a una mala tcni-
ca (Tabla III), y aun cuando la tcnica sea
correctamente realizada pueden aparecer
falsos positivos y negativos debido a la uti-
lizacin de un material inadecuado. Esto
es ms frecuente en el estudio del asma
ocupacional, porque la mayor parte de las
veces los extractos utilizados no estn
estandarizados y son preparados por un
investigador que no conoce su composi-
cin, actividad inmunolgica ni potencia.
Aun disponiendo de extractos bien
caracterizados y estandarizados, suelen
cometerse con cierta frecuencia dos
errores:
1. Basar el diagnstico etiolgico del asma
en el resultado de las pruebas. La prin-
cipal limitacin de las pruebas cutne-
as radica en que una reaccin positiva
no necesariamente significa que la
enfermedad sea de naturaleza alrgi-
ca. No todos los individuos que respon-
den con la produccin de anticuerpos
IgE especficos frente a un alrgeno
muestran alergia clnica al contacto
con el alrgeno en cuestin. Algunos
desarrollan alergia clnica ms tarde, y
en otros las pruebas pueden permane-
cer positivas durante aos despus de
que los sntomas clnicos hayan desapa-
130 Herramientas diagnsticas
TABLA III. Errores frecuentes con las
pruebas intradrmicas.
1. Pruebas muy juntas
2. Exceso de volumen inyectado
3. Concentracin irritante
4. Reaccin splash por inyeccin de aire
5. Falsos negativos por ausencia de ppula
en la inyeccin
6. Reacciones sistmicas
TABLA II. Pruebas cutneas en tcnica de prick frente a intradermorreaccin.
Prick test Intradermo
Simplicidad *** **
Rapidez **** **
Interpretacin **** **
Disconfort * ***
Falsos positivos Raro Posible
Falsos negativos Posible Raro
Reproducibilidad *** ****
Sensibilidad *** ****
Especificidad **** ***
Deteccin IgE especfica S S
Seguridad **** **
recido. Este fenmeno fue descrito en
1948 por Juhlin-Dannfeldt
(51)
(Fig. l),
acuando el nombre de alergia laten-
te para el estado de sensibilizacin sin
sntomas demostrables. As como en
otras enfermedades el diagnstico se
basa en el resultado de una prueba de
laboratorio (anemia, diabetes, etc.), en
el asma ocupacional hay que tener en
cuenta la relacin existente entre la
exposicin antignica y la aparicin de
sntomas (historia ocupacional, provo-
cacin bronquial, etc.).
2. No probar todos los antgenos a los
cuales el trabajador est expuesto. La
ausencia de positividad en las pruebas
cutneas no descarta la enfermedad.
Cuando la historia es compatible, es
necesario probar todos los antgenos a
los cuales est expuesto en su medio
laboral. As, un paciente que manipu-
la harina de trigo en su trabajo y pade-
ce asma ocupacional por sensibiliza-
cin a insectos que parasitan la harina
tendr pruebas cutneas negativas con
la harina de trigo no contaminada, lo
que llevar a considerar la ausencia de
respuesta positiva a un fallo en la sen-
sibilidad de la prueba cutnea con hari-
na de trigo, cuando lo que en realidad
ocurre es que no se prob el extracto
alergnico apropiado. Esto mismo pue-
de ocurrir con extractos de otras fuen-
tes antignicas, como son enzimas, etc.,
en la evaluacin de los pacientes
expuestos a harinas de trigo, y otros
alrgenos.
Con los agentes de BPM las pruebas
cutneas tienen menos valor, y dado su
comportamiento como haptenos, en la
mayora es necesaria la unin a un carrier
proteico, generalmente, HSA. Existen agen-
tes de BPM frente a los cuales se han des-
crito pruebas cutneas positivas sin nece-
sidad de precisar la unin a un carrier.
Entre estos agentes se encuentran las sales
de platino
(52)
, henna
(53)
y persulfato
(53)
.
Pepys
(52)
estudi 8 pacientes con reaccin
inmediata positiva en la provocacin bron-
quial con sales de platino, encontrando
en todos ellos reaccin cutnea positiva
en tcnica de prick a bajas concentracio-
nes (10
-4
a 10
-6
M). Altas concentraciones
pueden producir resultados falsos positi-
vos al actuar como liberador inespecfico
de histamina
(5)
.
Se han descrito pruebas cutneas posi-
tivas frente a un gran nmero de agentes
ocupacionales de BPM
(9)
, como anhdridos,
isocianatos, metales, frmacos, etc. Algunos
aparecen reflejados en la tabla IV. Adems
de tener un valor limitado por las razones
expuestas anteriormente para los agentes
de APM, su valor diagnstico es menor, ya
que una pequea proporcin de los pacien-
tes con asma ocupacional demostrada por
prueba de provocacin tienen pruebas cut-
131 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
+++
++
+
P
r
u
e
b
a
c
u
t
n
e
a
Latente Sntomas Latente
Tiempo-Edad
Fase clnica
Figura 1. La alergia latente puede preceder
o seguir a la fase de alergia clnica.
132 Herramientas diagnsticas
TABLA IV. Pruebas in vivo e in vitro en la evaluacin del asma ocupacional.
Agente ocupacional Diagnstico clnico In vivo In vitro Ref.
caros de aves HRT, provocacin Prick con 1:10 p/v RAST 76
Ajo HRT Prick iniciado a 10
-5
PTRIA 77
Ajo Provocacin bronquial Prick 1/10 p/v RAST 78
Animales de Evaluacin clnica PC con extracto de ELISA 79
laboratorio suero y orina
Azodicarbonamida HRT, espirometra (pre y post) Prick test 0,1; 1 y 5% NH 80
Bromelina HRT, provocacin bronquial Prick bromelina 10 mg/ml RAST 62
Carmn HRT, provocacin bronquial Prick con cochinilla RAST 81
Caf verde HRT y provocacin bronquial ID con titulacin RAST 82
Caf verde HRT y provocacin bronquial Prick RAST 83
Cedro rojo HRT, provocacin bronquial Prick 25 mg/ml; NH 10
ID 2,5 mg/ml
Celulasa HRT, provocacin bronquial Prick 10 mg/ml REIA 48
Colorantes textiles HRT, provocacin nasal Prick o escarificacin RAST 84
o bronquial
Cloramina T Sntomas clnicos Escarificacin al 10
-5
NH 85
Cromato HRT Cromato potsico al 4% NH 29
(ID produjo asma)
Cromato HRT, provocacin bronquial Prick 10; 5; 1 y 0,1 mg/ml RAST unido 65
a HSA
Dimetiletanolamina HRT, provocacin bronquial Prick a 1; 0,1; 0,01 y 0,001 NH 86
Enzimas HRT Prick test con 0,05; 0,5 y NH 87
5 mg/ml
Bacillus subtillis
Enzimas Trabajadores y manipuladores Prick test con 10 mg/ml RAST 88
Bacillus subtillis expuestos a detergentes
Enzimas Provocacin bronquial Prick NH 89
Bacillus subtillis
Espiramicina HRT, provocacin bronquial Prick con 10 y 100 mg/ml NH Radio-IEF 90
Etilendiamina Curso clnico, ID al 1:100 NH 91
provocacin bronquial
Extracto pancretico HRT Prick con extracto 1:100, NH 92
1:1.000
Goma acacia HRT (impresores) PC con goma acacia NH 94
Goma arbiga Provocacin bronquial ID 1:100 p/v ELISA 95
Harina de cereales HRT Prick RAST 37
Harina de cereales Evaluacin clnica NH RAST 96
Harina de cereales HRT, provocacin bronquial Prick al 10% p/v RAST 40
133 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
TABLA IV. Pruebas in vivo e in vitro en la evaluacin del asma ocupacional (continuacion).
Agente ocupacional Diagnstico clnico In vivo In vitro Ref.
Harina de cereales HRT NH RAST 61
Henna HRT, provocacin bronquial Prick NH 53
HHPA HRT NH RAST conj HSA60
Langosta HRT Prick con extracto 0,1, ELISA 98
1; 10 mg/ml
Tenebrio molitor Evaluacin clnica Titulacin prick partiendo RAST 99
Provocacin bronquial de 10 mg/ml
Nquel HRT, provocacin bronquial Prick con NiSO
4
, NH 100
a 100; 10; 1; 0,1 mg/ml 101
Nquel HRT, peak-flow Prick NiSO
4
, 10 mg/ml RAST-HSA 102
Provocacin bronquial
Nquel HRT, provocacin bronquial Prick NiSO4-6HO RAST-HSA 103
a 10; 5; 1; 0,1 mg/ml
Papana HRT, provocacin bronquial Prick 1: 10 p/v REIA 49
Papana HRT Prick RAST 10
PA y PCTA Cuestionario Prick e ID PA-HSA y ELISA 106
TCPA-HSA
PA Cuestionario NH PTRIA con 57
PA-HSA
PA Provocacin bronquial Escarificacin PA RAST con 32
6,8 x 10
-3
mol/L PA-BSA
Patata HTR, provocacin bronquial Prick 1:10 p/v RAST 108
Penicilina HRT, provocacin bronquial Prick ampicilina, PPL, MDM NH 105
Persulfatos HRT, provocacin bronquial Prick NH 53
Polvo de grano HRT, provocacin bronquial Prick e ID con polvo NH 109
(caros) y caros
Plantago ovata HRT, provocacin bronquial Prick REIA 45
Platino HRT, provocacin bronquial Prick con sales de NH 110
y nasal platino 10
-3
-10
-11
Platino Trabajadores en refinera Prick con sales de RAST 111
de platino platino 10
-3
-10
-9
Platino Trabajadores en refinera Prick con sales LH 112
de platino de platino
Platino HRT, provocacin nasal y Prick con sales de NH 113
bronquial platino 10
-4
-10
-6
Ramn HRT, provocacin bronquial Prick 1: 10 p/v REIA 114
Ricino Poblacin prxima a la fbrica Prick 1:100. ID caus NH 115
linfangitis asptica
neas positivas. As, Baur
(11)
estudi 203
pacientes expuestos a isocianatos utilizan-
do como reactivos TMI, difenilmetano 4-
(mono)-isocianato (MMI), hexametilen-
1,6-diisocianato (HDI), ciclohexilisociana-
to (CHI) y fenilisocianato conjugados a
HSA. Las pruebas cutneas fueron positi-
vas en 8 (15%) de los 53 pacientes pacien-
tes sintomticos. Los 150 pacientes expues-
tos asintomticos tuvieron pruebas negati-
vas. Butcher y cols.
(20)
encontraron una sen-
sibilidad similar, del 15 al 19%. Estos datos
demuestran que la sensibilidad es demasia-
do baja para ser tenida en cuenta.
MTODOS IN VITRO
La determinacin aislada de IgE sri-
ca total no es til en el diagnstico de asma
ocupacional, pero puede tener valor si se
considera conjuntamente con otras prue-
bas especficas. La IgE srica total es impor-
tante para interpretar los resultados de las
tcnicas in vitro, y una IgE total alta pue-
de incitar la bsqueda de una sensibiliza-
cin antignica no detectada o sugerir la
posibilidad de otra enfermedad pulmo-
nar, como la aspergilosis broncopulmonar
alrgica.
134 Herramientas diagnsticas
TABLA IV. Pruebas in vivo e in vitro en la evaluacin del asma ocupacional (continuacion).
Agente ocupacional Diagnstico clnico In vivo In vitro Ref.
Samba HRT, provocacin bronquial Prick 1:10 p/v REIA 47
Secuoya HRT, provocacin bronquial Prick test NH 116
Setas HRT, provocacin bronquial Prick NH 117
Setas HRT, provocacin bronquial Prick e ID RAS'T 118
Tabaco verde HRT, provocacin nasal Prick con 10 mg/ml RAST 119
y bronquial
TDI Sensibilidad clnica NH LH 120
TDI Provocacin bronquial NH RAST con 20
TMI-HSA
TDI Provocacin bronquial NH LH 121
TDI HRT, provocacin bronquial Prick TDI-HSA 5 mg/ml LH 122
TMA Cuestionario NH PTRIA 57
TM-HSA
TMA HRT Prick TM-HSA 3,4 mg/ml PTRIA 4
sal sdica de TMA (1:200) TM-HSA
Tripsina de cerdo Cuestionario, provocacin PC tripsina LH 123
bronquial
Voacanga africana HRT, provocacin bronquial Prick REIA 46
HHPA: anhdrido hexahidroftlico; HRT: historia referida al trabajo; LH: liberacin de histamina; NH: no hecho;
PA: anhdrido ftlico; PCTA: anhdrido tetracloroftlico; PC: pruebas cutneas; TMA: anhdrido trimeltico.
Modificada de Grammer y cols.
(97)
.
Actualmente disponemos de diversas
tcnicas capaces de demostrar la presen-
cia de un mecanismo inmunolgico de
tipo inmediato frente a antgenos ocupa-
cionales; bien mediante la demostracin
de anticuerpos especficos, como RAST,
CAP, ELISA, REIA y PTRIA, entre otros, o
bien mediante la liberacin de mediado-
res, como la tcnica de liberacin de his-
tamina de basfilos. En estas tcnicas,
como ocurre con las pruebas cutneas, el
estudio con agentes de BPM debe realizar-
se acoplando el hapteno a un carrier pro-
teico, generalmente HSA, aunque en algu-
nos casos particulares, como anteriormen-
te expusimos, otro carrier puede ser ms
apropiado
(13)
.
El RAST (radioallergosorbent test) fue
introducido por Wide y cols. en 1967. Bsi-
camente consiste en acoplar el antgeno,
mediante un enlace covalente, a un sopor-
te slido activado con bromuro de cian-
geno. Se incuba con el suero del pacien-
te unindose los anticuerpos IgE especfi-
cos al antgeno acoplado. Tras eliminar
mediante lavados los anticuerpos no uni-
dos, se aaden anticuerpos anti-IgE huma-
na marcados con yodo radiactivo. Se lava
nuevamente eliminando los anticuerpos
anti-IgE humana no fijados. Los niveles de
IgE especfica frente al antgeno son pro-
porcionales al nmero de cuentas (cpm)
obtenidas.
Una tcnica similar, aunque ms sen-
cilla, es el ELISA descrito por Engvall y
cols. en 1971. Consiste en acoplar el ant-
geno a los pocillos de la placa por adsor-
cin. Una vez pegado el antgeno a la pla-
ca, los pasos son parecidos a los del RAST,
pero en vez de utilizar yodo radiactivo los
anticuerpos anti-IgE se marcan con una
enzima (peroxidasa, etc.), y tras aadir el
sustrato se mide la reaccin segn el cam-
bio de coloracin producido. Los resulta-
dos son proporcionales al nmero de OD
obtenido (densidad ptica) (Fig. 2). Los
resultados de la IgE especfica obtenida
por estos mtodos pueden verse interfe-
ridos por los niveles de IgE total y la pre-
sencia de anticuerpos isotpicos (Fig. 3).
As, niveles altos de IgE total pueden dar
lugar a falsos positivos, y niveles altos de
IgG pueden proporcionar falsos negati-
vos o una lectura inferior del nivel de IgE
especfica. Existen tcnicas que obvian
estas situaciones, como el PTRIA (radioin-
munoanlisis en tubo de poliestireno)
(54)
.
135 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
Ag acoplado
Ac
a-Ig-enzima
Sustrato
cromgeno
Desarrollo del color
+
+
+
Figura 2. Tcnica de ELISA.
Otro mtodo es el REIA (enzimoinmuno-
anlisis en reverso)
(55)
, que consiste en
unir los anticuerpos anti-IgE a la placa
(Fig 4). Se aade el suero del paciente,
reaccionando los anticuerpos anti-IgE
humana con la IgE srica. Posteriormen-
te, se aade el antgeno marcado con
peroxidasa, unindose a los anticuerpos
IgE especficos para el antgeno. Se aa-
de el sustrato y la cantidad de IgE espec-
fica existente en el suero del paciente es
proporcional al cambio de coloracin,
expresado en OD. Esta tcnica puede ser
til cuando existen problemas para pegar
el antgeno a la placa, o cuando este pro-
ceso altera la estructura terciaria del ant-
geno, pudiendo perder su antigenicidad
(determinantes antignicos conformacio-
nales). Adems, no se ve interferida por
niveles elevados de IgE total o presencia
de anticuerpos bloqueantes.
Los test in vitro presentan buena aso-
ciacin con los resultados de las pruebas.
Armenta y cols.
(37)
encontraron IgE espe-
cfica (RAST) en el 100% de los pacientes
con asma por harina de trigo con prue-
ba cutnea positiva. Hinojosa y cols.
(45)
encontraron pruebas cutneas y REIA posi-
tivos en los pacientes sensibilizados a semi-
llas de Plantago ovata. Losada y cols. apor-
taron resultados similares en los pacientes
sensibilizados a enzimas
(48,49)
.
La sensibilidad del RAST en los pacien-
tes con asma ocupacional por exposicin
a agentes de BPM, al igual que ocurre en
las pruebas cutneas, es baja. Karol
(19)
, en
1978, desmostr por primera vez IgE espe-
cfica en tres de cuatro pacientes asmti-
cos por exposicin a TMI, usando como
136 Herramientas diagnsticas
a-IgE
Ag-enzima
Cromgeno
+
+
+
IgE de la muestra
Figura 4. Tcnica de REIA.
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
R
A
S
T
T
M
I
-
H
S
A
(
u
/
m
l
)
Y = 0,05 + 6,86 x 10
-5
X
r = 0,64
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
IgE total (UI/ml)
Figura 3. Dependencia de los valores del RAST
a TMI-HSA del valor de IgE srica total en per-
sonas no expuestas. La lonea media es la rec-
ta de regresin. Las curvas superior e inferior
representan los lmites superior e inferior del
valor del RAST predicho con un nivel de con-
fianza del 95%.
antgeno un monoisocianato, p-tolilisocia-
nato (TMI), conjugado a HSA. Posterior-
mente, otros autores han encontrado una
sensibilidad cercana al 15%
(11,20)
. Tambin
se ha demostrado RAST positivo con baja
sensibilidad frente a otros isocianatos
(11)
.
Tse y cols.
(12)
en trabajadores expuestos a
madera de cedro rojo encuentran una sen-
sibilidad de la IgE especfica frente al con-
jugado cido plictico-HSA del 40%.
Como se aprecia en la tabla V, se han
demostrado anticuerpos IgE especficos
frente a mltiples agentes de BPM; sin
embargo, los mejores resultados son los
referentes a los anhdridos. Maceia y cols.,
en 1976, demostraron por primera vez, en
137 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
TABLA V. Caracterizacin y estandarizacin de extractos de APM.
Mtodo Aplicacin
Mtodos bioqumicos y electroforticos
Mtodo de Lowry Determinacin del contenido proteico total
Anlisis de aminocidos Determinacin del contenido total de protenas y
aminocidos individuales
Mtodo antrona Determinacin de hexosas (carbohidratos)
Cromatografa lquida de gases Cuantificacin del contenido total de carbohidratos e
individual de los monosacridos
PAGE Separacin de protenas segn el PM en gradiente nativo
SDS-PAGE Determinacin del PM en condiciones disociadas
Isoelectroenfoque Composicin proteica segn el punto isoelctrico
Mtodos inmunolgicos
Inmunodifusin radial simple Cuantificacin de antgenos individuales. Antisuero
monoespecfico
Rocket inmunoelectroforesis Cuantificacin de antgenos individuales. Antisuero
monoespecfico
Radio rocket inmunoelectroforesis Identificacin y cuantificacin de alrgenos
CIE Caracterizacin de extractos con respecto a su
composicin antignica
CRIE Identificacin de anticuerpos IgE o IgG en el suero.
Identificacin de alrgenos en extractos
Immunodeteccin Caracterizacin de extractos alergnicos
Identificacin de anticuerpos IgE e IgG en el suero
Potencia
RAST-inhibicin Determinacin de la potencia relativa de un extracto
Liberacin de histamina Determinacin de la actividad biolgica in vitro
Pruebas cutneas (PLA) Determinacin de la actividad biolgica de un extracto
antignico
tcnica de RAST, la existencia de IgE espe-
cfica frente a un conjugado anhdrido ft-
lico-protena
(56)
. Desde entonces se ha
detectado en trabajadores sensibilizados
frente a anhdrido trimeltico
(4,57)
, tetra-
cloroftlico
(58)
, hmico
(36)
y hexahidroft-
lico
(60)
. Zeis y cols.
(1)
han demostrado que
la cuantificacin de IgE especfica frente
a TM-HSA es predictiva del desarrollo de
enfermedad inmunolgica, y es til para
identificar trabajadores asintomticos con
riesgo de desarrollar la enfermedad, as
como para identificar pacientes sensibili-
zados sintomticos.
Aunque los test in vitro tienen buena
especificidad y presentan buena correla-
cin con las pruebas cutneas, en lneas
generales son menos sensibles que las
pruebas cutneas
(43,61,63)
. En una minora
de los casos los test in vitro son la alterna-
tiva a las pruebas cutneas, como ocurre
cuando la medicacin no puede ser supri-
mida, existe reactividad cutnea inespec-
fica (dermografismo, dermatitis atpica
grave), el extracto es irritante o txico, etc.
Los resultados pueden verse afectados por
factores, tales como IgE total y la presen-
cia de anticuerpos isotpicos referidos ante-
riormente, rasgos del conjugado, especi-
ficidad del carrier y reactividad cruzada con
otros antgenos
(64-68)
.
NEUMONITIS POR
HIPERSENSIBILIDAD
Con el nombre de neumonitis por
hipersensibilidad (NH), o alveolitis alr-
gica extrnseca, se conoce a un grupo de
enfermedades inflamatorias del pulmn,
con afectacin del parnquima y la va res-
piratoria perifrica, inducidas por meca-
nismos inmunitarios tras la inhalacin rei-
terada de material antignico muy diver-
so, fundamentalmente, sustancias orgni-
cas y compuestos qumicos de peso mole-
cular bajo. Hay, por consiguiente, muchos
tipos de NH, aunque las manifestaciones
clnicas de todas ellas son similares inde-
pendientemente de cual sea el agente cau-
sal especfico o las circunstancias ambien-
tales en que aparece, lo que sugiere un
mecanismo patognico comn
(124)
.
A continuacin se revisan las principa-
les pruebas de laboratorio que se emple-
an en el diagnstico de esta enfermedad.
1. Anlisis de sangre habituales
Los anlisis comunes no son especial-
mente tiles. En algunos casos puede apa-
recer una leucocitosis y linfopenia, pero,
generalmente, no se detecta eosinofilia. S
se observa a menudo un aumento de la velo-
cidad de sedimentacin y de la protena C
reactiva, sobre todo en la forma aguda de
la enfermedad
(125)
. Tambin se pueden
detectar incrementos de la IgG, IgA e IgM
y un factor reumatoide positivo. No suele
cursar con aumento de la IgE total.
2. Anticuerpos precipitantes
La demostracin de anticuerpos pre-
cipitantes a los antgenos sospechosos
mediante reacciones de precipitacin en
geles de agar (mtodo de Ouchterlony o
de inmunodifusin doble) es una prueba
importante en el diagnstico de la NH
(125)
.
De hecho, la deteccin de estos anticuer-
pos precipitantes o precipitinas es uno de
los marcadores que se han incluido en una
138 Herramientas diagnsticas
regla de prediccin de NH obtenida
mediante regresin logstica mltiple
(126)
.
La presencia de precipitinas indica una
exposicin al antgeno lo suficientemen-
te intensa como para desencadenar una
respuesta inmunitaria humoral especfi-
ca, pero puede que no lo bastante para
producir la enfermedad. Aunque tradicio-
nalmente se ha pensado que estos anti-
cuerpos precipitantes son muy importan-
tes en la patogenia de la enfermedad, hoy
en da se consideran ms bien como mar-
cadores de exposicin a una determinada
fuente antignica
(127,128)
. Las precipitinas
no son demostrables en todos los pacien-
tes, ni son estrictamente necesarias para
el diagnstico de la enfermedad. Adems,
puesto que los antgenos no estn estan-
darizados, los resultados pueden variar
ente laboratorios. Pueden ocurrir falsos
negativos por la baja calidad de los extrac-
tos o por no haberse seleccionado los ant-
genos adecuados (por desconocimiento o
falta de disponibilidad). La preparacin
de extractos antignicos a partir de las
muestras recogidas del ambiente sospe-
choso, por ejemplo, un humidificador
domstico o el agua de un jacuzzi, puede
ser de gran utilidad
(129-131)
. No obstante, la
produccin de anticuerpos en algunos
pacientes es demasiado dbil para que se
pueda obtener un test de inmunodifusin
en gel positivo. Las determinaciones ms
sensibles, como la deteccin de anticuer-
pos IgG por enzimo-inmunoensayos (ELI-
SA), suelen dar ms resultados positivos,
por lo que aumenta la sensibilidad de la
prueba, pero al mismo tiempo disminuye
la especificidad
(125)
. Los resultados falsos
positivos pueden ocurrir incluso con la tc-
nica de inmunodifusin doble, por lo que
los resultados siempre se deben interpre-
tar con cautela, relacionndolos con la his-
tora clnica y las fuentes de exposicin.
Por lo tanto, la presencia de anticuer-
pos precipitantes frente al agente causal
puede ayudar al diagnstico. Sin embar-
go, estos anticuerpos no estn presentes
en todos los casos de NH
(132,133)
y su detec-
cin no implica necesariamente la existen-
cia de enfermedad, ya que se detectan en
un 40-50% de los sujetos expuestos asin-
tomticos
(134-136)
. La deteccin de precipi-
tinas es, en resumen, una prueba razona-
blemente sensible, pero al mismo tiempo
inespecfica. Tambin ha de considerarse
la posibilidad de que los anticuerpos pre-
cipitantes desaparezcan una vez que cesa
la exposicin, de tal manera que un
paciente con una neumopata intersticial
crnica debida a episodios previos de NH
puede no ser reconocido como tal. Ade-
ms, la NH puede desarrollarse por la reac-
cin no a un nico antgeno, sino por la
reaccin acumulativa a un nmero de ellos
que pueden no estar reflejados en un
panel de laboratorio. Finalmente, los ant-
genos mal estandarizados, los controles de
calidad inadecuados, las tcnicas poco sen-
sibles, el empleo del antgeno errneo o
un suero poco concentrado, pueden ser
causas de la ausencia de anticuerpos pre-
cipitantes en los sujetos con una NH
(137)
.
3. Pruebas cutneas
Las pruebas cutneas especficas en
intradermorreaccion dan resultados muy
dispares, en funcin del material antig-
nico utilizado y de los criterios de positivi-
dad aplicados
(138-140)
. Aunque algunos auto-
139 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
res han obtenido buenos resultados y reco-
miendan su utilizacion
(141)
, por lo general,
se desaconsejan, dada su escasa capacidad
discriminativa y su potencial irritan-
te
(124,125)
. Posiblemente, la deteccin de
una hipersensibilidad celular especfica
retardada frente al antgeno responsable
sea de ms ayuda para diferenciar a los
sujetos enfermos de los expuestos asinto-
mticos
(142)
.
4. Estimulacin de linfocitos in vitro
Los mtodos de estimulacin de linfo-
citos in vitro se han utilizado para el diag-
nstico de la NH y para determinar los
antgenos implicados. La provocacin o
estimulacin in vitro de los linfocitos obte-
nidos de sangre perifrica o del fluido del
BAL se ha empleado para diferenciar los
pacientes con precipitinas positivas que
padecen el pulmn del criador de palo-
mas, de aquellos individuos expuestos a
palomas con precipitinas positivas, pero
que estn asintomticos
(143)
. De igual
modo, esta prueba de estimulacin de lin-
focitos de sangre perifrica se ha utiliza-
do para el diagnstico diferencial de
pacientes con NH causada por fluidos de
corte mecanizado (taladrinas) con preci-
pitinas positivas, respecto a los trabajado-
res asintomticos con precipitinas positi-
vas a los fluidos de corte
(144)
.
Yoshizawa y cols.
(145)
han llevado este
procedimiento un paso ms all en pacien-
tes con NH inducida por antgenos de
aves. Se detectaron anticuerpos especfi-
cos frente a un extracto de deyecciones de
paloma en el 86% de los pacientes con epi-
sodios de NH recurrente por estas aves,
mientras que slo estaban presentes en un
35% de los pacientes con la forma insidio-
sa del pulmn del cuidador de aves.
Ambos grupos, sin embargo, respondie-
ron con la misma frecuencia del 94% en
el test de proliferacin de linfocitos fren-
te a este antgeno
(145)
. En los 17 pacientes
con la forma insidiosa de NH por palomas
se confirm el diagnstico mediante una
prueba de provocacin con este antge-
no
(146)
. Es de resear que a 8 de los 17
pacientes se les haba diagnosticado de
fibrosis pulmonar idioptica antes de rea-
lizar esta prueba.
En un estudio realizado en Japn se
analiz la prevalencia de NH en la indus-
tria del champin Bunashimeji y las dife-
rencias clnicas e inmunolgicas entre los
114 trabajadores expuestos
(147)
. Se midi
la concentracin srica del factor Krebs
von der Lungen-6 (KL-6), de la protena
surfactante (SP)-A y la SP-D, y se valor el
ndice de estimulacin de linfocitos por
las esporas de este champion. El grupo
de trabajadores recolectores y empaque-
tadores mostraba niveles ms altos de KL-
6 srica y del ndice de estimulacin de
linfocitos comparado con los oficinistas.
Estos autores sugieren que la concentra-
cin srica de KL-6 y de SP-D puede estar
relacionada con la resolucin de NH, con-
juntamente con el ndice de estimulacin
de linfocitos y la TAC torcica de alta reso-
lucin, por lo que dicha tcnica in vitro
podra ser til tambin en el seguimiento
de los pacientes.
5. Investigacin futura sobre pruebas
inmunolgicas en NH
El estudio de la NH constituye un desa-
fo, tanto para el clnico como para el
140 Herramientas diagnsticas
investigador bsico. Para poder avanzar
en este campo se debera realizar una
caracterizacin molecular detallada de
los antgenos causales, y obtener antge-
nos purificados o recombinantes para el
desarrollo de ensayos especficos
(148)
. La
importancia de la inmunidad innata, de
la inmunidad adaptativa humoral y la
mediada por clulas T en esta enferme-
dad todava no est aclarada. Mientras
que la deteccin de anticuerpos espec-
ficos para un antgeno sospechoso pue-
de tener cierto valor en el diagnstico,
los anticuerpos especficos no parecen
ser necesarios para el desarrollo de la
enfermedad. El posible papel de los anti-
cuerpos y del complemento en la patog-
nesis de la NH es desconocido y debe ser
investigado. Aunque la creencia general
es que la enfermedad est mediada por
linfocitos T, el valor de los ensayos basa-
dos en la proliferacin de linfocitos, o en
la produccin de citocinas por los mismos
para determinar la sensibilizacin, no
estn bien establecidos. Estos ensayos ado-
lecen de respuestas con un alto ruido
inespecfico de fondo, que a menudo se
debe a la presencia de muchos factores
inmunoestimuladores en las mezclas anti-
gnicas complejas. Este problema se ha
podido resolver recientemente en otras
reas mediante el uso de ensayos basados
en tinciones fluorescentes, que sirven para
cuantificar el nmero de clulas T que
proliferan al estimularlas con el antgeno,
y al mismo tiempo permiten identificar su
fenotipo. El posible papel de las clulas T
reguladoras en la prevencin del desarro-
llo de esta enfermedad en la vasta mayo-
ra de individuos expuestos, es un tema de
notable inters para la investigacin futu-
ra. Estudios del fenotipo de los linfocitos
del BAL utilizando marcadores que iden-
tifican clulas T reguladoras (p. ej., CTLA4,
GITR, CD25, etc.) pueden sevir para dis-
criminar entre los individuos con enferme-
dad y los expuestos asintomticos. Son
necesarios futuros estudios para descubrir
los genes asociados con el mayor riesgo y
gravedad de esta enfermedad, y que per-
mitan definir los marcadores de suscepti-
bilidad. Los anlisis de microarrays a nivel
del tejido pueden permitir la diferencia-
cin de la NH de otras enfermedades pul-
monares, como las neumonas intersticia-
les idiopticas o las enfermedades intersti-
ciales pulmonares asociadas a conectivopa-
tas. Actualmente, el anlisis de la expre-
sin en las muestras se basa en tcnicas de
PCR de amplificacion gentica. La identi-
ficacin de firmas genticas especficas
podra servir para acelerar el estudio in vitro
de las interacciones ambientales e inmuni-
tarias (p. ej., con linfocitos) que permitan
la identificacin de nuevos agentes desen-
cadenantes de esta enfermedad
(148)
.
BIBLIOGRAFA
1. Zeiss CR, Wolkonsky PJ, Pruzansky JJ, Patterson
R. Clinical and immunolgic evaluation of trime-
llitic workers in multiple settings. J Allergy Clin
Immunol 1982; 70: 15.
2. Patterson R, Zeiss CR, Pruzansky J, Wolkonsky
P, Chacon R. Human antihapten antibodies in tri-
mellitic anhydride (TMA) inhalation reactions:
immunoglobulin classes in anti-TMA antibodies
anad hapten inhibition studies. J Clin Invest 1978;
62: 971.
3. Ahmad D, Morgan WKC, Patterson R, Williams
T, Zeiss CR. Pulmonary haemorrhage and hae-
141 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
molytic anaemia due to trimellitic anhydride. Lan-
cet 1979; 2: 328.
4. Zeiss CR, Patterson R, Pruzansky JJ, Miller MM,
Rosenberg M, Levitz D. Trimellitic anhydride-
induced airway syndromes: clinical and immuno-
logic studies. J Allergy Clin Immunol 1977; 60:
96.
5. Saindelle AJ, Ruff F. Histamine release by sodium
chloroplatinate. Br J Pharmacol 1969; 35: 313.
6. Evans E, Nicholls PJ. Histamine release by wes-
tern red cedar (Thuja plicata) from lung tissue
in vitro. Br J Ind Med 1974; 31: 28.
7. Chan Yeung M, Gicias PC, Henson PM. Activa-
tion of complement by plicatic acid, the chemi-
cal compound responsible for asthma due to wes-
tern red cedar (Thuja plicata). J Allergy Clin
Immunol 1980; 65: 333.
8. Davies RJ, Butcher BT, ONeil CE, Salvaggio JE.
The in vitro effect of toluene diisocyanate on
lymphocyte cyclic adenosine monophosphate pro-
duction by isoproterenol, prostaglandin and his-
tamine - A possible mode of action. J Allergy Clin
Immunol 1977; 60: 233.
9. Chan Yeung M, Lam S. Occupational asthma. Am
Rev Respir Dis 1986; 133: 686.
10. Chan Yeung M, Barton GM, MaeLean L,
Grzybowsky S. Occupatiotial asthma and rhini-
tis due to Western Red Cedar (Thuja plicata). Am
Rev Respir Dis 1973; 108: 1094.
11. Baur X, Dewair M, Fruhmann G. Detection of
immunologically sensitized isocyanate workers by
RAST and intracutaneous skin tests. J Allergy Clin
Immunol 1984; 73: 210.
12. Tse KS, Chan H, Chan-Yeung M. Specific IgE
antibodies in workers with occupational asthma
due to western red cedar. Clin Allergy 1982; 12:
249.
13. Biagini RE, Bernstein IL, Gallagher JS, Moorman
WJ, Brooks S, Gann PH. The diversity of reaginic
immune responses to platinum and palladium
metallic salts. J Allergy Clin Immunol 1985; 76:
794.
14. Patterson R, Suszko IM, Zeiss CR, Pruzansky JJ.
Characterization of hapten-human serum albu-
mins and their complexes with specific human
antisera. J Clin Immunol 1981; 1: 181.
15. Patterson K, Zeiss CR, Roberts M, Pruzansky J,
Wolkonsly P, Chacon R. Human antihapten anti-
bodies in trimellitic anhydride inhalation reac-
tions. J Clin Invest 1978; 62: 971.
16. Zeiss CR, Levitz D, Chacon R, Wolkonsky P, Pat-
terson R, Pruzansky JJ. Quantitation and new anti-
genic determinat specificity of antibodies indu-
ced by inhalation of trimellitic anhydride in man.
Int Arch Allergy Appl Immunol 1980; 61: 380.
17. Patterson R, Roberts M, Zeiss CR, Pruzansky JJ.
Human antibodies against trimellitic proteins:
Comparison of specificities of IgG, IgA and IgE
classes. Int Arch Allergy Appl Immunol 1981; 66:
332.
18. Wass U, Belin L. Immunologic specificity of isoc-
yanate-induced IgE antibodies in serum from 10
sensitized workers. J Allergy Clin Immunol 1989;
83: 26.
19. Karol MH, Ioset MH, Alarie YC. Tolyl-specific IgE
antibodies in workers with hypersensitivity to
toluene diisocyanate. Am Ind Hyg Assoc J 1978;
39: 454.
20. Butcher BT, ONeil CE, Reed MA, Salvaggio JE.
Radioallergosorbent testing of toluene diisocya-
nate-reactive indiciduals using p-tolyl isocyanate
antigen. J Allergy Clin Immunol 1980; 66: 213.
21. Backley CJ. Hay fever: its causes, treatment, and
effective prevention: Experimental researches. 2
Ed. London: Baillieres, Tindal & Cox; 1880.
22. Schloss OM. A case of allergy to common foods.
Am J Dis Child 1912; 3: 341.
23. Mantoux C. Intradermorreaction de la tubercu-
lose. CR Acad Sci 1908; 147: 355.
24. Lewis T, Grant RT. Vascular reactions of the skin
to injury. Part II. The liberation of a histamine-
like substance in injured skin, the underlying cau-
se of factitious urticaria and of wheals produced
by burning. An observations upon the nervous
control of certain skin reactions. Heart 1924; 11:
209.
25. Subcomit de pruebas cutneas de EAACI. Prue-
bas cutneas en el diagnstico de la alergia tipo
I. Allergy 1989; 44 (Supl. 10).
26. Bousquet J. In vivo methods for study of allergy:
Skin tests, techniques and interpretation. En: Mid-
dleton E, Jr, Ellis EF, Reed CE (eds.). Allergy, Prin-
ciples and Practice. 3 ed. St. Louis: C.V. Mosby
Co; 1988. p. 419.
27. Norrnan PS. In vivo inethods of study of allergy.
Skin test and mucosal tests, techniques and inter-
142 Herramientas diagnsticas
pretation. En: Middleton E, Jr, Ellis EF, Reed CE.
(eds.). Allergy, Principles and Practice. 2 ed.
St. Louis: C.V. Mosby Co; 1983. p. 297.
28. Freedman SO, Krupey J. Respiratory allergy cau-
sed by Platinum salts. J Allergy 1968; 43: 233.
29. Card WI. A case f asthyma sensitivity to chroma-
tes. Lancet 1935; 2: 1348.
30. Prausnitz C, Kustner H. Studien uber beremp-
findlichkeit. Zentralbl Bakteriol 1921; 86: 160.
31. Feinberg SM, Feinberg AR, Lee F. Hypersensiti-
vity responses in monkeys. Histamine, skin res-
ponse, 48/80, passive transfer (man to monkey,
monkey to monkey), and other features related
to human reactivity. Ann Allergy 1968; 26: 99.
32. Gross NJ. Allergy to laboratory animals: epide-
miologic, clinical and physiologic aspects and a
trial of cromolyn in its management. J Allergy
Clin Immunol 1980; 60: 158.
33. Cockroft A, Edwards J, McCarthy P, Anderson N.
Allergy in laboratory animal workers. Lancet 1981;
1: 827.
34. Hook WA, Powers K, Siraganian RP. Skin tests,
blood leukocytes, histamine release of patieents
with allergies to laboratory animals. J Allergy Clin
Immunol 1984; 73: 457.
35. Slovak AJM, Hill RN. Laboratory animal allergy:
A clinical survey of an exposed population. Br J
Ind Med 1981; 38: 38.
36. Ohman JL Jr, Lowell FC, Bloch KJ. Allergens of
mammalian origin. II: Characterization of aller-
gen extracted from rats, mouse, guinea pig, rab-
bit pelts. J Allergy Clin Immunol 1975; 55: 16.
37. Armenta A, Quintero A, Femndez A, et al. Pre-
valencia de sensibilizacin alrgica ocupacional a
harina de cereales en la provincia de Valladolid.
I. Estudio epidemiolgico y revisin de la litera-
tura. Rev Esp Alergol Inmunol Clin 1989; 4: 145.
38. Hendrick DJ, Davies RJ, Pepys J. Bakers asthma.
Clin Allergy 1976; 6: 241.
39. Baldo BA, Krilis S, Wrigley CW. Hypersensitivity
to inhaled flour allergens. Allergy 1980; 35: 45.
40. Block G, Tse KS, Kijek K, Chan H, Chan Yeung
M. Bakers asthma: clinical and immunological
studies. Clin Allergy 1983; 13: 359.
41. Blands J, Diamant B, Kallos P, Kallos-Deffner L,
Lowenstein H. Flour allergy in bakers. Int Arch
Allergy Appl Immunol 1976; 52: 392.
42. Thiel H, Ulmer WNT. Bakers asthina: develop-
mient and possibility of treatment. Chest 1980;
78 (supl.): 400-5.
43. Karr RM. Bronchoprovocation studies in coffee
workers asthma. J Allergy Clin Immunol 1979;
64: 650.
44. Davison AG, Britton MG, Forrester JA, Davies RJ,
Huges DTD. Asthma in merchant seamen and
laboratory workers caused by allergy to castor oil
beans: Analysis of allergen. Clin Allergy 1983; 13:
553.
45. Hinojosa M, Dvila I, Zapata C, Subiza J, Cuesta
J, Quirce S. Asma ocupacional inducida por pol-
vo de semillas de Plantago ovata en trabajado-
res de la industria farmacutica. Rev Esp Alergol
Inmunol Clin 1990; 5: 139.
46. Hinojosa M, Moneo I, Cuevas M, Daz-Mateo P,
Subiza J, Losada E. Occupational asthma caused
by Voacanga africana seed dust. J Allergy Clin
Immunol 1987; 79: 574-8.
47. Hinojosa M, Moneo I, Domnguez J, et al. Asthma
caused by african maple (triplochiton scleroxylon)
wood dust. J Allergy Clin Immunol 1984; 74: 782.
48. Losada E, Hinojosa M, Moneo I, et al. Occupa-
tional asthma caused by celullase. J Allergy Clin
Immunol 1986; 77: 635.
49. Losada E, Hinojosa MJ, Moneo I, et al. Asma bron-
quial ocupacional por inhalacin de papana:
Hallazgos clnicos, inmunolgicos y modelos de
respuesta bronquial. Rev Esp Alergol Inmunol
Clin 1986; 1: 29.
50. Newman Taylor AJ, Longbottom JL, Pepys J. Res-
piratory allergy to urine proteins of rats and mice.
Lancet 1977; 2: 847.
51. Juhlin-Dannfeldt C. About the occurrence of
various forms of pollen allergy in Sweden. Acta
Med Scand 1948; 26: 563.
52. Pepys J, Pickering CAC, Hughes EG. Astma due
to inhaled chemical agents: Complex salts of pla-
tinum. Clin Allergy 1972; 2: 391.
53. Pepys J, Hutchcroft BJ, Breslin ABX. Asthma due
to inhaled chemical agents-persulphate salts and
henna in hairdresser. Clin Allergy 1976; 6: 399.
54. Zeiss CR, Patterson R, Suhs P. Assays for antibody
to low molecular weight chemicals acting as hap-
tens. En: Kerr, Ganderton (eds.). XI Intematio-
nal Congress of Allergology. London: Macmillan
Press Limited; 1983. p. 219.
143 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
55. Moneo I, Cuevas M, Urea V, Alcover R, Boote-
llo A. Reverse enzyme immunoassay for the deter-
mination of dermatophagoides pteronyssinus IgE
antibodies. Int Arch Allergy Appl Immunol 1983;
71: 184.
56. Maccia CA, Bernstein IL, Emmett EA, Brooks SM.
In vitro demonstration of specific IgE in phtalic
anhydride hyprsensivity. Am Rev Respir Dis 1976;
113: 701.
57. Bernstein DI, Patterson R, Zeiss CR. Clinical and
immunologic evaluation of trimellitic anhydri-
de and phalic anhydride-exposed workers using
a questionnaire with comparative analysis of
enzyme-linked immunosorbent and radioimmu-
noassay studies. J Allergy Clin Immunol 1982;
69: 311.
58. Howe W, Venables KM, Topping MD, et al.
Tetrachlorophtalic anhydride asthma: evidence
for specific IgE antibody. J Allergy Clin Immunol
1983; 71: 5.
59. Gallagher JS, Moller DR, Roseman KD, et al. In
vitro demonstration of specific IgE in a worker
exposed to himic anhydride. J Allergy Clin Immu-
nol 1983; 71: 157 (Abstr.).
60. Moller DR, Gallagher JS, Bernstein DI, Wilcox
TG, Burroughs HE, Bernstein IL. Detection of
IgE-mediated respiratory sensitization in workers
exposed to HHPA. J Allergy Clin Immunol 1985;
75: 663.
61. Baldo BA, Wrigley CW. IgE antibodies to wheat
flour components. Clin Allergy 1978; 8: 109.
62. Baur X, Fruhmann G. Allergic reactions, inclu-
ding asthma, to the pineapple protease brome-
lain following occupational exposure. Clin Allergy
1979; 9: 443.
63. Baur X, Fruhmann G. Papain-induced asthma:
Diagnosis by skin test, RAST and bronchial pro-
vocation test. Clin Allergy 1979; 9: 75.
64. Topping MD, Venables KM, Luczynska CM, Howe
W, Newman Taylor AJ. Specificity of the human
IgE response to inhaled acid anhydrides. J Allergy
Clin Immunol 1986; 77: 834.
65. Gallagher JS, Ted Tse CS, Brooks SM, Bernstein
IL. Diverse profile of immunoreactivity in tolue-
ne diisocyanate (TDI) asthma. J Occ Med 1981;
23: 610.
66. Wass U, Belin L. Immunologic specificity of isoc-
yanate induced IgE antibodies in serum from 10
sensitized workers. J Allergy Clin Immunol 1989;
83: 126.
67. Luczynska CM, Topping MD. Specific IgE antibo-
dies to reactive dye-albumin conjugates. J Immu-
nol Meth 1986; 95: 177.
68. Bernstein DI, Gallagher JS, DSouza L, Bernstein
IL. Heterogeneity of specific-IgE responses in wor-
kers sensitized to acid anhydride compounds. J
Allergy Clin Immunol 1984; 74: 794.
68b. Bernstein DI, Gallagher JS, De Souza L, Berns-
tein IL. Heterogeneity of specific IgE responses
in workers sensitized to acid anhydride com-
pounds. J Allergy Clin Immunol 1984; 74: 258.
69. Chan Yeung M. Immunologic and nonimunolo-
gic mechanis in asthma due to Western red cedar
(thuja plicata). J Allergy Clin Immunol 1982; 70:
32.
70. Lowry OH, Rosenburg NJ, Farr AL, Randall RJ.
Protein measurement with the folin phenol rea-
gent. J Biol Chem 1951; 193: 265.
71. Kabat EA, Mayer MM (eds.). Experimental immu-
nochemistry. 2 ed. Springfield III: Charles C Tho-
mas; 1967. p. 559.
72. Bradford MM. A rapid and sensitive method for
the quantitation of microgram quantities of pro-
tein utilizing the principle of protein-dye binding.
Anal Biochem 1976; 72: 248.
73. Smith PK, Krohn RI, Hermanson GT, et al. Mea-
surement of protein using bicinchonic acid. Anal
Biochem 1985; 150: 76.
74. Tse CS, Pesce AJ. Chemical characterization of
isocyanate-protein conjugates. Toxic Appl Pharm
1979; 51: 39.
75. Snyder SL, Sobocinso PZ. An improved 2,4,6-tri-
nitrobenzinesulfonic acid method for the deter-
mination of amines. Anal Biochem 1975; 64: 284.
76. Lutsky I, Teichtahl H, Bar-Sela S. Occupational
asthma due to poultry mites. J Allergy Clin Immu-
nol 1984; 73: 56.
77. Falleroni AE, Zeiss CR, Levitz D. Occupational
asthma secondary to inhalation of garlic dust. J
Allergy Clin Immunol 1981; 68: 156.
78. Blanco JG, Juste S. Asma ocupacional por sensi-
bilizacin a polvo de ajo. Rev Esp Alergol Inmu-
nol Cln 1988; 3: 141.
79. Cockroft A, McCarthy P, Edwards J, et al. Allergy
to laboratory animal workers. Lancet 1981; 1: 827.
144 Herramientas diagnsticas
80. Slovak AJM. Occupational asthma caused by a
plastics blowing agent, azodicarbonamide. Tho-
rax 1981; 36: 906.
81. Burge PS, OBrien IM, Harries MG, Pepys J. Occu-
pational asthma due to inhaled carmine. Clin
Allergy 1979; 9: 185.
82. Karr RM, Lehrer SB, Butcher BT, Salvaggio JE.
Coffee workers asthma: a clinical appraisal using
the radioallergosorbent test. J Allergy Clin Imm-
nol 1978; 62: 143.
83. Olalde S, Fernndez L, Gutirrez ML, Cueto M,
Cabeza NL, Vives R. Asma profesional por sen-
sibilizacin al grano de caf verde: presentacin
de un caso. Rev Esp Alergol Inmunol Cln 1987;
2: 37.
84. Alanko K, Keskinen H, Bjorksten F, Ojanen S.
Immediate-type hypersensitivity to reactive dyes.
Clin Allergy 1978; 8: 25.
85. Feinberg SM, Watrous RM. Atopy to simple com-
pounds-sulfonechloratizides. J Allergy 1945; 16: 209.
86. Vallieres M, Cockroft DW, Taylor DM, Dolovich
J, Hargreave FE. Dimethyl ethanolamine-indu-
ced asthma. Am Rev Respir Dis 1977; 115: 867.
87. Slavin RG, Lewis CR. Sensitivity to enzyme addi-
tives in laundry detergent workers. J Allergy Clin
Immnol 1971; 48: 262.
88. Pepys J, Wells ID, De Souza MF, Greenberg M.
Clinical and immunological responses to enzy-
mes of Bacillus subtilis in factoty workers and con-
sumers. Clin Allergy 1973; 3: 143.
89. Aragn R, Cruz S, Gonzalo A, et al. Asma ocupa-
cional por enzimas del Bacillus subtilis. Rev Esp
Alergol Inmunol Cln 1990; 5: 147.
90. Davies RJ, Pepys J. Asthma due to inhaled chemi-
cal agents the macrolide antibiotic spiramycin.
Clin Allergy 1975; 1: 99.
91. Gelfand HH. Respiratory allergy due to chemical
compounds encountered in the rubber, lacquer,
shellac and beauty culture industries. J Allergy
1983; 34: 374.
92. Hill D. Pancreatic extract lung sensitivity. Med J
Aust 1975; 2: 553.
93. Frankland AW, Lunn JA. Asthma caused by the
grain weevil. Br J Ind Med 1965; 22: 157.
94. Bohner CB, Sheldon JM, Treins JW. Sensitivity to
gum 41 acacia with a report of then cases of
asthma in printers. J Allergy 1940; 12: 290.
95. De las Heras M, Martn E, Zubeldia JM, et al.
Asma ocupacional por goma arbiga. Rev Esp
Alergol Inmunol Cln 1989; 4 (supl.): 15.
96. Sutton R, Skerritt JH, Baldo BA, Wrigley CW. The
diversity of allergens involved in bakers asthma.
Clin Allergy 1984; 14: 93.
97. Grammer LC, Patterson R, Zeiss CR. Guidelines
for the immunologic evaluation of occupatio-
nal lung disease. J Allergy Clin Immunol 1989;
84: 805.
98. Burge PS, Edge G, OBrien IM, Harries MG, Haw-
kins R, Pepys J. Occupational asthma in a rese-
arch centre breeding locusts. Clin Allergy 1980;
10: 355.
99. Bernstein DI, Gallagher JS, Bernstein IL. Meal-
worm asthma: Clinical and immunologic studies.
J Allergy Clin Immunol 1983; 72: 475.
100. Block GT, Yeung M. Asthma induced by nickel.
JAMA 1982; 247: 1600.
101. McConnell LH, Fink JN, Schlueter DP, Schmidt
MG. Asthma caused by nickel sensitivity. Ann
Intem Med 1973; 78: 888.
102. Malo JL, Cartier A, Doepner M, Nieboer E, Evans
S, Dolovich J. Occupational asthma caused by nic-
kel sulfate. J Allergy Clin Immunol 1982; 69: 55.
103. Novey HS, Habib M, Wells ID. Asthma and IgE
antibodies induced by chromium and nickel salts.
J Allergy Clin Irnmunol 1983; 72: 407.
104. Novey HS, Keenan WJ, Fairshter RD, Wells ID,
Wilson AF, Culver BD. Pulmonary disease in wor-
kers exposed to papain: Clinico-physiological stu-
dies. Clin Allergy 1980;10: 721.
105. Davies RJ, Hendrick DJ, Pepys J. Asthma due to
inhaled chemical agents: Ampicillin, benzyl peni-
cillin, 6-amino-penicillanic acid and related subs-
tances. Clin Allergy 1974; 4: 227.
106. Grammer LC, Harris KE, Chandler MJ, Flaherty,
Patterson R. Establishing clinical and immunolo-
gic criteria for diagnosis of occupational immu-
nologic lung disease with ptalic anhydride and
tetrachlorophthalic anhydride exposures as a
model. J Occup Med 1987; 29: 206.
107. Subcommittee on Occupational Allergy of EAA-
CI. Clin Exp Allergy 1992; 22: 103.
108. Quirce S, Dez ML, Hinojosa M, et al. Housewi-
ves with raw potato-induced bronchial asthma.
Allergy 1989; 44: 532.
145 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
109. Davies RJ, Green M, Schofield NM. Recurrent
nocturnal asthma after exposure to grain dust.
Am Rev Respir Dis 1976; 114: 1011.
110. Pickerin CAC. Inhalation test with chemical aller-
gens: Complex salts of platinum. Proc Roy Soc
Med 1972; 65: 2.
111. Cromwell O, Pepys J, Parish WE, Hughes EG. Spe-
cific IgE antibodies to platinum salts in sensitized
workers. Clin Allergy 1979; 9: 109.
112. Pepys J, Parish WE, Cromwell O, Hughes EG. Pas-
sive transfer man and the monkey of type I allergy
due to heat labile and heat stable antibody to com-
plex salts of platinum. Clin Allergy 1979; 9: 99.
113. Pepys J, Pickering CAC, Hughes EG. Asthma due
to inhaled chemical agents-complex salts of pla-
tinum. Clin Allergy 1972; 2: 391.
114. Hinojosa M, Losada E, Moneo I, Domnguez J,
Carrillo T, Snchez M. Occupational asthma cau-
sed by African maple and ramin: evidence of cross
reactivity between tliese two woods. Clin Allergy
1986; 16: 145.
115. Figley KD, Elrod RH. Endemic asthma due to cas-
tor bean dust. JAMA 1928; 90: 79.
116. Do Pico GA. Asthma due to dust from redwood.
Chest 1987; 73: 3.
117. Symington IS, Kerr JW, McLean DA. Type I allergy
in mushroom soup processors. Clin Allergy 1981;
11: 43.
118. Martnez-Cocera C, Cimarra M, Bartolom J, et
al. Patologa respiratoria alrgica ocupacional en
cultivadores de setas (pleurotus). Rev Esp Aler-
gol Inmunol Cln 1991; 6: 39.
119. Gleich GJ, Welsh PW, Yunginger JW, Hyatt RE,
Catlett JB. Allergy to tobacco: an occupatiotial
hazard. N Engl J Med 1980; 302: 617.
120. Butcher BT, Salvaggio JE, ONeil CE, Weill H,
Garg O. Toluene diisocyanate pulmonary dise-
ase: immunopharmacologic and mecholyl cha-
llenge studies. J Allergy Clin Immunol 1977; 59:
223.
121. Butcher BT, Karr RM, ONeil CE, et al. Inhala-
tion challenge and pharmacologic studies of TDI
sensitive workers. J Allergy Clin Immunol 1979;
64: 146.
122. Butcher BT, Jones RN, ONeil CE, et al. Longitu-
dinal study of workers employed in manufacture
of toluene diisocyanate. Am Rev Respir Dis 1977;
116: 411.
123. Colten HR, Polakoff PL, Weinstein SF, Strider DJ.
Immediate hypersensitivity to hog trypsin resul-
ting from industrial exposure. N Engl J Med 1975;
292: 1050.
124. Patel AM, Ryu JH, Reed CE. Hypersensitivity
pneumonitis: current concepts and future ques-
tions. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 661-70.
125. Richerson HB, Bernstein IL, Fink JN, et al. Gui-
delines for the clinical evaluation of hypersensi-
tivity pneumonitis. Report of the subcommittee
on hypersensitivity pneumonitis. J Allergy Clin
Immunol 1989; 84: 839-44.
126. Lacasse Y, Selman M, Costabel U, et al. Clinical
diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. Am J
Respir Crit Care Med 2003; 168: 952-8.
127. Burrell R, Rylander R. A critical review of the role
of precipitins in hypersensitivity pneumonitis. Eur
J Respir Dis 1981; 62: 332-43.
128. Stricker WE, Layton JE, Homburger HA, et al.
Immunologic response to aerosols of affinity-puri-
fied antigen in hypersensitivity pneumonitis. J
Allergy Clin Immunol 1986; 78: 411-6.
129. lvarez-Fernndez JA, Quirce S, Calleja JL, Cue-
vas M, Losada E. Hypersensitivity pneumonitis
due to an ultrasonic humidifier. Allergy 1998; 53:
210-2.
130. Quirce S, Fernndez-Nieto M, Grgolas M, Rene-
do G, Carnes J, Sastre J. Hypersensitivity pneu-
monitis caused by triglycidyl isocyanurate. Allergy
2004; 59: 1128.
131. Quirce S, Hinojosa M, Blanco R, Cespon C, Yol-
di M. Aspergillus fumigatus is the causative agent
of hypersensitivity pneumonitis caused by espar-
to dust. J Allergy Clin Immunol 1998; 102: 147-8.
132. Sharma OP, Fujimura N. Hypersensitivity pneu-
monitis: a noninfectious granulomatosis. Sem
Respir Infect 1995; 10: 96-106.
133. Schuyler M, Cormier Y. The diagnosis of hyper-
sensitiviy pneumonitis. Chest 1997; 111: 534-6.
134. Fink JN. Hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest
Med 1992; 13: 303-9.
135. Rodrigo MJ, Benavent MI, Cruz MJ, et al. Detec-
tion of specific antibodies to pigeon serum and
bloom antigens by enzyme linked immunosor-
bent assay in pigeon breeders disease. Occup
Environ Med 2000; 57: 159-64.
136. Bourke SJ, Dalphin JC, Boyd G, McSharry C, Bal-
win CI, Calvert JE. Hypersensitivity pneumonitis:
146 Herramientas diagnsticas
current concepts. Eur Respir J 2001; 18 (supl 32):
81s-92s.
137. Carrillo Daz T, Rodrguez de Castro F. Neumo-
nitis por hipersensibilidad y sndrome txico por
polvo orgnicos. En: Sastre J, Quirce S (eds.).
Patologa respiratoria alrgica ocupacional.
Madrid: Emisa; 2003. p. 519-40.
138. Morell F, Curull V, Orriols R, de Gracia J. Skin
tests in bird breeders disease. Thorax 1986; 41:
538-41.
139. Carrillo T, Rodrguez de Castro F, Blanco C, Cas-
tillo R, Quiralte J, Cuevas M. Specific skin tests in
subjects with chronic bronchitis exposde to pige-
ons. Allergy 1994; 49: 902-5.
140. Morell F, Orriols R, Molina C. Uselfuness of skin
test in farmers lung. Chest 1985; 87: 202-5.
141. Morell F, Roger A, Cruz MJ. Usefulness of speci-
fic skin tests in the diagnosis of hypersensitivity
pneumonitis. J Allergy Clin Immunol 2002; 110:
939.
142. Hisauchi-Kojima K, Sumi Y, Miyashita Y, et al.
Purification of the antigenic components of
pigeon dropping extract, the responsible agent
ofr the cellular immunity in pigeon breeders
disease. J Allergy Clin Immunol 1999; 103:
11158-65.
143. Moore VL, Pedersen GM, Hauser WC, et al. A
study of lung lavage materials in patients with
hypersensitivity pneumonitis: in vitro response to
mitogen and antigen in pigeon breeders disea-
se. J Allergy Clin Immunol 1980; 65: 365-70.
144. Trout D, Weissman DN, Lewis D, Brundage RA,
Franzblau A, Remick D. Evaluation of hypersen-
sitivity pneumonitis among workers exposed to
metal removal fluids. Appl Occup Environ Hyg
2003; 18: 953-60.
145. Yoshizawa Y, Ohtani Y, Inoue T, et al. Immune res-
ponsiveness to inhaled antigens: local antibody pro-
duction in the respiratory tract in health and lung
diseases. Clin Exp Immunol 1995; 100: 395-400.
146. Ohtani Y, Kojima K, Sumi Y, et al. Inhalation pro-
vocation tests in chronic bird fanciers lung. Chest
2000; 118: 1382-9.
147. Tsushima K, Fujimoto K, Yoshikawa S, Kawakami
S, Koizumi T, Kubo K. Hypersensitivity pneumo-
nitis due to Bunashimeji mushrooms in the mus-
hroom industry. Int Arch Allergy Immunol 2005;
137: 241-8.
148. Fink JN, Ortega HG, Reynolds HY, et al. Needs
and opportunities for research in hypersensitivity
pneumonitis. Am J Respir Crit Care Med 2005;
171: 792-8.
147 Diagnstico inmunolgico de las enfermedades alrgicas respiratorias de origen...
INTRODUCCIN
El asma es la enfermedad respiratoria
crnica ms prevalente entre los adultos
jvenes, y por lo tanto, con mucha frecuen-
cia se manifiesta durante el perodo labo-
ral activo de los individuos. Adems de esta
coincidencia temporal entre trabajo y
enfermedad, tambin existe una relacin
causa-efecto entre la exposicin laboral y
el asma. La interaccin entre trabajo y
enfermedad respiratoria fue observada
desde la antigedad, y de forma ms con-
creta en el siglo XVI, B. Ramazzini
(1)
des-
cribi sntomas de asma en trabajadores
expuestos a harinas, lino y seda. Sin embar-
go, solo los conocimientos de fisiopatolo-
ga e inmunologa alcanzados durante el
siglo XX han permitido la demostracin
de esta relacin exposicin-enfermedad y
la caracterizacin del asma ocupacional
como una entidad clnica bien definida.
Desde entonces, el asma ocupacional es
foco de inters en los profesionales dedi-
cados al estudio del asma y de las enfer-
medades respiratorias relacionadas con el
trabajo.
EPIDEMIOLOGA
En las ltimas dcadas hemos asistido
a un gran desarrollo industrial, lo que uni-
do a una mejora en la implantacin de
medidas preventivas en los sectores prima-
rios, se ha traducido en un cambio en la
clsica distribucin de las enfermedades
respiratorias de origen laboral. El asma
ocupacional ha pasado a ocupar el primer
lugar en las listas de frecuencia de los pa-
ses industrializados
(2,3)
, y su incidencia
mantiene una tendencia al alza
(4)
. En Espa-
a no disponemos de registros de enfer-
medades profesionales que proporcionen
datos ajustados, pero aun contando con
la infraestimacin de las cifras proporcio-
nadas por la Subdireccin General de Esta-
dsticas Sociales y Laborales del Ministe-
rio de Trabajo
(5)
, el nmero de casos de
asma ocupacional se incrementa anual-
mente y es el mayor entre las enfermeda-
des respiratorias profesionales que se diag-
nostican cada ao.
Habitualmente se manejan datos de
frecuencia del asma ocupacional que pro-
ceden de diversas fuentes, y muestran
Asma ocupacional
Cristina Martnez Gonzlez
11.1
notables diferencias entre s. Para su
obtencin, se ha recurrido a los registros
de enfermedades profesionales, a los sis-
temas de compensacin oficial y a estu-
dios epidemiolgicos de diferentes tipos
(6)
.
La definicin de caso tambin ha sido dis-
tinta segn los objetivos planteados
(7)
. Esta
variabilidad metodolgica, junto con la
motivada por las diferentes exposiciones
industriales explica la amplitud en las
cifras de prevalencia e incidencia reco-
gidos en la literatura. Las estimaciones
ms aceptadas indican que, entre el 9 y el
15% de los casos de asma que se inician
en el adulto, pueden ser atribuidos a la
exposicin laboral
(8,9)
.
DEFINICIONES Y CLASIFICACIN
El asma ocupacional es una enferme-
dad de las vas areas que se caracteriza
por la presencia de sntomas, inflamacin
e hiperrespuesta bronquial causados por
la exposicin a una sustancia especfica
del lugar del trabajo. Su patogenia y pre-
sentacin clnica son iguales que en los
casos de asma no relacionada con el tra-
bajo. Estas similitudes confieren unas espe-
ciales dificultades diagnsticas que hay que
tener en cuenta para su correcto aborda-
je. En primer lugar, es importante tener
presente las diferencias entre los distintos
trminos utilizados para hablar de asma y
trabajo. El concepto ms amplio es el de
asma relacionada con el trabajo, que inclu-
ye el asma ocupacional y el asma agravada
por el trabajo (Fig. 1).
El asma ocupacional se define como
una enfermedad caracterizada por una
obstruccin reversible al flujo areo y/o
hiperreactividad de las vas areas, cau-
sada por un agente especfico del lugar
de trabajo, y que no se encuentra fuera
de l
(10)
.
As pues, es evidente que esta defini-
cin excluye de forma palmaria el asma
desencadenada o agudizada por algunos
estmulos inespecficos, como fro, ejerci-
cio, caros, contaminantes y que en oca-
150 Principales patologas
Figura 1. Clasificacin del asma relacionada con el trabajo.
I. Asma con perodo de
latencia o inmunolgico
Mediado IgE, IgG
No identificado
II. Asma por irritantes o RADS
Asma agravada por el trabajo Sndrome asma-like
Asma relacionada con el trabajo
Asma ocupacional
siones son inherentes al puesto de traba-
jo. Cuando ocurren estas circunstancias se
trata de asma agravada por el trabajo. Otro
aspecto clave a tener en cuenta es que la
presencia de asma previa al inicio de una
actividad laboral, no descarta que el indi-
viduo pueda sensibilizarse de nuevo a una
sustancia especfica de su puesto de traba-
jo, y desarrollar un asma ocupacional.
Es necesario mencionar que una mino-
ritaria corriente de opinin, propone que
el asma agravada en el trabajo sea consi-
derada como enfermedad profesional
(11)
,
en funcin de su elevada prevalencia y del
relevante impacto que tiene en los traba-
jadores
(12)
. Sin embargo, la mayora de los
expertos estn de acuerdo en la necesidad
de establecer una relacin causal, que se
limita al asma ocupacional
(9)
. El asma agra-
vada en el trabajo por diferentes estmulos
inespecficos u otros factores relacionados
con una dificultad en el cumplimiento del
tratamiento, requieren una actitud tera-
putica distinta, con medidas dirigidas a
mejorar el control de la enfermedad y dis-
minuir los irritantes inespecficos, sin que
sea necesario el abandono del puesto de
trabajo.
A su vez, en el asma ocupacional es
posible distinguir dos tipos, en funcin
de su mecanismo patognico. Los casos
mediados por mecanismos inmunolgi-
cos, con un tiempo de latencia necesario
entre la exposicin al agente causal y la
aparicin de la enfermedad y el asma pro-
ducida por mecanismos no inmunolgi-
cos o asma por irritantes, que aparece des-
pus de la exposicin nica a altas dosis
de sustancias irritantes, (sndrome de dis-
funcin reactiva de vas areas). Algunos
autores incluyen tambin en este aparta-
do los casos de asma relacionado con la
exposicin mantenida a dosis bajas de sus-
tancias irritantes
(13)
. Sin embargo, las
grandes dificultades para establecer una
relacin causa-efecto han impedido una
mayor aceptacin, persistiendo la pol-
mica
(14)
.
La mayora de los casos de asma ocu-
pacional son del tipo inmunolgico
(15)
,
si bien en determinadas industrias el asma
ocupacional inducido por irritantes
adquiere una especial incidencia
(16)
.
AGENTES CAUSALES
Hasta el momento ya se han identifica-
do ms de 300 agentes responsables de
provocar asma en el medio laboral, y la lis-
ta continua aumentando. Para su cono-
cimiento, se pueden consultar algunas
bases de datos que recogen todos aquellos
que han sido referidos como inductores
de asma, y la descripcin de los trabajos
en los que ocurre su exposicin
(17)
. La
tabla I muestra un listado de los agentes y
trabajos que con ms frecuencia ocasio-
nan asma
(4,18-20)
. Adems, en los ltimos
aos se han llevado a cabo estudios trans-
versales en poblacin general que redu-
cen los sesgos de seleccin y superviven-
cia caractersticos de las cohortes de tra-
bajadores activos
(21)
. Sus resultados han
llamado la atencin sobre un riesgo eleva-
do de asma ocupacional en nuevos
ambientes de trabajo, como es el caso de
los empleados de la limpieza
(22)
.
Los agentes que inducen asma ocu-
pacional inmunolgica se clasifican en
151 Asma ocupacional
funcin de su peso molecular, y en gene-
ral, inducen tipos diferentes de respues-
ta inmune. Se consideran agentes de alto
peso molecular por encima de 5 kDa y
de bajo peso molecular por debajo de
esta cifra. En cuanto a las sustancias irri-
tantes responsables del asma no inmu-
nolgica, la literatura recoge la publica-
cin de casos clnicos asociados a dife-
rentes exposiciones, entre las que de
modo ms frecuente figuran: cido sul-
frico, humos de amonaco, cloro, cido
actico, formaldehdo, nieblas de fumi-
gacin
(23)
. La observacin de sntomas
y altas tasas de hiperreactividad bronquial
entre los individuos relacionados con la
exposicin a txicos en el desastre de las
Torres Gemelas de New York
(24)
, sugie-
re que cualquier sustancia irritante inha-
lada en grandes dosis puede ser causa de
RADS.
PATOGENIA
El asma ocupacional es una enferme-
dad dependiente de muchos factores. La
interaccin de unas caractersticas indi-
viduales predisponentes, con determina-
dos condicionantes laborales, va a propi-
ciar su aparicin en un selecto grupo de
trabajadores (Fig. 2).
Los estudios genticos no han conse-
guido identificado un patrn de suscepti-
bilidad individual que aumente el riesgo
de presentar asma ante determinados ant-
genos. Se ha especulado con un defecto
en los mecanismos antioxidantes y el asma
por isocianatos, sin resultados concluyen-
tes
(25)
. La presencia de atopia es un factor
predisponente para el desarrollo de asma
ocupacional, mediante la induccin de
anticuerpos IgE especficos, frente a deter-
minados agentes de alto peso molecular,
152 Principales patologas
TABLA I. Industrias y agentes con mayor frecuencia de asma ocupacional
Alto peso molecular Bajo peso molecular
Industria Agente Industria Agente
Panadera, pastelera Harina cereal, Pinturas, barnices Isocianatos, acrilatos
albmina, amilasa plsticos, calzado estireno
Animalarios, laboratorios Protenas Soldadura Humo de colofonia,
veterinarios, ganadera animales elctrica metales
Sanidad, Ltex Sanidad Glutaraldehdo,
peluquera formaldehdo,
metacrilato
Detergentes Proteasas, amilasas, Madera Iroco, cedro rojo,
mansonia, isocianatos
Alimentacin Caf, te, lpulo, Peluquera Persulfatos
ajo, mariscos
Agricultura Hongos, cereales, Farmacutica Antibiticos,
polen furosemida...
tal como se ha observado entre los traba-
jadores expuestos a enzimas, harinas de
cereales, protenas de animales de labora-
torio y procesadores de marisco
(26,27)
, si
bien no parece influir en el desarrollo de
asma por sustancias de bajo peso molecu-
lar. El tabaquismo puede comportarse
como un factor colaborador para el des-
arrollo de sensibilizacin a determinados
agentes, y tal como sugieren algunos estu-
dios, una interaccin con la presencia de
atopia
(28)
. De los diferentes componen-
tes relacionados con el agente causal, la
intensidad de la exposicin es el principal
factor de riesgo para el desarrollo de sen-
sibilizacin inmunolgica. Este postulado
enunciado en 1995 por M. Chang-Yeung
(29)
ha sido refrendado por numerosos estu-
dios, con la demostracin de una relacin
dosis-respuesta entre el nivel de exposi-
cin a distintos agentes y el desarrollo de
sensibilizacin o sntomas
(30,31)
. Sin embar-
go, an permanecen sin respuesta cues-
tiones tan relevantes como la identifica-
cin de un umbral mnimo de exposicin,
por debajo del cual no se incremente el
riesgo de sensibilizacin
(32)
.
Como se ha comentado previamente,
la mayora de las sustancias que originan
asma ocupacional van a actuar a travs de
mecanismos inmunolgicos. De este modo
la exposicin continuada tras un perodo
de latencia variable, va a inducir una sen-
sibilizacin responsable de la presencia de
los sntomas al contacto con el agente cau-
sal, caracterstica del asma alrgica. Los
niveles de exposicin necesarios para indu-
cir sntomas van a ser mucho menores que
los responsables de provocar la sensibili-
zacin previa. Cuando el agente causal es
de alto peso molecular, con frecuencia es
posible identificar un mecanismo media-
do por IgE, y observar anticuerpos IgE
especficos en suero. Sin embargo, en el
caso de las sustancias de bajo peso mole-
cular muchas veces no es posible determi-
nar el mecanismo inmunolgico impli-
cado. Se supone que estas sustancias van
a actuar como haptenos, formando com-
plejos con protenas del sujeto para indu-
cir la respuesta inmunolgica, aunque se
dispone de escasa confirmacin de esta
sospecha, y quizs en funcin de otras
observaciones, sea ms probable el desa-
rrollo de hipersensibilidad celular media-
da por linfocitos T. La naturaleza qumi-
ca de las sustancias de bajo peso molcu-
la va a influir en su capacidad de actuar
como haptenos
(33)
.
El mecanismo patognico responsable
del asma por irritantes no es bien conoci-
do. La hiptesis ms aceptada es la de una
inflamacin neurognica
(34)
. La inhalacin
153 Asma ocupacional
Del individuo
-Genticos
-Atopia
Contribuidores
-Tabaco
-Hiperreactividad
-Irritantes
Del tipo de agente
causal
-Alergenizidad
(pero molecular)
De la exposicin
-Cantidad
-Duracin
Figura 2. Factores de riesgo de asma ocupacio-
nal.
de altos niveles de irritantes provocara
una lesin extensa del epitelio bronquial,
dejando al descubierto las terminaciones
nerviosas aferentes. La activacin de las
vas nerviosas no-adrenrgicas no-colinr-
gicas (NANC) libera neurocininas A y B y
sustancia P, que provocan aumento de la
permeabilidad vascular, broncoconstric-
cin y liberacin de mediadores inflama-
torios (Fig. 3).
De todas formas, independientemen-
te del mecanismo patognico implicado,
la inflamacin bronquial es la lesin his-
tolgica fundamental en todos los tipos de
asma.
CLNICA
La hiperreactividad, inflamacin y obs-
truccin bronquial van a ser los responsa-
bles de los sntomas tpicos de asma: tos,
disnea y sibilancias. Su magnitud vara en
funcin de la gravedad de las alteraciones
de las vas areas, adquiriendo la caracte-
rstica variabilidad inter e intraindividual
de esta enfermedad.
La mayora de los casos de asma ocu-
pacional son consecuencia de un mecanis-
mo inmunolgico y por lo tanto, es preci-
so un perodo de tiempo o latencia entre
el inicio de la exposicin y la aparicin de
los sntomas. Una vez sensibilizado, el tra-
bajador reproduce sus sntomas al expo-
nerse a pequeas cantidades de la sustan-
cia causal. La duracin del perodo de
latencia vara entre semanas y aos, si bien
de forma ms frecuente los sntomas apa-
recen dentro de los dos primeros aos des-
de el inicio de la exposicin
(35)
. La respues-
ta a la reexposicin puede ser inmedia-
ta, apareciendo los sntomas en la prime-
ra hora, o de forma tarda 6 10 horas ms
tarde. Los sntomas pueden resolverse de
forma espontnea al abandonar el traba-
jo, recurriendo en la jornada siguiente. La
reiteracin en la exposicin conduce hacia
una aparicin ms precoz y a una mayor
gravedad y persistencia de los snto-
mas
(36,37)
. Si una vez iniciada la enferme-
dad se mantiene la exposicin laboral, es
posible observar una ausencia de remisin
de los sntomas, incluso durante los fines
de semana y el trabajador necesita un per-
154 Principales patologas
Secrecin
mucosa
Vasodilatacin
SP
NANC
NKA
NKA
Broncoconstriccin
PGD2 PGD4 LT
Acetilco
Clulas epiteliales
Figura 3. Inflamacin
neurognica en el asma
por irritantes. NANC:
no adrenrgico-no coli-
nrgico; NKA: neuroci-
nina A; SP: sustancia P.
odo de tiempo alejado del trabajo ms pro-
longado, para que se produzca la recupe-
racin. En estas condiciones los sntomas
pueden remedar a la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crnica, dificultando la sos-
pecha clnica de asma ocupacional.
En los casos provocados por sustancias
de alto peso molecular, es frecuente obser-
var sntomas de rinitis y conjuntivitis en
los meses previos a la aparicin del
asma
(38)
.
DIAGNSTICO
Si recordamos que entre el 9 y el 15%
de los casos de asma del adulto son de cau-
sa ocupacional, esta posibilidad debe ser
considerada en todos los casos de sospe-
cha de asma en trabajadores. El diagns-
tico de asma ocupacional va a tener impor-
tantes repercusiones teraputicas y econ-
micas, por lo que es necesario realizarlo
de forma objetiva y evaluable.
De forma ideal, cuando se sospecha
asma ocupacional, el trabajador debe remi-
tirse a un centro especializado para su con-
firmacin, con la menor dilacin posible.
Para mejorar el rendimiento de las prue-
bas diagnsticas es deseable que el pacien-
te no haya permanecido mucho tiempo
apartado de la exposicin y adems, con-
servar la posibilidad de reincorporarse a
su trabajo permitir valorar cambios clni-
cos y funcionales en relacin a la exposi-
cin. Un diagnstico precoz con abando-
no de la exposicin causal va a mejorar el
pronstico de su enfermedad
(39)
.
El diagnstico en asma ocupacional se
dirige en primer lugar a confirmar la pre-
sencia de asma
(40)
y en un segundo esca-
ln a demostrar la relacin causal con una
sustancia especifica de su lugar de traba-
jo (Fig. 4), tal como proponen los algorit-
mos enunciados en las diferentes guas cl-
nicas
(41,42)
. En el caso del asma ocupacio-
nal inmunolgico, la exposicin al agen-
te causal provocar una respuesta inflama-
toria, hiperrespuesta y bronconstriccin
susceptible de ser medida por mtodos
objetivos. Esta respuesta no ocurre en el
asma ocupacional por mecanismo txico,
y en estos casos el diagnstico se estable-
ce por el cumplimiento de unos criterios
clnicos junto con la observacin de hiper-
reactividad bronquial. La principal dificul-
tad estriba en el diagnstico diferencial
con el asma agravada en el lugar de traba-
jo, condicin ms frecuente entre los tra-
bajadores asmticos que el autntico asma
ocupacional, como pone de manifiesto la
revisin de Tarlo S y cols.
(43)
.
PRUEBA DE PROVOCACIN
ESPECFICA
La prueba de provocacin bronquial
especfica (PPE) rene la mayor sensibili-
dad y especificidad para el diagnstico de
asma ocupacional. Es decir, consigue iden-
tificar con la menor probabilidad de error
a los individuos sanos y enfermos. De esta
forma, se admite como prueba de referen-
cia o patrn oro para la validacin de otras
pruebas diagnsticas
(44,45)
. En esencia, con-
siste en exponer al trabajador frente al
posible agente causal, en un mbito con-
trolado, valorando como respuesta positi-
va un descenso del FEV
1
superior al 20%
155 Asma ocupacional
del valor basal. Esta respuesta es conse-
cuencia de un mecanismo de hipersensi-
bilidad, y por lo tanto, solo es vlida en el
caso de asma ocupacional con perodo de
latencia o inmunolgica. Su utilizacin
permite confirmar o descartar la enferme-
dad con un amplio margen de confianza.
Sin embargo, algunas de sus desventajas
mostradas en la (Tabla II) pueden expli-
car que su utilizacin sea escasa y restrin-
gida a escasos centros
(46)
. Como alternati-
va se ha propuesto el uso combinado de
otras pruebas ms sencillas, reservando la
PEE para situaciones concretas
(27,47)
. Ejem-
plos de estas indicaciones seran el indivi-
duo que ha abandonado su trabajo sin
posibilidad de reincorporacin, o cuando
es necesario identificar el agente causal
en un trabajador expuesto a varios posi-
bles agentes o a una sustancia no previa-
mente demostrada, y por supuesto en el
caso de que el resto de las pruebas no
muestren resultados concluyentes.
156 Principales patologas
Figura 4. Diagnstico de asma ocupacional inmunologico.
Historia clnica
Pruebas inmunolgicas
Obstruccin bronquial reversible
Hiperreactividad bronquial
Verificar la presencia de asma
Historia laboral
Estudio del puesto de trabajo
Pruebas inmunolgicas
Prueba de provocacin especfica
Identificar el agente causal
Historia clnica y laboral
Objetivar cambios en las caractersticas
de la enfermedad en relacin a la
exposicin
- Flujos espiratorios
- Hiperreactividad bronquial
- Inflamacin bronquial
Establecer relacin causal
con el trabajo
TABLA II. Algunos inconvenientes de la
prueba de provocacin especfica.
Disponible en pocos centros
Consume recursos, precisa protocolo y
personal experto
Puede ocasionar broncoespasmo grave
Necesario situacin basal estable y FEV
1
> 70% del predicho
Falsos positivos: asma inestable,
exposicin excesiva
Falsos negativos: agente no identificado,
exposicin insuficiente, tratamiento no
conocido, perodo previo prolongado sin
exposicin laboral
157 Asma ocupacional
La exposicin al agente causal difiere
en funcin de sus caractersticas fsicas,
cuando se trata de partculas slidas o
lquidas, el individuo puede exponerse a
la suspensin en aire ambiente o, en el
caso de que sean hidrosolubles, de una
forma ms controlado mediante la nebu-
lizacin directa de diluciones conocidas.
En el caso de sustancias gaseosas, como
son los isocianatos, la prueba debe reali-
zarse en una cabina cerrada, con medicin
constante de la dosis de exposicin,
mediante detectores especficos. Aunque
la metodologa puede variar en funcin
de la disponibilidad de los laboratorios, es
necesario mantener unas normas bsicas
que se muestran esquematizadas en la
tabla III. El descenso del FEV
1
es el par-
metro estndar para evaluar una respues-
ta, sin embargo la posibilidad de diferen-
tes patrones (inmediata, tarda, dual, o
progresiva lenta) puede dificultar su inter-
pretacin. La medida de la hiperreactivi-
dad bronquial, mediante una prueba con
metacolina, antes y despus de la exposi-
cin ayuda a interpretar los resultados. La
ausencia de modificaciones en ambos
parmetros permite concluir la prueba
TABLA III. Aspectos metodolgicos de la prueba de provocacin especfica
Suspender medicacin, que 8 horas antes:
modifique resultados B
2
de corta duracin
Bromuro ipratropio
72 horas antes:
B
2
de larga duracin, antileucotrienos, teofilina
Se puede mantener corticoides inhalados u orales
Comprobar estabilidad del asma 1
er
da control: monitorizacin del FEV
1
, con
exposicin a sustancia placebo
Variabilidad < 10%
Obtener consentimiento informado
del paciente
Condiciones de seguridad Espirometra basal
FEV
1
: > 2 L y > 60% predicho o > 1,5 L y > 70% predicho
Supervisin estrecha
Exposicin progresiva Iniciar dosis bajas, segn prick, hiperreactividad y
nivel de exposicin en el trabajo
Incrementos en funcin de la respuesta y agente
Finalizar al alcanzar la mxima dosis en el trabajo
Monitorizacin de variables de FEV
1
/hora 12 horas
P
D,C20
pre y postexposicin
Clulas en esputo inducido pre y postexposicin
FE NO exhalado pre y postexposicin
con garantas. Mientras que los resultados
de varios estudios sugieren que la dismi-
nucin aislada de la PD-C
20
, tiene un valor
predictivo de positividad de la PEE, y es
una indicacin para proseguir la prueba
en das sucesivos y con mayores dosis, con
el fin de observar una esperada bronco-
constriccin y evitar falsos negativos
(48,49)
.
Los trabajos de Lemiere y cols.
(50)
sugie-
ren que los cambios celulares en el espu-
to inducido antes y despus de la PPE pue-
den interpretarse como un marcador pre-
coz de respuesta.
HISTORIA CLNICA
El primer paso ante un adulto con
sntomas de asma es investigar acerca de
su lugar de trabajo, los agentes a los que
se encuentra expuesto y la relacin entre
la jornada laboral y presencia de snto-
mas.
Es necesario obtener una historia labo-
ral detallada con el objetivo de identificar
un posible agente causal. Debe preguntar-
se sobre el tipo de trabajo, los materiales
que se utilizan, los polvos que se liberan y
el nivel de intensidad de la exposicin,
el horario de trabajo, la carga fsica que
precisa, la presencia de otras circunstan-
cias generales, como temperatura, venti-
lacin, mascotas, plantas Y por supues-
to, indagar en la historia clnica sobre el
tiempo trabajado antes del inicio de los
sntomas y la relacin de los sntomas con
el trabajo. Entre las circunstancias que difi-
cultan que la relacin entre los sntomas
y la exposicin laboral sea percibida por
el trabajador, hay que mencionar las expo-
siciones indirectas o intermitentes, las res-
puestas tardas o la persistencia de snto-
mas relacionados con la falta de un tiem-
po de descanso insuficiente para percibir
mejora, o bien porque la enfermedad
haya evolucionado a la cronicidad
(51)
. Pre-
guntar sobre sntomas que mejoran fuera
del trabajo es ms sensible que indagar
sobre el empeoramiento en el trabajo
(45)
.
La recogida de datos utilizando un esque-
ma modelo mejora la informacin obte-
nida del paciente (Tabla IV), y de forma
reciente algunos grupos de trabajo han
iniciado la validacin de cuestionarios para
grupos de trabajo especficos
(52)
. Aunque
la historia clnica y laboral es un primer
paso obligado, es una observacin frecuen-
te que los trabajadores se quejen de snto-
mas respiratorias en relacin con la expo-
sicin laboral, y por tanto, la historia cl-
nica tiene una escasa especificidad y no es
suficiente para establecer un diagnstico
de asma
(53)
.
DETERMINACIN SERIADA DEL
FLUJO ESPIRATORIO
La demostracin de la variabilidad de
los flujos respiratorios en funcin de la
exposicin laboral, unida a una sintoma-
tologa sugestiva es uno de los mtodos
ms utilizados para valorar la presencia de
asma ocupacional. Un estudio de valida-
cin frente a la prueba de provocacin
especfica ha mostrado sensibilidad y espe-
cificidad del 81 y 74%
(54)
.
Para observar estos cambios dispone-
mos de medidores porttiles del flujo
espiratorio mximo (FEM). Son instru-
158 Principales patologas
mentos baratos, de pequeo tamao y
diferentes modelos disponibles en el mer-
cado. El FEM se obtiene con una espira-
cin rpida a partir de la capacidad pul-
monar total, mediante una maniobra sen-
cilla que va a depender del esfuerzo rea-
lizado. Se expresa en litros/minuto y nos
proporciona informacin del estado de
las grandes vas areas. Para una correc-
ta valoracin deben obtenerse 4 medidas
diarias durante dos perodos consecuti-
vos de, al menos, 15 das con y sin expo-
sicin laboral. En cada medicin del FEM
deben realizarse tres maniobras, y como
criterio de aceptabilidad, la variacin
entre ellas no debe de ser superior a 20
litros/minuto. El paciente anotara sus
resultados en forma numrica y ser su
mdico el encargado de trasladarlos a una
forma grfica, para disminuir una posi-
ble manipulacin por parte del paciente
(Fig. 5). Varios autores
(53,55)
, propugnan
la valoracin visual de estas grficas como
el mtodo ms sencillo y con mejores
resultados; no obstante, el trabajo de Liss
y Tarlo
(56)
utilizando medidas cuantitati-
vos de la variabilidad diurna, muestra una
sensibilidad del 93% y una especificidad
del 77%. Entre las desventajas de esta
prueba hay que mencionar la necesidad
de colaboracin y honestidad por parte
del trabajador
(57)
, as como la falta de
159 Asma ocupacional
TABLA IV. Esquema para la recogida de la historia laboral y clnica.
A. Historia laboral
1. Situacin laboral: activo, desempleado, jubilado...
2. Trabajo actual : industria, puesto de trabajo
Desde cundo?
A qu sustancias est expuesto?
Nivel de intensidad de la exposicin
Condiciones fsicas del puesto de trabajo, turnos...
Presencia de irritantes
- Medidas de proteccin personal
3. Trabajos anteriores
4. Episodios de exposiciones accidentales txicas
B. Si existen sntomas de asma
1. Empezaron antes de su incorporacin laboral?
2. Tiempo desde el inicio del trabajo actual y la aparicin de los sntomas?
3. Mejora durante las vacaciones o fines de semana?
4. Empeora durante la jornada laboral? Al llegar o al salir de trabajar?
5. Empeora durante la noche?
6. Se relacionan con algn producto en particular?
7. Tienen sntomas los compaeros?
unos criterios uniformes para la interpre-
tacin de los registros. El grupo de Bur-
ge
(58)
propone la utilizacin del un siste-
ma asistido por ordenador, que consigue
aumentar el nivel de acuerdo entre las
lecturas de los expertos. Lamentablemen-
te, y a pesar de la sencillez de esta prue-
ba, sus resultados con frecuencia no son
concluyentes. La variabilidad en el flujo
areo es slo una de las diferentes mani-
festaciones de la enfermedad y no hay
que olvidar que el asma es una enferme-
dad intrnsicamente variable con diferen-
tes patrones de respuesta y sobre la que
influyen mltiples factores.
MONITORIZACIN DE LA
HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL
La respuesta bronquial a la inhalacin
de un agente broncoconstrictor, como la
metacolina o histamina es una prueba de
elevada sensibilidad para la deteccin de
asma. Su magnitud responde a una distri-
bucin normal logartmica entre la pobla-
cin, habindose establecido de forma arbi-
traria que existe hiperrespuesta o hiperre-
actividad bronquial positiva, cuando se pro-
duce una cada en la cifra del FEV
1
basal
del 20% con una concentracin menor de
8 mg/ml (PC
20
) o una dosis de menor de
160 Principales patologas
Figura 5. Protocolo diagnstico en asma ocupacional.
Intentar mantener trabajo
sin tratamiento
Espiro normal +
metacolina (-)
Obstruccin irreversible
No es asma
Si resultados
concluyentes
Asma ocupacional
3 Prueba de provocacin
especfica si:
No es posible
incorporacion laboral
Resultados previos no
concluyentes
Exposicion no definida
Agente desconocido
Trabajador con
sntomas
1 Se trata de asma?
Historia clnica y laboral
Espirometra
P. broncodilatadores o
provocacin inespecfica
2 Si es asma: es causado
por el trabajo?
Pruebas inmunolgicas
Determinaciones seriadas
con y sin exposicin de:
FEM, metacolina, clulas
en esputo, xido ntrico
1,5 mg (PD
20
) de metacolina o histamina.
Otras patologas, como sarcoidosis, fibro-
sis qustica, bronquiectasias, insuficiencia
cardiaca o rinitis alrgica, pueden tambin
asociarse a hiperreactividad bronquial, oca-
sionando falsos positivos. Sin embargo, su
elevado valor predictivo negativo permite
descartar asma ante su ausencia
(59)
. Mien-
tras que la presencia de hiperreactividad
bronquial inespecfica (HPBI) unido a sn-
tomas sugestivos, nos permite emitir un
diagnstico de asma
(25,26)
, una medida ais-
lada no resulta suficiente para asegurar una
relacin causal con la exposicin laboral.
Cuando un trabajador est sensibilizado a
un agente laboral, este va a provocar una
hiperrespuesta bronquial que vara en fun-
cin de la exposicin
(60)
. As, la evaluacin
de los posibles cambios en la HPBI en fun-
cin de la situacin laboral, nos va a per-
mitir una interesante aproximacin al diag-
nstico de asma ocupacional. La determi-
nacin de la HPBI es una prueba cmoda,
barata, sin riesgos para el paciente y ase-
quible para todos los laboratorios de fun-
cin pulmonar. La ventaja en relacin con
la monitorizacin del FEM es que se trata
de una medida objetiva y no manipulable
por el trabajador. Por consenso se ha acep-
tado que la constatacin de un aumento
en la PC
20
o PD
20
, durante un perodo de
alejamiento laboral, igual o superior al tri-
ple de la que presentaba en activo, unido
a una sospecha clnica es suficiente para
establecer un diagnostico de asma ocupa-
cional
(33)
.
Hay que tener presente la posibilidad
de falsos positivos debidos a modificacio-
nes en el tratamiento, infecciones vricas
o exposicin a otros alrgenos no ocupa-
cionales, aunque la protocolizacin ade-
cuada de la prueba de provocacin ines-
pecfica ayuda a evitar estas incidencias
(36)
.
MEDIDA DE LA INFLAMACIN DE LA
VA AREA
Aunque es bien conocido que la infla-
macin es el hecho central de la enferme-
dad asmtica
(38)
, slo en los ltimos aos
se han desarrollado procedimientos no
invasivos que nos permiten incorporar su
medicin al estudio de los pacientes.
La medicin del xido ntrico en el
aire exhalado es un buen marcador de
inflamacin de las vas areas, y su deter-
minacin seriada muestra un alto valor
predictivo en el control del asma
(61)
. Se
hipotetiza que la observacin de cambios
en relacin con la exposicin al agente
causal puede ser de gran utilidad en el
diagnstico objetivo del asma ocupacio-
nal
(62)
. La aparicin de nuevos aparatos
sencillos y porttiles promete contribuir a
aumentar su uso.
El estudio de las clulas inflamatorias
en el esputo inducido es otra forma de
medir el efecto de la exposicin en la va
area
(63,64)
. Diferentes estudios avalan la
importancia de valorar, tanto la magnitud
como el tipo de respuesta celular para
mejorar el conocimiento de la fisiopato-
loga del asma ocupacional
(65)
.
Teniendo en cuenta las bondades de
estas tcnicas, es de esperar que en un
futuro prximo la medida de la inflama-
cin de la va area ocupe un lugar desta-
cado en las guas para el diagnstico del
asma ocupacional (Fig. 5).
161 Asma ocupacional
162 Principales patologas
PRUEBAS INMUNOLGICAS
El asma ocupacional con perodo de
latencia es una enfermedad inmunolgi-
ca, la determinacin de alguna de las clu-
las y anticuerpos implicados en su fisiopa-
tologa puede ayudar a la evaluacin de
esta enfermedad. Estos aspectos se abor-
dan en el captulo 10.
ASMA POR IRRITANTES
La observacin de que respirar part-
culas irritantes, en mayor o menor can-
tidad, poda producir sntomas asma-like
es un hecho desgraciadamente, conoci-
do desde hace tiempo. Unas de las pri-
meras observaciones se realizaron duran-
te la Primera Guerra Mundial, en la que
los soldados respiraron grandes cantida-
des de vapor de cloro
(66)
. Aos ms tar-
de, en 1969, se publicaron los primeros
datos clnicos y funcionales respiratorios
relacionados directamente con la expo-
sicin a este gas irritante
(67)
. No obstan-
te, no fue hasta 1983, en que el grupo de
Hrknen puso de manifiesto que aos
despus de la inhalacin de SO
2
, poda
persistir un componente de hiperres-
puesta bronquial frente a estmulos ines-
pecficos
(68)
y dos aos ms tarde, Brooks
y cols.
(69)
establecieron los criterios clni-
cos y funcionales para poder diagnosti-
car el sndrome de disfuncin reactiva
de vas areas (RADS) (Tabla V). Con
posterioridad, esta entidad ha sido inclui-
da en los consensos como una forma de
asma ocupacional por irritantes, ocasiona-
da por la inhalacin de forma acciden-
tal y nica de altas dosis de sustancias
txicas en el medio laboral.
Los criterios diagnsticos se funda-
mentan en dos hechos: 1) la aparicin
de sntomas de asma o similares, aproxi-
madamente 24 horas despus de la expo-
TABLA V. Criterios para el diagnstico del sndrome de disfuncin reactiva de vas areas
(RADS)*.
1. Ausencia documentada de enfermedad respiratoria previa
2. Inicio de los sntomas claramente relacionado con la exposicin al agente irritante
3. La exposicin debiera ser a gases, humos o vapores con caractersticas irritantes y
presentes a grandes concentraciones
4. Inicio de los sntomas en las primeras 24 horas de la exposicin y con una duracin de, al
menos, 3 meses
5. Sntomas claramente similares al asma (tos, disnea, sibilancias,.)
6. Espirometra obstructiva, aunque no necesariamente
7. Prueba de metacolina positiva
8. Deben descartarse otro tipo de enfermedades respiratorias que cursen con una historia
clnica similar
*Tomados de Brooks y cols.
(33)
.
sicin a una mayor o menor concentra-
cin (RADS o asma por irritantes) de
agentes irritantes, en una persona pre-
viamente sana; y 2) demostracin de obs-
truccin bronquial, ms o menos rever-
sible, y la presencia mantenida de hiper-
respuesta bronquial inespecfica. Las pre-
guntas ms relevantes para poder evaluar
y seguir la presencia de RADS se resumen
en la figura 4. Adems de estas espordi-
cas inhalaciones accidentales, con ms
frecuencia, los trabajadores sufren repe-
tidas y pequeas exposiciones a sustan-
cias irritantes en el ambiente laboral. La
atribucin de un origen ocupacional en
un caso de asma de nueva aparicin en
estos trabajadores es motivo de discu-
sin
(12,70)
. Una revisin de una serie de
casos identifica la atopia y el asma pree-
xistente como factores contribuidores
para su aparicin
(71)
. La falta de pruebas
objetivas para establecer un diagnstico
diferencial con un asma coincidente agra-
vada por el trabajo, o con una hiperreac-
tividad o asma previa leve agravada por
estos desencadenantes, recomienda una
actitud de cautela.
QU HACER ANTE UN TRABAJADOR
AFECTADO
La principal recomendacin ante un
diagnostic de asma ocupacional inmu-
nolgica es evitar el agente causal, lo que
en la mayora de los casos significa el aban-
dono del puesto de trabajo
(72)
, e iniciar
un expediente de evaluacin de incapa-
cidad laboral. Aunque esta medida pue-
de tener implicaciones socioeconmicas
negativas para el paciente, su necesidad
viene impuesta por el deterioro observa-
do en trabajadores que mantienen la
exposicin
(73)
. Una vez abandonado el tra-
bajo la evolucin es variable, la mayora
va a referir una mejora de los sntomas,
pero la alteracin funcional y la hiper-
reactividad bronquial pueden persistir
durante varios aos
(74)
. Incluso en los
casos en que se observa una mejora cl-
nica y funcional, la hiperreactividad y la
tasa de anticuerpos IgE especficos tardan
tiempo en normalizarse. El mantenimien-
to de la hiperreactividad se ha asociado
con la persistencia de inflamacin bron-
quial y remodelacin
(75,76)
. Los estudios
de seguimiento de estos pacientes han
identificado la menor duracin de los sn-
tomas y el escaso deterioro de la funcin
pulmonar antes del diagnstico, como fac-
tores asociados con un pronstico
mejor
(77)
. El tratamiento con esteroides
inhalados puede incidir favorablemente
en la evolucin, como muestra un estu-
dio doble ciego realizado por Malo y
cols.
(78)
en asmticos por agentes de alto
y bajo peso molecular. La falta de los nece-
sarios estudios impide, por el momento,
incluir los anticuerpos monoclonales y la
inmunoterapia en el tratamiento del asma
ocupacional.
En el asma por irritantes el tratamien-
to es el mismo que en el asma no laboral.
El foco de atencin debe dirigirse a con-
seguir un control de la enfermedad incor-
porando medidas para evitar factores agra-
vantes y desencadenantes (tabaco, alrge-
nos, irritantes, infecciones...) y utilizando
los frmacos segn las recomendaciones
de las guas clnicas
(79)
.
163 Asma ocupacional
164 Principales patologas
PREVENCIN
El asma ocupacional es una de las raras
ocasiones en que el asma puede curarse e
incluso, de forma terica, prevenirse.
A pesar de esto, los programas de pre-
vencin para el asma ocupacional son
escasos y su incidencia va en aumento.
Posiblemente esto ocurre como conse-
cuencia de algunas de sus caractersticas,
entre las que cabe citar, la dispersin de
los casos entre un gran nmero de indus-
trias muy diversas, el bajo inters pblico
que no percibe esta enfermedad como un
problema relevante e incluso la difcil valo-
racin de la implantacin de estos pro-
gramas.
La prevencin primaria persigue la
identificacin de los agentes causales, pro-
curando su sustitucin por otros con
menor capacidad antignica o irritante y
cuando esto no es posible, mantener unos
niveles mnimos sin alcanzar efectos txi-
cos. Sera deseable que todos los nuevos
productos hubieran sido cuidadosamen-
te probados antes de su incorporacin al
ambiente laboral. Por el momento, no dis-
ponemos de marcadores biolgicos que
identifiquen a los individuos ms suscep-
tibles, en el examen previo a la incorpo-
racin al trabajo, el bajo valor predictivo
de los factores de riesgo conocidos impi-
de que su presencia limite la incorpora-
cin del individuo a cualquier trabajo
(25)
.
La utilizacin de cuestionarios de snto-
mas entre los trabajadores de riesgo posi-
bilita la deteccin precoz de los afectados,
y parecen la herramienta ms compensa-
Figura 6. Programas de prevencin en asma ocupacional.
Menor incidencia
Primaria Secundaria Terciaria
Sustituir agentes
Control exposicin
Educacin del trabajador
Evitar tabaquismo
Evaluacin prelaboral
Asma previa
Atopia
Diagnstico precoz
Vigilancia peridica
Cuestionarios sntomas
Especial en: atpicos,
rinitis
Mdicos centinela
Evitar exposicin
Iniciar invalidez
Tratamiento
convencional
Evitar irritantes
Comunicar los casos
Etapas de prevencin
da para el primer escaln de la prevencin
secundaria.
La mayora de los programas de preven-
cin incluyen medidas higinicas ambienta-
les, educacin de los trabajadores y recono-
cimientos mdicos peridicos (Fig. 6). Los
resultados satisfactorios invitan a su implan-
tacin en todas las industrias con riesgo
(80)
.
PUNTOS CLAVE
La obtencin de una historia laboral
detallada es esencial en todos los tra-
bajadores con sntomas respiratorios.
En un trabajador con sntomas de asma
es obligado indagar sobre la relacin
de estos con el trabajo.
Un diagnstico precoz de asma ocupa-
cional mejora su pronstico.
Los trabajadores que desarrollan rini-
tis ocupacional tienen un mayor ries-
go de asma.
El diagnstico de asma ocupacional
debe ser alcanzado por mtodos obje-
tivos, en centros especializados.
Evitar la exposicin al agente causal es
el tratamiento de eleccin en el asma
ocupacional inmunolgico.
Los programas de prevencin redu-
cen el nmero de casos de asma ocu-
pacional.
BIBLIOGRAFA
1. Ramazzini B. De morbis artficium diatribe.
Padua 1700. Trad. Tratado de las enfermedades
de los artesanos. Madrid: Ed. Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Instituto Nacional de la Salud;
1983.
2. Meredith S, Nordman H. Occupational asthma:
measures and frecuency from four countries. Tho-
rax 1996; 51: 435-40.
3. McDonald JC, Keynes HL, Meredith SK. Repor-
ted incidence of occupational asthma in the Uni-
ted Kingdom 1989-97. Occup Environ Med 2000;
57: 823-9.
4. Reijula K, Haathtela T, Klaukka T, Rantanen J. Inci-
dence of occupational asthma and persistent
asthma in young adults has increased in Finland.
Chest 1996; 110: 58-61.
5. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirec-
cin General de Estadsticas Sociales y Laborales,
Informacin Estadstica. http://www.mtas.es/esta-
disticas
6. Jajosky RA, Harrison R, Reinisch F, Flattery J, Chan
J, Tumpowsky C, et al. Surveillance of work-rela-
ted asthma in selected U.S. states using surveillan-
ce guidelines for state health departments--Cali-
fornia, Massachusetts, Michigan, and New Jersey,
1993-1995. MMWR CDC Surveill Summ 1999; 48:
1-20.
7. Peat JK, Toelle BG, Marks GB, Mellis CM. Conti-
nuing the debate about measuring asthma in
population studies. Thorax 2001; 56: 406-11.
8. Blanc PD, Toren K. How much asthma can be atri-
buted to occupational factors? Am J Med 1999;
107; 580-7.
9. Balmes J, Becklake M, Blanc P, Henneberger P,
Kreiss K, Mapp CE, et al. American Thoracic
Society statement: occupational contribution to
the burden of airway disease Am J Respir Crit Care
Med 2003; 167: 787-97.
10. Bernstein IL, Bernstein DI, Chan-Yeung M, Malo
JL. Definition and classification of asthma. En:
Bernstein IL, Chang-Yeung M, Malo JL, Bernstein
DI (eds.). Asthma in the workplace. New York:
Marcel Dekker; 1999. p. 1-3.
11. Wagner GR, Wegman DH. Occupational asthma:
prevention by definition. Am J Ind Med 1998; 33:
427-42.
12. Flattery J, Davis L, Rosenman KD, Harrison R,
Lyon-Callo S, Filios M. The proportion of self-
reported asthma associated with work in three Sta-
tes: California, Massachusetts, and Michigan, 2001.
J Asthma 2006; 43: 213-8.
13. Kipen HM, Blume R, Hutt D. Asthma experien-
ce in an occupational and environmental medi-
165 Asma ocupacional
cine clinic. Low-dose reactive airways dysfunc-
tion syndrome. J Occup Environ Med 1995; 37
(6): 662.
14. Tarlo SM. Workplace irritant exposures: do they
produce true occupational asthma? Ann Allergy
Asthma Immunol 2003; 90: 19-23.
15. Tarlo SM, Liss GM. Occupational asthma: an
approach to diagnosis and management. CMAJ
2003; 168: 867-71.
16. Henneberger PK, Olin AC, Andersson E, Hagberg
S, Toren K. The incidence of respiratory symptoms
and diseases among pulp mill workers with peak
exposures to ozone and other irritant gases. Chest
2005; 128: 3028-37.
17. www.asmanet.com
18. Toren K, Jarvholm B, Brisman J, Hagberg S, Her-
mansson BA, Lillienberg L. Adult-onset asthma
and occupational exposures. Scand J Work Envi-
ron Health 1999; 25: 430-5.
19. Karjalainen A, Kurppa K, Martikainen R, Karjalai-
nen J, Klaukka T. Exploration of asthma risk by
occupation extended analysis of an incidence study
of the Finnish population. Scand J Work Environ
Health 2002; 28: 49-57.
20. Ameille J, Pauli G, Calastreng-Crinquand A, Ver-
vloet D, Iwatsubo Y, Popin E. Reported inciden-
ce of occupational asthma in France, 1996-99. The
ONAP programme. Occup Environ Med 2003; 60:
136-41.
21. Kogevinas M, Anto JM, Sunyer J, Tobias A, Krom-
hout H, Burney P. Occupational asthma in Euro-
pe and other industrialised areas: a population-
based study. Lancet 1999; 353: 1750-4.
22. Medina-Ramn M, Zock JP, Kogevinas M, Sunyer
J, Ant JM. Asthma symptoms in women emplo-
yed in domestic clearing: a community based study.
Thorax 2003; 58: 950-4.
23. Alberts WM, do Pico GA. Reactive airways dysfunc-
tion syndrome. Chest 1996; 109: 1618-26.
24. Banauch GI, Dhala A, Prezant DJ. Pulmonary
disease in rescue workers at the World Trade
Center site. Curr Opin Pulm Med 2005; 11: 160-
8.
25. Piirila P, Wikman H, Luukkonen R, Kaaria K,
Rosenberg C, Nordman H. Glutathione S-trans-
ferase genotypes in allergic responses to diisoc-
yanate exposure. Pharmacogenetics 2001; 11:
437-45.
26. Cullinan P, Cook A, Nieuwenhuijsen MJ, Sandi-
ford C, Tee RD, Venables KM, et al. Allergen and
dust exposure as determinants of work-related
symptoms and sensitization in a cohort of flour-
exposed workers; a cas-control analysis. Ann Occup
Hyg 2001; 45: 97-103.
27. Gautrin D, Ghezzo H, Infante-Rivard C, Malo JL.
Natural history of sensitization, symptoms and
occupational diseases in apprentices exposed to
laboratory animals. Eur Respir J 2001; 17: 904-8.
28. Calverley AE, Rees D, Dowdeswell RJ, Linnett PJ,
Kielkowski D. Platinum salt sensitivity in refinery
workers: incidence and effects of smoking and
exposure. Occup Environ Med 1995; 52: 661-6.
29. Chan-Yeung M. Occupational asthma. N Engl J
Med 1995; 333: 107-12.
30. Heederik D, Venables KM, Malmberg P, Hollan-
der A, Karlsson AS, Renstrom A, et al. S. Exposu-
re-response relationships for work-related sensiti-
zation in workers exposed to rat urinary allergens:
results from a pooled study. J Allergy Clin Immu-
nol 1999; 103: 678-84.
31. Welinder H, Nielsen J, Rylander L, Stahlbom B.
A prospective study of the relationship between
exposure and specific antibodies in workers expo-
sed to organic acid anhydrides. Allergy 2001; 56:
506-11.
32. Heederik D, Houba R. An exploratory quantita-
tive risk assessment for high molecular weight sen-
sitizers: wheat flour. Ann Occup Hyg 2001; 45:
175-85.
33. Agius RM, Nee J, McGovern B, Robertson A. Struc-
ture activity hypotheses in occupational asthma
caused by low molecular weight substances. Ann
Occup Hyg 1991; 35: 129-37.
34. Brooks SM, Berstein IL. Reactive airways dysfunc-
tion syndrome or irritant-induced asthma. En:
Bernstein IL, Chan-Yeung M, Malo JL (eds.).
Asthma in the workplace. New York: Marcel Dek-
ker Inc.; 1993. p. 533-49.
35. Malo JL, Ghezzo H, DAquino C, LArcheveque J,
Cartier A, Chan-Yeung M. Natural history of occu-
pational asthma: relevance of type of agent and
other factors in the rate of development of
symptoms in affected subjects. J Allergy Clin Immu-
nol 1992; 90: 937-44.
36. Merget R, Schulte A, Gebler A, Breitstadt R, Kul-
zer R, Berndt ED, et al. Outcome of occupational
asthma due to platinum salts after transferral to
166 Principales patologas
low-exposure areas. Int Arch Occup Environ
Health 1999; 72: 33-9.
37. Pisati G, Baruffini A, Zedda S. Toluene diisocya-
nate induced asthma: outcome according to per-
sistence or cessation of exposure. Br J Ind Med
1993; 50: 60-4.
38. Rodier F, Gautrin D, Ghezzo H, Malo JL. Inciden-
ce of occupational rhinoconjunctivitis and risk fac-
tors in animal-health apprentices. J Allergy Clin
Immunol 2003; 112: 1105-11.
39. Rosenberg N, Garnier R, Rousselin X, Mertz R, Ger-
vais P. Clinical and socio-professional fate of isocya-
nate-induced asthma. Clin Allergy 1987; 17: 55-61.
40. Global initiative for asthma. Global strategy for
asthma management and prevention. NHLBI/WHO
Workshop Report. 2003. http://www.ginasthma.com
41. Chang Yeung M, American College of Chest
Physicians Assessment of Asthma in the Workpla-
ce. ACCP Consensus Statement Chest 1995; 108:
1084-117.
42. Tarlo SM, Boulet LP, Cartier A, Cockcroft D, Cote
J, Hargreave FE, et al. Canadian Thoracic Society
guidelines for occupational asthma. Can Respir J
1998; 5: 289-300.
43. Tarlo SM, Leung K, Broder I, Silverman F, Hol-
ness DL. Asthmatic subjects symptomatically wor-
se at work: prevalence and characterization among
a general asthma clinic population. Chest 2000;
118: 1309-14.
44. Pepys J, Hutchcroft BJ. Bronchial provocation test
in etiologic diagnosis and analisys of asthma. Am
Rev Respir 1975; 112: 829-59.
45. EAACI. Guidelines for the diagnosis of occupatio-
nal asthma. Subcommittee on Ocupational
Allergy or the European academy of Allergology
an Clinical Inmunology. Clin Exp Allergy 1992;
22: 103-8.
46. Ortega HG, Weissman DN, Carter DL, Banks D.
Use of specific inhalation challenge in the evalua-
tion of workers at risk for occupational asthma: a
survey of pulmonary, allergy, and occupational
medicine residency training programs in the Uni-
ted States and Canada. Chest 2002; 121: 1323-8.
47. Nicholson PJ, Cullinan P, Newman Taylor AJ, Bur-
ge PS, Boyle C. Evidence based guidelines for the
prevention, identification, and management of
occupational asthma. Occup Environ Med 2005;
62: 290-9.
48. Vandenplas O, Delwiche JP, Jamart J, Van de Weyer
R. Increase in non-specific bronchial hyperrespon-
siveness as an early marker of bronchial response
to occupational agents during specific inhalation
challenges. Thorax 1996; 51: 472-8.
49. Sastre J, Fernndez-Nieto M, Novalbos A, De Las
Heras M, Cuesta J, Quirce S. Need for monitoring
nonspecific bronchial hyperresponsiveness befo-
re and after isocyanate inhalation challenge. Chest
2003; 123: 1276-9.
50. Lemiere C, Chaboillez S, Malo JL, Cartier A. Chan-
ges in sputum cell counts after exposure to occu-
pational agents: what do they mean? J Allergy Clin
Immunol 2001; 107: 1063-8.
51. Chan-Yeung M, Malo JL, Tarlo SM, Bernstein L,
Gautrin D, Mapp C, et al. Proceedings of the first
Jack Pepys Occupational Asthma Symposium. Am
J Respir Crit Care Med 2003; 167 (3): 450-71.
52. Delclos GL, Arif AA, Aday L, Carson A, Lai D, Lusk
C, et al. Validation of an asthma questionnaire for
use in healthcare workers. Occup Environ Med
2006; 63: 173-9.
53. Vandenplas O, Ghezzo H, Muoz X, Moscato G,
Perfetti L, Lemiere C, et al. What are the question-
naire items most useful in identifying subjects with
occupational asthma?Eur Respir J. 2005; 26: 1056-
63.
54. Perrin B, Lagier F, L'Archeveque J, Cartier A, Bou-
let LP, Cote J, et al. Occupational asthma: validity
of monitoring of peak expiratory flow rates and
non-allergic bronchial responsiveness as compa-
red to specific inhalation challenge. Eur Respir J
1992; 5: 40-8.
55. Cote J, Kennedy S, Chan-Yeung M. Quantitative
versus qualitative analysis of peak flow in occupa-
tional asthma. Thorax 1993; 48: 48-51.
56. Liss GM, Tarlo SM. Peak expiratory flow rates in pos-
sible occupational asthma. Chest 1991; 100: 63-9.
57. Quirce S, Contreras G, Dybuncio A, Chan-Yeung
M. Peak expiratory flow monitoring is not a relia-
ble method for establishing the diagnosis of occu-
pational asthma. Am J Respir Crit Care Med 1995;
152: 1100-2.
58. Baldwin DR, Gannon P, Bright P, Newton DT,
Robertson A, Venables K, et al. Interpretation of
occupational peak flow records: level of agreement
between expert clinicians and Oasys-2. Thorax
2002; 57: 860-4.
167 Asma ocupacional
59. Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, Enright PL,
Hankinson JL, Irvin CG, et al. Guidelines for
methacholine and exercise challenge testing-1999.
This official statement of the American Thoracic
Society was adopted by the ATS Board of Direc-
tors, July 1999. Am J Respir Crit Care Med. 2000;
161: 309-29.
60. Vandenplas O, Delwiche JP, Jamart J, Van de Weyer
R. Increase in non-specific bronchial hyperrespon-
sives as an early marker of bronchial response to
occupational agents during specific inhalation cha-
llenges. Thorax 1996; 51: 472-8.
61. Kharitonov SA, Barnes PJ. Exhaled markers of pul-
monary disease. Am J Respir Crit Care Med 2001;
163: 793-22.
62. Baur X, Barbinova L. Latex allergen exposure
increases exhaled nitric oxide in symptomatic
healthcare workers Eur Respir J 2005; 25: 309-
16.
63. Girard F, Chaboillez S, Cartier A, Cote J, Hargre-
ave FE, Labrecque M, et al. An effective strategy
for diagnosing occupational asthma: use of indu-
ced sputum. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170:
845-50.
64. Martnez C, Quero A, Pandiella JR, Bustillo EF.
Eosinophils in induced sputum. An aid to diagno-
sis in occupational asthma. Eur Respir J 2005; 26
(S49): 346.
65. Anees W, Huggins V, Pavord ID, Robertson AS,
Burge PS. Occupational asthma due to low mole-
cular weight agents: eosinophilic and non-eosino-
philic variants. Thorax 2002; 57: 231-6.
66. Winternitz MC. Collected studies on tjhe patho-
logy of war gas poisonning. New Haven: Yale Uni-
versity Press; 1920. p. 1-31.
67. Weill H, George R, Schwarz M, Ziskind M. Late
evaluation of pulmonry function alter acute expo-
sure to chlorine gas. Am Rev Respir Dis 1969; 99:
374-81.
68. Hrknen H, Nordman H, Korhonen O, Winblad
I. Long-term effects of exposure to sulfur dioxide.
Am Rev Respir Dis 1983; 128: 890-3.
69. Brooks SM, Weiss MA, Bernstein IL. Reactive air-
ways dysfunction syndrome (RADS); persistent
asthma syndrome after high level irritant exposu-
res. Chest 1985; 88: 376-84.
70. Kipen HM, Blume R, Hutt D. Asthma experience
in an occupational and environmental medicine
clinic. Low-dose reactive airways dysfunction
syndrome. J Occup Med 1994; 36: 1133-7.
71. Brooks SM, Hammad Y, Richards I, Giovinco-Bar-
bas J, Jenkins K. The spectrum of irritant-induced
asthma: sudden and not-so-sudden onset and the
role of allergy. Chest 1998; 113: 42-9.
72. American Thoracic Society. Guidelines for asses-
sing and managing asthma risk at work, school,
and recreation. Am J Respir Crit Care Med 2004;
169: 873-81.
73. Ortega HG, Kreiss K, Schill DP, Weissman DN.
Fatal asthma from powdering shark cartilage and
review of fatal occupational asthma literature. Am
J Ind Med 2002; 42: 50-4.
74. Tarlo SM, Banks D, Liss G, Broder I. Outcome
determinants for isocyanate induced occupatio-
nal asthma among compensation claimants. Occup
Environ Med 1997; 54: 756-61.
75. Maghni K, Lemiere C, Ghezzo H, Yuquan W, Malo
JL. Airway inflammation after cessation of expo-
sure to agents causing occupational asthma. Am J
Respir Crit Care Med 2004; 169: 367-72.
76. Saetta M, Turato G. Airway pathology in asthma.
Eur Respir J 2001; 18 (Suppl. 34): 18s-23.
77. Chan-Yeung M, Lam S, Koener S. Clinical featu-
res and natural history of occupational asthma due
to western red cedar (Thuja plicata). Am J Med
1982; 72: 411-5.
78. Boulet LP, Boutet M, Laviolette M, Dugas M, Milot
J, Leblanc C, et. al. Airway inflammation after
removal from the causal agent in occupational
asthma due to high and low molecular weight
agents. Eur Respir J 1994; 7: 1567-75.
79. Plaza Moral V, lvarez Gutirrez FJ, Casan Clar
P, Cobos Barroso N, Lpez Via A, Llauger Rosse-
ll MA, et al., en calidad de Comit Ejecutivo de
la GEMA y en representacin del grupo de redac-
tores. Gua espaola para el Manejo del Asma
(GEMA). Arch Bronconeumol 2003; 39: S1-42.
80. Tarlo SM, Liss GM, Yeung KS. Changes in rates
and severity of compensation claims for asthma
due to diisocyanates: a possible effect of medical
surveillance measures. Occup Environ Med 2002;
59: 58-62.
168 Principales patologas
CONCEPTO, EPIDEMIOLOGA
Y FISIOPATOLOGA
El asma relacionado con el trabajo pue-
de ser clasificado en dos tipos diferentes:
el asma ocupacional (AO) con sus dos for-
mas reconocidas (sndrome de disfuncin
reactiva de la va area RADS, tambin
conocido como asma inducido por irritan-
tes y asma ocupacional alrgica) y el asma
agravado por el trabajo (AAT).
El AAT se define como asma pre-exis-
tente o concurrente (de nuevo comienzo)
que es exacerbado por exposicin a irri-
tantes o estmulos fsicos en el lugar del
trabajo
(1)
.
En la prctica padecen este tipo de
asma sujetos con enfermedad moderada
o grave, que en muchas ocasiones no reci-
ben tratamiento ptimo. Los pacientes con
AAT refieren episodios recurrentes de exa-
cerbacin de su enfermedad, que son des-
encadenados por estmulos no especficos
que estn normalmente presentes en el
lugar del trabajo, tales como temperatu-
ras fras, excesivo ejercicio o bien exposi-
cin a irritantes que incluyen humos, pol-
vos, vapores y gases.
La agravacin del asma en el lugar del
trabajo puede manifestarse como un incre-
mento en la frecuencia o gravedad de los
sntomas y/o como un aumento en los
requerimientos de medicacin necesarios
para controlar las molestias los das de tra-
bajo. Estas caractersticas clnicas son simi-
lares a las del asma ocupacional, lo cual pue-
de llevar a una mala clasificacin si no se
realiza una correcta investigacin. Algunos
autores incluso sugieren incluirlo dentro
de la definicin de asma ocupacional
(2-4)
,
lo que equivaldra a dificultar todava ms
una entidad que puede causar incapacidad
y consecuencias socioeconmicas y que es
potencialmente prevenible.
No obstante, puede haber cierto gra-
do de solapamiento. Algunos individuos
con asma pre-existente que empeoran en
el trabajo, pueden desarrollar asma ocu-
pacional como consecuencia de la expo-
sicin y posterior sensibilizacin a nue-
vos agentes especficos en el lugar del tra-
bajo. Esta situacin crea siempre contro-
versia, ya que en este caso el mismo
paciente tendra asma ocupacional y asma
no ocupacional, evidentemente padecer
ya la enfermedad no protege de sensibi-
Asma agravada por el trabajo
asma mal controlada?
Antoln Lpez Via
11.2
lizarse a alguna sustancia del ambiente
laboral
(5)
.
Independientemente de algunos sola-
pamientos, el AAT debe separarse clara-
mente del AO, ya que las consecuencias a
largo plazo, el manejo mdico y las medi-
das preventivas son muy diferentes.
No existen muchos estudios sobre la
prevalencia de sntomas agravados por el
trabajo en pacientes diagnosticados de
asma. Tarlo y cols.
(6)
con datos retrospec-
tivos de una clnica de asma general la
sitan en el 16% de los trabajadores con
asma de comienzo en la edad adulta. Saa-
rinon y cols.
(7)
en un estudio transversal
de base poblacional comprueban que, el
20% de los trabajadores asmticos refer-
an sntomas agravados por el trabajo
durante el ltimo mes. Otro estudio rea-
lizado en los Estados Unidos
(8)
basndo-
se en datos de un programa de notifica-
cin de casos de patologa laboral cifra la
prevalencia en el 19%.
Los estudios de prevalencia son difcil-
mente comparables como consecuencia
de diferencias en el diseo del estudio y
en los mtodos diagnsticos (diferencias
en la definicin de asma, en los criterios
de exclusin e incluso en el concepto de
asma agravado por el trabajo).
En realidad el trmino de asma agra-
vado por el trabajo, en la mayora de los
estudios de prevalencia se refiere a snto-
mas autorregistrados por el paciente, pero
no a agravacin de cualquiera de las carac-
tersticas patolgicas o fisiolgicas del
asma. Por tanto, sera mejor referirse a pre-
valencia de sntomas agravados por el tra-
bajo, ya que en el laboratorio no siempre
se objetiva empeoramiento del asma cuan-
do se expone a los sujetos que refieren
molestias a los agentes del lugar del traba-
jo presuntamente responsables
(9)
.
Para establecer la relacin causal entre
asma y el lugar de trabajo, hay que tener
en cuenta la distincin entre inductores
de asma (sustancias que pueden causar
inflamacin de las vas respiratorias, hiper-
reactividad bronquial y sntomas) e inci-
tadores de asma
(10)
(sustancias que produ-
cen sntomas, porque las vas respiratorias
estn ya inflamadas y son hiperreactivas,
pero que sus estmulos probablemente no
inducen inflamacin crnica). Numero-
sos agentes presentes en el medio laboral,
considerados como inductores del asma,
son sustancias de alto y bajo peso molecu-
lar que han demostrado causar asma ocu-
pacional en personas susceptibles
(1,11)
.
Tambin es conocido que, materiales irri-
tantes a altas concentraciones pueden lle-
var al desarrollo de hiperreactividad bron-
quial e inflamacin de las vas respirato-
rias causando RADS
(1,12,13)
. En contraste
con esto, la exposicin a bajas concentra-
ciones de irritantes, generalmente, no lle-
va a cambios en de HRB ni cambios infla-
matorios, aunque causen sntomas en suje-
tos con asma
(1)
. Los agentes inductores de
AO a una concentracin determinada,
pueden tambin actuar de incitadores
en personas no sensibilizadas.
Hay muy poco publicado sobre las con-
secuencias fisiopatolgicas que provoca el
AAT, y sera muy importante conocerlas,
ya que la actitud teraputica y preventiva
no seria la misma si de alguna forma cam-
biase la historia natural de la enfermedad.
En el momento actual debe de consi-
derarse que, el AAT es consecuencia de la
170 Principales patologas
exposicin a niveles ms altos de los per-
mitidos de irritantes presentes en el traba-
jo o bien a una enfermedad ms grave o
tratada inadecuadamente y, por tanto, mal
controlada
(5)
.
CMO HACER EL DIAGNSTICO?
El asma relacionada con el trabajo (de
tipo ocupacional o solo agravado por el
ambiente laboral) est infradiagnostica-
do
(14)
, fundamentalmente, porque los
mdicos muchas veces no piensan en esta
asociacin y por el escaso uso de medidas
objetivas para establecer la relacin. Debe-
ra valorarse en todos los asmticos adul-
tos en situacin laboral activa.
El asma agravado por el trabajo pare-
ce ser un diagnstico relativamente fcil
en aquellos pacientes con asma pre-exis-
tente, en los que su enfermedad est docu-
mentada con pruebas objetivas, que estn
expuestos en el lugar de trabajo a irritan-
tes del asma reconocidos como tales y en
los que su asma empeora en relacin a su
actividad laboral, demostrada no solo por
sntomas, si no tambin por medidas obje-
tivas. La nica dificultad en estos casos,
ser asegurarse que el paciente concreto
no est, adems, sensibilizado a alguna sus-
tancia del trabajo.
Pero la prctica clnica no es siempre
tan fcil. Hay pacientes que despus de
empezar a trabajar presentan sntomas de
asma y tienen una historia de asma en la
infancia con un perodo asintomtico lar-
go. En otros casos refieren sntomas leves
de asma previos, pero no estn diagnos-
ticados de la enfermedad o bien coincide
que se inicia el asma cuando empiezan a
trabajar, pero sin que el ambiente laboral
tenga ningn papel. Por otra parte, debe
hacerse diagnstico diferencial no solo
con el asma ocupacional que es lo ms
importante, sino tambin con otras enti-
dades que provocan sntomas similares al
asma, como bronquitis, bronquitis eosino-
flica, sndrome de hiperventilacin, dis-
funcin de cuerdas vocales (DCV), sndro-
me de goteo postnasal e incluso insuficien-
cia cardiaca
(15)
.
Por todo ello, para identificar a pacien-
tes con asma agravado por el trabajo debe
seguirse un mtodo sistemtico respon-
diendo a cuatro preguntas
(5,15,16)
: Tiene
asma?; Es solo asma?; Tiene el asma rela-
cin con el trabajo?; Es el asma causada
o solo agravada por el trabajo?
1. Tiene asma?
En muchas ocasiones cuando se valo-
ra al paciente ya est documentado el diag-
nstico, pero en algunos casos no ser as
y entonces lo primero que debe hacerse
es confirmar que el sujeto padece asma.
El diagnstico de asma se basa en una his-
toria compatible y en la presencia de obs-
truccin reversible. Si la espirometra es
normal es necesaria la realizacin de una
prueba de hiperrespuesta bronquial (his-
tamina o metacolina).
Cuando no se confirme la presencia de
asma, hay que pensar en otras entidades,
como bronquitis, bronquitis eosinoflica,
sndrome de hiperventilacin, DCV, sn-
drome de goteo postnasal o incluso insu-
ficiencia cardiaca.
La bronquitis eosinoflica ocupacional
se caracteriza por tos crnica sin obstruc-
cin bronquial y sin hiperreactividad bron-
171 Asma agravada por el trabajo asma mal controlada?
quial, pero con eosinoflia en esputo, que
vara segn la exposicin
(1,17)
.
La disfuncin de cuerdas vocales es una
entidad que se confunde con asma muy
frecuentemente. Recientemente se descri-
bi
(18)
la disfuncin de cuerdas vocales aso-
ciada a irritantes indistinguible de la DCV,
salvo en la historia ambiental u ocupacio-
nal. Las sustancias irritantes son muy varia-
das y no son diferentes a las que desenca-
denan sntomas de asma. El diagnstico
debe de hacerse como en el resto de DCV,
siendo patognomnicos los hallazgos larin-
goscpicos, sobre todo la adduccin de los
dos tercios anteriores de las cuerdas voca-
les con una hendidura posterior.
2. Es solo asma?
La presencia de asma no excluye que
los sntomas sean por otros trastornos que
provoquen molestias similares, como la
disfuncin de cuerdas vocales asociada a
irritantes o cualquiera de los otros trastor-
nos descritos en el apartado anterior. Una
mala correlacin entre sntomas y alte-
racin funcional, junto con una mala res-
puesta al tratamiento hace pensar en la
existencia de otros trastornos asociados
al asma y obliga a un estudio especfico.
3. Tiene el asma relacin con el
trabajo?
Cuando el diagnstico de asma est
confirmado el siguiente paso ser compro-
bar la relacin de los sntomas con el tra-
bajo. Para ello es esencial la historia mdi-
ca con sntomas agravados durante las
horas del trabajo y que mejora en los das
que no trabaja. La historia laboral debe
incluir una detallada revisin de todos los
empleos anteriores y del actual y de las sus-
tancias a las que estuvo o est expuesto
(aerosoles irritantes, polvos, gases y
humos). Tambin la exposicin a otros
irritantes, como el tabaquismo pasivo, el
estrs, etc.
Adems, es necesaria la monitorizacin
del flujo espiratorio mximo para compro-
bar que existe deterioro funcional, tenien-
do en cuenta las limitaciones de este mto-
do, sobre todo en los sujetos que buscan
ventajas laborales o incapacidades
(15,19)
.
4. Es el asma causada o solo agravada
por el trabajo?
En los pacientes con asma relacionada
con el trabajo es necesario diferenciar
entre el asma ocupacional y el asma agra-
vado por el trabajo. No suele resultar dif-
cil separar el RADS de otro tipo de asma
en relacin con el trabajo, ya que en este
tipo de asma existe una historia de alta
exposicin a un irritante, normalmente
por un accidente, y los sntomas de asma
se inician a las pocas horas o das de esta
exposicin. Resulta ms complicado hacer
la distincin entre asma ocupacional alr-
gica y asma agravada por el trabajo. Evi-
dentemente el asma ocupacional hay que
sospecharla cuando la historia de asma se
inicie tras un perodo trabajando con
exposicin a alguna de las sustancias reco-
nocidas (hay que buscar informacin de
todas las sustancias a las que est expues-
to) y asma agravada por el trabajo cuando
se inicia antes de empezar a trabajar. Pero
no puede excluirse asma ocupacional con
historia previa de asma ni asma agravada
por el trabajo cuando se inicia despus de
empezar a trabajar.
172 Principales patologas
En los casos en que el paciente est
expuesto a alguna de las sustancias que
provoquen asma ocupacional alrgica y
disponga de pruebas inmunolgicas (prick-
test, RAST o ELISA), deben de realizarse
para ver si el paciente est sensibilizado
a la sustancia que sea y si es as la sospecha
de asma ocupacional sera muy alta.
La prueba de provocacin bronquial
de histamina o metacolina
(20)
ayuda a sepa-
rar asma ocupacional de asma agravado
por el trabajo cuando se realiza al final de
la semana de trabajo y de 2 a 4 semanas
despus de abandonar el trabajo. En el
asma ocupacional hay una mejora de la
respuesta al abandonar el trabajo y un dete-
rioro al retomarlo, mientras que en el asma
agravado por el ambiente laboral no hay
cambios. El hallazgo de empeoramiento
sintomtico y de flujo espiratorio mximo
sin acompaarse de cambios en la hipe-
rrespuesta bronquial, apoya mucho el diag-
nstico de asma agravado por el trabajo.
Otra prueba que puede ayudar a sepa-
rar el asma ocupacional del asma agrava-
da por el trabajo es el recuento de eosin-
filos en esputo inducido. Lemiere y cols.
(21)
demuestran que, los esosinfilos en espu-
to aumentan durante el perodo de traba-
jo y disminuyen cuando se deja de traba-
jar en los pacientes con asma ocupacional,
pero no en los pacientes asmticos sin
asma ocupacional.
Girart y cols.
(22)
demuestran un aumen-
to de los esosinfilos en perodos de tra-
bajo en asmticos con prueba de provoca-
cin especfica positiva, pero no en los que
esta prueba es negativa, y que los sujetos
con prueba de provocacin negativa ten-
an ms neutrfilos cuando trabajaban,
sugiriendo que puede ser debido a un
efecto irritante de los agentes en el lugar
de trabajo.
Los cambios en el recuento de eosino-
filos, como en la metacolina predicen la
respuesta a la metacolina a los agentes ocu-
pacionales especficos
(23)
.
Por tanto, el anlisis del esputo indu-
cido y la medida de la HRB durante per-
odos de trabajo y fuera de l es un instru-
mento para distinguir entre asma ocupa-
cional y asma agravada por el trabajo.
La American Collage of Chest Physician
(ACCP), a travs de un consenso de exper-
tos propone unos criterios (Tabla I) para
establecer el diagnstico de AAT
(24)
. Sin
embargo, en opinin del autor de este
capitulo, solo pueden ser aplicados cuan-
do se descarte que no tiene asma ocupa-
cional en cualquiera de sus variantes, ya
173 Asma agravada por el trabajo asma mal controlada?
TABLA I. Criterios diagnsticos de asma agravada por el trabajo.
1. Diagnstico mdico de asma y/o pruebas fisiolgicas de hiperreactividad de las vas areas
2. Asociacin entre los sntomas de asma y el trabajo
3. Asma pre-existente o historia de sntomas asmticos (con sntomas activos durante el ao
anterior al comienzo del empleo o de la exposicin de inters)
4. Aumento claro de los sntomas o de las necesidades de medicacin o documentacin de
cambios relacionados con el trabajo de flujo espiratorio mximo o del FEV
1
despus de
comenzar el empleo o la exposicin de inters
que de alguna forma el asma agravado por
el trabajo debe de ser un diagnstico de
exclusin. Sera muy til disponer de algu-
na metodologa consensuada por exper-
tos para evaluar los casos con sospecha de
AAT. Basado en diferentes revisiones del
tema
(15,16,19,24,25)
se propone el algoritmo
de la figura 1.
MANEJO DEL TRABAJADOR:
TRATAMIENTO Y PREVENCIN
El cuidado de los pacientes con asma
agravado por el trabajo difiere totalmen-
te de los que tienen asma ocupacional; por
esta razn, diferenciar las dos entidades
tiene mucha importancia.
174 Principales patologas
Asma
ocupacional
Asma sin relacin
con el trabajo
RADS
Bronquitis eosinoflica
S. de hiperventilacin
DCV
S. de goteo postnasal
Asma agravada
por el trabajo
Figura 1. Algoritmo diagnstico ante la sospecha de AAT.
Historia compatible
Asma preexistente Con perodo de latencia
Pruebas objetivas No asma
Asma De nuevo comienzo Exposicin intensa
NO
Sntomas relacionados con el trabajo y patrn
de FEM compatibles
S
P. de metacolina y eosinfilos en esputo
inducido con exposicin y sin ella
Sin
cambios
Exposicin a sustancias
reconocidas de asma ocupacional
Aumento de eosinfilos con la
exposicin y mayor hiperrespuesta
Prick-test
RAST
Prueba de provocacin
especfica
La primera medida a tomar en los
pacientes con asma es prescribirles un
tratamiento adecuado, para conseguir
el control de la enfermedad, segn las
normativas actuales, sin olvidarse de
todos los desencadenantes y agravantes
no ocupacionales detectados por la his-
toria clnica. En los trabajadores con
asma la actitud inicial debe ser la mis-
ma, por tanto, mientras se realizan las
diferentes pruebas para clasificar el tipo
de asma debe de optimizarse el trata-
miento. Cuando la causa de AAT sea una
enfermedad mal controlada por trata-
miento subptimo es muy probable que
desaparezcan los sntomas, mientras la
necesidad de otras medidas va a depen-
der, fundamentalmente, de la gravedad
de la enfermedad y de las sustancias a
las que est expuesto
(5)
.
Cuando el asma es leve (necesita poca
medicacin para el control o los sntomas
y el deterioro funcional es poco importan-
te) debe recomendarse reducir la exposi-
cin a los irritantes del ambiente laboral
(polvo, humos, sprays, sin olvidarse de
irritantes menos ocupacionales, pero pre-
sentes en el lugar del trabajo, como el
humo del tabaco), mejorando la ventila-
cin con el uso de mascarillas o cambian-
do el lugar de trabajo
(5,15,26)
. En estos
pacientes debe de hacerse un seguimien-
to tras asegurar que as se mantiene el con-
trol, sin aumentar la gravedad de la enfer-
medad.
En pacientes con asma ms grave (sn-
tomas y deterioro funcional importante
donde se necesitan muchos frmacos) el
cambio de trabajo puede ser necesario y
debe plantearse
(5,15)
.
Cuando el trabajador con asma est
expuesto a agentes inductores, aunque
no est probado que se trate de un AO,
debe realizarse una monitorizacin medi-
ca estrecha y recomendar el cambio de
lugar de trabajo en el caso de existir un
control deficiente, ya que estas sustan-
cias pueden potencialmente empeorar
la inflamacin de las vas respiratorias y
la HRB
(3)
.
Ningn trabajador debe de estar
expuesto a concentraciones de cualquier
irritante ms altas de las permitidas (la
concentracin ambiental a la que todos
los sujetos pueden ser expuestos repeti-
damente sin riesgo de enfermedad).
Incluso este nivel de concentracin pue-
de no ser seguro en pacientes con asma.
Es muy probable que esta medida gene-
ral haga disminuir de forma drstica el
AAT. Por tanto, es responsabilidad de los
profesionales dedicados al cuidado de
estos pacientes exigir a las autoridades
competentes que hagan cumplir a las
diferentes empresas las normativas sobre
la contaminacin ambiental en los luga-
res de trabajo.
RESUMEN
El AAT se manifiesta como un incre-
mento en la frecuencia o gravedad de los
sntomas y/o como un aumento en los
requerimientos de medicacin necesarios
para controlar las molestias los das de tra-
bajo. Se considera AAT en los pacientes
con asma preexistente o concurrente con
sntomas relacionados con en el trabajo
en los que se descarte AO.
175 Asma agravada por el trabajo asma mal controlada?
176 Principales patologas
La prevalencia es variable segn los
diferentes estudios, puede situarse alrede-
dor del 20% de los trabajadores asmticos.
El asma relacionado con el trabajo (de
tipo ocupacional o solo agravado por el
ambiente laboral) debera valorarse en
todos los asmticos adultos en situacin
laboral activa.
Para hacer el diagnstico debe seguir-
se un mtodo sistemtico, para asegurar
que el paciente tiene asma, que la enfer-
medad tiene relacin con el trabajo y que
no se trata de un AO.
En ocasiones es difcil diferenciar entre
AO y AAT, en estos casos las medidas de
HRB y el recuento de eosinfilos en espu-
to inducido al final de una semana de tra-
bajo y dos semanas sin trabajar ayudan en
el diagnstico.
La terapia farmacolgica no es diferen-
te al resto de asmticos, debe de optimi-
zarse el tratamiento, ya que el infratrata-
miento puede ser la causa de los sntomas.
En asmas leves debe recomendarse redu-
cir la exposicin a los irritantes del ambien-
te laboral, y en asmas graves de forma indi-
vidual puede ser necesario el cambio de
trabajo.
En todos los trabajadores con asma
debe realizarse un seguimiento estrecho,
para comprobar que se mantiene el buen
control de la enfermedad en el tiempo.
BIBLIOGRAFA
1. Vandenplas O, Malo JL. Definitions and types of
work-related asthma: a nosological apprroach. Eur
Respir J 2003; 21: 706-12.
2. Milton DK, Solomon GM, Rosiello RA, Herrick
RF. Risk and incidence of asthma attributable to
occupational exposure among HMO members.
Am J Ind Med 1998; 33: 1-10.
3. Wagner GR, Wegman DH. Occupational asthma:
prevention by definition. Am J Ind Med 1998; 33:
427-9.
4. Americam Thoracic Society. Guidelines for asses-
sing and managing asthma risk at work, school,
and recreation. Am J Respir Crit Care Med. 2004;
169: 873-81.
5. Mapp CE, Boschetto P, Maestrelli P, Fabbri LM.
Occupational asthma. Am J Respir Crit Care Med
2005; 172: 280-305.
6. Tarlo SM, Leung K, Broder I, Silverman F, Hol-
ness DL. Asthmatic subjects symptomatically wor-
se at work: prevalence and characterization among
a general asthma clinic population. Chest 2000;
118: 1309-14.
7. Saarinen K, Karjalainen A, Martikainen R, Uitti J,
Tammilehto L, Klaukka T, et al. Prevalence of work-
aggravated symptoms in clinically established
asthma. Eur Respir J 2003; 22: 305-9.
8. Goe SK, Henneberger PK, Reilly MJ, Rosenman
KD, Schill DP, Valiante D, et al. A descriptive study
of work aggravated asthma. Occup Environ Med
2004; 61: 512-7.
9. Beach JR, Raven J, Ingram C, Bailey M, Johns D,
Walters EH, et al. The effects on asthmatics of
exposure to a conventional water-based and a vola-
tile organic compound-free paint. Eur Respir J
1997; 10: 563-6.
10. Dolovich J, Hargreave F. The asthma syndrome:
inciters, inducers, and host characteristics. Tho-
rax 1981; 36: 614-44.
11. Chan-Yeung M. Malo JL. Tables of major inducers
of occupational asthma. En: Bernstein IL, Chang-
Yeung M, Malo JL, Bernstein DI (eds.). Asthma in
the workplace. 2 ed. New York: Dekker; 1999. p.
683-720.
12. Brooks SM, Weiss MA, Bernstein IL. Reactive air-
ways dysfunction syndrome (RADS). Persistent
asthma syndrome after high level irritant exposu-
res. Chest 1985; 88: 376-84.
13. Tarlo SM, Broder I.Irritant-induced occupational
asthma. Chest 1989; 96 (2): 297-300.
14. Blanc PD, Toren K. How much adult asthma can
be attributed to occupational factors? Am J Med
1999; 107: 580-7.
15. Tarlo SM, Boulet LP, Cartier A, Cockcroft D, Cote
J, Hargreave FE, et al. Canadian Thoracic Society
guidelines for occupational asthma. Can Respir J
1998; 5: 289-300.
16. Youakim S. Work-related asthma. Am Fam Physi-
cian 2001; 64: 1839-48.
17. Quirce S. Eosinophilic bronchitis in the workpla-
ce. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004; 4: 87-
91.
18. Perkner JJ, Fennelly KP, Balkissoon R, Bartelson
BB, Ruttenber AJ, Wood RP 2nd, et al. Irritant-
associated vocal cord dysfunction. J Occup Envi-
ron Med 1998; 40: 136-43.
19. Friedman-Jimnez G, Beckett WS, Szeinuk J, Pet-
sonk EL. Clinical evaluation, management, and
prevention of work-related asthma. Am J Ind Med
2000; 37: 121-41.
20. De Luca S, Caire N, Cloutier Y, Cartier A, Ghez-
zo H, Malo JL. Acute exposure to sawdust does
not alter airway calibre and responsiveness to his-
tamine in asthmatic subjects. Eur Respir J 1988;
1: 540-6.
21. Lemiere C, Pizzichini MM, Balkissoon R, Clelland
L, Efthimiadis A, OShaughnessy D, et al. Diagno-
sing occupational asthma: use of induced sputum.
Eur Respir J 1999; 13: 482-8.
22. Girard F, Chaboillez S, Cartier A, Cote J, Hargre-
ave FE, Labrecque M, et al. An effective strategy
for diagnosing occupational asthma: use of indu-
ced sputum. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170
(8): 845-50.
23. Lemiere C, Chaboillez S, Malo JL, Cartier A. Chan-
ges in sputum cell counts after exposure to occu-
pational agents: what do they mean? J Allergy Clin
Immunol 2001; 107: 1063-8.
24. Chan-Yeung M. Assessment of asthma in the work-
place. ACCP consensus statement. American Colle-
ge of Chest Physicians. Chest 1995; 108: 1084-117.
25. Tarlo SM. Workplace irritant exposures: do they
produce true occupational asthma? Ann Allergy
Asthma Immunol 2003; 90: s19-s23.
26. Vandenplas O, Toren K, Blanc PD. Health and
socioeconomic impact of work-related asthma. Eur
Respir J 2003; 22: 689-97.
177 Asma agravada por el trabajo asma mal controlada?
INTRODUCCIN
El asma es una enfermedad inflamato-
ria de las vas areas. El tipo de inflamacin
ms caracterstica permite, muchas veces,
confirmar un diagnstico de presuncin
basado en la respuesta teraputica. El efec-
to de los corticoides (orales o inhalados)
es tan intenso que si la enfermedad no evo-
luciona satisfactoriamente, podemos sos-
pechar que no se trata de un asma o que
est producida por agentes no habituales.
En otras palabras, que no existe como base
patognica la tpica reaccin inflamatoria
fundamentada en el antgeno, las IgE, la
respuesta mastoctica y la llegada de eosi-
nfilos desde la sangre hasta las vas are-
as. Se tratar pues, de un asma-like, o de una
reaccin focalizada en el territorio bron-
quial, pero de origen complejo.
Existen varias enfermedades y procesos
(Tabla I) que comparten con el asma una
clnica similar, la presencia de obstruccin
bronquial, ms o menos reversible, que
incluso pueden cursar con un cierto grado
de hiperrespuesta bronquial inespecfica y
que, no necesariamente deberan ser deno-
minadas asma. En este amplio mundo del
diagnstico diferencial, podemos conside-
rar desde la accin del reflujo esofgico
sobre las clulas bronquiales, hasta la expo-
sicin a diferentes agentes irritantes, pasan-
do por la disfuncin de las cuerdas vocales
o por diferentes sustratos psicolgicos que
convergen en el rbol bronquial.
ASMA POR IRRITANTES (RADS)
Las sustancias qumicas que penetran
con el aire hasta el interior de las vas are-
as son susceptibles de producir irritacin,
respuesta inflamatoria, manifestaciones
de hiperrespuesta bronquial y sntomas
compatibles con el diagnstico de asma
(1)
.
Algunas sustancias son polucionantes habi-
tuales de la atmsfera, especialmente en
las grandes ciudades (SO
2
, NO
2
, ozono),
otras son componentes del humo del taba-
co y no vamos a referirnos a ellas en este
captulo, aunque tambin pueden partici-
par como agentes etiolgicos o desenca-
denantes de asma. Finalmente, un tercer
grupo, forma parte de los agentes relacio-
nados con el ambiente laboral y a ellos nos
ocuparemos
(2)
.
Sndromes asma-like
Pere Casan Clar
11.3
Estos tipos de sustancias son responsa-
bles de asma que se define como sin pero-
do de latencia y puede, esquemticamen-
te clasificarse en una forma de asma de baja
intensidad y en otra de ms grave, que se
denomina tambin sndrome de disfun-
cin reactiva de vas areas o RADS. La pri-
mera necesita de varias exposiciones y la
segunda se manifiesta despus de un inten-
so y masivo contacto con los irritantes
(3)
.
El hecho de que respirar partculas irri-
tantes, en mayor o menor cantidad, poda
producir sntomas respiratorios era un
hecho observado y, desgraciadamente,
conocido. Unas de las primeras observa-
ciones se realizaron durante la Primera
Guerra Mundial, en la que los soldados
respiraron grandes cantidades de vapor
de cloro
(4)
. Aos ms tarde, en 1969, se
publicaron los primeros datos clnicos y
funcionales respiratorios relacionados
directamente con la exposicin a este gas
irritante
(5)
. No obstante, no fue hasta 1983,
en el que el grupo de Hrknen puso de
manifiesto que, aos despus de la inha-
lacin de SO
2
, poda persistir un compo-
nente de hiperrespuesta bronquial frente
a estmulos inespecficos
(6)
, y dos aos ms
tarde, Brooks y cols.
(3)
establecieron los
criterios clnicos y funcionales para poder
diagnosticar el RADS (Tabla II). Con pos-
terioridad, otros autores han publicado la
persistencia de sntomas asmticos y de las
caractersticas funcionales tpicas de esta
patologa, despus de la exposicin a dife-
rentes sustancias qumicas, con lo que que-
d acuado el trmino de asma por irri-
tantes
(7)
. Las recientes exposiciones a
gases txicos por parte del personal del
Cuerpo de Bomberos de New York, el da
11 de septiembre del ao 2001, ha permi-
tido evaluar detalladamente este sndro-
me en todo su alcance
(8,9)
.
180 Principales patologas
TABLA I. Principales situaciones y diversas
patologas que producen asma rebelde al
tratamiento y sndromes asma-like.
Diagnstico errneo
EPOC
Insuficiencia cardiaca izquierda
Fibrosis qustica
Disfuncin de cuerdas vocales
Bronquiectasias
Cumplimiento teraputico deficiente
Mala utilizacin de los frmacos inhalados
Olvido
Falta de aprendizaje de la tcnica
Persistencia de hbitos txicos
Tabaquismo
Hbitos alimentarios deficientes
Persistencia de desencadenantes
Antgenos domsticos o externos
Antgenos ocupacionales
Irritantes
Accin de ciertos frmacos
Bloqueantes
AAS y derivados
Otras enfermedades concomitantes
Reflujo gastroesofgico
Sinusitis crnica
Rinitis
Enfermedades sistmicas
Vasculitis
Asma con complicaciones
Aspergilosis
Resistencia a esteroides
Etc.
Tal como se mencionaba anteriormen-
te, el trmino asma inducido por irritan-
tes es un concepto amplio y genrico que
se produce indistintamente tras la inhala-
cin intensa y nica o baja y mantenida de
irritantes. La lista de agentes implicados
es extenssima y puede clasificarse de muy
diversas formas. Una de ellas se refiere al
peso molecular de las sustancias inhala-
das, otra al tipo de trabajo implicado y tam-
bin al mecanismo patognico ms nti-
mamente relacionado
(10)
. Cuando la expo-
sicin es ms o menos intensa y nica, se
prefiere utilizar el trmino mencionado
de RADS. Cuando la exposicin es ml-
tiple y las concentraciones de irritantes
son diversas, no siempre es fcil identifi-
car las sustancias responsables
(11)
.
La prevalencia de asma por irritantes es
poco conocida y muy variable segn los
datos de cada pas y del inters por las enfer-
medades respiratorias de origen ocupacio-
nal. Los datos de EE.UU. son de continuo
crecimiento
(12),
y en Espaa se ha llamado
la atencin recientemente sobre diversas
ocupaciones y su relacin con este tipo de
asma
(13)
. En cuanto al RADS las cifras son
muy diferentes segn los autores y los cen-
tros. En muchas publicaciones se ha rela-
cionado frecuentemente con la exposicin
a vapores de cloro
(14)
. Por otra parte, se ha
puesto de manifiesto una tendencia a incre-
mentar la hiperrespuesta bronquial con la
continua exposicin a irritantes
(15)
.
Los mecanismos patognicos y las
modificaciones estructurales en las vas
areas no estn del todo bien definidos,
aunque se especula sobre la destruccin,
ms o menos intensa, del soporte anat-
mico del epitelio bronquial, como uno de
los primeros elementos responsables. Des-
pus de la inhalacin de las sustancias qu-
micas irritantes, se producira una desca-
macin de las clulas epiteliales, con la
inflamacin subsecuente de las fibras ner-
viosas de la vecindad y la liberacin de
taquicininas (sustancia P y neurocinina
A). Se producira una activacin inespe-
cfica de los macrfagos y de los mastoci-
tos circundantes, con la oportuna libera-
181 Sndromes asma-like
TABLA II. Criterios para el diagnstico del sndrome de disfuncin reactiva de vas areas (RADS)*.
1. Ausencia documentada de enfermedad respiratoria previa
2. Inicio de los sntomas claramente relacionado con la exposicin al agente irritante
3. La exposicin debiera ser a gases, humos o vapores con caractersticas irritantes y
presentes a grandes concentraciones
4. Inicio de los sntomas en las primeras 24 horas de la exposicin y con una duracin de, al
menos, 3 meses
5. Sntomas claramente similares al asma (tos, disnea, sibilancias, etc.)
6. Espirometra obstructiva, aunque no necesariamente
7. Prueba de metacolina generalmente positiva
8. Debe descartarse otro tipo de enfermedades respiratorias que cursen con una historia
clnica similar
*Tomados de Brooks y cols.
(3)
.
cin de mediadores y la llegada de clulas
inflamatorias (predominantemente neu-
trfilos) desde el torrente sanguneo
(16)
,
aunque en algunas biopsias se ha descrito
una infiltracin tpicamente eosinofli-
ca
(17)
. Estos fenmenos se desarrollaran
entre las primeras 48 horas y los 15 das.
A partir del primer o segundo mes, los
cambios histopatolgicos muestran una
clara tendencia a la fibrosis subepitelial.
La diferencia entre la accin de un tipo
de sustancia u otro proporcionara una
mayor o menor respuesta eosinoflica (ms
o menos similitud con el asma alrgica cl-
sica), que sera medible a partir del espu-
to inducido y la cuenta celular en el mis-
mo
(18)
y, posteriormente del mayor dep-
sito de colgeno y del engrosamiento de
la membrana basal
(17)
.
Los criterios diagnsticos se funda-
mentan en dos hechos: 1) la aparicin de
sntomas de asma o similares, aproxima-
damente 24 horas despus de la exposi-
cin a una mayor o menor concentracin
(RADS o asma por irritantes) de agentes
irritantes, en una persona previamente
sana; y 2) demostracin de obstruccin
bronquial, ms o menos reversible, y la
presencia mantenida de hiperrespuesta
bronquial inespecfica. Las preguntas ms
relevantes para poder evaluar y seguir la
presencia de RADS se resumen en la
tabla III.
La evolucin y el pronstico dependen
de muchos factores, entre ellos, del mayor
o menor dao sobre las vas areas y de la
persistencia de obstruccin bronquial fija
o con algn componente reversible
(19)
.
182 Principales patologas
TABLA III. Aspectos clnicos ms relevantes para evaluar la existencia y el seguimiento del RADS.
1. Puede documentarse de forma precisa un accidente con exposicin ms o menos
importante de gases, humos o vapores irritantes?
2. Puede recordarse una relacin directa entre la mencionada exposicin y el inicio de los
sntomas?
3. Puede disponerse de una relacin de las sustancias inhaladas?
4. Ha podido documentarse previamente la relacin entre estas sustancias y la existencia de
RADS? (Recordar que su inexistencia no impide el RADS)
5. Sabemos la concentracin de las sustancias inhaladas?
6. Existen ms personas con posibilidad de intoxicacin?
7. Dnde se localizan prioritariamente los sntomas (ojos, nariz, faringe, laringe, piel, pulmones,
etc.)
8. Describir la secuencia temporal de los hechos desde la inhalacin hasta la aparicin de los
sntomas
9. Describir la secuencia temporal de consultas mdicas (lugar de los hechos, ambulatorio,
atencin primaria, mdico de empresa, urgencias, especialista, etc.)
10. Describir la secuencia temporal y los principales hallazgos funcionales, radiolgicos y
biolgicos
11. Describir los tratamientos utilizados (frmacos, vas, dosis, duracin)
12. Cronologa del seguimiento clnico, funcional, radiolgico y biolgico
Algunos factores, como la existencia pre-
via de atopia o el tabaquismo, pueden favo-
recer la mayor prevalencia de asma por
irritantes en algunos pacientes. Sin embar-
go, esta relacin, establecida estadstica-
mente en algunos trabajos, no ha sido sufi-
cientemente demostrada
(20)
.
La prevencin de riesgos para evitar la
exposicin de sustancias irritantes es el
mejor tratamiento. La administracin de
corticoides a dosis altas en las fases inicia-
les (40-80 mg de prednisolona al da
durante 10-15 das, seguidos de unos 800-
1.200 g de budesonida o 500-1.000 g de
fluticasona al da), podra prevenir el ries-
go de fibrosis. Si el cuadro est instituido,
la mayora de tratamientos son inefica-
ces y el paciente se convierte en un asma
atpica de control muy difcil
(21)
.
SENSIBILIDAD QUMICA MLTIPLE
(SQM) O DE INTOLERANCIA
AMBIENTAL IDIOPTICA (IAI)
Se trata de un sndrome de difcil cla-
sificacin y de diagnstico incierto, cuyo
nombre pone de manifiesto claramente
esta dificultad. El concepto fue introduci-
do en la dcada de los 50, a partir de los
trabajos de T.G. Randolph
(22)
, aunque el
trmino se acu aos ms tarde, a par-
tir de las publicaciones de Cullen
(23)
. Des-
de la aparicin de este sndrome en la lite-
ratura mdica, se han publicado varias revi-
siones
(24,25)
. Su ubicacin se inscribe entre
los trastornos psiquitricos, las enfermeda-
des ocupacionales, los procesos relaciona-
dos con la toxicologa y el rea o especia-
lidad donde predominen los sntomas
(alergia, neumologa, ORL, dermatologa).
Las caractersticas previas fundamentales
del sndrome se resumen en la tabla IV.
La gran mayora de los sntomas expre-
sados por estos pacientes pertenecen al
mbito de las enfermedades psiquitricas
(disminucin de la capacidad de concen-
tracin, ansiedad, insomnio, anorexia, fal-
ta de energa, etc.), y pueden confundir-
se fcilmente con un sndrome depresivo.
La exploracin fsica puede poner de
manifiesto la existencia de taquicardia, pal-
pitaciones, disnea, taquipnea, sudoracin,
etc. La relacin, expresada por el pacien-
te y objetivable en algunos casos, entre la
aparicin de estos signos y sntomas y la
exposicin a sustancias txicas, permite
sospechar el sndrome de SQM o IAI.
En algunos casos, el sndrome se con-
funde con otras entidades, tambin de dif-
cil clasificacin, pero que la medicina ms
actual ha ido situando entre los procesos
somticos de causa poco clara, pero mejor
definidos (sndrome de fatiga crnica,
183 Sndromes asma-like
TABLA IV. Caractersticas previas del sndrome de sensibilidad qumica mltiple.
1. Proceso adquirido
2. Los sntomas afectan a varios rganos o sistemas
3. Iniciado a partir de una exposicin conocida de sustancias txicas
4. Sntomas producidos por dosis muy pequeas de sustancias txicas y de caractersticas
muy diversas
fibromialgia, sndrome del edificio enfer-
mo, etc.)
(26-29)
. Y ms recientemente, ade-
ms, se ha querido relacionar con otros
tericos desencadenantes (radiaciones
electromagnticas, acsticas, etc.)
(30)
. Otro
elemento que contribuye a su difcil ubi-
cacin es la diversidad geogrfica de su
diagnstico, ms relacionado con el esti-
lo de vida occidental. La gran variedad de
nomenclatura utilizada no facilita tampo-
co su correcta clasificacin (enfermedad
del siglo XX, enfermedad ecolgica, sn-
drome de alergia total, SIDA qumico, aler-
gia cerebral, etc.
(25)
. Hasta el ao 1992,
la Asociacin Mdica Americana no per-
fil los criterios diagnsticos para este pro-
ceso y, finalmente, fue incorporada a la lis-
ta de enfermedades relacionadas con el
medio laboral y susceptibles de compen-
sacin econmica
(31,32)
.
Las causas de la enfermedad y los
mecanismos patognicos pueden ser ml-
tiples y muy diversos. Los que han sido pre-
ferentemente implicados se diferencian
de los ms conocidos para el asma o la rini-
tis, clsicamente entendidas. As, predo-
minara un proceso inflamatorio media-
do por inmunocomplejos circulantes, acti-
vacin del complemento, incremento de
los radicales libres, disbalance entre los
subconjuntos de linfocitos T, etc.
(25)
. Ms
recientemente, se ha implicado una irri-
tacin cerebral mantenida por estmulos
olfatorios directos
(33)
. Algunas teoras
apuntan en la direccin de una comple-
ja relacin entre el ambiente txico y el
psiquismo del paciente, con un incremen-
to de las reacciones vegetativas, secrecin
hormonal difusa, cambios emocionales y
conductuales que llevaran a una situacin
que ha sido denominada como efecto
nocebo, en oposicin al muy conocido
efecto placebo
(34)
.
En relacin al diagnstico, adems de
evaluar la posibilidad de cualquier afecta-
cin sistmica de las mencionadas anterior-
mente, se efectuar un anlisis de sangre
y orina en bsqueda de txicos relaciona-
dos con la exposicin y, finalmente, proce-
deremos a una evaluacin psiquitrica, con
especial atencin al estrs emocional, las
alteraciones de la personalidad, psicosis,
adicciones, etc.). Lgicamente, debern
realizarse tambin las exploraciones neu-
molgicas y alergolgicas caractersticas
del asma tpica. Algunos autores proponen
una dieta programada de eliminacin pro-
gresiva de sustancias qumicas habituales
y las correspondientes pruebas de provo-
cacin especfica, siempre que puedan rea-
lizarse. La determinacin biolgica de mar-
cadores inmunolgicos y las pruebas radio-
lgicas, como SPECT o PET no han demos-
trado suficientemente su valor. No existe
una prueba diagnstica nica capaz de eva-
luar suficientemente este sndrome
(35)
.
Ante un proceso tan multiforme no
existe tampoco una teraputica nica. La
aproximacin psiquitrica es casi siempre
obligada si los sntomas predominantes
afectan la conducta. Si existe un desenca-
denante qumico evidente debe propiciar-
se la separacin, y si predominan los sn-
tomas respiratorios, debern abordarse
con los frmacos ms habitualmente uti-
lizados, evitando la iatrogenia corticoidea
innecesaria. La desensibilizacin a olo-
res o irritantes, tericamente responsables,
se ha propuesto como una terapia conduc-
tista descondicionadora
(36)
, al mismo tiem-
184 Principales patologas
po que, si existe una carga total txica
excesiva se propone una detoxificacin
diettica o mediante elementos favorece-
dores de su eliminacin
(37)
.
DISFUNCIN DE CUERDAS
VOCALES
Las cuerdas vocales son dos repliegues
musculares que se hallan en el interior de
la laringe, con la finalidad ltima de impe-
dir el paso de cuerpos extraos hacia el inte-
rior del territorio respiratorio. La vibracin
de estos repliegues produce un sonido que,
oportunamente amplificado, modulado y
expresado permite la comunicacin huma-
na y una de las facetas ms importantes del
arte, el canto. La apertura de las cuerdas
vocales durante la inspiracin y la regula-
cin de su cierre durante la espiracin
logran simultanear las funciones respirato-
rias y de comunicacin. La regulacin de
estos movimientos de cierre y apertura est
perfectamente establecida por el sistema
nervioso autnomo, aunque la voluntad
puede modificar algn aspecto en ciertos
momentos. La disfuncin de estos meca-
nismos puede ocasionar sntomas similares
al asma y es causa de diagnstico diferen-
cial con esta entidad
(38,39)
.
El denominado sndrome de disfun-
cin de cuerdas vocales se define como
el cierre por aduccin incompleta de las
mencionadas cuerdas durante el ciclo res-
piratorio. Los sntomas expresados por
el paciente son muy parecidos a los atri-
buibles al asma y, adems, en muchas oca-
siones, pueden coexistir ambas entida-
des
(40)
, lo que hace ms difcil el diagns-
tico. Los sntomas pueden agravarse tras
un esfuerzo importante o durante un res-
friado de vas altas. La disnea puede ser
muy intensa, acompaada o no de estri-
dor larngeo, no se encuentra mejora cla-
ra tras la administracin de un broncodi-
latador, y muchas veces se sigue de prdi-
da de conciencia e hipoxemia grave
(41)
. La
prueba de provocacin bronquial suele ser
negativa, y el diagnstico puede sospechar-
se con la tpica forma de obstruccin ins-
piratoria en la curva flujo/volumen (Fig.
1). Si se alcanza a observar las cuerdas voca-
les durante una crisis puede apreciarse un
tpico cierre en aduccin que confirma el
diagnstico. El tratamiento requiere sopor-
te psicolgico y tcnicas de relajacin, con
apoyo logopdico
(42,43)
.
185 Sndromes asma-like
(L/s)
F1 esp.
Volumen
(L)
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
6
8
10
12
14
F1 insp.
(L/s)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Figura 1. Imagen de obstruccin fija extrato-
rcica en la curva flujo/volumen espiratoria e
inspiratoria que corresponde a patologa en
cuerdas vocales.
La importancia de diagnosticar este
proceso estriba en que muchos de estos
pacientes estn etiquetados de asma de
control difcil, rebeldes al tratamiento y
reciben cortisona oral durante varios aos,
con la consiguiente iatrogenia
(44-46)
. Los
datos clnicos de sospecha son un cierto
predominio en el sexo femenino, mayor
comorbilidad psiquitrica, sensacin asfc-
tica durante las crisis y la poca aparicin
de estos sntomas durante la noche. La con-
firmacin se realiza, como hemos dicho,
con la exploracin funcional especfica y
la observacin de las cuerdas por laringos-
copia. La imagen tomada mediante video-
laringo-estroboscopia puede facilitar el
diagnstico, ya que la movilidad, cierre y
apertura de las cuerdas vocales durante la
respiracin y el habla son muchos ms pre-
cisas que con la laringoscopia simple.
El tratamiento de esta patologa es ml-
tiple y complejo y debe abordar los dife-
rentes apartados implicados. El componen-
te psicolgico puede ser importante, aun-
que deben evitarse siempre todos los ele-
mentos irritantes sobre las vas areas. Las
tcnicas de logopedia, con entrenamien-
to respiratorio adecuado, conocimiento de
la inspiracin y espiracin relajadas, uso
adecuado de los broncodilatadores y espe-
cialmente, la confianza en poder revertir
el proceso de obstruccin, pueden ser ele-
mentos claves en el tratamiento.
SNDROME DE HIPERREACTIVIDAD
SENSORIAL
Estos pacientes presentan sntomas
sugestivos de rinitis y asma, aunque con
cierto predominio de irritacin farngea,
ocular y nasal, y con mayor insistencia en
la tos, que es irritativa y persistente. El cua-
dro puede acompaarse de disnea y sibi-
lancias, aunque no es lo ms habitual.
Generalmente, no existe obstruccin bron-
quial ni respuesta significativa frente a un
broncodilatador y las pruebas de provoca-
cin inespecfica con metacolina o hista-
mina pueden resultar dudosas en su inter-
pretacin. Las variables que cuantifican la
inflamacin asmtica tpica son normales
y no existe aumento de IgE ni del nme-
ro de eosinfilos en la mucosa bronquial.
Por el contrario, la prueba que resulta ms
caracterstica es la de provocacin bron-
quial con capsacina, que resulta positiva
en una tpica curva dosis/respuesta
(47-49)
.
Los pacientes expresan tambin un cua-
dro compatible cuando estn expuestos a
diferentes irritantes qumicos, ya sean del
ambiente, en general, o del medio laboral,
en particular. Los perfumes, los contami-
nantes atmosfricos de las grandes ciuda-
des, el ejercicio y la hiperventilacin acom-
paante, etc. pueden desencadenar los sn-
tomas
(50)
, aunque la prueba de provoca-
cin bronquial es intensamente positiva
cuando se inhala la capsacina
(49)
.
Los mecanismos de este proceso no
estn claros, aunque probablemente estn
relacionados con el factor de crecimiento
neuronal (NGF), una protena absoluta-
mente necesaria para el mantenimiento y
el desarrollo de los nervios sensitivos. Los
frmacos antinflamatorios tpicos para el
tratamiento del asma (corticoides inha-
lados) no produciran una mejora clara
de este cuadro, que debera sospecharse,
precisamente, ante la ausencia de respues-
186 Principales patologas
ta teraputica
(51)
. La gran mayora de tra-
bajos relacionados con esta entidad cl-
nica estn publicados por el grupo que
lidera la Dra. Eva Millqvist de la Univer-
sidad de Gothenburg, en Suecia.
BIBLIOGRAFA
1. Newman Taylor AJ. Occupational asthma. En: Bar-
nes PJ, Rodger IW y Thomson NC (eds.). Asthma.
Basic mechanisms and clinical management. 3 edi-
cin. San Diego: Academic Press; 1998. p. 529-45.
2. Malo JL, Chan-Yeung M. Occupational agents. En:
Asthma. Barnes PJ, Grunstein MM, Leff AR, Wool-
cock AJ (eds.). Vol. 2 Philadelphia: Lippincott-
Raven; 1997. p. 1217-42.
3. Brooks SM, Weiss MA, Bernstein IL. Reactive air-
ways dysfunction syndrome (RADS); persistent
asthma syndrome after high level irritant exposu-
res. Chest 1985; 88: 376-84.
4. Winternitz MC. Collected studies on tjhe patho-
logy of war gas poisoning. New Haven: Yale Uni-
versity Press; 1920. p. 1-31.
5. Weill H, George R, Schwarz M, Ziskind M. Late eva-
luation of pulmonry function alter acute exposure
to chlorine gas. Am Rev Respir Dis 1969; 99: 374-81.
6. Hrknen H, Nordman H, Korhonen O, Winblad
I. Long-term effects of exposure to sulfur dioxide.
Am Rev Respir Dis 1983; 128: 890-3.
7. Tarlo SM, Broder I. Irritant-induce occupational
asthma. Chest 1989; 96: 297-300.
8. Prezant DJ, Leiden B, Banauch GI. Cough and
bronchial responsiveness in firefighters at the World
Trade Center site. N Engl J Med 2002; 347: 806-11.
9. Banauch GI, Alleyne D, Sanches R. Persistent hype-
rreactivity and reactive airway dysfunction in fire-
fighters at the World Trade Center. Am J Respir
Crit Care Med 2003; 168: 54-9.
10. Lemire C, Malo JL, Gautrin D. Nonsensitizing
causes of occupational asthma. Med Clin North
Am 1996; 80: 749-63.
11. Tarlo SM. Workplace irritant exposures: do they
produce true occupational asthma ? Ann Allergy
Asthma Immunol 2003; 90: 19-25.
12. Blanc PD, Galbo M, Hiatt P. Symptoms, lung func-
tion, and airway responsiveness following irritant
inhalations. Chest 1993; 103: 1699-705.
13. Kogevinas M, Ant JM, Sunyer J. Occupational
asthma in Europe and other industrializad areas: a
population-based study. Lancet 1999; 353: 1750-4.
14. Gautrin D, Leroyer C, Infante-Rivard C. Longitu-
dinal assessment of airway caliber and responsive-
ness in workers exposed to chlorine. Am J Respir
Crit Care Med 1999; 160: 1232-7.
15. Gautrin D, Leroyer C, LArchevque J. Cross-sec-
tional assessment of workers with repetead expo-
sure to chlorine over a three year period. Eur Res-
pir J 1995; 8: 2046-54.
16. Brooks SM, Bernsteins IL. Reactive airways dysfun-
tion syndrome or irritant-induced asthma. En:
Bernstein LI, Chang-Yeung M, Malo JL, Bernstein
DI (eds.). Asthma in the workplace. New York:
Marcel Decker Inc. 1993. p. 533-49.
17. Chan-Yeung MM, Lam S, Kennedy SM, Frew AJ.
Persistent asthma after repeated exposure to high
concentrations of gases in pulpmills. Am J Res-
pir Crit Care Med 1994; 149: 1676-80.
18. Anee W, Huggins V, Pavord ID. Occupational
asthma due to low molecular weight agents: eosi-
nophilic and non-eosinophilic variants. Thorax
2002; 57: 231-6.
19. Cartier A, Lemire C. Diagnosis and management
of occupational asthma. En: Fitzgerald JM, Ernst
P, Boulet L, OByrne PM (eds.). Evidence-based
asthma management. Hamilton. B.C. Decaer Inc.;
2001. p. 95-109.
20. Brooks SM, Hammad Y, Richards I. Ths spectrum of
irritant-induced asthma: sudden and not-so-sudden
onset and the role of allergy. Chest 1998; 113: 42-9.
21. Lemire C, Malo JL, Boutet M. Reactive airways
dysfunction syndrome due to chlorine: sequential
bronchial biopsies and functional assessment. Eur
Respir J 1997; 10: 241-6.
22. Randolph TG. The specific adaptation syndrome.
J Lab Clin Med 1956; 48: 934-9.
23. Cullen MR. The worker with multiple chemical
sensitivities: an overview. En: Cullen MR (ed.).
Workers with multiple chemical sensitivities.
Ocupp Med State Art Rev 1987; 2: 655-61.
24. Shorter E. Multiple chemical sensitivity: pseudo-
disease in historical perspective. Scand J Work Envi-
ron Health 1997; 23 (S3): 35-42.
187 Sndromes asma-like
25. Bornschein S, Frstl H, Zilker T. Idiopathic envi-
ronmental intolerance (formerly multiple chemi-
cal sensitivity) psychiatric perspectives. J Intern
Med 2001; 250: 309-21.
26. Fukuda K, Straus SE, Hickie I. The chronic fati-
gue syndrome: a comprehensive approach to its
definition and study. International Chronic Fati-
gue Syndrome Study Group. Ann Intern Med
1994; 121: 953-9.
27. Ooi PL, Goh KT. Sick building syndrome. An emer-
ging stress related disorder? Int J Epidemiol 1997;
26: 1243-9.
28. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB. The American
College of Reumatology 1990 criteria for the clas-
sification of fibromyalgia. Report multicenter cri-
teria committee. Arthritis Rheum 1990; 33: 160-72.
29. Buchwald D, Garrity D. Comparison of patients
with chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and
multiple chemical sensitivities. Arch Intern Med
1994; 154: 2049-53.
30. Silny J. Electrical hypersensitivity in humans fact
or fiction? Zentralbl Hyg Umweltmed 1999; 202:
219-33.
31. American Medical Association. Council Report.
Clinical ecology JAMA 1992; 268: 3465-7.
32. Brod BA, Multiple chemical sensitivities sndrome:
a review. Am J Contact Dermatitis 1996; 7: 202-11.
33. Bell IR, Miller CS, Schwartz GE. An olfactory limbic
model of multiple chemical sensitivity syndrome:
possible relation-ships to kinding and affective spec-
trum disorders. Biol Psychiatry 1997; 32: 218-42.
34. Bock KW, Birbaumer N. MCS (Multiple chemical
sensitivity): cooperation between toxicology and
psychology may facilitate solutions of the problems:
commentary. Hum Exp Toxicol 1997; 16; 481-4.
35. American Academy of Allergy, asthma and immu-
nology. Position statement. Idiopathic environ-
mental intolerances. J Allergy Clin Immunol 1999;
103: 36-40.
36. Guglielmi RS, Cox DJ, Spyker DA. Behavioural tre-
atment of phobic avoidance in multiple chemical
sensitivity. J Behav Ther Exp Psychiatry 1994; 25:
197-209.
37. Antelman SM. Time-dependent sensitization in
animals: a possible model of multiple chemical
sensitivity in humans. Toxicol Ind Health 1994;
10: 335-42.
38. Cheng KF, Godard P, Adelroth E. Difficult the-
rapy-resistant asthma Eur Respir J 1999; 13: 1198-
208.
39. Chapman KR. Asthma unresponsive to usual the-
rapy. En: Fitzgerald JM, Ernst P, Boulet L, OByr-
ne PM (eds.). Evidence-based asthma manage-
ment. Hamilton. B.C. Decker Inc.; 2001. p. 291-
305.
40. Newman KB, Mason UG, Schmaling KB. Clinical
features of vocal cord dysfunction. Am J Respir
Crit Care Med 1995; 152: 1382-6.
41. Mac Donnell KF, Beauchamp HD. Differential
diagnosis. En: Weiss EB, Stein M (eds.). Bronchial
asthma. Mechanisms and therapeutics. 3 ed. Bos-
ton: Little, Brown and Company; 1993.
42. Christopher JL. Vocal cord dysfunction presenting
as asthma. N Engl JM 1983; 308: 1566-70.
43. Chawla SS, Upadhyay BK, MacDonnell KF. Laryn-
geal spasm mimicking bronchial asthma. Ann
Allergy 1984; 53: 319-25.
44. Goldman J, Muers M. Vocal cord dysfunction and
wheezing. Thorax 1991; 46: 401-3.
45. Newman KB. Clinical features of vocal cord
dysfunction. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152:
1382-6.
46. OHalleren MT. Masqueraders in clinical allergy:
laryngeal dysfunction causing dyspnea. Ann Allergy
1990; 65: 351-6.
47. Millqvist E, Bende M, Lowhagen O. Sensory hype-
rreactivity - a possible mechanism underlying
cough and asthma-like symptoms. Allergy 1998;
53: 1208-12.
48. Millqvist E, Lowhagen O. Methacholine provo-
cations do not reveal sensitivity to strong scents.
Ann Allergy Asthma Immunol 1998; 80: 381-4.
49. Millqvist E. Cough provocation with capsaicin s an
objective way to test sensory hyperreactivity in
patients with asthma-like symptoms. Allergy 2000;
55: 546-50.
50. Millqvist E, Lowhagen O. Placebo-controlled cha-
llenges with perfume in patients with asthma-like
symptoms. Allergy 1996; 51: 434-9.
51. Millqvist E, Ternesten E, Stahl A, Bende M. Sen-
sory hyperreactivity patients may suffer from neu-
rochemical alteration. Environ Health Perspect
2005; 60: 347-53.
188 Principales patologas
INTRODUCCIN
La enfermedad pulmonar obstructiva
crnica (EPOC) se caracteriza por la exis-
tencia de un transtorno ventilatorio obstruc-
tivo escasamente reversible, que cursa con
inflamacin de mucosa bronquial
(1)
. Esta
definicin es fisiopatolgica y no etiolgica,
por lo que el abanico de causas y mecanis-
mos cuya actuacin puede finalizar en EPOC
es potencialmente amplio, situacin que se
reconoce en esta misma definicin, que con-
sidera la enfermedad como causada por la
inhalacin de agentes nocivos, sin una mayor
precisin sobre las caractersticas ni las pro-
piedades de estos agentes. As, aunque la
causa ms reconocida de EPOC es el taba-
quismo activo, la inhalacin de otros agen-
tes, tanto ambientales como ocupacionales,
puede ser la etiologa de la enfermedad, o
contribuir en algn grado a su aparicin y/o
progresin, en los pacientes en que esta
exposicin se asocie al tabaquismo.
EXPOSICIN A POLVO, GASES,
VAPORES O HUMOS EN EL TRABAJO
Diversos estudios epidemiolgicos
poblacionales, realizados en Norteamri-
ca, Noruega, Francia, Polonia y China, han
mostrado asociacin entre la exposicin en
el trabajo a polvo, gases, vapores o humos
y la existencia de EPOC, aunque no todos
ellos han utilizado el mismo criterio fun-
cional para la identificacin de la enferme-
dad. El estudio de las seis ciudades
(2)
se rea-
liz sobre ms de ocho mil sujetos de la
poblacin general residentes en distintas
reas urbanas de Norteamrica siguiendo
un diseo transversal, y objetiv que la
exposicin ocupacional a polvo o humos
se asociaba a EPOC, identificada por el
hallazgo en las pruebas de funcin pulmo-
nar de una relacin FEV
1
/FVC menor de
0,6, un criterio ms restrictivo del actual-
mente requerido para el diagnstico de
la enfermedad. En la misma lnea, un estu-
dio poblacional con un diseo similar, rea-
lizado en Noruega
(3)
, que identificaba la
exposicin a polvo, gases, vapores o humos
en el lugar de trabajo a partir de una matriz
trabajo-exposicin, objetiv que el trabajo
en entornos ocupacionales en los que la
exposicin era ms intensa el riesgo de
padecer EPOC era significativamente ms
elevado, utilizando como criterio de iden-
tificacin de EPOC el actualmente reco-
mendado, un valor de FEV
1
/FVC por deba-
jo de 0,7 en la espirometra forzada.
Enfermedad pulmonar obstructiva
crnica de causa ocupacional
Eduard Mons
11.4
Estos resultados se han visto refrenda-
dos en otros dos estudios transversales que,
aunque no utilizaron la relacin
FEV
1
/FVC para la identificacin de los
pacientes con EPOC, s mostraron valores
menores de funcin pulmonar en los
expuestos a polvo, gases, vapores o humos
en el lugar de trabajo. El estudio PAARC
se realiz en Francia, en 24 reas de siete
ciudades francesas, excluyendo las vivien-
das en las que el cabeza de familia era un
trabajador manual, y en l participaron
ms de doce mil sujetos que realizaron una
espirometra forzada para la determina-
cin de su FEV
1
/FVC
(4)
. Una cuarta parte
de los participantes reconocieron estar
expuestos en el trabajo a polvo, gases,
vapores o humos, a pesar de la exclusin
de los trabajadores estrictamente manua-
les del estudio, y esta exposicin se asoci
a valores menores en su funcin pulmo-
nar. Un estudio con objetivos similares rea-
lizado en China con una muestra de ms
de mil sujetos adultos, que no utilizaban
combustibles de biomasa en la calefaccin
de su domicilio, objetiv, asimismo, meno-
res valores de FEV
1
en los expuestos a pol-
vo en el lugar de trabajo
(5)
.
Estudios de cohorte de base poblacio-
nal han obtenido resultados consistentes
con las observaciones tranversales que han
mostrado la relacin entre polvo, gases,
vapores y humos en el lugar de trabajo y
una prdida de funcin pulmonar capaz
de causar EPOC. Kauffmann y cols. con-
trolaron longitudinalmente una muestra
poblacional de ms de quinientos trabaja-
dores durante una dcada, objetivando
descensos del FEV
1
anual mayores en los
expuestos a mayores concentraciones de
polvo y gases en el lugar de trabajo
(6)
. En
la misma lnea, Krzyzanowski y cols., en
Polonia, con una muestra poblacional de
caractersticas similares a la anteriormen-
te descrita
(7)
, observaron una mayor pr-
dida anual en el FEV
1
en los expuestos a
productos qumicos en el trabajo, sin
detectar este efecto en los expuestos a pol-
vo, tal vez por utilizar una definicin de
exposicin laboral distinta y no directa-
mente comparable a la obtenida con las
respuesta a la pregunta Est usted
expuesto a polvo, gases, vapores o humos
en su lugar de trabajo?, utilizada en los
estudios anteriormente referidos.
Los resultados de los estudios pobla-
cionales que han analizado la asociacin
entre la exposicin a polvo, gases, vapores
o humos y la aparicin de EPOC se ven
reforzados por el frecuente hallazgo en el
anlisis de los resultados de una relacin
dosis-respuesta, una observacin que for-
talece la hiptesis causal en la asociacin
identificada, pero adolecen de la limita-
cin de la elevada prevalencia de tabaquis-
mo, el principal agente causal de EPOC,
en las poblaciones estudiadas, y de la inter-
accin entre este hbito y la exposicin
laboral. Aunque esta interaccin puede
soslayarse por medio del anlisis estratifi-
cado o del ajuste estadstico, su existencia
dificulta en muchos casos la valoracin de
los resultados obtenidos.
La falta de precisin de la pregunta
sobre exposicin ocupacional a polvo,
gases, vapores o humos utilizada en los
estudios epidemiolgicos de base pobla-
cional, limita las posibilidades de estable-
cimiento de hiptesis etiolgicas concre-
tas, dado el amplio nmero de exposicio-
190 Principales patologas
nes posibles detrs de una respuesta posi-
tiva a esta pregunta. La realizacin de estu-
dios que aporten informacin sobre entor-
nos ocupacionales concretos se hace as
necesaria para permitir una mayor exac-
titud en la identificacin de asociaciones
potencialmente causales de EPOC en el
entorno ocupacional.
POLVO INORGNICO
Aunque la enfermedad causada ms
comnmente por el polvo inorgnico en
el aparato respiratorio es la neumoconio-
sis, que cursa con fibrosis pulmonar, este
tipo de exposicin tambin se ha relacio-
nado con la aparicin de EPOC. Esta
enfermedad obstructiva, identificada por
diversos criterios funcionales, se ha encon-
trado en algo ms del 5% de los mineros
del carbn no fumadores
(8,9)
, y ha mostra-
do una relacin dosis-respuesta objetiva-
ble, lo que ha permitido estimar que a,
partir de los 35 aos de exposicin, cer-
ca del 10% de los mineros no fumadores
pueden desarrollar EPOC. En trabajado-
res expuestos a wollastonita, un silicato
fibroso monoclcico, se ha observado un
efecto similar, con descensos anuales en
el FEV
1
de 50 ml en no fumadores
(10)
,
resultados que han sido tambin observa-
dos en mineros de roca slicea
(11,12)
.
El hallazgo de EPOC en los trabajado-
res expuestos a polvo inorgnico no es
inesperado, si se considera las lesiones ana-
tomopatolgicas que se han descrito en
aparato respiratorio de los pacientes
expuestos a estos agentes. En un estudio
realizado sobre ms de cuatrocientas
autopsias de mineros con una actividad
laboral de ms de un ao en ese entorno
laboral, en el que se compararon la histo-
ria de tabaquismo y de minera en pacien-
tes con y sin enfisema en el pieza anat-
mica, fue posible determinar que la pro-
babilidad de enfisema se multiplicaba por
treinta en los trabajadores que haban sido
fumadores desde edades tempranas de la
vida, y que un perodo de trabajo superior
a treinta aos en minera con exposicin
a elevadas concentraciones de polvo inor-
gnico multiplicaba por trece la probabi-
lidad de enfisema
(13)
.
En la mayora de ocasiones la exposi-
cin ocupacional a polvo inorgnico es
compleja, e implica la inhalacin de pol-
vo, gases, vapores y humos diversos, en
perodos distintos de tiempo, lo que impo-
sibilita en muchos casos individualizar los
efectos de los distintos agentes inhalados
por el trabajador. Este es el caso de los sol-
dadores, una situacin laboral de riesgo
bien definida para el aparato respiratorio.
En una cohorte de ms de seiscientos sol-
dadores britnicos se objetivaron valores
menores de FEV
1
en los trabajadores con
el antecedente de haber estado soldan-
do durante ms tiempo en el interior de
espacios cerrados. La prdida anual de
FEV
1
en estos trabajadores duplicaba la
observada en un grupo de referencia de
trabajadores no soldadores
(14,15)
. Estas
observaciones sugieren que la soldadura
puede generar prdidas de capacidad res-
piratoria que alcancen severidad suficien-
te para ser identificadas como EPOC. En
estos trabajadores, sin embargo, la prdi-
da funcional tambin se relaciona con la
atopia, y en aprendices de esta actividad
191 Enfermedad pulmonar obstructiva crnica de causa ocupacional
laboral ha sido observada una prevalencia
elevada de hiperreactividad bronquial
(16)
,
lo que sugiere que la patogenia de la
EPOC en este contexto laboral podra rela-
cionarse con el asma crnica y el remode-
lado de la va area que se asocia a la cro-
nificacin de esta entidad.
Una exposicin heterognea en la acti-
vidad laboral tambin es habitual en los
bomberos, que se ven expuestos peridi-
camente a CO
2
, formaldehdo, xido de
nitrgeno, SO
2
y partculas inorgnicas.
En esta actividad laboral se han observa-
do trastornos ventilatorios obstructivos,
tanto agudos como crnicos
(17,18)
, y se ha
estimado que este tipo de trabajo causa un
incremento anual en la prdida de FEV
1
de 12 ml respecto la observada en pobla-
ciones de referencia sin exposicin
(19)
, que
puede llegar a ser causa de EPOC.
As, debe considerarse que la exposi-
cin a polvo inorgnico es una causa bien
definida de EPOC, aunque probablemen-
te la enfermedad solo podr aparecer des-
pus de exposiciones muy prolongadas,
superiores a 30 aos, a una concentracin
elevada de polvo inorgnico en el entor-
no laboral. Ms complejas son las exposi-
ciones ocupacionales mixtas, en las que
simultneamente se inhalan polvo inorg-
nico, gases, vapores y humos, como ocu-
rre con los soldadores y los bomberos.
Estas situaciones laborales se han mostra-
do capaces de causar descensos anuales
anmalos en la funcin respiratoria, por
mecanismos an no bien elucidados, que
muy probablemente en algunos casos sean
capaces de llegar a la EPOC establecida
con perodos de exposicin inferiores a
los 30 aos.
POLVO ORGNICO
Se ha observado en los ganaderos una
prevalencia elevada de bronquitis crni-
ca, superior a la observada en poblaciones
control de las mismas regiones
(20,21)
, y la
presencia de esta sintomatologa se ha aso-
ciado a un exceso en el descenso anual del
FEV
1
(22-26)
, capaz de progresar hasta la
EPOC establecida. En estudios europeos
realizados en este entorno laboral, se ha
objetivado la presencia de bronquitis cr-
nica en una quinta parte de los ganaderos
estudiados
(20,27-29)
, con una elevada preva-
lencia de bronquitis crnica en los traba-
jadores no fumadores
(30,31)
. En este con-
texto laboral la EPOC se ha relacionado
con la exposicin mixta a diversos conta-
minantes, entre ellos gases, polvo orgni-
co, aeroalergenos y endotoxina, en el inte-
rior de edificios de confinamiento ani-
mal
(32-34)
, un tipo de ganadera muy exten-
dido en Europa. Una comparacin recien-
te entre ganadores europeos y norteame-
ricanos ha objetivado una prevalencia
mucho ms elevada de bronquitis crnica
en los primeros
(29)
, relacionada con el tra-
bajo en el interior de edificios de confina-
miento animal e independiente del con-
sumo de tabaco.
Estudios transversales en criadores de
cerdos y trabajadores de la avicultura han
mostrado anomalas en la funcin respi-
ratoria
(22,26,35)
, y en un estudio reciente des-
tinado a determinar los agentes causantes
de EPOC en ganaderos nunca fumadores,
se ha observado que la exposicin a pol-
vo orgnico en el interior del edificio de
confinamiento es el principal determinan-
te de la aparicin de EPOC
(36)
. En este
192 Principales patologas
estudio la asociacin mostr una relacin
dosis-respuesta, lo que obliga a considerar
la relacin observada como muy probable-
mente causal. En el estudio referido, el
efecto del polvo orgnico apareca como
parcialmente mediado por endotoxina,
uno de los componentes del polvo de los
edificios de confinamiento animal. Coin-
cidiendo con estos resultados, Senthilsel-
van y cols.
(37)
identificaron un exceso de
ms de 25 ml en el descenso anual de FEV
1
en ganaderos procedentes de una cohor-
te que comparaba trabajadores en edifi-
cios de confinamiento animal y trabajado-
res no ganaderos, resultados similares a
los conseguidos por Iversen y cols.
(23)
, que
observaron que el descenso anual de FEV
1
se relacionaba con en tipo de ganadera,
y estimaron un exceso de 15 ml en la pr-
dida anual de FEV
1
en los ganaderos no
fumadores, cuyo trabajo habitual era la
cra de cerdos. Estudios transversales no
focalizados en ganaderos nunca fumado-
res tambin han observado la existencia
de una asociacin entre la exposicin a
polvo orgnico en el interior del edificio
de confinamiento, la contaminacin
ambiental por endotoxina y la funcin res-
piratoria observada
(35,38)
, y estas observa-
ciones son consistentes con estudios de
cohorte que ha relacionado la exposicin
a estos dos contaminantes con un incre-
mento en el descenso del FEV
1
en otros
entornos laborales. Post y cols.
(39)
observa-
ron que la exposicin a polvo orgnico y
endotoxina en plantas procesadoras de
grano a concentraciones similares a las
medidas en el interior de edificios de con-
finamiento, se asociaban con una prdida
anual de funcin respiratoria anormal-
mente elevada, y resultados similares han
sido obtenidos por Glindmeyer y cols.
(40)
en trabajadores del algodn.
La bronquitis crnica y los sibilantes
en trabajadores de ganadera nunca fuma-
dores pueden explicarse no tan solo por
EPOC, sino tambin por asma bronquial.
En avicultores ha sido observada de hecho
una prevalencia elevada de asma
(41)
, y casos
aislados de asma ocupacional causado por
sensibilizacin a alrgenos aviares o ca-
ros de almacenamiento presentes en el
lugar de trabajo han sido ocasionalmente
descritos
(42-44)
. Sin embargo, en los parti-
cipantes en el Estudio Europeo de Salud
Respiratoria de Agricultores y Ganade-
ros
(29,36,45-47)
, el hallazgo de un patrn fun-
cional propio del asma fue observado ni-
camente en una quinta parte de los gana-
deros con sintomatologa respiratoria, lo
que sugiere que el protagonismo del asma
bronquial como causante de los sntomas
respiratorios observados debe ser menor
que el de la EPOC
(36)
. As, debe conside-
rarse que la EPOC aparecer ocasional-
mente en ganaderos nunca fumadores,
cuya actividad laboral se desarrolla en edi-
ficios de confinamiento, y puede llegar a
ser severa, pudiendo, adems, esta expo-
sicin laboral agravar y acelerar la progre-
sin de la EPOC causada por tabaquismo.
En los ganaderos la enfermedad parece
estar causada por la exposicin a polvo
orgnico en el interior del edificio de con-
finamiento, ya que puede identificarse una
relacin dosis-respuesta entre esta exposi-
cin y la prevalencia de EPOC. Consecuen-
temente con esta observacin, los trabaja-
dores de ganadera de confinamiento
deben ser peridicamente examinados
193 Enfermedad pulmonar obstructiva crnica de causa ocupacional
para una identificacin precoz de la
EPOC, cuando esta exista.
BIOMASA COMBUSTIBLE
La exposicin a agentes causantes de
EPOC puede darse en entornos no labo-
rales, ya que ha sido observada tambin
en el ambiente domstico. El uso en el
hogar de combustibles de biomasa, fun-
damentalmente lea y carbn en calefac-
cin o cocina, se ha relacionado claramen-
te con la aparicin de EPOC en sujetos
nunca fumadores, fundamentalmente
mujeres
(48)
. Ekici y cols., en un estudio rea-
lizado en cerca de cuatrocientas mujeres
turcas nunca fumadoras expuestas bioma-
sa en su domicilio como combustible, que
fueron comparadas con doscientas muje-
res de caractersticas sociodemogrficas
similares nicamente expuestas a deriva-
dos del petrleo como combustible
domstico, observaron un prevalencia de
EPOC cercana al 30% en las expuestas a
biomasa, muy superior al 14% observado
en las nicamente expuestas a combusti-
bles fsiles
(49)
. Los datos obtenidos en este
estudio permitieron a los autores estimar
que, una cuarta parte de los casos de
EPOC identificados en mujeres nunca
fumadoras expuestas a biomasa eran atri-
buibles al uso de este combustible. En
nuestro pas Orozco-Levi y cols. han obte-
nido resultados similares, en un estudio
caso-control realizado en 120 mujeres que
requirieron un ingreso por EPOC exacer-
bada. En su estudio, el uso de lea o car-
bn como combustible domstico se aso-
ciaba a la existencia de EPOC, despus
del ajuste para tabaquismo y edad, y el
riesgo para la aparicin de esta enferme-
dad era mximo cuando la paciente haba
utilizado ambos combustibles a lo largo
de su vida. Esta asociacin mostraba una
relacin dosis-respuesta que reforzaba la
hiptesis causal, cuando se consideraba
el tiempo de exposicin a la biomasa com-
bustible como marcador de dosis inhala-
da
(50)
. As, la exposicin domstica a bio-
masa combustible debe considerarse
como una causa ambiental de EPOC, al
menos para una cuarta parte de los casos
de EPOC observados en mujeres nunca
fumadoras expuestas a este combustible
en su domicilio, aunque muy probable-
mente la enfermedad nicamente apare-
cer cuando esta exposicin sea muy pro-
longada, de ms de treinta aos, segn los
datos actualmente disponibles
(51)
.
BIBLIOGRAFA
1. GOLD Scientific Committee. NHLBI/WHO Glo-
bal Initiative for Chronic Obstructive Lung Dise-
ase Workshop Report. www.goldcopd.com.
2. Korn RJ, Dockery DW, Speizer FE, Ware JH, Ferris
BG Jr. Occupational exposures and chronic respi-
ratory symptoms. A population-based study. Am
Rev Respir Dis 1987; 136: 298-304.
3. Bakke PS, Baste V, Hanoa R, Gulsvik A. Prevalen-
ce of obstructive lung disease in a general popu-
lation: relation to occupational title and expo-
sure to some airborne agents. Thorax 1991; 46:
863-70.
4. Krzyzanowski M, Kauffmann F. The relation of res-
piratory symptoms and ventilatory function to
moderate occupational exposure in a general
population. Int J Epidemiol 1988; 17: 397-406.
5. Xu X, Christiani DC, Dockery DW, Wang L. Expo-
sure-response relationships between occupational
exposures and chronic respiratory illness: a com-
194 Principales patologas
munity based study. Am Rev Respir Dis 1992; 146:
413-8.
6. Kauffmann F, Drouet D, Lellouch J, Brille D. Occu-
pational exposure and 12-year spirometric chan-
ges among Paris area workers. Br J Ind Med 1982;
39: 221-32.
7. Krzyzanowski M, Jedrychowki W, Wysocki M. Occu-
pational exposures and changes in pulmonary
function over 13 years among residents of Cracow.
Br J Ind Med 1988; 45: 747-54.
8. Fairman RP, OBrien RJ, Swecker S, Amandus HE,
Shoub EP. Respiratory status of surface coal miners
in the United States. Arch Environ Health 1977;
32: 211-5.
9. Kibelstis JA, Morgan EJ, Reger R, Lapp NL, Sea-
ton A, Morgan WK. Prevalence of bronchitis and
airway obstruction in American bituminous coal
miners. Am Rev Respir Dis 1973; 108: 886-93.
10. Hanke W, Sepulveda MJ, Watson A, Jankovic J. Res-
piratory morbidity in wollastonite workers. Br Ind
Med 1984; 41: 474-9.
11. Irwig LM, Rocks P. Lung function and respiratory
symptoms in silicotic and non-silicotic gold miners.
Am Rev Respir Dis 1978; 117: 429-35.
12. Hnizfo E. Loss of lug function associated with
exposure to silica dust and with smoking and its
relation to disability and mortality in South Afri-
can gold miners. Br J Ind Med 1992; 49: 472-9.
13. Becklake MR, Irwig L, Kielkowski D, Webster I, de
Beer M, Landau S. The predictors of emphysema
in South African gold miners. Am Rev Respir Dis
1987; 135: 1234-41.
14. Cotes JE, Feinmann EL, Male VJ, Rennie FS, Wic-
kham CA. Respiratory symptoms and impairment
in shipyard welders and culker burners. Br J Ind
Med 1989; 46: 292-301.
15. Chinn DJ, Stevenson IC, Cotes JE. Longitudinal
respiratory survey of shipyard workers: effect of
trade and atopic status. Br J Ind Med 1990; 47: 83-
90.
16. Beach JR, Dennis JH, Avery AJ, Bromly CL, Ward
RJ, Walters EH, et al. An epidemiological investi-
gation of asthma in welders. Am J Respir Crit Care
Med 1996; 154: 1394-400.
17. Musk AW, Peters JM, Bernstein L, Rubin C, Mon-
roe CB. Pulmonary function in firefighters: a six
year follow-up in the Boston Fire Department. Am
J Ind Med 1982; 3: 3-9.
18. Horsfield K, Guyatt AR, Cooper FM, Buckman
MP, Cumming G. Lung function in West Sussex
firemen: a four year study. Br J Ind Med 1988; 45:
116-21.
19. Sparrow D, Bosse R, Rosner B, Weiss ST. The effect
of occupational exposure on pulmonary function:
a longitudinal evaluation of fire fighters and non-
fire fighters. Am Rev Respir Dis 1982; 125: 319-22.
20. Dalphin JC, Dubiez A, Monnet E, Gora D, Weste-
el V, Pernet D, et al. Prevalence of asthma and res-
piratory symptoms in dairy farmers in the French
province of the Doubs. Am J Respir Crit Care Med
1998; 158: 1493-8.
21. Donham KJ, Zavala DC, Merchant JA. Respiratory
symptoms and lung function among workers in
swine confinement buildings: a cross-sectional epi-
demiological study. Arch Environ Health 1984; 39:
96-101.
22. Iversen M, Dahl R, Jensen EJ, Korsgaard J, Hallas
T. Lung function and bronchial reactivity in far-
mers. Thorax 1989; 44: 645-9.
23. Iversen M, Dahl R. Working in swine-confinement
buildings causes an accelerated decline in FEV
1
:
a 7-yr follow-up of Danish farmers. Eur Respir J
2000; 16: 404-8.
24. Schwartz DA, Donham KJ, Olenchock SA, Popen-
dorf WJ, Scott van Fossen D, Burmeister LF, et
al. Determinants of longitudinal changes in spiro-
metric function among swine confinement opera-
tors and farmers. Am Respir Crit Care Med 1995;
151: 47-53.
25. Vogelzang PFJ, Van der Gulden JWJ, Folgering H,
Kolk JJ, Heederick D, Preller L, et al. Endotoxin
exposure as a major determinant of lung function
in pig farmers. Am J Respir Crit Care Med 1998;
157: 15-8.
26. Zuskin E, Zagar Z, Schachter EN, Mustajbegovic
J, Kern J. Respiratory symptoms and ventilatory
capacity in swine confinement buildings. Br J Ind
Med 1992; 49: 435-40.
27. Melbostad E, Eduard W, Magnus P. Chronic bron-
chitis in farmers. Scand Work Environ Health 1997;
23: 271-80.
28. Melbostad E, Eduard W, Magnus P. Determinants
of asthma in a farming population. Scand J Work
Environ Health 1998; 24: 262-9.
29. Mons E, Schenker M, Radon K, Riu E, Magaro-
las R, McCurdy S, et al. Region-related risk factors
195 Enfermedad pulmonar obstructiva crnica de causa ocupacional
for respiratory symptoms in European and Cali-
fornian farmers. Eur Respir J 2003; 21: 323-31.
30. Radon K, Danuser B, Iversen M, Jorres R, Mon-
so E, Opravil U, et al. Respiratory symptoms in
European animal farmers. Eur Respir J 2001; 17:
747-54.
31. Zock JP, Sunyer J, Kogevidas M, Kromhout H, Bur-
ney P, Ant JM and the ECRHS Study Group.
Occupation, chronic bronchitis and lung function
in young adults. An international study. Am J Res-
pir Crit Care Med 2001; 163: 1572-7.
32. Cormier Y, Boulet LP, Bedard G, Tremblay G. Res-
piratory health of workers exposed to swine con-
finement buildings only or to both swine confine-
ment buildings and dairy barns. Scand J Work Envi-
ron Health 1991; 17: 269-75.
33. Donham KJ. Respiratory disease hazards to wor-
kers in livestock and poultry confinement structu-
res. Semin Respir Med 1993; 14: 49-59.
34. Milton DK, Godleski JJ, Feldman HA, Greaves IA.
Toxicity of intratracheally instilled cotton dust,
cellulose and endotoxin. Am Rev Respir Dis 1990;
142: 184-92.
35. Donham KJ, Cumro D, Reynolds SJ, Merchant JA.
Dose-response relationships between occupatio-
nal aerosol exposures and cross-shift declines of
lung function in poultry workers: recommenda-
tions for exposure limits. J Occup Environ Med
2000; 42: 260-9.
36. Mons E, Riu E, Radon K, Magarolas R, Danuser
B, Iversen M, et al. Chronic obstructive pulmonary
disease in never-smoking animal farmers working
incide confinement buildings. Am J Ind Med 2004;
46: 357-62.
37. Senthilselvan A, Dosman JA, Kirychuk SP, Barber
EM, Rhodes CS, Zhang Y, et al. Accelerated lung
function decline in swine confinement workers.
Chest 1997; 111: 1733-41.
38. Zejda JE, Barber E, Dosman JA, Olenchock SA,
McDuffie HH, Rhodes CS, et al. Respiratory health
status in swine producers relates to endotoxin
exposure in the presence of low dust levels. J
Occup Med 1994; 36: 49-56.
39. Post W, Heederick D, Houba R. Decline in lung
function related to exposure and selection proces-
ses among workers in the grain processing and
animal feed industry. Occup Environ Med 1998;
55: 349-55.
40. Glindmeyer HW, Lefante JJ, Jones RN, Rando RJ,
Weill H. Cotton dust and across-shift change in
FEV1 as predictors of annual change in FEV1. Am
J Respir Crit Care Med 1994; 149: 584-90.
41. Kimbell-Dunn M, Bradshaw L, Slater T, Erkinjunt-
ti-Pekkanen R, Fishwick D, Pearce N. Asthma and
allergy in New Zealand farmers. Am J Ind Med
1999; 35: 51-7.
42. Bar-Sela S, Teichtahl H, Lutsky I. Occupational
asthma in poultry workers. J Allergy Clin Immu-
nol 1984; 73: 271-5.
43. Borghetti C, Magarolas R, Badorrey I, Radon K,
Morera J, Monso E. Sensitization and occupatio-
nal asthma in poultry workers. Med Clin (Barc)
2002; 118: 251-5.
44. Perfetti L, Cartier A, Malo JL. Occupational asthma
in poultry-slaughterhouse workers. Allergy 1997;
52: 594-5.
45. Mons E, Magarolas R, Radon K, Danuser B, Iver-
sen M, Weber C, et al. Respiratory symptoms of
obstructive lung disease in European crop farmers.
Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 1246-50.
46. Nowak D. Prevalence and risk factors for airway
diseases in farmers. A new EC multicentre project.
Ann Agric Environ Med 1994; 1: 81-2.
47. Radon K, Monso E, Weber C, Danuser B, Iversen
M, Opravil U, et al. Prevalence and risk factors for
for airway diseases in farmers. Summary of results
of the European farmers project. Ann Agric Envi-
ron Med 2002; 9: 207-13.
48. Ramrez-Venegas A, Sansores RH, Prez-Padilla R,
Regalado J, Velzquez A, Snchez C, et al. Survi-
val of patients with chronic obstructive pulmonary
disease due to biomass smoke and tobacco. Am J
Respir Crit Care Med 2006; 173: 393-7.
49. Ekici A, Ekici M, Kurtpek E, Akin A, Aslan M,
Kara T, et al. Obstructive airway diseases i women
exposed to biomass smoke. Environ Res 2005; 99:
93-8.
50. Orozco-Levi M, Garca-Aymerich J, Villar J, Ram-
rez-Sarmiento A, Ant JM, Gea J. Wood smoke
exposure and risk of chronic obstructive pulmo-
nary disease. Eur Respir J 2006; 27: 542-6.
51. Sezer H, Akkurt I, Guler N, Marakoglu K, Berk
S. A case-control study on the effect of exposure
to different substances on the development of
COPD. Ann Epidemiol 2006; 16: 59-62.
196 Principales patologas
Neumoconiosis es el trmino genrico
aplicado a un conjunto de enfermedades
causadas por la inhalacin crnica de aero-
soles de diferentes minerales, que, a su vez,
forman un amplio grupo dentro de las
enfermedades pulmonares intersticiales
difusas
(1)
(Tabla I). Su definicin incluye
la aparicin de cambios estructurales per-
manentes en el parnquima pulmonar,
como consecuencia del depsito de polvo
en los pulmones
(2)
. En funcin del agen-
te causal las neumoconiosis van a adoptar
una denominacin especfica, que se refle-
ja en la tabla I.
SILICOSIS
Con este trmino se denomina la neu-
moconiosis producida por inhalacin de
slice cristalina. La slice es el mineral ms
abundante en la corteza terrestre, est for-
mada por un tomo de silicio y dos to-
mos de oxgeno (SiO
2
) y se encuentra en
dos formas: amorfa y cristalina. La slice
amorfa tiene muy escaso poder patgeno,
aunque puede transformarse en slice cris-
talina en condiciones de temperaturas
muy elevadas. De las siete variedades de
slice cristalina (SiO
2
)
n
, el cuarzo es la ms
abundante en la corteza terrestre, estan-
do presente en la mayora de las rocas.
El granito contiene un 30%, la pizarra un
40% y la arena de roca puede alcanzar el
100%. La piedra caliza y el mrmol con-
tienen niveles ms bajos de slice. El sili-
cio tambin puede combinarse como un
silicato formando parte de otros minera-
les, como el asbesto (Mg
3
Si
4
O
10
[OH]
2
), la
mica o el caoln (Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
).
Las fuentes de exposicin laboral a la
slice son muy numerosas, el polvo de este
mineral est presente en un amplio nme-
ro de sectores industriales, tanto en los
procesos de extraccin como en los de ela-
boracin secundaria. Existe una multitud
de puestos de trabajo en los que se tritu-
ran, cortan, perforan, tallan o muelen
objetos que contienen slice y que liberan
en el ambiente un aerosol respirable de
partculas de slice (Tabla II). La Occupa-
tional Safety and Health Administration
(OSHA) estima que en Estados Unidos
hay mas de 2.000.000 de trabajadores
expuestos a la slice cristalina
(3)
y la base
de datos Carex cifraba en 3.200.000 los tra-
Silicosis y neumoconiosis
de los mineros del carbn
Cristina Martnez Gonzlez, Jos Antonio Mosquera Pestaa
12.1
bajadores expuestos en la Unin Europea
en el ao 2000
(4)
. As, resulta que la silico-
sis es una de las neumoconiosis ms fre-
cuentes en los pases industrializados. La
revisin de Rosenman y cols.
(5)
seala que
en Estados Unidos entre 1987 y 1996 se
diagnosticaron de 3.600 a 7.300 casos por
ao. En Espaa, las estadsticas del Insti-
tuto Nacional de Silicosis
(6)
muestran un
crecimiento anual de los casos de silicosis
de forma paralela al ligero descenso en el
nmero de neumoconiosis en trabajado-
res del carbn, lo cual es un reflejo de los
cambios en los sectores industriales del
198 Principales patologas
TABLA I. Enfermedades pulmonares intersticiales de causa ocupacional.
Silicosis
Neumoconiosis de mineros
del carbn
Siderosis
Inhalacin polvo inorgnico Neumoconiosis Talcosis
Asbestosis
Caolinosis
Baritosis
Beriliosis
Granulomatosis Zirconio
Titanio
Neumona intersticial Cobalto
Inhalacin de polvo orgnico Alveolitis alrgica extrnseca Numerosos agentes
TABLA II. Trabajos asociados a exposicin a polvo de slice.
Minera subterrnea (carbn, caoln, espatoflor, hierro)
Minera a cielo abierto (oro, carbn, sal, cobre, etc.)
Explotacin de canteras (granito, pizarra)
Excavaciones, perforacin de tneles
Trabajos con piedras ornamentales (arenisca, pizarra, granito, etc.)
Construccin, arquitectura de interiores (arena, grava, travertino, etc.)
Elaboracin de productos refractarios
Fundiciones (manufactura y limpieza de moldes)
Limpieza con chorro de arena
Elaboracin y uso de abrasivos (detergentes, dentfricos)
Molinos de piedra
Utilizacin de slice molida (elaboracin de plsticos, maderas, pinturas)
Industria del vidrio
Industria cermica y porcelana (caoln)
pas. Estudios realizados en sectores indus-
triales emergentes, como las canteras de
granito, ponen de manifiesto una preva-
lencia de silicosis muy alta, alcanzando un
18% entre los trabajadores en activo
(7)
.
1. Patogenia
El riesgo de aparicin de enfermedad
se relaciona con la magnitud de la expo-
sicin acumulada a polvo de slice a lo lar-
go de la vida laboral
(8)
. Una revisin recien-
te de algunos de los estudios dirigidos a
cuantificar esta relacin, concluye que una
exposicin de 0,05 mg/m
3
durante una
vida laboral de 30 aos supone un riesgo
de contraer silicosis del 20-30%
(9)
. Sin
embargo, es relativamente frecuente obser-
var individuos en que esta relacin dosis-
respuesta parece no cumplirse, en unos
casos por una especial susceptibilidad a
dosis bajas y en otros por una inusual resis-
tencia frente a exposiciones muy elevadas.
Los factores que justifican estas situacio-
nes son mltiples e incluyen la eficacia de
los mecanismos de defensa
(10)
y la dota-
cin gentica del individuo. El polvo que
se deposita en los pulmones es solo una
pequea parte de la cantidad inhalada
durante el tiempo de exposicin laboral,
en virtud de la existencia de eficaces meca-
nismos de defensa y aclaramiento pulmo-
nar. La fraccin de partculas del aire ins-
pirado que penetra en el tracto respirato-
rio y su lugar de depsito depende de: las
propiedades aerodinmicas de las part-
culas, el dimetro de las vas areas y el
patrn respiratorio (respiracin nasal
bucal, frecuencia respiratoria y volumen
minuto), con una combinacin de facto-
res ambientales e individuales. Dentro de
la fraccin de partculas respirables aque-
llas con un tamao entre 0,5 y 5 m son
las ms peligrosas, por su capacidad de
alcanzar el alvolo, desde all pueden ser
eliminadas en pocas horas por el sistema
mucociliar o transportadas al intersticio
pulmonar o al tejido linftico. El mecanis-
mo que efecta este paso de partculas a
travs de la membrana alveolar no es bien
conocido y puede permanecer activo
durante un tiempo indefinido. El dao
celular producido por las partculas de pol-
vo es el punto de partida de diferentes
tipos de reacciones, y se estima que la fibro-
sis se produce como resultado de un disba-
lance entre los procesos de inflamacin,
dao y reparacin tisular (Fig. 1). En estos
eventos van a intervenir diferentes clu-
las inflamatorias, radicales oxidantes, cito-
cinas, proteasas y factores de crecimiento
tisular. En diferentes estudios se ha demos-
trado la secrecin de mediadores proinfla-
matorios y fibrognicos por los macrfagos
alveolares estimulados con slice, tales como
IL-1, IL-6, TNF- (factor de necrosis tumo-
ral alfa), fibronectina, y TGF- (transfor-
ming growth factor )
(12,13)
. Los estudios diri-
gidos a identificar la susceptibilidad indi-
vidual han reconocido algunos polimorfis-
mos en los genes que regulan estas citoci-
nas, asociados con una predisposicin a la
fibrogenesis
(14,15)
.
2. Hallazgos patolgicos en la silicosis
Las lesiones pulmonares producidas
por la inhalacin de slice, al igual que
las formas clnicas, son de varios tipos:
silicosis simple, fibrosis masiva progresi-
va, silicosis aguda y fibrosis pulmonar
intersticial
(16)
.
199 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
La lesin caracterstica de la silicosis
crnica simple es la presencia de peque-
os ndulos, con un dimetro entre 3-6
mm, dispersos por el parnquima pulmo-
nar con una distribucin preferente en los
segmentos posteriores de los lbulos supe-
riores y en zonas perivasculares, peribron-
quiolares y subpleurales del intersticio.
Estos ndulos redondos, firmes y bien defi-
nidos estn formados por capas concn-
tricas de fibroblastos y colgeno en tor-
no a una zona central de tejido fibroso hia-
lino, en la periferia se pueden observan
macrfagos cargados de polvo. En la super-
ficie de la pleura visceral pueden confluir
adquiriendo aspecto de placas o pseudo-
masas. Con una menor frecuencia es posi-
ble encontrar reas de fibrosis intersticial
e incluso zonas en panal de abeja. El
microscopio con luz polarizada permite
identificar partculas birrefringentes de
slice en el interior y la periferia de los
ndulos. El uso de tcnicas ms sofistica-
das de EDXA (Energy Dispersive X-Ray ana-
lisys) y SEM (Scanning Electron Microscopt)
proporciona informacin de la composi-
cin de las partculas depositadas en el pul-
mn y de su relacin con las lesiones, estos
datos son de inters cuando se plantea un
diagnostico diferencial con otras neumo-
coniosis o granulomatosis.
Las masas de fibrosis masiva progresi-
va (FMP) mayores de 1 cm, casi siempre
aparecen en el contexto de una silicosis
200 Principales patologas
Polvo de slice o carbn
Activacin y proliferacin de
neutrfilos macrfagos
IL1, IL8, TNF-,
GF-, MMP9, VEGF
Apoptosis fibroblastos
Reabsorcin matriz extracelular
MMPs/TIMPs
Reepitelizacin, reparacin
Fibrosis
Proliferacin de fibroblastos
y mioblastos, angiognesis
D
isb
alan
ce en
zim
tico
, o
xid
ativo
, d
egrad
aci
n
/
sn
tesis
Dao epitelio alveolar
Figura 1. Posible mecanismo patognico implicado en el desarrollo de la neumoconiosis.
simple y parecen ser el resultado de la con-
glomeracin de los ndulos, esto provoca
distorsin del parnquima circundante
con zonas de bullas o enfisema. Es habi-
tual que los ganglios linfticos hilares y
mediastnicos incrementen su tamao
pudiendo contener ndulos silicticos y
partculas de slice, su calcificacin peri-
frica (en cscara de huevo) es una afec-
tacin caracterstica de la silicosis.
En la silicosis aguda el examen tisular
muestra un engrosamiento de la pared alve-
olar con un infiltrado de clulas plasmti-
cas, linfocitos y fibroblastos, los sacos alve-
olares aparecen ocupados por un material
proteinceo muy positivo con la tincin de
PAS, similar al de la lipoproteinosis idiopa-
tica
(17)
. La presencia de ndulos de silico-
sis es poco habitual y el hallazgo de part-
culas de slice ayuda a realizar el diagnsti-
co diferencial entre las dos entidades.
3. Clnica
Las diferentes formas clnicas que inclu-
yen la silicosis crnica (simple y complica-
da), aguda, acelerada y la fibrosis pulmo-
nar intersticial por slice (Tabla III), tienen
una evolucin y pronstico diferente. Las
formas crnicas son las ms frecuentes, se
manifiestan despus de ms de10 aos de
una exposicin a concentraciones mode-
radas. La silicosis simple no produce sn-
tomas ni cambios en la esperanza de vida
respecto a la poblacin general
(18)
. En la
radiografa de trax se aprecia un patrn
intersticial con ndulos menores de 1 cm
y la funcin pulmonar se mantiene sin cam-
bios significativos. Hay que recordar que
el tabaquismo, el enfisema y la exposicin
al polvo pueden actuar como factores de
confusin al valorar esta relacin
(19)
.
La mayor complicacin de la silicosis
simple es su evolucin a silicosis compli-
201 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
TABLA III. Formas clnicas de la silicosis.
Tiempo de Funcin
Silicosis exposicin Radiologa Sntomas pulmonar
Crnica simple > 10 aos Ndulos < 10 mm No sntomas Normal
Crnica complicada > 10 aos Masas > de 1 cm Disnea, tos Patrn
obstructivo o
restrictivo
variable
Acelerada 5-10 aos Ndulos y masas Disnea, tos Patrn
de rpida obstructivo o
progresin restrictivo
Aguda < 5 aos Patrn acinar Disnea, Rpido
bilateral insf. respiratoria, deterioro
mortalidad
Fibrosis pulmonar > 10 aos Patrn retculo- Tos, disnea, Defecto
intersticial nodular difuso progresiva, restrictivo y
acropaquias descenso de la
difusin
cada. Este trmino se utiliza cuando apa-
recen las masas de FMP, definidas por la
clasificacin de la International Labour Offi-
ce (ILO) como opacidades mayores de 1
cm. La FMP puede afectar a las vas are-
as y a la vasculatura pulmonar causando
alteraciones de la funcin ventilatoria e
hipoxemia. La progresin de las masas
puede provocar cuadros severos e incapa-
citantes con disnea de reposo, insuficien-
cia respiratoria y cor pulmonale. Diferentes
estudios han identificado las exposiciones
a altas concentraciones, la tuberculosis y
las profusiones elevadas en la radiografa
inicial como factores de riesgo de progre-
sin de la silicosis
(20,21)
. La silicosis puede
aparecer o progresar incluso despus de
haber cesado la exposicin a la slice. Por
tanto, la evitacin de la exposicin en un
trabajador con silicosis no garantiza la esta-
bilizacin de la enfermedad
(22)
. La silico-
sis acelerada aparece despus de 2 a 5 aos
de exposiciones a altas concentraciones
de slice, tal como se ha descrito en traba-
jadores de la industria del granito
(23)
. La
radiografa de trax muestra un patrn
nodular de profusin elevada con rpida
evolucin a la coalescencia, se acompaa
de disnea progresiva, tos, prdida de peso
e insuficiencia respiratoria. La silicosis agu-
da aparece despus de una exposicin
intensa a slice libre, que vara entre pocas
semanas y 4 5 aos. Es una forma clni-
ca de rpida evolucin y mal pronstico,
la aparicin de nuevos empleos exentos
de control de polvo ha propiciado la
reciente descripcin de casos fatales en
trabajadores jvenes
(24)
. Las radiografas
muestran un patrn acinar similar al ede-
ma de pulmn, y en la tomografa compu-
tarizada de alta resolucin (TCAR) se
observan ndulos centroacinares bilatera-
les y reas parcheadas de consolidacin y
vidrio deslustrado
(25)
. En algunas ocasio-
nes, la inhalacin de slice causa una fibro-
sis pulmonar intersticial (FPI) manifestn-
dose con tos y disnea progresiva; la exclu-
sin de otras causas de FPI en sujetos con
exposicin a slice permite su identifica-
cin
(26)
.
4. Diagnstico
En general, establecer un diagnstico
de silicosis no es una tarea difcil. Para un
mdico experto suele ser suficiente con
los datos de una historia laboral y clnica,
exploracin fsica, radiografa de trax y
pruebas de funcin pulmonar. Con esta
afirmacin nos referimos a los casos en
los que el paciente ha estado expuesto a
una dosis de slice suficiente, su radiogra-
fa de trax muestra unos hallazgos tpi-
cos de la enfermedad y no hay indicios de
otra patologa. La historia laboral es una
herramienta esencial para el diagnostico,
ya que proporciona una estimacin de la
exposicin acumulada a slice. Para ello
es necesario obtener un conocimiento
detallado sobre el puesto de trabajo, su
denominacin, las sustancias que se mane-
jan, los aerosoles que se forman, el tiem-
po de exposicin, la fecha de inicio, las
condiciones fsicas que requiere el des-
empeo laboral, las medidas de preven-
cin tcnica, el uso de medidas de protec-
cin individual. El servicio de prevencin
de la empresa puede aportar una mag-
nifica informacin complementaria, e
incluso en algunos casos disponer de
mediciones del polvo respirable.
202 Principales patologas
La radiografa de trax es el estudio de
primera eleccin para el diagnstico y con-
trol de la evolucin de la silicosis. Las mani-
festaciones radiolgicas de esta enferme-
dad, as como su lectura, utilizando la cla-
sificacin ILO, es tratada en extensin en
el capitulo 6 de este texto y como all se
expone, en la mayora de los casos la radio-
grafa simple es suficiente para establecer
el diagnstico. A pesar de que no hay duda
de que la TCAR mejora la evaluacin del
intersticio pulmonar
(27)
, la dosis de radia-
cin y coste de esta tcnica hace que su uso
se limite a unas indicaciones precisas
(28,29)
,
que se resumen en la tabla IV. La ausencia
de un sistema de lectura de las alteraciones
observadas en la TCAR, reproducible, estan-
darizado y aceptado internacionalmente,
similar a la clasificacin ILO para la radio-
grafa de trax, es otro motivo que dificul-
ta su uso en la evaluacin de las neumoco-
niosis. Conscientes de esta necesidad, un
grupo de trabajo internacional ya ha dado
los primeros pasos hacia su desarrollo
(30)
.
En otras ocasiones, la silicosis se mani-
fiesta de forma atpica, planteando dudas
sobre su diagnstico, bien por la falta de
un factor de riesgo bien definido con una
historia laboral poco expresiva, por snto-
mas inexplicados o por hallazgos radiol-
gicos que planteen otras posibilidades etio-
lgicas. La presencia de patrones intersti-
ciales atpicos por su localizacin o morfo-
loga (Fig. 2), las masas aisladas en pulmo-
nes con escasa afectacin intersticial, su
cavitacin o progresin acelerada son algu-
nos ejemplos. La observacin de una cap-
tacin elevada de las masas de fibrosis masi-
va progresiva en la tomografa por emisin
de positrones (PET)
(31)
, sugiere que esta
tcnica no va a ser de ayuda en los casos
relativamente frecuentes en que su morfo-
loga plantee un diagnostico diferencial
con cncer de pulmn. En las situaciones
anteriores, es necesario proseguir con otros
estudios, como broncoscopia, puncin
guiada por TC, videotoracoscopia o tora-
cotoma para alcanzar un diagnostico de
certeza mediante el estudio histolgico.
Por el momento tampoco se conocen mar-
cadores sricos que contribuyan al diag-
203 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
TABLA IV. Indicaciones de uso de la
tomografa computarizada de alta
resolucin en el estudio de la silicosis y MNC
Evaluacin de neumoconiosis
Opacidades regulares de profusin 0/1 y 1/0
Opacidades irregulares
Inicio de coalescencia de ndulos
Evaluacin de posible enfisema
Disnea no explicada
Alteracin de la capacidad de difusin
Opacidades irregulares
Sospecha de fibrosis pulmonar intersticial
Tos y disnea
Opacidades irregulares
Alteraciones funcin respiratoria
Sospecha de neoplasia
Sntomas: dolor torcico, sndrome
general, hemoptisis
Masas de rpido crecimiento
Masas de morfologa atpica
Masas aisladas
Sospecha de otras patologas
Sntomas no explicados
Masas aisladas, cavitadas
Adenopatas
Afectacin extratorcica
nstico de la silicosis. Entre otras enferme-
dades que pueden plantear un diagnsti-
co diferencial, la sarcoidosis es la que ms
similitudes presenta. Como la silicosis, se
trata de una enfermedad inflamatoria cr-
nica que se manifiesta con adenopatas
hiliares y mediastnicas, que en algunas oca-
siones calcifican, y un patrn intersticial
nodular que en estadios avanzados inclu-
so puede formar conglomerados similares
a las FMP. Las principales diferencias estri-
ban en la frecuente afectacin sistmica de
la sarcoidosis, con presencia de granulo-
mas en piel, ojos, hgado, la distribucin
ms aleatoria de la afectacin intersticial
y, por supuesto, la ausencia de anteceden-
tes de exposicin a slice. Cuando hay una
sospecha clnica de sarcoidosis en un indi-
viduo con exposicin a slice, es preciso
una biopsia de pulmn para establecer el
diagnstico, el hallazgo coincidente de
ambas patologas ha inducido a reflexio-
nar sobre una posible interaccin
(32)
. Las
pruebas funcionales necesarias para eva-
luar a un paciente con silicosis varan en
funcin de la presentacin clnica, tal como
se muestra en la tabla V.
5. Tratamiento
La silicosis es una enfermedad irreversi-
ble para la que no se dispone de ningn tra-
tamiento eficaz. Cuando se identifica en un
trabajador en activo, la primera recomen-
dacin es la interrupcin de la exposicin
laboral a slice. En todos los pacientes el
mdico debe realizar una evaluacin de la
alteracin funcional y morfolgica sugirien-
do el grado de incapacidad pertinente,
segn la normativa vigente. En los casos en
204 Principales patologas
Figura 2. Rx de minero que muestra patrn intersticial reticulo nodular y alteracin funcional.
La TC pone de manifiesto la presencia de enfisema.
TABLA V. Estudios de funcin pulmonar para
la evaluacin del paciente con silicosis (S).
S. complicada
Ss + disnea y/o
descenso de FEV
1
S.S + Rx enfisema
S. simple (Ss)
asintomtico
E
s
p
i
r
o
m
e
t
r
a
V
o
l
m
e
n
e
s
d
i
f
u
s
i
n
P
r
u
e
b
a
e
s
f
u
e
r
z
o
que exista un defecto ventilatorio obstruc-
tivo y/o insuficiencia respiratoria asociada,
los pacientes deben de ser tratados de la for-
ma habitual con broncodilatadores u oxi-
genoterapia. Con el fin de evaluar la posi-
ble progresin de la enfermedad e identifi-
car de forma precoz sus complicaciones,
incluyendo la tuberculosis, es recomenda-
ble mantener revisiones cada 1 2 aos reco-
giendo historia clnica, radiografa de trax,
espirometra y prueba de la tuberculina;
la American Respiratory Society recomienda
tratamiento profilctico con isoniacida en
caso de positividad de esta prueba
(33)
.
6. Prevencin
La silicosis contina siendo causa de
muerte e incapacidad
(34)
, por esto es de
especial importancia recordar que se tra-
ta de una enfermedad evitable.
Las principales medidas de prevencin
son el control del polvo respirable (Fig. 3)
y la deteccin precoz de la enfermedad. La
Administracin de EE.UU. a travs de la
Ocupational Safety and Health Administration
(OSHA) estableci en 1989 un lmite de
exposicin permitido en 0,1 mg/m
3
para
el cuarzo. Sin embargo, la publicacin de
estudios que muestran la presencia de sili-
cosis en trabajadores expuestos a concen-
traciones por debajo de estos lmites
(35)
, ha
llevado a que el National Institute for Occu-
pational Safety and Healht (NIOSH) reco-
miende un valor mximo de exposicin de
0,05 mg/m
3
. A pesar de los avances en los
sistemas de prevencin tcnica y las medi-
das de proteccin individuales, la consecu-
cin de estos lmites en la industria es una
tarea difcil. Una reciente revisin ha pues-
to de manifiesto que el 3,6% de los traba-
jadores en EE.UU. continan expuestos a
valores superiores al umbral de la OSHA
(36)
.
En Espaa, en la actualidad, el valor lmi-
te de concentracin de polvo para un pues-
to de trabajo determinado viene dado por
la formula Vl = 25/Q mg/m
3
, cuando el
contenido Q de SiO
2
es inferior al 5%, el
valor lmite es de 5 mg/m
3
. La instruccin
tcnica que regula este umbral se encuen-
tra en fase de revisin y se sugiere un valor
lmite de exposicin diaria de 0,1 mg/m
3
de slice respirable.
205 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
Figura 3. Medidas de prevencin tcnica en canteras de granito: inyeccin de agua y captacin
de polvo.
La prevencin mdica se centra en los
programas de vigilancia en los trabajado-
res expuestos a concentraciones de slice
superiores a 0,05 mg/m
3
, mediante revi-
siones peridicas, que incluyan historia cl-
nica y exploracin fsica, radiologa de
trax y espirometra. La periodicidad de
las revisiones viene dictada por el grado y
tiempo de exposicin
(37)
.
La posible accin sinrgica entre taba-
quismo y exposicin a slice para el desarro-
llo de la EPOC
(38)
hace que la aplicacin
de programas de prevencin y tratamien-
to del tabaquismo sea de particular impor-
tancia en los colectivos de trabajadores
expuestos a slice. En relacin con el mayor
riesgo de tuberculosis en los trabajadores
con exposicin a slice, la American Thora-
cic Society recomienda la profilaxis con iso-
niacida en todos los trabajadores con sili-
cosis y en aquellos que hayan trabajado ms
de 25 aos y tengan una prueba de tuber-
culina superior a 9 mm
(39)
.
NEUMOCONIOSIS DE LOS
TRABAJADORES DEL CARBN
En 1942 el Comit de Enfermedades
Pulmonares Industriales del Medical Rese-
arch Council of Great Britain acuo el trmi-
no neumoconiosis de los trabajadores del
carbn
(40)
, como consecuencia de la obser-
vacin del Dr. Gough de una enfermedad
con unas caractersticas radiolgicas simi-
lares a las de la silicosis entre trabajadores
dedicados al transporte de carbn que
tenan una mnima exposicin a slice
(41)
.
De esta forma, fue definida como una
enfermedad producida por acmulo de
polvo de carbn en los pulmones y unas
lesiones histolgicas definidas, distintas
a los observadas en la silicosis. En los lti-
mos siglos el carbn ha sido el principal
recurso energtico en los pases en des-
arrollo; se extrae en ms de 70 y en otros
es utilizado para generar electricidad,
calor, acero y productos qumicos. El
nmero de mineros en Europa y EE.UU.
ha sido muy elevado, en Espaa en 1977
haba 33.278 mineros en activo. Si bien la
exposicin ms intensa ocurre durante los
procesos de extraccin y procesamiento,
tambin estn expuestos los trabajadores
que realizan labores de transporte y dep-
sito de polvo de carbn en las centrales
trmicas, industria siderrgica, bateras de
cok, industria qumica e incluso en venta
y uso domstico, las cenizas de carbn no
tienen capacidad fibrognica. En la actua-
lidad con el uso de energas alternativas,
la minera constituye un sector en fase de
reconversin, pero dado el perodo de
latencia de esta enfermedad es, junto con
la silicosis, una de las neumoconiosis mas
frecuentes. En el Instituto Nacional de Sili-
cosis durante el inicio de los aos 80 se
diagnosticaron ms de 500 casos anuales
de neumoconiosis en mineros del carbn.
1. Patogenia
El carbn es una acumulacin mineral
resultado de un largo proceso geolgico de
fosilizacin ocurrido hace 250 millones de
aos. Su composicin y caractersticas var-
an, desde el blando y friable lignito, a la
antracita dura y brillante, incluyendo la
hulla. El trmino rango se usa de forma
convencional para su clasificacin en fun-
cin del contenido en carbn. Las vetas de
206 Principales patologas
207 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
carbn se encuentran, en su mayora en el
subsuelo, imbricadas sobre pizarras y rocas
arenosas ricas en slice; para su laboreo es
necesaria la profundizacin de minas sub-
terrneas, con formacin de un polvo de
partculas de carbn y otros minerales, entre
los que se encuentra la slice libre y que es
inhalado por los mineros (Fig. 4).
El riesgo de contraer la enfermedad est
en funcin de las caractersticas del polvo
inhalado, del tiempo de exposicin y de
factores individuales. Segn los estudios
publicados, un porcentaje de slice en el
polvo de la mina de carbn, por debajo del
10% no parece tener influencia en el ries-
go de contraer la enfermedad
(42)
. Por el
contrario, se han visto casos de neumoco-
niosis que progresan rpidamente hacia
formas complicadas, en trabajadores
expuestos a concentraciones ms eleva-
das
(43)
. As pues, la peligrosidad del polvo
inhalado est determinada por la cantidad
de polvo respirable (partculas menores de
5 m) y el porcentaje de slice libre y la pro-
babilidad de contraer la enfermedad se plas-
ma en una curva de tipo exponencial en
funcin del tiempo de exposicin
(44)
.
El depsito de polvo de carbn y sli-
ce en los alvolos activa los mecanismos
que conducen a un aumento de la fibro-
gnesis, de forma similar a la silicosis y a
otras enfermedades pulmonares intersti-
ciales. Los macrfagos alveolares, estimu-
lados por el polvo de carbn aumentan
su produccin de interleucina-1, factor
de necrosis tumoral y otras citocinas con
migracin de clulas inflamatorias y libe-
racin de sus mediadores. Despus de esta
inicial respuesta inflamatoria se inician
fenmenos de reparacin tisular, un dis-
balance en el sistema degradacin/snte-
sis de la matriz extracelular puede ser el
origen de la fibrosis.
2. Hallazgos patolgicos
En 1979, el National Institute for Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH), en cola-
boracin con el Colegio Americano de
Patlogos formaron los Comits de Neu-
moconiosis de el Colegio Americano de
Patlogos y definieron las lesiones esen-
ciales de la NMC
(45)
. La mcula es la lesin
inicial, consiste en el depsito de polvo de
carbn dentro y fuera de los macrfagos
localizada principalmente alrededor de los
bronquiolos respiratorios y tambin en el
intersticio y en el interior de los alvolos.
Se observa proliferacin de fibras de reti-
culina, pero no existe fibrosis colgena.
Estos depsitos de polvo forman una espe-
cie de manguitos en torno a los bronquio-
los respiratorios, pudiendo producir dila-
tacin y distorsin de estas estructuras.
Los ndulos estn formados por polvo,
macrfagos, fibras de reticulina y colgeno,
en una disposicin al azar; en contraste con
la disposicin concntrica de los ndulos de
Figura 4. Trabajo mecanizado en minas de
carbn.
silicosis, se sitan preferentemente en re-
as centroacinares (Fig. 5). La fibrosis masi-
va progresiva sera una lesin formada por
la conglomeracin de ndulos con un di-
metro igual o superior a 20 mm. Se locali-
zan predominantemente en las regiones api-
coposteriores de los lbulos superiores o en
los segmentos superiores de los lbulos infe-
riores, su disposicin puede ser asimtrica.
3. Clnica
Al igual que en la silicosis, las formas
simples y la FMP categora A no se acom-
paan de sntomas ni alteracin de la fun-
cin pulmonar. Se admite que el descenso
de los parmetros de funcin pulmonar en
mineros del carbn no fumadores, en
ausencia de FMP, est en relacin con la
cantidad de polvo respirable, aunque ste
no produzca fibrosis pulmonar
(46)
. En las
categoras de FMP B y C es frecuente obser-
var alteraciones de la funcin pulmonar,
que se relacionan irregularmente con las
manifestaciones radiolgicas. No existe un
patrn caracterstico de afectacin funcio-
nal en la neumoconiosis complicada,
pudiendo aparecer diversos grados de obs-
truccin al flujo areo, defectos restrictivos
y alteraciones de la ventilacin/perfusin.
El mecanismo productor de estas alteracio-
nes es tambin variable; se observan zonas
de enfisema cicatricial en torno a las masas
de FMP, as como distorsin de estructuras
bronquiales y amputacin del lecho vascu-
lar. En ocasiones las masas de FMP pueden
necrosarse por isquemia, tuberculosis o
infeccin por anaerobios, ocasionando la
llamada melanoptisis (expectoracin
negruzca), el vaciado de la masa se hace
evidente en la radiografa
(47)
. En algunos
mineros se observa el denominado sndro-
me de Caplan que consiste en la coexisten-
cia de ndulos pulmonares de tamao
mayores de 1 cm y artritis reumatoide. Estos
ndulos cavitan con frecuencia, pueden
ser mltiples y difusos, se pueden confun-
dir con FMP y no guardan relacin con la
severidad de la enfermedad reumtica
(48)
.
Es bien conocido que la exposicin a
slice es uno de los factores etiolgicos de
fibrosis pulmonar intersticial, pero solo de
forma reciente se ha descrito en mineros
208 Principales patologas
Figura 5. Lesiones histolgicas en la neumoconiosis del carbn. A: ndulo de neumoconiosis
del carbn; B: masa de FMP en corte histolgico con tcnica de Gough.
A B
del carbn, con una publicacin de una
serie de 38 casos con neumona intersticial
crnica, con panal de abeja y datos clni-
cos y funcionales de fibrosis intersticial
(49)
.
4. Diagnstico
Se efecta de igual manera que en la
silicosis, la historia laboral y las tcnicas de
imagen son las herramientas fundamenta-
les. La clasificacin ILO proporciona los
estndares para la lectura radiolgica. En
la TCAR de los mineros con neumoconio-
sis es una observacin muy frecuente la pre-
sencia de pequeos ndulos subpleurales,
relacionados con los drenajes linfticos y
formados por macrfagos cargados de pol-
vo rodeados de fibras de colgeno y reticu-
lina
(50)
. Cuando aparecen junto a ndulos
parenquimatosos, apoyan el diagnstico de
neumoconiosis; sin embargo, su presencia
aislada, sin patrn nodular no es diagns-
tico de neumoconiosis incipiente, ya que,
como han puesto de manifiesto los estudios
de Remy-Jardin y cols. tambin se observan
en individuos sanos de reas urbanas y en
fumadores
(51)
. Su nmero se relaciona con
la profusin de la neumoconiosis.
5. Prevencin
Al igual que en la silicosis, la preven-
cin es la medida ms eficaz para la lucha
contra esta patologa. La progresiva implan-
tacin a lo largo del siglo XX de medidas
de prevencin tcnica, consistentes en la
inyeccin de agua, mejoras en los sistemas
de ventilacin en la minas y la vigilancia
en el cumplimiento de los niveles de pol-
vo permitidos, se vio acompaada por un
descenso en la incidencia de la enferme-
dad; y el diagnstico mdico precoz ha evi-
tado la aparicin de formas graves. El segui-
miento de una cohorte de mineros astu-
rianos que iniciaron su vida laboral en los
aos 80 muestra la eficacia de estas medi-
das, con una prevalencia de neumoconio-
sis de categora I del 3,8% y una total ausen-
cia de formas complicadas
(52)
.
Los lmites de polvo respirable permiti-
dos en la minera del carbn vara de unos
pases a otros, en Espaa la Instruccin Tc-
nica Complementaria fija un valor lmite
de exposicin de 0,25 mg/m
3
de slice cris-
talina en el polvo respirable, con valor mxi-
mo de polvo respirable de 3,5 mg.
OTROS EFECTOS ASOCIADOS A
EXPOSICIN A SLICE Y POLVO
DE CARBN
1. Esclerodermia
Tanto la exposicin a slice como la sili-
cosis aumentan el riesgo de escleroder-
mia
(53)
, que se manifiesta de igual manera
que en los individuos no expuestos. Su pre-
sencia es un factor de riesgo para la for-
macin de FMP. Aunque en los individuos
con silicosis se encuentra una prevalencia
ms elevada de autoanticuerpos circulan-
tes y factor reumatoide no se demostrado
su asociacin con artritis reumatoide ni
otras enfermedades autoinmunes. Tam-
bin es una observacin frecuente la ele-
vacin de la enzima convertidora de la
angiotensina y de Ig A e IgG en suero.
2. Tuberculosis
Es necesario diferenciar la silicosis de
la neumoconiosis propia de la minera del
carbn.
209 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
2.1. Silicosis y tuberculosis
La asociacin de las dos, es muy eviden-
te
(54)
, y esta relacin se incrementa si exis-
te coinfeccin por virus VIH y con el
nmero de aos trabajados
(55,56)
. Tambin
en la silicosis est aumentando el riesgo
de otras micobacteriosis
(57-59)
. Se han
encontrado cifras muy altas de tuberculo-
sis en pacientes silicticos, con incidencias
tan elevadas como 3.000 nuevos tubercu-
losos por 100.000 mineros /ao
(60)
. Estu-
dios ms recientes en mineros surafrica-
nos describen incidencias muy variables,
entre 100 y 3.000 casos de tuberculosis por
100.000 trabajadores/aos
(61)
.
2.2. Neumoconiosis del carbn y tuberculosis
En esta neumoconiosis no se reconoca
que los mineros tuviesen un especial riesgo
para padecer tuberculosis. El estudio sobre
53.743 mineros del carbn, estudiados
durante 15 aos arrojaba una incidencia de
150 nuevos casos por 100.000 mineros astu-
rianos y ao. Esta tasa permaneca estable
a lo largo de estos aos, a pesar de la efica-
cia de los tratamientos curativos. La pobla-
cin no minera de la zona, en este perodo
presentaba alrededor de 50 nuevos casos de
tuberculosis por 100.000; por lo tanto, la
poblacin minera tena 3 veces ms riesgo
a sufrir una tuberculosis
(62)
. Otro estudio
longitudinal hecho en Asturias, en mineros
del carbn seguidos durante 20 aos, las
tasas de tuberculosis encontradas fueron
menores
(52)
; la diferencias entre los dos estu-
dios son grandes, pero hay dos que puede
explicar estas discrepancias, y son las dife-
rentes edades y la escasa presencia de neu-
moconiosis en el ltimo estudio, porque
ambos factores incrementan el riesgo de
tuberculosis. En la silicosis y neumoconio-
sis del carbn, la tuberculosis es una de las
principales causas de la aparicin de FMP
(63)
.
3. Enfermedad pulmonar obstructiva
crnica
Diferentes estudios realizados en mine-
ros, permiten afirmar que la inhalacin
crnica de slice y polvo de carbn puede
inducir un descenso acelerado del FEV
1
entre los trabajadores expuestos, aun en
ausencia de neumoconiosis
(38,46)
. El polvo
parece actuar de forma sinrgica con el
tabaco, causando mayor afectacin en indi-
viduos fumadores. Con el fin de sopesar
este efecto es preciso recordar que, si bien
la funcin pulmonar forma parte impor-
tante de la evaluacin de enfermedad en
los trabajadores, sus valores aislados no son
suficientes para diagnosticar una enferme-
dad; adems, se ha observado que la mag-
nitud del descenso es diferente en funcin
del tipo de polvo inhalado. Oxman
(64)
, a
partir de una revisin sistemtica de los
estudios epidemiolgicos disponibles, cifra
en 8% el riesgo atribuible al polvo de car-
bn para una prdida de FEV
1
> del 20%
entre mineros no fumadores con una expo-
sicin de 150 gh/m
3
(35 aos 2 mg/m
3
).
Para ese mismo grado de afectacin, entre
los trabajadores de minas de oro no fuma-
dores, el riesgo atribuible al polvo era tres
veces superior y a una dosis acumulada
mucho menor, de 21,3 gh/m
3
. En cuanto
a la asociacin de enfisema y polvo, los estu-
dios efectuados en expuestos a slice mues-
tran resultados conflictivos, que no acla-
ran si la exposicin a slice se asocia con
enfisema en todos los individuos o solo en
fumadores
(65)
. La EPOC severa en los mine-
210 Principales patologas
ros del carbn ha sido aceptada como
enfermedad profesional en el Reino Uni-
do, aun en ausencia de neumoconiosis,
cuando el tiempo de trabajo en la mina ha
sido superior a 20 aos. Esta decisin ha
provocado un amplio debate en la comu-
nidad cientfica
(66)
, sugiriendo que tal asun-
cin debe de ser adoptada con cautela. Las
dificultades en arrojar luz a esta polmi-
ca se deben a varios factores, entre ellos la
propia enfermedad, falta de caractersticas
diferenciales en funcin de su causa, tam-
bin influyen los inherentes a los estudios
epidemiolgicos, con frecuentes sesgos de
seleccin de la muestra y errores en la
medicin de la exposicin y de la enferme-
dad, sin olvidar la presencia de un factor
de confusin tan importante como el taba-
quismo.
4. Cncer de pulmn
Aunque de forma no exenta de pol-
mica
(67)
, la exposicin a slice en forma de
cuarzo y cristobalita ha sido admitida como
carcingeno clase 1 (probado en huma-
nos) por la International Agency For Research
On Cancer (IARC)
(68)
.
Sin embargo, los resultados de las cohor-
tes que analizan la asociacin entre polvo
de la mina de carbn y cncer de pulmn
no han sido consistentes; algunos estudios
muestran un aumento del riesgo, mientras
que otros indican un riesgo menor
(52,69)
. Las
caractersticas de presentacin del cncer
de pulmn, incluyendo la estirpe celular no
difieren entre mineros y no mineros
(70)
.
Tampoco se ha encontrado consistencia en
la relacin exposicin-enfermedad en nin-
guna de las variables habituales, tales como
la duracin de la exposicin, dosis acumu-
lada o presencia de neumoconiosis. La IARC
concluye que el polvo de carbn no pue-
de ser clasificado como carcingeno en
humanos por falta de evidencia de carcino-
genicidad en humanos y animales de expe-
rimentacin
(68)
.
RESUMEN
La silicosis y la neumoconiosis de los
mineros del carbn son enfermedades
irreversibles producidas por la inhalacin
crnica de polvo de slice y carbn.
El nmero de trabajadores expuestos a
slice es muy elevado, y tiene lugar en nume-
rosos y diversos sectores industriales.
El diagnstico de la enfermedad se
establece con una historia laboral de expo-
sicin y hallazgos radiolgicos tpicos en
ausencia de otras enfermedades.
Las pruebas de funcin pulmonar son
necesarias para una adecuada valoracin
del trabajador. Una prdida de FEV
1
de mas
de 60 ml/ao puede sugerir un efecto de
la inhalacin de polvo, un descenso mayor
del 15% de su FEV
1
previo es una indica-
cin para continuar con otros estudios.
Los casos severos de neumoconiosis
pueden ser causa de incapacidad y muer-
te. No hay un tratamiento disponible para
evitar su progresin, la clave de su control
estriba en las medidas de prevencin, dis-
minuyendo la exposicin y realizando un
diagnstico precoz de la enfermedad.
En los trabajadores expuestos a slice
y polvo de carbn es necesaria la vigilan-
cia peridica de su salud. Se debe man-
tener un programa que permita detectar
de forma precoz neumoconiosis, tubercu-
211 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
losis, cncer de pulmn y deterioro de la
funcin pulmonar. Es importante que los
trabajadores conozcan los riesgos de su
trabajo y dispongan de las medidas de pre-
vencin. Tampoco se deben de olvidar los
riesgos asociados, ofertando programas de
deshabituacin de tabaquismo.
BIBLIOGRAFA
1. Martnez Gonzlez C, Casan Clara P. Enfermeda-
des pulmonares intersticiales difusas de causa cono-
cida. En: Prezagua C, ed. Tratado de Medicina
Interna. Barcelona: Ariel Ciencias Mdicas S.A.,
2005; 1313-23.
2. Proceedings of the IV the International Pneumo-
coniosis Conference. Bucarest: Apimondia Publis-
hing House; 1971. p. 787.
3. Occupational Safety and Health Administration
(OSHA). Safety and health topics: silica, crysta-
lline. Washington, DC. 2004. Disponible en:
http://www.osha.gov/SLTC/silicacrystalline
4. Kauppinen T, Toikkanen J, Pedersen D, Young R,
Ahrens W, Boffetta P, et al. Occupational expo-
sure to carcinogens in the European Union.
Occup Environ Med 2000; 57: 10-8.
5. Rosenman KD, Reilly MJ, Henneberger PK. Esti-
mating the total number of newly-recognized sili-
cosis cases in the United States. Am J Ind Med
2003; 44: 141-7.
6. Memorias del Instituto Nacional de Silicosis. dis-
ponibles en www.ins.es
7. Rego G, Martnez C, Gil M, Dubois A, Pichel A,
Gonzlez A, et al. Effects of the inhalation of sili-
ca on the respiratory health of granite workers.
Eur Respir J 2006; 28 (suppl. 50): S694.
8. Nagelschmidt G. The relationship between lung
dust and lung pathology in pneumoconiosis. Br
J Ind Med 1960; 17: 247-59.
9. Greaves IA. Not-so-simple silicosis: a case for public
health action. Am J Ind Med 2000; 37: 245-51.
10. Katsnelson BA, Polzik EV, Privalova LI. Some
aspects of the problem of individual predisposi-
tion to silicosis. Environ Health Perspect 1986; 68:
175-85.
11. Vanhee D, Gosset P, Boitelle A, Wallaert B, Ton-
nel AB. Cytokines and cytokine network in silico-
sis and coal workers pneumoconiosis. Eur Respir
J 1995; 8: 834-42.
12. Schmidt JA, Oliver CN, Lepe-Zuiga JL, Green
I, Gery I. Silica-stimulated monocytes release
fibroblast proliferation factors identical to inter-
leukin 1. A potential role for interleukin 1 in the
pathogenesis of silicosis. J Clin Invest 1984; 73:
1462-72.
13. Mohr C, Gemsa D, Graebner C, Hemenway DR,
Leslie KO, Absher PM, et al. Systemic macropha-
ge stimulation in rats with silicosis: enhanced rele-
ase of tumor necrosis factor-alpha from alveolar
and peritoneal macrophages. Am J Respir Cell Mol
Biol 1991; 5: 395-402.
14. Corbett EL, Mozzato-Chamay N, Butterworth AE,
De Cock KM, Williams BG, Churchyard GJ, et al.
Polymorphisms in the tumor necrosis factor-alpha
gene promoter may predispose to severe silicosis
in black South African miners. Am J Respir Crit
Care Med 2002; 165: 690-3.
15. Yucesoy B, Vallyathan V, Landsittel DP, Simeono-
va P, Luster MI. Cytokine polymorphisms in silico-
sis and other pneumoconioses. Mol Cell Biochem.
2002; 234-5 (1-2): 219-24.
16. Weill H, Jones RN, Parkes WR. Silicosis and rela-
ted diseases. En: Parkes WR, ed. Occupational lung
disorders. 3 ed. London: Butterworths; 1994. p.
285-339.
17. Heppleston AG, Wright NA, Steward JA. Experi-
mental alveolar lipo-proteinosis following the inha-
lation of silica. J Pathol 1970; 101: 293-307.
18. Cochrane AL, Moore F. A 20 year follow-up of men
aged 55-64 including coalminers and foundry wor-
kers in Stately Derbyshire. Br J Ind Med 1980; 37:
226-9.
19. Gamble JF, Hessel PA, Nicolich M. Relationship
between silicosis and lung function. Scand J Work
Environ Health 2004; 30: 5-20.
20. Lee HS, Phoon WH, Ng TP. Radiological progres-
sion and its predictive risk factors in silicosis. Occup
Environ Med 2001; 58: 467-71.
21. Ng TP, Chan SL. Factors associated with massive
fibrosis in silicosis. Thorax 1991; 46: 229-32.
22. Hnizdo E, Sluis-Cremer GK. Risk of silicosis in a
cohort of white South African gold miners. Am J
Ind Med 1993; 24: 447-57.
212 Principales patologas
23. Rego Fernndez G, Pieiro Amigo L, Rodrguez
Menndez MC, Rodrguez Pandiella J. Silicosis
acelerada en un trabajador de canteras de grani-
to. Medicina del Trabajo 1997; 6 (4): 215-26.
24. Akgun M, Mirici A, Ucar EY, Kantarci M, Araz O,
Gorguner M. Silicosis in Turkish denim sandblas-
ters. Occup Med 2006; 4.
25. Marchiori E, Ferreira A, Muller NL Silicoprotei-
nosis.high-resolution CT and histologic findings.
J Thorac Imaging 2001; 2: 127-9.
26. Mossman BT, Churg A. Mechanism in the patho-
genesis of asbestosis and silicosis. Am J Respir Crit
Care Med 1998; 157: 1666-80.
27. Hansell DM, Kerr IH. The role of high resolution
computed tomography in the diagnosis of inters-
titial lung disease.Thorax 1991; 46: 77-84.
28. Martnez Gonzlez C, Fernndez Rego G, Jimnez
Fernndez-Blanco JR. Valor de la tomografa com-
putarizada en el diagnstico de neumoconiosis
complicada en mineros del carbn. Arch Bronco-
neumol 1997; 33: 12-5.
29. Gevenois PA, Pichot E, Dargent F, Dedeire S, Van-
de Weyer R, De Vuyst P. Low grade coal worker's
pneumoconiosis. Comparison of CT and chest
radiography. Acta Radiol 1994; 35: 351-6.
30. Hering KG, Tuengerthal S, Kraus T. Standardized
CT/HRCT-classification of the German Federal
Republic for work and environmental related tho-
racic diseases. Radiologe 2004; 44: 500-11.
31. Ortiz de Saracho J, Ramos Seisdedos G, Yague
Zapatero E. Positron emission tomography and
pneumoconiosis. Arch Bronconeumol. 1999; 35:
103-4.
32. Quero A, Urrutia C, Martnez C, Rego G. Silicosis
y granulomas sarcoideos pulmonares silicosarcoi-
dosis? Med Clin 2002; 26: 118-9.
33. American Thoracic Society Targeted tuberculin tes-
ting and treatment of latent tuberculosis infection.
Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: S221-47.
34. Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). Silicosis mortality, prevention, and con-
trol-United States, 1968-2002. MMWR Morb Mor-
tal Wkly Rep 2005; 29 (54): 401-5.
35. Rosenman KD, Reilly MJ, Rice C, Hertzberg V,
Tseng CY, Anderson HA. Silicosis among foundry
workers. Implication for the need to revise the
OSHA standard. Am J Epidemiol 1996; 144: 890-
900.
36. Yassin A, Yebesi F, Tingle R. Occupational expo-
sure to crystalline silica dust in the United Sta-
tes, 1988-2003. Environ Health Perspect 2005; 113:
255-60.
37. Cuervo VJ, Eguidazu JL, Gonzlez A, Guzmn A,
Isidro I, Martnez C, et al. Protocolos de Vigilan-
cia Sanitaria Especfica. Silicosis y otras neumoco-
niosis. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo,
2002.
38. Hnizdo E, Vallyathan V. Chronic obstructive pul-
monary disease due to occupational exposure to
silica dust: a review of epidemiological and patho-
logical evidence. Occup Environ Med 2003; 60:
237-43.
39. American Thoracic Society. Adverse effects of
crystalline silica exposure. Am J Respi Crit Care
Med 1997; 155: 761-5.
40. Committee on industrial Pulmonary Disease, Medi-
cal Research Council: Gt Br Spec Rep Ser, 1942;
43: 243.
41. Gough J. Pneumoconiosis of coal trimmers. J Path
Bact 1940; 51: 277.
42. Walton WH, Dodgson J, Hadden GG, et al. The
effect of quartz and other non-coal dusts in coal-
workers pneumoconiosis. En: Walton WH, ed.
Inhaled particles IV. Oxford: Pergamon Press, 1977.
43. Soutar CA, Hurley JF, Miller BG, Cowie HA, Bucha-
nan D. Dust concentrations and respiratory risks
in coalminers: key risk estimates from the British
Pneumoconiosis Field Research. Occup Environ
Med 2004; 61: 477-81.
44. Gonzlez A, Pedraja V, Alonso JM, Eguidazu JL.
The relation between pneumoconiosis and dust
exposure in spanish coal mines with comparati-
ve studies of different gravimetric dust samples.
Rev An Occup Hyg 1982; 26: 789-98.
45. Kleinerman J, Green FH, Harley R, Taylor G,
Laqueur W, Pratt P, et al. Pathology standards for
coal workers' pneumoconiosis. Report of the pneu-
moconiosis committee of the american pathologists
to the National Institute for Occupational Safety and
Health. Arch Pathol Lab Med 1979;103: 375-85.
46. Coggon D, Newman Taylor A. Coal mining and
chronic obstructive pulmonary disease: a review
of the evidence.Thorax 1998; 53: 398-407.
47. Mosquera JA. Massive melanoptysis: a serious unre-
cognized complication of coal workers pneumo-
coniosis. Eur Respir J 1988; 1: 766-8.
213 Silicosis y neumoconiosis de los mineros del carbn
48. Caplan A, Payne RB, Withey JL. A broader con-
cept of Caplans syndrome related to rheumatoid
factors. Thorax 1962; 17: 205-12.
49. Brichet A, Tonnel AB, Brambilla E, Devouassoux G,
Remy-Jardin M, Copin MC, et al. Chronic intersti-
tial pneumonia with honeycombing in coal workers.
Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2002; 19: 211-9.
50. Remy-Jardin M, Remy J, Farre I, Marquette CH.
Computed tomographic evaluation of silicosis and
coal workers pneumoconiosis. Radiol Clin North
Am 1992; 301: 155-76.
51. Remy-Jardin M, Remy J, Boulenguez C, Sobaszek
A, Edme JL, Furon D. Morphologic effects of ciga-
rette smoking on airways and pulmonary parenchy-
ma in healthy adult volunteers: CT evaluation and
correlation with pulmonary function tests. Radio-
logy 1993; 186: 107-15.
52. Isidro Montes I, Fernndez Rego G, Reguero J,
Coso MA, Garca Ords E, Antn Martnez JL, et
al. Respiratory disease in a cohort of 2570 coal
miners followed up over 20 year period. Chest
2004; 126: 622-9.
53. Sluis-Cremer GK, Hessel PA, Nizdo EH, Churchill
AR, Zeiss EA. Silica, silicosis, and progressive syste-
mic sclerosis. Br J Ind Med 1985; 42: 838-43.
54. Cowie RL. The epidemiology of tuberculosis in
gold miners with Silicosis. Am J Respir Crit Care
Med 1994; 150: 1460-2.
55. Corbett EL, Churchyard GJ, Clayton T, Herselman
P, Williams B, et al. Risk factors for pulmonary
mycobacterial disease in South African gold
miners. A care control study. Am J Res Crit Care
Med 1999; 159: 94-9.
56. Sonnenberg P, Murray J, Glynn JR, Thomas RG,
Godfrey-Faussett P, Shearer S. Risk factors for dise-
ase due to culture positive M. Tuberculosis or non-
tuberculosis mycobacteria in South Africa gold
miners. Eur Respir J 2000; 15: 291-6.
57. Bailey WC, Brown M, Buechner HA. Silico-myco-
bacterial disease in sand blasters. Am Rev Respir
Dis 1974; 110: 115-9.
58. Rodgers RF, Applebaum MI, Heredia RM. Esopha-
geal compression in association with silicosis and
mycobacterium intracellulare. Chest 1979; 76: 701-3.
59. Corbert EL, Churchyard GJ, Hay M, Herselman P,
Clayton T, Williams B, et al. The impact of HIV
infection in South African gold miners. Am J Res-
pir Crit Care Med 1999; 160: 10-4.
60. Snider DE. The relationship between tuberculo-
sis and silicosis. Am Rev Respir Dis 1978; 118: 455-
62.
61. Kleinschnidt I, Churchyard G. Variation in inci-
dence of tuberculosis in subgroups of South Afri-
can gold miners. Occup Environin Med 1997; 54:
636-44.
62. Mosquera JA, Rodrigo L, Gonzlvez F. The evolu-
tion of pulmonary tuberculosis in coal miners in
Asturias, Northern Spain. An Attempt to reduce
the rate over a 15 year period 1971-1985. Eur J Epi-
demiol 1994; 10: 291-7.
63. Muoz Martnez JA, Sala Felis JL, Mndez Lanza
A, Cabezudo Hernndez MA, Carretero Sastre JL,
Mosquera Pestaa JA. Neumoconiosis complica-
da. Arch Bronconeumol 1978; 14: 175-8.
64. Oxman AD, Muir DC, Shannon HS, Stock SR,
Hnizdo E, Lange HJ. Occupational dust exposu-
re and chronic obstructive pulmonary disease. A
systematic overview of the evidence. Am Rev Res-
pir Dis 1993; 148: 38-48.
65. Hnizdo E, Sluis-Cremer GK, Abramowitz JA.
Emphysema type in relation to silica dust exposu-
re in South African gold miners. Am Rev Respir
Dis 1991; 143: 1241-7.
66. Seaton A. The new prescription: industrial inju-
ries benefits for smokers? Thorax 1998; 53: 335-6.
67. Martnez Gonzlez C, Rego Fernndez G. Silica
exposure and lung cancer. Revision of the eviden-
ce. Arch Bronconeumol 2002; 38: 33-6.
68. International Agency for Research on Cancer
IARC. Monographs on the evaluation of carcino-
genic risks to humans. Volume 68. Lyon 1997 Dis-
ponible en: www.iarc.fr
69. Meijers JM, Swaen GM, Slangen JJ, van Vliet K,
Sturmans F. Long-term mortality in miners with
coal workers' pneumoconiosis in The Nether-
lands: a pilot study. Am J Ind Med 1991; 19: 43-
50.
70. Barrenechea MJ, Martnez C, Ferreiro MJ, Para-
ma A, Tardn A, Rego G. Characteristics of lung
cancer in patients exposed to silica at work. A com-
parison of exposed and non-exposed individuals
Arch Bronconeumol 2002; 38: 561-7.
214 Principales patologas
INTRODUCCIN
Las enfermedades intersticiales del pul-
mn producidas por metales constituyen
un apartado dentro de las enfermedades
intersticiales ocupacionales en permanen-
te estudio y constante crecimiento. Su
conocimiento es primordial por un doble
motivo. Por un lado, para establecer diag-
nsticos de sospecha que nos permitan
hacer diagnsticos diferenciales con sn-
dromes similares, que de otra manera ser-
an considerados idiopticos. Por otro, para
conseguir mayor nmero de diagnsticos,
que establezcan los pacientes que deben
ser retirados de la exposicin laboral.
Durante las ltimas dcadas, se ha ido des-
cribiendo la afeccin pulmonar por diver-
sos metales
(1)
, algunos de los cuales estn
bien caracterizados, como es el caso del
berilio y el cobalto, mientras que otros
estn peor estudiados, como el aluminio
o el titanio. Adems, tambin se ha descri-
to la afectacin benigna por otros meta-
les, como el hierro, el estao o el bario.
Las manifestaciones clnicas, radiolgicas
y patolgicas de las neumopatas intersti-
ciales ocupacionales son similares a las no
ocupacionales, por lo que el clnico debe
tener un alto nivel de sospecha en el
momento de estudiar cuadros de afecta-
cin pulmonar intersticial. En este captu-
lo realizaremos un repaso por las princi-
pales afectaciones intersticiales produci-
das por la exposicin a estas sustancias cen-
trndonos en las dos principales, el beri-
lio y el cobalto.
ENFERMEDAD PULMONAR POR
BERILIO
1. El mineral: berilio
Desde su descubrimiento en 1798, el
berilio (Be) es un metal, elemento natu-
ral de la corteza terrestre, que est pre-
sente en todas partes, desde la madera o
el carbn, hasta las gemas. La poblacin
general est expuesta al berilio de mane-
ra natural en el aire ambiente, el agua
potable o en la dieta habitual
(2)
. El beri-
lio del aire ambiente proviene de fuentes
naturales, como la actividad volcnica que
supone el 2,7% del berilio atmosfrico y
contaminantes, como la quema de car-
bn y fuel-oil que representa el 97,1% del
Patologa intersticial producida por
otros minerales
Jos Luis Lpez-Campos Bodineau, Eulogio Rodrguez Becerra
12.2
berilio atmosfrico. La concentracin del
berilio en el agua potable est entre 10
y 1.220 ng/L con una media de 190 ng/L.
En la dieta, se encuentra en el arroz, la
lechuga y las patatas. Con todo esto, la
exposicin habitual de berilio en una per-
sona no expuesta ocupacionalmente est,
despreciando el berilio ambiente, en tor-
no a 0,52 g/da con una presencia en el
pulmn de 0,20 mg/kg y de 0,08 mg/kg
en otros rganos
(2)
.
Las caractersticas de este metal, ms
ligero que el aluminio y seis veces ms
duro que el acero, lo hace idneo para
una serie de usos industriales. Su uso
industrial se reconoci desde 1926 cuan-
do se patent una aleacin de berilio,
nquel y cobre. Para su manipulacin se
extrae del mineral bertrandita. Actualmen-
te se usa en la industria aeroespacial, auto-
movilstica, armamento, medicina y elec-
trnica, hasta el punto de que casi todos
los telfonos mviles tienen este material.
Su uso en industria se puede hacer en tres
formas: como aleacin, como metal o
como cermica
(2)
.
La primera descripcin de la enferme-
dad por berilio se realiz en Europa y
Rusia en la dcada de los 30 y 40
(3,4)
, y pos-
teriormente en EE.UU. en 1943 en un gru-
po de pacientes expuestos a altas concen-
traciones del metal en una fbrica de tubos
fluorescentes, provocando una reaccin
pulmonar aguda grave
(5)
. En los aos
siguientes se fueron describiendo lesiones
cutneas
(6)
y otros sntomas que iran con-
formando lo que hoy en da se conoce
como beriliosis crnica.
Se han descrito casos en trabajadores
con exposicin directa, en la familia de
trabajadores y en la comunidad que vive
cerca de la fbrica. Tras las descripciones
y estudios iniciales, en 1949 se establecie-
ron tres niveles de exposicin
(7)
. Una expo-
sicin pico mxima de 25 g/m
3
duran-
te 30 minutos, para evitar la beriliosis agu-
da; una media mensual de 0,01 g/m
3
en
el aire ambiente de la poblacin cercana
a la fbrica, para evitar casos en la pobla-
cin no trabajadora y una exposicin de
2,0 g/m
3
durante las 8 horas de trabajo
en la fbrica para los trabajadores. Sin
embargo, en los ltimos aos, esta ltima
cifra se ha estado revisando, debido a la
mejora de las tcnicas diagnsticas que ha
permitido la deteccin de casos de beri-
liosis con exposiciones menores
(8)
, por lo
que se considera que esta cifra no prote-
ge frente a la enfermedad. En su forma
slida el berilio no representa riesgo algu-
no para la salud.
2. La enfermedad: beriliosis
La beriliosis es una enfermedad granu-
lomatosa provocada por la exposicin al
berilio metlico o cualquiera de sus for-
mas (sales y xidos). Dependiendo de la
exposicin puede tener una forma aguda
o crnica. La forma aguda de la enferme-
dad consiste en una neumonitis linfocti-
ca aguda, que puede tener mal pronsti-
co. Sin embargo, desde que su uso est
regulado, apenas existen casos de expo-
sicin aguda, por lo que la mayora de los
autores estudian su forma crnica.
Desde 1951 se considera a la beriliosis
crnica una enfermedad inmune por
varias razones
(9,10)
. En primer lugar, la
enfermedad se observa con bajas concen-
traciones ambientales; adems, la concen-
216 Principales patologas
tracin de berilio en los tejidos no se corre-
laciona con la gravedad de la enfermedad;
la beriliosis crnica se puede desarrollar
varios aos tras la exposicin; existe reac-
cin cutnea tarda en humanos y, por lti-
mo, la beriliosis crnica es una enferme-
dad granulomatosa. Sabemos que sobre el
50% de los pacientes expuestos desarro-
llan una sensibilizacin
(11)
, y que entre el
2 y el 16% de los expuestos desarrollan
la enfermedad
(12,13)
. Sin embargo, es posi-
ble que este riesgo sea mayor, ya que la sen-
sibilizacin al berilio puede aparecer aos
tras su exposicin, con un perodo de
latencia descrito desde los 2 meses hasta
ms de 40 aos
(14)
. De hecho, se estima que
los pacientes sensibilizados desarrollan la
enfermedad a un ritmo de 8,1% al ao
(15)
.
Sin embargo, an quedan por determinar
si finalmente todos los pacientes sensibili-
zados desarrollaran la enfermedad y los
factores asociados a este cambio.
La patogenia de la enfermedad se basa
en una respuesta inmune antgeno-espe-
cfica y mediada por clulas. Probablemen-
te, clulas T CD4
+
especficas anti-Be reco-
nozcan al berilio como antgeno o hap-
teno, actuando en combinacin con el
complejo mayor de histocompatibilidad
II como clula presentadora de antge-
no
(16)
. Esta reaccin constituye la base para
el test de proliferacin de linfocitos utili-
zado para el diagnstico de sensibilizacin
al berilio. Una vez que se inhala, el beri-
lio sigue el mismo camino que otras sus-
tancias. La mayor parte es expulsada por
el aclaramiento mucociliar. Otra parte es
trasportada a los ganglios linfticos y al
intersticio pulmonar y puede permanecer
en el pulmn durante aos. Adems, pare-
ce que habra un componente de suscep-
tibilidad gentica que, junto con la expo-
sicin ambiental habra posible el fenoti-
po patolgico
(11)
.
Clnicamente, la beriliosis crnica es
una enfermedad indistinguible de la sar-
coidosis y como tal, el pulmn es el prin-
cipal rgano afectado, pero tambin pue-
den afectarse la piel, el hgado, el bazo, el
miocardio, el msculo esqueltico las gln-
dulas salivares y los huesos. Los casos que
son detectados por programas de segui-
miento a trabajadores expuestos son fre-
cuentemente casos asintomticos. Cuan-
do aparecen sntomas, suelen ser disnea
progresiva con el ejercicio y tos seca. Ade-
ms, se suele acompaar de sntomas cons-
titucionales, como astenia, prdida de
peso, fiebre, sudoracin nocturna, artral-
gias y mialgias. En la exploracin fsica
se encuentran crepitantes finos bilatera-
les y, en algunos pacientes, se pueden
encontrar ndulos cutneos en la piel
expuesta como manos, brazos, cuello o
cara. En casos avanzados aparece cianosis,
acropaquias y cor pulmonale.
Las pruebas de funcin respiratoria
pueden ser normales en estadios inicia-
les de la enfermedad. Con la progresin
de la misma, puede aparecer un patrn
funcional obstructivo, restrictivo o mix-
to con disminucin de la capacidad de
difusin.
Los hallazgos radiolgicos son simila-
res a la sarcoidosis, e incluyen opacidades
radiolgicas reticulonodulares difusas bila-
terales, con predominio en campos supe-
riores y medios y adenopatas bilaterales.
Si bien las adenopatas son menos frecuen-
tes y de menor tamao que en la sarcoi-
217 Patologa intersticial producida por otros minerales
dosis, radiolgicamente es indistinguible
de sta. La TAC de alta resolucin es ms
sensible que la radiografa simple del trax
para la deteccin de la enfermedad. Sin
embargo, hasta el 25% de los pacientes
diagnosticados con biopsia pueden tener
una radiografa normal. En casos avanza-
dos se puede ver un pulmn en panal y, a
veces, grandes masas de fibrosis y/o enfi-
sema pericicatricial.
Aunque el patrn histolgico ms
comn es la presencia de granulomas no
caseificantes, un patrn de infiltrado
mononuclear y varios grados de fibrosis
tambin pueden observarse en las mues-
tras
(17)
.
La historia natural de la enfermedad,
as como su pronstico son variables, sien-
do la progresin lenta la norma, pero
habindose descrito casos de progresin
ms rpida o de estabilidad, y sin que se
conozcan los factores relacionados con
esta evolucin. Existen datos de mortali-
dad en torno al 5-38%
(11)
. Al contrario que
con la sarcoidosis, no existen datos en la
literatura de regresin espontnea de la
enfermedad.
2.1. Cmo hacer el diagnstico
Para hacer el diagnstico de la enfer-
medad es preciso tener una historia de
exposicin previa, demostrar enfermedad
granulomatosa por biopsia pulmonar, que
puede ser por broncoscopia y demostrar
una sensibilizacin al berilio. Aunque ini-
cialmente se empleaba un test cutneo
para demostrar sensibilizacin, actualmen-
te se emplea el test de proliferacin de lin-
focitos que se puede hacer en sangre o en
el lquido del lavado broncoalveolar. Es
preciso obtener dos test positivos para con-
siderar al paciente sensibilizado. En caso
de no ser posible la obtencin de material
histolgico, se puede hacer un diagnsti-
co demostrando una sensibilizacin y una
clnica sugestiva en un paciente expues-
to
(18)
. El diagnstico diferencial se estable-
ce con la propia sarcoidosis y con el res-
to de enfermedades granulomatosas,
incluidas las producidas por otros meta-
les, segn los criterios diagnsticos de cada
una de ellas.
2.2. Manejo del trabajador
Como es habitual en patologa ocupa-
cional, la primera medida teraputica debe
ser la retirada de la exposicin al berilio,
incluso en aquellos trabajadores diagnos-
ticados exclusivamente de sensibilizacin.
El tratamiento farmacolgico se establece
cuando aparecen sntomas y suele estar
basado en el uso de corticoides. Sin embar-
go, no existen ensayos controlados rando-
mizados que hayan documentado la efec-
tividad de los corticoides. Su uso se basa
en la experiencia clnica y en series de
casos publicados
(19)
.
2.3. Puntos clave a recordar
El berilio es un metal presente en la
naturaleza y muy utilizado en la indus-
tria.
La enfermedad parece ser resultado de
la exposicin en pacientes predispues-
tos, generando una respuesta inmune
mediada por clulas.
Desde la regulacin de la exposicin
la forma aguda apenas se ve.
La forma crnica es clnicamente indis-
tinguible de la sarcoidosis.
218 Principales patologas
Para establecer un diagnstico es pre-
ciso documentar exposicin previa, cl-
nica sugestiva, biopsia de granulomas
no caseificantes y demostrar sensibili-
dad al berilio.
El tratamiento consiste en la retirada
de la exposicin y, en algunos casos,
corticoides orales.
ENFERMEDAD PULMONAR POR
METALES DUROS (COBALTO)
1. Cobalto y metales duros
Para designar la patologa por exposi-
cin a cobalto se emplea el trmino de
metal duro, haciendo referencia a una
aleacin compuesta principalmente por
carburo de tungsteno con cobalto y otros
metales en menor proporcin, como tita-
nio, tantalio, nquel y cromo. Tcnicamen-
te la mezcla no es una aleacin (esto es,
una mezcla homognea de dos o ms
metales) sino ms bien una estructura ms
compleja, que se forma por un proceso
metalrgico por el que un polvo compac-
to se transforma en un material slido
policristalino. En esta estructura el ele-
mento principal es el tungsteno, mientras
que el cobalto sirve de pegamento de
manera similar al cemento
(20)
. La prime-
ra marca comercial se llam Widia, pero
posteriormente han aparecido numero-
sas marcas con nombres distintos. Ade-
ms, en los ltimos aos han aparecido
otros compuestos que s son verdaderas
aleaciones y que contienen importantes
cantidades de cobalto, pero que no se han
asociado a enfermedad pulmonar inters-
ticial. Por todo esto, con frecuencia es
muy difcil saber a qu tipo de material
ha estado expuesto el paciente, ya que es
difcil conocer la composicin exacta de
las sustancias.
Las propiedades de esta aleacin son
principalmente su extrema dureza y su
resistencia al calor y al desgaste. Por esto,
su principal uso industrial es la perfora-
cin y pulido de otros metales. La exposi-
cin al polvo de esta aleacin puede ocu-
rrir durante su fabricacin o bien duran-
te su uso al utilizarlo para cortar y dar for-
ma a otros metales. Hoy en da se conside-
ra como lmite de exposicin 20 g/m
3
.
Sin embargo, al igual que ocurre en la
beriliosis, existen casos descritos con expo-
siciones menores
(20)
.
Es importante recordar que, metales
duros no es un trmino sinnimo a meta-
les pesados. Los metales pesados son una
serie de metales, como el plomo el cad-
mio o el mercurio que provocan otro tipo
de cuadro clnico
(21)
.
2. Enfermedad pulmonar por metales
duros
Uno de los principales problemas para
estudiar la afeccin pulmonar por meta-
les duros es la variada terminologa que se
ha empleado a lo largo de su historia para
definirla. Entre los trminos empleados
figuran: neumona intersticial de clulas
gigantes, enfermedad pulmonar por meta-
les duros, pulmn de cobalto, neumoco-
niosis de metales duros o neumoconiosis
por carburo de tungsteno. Sin embargo,
ninguno de estos trminos define la enfer-
medad correctamente.
En primer lugar, tcnicamente la enfer-
medad podra considerarse una neumo-
219 Patologa intersticial producida por otros minerales
coniosis, entendida como una reaccin
pulmonar no neoplsica al inhalar un
mineral o polvo inorgnico, que resulta
en la alteracin de su estructura, excluyen-
do el asma la bronquitis y el enfisema. Sin
embargo, el trmino neumoconiosis sugie-
re la acumulacin de grandes cantidades
de polvo en los pulmones, lo que no es
el caso de esta enfermedad. Al contrario,
como ocurre en la beriliosis, en la enfer-
medad por metales duros la aparicin de
la enfermedad no est relacionada con la
dosis acumulada del metal, sino ms bien
con la susceptibilidad individual del
paciente.
Por otro lado, aunque el principal com-
ponente de los metales duros es el tungs-
teno, el metal que parece realmente pro-
ducir el cuadro es el cobalto
(22)
, por lo que
el trmino de enfermedad por tungsteno
no debe emplearse. Sin embargo, no todas
las exposiciones a todas las presentaciones
de cobalto desarrollan la enfermedad, por
lo que algunos autores prefieren no usar
este nombre.
Finalmente, otra opcin sera emplear
el trmino histolgico de neumona inters-
ticial de clulas gigantes para definirlo,
pero no siempre se tiene una biopsia para
hacer el diagnstico, y la enfermedad no
siempre se manifiesta con una expresin
parenquimatosa. Existen formas de afec-
tacin pulmonar por cobalto, como asma
bronquial ocupacional y afectacin de la
va area que no afectan al parnquima
pulmonar, por lo que algunos autores pre-
fieren no emplear los trminos de enfer-
medad pulmonar por metales duros o tr-
minos histolgicos, haciendo referencia a
su participacin parenquimatosa.
En definitiva, sabiendo que no hay
acuerdo sobre cmo llamar a esta enfer-
medad, en este captulo emplearemos el
trmino de enfermedad por metales duros
para designar al conjunto de afectaciones
pulmonares parenquimatosas y no paren-
quimatosas secundarias a la exposicin de
estos metales.
La enfermedad pulmonar intersticial
por metales duros produce una afeccin
pulmonar variable, que puede ir desde
una neumonitis subaguda hasta la fibro-
sis pulmonar
(23)
. Por este motivo, con fre-
cuencia se puede confundir con una neu-
monitis por hipersensibilidad. Aunque
existen otras formas de presentacin que
incluyen el asma bronquial ocupacional
o la bronquitis crnica, en este captulo
nos dedicaremos al estudio de sus efectos
sobre el intersticio pulmonar. Esta afecta-
cin pulmonar fue considerada como
idioptica y, de hecho, fue catalogada den-
tro de las neumonas intersticiales idiop-
ticas en una de las primeras clasificacio-
nes realizada por Liebow y Carrington en
1969 con el trmino de neumona inters-
ticial de clulas gigantes
(24)
. Sin embargo,
hoy sabemos que tiene una etiologa cono-
cida.
La patogenia no se conoce bien, pero
actualmente se plantean como posibili-
dades un mecanismo inmunolgico o
gentico
(25)
, sin que hasta el momento
tengamos datos definitivos de estas posi-
bilidades.
La clnica es bastante inespecfica y ape-
nas se diferencia de otros pacientes con
fibrosis pulmonar. Los pacientes presen-
tan tos seca y disnea de esfuerzo progresi-
va, que puede llegar a insuficiencia res-
220 Principales patologas
piratoria, crepitantes finos a la ausculta-
cin y acropaquias.
La radiologa del trax presenta un
patrn retculo-nodular difuso, con
aumento de los ganglios linfticos que pue-
den estar acompaados de espacios qus-
ticos en estadios avanzados. La TAC de alta
resolucin presenta reas radioopacas bila-
terales en vidrio deslustrado, con reas de
consolidacin y opacidades reticulares
extensas con bronquiectasias
(26)
. Funcio-
nalmente se puede comportar como una
enfermedad restrictiva con disminucin
de la difusin, aunque en algunos casos se
ha visto un componente obstructivo.
El pronstico y la historia natural de la
enfermedad son variables, y parecen rela-
cionados con la intensidad y la duracin
de la exposicin. En estadios iniciales, la
retirada de la exposicin puede conseguir
una mejora importante en los sntomas e
incluso con la remisin del cuadro, pero
con recurrencia al volver al trabajo
(12)
. Sin
embargo, si contina la exposicin pue-
den persistir los sntomas hasta que llega
un momento en que la retirada de la expo-
sicin no consigue mejora alguna
(27)
.
2.1. Cmo hacer el diagnstico
Al contrario que en la beriliosis, los test
de proliferacin linfocitaria y los test cut-
neos no han demostrado tener utilidad en
el diagnstico de esta entidad. La herra-
mienta ms til para hacer un diagnsti-
co es el lavado broncoalveolar, donde se
pueden ver clulas gigantes multinuclea-
das tpicas. Aunque su ausencia no exclu-
ye el diagnstico, su presencia s que lo
confirma y evita la necesidad de realizar
una biopsia pulmonar. Por tanto, para esta-
blecer un diagnstico se deben cumplir
los siguientes criterios: ser un paciente
expuesto, tener clnica sugestiva y presen-
tar clulas gigantes multinucleadas en el
lavado broncoalveolar o en la biopsia pul-
monar
(28)
. Sin embargo, en este caso es de
especial importancia hacer una historia
ocupacional adecuada y completa, ya que,
como ya hemos explicado, los trabajado-
res con frecuencia no saben qu produc-
tos de los que manejan llevan cobalto. En
los casos en los que no sea posible obte-
ner material histolgico o citolgico, se
debe asumir el diagnstico en los pacien-
tes expuestos con clnica sugestiva, hasta
que no se demuestre lo contrario.
Con objeto de documentar la exposi-
cin laboral se pueden hacer determina-
ciones en sangre o, preferiblemente, en
orina. Los niveles plasmticos de cobalto
en sujetos sanos no expuestos laboralmen-
te son de 0,1-0,5 g/L y en la orina estn
por debajo de 2 g/g de creatinina. Sin
embargo, debido a la rpida eliminacin
del cobalto por orina, un paciente expues-
to slo tendr los niveles elevados si ha tra-
bajado los das previos. Adems, es preci-
so tener en cuenta que, los sujetos fuma-
dores pueden tener una concentracin de
cobalto en orina del doble de lo normal.
Otras causas para elevar los niveles de
cobalto en sangre de sujetos no expuestos
son la implantacin de prtesis de cadera
con alto contenido en cobalto o la toma
de polivitamnicos
(20)
. La concentracin
de cobalto en el lquido del lavado bron-
coalveolar es de 0,6 g/ml, pero no dispo-
nemos de estudios que hayan evaluado sis-
temticamente la utilidad de la medicin
del cobalto en este medio.
221 Patologa intersticial producida por otros minerales
2.2. Manejo del trabajador
La progresin de la enfermedad
depende del estadio en el momento del
diagnstico y de la continuidad de la expo-
sicin desde entonces. En estadios inicia-
les, se ha descrito mejora o incluso remi-
sin completa al retirar la exposicin. Sin
embargo, aquellos pacientes que vuelven
al trabajo y continan estando expuestos
la enfermedad progresar ms o menos
rpidamente hacia una situacin irrever-
sible. Por tanto, la medida teraputica ms
importante es retirar al trabajador de la
exposicin, con objeto de que las lesiones
no proliferen. Ningn otro tratamiento
ha demostrado eficacia.
Existen algunos estudios observacio-
nales en los que se aprecia mejora radio-
lgica y funcional con corticoides o ciclo-
fosfamida. En caso de sntomas llamativos
o de progresin, se pueden emplear cor-
ticoides, pero sin evidencia definitiva de
que sean de utilidad. Existen algunos
casos descritos de trasplante pulmonar y
algn caso de recidiva en el pulmn tras-
plantado
(29)
.
2.3. Resumen con puntos clave a recordar
La enfermedad por metales duros est
producida por cobalto y no siempre el
paciente conoce estar expuesto a dicho
metal.
El cuadro clnico puede variar desde
una neumonitis subaguda a una fibro-
sis intersticial crnica.
El diagnstico se basa en conocer la
exposicin previa, una clnica sugesti-
va y obtener clulas gigantes multinu-
cleadas en el lquido del lavado bron-
coalveolar o la biopsia pulmonar.
El nico tratamiento con efectos demos-
trados es la retirada de la exposicin.
El pronstico depende del momento
del diagnstico y de la continuidad de
la exposicin tras ste.
ENFERMEDAD PULMONAR POR
POLVOS INERTES RADIOOPACOS
1. Enfermedad pulmonar por hierro
(siderosis)
La exposicin a vapores o polvos con
hierro suele ser en forma de xido ferro-
so (Fe
2
O
3
) y su inhalacin en cantidad
suficiente produce un cuadro llamado
siderosis muy benigno y que no est rela-
cionado ni con deterioro funcional ni con
fibrosis, siempre que se inhale en su for-
ma pura
(30)
. Sin embargo, en ocupaciones
en las que se genera polvo o humo de hie-
rro, principalmente soldaduras, suelen ir
contaminadas con otros minerales que s
son capaces de producir alteraciones en
el pulmn, como titanio, aluminio, distin-
tos silicatos o la slice libre
(31)
. La presen-
cia de estos materiales depende del metal
soldado y del tipo de electrodo emplea-
do. En estos casos aparece una lesin pul-
monar llamada silicosiderosis, debido a
que la slice suele ser el material ms
comn. La mayora de los pacientes con
siderosis son soldadores que estn expues-
tos al humo de xido ferroso durante el
trabajo.
Histolgicamente, la siderosis pura se
caracteriza por la presencia de hierro en
los macrfagos y en el intersticio peribron-
covascular. En ocasiones estos macrfagos
con hierro pueden encontrarse en los alv-
222 Principales patologas
olos y en el esputo. Radiolgicamente la
siderosis pura tiene un patrn retculo-
nodular de alta densidad, que est condi-
cionado por la presencia de hierro en las
lesiones. Estas alteraciones mejoran o
incluso desaparecen cuando se retira al
paciente de la exposicin. Aunque los
pacientes con siderosis pura no suelen
mostrar sntomas, parece que el riesgo de
neoplasia es mayor que en la poblacin
general
(32)
.
2. Enfermedad pulmonar por estao
(estaosis)
La neumoconiosis producida por inha-
lacin de estao (estaosis) ocurre prin-
cipalmente en sujetos que manipulan el
mineral tras su extraccin, o en la fundi-
cin o soldadura con dicho metal, donde
se crean humos de xido de estao. His-
tolgicamente los hallazgos son similares
a la neumoconiosis de los trabajadores del
carbn, con macrfagos pigmentados en
los espacios alveolares y en los bronquo-
los terminales y respiratorios donde la
fibrosis es mnima o ausente. Sin embar-
go, la alta densidad del estao produce
una imagen radiolgica muy llamativa, con
lesiones lineales de alta densidad distribui-
das por ambos pulmones sin adenopat-
as descritas. Contrariamente, los pacien-
tes estn asintomticos
(33)
.
3. Enfermedad pulmonar por bario
(baritosis)
El bario y sus sales, sobre todo el sulfa-
to de bario, tienen un uso industrial muy
extendido como colorantes, rellenos, en
la fabricacin de cristal o como medio de
contraste en medicina. La afeccin pul-
monar por bario, o baritosis, presenta
radiolgicamente lesiones lineales muy
densas que regresan cuando el individuo
cesa la exposicin. Histolgicamente apa-
recen macrfagos con bario en la va area
y en el espacio intersticial sin que se aso-
cie a fibrosis. La clnica de estos pacientes
suele ser crisis de broncoespasmo, como
en el asma
(34)
.
ENFERMEDAD PULMONAR POR
OTROS POLVOS INORGNICOS
1. Enfermedad pulmonar por aluminio
El aluminio es un metal ligero, blan-
do, pero resistente, que se extrae del mine-
ral bauxita. Su ligereza, conductividad elc-
trica, resistencia a la corrosin y bajo pun-
to de fusin le convierten en un material
idneo para multitud de aplicaciones. De
manera anloga al cobalto, su exposicin
puede producir desde asma ocupacional
hasta fibrosis pulmonar o, menos frecuen-
temente, una enfermedad granulomato-
sa. Los primeros casos se describieron en
1947
(35)
. Su frecuencia de aparicin es baja
y habitualmente se requieren exposicio-
nes elevadas para desarrollar fibrosis. La
presentacin es indistinguible de una
fibrosis pulmonar, y el patrn histolgi-
co ms observado es el de neumona
intersticial usual
(12)
.
2. Enfermedad pulmonar por titanio
El dixido de titanio se extrae del
mineral ilmenita y se usa principalmen-
te como pigmento en pinturas y papel,
en tinciones y como aditivo en comidas.
Adems, puede formar parte de aleacio-
223 Patologa intersticial producida por otros minerales
nes de algunos metales duros. Los
pacientes expuestos presentan acmulo
de macrfagos en el espacio intersticial,
pero sin fibrosis, considerndose un
material bastante inocuo. Sin embargo,
en este caso s se han descrito algunos
casos de fibrosis pulmonar y de granu-
lomatosis no necrotizante, sugirindose
un mecanismo similar a la beriliosis cr-
nica
(36)
.
BIBLIOGRAFA
1. Kelleher P, Pacheco K, Newman LS. Inorganic dust
pneumonias: the metal-related parenchymal disor-
ders. Environ Health Perspect 2000; 108 (suppl
4): 685-96.
2. Kolanz ME. Introduction to beryllium: uses, regu-
latory history, and disease. Appl Occup Environ
Hyg 2001; 16 (5): 559-67.
3. Gelman I. Poisoning by vapors of beryllium oxy-
fluoride. J Industr Hyg Tox 1936; 15: 371-99.
4. Berkovits M, Israel B. Changes in the lungs by
beryllium oxyfluoride poisoning. Kin Med (Mosk)
1940; 18: 117-22.
5. Van Ordstrand HS. Chemical pneumonia in wor-
ker extracting beryllium oxide. Cleve Clin Q 1943;
10.
6. Hardy HL, Tabershaw IR. Delayed chemical pneu-
monitis occurring in workers exposed to beryllium
compounds. J Indus Hyg Toxicol 1946; 28: 197.
7. Eisenbud M. Origins of the standards for control
of beryllium disease (1947-1949). Environ Res
1982; 27 (1): 79-88.
8. Kreiss K, Mroz MM, Newman LS, Martyny J, Zhen
B. Machining risk of beryllium disease and sensi-
tization with median exposures below 2 micro-
grams/m3. Am J Ind Med 1996; 30 (1): 16-25.
9. Sterner JH, Eisenbud M. Epidemiology of beryl-
lium intoxication. Arch Indus Hyg Occup Med
1951; 4: 123-51.
10. Rossman MD. Chronic beryllium disease: a hyper-
sensitivity disorder. Appl Occup Environ Hyg 2001;
16 (5): 615-8.
11. Maier LA. Genetic and exposure risks for chronic
beryllium disease. Clin Chest Med 2002; 23 (4):
827-39.
12. Maier LA. Clinical approach to chronic beryllium
disease and other nonpneumoconiotic interstitial
lung diseases. J Thorac Imaging 2002; 17 (4): 273-
84.
13. Kreiss K, Wasserman S, Mroz MM, Newman LS.
Beryllium disease screening in the ceramics
industry. Blood lymphocyte test performance and
exposure-disease relations. J Occup Med 1993; 35
(3): 267-74.
14. Hardy HL. Beryllium poisoning-lessons in control
of man-made disease. N Engl J Med 1965; 273 (22):
1188-99.
15. Newman LS, Mroz MM, Balkissoon R, Maier LA.
Beryllium sensitization progresses to chronic
beryllium disease: a longitudinal study of disea-
se risk. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171 (1):
54-60.
16. Saltini C, Winestock K, Kirby M, Pinkston P, Crystal
RG. Maintenance of alveolitis in patients with chro-
nic beryllium disease by beryllium-specific helper
T cells. N Engl J Med 1989; 320 (17): 1103-9.
17. Freiman DG, Hardy HL. Beryllium disease. The
relation of pulmonary pathology to clinical cour-
se and prognosis based on a study of 130 cases
from the U.S. beryllium case registry. Hum Pathol
1970; 1 (1): 25-44.
18. Glazer CS, Newman LS. Occupational interstitial
lung disease. Clin Chest Med 2004; 25 (3): 467-78.
19. Stoeckle JD, Hardy HL, Weber AL. Chronic beryl-
lium disease. Long-term follow-up of sixty cases
and selective review of the literature. Am J Med
1969; 46 (4): 545-61.
20. Nemery B, Verbeken EK, Demedts M. Giant cell
interstitial pneumonia (hard metal lung disease,
cobalt lung). Semin Respir Crit Care Med 2001;
22 (4): 435-48.
21. Nemery B. Metal toxicity and the respiratory tract.
Eur Respir J 1990; 3 (2): 202-19.
22. Demedts M, Gheysens B, Nagels J, Verbeken E,
Lauweryns J, van den Eeckhout A, et al. Cobalt
lung in diamond polishers. Am Rev Respir Dis
1984; 130 (1): 130-5.
23. Sprince NL, Oliver LC, Eisen EA, Greene RE,
Chamberlin RI. Cobalt exposure and lung disea-
se in tungsten carbide production. A cross-sectio-
224 Principales patologas
nal study of current workers. Am Rev Respir Dis
1988; 138 (5): 1220-6.
24. Liebow AA, Carrington CB. The interstitial pneu-
monias. En: Simon M, Potchen EJ, LeMay M
(eds.). Frontiers of pulmonary radiology. New York,
NY: Grune & Stratton; 1969. p. 102-41.
25. Cugell DW. The hard metal diseases. Clin Chest
Med 1992; 13 (2): 269-79.
26. Akira M. Uncommon pneumoconioses: CT and
pathologic findings. Radiology 1995; 197 (2): 403-9.
27. Davison AG, Haslam PL, Corrin B, Coutts II, Dewar
A, Riding WD, et al. Interstitial lung disease and
asthma in hard-metal workers: bronchoalveolar
lavage, ultrastructural, and analytical findings and
results of bronchial provocation tests. Thorax 1983;
38 (2): 119-28.
28. Ohori NP, Sciurba FC, Owens GR, Hodgson MJ,
Yousem SA. Giant-cell interstitial pneumonia and
hard-metal pneumoconiosis. A clinicopathologic
study of four cases and review of the literature. Am
J Surg Pathol 1989; 13 (7): 581-7.
29. Frost AE, Keller CA, Brown RW, Noon GP, Short
HD, Abraham JL, et al. Giant cell interstitial pneu-
monitis. Disease recurrence in the transplanted
lung. Am Rev Respir Dis 1993; 148 (5): 1401-4.
30. Billings CG, Howard P. Occupational siderosis and
welders' lung: a review. Monaldi Arch Chest Dis
1993; 48 (4): 304-14.
31. Sferlazza SJ, Beckett WS. The respiratory health
of welders. Am Rev Respir Dis 1991; 143 (5 Pt 1):
1134-48.
32. Mur JM, Meyer-Bisch C, Pham QT, Massin N, Mou-
lin JJ, Cavelier C, et al. Risk of lung cancer among
iron ore miners: a proportional mortality study of
1,075 deceased miners in Lorraine, France. J
Occup Med 1987; 29 (9): 762-8.
33. Robertson AJ, Rivers D, Nagelschmidt G, Dun-
cumb P. Stannosis: benign pneumoconiosis due
to tin dioxide. Lancet 1961; 1: 1089-93.
34. Levi-Valensi P, Drif M, Dat A, Hadjadj G. [Apro-
pos of 57 cases of pulmonary baritosis. (Results of
a systematic investigation in a baryta factory)]. J
Fr Med Chir Thorac 1966; 20 (4): 443-55.
35. Shaver CG, Ridell AR. Lung changes associated
with the manufacture of alumina abrasives. J Ind
Hyg Toxicol 1947; 29: 145-57.
36. Moran CA, Mullick FG, Ishak KG, Johnson FB,
Hummer WB. Identification of titanium in human
tissues: probable role in pathologic processes. Hum
Pathol 1991; 22 (5): 450-4.
225 Patologa intersticial producida por otros minerales
ASBESTOSIS
1. Definicin
La asbestosis es una fibrosis pulmonar
intersticial difusa ocasionada por la inha-
lacin de fibras de asbesto. El asbesto o
amianto es un silicato fibroso cuyas prin-
cipales caractersticas son el elevado pun-
to de fusin, la resistencia a los agentes
qumicos y la baja conductividad trmica.
Se conocen dos grupos de fibras de asbes-
to, las serpentinas o asbesto blanco y los
anfboles. El crisotilo constituye ms del
90% de las fibras de asbesto
(1)
(Tabla I).
2. Epidemiologa
Existen tres tipos de fuentes de expo-
sicin a las fibras de asbesto: ocupacional,
domstica y ambiental (Tabla II). La expo-
sicin ocupacional es la que ocurre en el
lugar de trabajo y se ha constatado que
existen unas 3.000 aplicaciones diferentes
del asbesto en el mbito laboral. Al estar
prohibido desde enero de 2005 la utili-
zacin industrial del asbesto, en los prxi-
mos aos las industrias con ms riesgo de
exposicin sern las de demolicin y derri-
bo de edificios. La exposicin domstica
afecta a los familiares de trabajadores, al
estar en contacto con las fibras impregna-
das en la ropa de trabajo. La exposicin
ambiental ms frecuente es la que ocurre
en los sujetos que viven en lugares prxi-
mos a las industrias donde se manipula el
asbesto. La presencia de fibras de asbesto
en el aire ambiental puede provenir de
estructuras manufacturadas con asbesto,
presentes en edificios, como techos, puer-
tas cortafuegos, aislantes acsticos, con-
ducciones de gas y agua o bien conductos
de chimeneas. Con el paso del tiempo, las
fibras de asbesto se fragmentan o pulveri-
zan, quedando suspendidas en el aire
ambiental. Asimismo, otra causa de expo-
Neumoconiosis por fibras minerales
Antoni Xaubet, Mara Molina-Molina
12.3
TABLA I. Tipos de fibras de asbesto.
Serpentinas
Crisotilo (asbesto blanco)
Anfboles
Crocidolita (asbesto azul)
Amosita
Antofilita
Tremolita
Actinolita
sicin ambiental tiene lugar en los habi-
tantes de zonas cuyo subsuelo es rico en
asbesto, como sucede en algunas regiones
de Turqua
(1)
.
3. Etiopatogenia
La capacidad de penetracin de las
fibras de asbesto en el parnquima pulmo-
nar depende de su dimetro y longitud.
Las ms nocivas son las de dimetro infe-
rior a 3 m y relacin longitud/dime-
tro de 3:1
(2)
. Los factores determinantes
de las lesiones parenquimatosas pulmona-
res son su durabilidad y su persistencia en
el organismo. Las fibras ms cortas son
fagocitadas por los macrfagos y elimina-
das por los sistemas de aclaramiento pul-
monar. Las fibras ms largas no pueden
ser fagocitadas y eliminadas, por lo que
permanecen en los alvolos. El crisotilo
tiene una vida media de meses, pero los
anfboles pueden permanecer durante
dcadas en el pulmn
(3)
. La impactacin
de las fibras de asbesto en los bronquios y
alvolos da lugar a una reaccin inflama-
toria alveolar (alveolitis), fundamental-
mente, por el acmulo de macrfagos acti-
vados. Las clulas inflamatorias activadas
liberan una serie de citocinas y factores de
crecimiento, que amplifican la respuesta
inflamatoria y estimulan la proliferacin
de fibroblastos y la sntesis de colgeno y
otras protenas de la matriz extracelular,
dando lugar a una fibrosis pulmonar
intersticial
(4,5)
. La reaccin inflamatoria
alveolar y las lesiones parenquimatosas apa-
recen desde el inicio de la exposicin,
pasando por una fase de latencia o subcl-
nica, hasta el desarrollo de la enferme-
dad
(4)
. Debe destacarse que la cantidad de
fibras de asbesto inhaladas no es el ni-
co factor responsable de la aparicin de
la asbestosis, sino que el tiempo transcu-
rrido desde el inicio de la exposicin
(tiempo de latencia) es siempre de gran
importancia. Cuanto mayor es la concen-
tracin de fibras en al aire ambiente, exis-
te mayor riesgo de asbestosis.
4. Pronstico
La asbestosis es una enfermedad irre-
versible y puede progresar, incluso cuan-
do la exposicin ha cesado. En la actuali-
dad, las medidas de higiene industrial apli-
cadas en la mayora de los pases y el reco-
nocimiento temprano de la enfermedad,
han permitido que el diagnstico se esta-
228 Principales patologas
TABLA II. Fuentes de exposicin al asbesto.
Exposicin laboral
Construccin y demoliciones
Industria del automvil
Industria naval
Industria aeronutica
Industria textil
Fabricacin de fibrocemento
Industria del ferrocarril
Aislamientos acsticos y trmicos
Transporte y destruccin de residuos
que contengan asbesto
Recubrimiento de tuberas y calderas
Exposicin domstica
Fibras en la ropa de trabajo de
familiares
Elementos de construccin del hogar
Exposicin ambiental
Subsuelo rico en asbesto
Proximidad de industrias en que se
manipula asbesto
blezca en las fases iniciales de la enferme-
dad, y solo en un 20% de los casos, la
enfermedad evoluciona hacia estadios
avanzados y la aparicin de insuficiencia
respiratoria crnica. El principal factor
que modifica el pronstico de la enferme-
dad y que acorta la esperanza de vida, es
el carcinoma de pulmn, que se asocia con
frecuencia a la exposicin al asbesto
(6)
.
5. Diagnstico
La enfermedad se suele desarrollar des-
pus exposiciones intensas, con un pero-
do de latencia de 12 a 20 aos. Hace unas
dcadas, el tiempo de latencia era breve,
alrededor de 5 aos. Pero la regulacin
creciente de los niveles de exposicin per-
mitidos, condiciona que actualmente el
tiempo de latencia sea mayor y que haya
disminuido la prevalencia de la enferme-
dad
(7)
.
5.1. Manifestaciones clnicas
En las fases iniciales, la enfermedad es
asintomtica. Los sntomas son similares
a las de otras enfermedades pulmonares
intersticiales difusas
(8)
. La disnea de esfuer-
zo progresiva suele ser el primer sntoma,
a la que se puede asociar tos seca. Si coe-
xiste el hbito tabquico, la tos puede ser
productiva. Uno de los signos ms tempra-
nos de la enfermedad es la presencia de
estertores crepitantes inspiratorios, de loca-
lizacin posterobasal, en particular sub-
axilar. Estn presentes entre el 70 y el 90%
de los casos, y pueden auscultarse en
pacientes con radiografa de trax y explo-
racin funcional respiratoria normales. La
acropaquia est presente en el 15-20% de
los casos
(9,10)
.
5.2. Anlisis sanguneos
Los anlisis sanguneos no aportan nin-
gn dato de inters para el diagnstico.
5.3. Radiologa
La radiografa de trax se caracteriza
por un patrn reticulonodulillar bilateral
de predominio en los campos inferiores
en las fases iniciales de la enfermedad. En
estadios avanzados, se observa una dismi-
nucin del tamao de los hemitrax, la
afeccin de los campos pulmonares
medios y superiores y la aparicin de im-
genes en panal de abejas. El desflecamien-
to de la silueta cardaca (imagen en puer-
co espn), que puede observarse en esta-
dios avanzados, se atribuye a la fibrosis de
la pleura mediastnica y del tejido pulmo-
nar circundante. En el 10% de los casos
con enfermedad comprobada histolgica-
mente, la radiografa de trax es normal
(9)
.
La lectura radiogrfica, de acuerdo con la
normativa de la International Labour Office
(ILO), se ha utilizado habitualmente para
valorar la evolucin de la asbestosis y otras
neumoconiosis. No obstante, la aparicin
de la tomografa axial computarizada de
alta resolucin (TACAR) ha motivado que
esta normativa se utilice con menos fre-
cuencia
(11)
. La TACAR detecta la enferme-
dad en el 10-20% de pacientes sintomti-
cos con radiografa de trax normal. Los
hallazgos consisten en opacidades linea-
les intralobulillares, engrosamiento de los
septos intralobulillares, opacidades curvi-
lneas subpleurales, patrn en panal y ban-
das parenquimatosas que se extienden des-
de la pleura hacia el interior del parnqui-
ma pulmonar, y que son reflejo de de la
fibrosis de la pleura visceral. Tanto en la
229 Neumoconiosis por fibras minerales
radiografa de trax como en la TACAR
pueden observarse placas hialinas, carac-
tersticas de la exposicin al asbesto, en el
50% de los casos
(12)
. Los hallazgos de la
TACAR pueden ser similares a los de la
fibrosis pulmonar idioptica. No obstan-
te, en la asbestosis son ms frecuentes las
bandas parenquimatosas y las lneas cur-
vilneas subpleurales que las bronquiecta-
sias por traccin y las imgenes en panal
son menos evidentes
(13,14)
(Fig. 1).
5.4. Exploracin funcional respiratoria
La exploracin funcional respiratoria
se caracteriza por una alteracin ventila-
toria restrictiva, disminucin de los vol-
menes pulmonares y disminucin de la
capacidad de transferencia para el CO,
que puede ser una de las alteraciones fun-
cionales iniciales de la enfermedad. Pue-
de acompaarse de un trastorno ventila-
torio obstructivo en un porcentaje redu-
cido de casos.
5.5. Lavado broncoalveolar
Los hallazgos del anlisis celular del
lavado broncoalveolar no son caractersti-
cos de la enfermedad y no pueden consi-
derarse como criterio diagnstico, aunque
son de ayuda para descartar otras enfer-
medades intersticiales pulmonares. En la
mayora de los casos, muestra una neutro-
filia asociada o no a eosinofilia. En raras
ocasiones, la frmula celular evidencia lin-
focitosis con incremento del cociente lin-
focitos CD4+/CD8+. En estos casos debe
descartarse el diagnstico de sarcoidosis.
En sujetos expuestos sin enfermedad pul-
monar, se ha observado una alveolitis sub-
clnica caracterizada por linfocitosis. No
se ha demostrado que la presencia de una
alveolitis subclnica constituya una fase ini-
cial de la asbestosis
(15,16)
. El inters princi-
pal del lavado borncoalveolar es la detec-
cin de los cuerpos de asbesto, como se
comentar ms adelante.
5.6. Criterios diagnsticos
El punto crucial para establecer el diag-
nstico de asbestosis es la historia labo-
ral para valorar la intensidad y la duracin
de la exposicin. No obstante, las variadas
y mltiples aplicaciones del asbesto o el
hecho que el trabajador no sea conscien-
te de haber estado expuesto, dificultan la
obtencin de una historia laboral adecua-
da
(17)
. Cuando la historia ocupacional no
es fiable o no es concluyente, debe recu-
rrirse a la determinacin de los cuerpos
de asbesto. El estudio cuantitativo de los
230 Principales patologas
Figura 1. TACAR de trax con los hallazgos
propios de la neumona intersticial usual en
un paciente con asbestosis. Se observan placas
pleurales calcificadas y no calcificadas. Las ban-
das fibrticas parenquimatosas y las lneas cur-
vilneas subpleurales (flecha) son frecuentes
en la asbestosis, pero no en la fibrosis pulmo-
nar idioptica.
cuerpos de asbesto en las secreciones res-
piratorias o en el tejido pulmonar es til
para la valoracin de la exposicin al asbes-
to
(18)
. Su determinacin en el esputo o en
el broncoaspirado es poco sensible y solo
identifica correctamente el 50% de los
casos con una concentracin de fibras en
el parnquima pulmonar capaz de produ-
cir enfermedad
(19)
. La concentracin de
cuerpos de asbesto en el lavado broncoal-
veolar tiene una buena correlacin con
los presentes en el parnquima pulmo-
nar
(20)
. Se considera que un recuento
mayor de 1 cuerpo de asbesto/ml de lava-
do broncoalveolar refleja la presencia de
1.000 cuerpos de asbesto/g de tejido pul-
monar seco, concentracin que se ha
demostrado que se asocia habitualmente
con lesiones pulmonares
(21)
. Es decir, una
concentracin superior a 1 cuerpo de
asbesto por ml en el lavado broncoalveo-
lar es indicativa de exposicin relevante
(18)
.
En muestras de tejido pulmonar, se ha
observado que una concentracin de
cuerpos de asbesto inferior a 500/g pue-
de encontrarse en personas residentes en
centros urbanos sin exposicin laboral al
asbesto, muy inferior a la concentracin
de 1.000/g, por debajo de la cual no sue-
le aprender enfermedad pulmonar
(22)
. En
el parnquima pulmonar, solamente el
1% de las fibras de asbesto se recubren de
ferroprotena, dando lugar a los cuerpos
de asbesto, ya que estos se forman a par-
tir de fibras con una longitud superior a
10 m de longitud
(23)
. Un recuento mayor
de 10
6
fibras de ms de 1 m de longitud
o de ms de 10
5
fibras mayores de 5 m
por gramo de tejido pulmonar seco, se
consideran potencialmente causantes de
enfermedad
(24)
. No obstante, la determi-
nacin de la concentracin de fibras de
asbesto en el parnquima pulmonar sola-
mente est indicada en situaciones muy
puntuales, como es el caso de pacientes
con sospecha de enfermedad relaciona-
da con el asbesto en los que la determina-
cin de cuerpos de asbesto no sea conclu-
yente.
El diagnstico de certeza es histolgi-
co y consiste en la presencia de fibrosis
pulmonar intersticial, con caractersticas
anatomopatolgicas similares a las de neu-
mona intersticial usual, y de cuerpos o
fibras de asbesto
(25)
. No obstante, es excep-
cional tener que recurrir a la prctica de
una biopsia pulmonar para establecer el
diagnstico. Se ha establecido una serie
de criterios clnicos que permiten el diag-
nstico de una forma fiable: a) anteceden-
te de exposicin; b) adecuado intervalo
de tiempo entre el inicio de la exposicin
y la deteccin de la enfermedad; c) alte-
raciones radiolgicas indicativas de enfer-
medad pulmonar intersticial difusa; y d)
exclusin de toda enfermedad pulmonar
que pueda cursar con alteraciones radio-
lgicas similares. La presencia de ester-
tores crepitantes, de acropaquia y de alte-
raciones funcionales respiratorias (altera-
cin ventilatoria restrictiva, disminucin
de la capacidad de transferencia del CO)
son datos orientativos, pero no imprescin-
dibles
(26)
.
5.7. Complicaciones
La insuficiencia respiratoria crnica
y cor pulmonale no son frecuentes en la
asbestosis y solo aparecen en fases avan-
zadas en aproximadamente el 20% de los
231 Neumoconiosis por fibras minerales
casos. Diversos estudios han demostrado
que los pacientes con asbestosis tienen
un riesgo 3-5 veces superior a la pobla-
cin general de padecer cncer de pul-
mn, sobre todo en los expuestos que son
fumadores
(27,28)
. Las caractersticas cl-
nicas y tipos histolgicos no difieren de
los diagnosticados en la poblacin gene-
ral sin antecedentes de exposicin al
asbesto. El cncer de pulmn suele apa-
recer en zonas pulmonares con lesiones
fibrticas y en las fases iniciales, su detec-
cin puede presentar dificultades debi-
do a la presencia de alteraciones radio-
lgicas propias de la asbestosis. El meso-
telioma maligno peritoneal, aunque muy
poco frecuente, tiende a asociarse a la
asbestosis, a diferencia del de localiza-
cin pleural, que suele presentarse de
forma aislada
(26)
.
6. Diagnstico diferencial
Con los criterios clnicos aceptados en
la actualidad, el diagnstico de asbesto-
sis no suele causar dificultades. El diagns-
tico diferencial debe realizarse con las
enfermedades pulmonares intersticiales
difusas y con otras enfermedades que pue-
dan cursar con patrn intersticial difuso.
Desde el punto de vista prctico, el diag-
nstico diferencial debe realizarse con las
enfermedades pulmonares intersticiales
difusas que afectan de forma predominan-
te los lbulos inferiores y/o que se acom-
paan de alteraciones pleurales. Debe des-
tacarse que las lesiones anatomopatolgi-
cas ocasionadas por la asbestosis pueden
ser similares a las de la neumona intersti-
cial usual. Estas lesiones anatomopatol-
gicas pueden observarse en otras enferme-
dades pulmonares intersticiales difusas
(8,29)
(Tabla III).
7. Tratamiento y prevencin
No existe ningn tratamiento farmaco-
lgico para la asbestosis. Cuando un pacien-
te es diagnosticado de asbestosis, se debe
suprimir inmediatamente la exposicin.
La prevencin se basa en disminuir los
niveles de exposicin mediante el aban-
dono progresivo de materiales con amian-
to, aislamiento de sus fuentes de produc-
cin, adecuada ventilacin de los lugares
de trabajo y medios de proteccin perso-
nal
(1)
. Los lmites de exposicin laboral
establecidos en los pases industrializados
son de 0,6 fibras/ml de aire para el criso-
tilo y para los otros tipos de asbesto, 0,5
fibras/ml de aire.
Desde enero de 2005 el uso industrial
de asbesto est prohibido por una dispo-
sicin de la Comunidad Europea. Sin
embargo, y dado el largo perodo de laten-
cia de la enfermedad, es posible que sean
diagnosticados en el futuro nuevos casos
de asbestosis. En este sentido, cabe des-
tacar que la demolicin de edificios que
contengan fibras de asbesto es una expo-
sicin a tener en cuenta en el futuro, ya
que se libera gran cantidad de fibras.
Es recomendable realizar controles
mdicos sistemticos a los sujetos expues-
tos, con el fin de detectar la enfermedad.
El control debe incluir historia clnica deta-
llada, radiografa de trax y exploracin
funcional respiratoria, que incluya espiro-
metra, y determinacin de volmenes pul-
monar y de la capacidad de transferen-
cia para CO. En caso de sospecha de asbes-
tosis, es aconsejable practicar una TACAR.
232 Principales patologas
NEUMOCONIOSIS POR FIBRAS
MINERALES ARTIFICIALES
1. Definicin
Las fibras minerales artificiales son
compuestos incombustibles e hidrfobos,
manufacturados a partir de vidrio fundi-
do, rocas, escoria, arcilla de caoln o de
combinaciones de silicio y xido de alu-
minio. Se clasifican en tres grupos: lanas
minerales de aislamiento, filamentos con-
tinuos, denominados comnmente con
el trmino genrico de fibras de vidrio
y las fibras cermicas refractarias
(30)
. La
utilizacin de nuevas tecnologas de fabri-
cacin, ha permitido incorporar a las
fibras aditivos del tipo de aceites minera-
les, como agentes supresores de polvo,
capaces de reducir de manera significa-
tiva su potenciabilidad contaminante
ambiental
(31)
.
2. Epidemiologa
Los filamentos continuos se utilizan en
la elaboracin de materiales de caucho y
plsticos, confeccin de tejidos y materia-
les de aislamiento elctrico. Las lanas
minerales de aislamiento se utilizan en
la manufacturacin de elementos de ais-
lamiento trmico y acstico, en la manu-
factura de aparatos de aire acondiciona-
do y ventilacin, y en la fabricacin de
soportes para horticultura (cultivos sin sue-
lo en invernaderos). Las fibras cermicas
refractarias se utilizan, fundamentalmen-
te, en la manufactura de materiales de ais-
lamiento trmico de hornos. Las fibras arti-
ficiales tambin se emplean para el aisla-
233 Neumoconiosis por fibras minerales
TABLA III. Diagnstico diferencial de la asbestosis.
EPID con afeccin predominante de los campos pulmonares inferiores
Fibrosis pulmonar idioptica
EPID asociadas a enfermedades del colgeno
Neumona intersticial no especfica
EPID que cursan con derrame y/o engrosamientos pleurales
Neumonitis por frmacos (nitrofurantona)
Sarcoidosis
Neumonitis por radioterapia
EPID asociadas a enfermedades del colgeno
EPID que se asocian con el cuadro histolgico de NIU
Fibrosis pulmonar idioptica
EPID asociadas a enfermedades del colgeno
Enfermedad pulmonar intersticial por frmacos
Neumonitis por hipersensibilidad crnica
Enfermedad de Hermansky Pudlak
EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; NIU: neumona intersticial usual.
miento trmico en aeronaves
(32)
. Debido
a sus caractersticas, las fibras minerales
artificiales estn sustituyendo al asbesto en
el mbito industrial.
La mayora de los estudios epidemiol-
gicos en expuestos a fibras artificiales, han
estado dirigidos a valorar el posible riesgo
cancergeno pulmonar, aunque no existe
ninguna evidencia concluyente
(33-36)
. Exis-
te poca evidencia de que las fibras minera-
les artificiales puedan ocasionar enferme-
dad pulmonar intersticial difusa, y solamen-
te se han descrito casos aislados
(37-41)
.
3. Etiopatogenia
Las fibras minerales artificiales pene-
tran escasamente en el rbol bronquial y
su persistencia y durabilidad en el pulmn
son de corta duracin. Estas propiedades
determinan que su potencial efecto txico
al parnquima pulmonar sea limitado. Los
filamentos continuos tienen un dimetro
superior a 3 m y, por tanto, se consideran
fibras no respirables. Las lanas minerales
de aislamiento tienen longitudes y dime-
tros variables. Las fibras cermicas refrac-
tarias presentan diferencias qumicas y
dimensionales respecto a las anteriores.
No es infrecuente que se establezcan
comparaciones entre las fibras minerales
artificiales y las fibras de asbesto, por com-
partir ambas la caracterstica de ser mine-
rales fibrosos. Ello, sin embargo, no debe
interpretarse como determinante de su
similitud en cuanto a los efectos biolgi-
cos, ya que existen tambin diferencias
relevantes entre los dos tipos de fibras.
Mientras que las fibras de asbesto son cris-
talinas y tienen la propiedad de dividirse
longitudinalmente en fibras a su vez ms
finas, las fibras artificiales son de estructu-
ra amorfa, fragmentndose nicamente
en sentido transversal, tendiendo, por tan-
to, a reducirse en longitud, pero siempre
con un dimetro invariable
(30,32)
.
4. Pronstico
En los pocos casos descritos, la enfer-
medad no es progresiva y no evoluciona a
insuficiencia respiratoria
(32)
.
5. Diagnstico
Es poco frecuente la neumoconiosis,
caracterizada por fibrosis pulmonar inters-
ticial, ocasionada por las fibras minerales
artificiales. Se han descrito casos en
expuestos de larga duracin en industrias
de produccin de carburo de silicio y car-
borndum. La radiografa de trax se
caracteriza por la presencia de opacidades
reticulonodulillares difusas, asociadas a
menudo a placas pleurales
(41)
. Se ha des-
crito un caso de neumoconiosis, con
hallazgos radiogrficos similares, en un
carpintero expuesto durante ms de 40
aos en una industria de fibras de
vidrio
(42)
.
En un estudio en trabajadores de una
industria de manufacturacin de fibras
cermicas refractarias, se observ que el
2,7% de los expuestos presentaban placas
pleurales, unilaterales o bilaterales, sobre
todo en los trabajadores con exposicin
superior a los 20 aos, en los que la pre-
valencia de placas pleurales era del 11,4%.
En este estudio no se observaron signos
y sntomas de enfermedad pulmonar
intersticial difusa. Diversos estudios han
analizado los hallazgos de radiografas de
trax realizadas de forma seriada a lo lar-
234 Principales patologas
go de varios aos en amplios grupos de
expuestos, y no se ha observado la presen-
cia de imgenes sugestivas de neumoco-
niosis
(37-40)
. Por otra parte, tampoco se han
observado alteraciones en la exploracin
funcional respiratoria en expuestos a fibras
cermicas refractarias
(43)
.
Drent y cols. han descrito 14 casos de
enfermedad granulomatosa pulmonar
en expuestos a filamentos continuos y
lanas minerales de aislamiento. Las carac-
tersticas clnicas y radiolgicas, eran
idnticas a las de la sarcoidosis y el estu-
dio anatomopatolgico de las muestras
de biopsia transbronquial o quirrgica,
evidenci, asimismo, granulomas simila-
res a los ocasionados por la sarcoidosis.
En seis de los casos, el examen con
microscopa electrnica, mostr la pre-
sencia de las fibras minerales artificiales.
El lavado broncoalveolar mostr los
hallazgos propios de la sarcoidosis (lin-
focitosis con elevacin del cociente lin-
focitos T CD4+/CD8+)
(44,45)
.
En expuestos a fibras cermicas refrac-
tarias se han detectado cuerpos ferrugino-
sos en el lavado broncoalveolar. Sus carac-
tersticas macroscpicas son idnticas a los
de los cuerpos de asbesto, y solamente pue-
den diferenciarse de ellos mediante an-
lisis con microscopa electrnica
(46)
.
No existen criterios establecidos para
el diagnstico de la neumoconiosis por
fibras minerales artificiales. La enferme-
dad debe sospecharse en los sujetos con
antecedentes de exposicin y con altera-
ciones radiogrficas o funcionales respira-
torias sugestivas de enfermedad pulmonar
intersticial difusa. Es importante descar-
tar la exposicin al asbesto, ya que en algu-
nas industrias se han utilizado conjunta-
mente ambos tipos de fibras
(32)
.
Aunque se han descrito pocos casos, la
exposicin a fibras minerales artificales
debe descartarse en los pacientes con sar-
coidosis pulmonar
(44,45)
.
6. Diagnstico diferencial
El diagnstico diferencial debe reali-
zarse con otros tipos de enfermedades pul-
monares intersticiales difusas
(8,32)
.
7. Tratamiento y prevencin
No existe ningn tratamiento farma-
colgico. Cuando un paciente es diagnos-
ticado de neumoconiosis por fibras mine-
rales artificiales, se debe suprimir inme-
diatamente la exposicin.
Las medidas preventivas consisten en
evitar la exposicin a concentraciones ele-
vadas de fibras. Las concentraciones per-
misibles de fibras minerales artificiales en
los lugares de trabajo se han establecido
en 3 fibras/ml de aire para las fibras de
vidrio y lanas de aislamiento, y de 0,1
fibras/ml para las fibras cermicas refrac-
tarias. En estudios realizados en varias
industrias en que se utilizan o manufac-
turan fibras artificiales, se han observado
concentraciones ambientales muy bajas de
fibras: 0,005-0,5 fibras/ml (filamentos con-
tinuos), 0,01-2,0 fibras/ml (lanas de aisla-
miento) y 0,05-10 fibras/ml (fibras cermi-
cas refractarias)
(32)
. Las concentraciones
iguales o superiores a 5 fibras/ml se han
detectado solamente en aplicaciones espe-
cficas, como la inyeccin de borra, la mani-
pulacin de material en espacios cerrados
y las operaciones de demolicin de edifi-
cios
(47)
. En edificios en los que trabajado-
235 Neumoconiosis por fibras minerales
res instalan aparatos de aislamiento trmi-
co y de aire climatizado en edificios, la con-
centracin de fibras es, asimismo, muy baja,
menor de 1/ml
(32)
.
Estudios realizados en el interior de edi-
ficios con sistemas de aislamiento acstico
y/o sistemas de ventilacin manufactura-
dos con fibras minerales artificiales, se han
observado concentraciones de fibras des-
preciables, inferiores a 0,0001/ml, por lo
que el riesgo para la toxicidad pulmonar
para la poblacin que cotidianamente vive
o trabaja en ellos es prcticamente nulo
(48)
.
En los sujetos expuestos es aconseja-
ble el control clnico, radiogrfico y fun-
cional respiratorios de forma peridica,
para detectar de forma precoz la enfer-
medad.
8. Resumen
Aunque la utilizacin del asbesto est
prohibida, probablemente se diagnosti-
carn en el futuro nuevos casos de asbes-
tosis, fundamentalmente, en las indus-
trias de demolicin y derribo de edificios.
Para el diagnstico de la asbestosis es cru-
cial la obtencin de una historia laboral
detallada. Debe sospecharse el diagns-
tico de asbestosis en toda enfermedad
pulmonar intersticial difusa de etiologa
desconocida.
La neumoconiosis por fibras minera-
les artificiales es muy poco frecuente. Al
igual que en la asbestosis, la base del diag-
nstico se centra en la historia laboral. En
ocasiones, las fibras minerales artificiales
pueden ocasionar una enfermedad pul-
monar granulomatosa con manifestacio-
nes clnicas similares a la sarcoidosis. Cuan-
do un paciente sea diagnosticado de sar-
coidosis, debe descartarse siempre el fac-
tor etiolgico de las fibras minerales arti-
ficiales.
BIBLIOGRAFA
1. Martnez C, Mons E, Quero A. Enfermedades
pleuropulmonares asociadas con la inhalacin de
asbesto. Una patologa emergente. Arch Bronco-
neumol 2004; 40: 166-77.
2. Trimbell V. The inhalation of fibrous dust. Ann
NY Acad Sci 1965; 132: 255-73.
3. Churg A. Deposition and clearance of chrysotile
asbestos. Ann Occup Hyg 1994; 38: 625-33.
4. Rom W, Travis WD, Brody AR. Cellular and mole-
cular basis of the asbestos related diseases. Am Rev
Respir Dis 1991; 143: 408-22.
5. Mossman BT, Churg A. Mechanisms in the patho-
genesis of asbestosis and silicosis. Am J Respir Crit
Care Med 1998; 157: 1666-80.
6. Weiss W. Asbestosis: a marker for increased risk of
lung cancer among workers exposed to asbestos.
Chest 1999; 115: 536-549
7. American Thoracic Society. The diagnosis of non
malignant diseases related to asbestos. Am Rev Res-
pir Dis 1986; 134: 363-8.
8. Xaubet A, Ancochea J, Blanquer R, Montero C,
Morell F, Rodrguez Becerra E, et al. Normativa
para el diagnstico y tratamiento de las enferme-
dades pulmonares intersticiales difusas. Arch Bron-
coneumol 2003; 39: 580-600.
9. Ross R.M. The clinical diagnosis of asbestosis in
this century requires more than a chest radio-
graph. Chest 2003; 124: 1120-8.
10. Bgin R. Asbestos-related diseases. En: Occupatio-
nal lung disorders. European Respiratory Mono-
grah. Ed, Mapp C.E. n 11, 1999. p. 158-77.
11. Hendrick DJ, Burge PS, Beckett WS, Churg A.
Occupational disorders of the lung. London: WB
Saunders; 2002.
12. Begn R, Ostiguy G, Filion R. Computed tomo-
graphy in the early detection of asbestosis. Br J Ind
Med 1993; 50: 689-98.
13. Al Jarad N, Strickland B, Pearson MC, Rubens MB,
Rudd RM. High resolution computed tomography
236 Principales patologas
assessment of asbestosis and cryptogenic fibrosing
alveolitis: a comparison study. Thorax 1992; 47:
645-50.
14. Akira M, Yamamoto S, Inoue Y, Sakatani M. High
resolution CT of asbestosis and idiopathic pulmo-
nary fibrosis. AJR 2003; 291: 163-9.
15. Costabel U, Donner CF, Haslam PL, Rizzat G, Tes-
chler H, Velluti G, et al. Clinical role of BAL in
occupational lung diseases due to mineral dust
exposure. Eur Respir Rev 1992; 8: 89-96.
16. Xaubet A, Rodrguez Roisn R, Bomb JA, Marn
A, Roca J, Agust Vidal A. Correlation of broncho-
alveolar lavage and clinical and functional fin-
dings in asbestosis. Am Rev Respir Dis 1986; 133:
848-54.
17. Begn R, Christman JW. Detailed occupational his-
tory: the cornestone in the diagnosis of asbestos
related lung disease. Am J Respir Crit Care Med
2001; 163: 705-10.
18. De Vuyst P, Karjlainen A, Dumortier P. Guidelines
for mineral fiber anlisis in biological samples:
report of of the ERS working Group. Eur Respir J
1988; 11: 1416-26.
19. Teschler H, Thompson AB, Dollenkamp R,
Konietzko N, Costabel U. Relevance of asbestos
bodies in sputum. Eur Respir J 1996; 9: 680-6.
20. De Vuyst P. Dumortier P, Moulin E, Yourassowsky
N, Roomans P, De Francquen P, et al. Asbestos
bodies in bronchoalveolar lavage reflect lung
asbestos body concentration. Eur Respir J 1988;
1: 362-7.
21. Karjalainen A, Piipari R, Mntyl T, Mnkknen
M, Nurminen M, Tukiainen P, et al. Asbestos
bodies in bronchoalveolar lavage in relation to
asbestos bodies and asbestos fibers in lung
parenchyma. Eur Respir J 1996; 9: 1000-5.
22. Mons E, Teixid A, Lpez D, Aguilar X, Fiz J, Ruiz
J, et al. Asbestos bodies in normal lung of Western
Mediterranean populations with no occupational
exposure to inorganic dusts. Arch Environ Health
1995; 50: 305-11.
23. Pooley FD. Asbestos bodies: their formation,
composition and character. Environ Res 1972;
5: 363-79.
24. Poley FD, Ranson DL. Comparison of the results
of asbestos fibre dust counts in lung tissue obtai-
ned by analytical electron microscopy and light
microscopy. J Clin Pathol 1986; 39: 313-7.
25. Newman Taylor AJ, Cullinan O. Diagnosis of occu-
pasional lung disease. En : Occupational lung
disorders. European Respiratory Monograh. Ed.
Mapp C.E. n 11, 1999. p. 65-105.
26. Rodrguez Roisin R, Mons Molas E. Enferme-
dades pulmonares de tipo ocupacional. En: Farre-
ras Rozman (ed.). Medicina Interna. 15 edicin.
Madrid: Elsevier; 2004. p. 817- 23.
27. Karjalainen A, Pukkala E, Kauppinen T. Inciden-
ce of cancer among Finnish patients with asbestos
related pulmonary or pleural fibrosis. Cancer Cau-
ses Control 1999; 10: 51-7.
28. Hughes JM, Weill H. Asbestosis as a precursor of
asbestos related lung cancer: results of a prospec-
tive mortality study. Br J Ind Med 1991; 48: 229-33.
29. American Thoracic Society/European Respira-
tory Society international multidisciplinary con-
sensus classification of the idiopathic interstitial
pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 2002;
165: 277-304.
30. Sueiro A, Sobradillo V, Xaubet A, lvarez C, Serra-
no E, de la Pea E, et al. Fibras minerales artificia-
les y enfermedad respiratoria. Arch Bronconeu-
mol 1996; 32: 403-9.
31. Crawford NP, Kello F, Jarvisalo JO. Monitoring and
evaluating man made mineral fibers: work of
WHO/euro reference scheme. Ann Occup Hyg
1987; 31: 557-65.
32. De Vuyst P, Dumortier P, Swaen GMH, Pairon JC,
Brochard P. Respiratory health effects of man-
made vitreous (mineral) fibres. Eur Respir J 1995;
8: 2149-73.
33. Enterline PE, Marsh GM, Henderson V, Calla-
han C. Mortality update of a cohort of U.S. man-
made mineral fiber workers. Ann Occp Hyg
1987; 31: 625-31.
34. Simonato L, Fletcher AC, Cherrie JV, Andersen A,
Bertazzi P. The International Agency for research
of cancer, historical cohort study of MMMF pro-
duction workers in seven European Countries:
extension of the follow-up. Ann Occup Hyg 1987;
31: 603-23.
35. Baan RA, Grosse Y. Man-made mineral (vitre-
ous) fibres: evaluations of cancer hazards by the
IARC monographs programme. Mut Res 2004;
553: 43-58.
36. Brown RC, Bellmann B, Muhle H, Davis JM,
Maxim LD. Survey of the biological effects of
237 Neumoconiosis por fibras minerales
refractory ceramic fibres: overload and its possi-
ble consequences. Ann Occup Hyg 2005; 49: 295-
307.
37. Lockey J, Lemasters G, Rice C, Hansen K, Levin
L, Shipley R, et al. Refractory ceramic fiber expo-
sure and pleural plaques. Am J Respir Crit Care
Med 1994; 154: 1405-10.
38. Lockey JE, LeMasters GK, Levin L, Rice C, Yiin J,
Reutman S, et al. A longitudinal study of chest
radiographic changes of workers in the refractory
ceramic fiber industry. Chest 2002; 121: 2044-51.
39. Hughes JM, Jones RN, Glindmeyer HW. Follow-
up study of workers exposed to man made mine-
ral fibers. Br J Ind Med 1993; 50: 658-67.
40. Cowie HA, Wild P, Beck J. An epidemiologic study
of the respiratory health of workers in the Euro-
pean refractory ceramic fibre (RCF) industry.
Occup Environ Med 2001; 58: 800-10
41. Bgin R, Dufresne A, Cantin A, Masse S, Sebas-
tin P, Perrault G. Carborundum pneumoconio-
sis. Fibers in the mineral activate macrophages to
produce fibroblast growth factors and sustain the
chronic inflammatory disease. Chest 1989; 95:
842-9.
42. Takahashi T, Munakata M, Takekawa H, Yukihiko
H, Kawakami Y. Pulmonary fibrosis in a carpenter
with long-lasting exposure to fiberglass. Am J Ind
Med 1996; 30: 596-600.
43. Lockey JE, Levin LS, Lemasters GK, McKay RT,
Rice CH, Hansen KR, et al. Longitudinal estima-
tes of pulmonary function in refractory ceramic
fiber manufacturing workers. Am J Respir Crit Care
Med 1998; 157: 1226-33.
44. Drent M, Bomans PHH, Van Suylen RJ, Lamers
RJS, Bast A, Wouters EFM. Association of man-
made mineral fibre exposure and sarcoidlike gra-
nulomas. Resp Med 2000; 94: 815-20.
45. Drent M, Kessels BLJ, Bomans PHH, Wagenaar
Sj.Sc., Henderson RF. Sarcoidlike lung granulo-
matosis induced by glass fibre exposures. Sarcoi-
dosis Vasc Diffuse Lung Dis 2000; 17: 86-7.
46. Dumortier P, Broucke I, De Vuyst P. Pseudoasbes-
tos bodies and fibers in bronchoalveolar lavage of
refractory ceramic fiber users. Am J Respir Crit
Care Med 2001; 164: 499-503.
47. Dogson J., Cherrie J, Groat S. Estimates of past
exposure to respirable man-made mineral fibers
in the European insulation wood industry. Am
Occup Hyg 1987; 31: 567-82.
48. Tiesler H, Telchert U, Draeger U. Studies on the
fiber dust exposition at building sites cause by insu-
lation. Atmospheric Env 1990; 24: 143-6.
238 Principales patologas
CONCEPTO
Las neumonitis por hipersensibilidad
(tambin llamadas alveolitis alrgicas
extrnsecas) constituyen un grupo de enfer-
medades, cuya lesin histolgica comn es
la bronquioloalveolitis, o sea, una inflama-
cin en la pared bronquiolar y alveolar que
tambin afecta al intersticio, con acmulo
predominante de linfocitos y presencia de
macrfagos espumosos.
ETIOLOGA
Aunque una inflamacin, como la que
hemos descrito, puede ser secundaria a un
efecto adverso en el tejido pulmonar pro-
ducido por algunos frmacos, el trmino
neumonitis por hipersensibilidad suele res-
tringirse a las alteraciones clnico-histol-
gicas producidas como consecuencia de la
inhalacin de sustancias orgnicas. La gran
cantidad de sustancias de origen orgni-
co que el hombre puede inhalar han con-
dicionado que la lista de neumonitis por
hipersensibilidad resulte cada da ms lar-
ga (Tabla I). En esta tabla se han situado
en los 12 primeros lugares las entidades que
han sido diagnosticadas en nuestro medio.
EPIDEMIOLOGA
La frecuencia de presentacin es mal
conocida, pudindose nicamente decir
que las NH que se diagnostican con ms
frecuencia en nuestro pas son el pulmn
del cuidador de aves, la espartosis y el pul-
mn del granjero, este ltimo en las zonas
de alta pluviosidad, como las de la corni-
sa cantbrica.
ANATOMA PATOLGICA
La histologa caracterstica es la que
muestra la trada constituida por: 1) infil-
tracin intersticial linfocitaria e histiocita-
ria, que tambin se comprueba en la pared
alveolar, junto con; 2) formacin de granu-
lomas en el intersticio, poco numerosos y
constituidos de manera ms laxa que los de
la sarcoidosis; y 3) afectacin inflamatoria
de la pared bronquiolar, con eventuales
lesiones cicatrizales que estrechan su luz,
Neumonitis por hipersensibilidad
Ferran Morell
12.4
240 Principales patologas
TABLA I. Neumonitis por hipersensibilidad.
Enfermedad Fuente de antgeno Antgeno
Pulmn del granjero Heno enmohecido Sacharopolyspora rectivirgula, T.
vulgaris, A. flavus y A. fumigatus
Pulmn del cuidador de aves Palomo, periquito, cotorra, etc. Protenas sricas, excrementos,
polvillo (bloom)
Espartosis (estipatosis) Esparto, escayolas del techo Aspergillus, Penicillium
Suberosis Corcho enmohecido Penicillium frequentans
Aspergillus sp
Pulmn del acondicionador Acondicionadores, Actinomicetos termoflicos,
de aire humidificadores bact. termotolerantes, protozoos
Pulmn del humidificador Agua del humidificador Cephalosporium acremonium y
ultrasnico casero contaminada Candida albicans
Pulmn de los limpiadores Embutidos humedecidos Penicillium y Aspergillus
de embutidos
Pulmn de ncar Conchas marinas, botones, perlas Protenas
Pulmn de los insecticidas Insecticidas Piretroides
Pulmn del trabajador con Plsticos, resinas y epoxy cidos anhdridos
plsticos y resinas
Pulmn de la soja Polvo de soja Protenas de la soja
Pulmn de la Candida Material contaminado Candida sp
Orinas, etc.
Pulmn del cuidador de setas Setas en cultivo T. vulgaris y Sacharopolyspora
rectivirgula
Pulmn del isocianato Espuma, adhesivos, pinturas Isocianato
Bagazosis Bagazo (caa de azcar) T. vulgaris y T. Sachari
Enfermedad de los Corteza de arce hmeda Cryptostoma corticale
descortezadores de arce
Sequoyosis Serrn enmohecido Grafium y Aureobasidium pullulans
Enf. del polvo de madera Ramn (Gonystylus balcanus)
Pulmn de los trabajadores Cebada enmohecida, malta A. clavatus y A. fumigatus
de la malta
Enf. de los tratantes con grano Trigo, etc., contaminados Sitophilus granarius
(enfermedad de los molineros)
Enf. de los trabajadores de la Pulpa enmohecida Alternaria
pulpa de la madera
Pulmn de los lavadores de queso Moho del queso Penicillium casei y Aracus siro
Pulmn de los trabajadores de Fbrica de harina de pescado Harina de pescado
harina de pescado
Pulmn de los trabajadores de Basura de plantas Streptomyces albus
fertilizantes
tpicas de la bronquiolitis obliterante. Los
infiltrados inflamatorios y los granulomas,
en muchas ocasiones, no llegan a observar-
se en las muestras de tejido obtenidas
mediante biopsia transbronquial
(1)
. En la
fase crnica se pueden observar lesiones de
241 Neumonitis por hipersensibilidad
TABLA I. Neumonitis por hipersensibilidad (continuacin).
Enfermedad Fuente de antgeno Antgeno
Enf. de los procesadores de tabaco Tabaco Aspergillus
Pulmn de los peleteros Pieles de astracn y zorro Polvo de la piel
Pulmn de los trabajadores Grano de caf Polvo de caf
del caf
Pulmn por inhalacin de polvo Rap de hipfisis Hormona pituitaria
de hipfisis
Enfermedad por metales pesados Cobalto Cobalto
Beriliosis Nen, aparatos de TV Berilio
Enf. de los techos de paja de Techo de paja Streptomyces olivaceus
Nueva Guinea
Pulmn de los detergentes Detergentes enzimticos Bacillus subtillis
Enfermedad de los cuarteadores Polvo de pimentn Mucor stolonifer
de pimentn (paprika)
Aerosol de agua contaminada Escape en maquinaria refrigerada 6 hongos diferentes
por agua
Pulmn de los tomadores de Agua de lago contaminada Aureobasidium sp.
sauna
Enfermedad cptica Envolturas de las momias
Pulmn de los cuidadores de Ratas viejas Protenas de la orina
roedores
Alveolitis de verano de Japn Humedad interior Trichosporon cutaneum
Candida albidus
Cryptococus neoformans
Pulmn de los operarios de Fluidos lubricantes (taladrinas) Pseudomonas fluorescens
maquinaria y refrigerantes Aspergillus niger
Metal working fluid Rhodococcus sp
Staphylococcus
Mycobacterium immunogenum
Pulmn del viador Hongo de la vid Botrytis cinerea
Pulmn del sericulturista Larva de la seda Protenas de la larva
Pulmn del bao exterior Spray de agua caliente Mycobacterium avium complex,
caliente (spa) y de la ducha Cladosporium
interior. Hot tube
(10)
Muchos otros casos espordicos han sido publicados. T: Tercoactinomices; A: Aspergillus.
fibrosis intersticial y/o signos de inflama-
cin bronquial crnica, segn sea la evolu-
cin clnica a fibrosis o a EPOC, que haya
seguido el paciente.
PATOGENIA
Tanto los trastornos inmunolgicos que
comportan la activacin de los factores del
tipo III de la clasificacin de Gell y
Coombs de las inmunopatas, que tradu-
ce la puesta en marcha de anticuerpos
especficos frente a los antgenos causales,
como de los del tipo IV, o sea, activacin
de los linfocitos T, se hallan imbrincados
en los mecanismos patognicos de estas
entidades.
CLNICA
La forma aguda es la que se presenta
tras la inhalacin de grandes cantidades
del agente causante de la enfermedad.
Los sntomas se inician unas horas des-
pus de haberse producido la inhalacin,
en general, a las 4-8 horas, manifestndo-
se con sensacin de mal estado general,
tos usualmente seca, disnea de grado
variable, pero que puede llegar a ser muy
intensa, acompaada no infrecuentemen-
te de hipoxemia; fiebre que puede ser alta
y, por ltimo, dolor torcico preesternal
en forma de tirantez, muy caracterstico,
aunque inconstante. La auscultacin reve-
la nicamente la presencia de crepitan-
tes, sobre todo en las bases, y no es usual
la auscultacin de sibilantes. La radiogra-
fa de trax demuestra un patrn miliar
fino difuso, pudiendo tambin ser de tipo
alveolar. La TAC torcica
(2)
demuestra las
caractersticas reas parcheadas en vidrio
esmerilado (en mosaico) e imgenes
micronodulillares de tipo centrilobulillar.
La funcin pulmonar demuestra un
patrn restrictivo o bien mixto con dismi-
nucin de la DLCO. Al cesar el contacto
con el antgeno, los sntomas ceden
espontneamente, entre 1 y 3 das, para
reiniciarse si se produce una nueva expo-
sicin. La forma subaguda ocurre tras inha-
laciones continuadas, pero no masivas,
del agente causal (p. ej., en un cuidador
de una sola ave). Los sntomas son aste-
nia, mal estado general, prdida de peso,
febrcula, tos en general seca, pero no
infrecuentemente productiva y disnea de
esfuerzo. Se auscultan estertores crepitan-
tes bibasales y la radiografa de trax reve-
la un patrn intersticial, en ocasiones
miliar. En algunos casos la radiografa es
normal, debindose practicar en estos
casos una TAC torcica de alta resolucin,
que demostrar un tpico patrn noduli-
llar centrolobulillar y/o zonas en vidrio
esmerilado, en cuyo interior pueden
observarse zonas de hiperclaridad que tra-
ducen sendas lesiones de bronquiolitis
(imagen en mosaico). Si tras la repeticin
de episodios de agudizacin o de la for-
ma subaguda contina el contacto con el
antgeno causal, algunos pacientes pue-
den evolucionar a la forma crnica, carac-
terizada bien por un cuadro similar al de
fibrosis pulmonar idioptica, o bien por
una forma clnica con obstruccin al flu-
jo areo y expectoracin, es decir, como
un cuadro de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crnica.
242 Principales patologas
EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS Y PAUTA
DIAGNSTICA (Fig. 1)
Los datos analticos rutinarios son de
muy poca ayuda: ligera elevacin de la
VSG, neutrofilia y aumento de las gamma-
globulinas, en especial de la IgG. El diag-
nstico debe basarse en las pruebas inmu-
nolgicas. En primer lugar, se practicar
una prueba cutnea especfica
(3)
con una
inyeccin intradrmica de 0,1 ml de una
solucin que contenga 1 mg del extracto
de la sustancia en cuestin por 100 ml de
suero fisiolgico (0,01 mg/ml) (p. ej., sue-
ro del ave en cuestin o heno enmoheci-
do en el caso del pulmn del granjero).
Con la inyeccin se producir una ppula
de unos 5 mm de dimetro en el antebra-
zo y se efectuar posteriormente la lectu-
ra a los 10-15 minutos; sta se considerar
positiva cuando el dimetro mximo de la
243 Neumonitis por hipersensibilidad
Figura 1. Algoritmo diagnstico ante la sospecha de AAT.
Neumonitis por
hipersensibilidad
Prueba de broncoprovocacin y/o
LBA + biopsia transbronquial
Una anergia o hipoergia en las pruebas cutneas de
hipersensibilidad retardada ayudarn al diagnstico
Se descarta neumonitis
por hipersensibilidad
Prueba de
broncoprovocacin
y/o LBA+ biopsia
transbronquial
Contacto con el antgeno
Clnica compatible
Radiologa TAC y funcionalismo compatibles
Precipitinas o ELISA
Prueba cutnea especfica inmediata
Ambos + Solo uno + Ambos
Evitacin del
antgeno
Mejora No mejora
induracin sea igual o superior a 10 mm;
a las 8 h se lleva a cabo la lectura semirre-
tardada siguiendo el mismo criterio para
evaluar su positividad; esta lectura semi-
rretardada tienen menos valor que la inme-
diata. Con el mismo extracto, pero a la
dilucin correspondiente (como norma
general 0,1 mg/ml), se efecta la determi-
nacin de anticuerpos especficos, bien
por tcnica de inmunodifusin (precipiti-
nas) o, mejor, por deteccin cuantificada
de anticuerpos por la tcnica de ELISA.
La prueba de determinacin de precipiti-
nas por una u otra tcnica es muy sensible,
como tambin sucede con la prueba cut-
nea, pero presenta un mayor nmero de
falsos positivos que esta ltima.
En caso de duda o de negatividad de
alguna de estas dos pruebas, se realiza la
prueba de broncoprovocacin
(4)
, que con-
siste en hacer inhalar al paciente en con-
diciones controladas el antgeno en cues-
tin. Previamente a la prueba y en cada
una de las 8 horas siguientes se efecta:
determinacin de la temperatura, Rx de
trax, espirometra y difusin del CO.
Antes y a las 6-8 horas del inicio tambin
se realiza un recuento y frmula leucoci-
tarios. La concentracin inicial de la solu-
cin antignica ser de 0,01 mg/ml, rea-
lizndose una inhalacin de 2 ml, que se
repite al da siguiente a 0,1 mg/mL; en
caso de nueva negatividad puede reali-
zarse dicha inhalacin durante un total
de 5 das, ya que, en ocasiones, la dismi-
nucin de los parmetros funcionales, es
decir, la positividad de la prueba, se pro-
duce paulatinamente y no en un solo da.
Incluso, si la sospecha es alta, se puede
finalmente exponer al individuo directa-
mente de modo controlado, a la fuente
antignica. La positividad de la prueba
confirma el diagnstico. La prctica de
estas pruebas requiere usar un extracto
antignico que tenga potencia antigni-
ca, lo que no siempre ocurre en los
extractos comercializados; por este moti-
vo, los centros de referencia usan sus pro-
pios extractos.
La prueba se dar por positiva si se
constata cualquiera de los siguientes cri-
terios con respecto al valor previo a la
prueba:
1. Disminucin > 15% de la CVF o del
20% o ms de la DLCO.
2. Disminucin entre 10-15 de la CVF y
adems uno de los siguientes criterios:
Aumento 20% de los PMN en sangre.
Cambios radiolgicos evidentes.
Disminucin de la Sa O
2
> 3 mm Hg.
Sntomas clnicos (T 0,5 C con res-
pecto a la basal, o bien tos, disnea,
artromialgias, presin pretorcica, o
aumento de crepitantes).
3. Disminucin de la FVC, aunque sea
menor del 10% si va acompaada de,
al menos, 3 de los criterios enumera-
dos en el punto 2).
En la figura 2 mostramos una hoja de
informe de nuestro laboratorio de funcin
pulmonar con las determinaciones prac-
ticadas a un paciente afecto de neumo-
nitis por hipersensibilidad.
Si a pesar de la prueba de provocacin
el diagnstico es an dudoso o se quiere
confirmar, puede practicarse una fibro-
broncoscopia con lavado broncoalveolar,
que demostrar un aumento porcentual
de linfocitos, con una disminucin del
cociente linfocitos T (CD
4
) colaborado-
244 Principales patologas
res T (CD
8
) citotxicos, a consecuencia
de un aumento de estos ltimos. Sin
embargo, en ocasiones, al igual que suce-
de en la sarcoidosis, se comprueba un
predominio de los LTCD
4
. Tambin cuan-
do se efecta el lavado inmediatamente
tras la exposicin se comprueba un
aumento de los LTCD
4
y de los polimor-
fonucleares.
Si se practican tomas de biopsia trans-
bronquial los hallazgos esperados son:
1. Infiltrado intersticial por linfocitos,
monocitos y mastocitos. Esta es la
manifestacin ms frecuentemente
hallada, y en un alto porcentaje de
biopsias transbronquiales, el nico
hallazgo patolgico.
2. Ocasionales granulomas laxos, mal con-
formados.
3. Bronquiolitis, en ocasiones de tipo obli-
terante.
Es la trada, que si bien no es patogno-
mnica, es muy caracterstica de NH.
Se ha comprobado que una anergia
o hipoergia frente a una batera de prue-
bas cutneas retardadas (candidina, tri-
cofitina y PPD), al igual que sucede en
la sarcoidosis, es tambin frecuente en
las neumonitis por hipersensibilidad,
por lo que, su prctica puede servir
como ayuda diagnstica complementa-
ria
(5)
.
Biopsia pulmonar quirrgica
Slo est indicada excepcionalmen-
te, ya que el diagnstico debe realizarse
con los otros mtodos. En ocasiones suce-
de que se ha realizado una BPQ en el
contexto diagnstico de una enfermedad
pulmonar intersticial difusa, comprobn-
dose lesiones caractersticas de NH. En
este caso debe iniciarse un interrogato-
rio orientado a hallar la posible fuente
antignica, teniendo en cuenta que ms
que un antgeno raro, debe interrogar-
se por exposiciones poco comunes de
antgenos frecuentes, como puede ser el
caso de los almohadones o edredones de
plumas, o incluso exposiciones a antge-
nos del interior, aunque se hallen en
escasa cantidad
(6)
.
245 Neumonitis por hipersensibilidad
16.000
12.000
8.000
4.000
0
7.400
14.300
37,5
37
36,5
36
35,5
35
36,3
36,5 36,5
36,3 36,3
36,9
37,1
36,9
36,8
36,7
36,4
12
10
8
6
12,4
11,1
11
10,2
11,2
10,4
9,5
10,7
11
11,9
12,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
0 0,5 1 2 3 4 5 6 7
Tiempo de post-inhalacin (horas)
5,78
5,6
5,92
5,95
6,01
6,04 6,03 6,05
5,99
6,26
6,04
8 24
Leucocitos
Temp.
DLCO
FVC
Figura 2. Espartosis.
DIAGNSTICO
El diagnstico es fcil en las formas agu-
das si se sigue la pauta de estudio que se
propone en la figura 1. En las formas sub-
agudas el diagnstico se realiza siguien-
do la misma sistemtica, si bien en ausen-
cia de episodios agudos en la anamnesis,
el diagnstico deber sustentarse prefe-
rentemente en la TAC, el lavado bronco-
alveolar (y biopsia transbronquial), y/o en
la prueba de provocacin. Las formas cr-
nicas de fibrosis difusa o de neumopata
obstructiva crnica son de diagnstico ms
difcil, por cuanto el paciente puede ya no
estar en contacto con la fuente sospecho-
sa, por lo que, tanto la prueba cutnea
inmediata como la deteccin de precipi-
tinas pueden incluso haberse negativiza-
do; adems, es posible que la prdida de
capacidad funcional experimentada por
el paciente, no permita la prctica de una
broncofibroscopia ni una prueba de bron-
coprovocacin.
Recientemente, un grupo de expertos
en neumonitis por hipersensibilidad
(7)
,
tras un estudio de finalmente 662 pacien-
tes consecutivos, afectos de una enferme-
dad pulmonar difusa en el que la NH
entraba en el diagnstico diferencial, ha
podido concluir que el diagnstico es alta-
mente probable si se cumplen todos los
siguientes criterios: 1) exposicin a un
agente conocido como productor de NH;
2) positividad de las precipitinas; 3) epi-
sodios recurrentes con clnica compatible;
4) crepitantes inspiratorios; 5) sntomas a
las 4-8 horas de la exposicin; 6) prdida
de peso. As pues, en estos casos se podr-
an obviar las exploraciones invasivas
(7)
.
DIAGNSTICO DIFERENCIAL
El nico diagnstico diferencial, que
en la prctica se plantea de forma urgente
en la forma micronodulillar, es con la tuber-
culosis miliar: las cifras bajas de hemates
y hemoglobina, junto con alteraciones en
el recuento y la frmula leucocitarios, la
hipoalbuminemia y la hiponatremia, apo-
yan el diagnstico de tuberculosis, mien-
tras que la comprobacin de una hiper-
gammaglobulinemia ira en favor de la neu-
monitis por hipersensibilidad
(8)
. La tincin
para el bacilo tuberculoso en esputo, espon-
tneo o inducido, la prueba de Mantoux,
que al igual que el resto de la batera de
pruebas de inmunidad retardada a menu-
do es negativa en la neumonitis por hiper-
sensibilidad, (aunque ocasionalmente tam-
bin en la miliar tuberculosa) y la positi-
vidad de la prueba cutnea inmediata fren-
te al antgeno en cuestin, ayudarn en 24-
48 horas a la rpida orientacin diagnsti-
ca diferencial entre las dos entidades. Se
debe, igualmente, diferenciar del sndro-
me txico por polvos orgnicos (micotoxi-
cosis), que es un cuadro producido tras
inhalacin de polvo orgnico (granos, cor-
cho, etc.) y que cursa con fiebre, escalofr-
os, tos, disnea, tirantez pretorcica, dolo-
res musculares y nuseas, pero que tiene
lugar a las 24-72 horas de la exposicin
masiva, y la deteccin de precipitinas es
negativa; en el lavado broncoalveolar pre-
dominan los neutrfilos, la radiografa de
trax es normal y suele ocurrir nicamen-
te tras inhalacin de grandes cantidades de
polvo. La afeccin, al ser por mecanismo
txico, afecta igualmente a los otros com-
paeros de trabajo en contacto con el pol-
246 Principales patologas
vo. Finalmente, en el diagnstico diferen-
cial debern entrar las otras enfermedades
pulmonares intersticiales difusas.
PRONSTICO Y TRATAMIENTO
Cuando el diagnstico se efecta pre-
cozmente y se evita el contacto con el ant-
geno, prcticamente la totalidad de los
casos retrogradan, persistiendo en algu-
nos pacientes una ligera disfuncin de la
pequea va area. En todo caso, en una
casustica hospitalaria amplia, hemos podi-
do comprobar que el pronstico, no es tan
benigno, ya que en algo ms de un 20%
de los casos, dependiendo, en parte, del
tiempo que el individuo ha estado expues-
to al antgeno
(9)
, se comprueba una evo-
lucin a la cronicidad bien en forma de
fibrosis o de EPOC.
El tratamiento idneo consiste en la
supresin del contacto con el antgeno.
En caso de no poder abandonar el contac-
to con la fuente antignica por motivos
econmicos o laborales, se proveer al
paciente de una mscara protectora. Pue-
de intentarse tambin la administracin
de glucocorticoesteroides inhalados de
forma continuada, si bien su eficacia no
est an comprobada.
Si bien el tratamiento con glucocorti-
costeroides orales alivia y acorta la fase agu-
da y ha mejorado la funcin pulmonar en
muchos casos que estaban en fase avanza-
da, hasta ahora, a pesar de experiencias
individuales exitosas, no est completamen-
te demostrado su efecto beneficioso a lar-
go plazo. Los corticosteroides orales se indi-
can en aquellos pacientes que presentan
una prdida significativa de funcin pul-
monar mantenindose hasta que las prue-
bas funcionales vuelven a la normalidad o
alcanzan un lmite, a partir del cual ya no
se consigue una mejora de esta funcin.
Si el diagnstico es tardo, el paciente pue-
de hallarse, de entrada ya, en fase de fibro-
sis pulmonar o de neumopata obstructiva
crnica, cuyo grado de disfuncin puede
llegar a ser grave e irreversible, siendo una
patologa susceptible de trasplante. Por el
contrario, y quizs por un fenmeno de
tolerancia, algunos enfermos no muestran
empeoramiento importante a largo plazo,
a pesar de continuar en contacto con la
fuente antignica productora del cuadro.
RESUMEN
Las neumonitis por hipersensibilidad
(NH) constituyen un conjunto de enfer-
medades pulmonares consecutivas a la
inhalacin de sustancias orgnicas. El diag-
nstico debe sospecharse por la clnica y
confirmarse por las imgenes de la TAC,
la demostracin de anticuerpos especfi-
cos frente al antgeno causal y la mejora
del cuadro con el abandono del contacto
con la fuente antignica. En cualquier
caso, el diagnstico puede certificarse
mediante un lavado broncoalveolar, que
usualmente mostrar un aumento porcen-
tual de los linfocitos citotxicos CD
8
, y una
biopsia transbronquial que mostrar un
infiltrado linfomonocitario intersticial, y
dado su pequeo tamao, nicamente en
alrededor de un 25% tambin granulomas
y bronquiolitis. Una positividad de la prue-
ba de provocacin frente al antgeno cau-
247 Neumonitis por hipersensibilidad
sal tambin demuestra con seguridad el
diagnstico. El tratamiento consiste en el
abandono del contacto con el antgeno y
en los casos con alteracin significativa de
la funcin pulmonar, se iniciar un trata-
miento con corticosteroides orales. La evo-
lucin es usualmente a la resolucin, pero
no es infrecuente que el paciente quede
con alteraciones de los flujos prximos al
volumen residual e incluso no es excep-
cional la evolucin a fibrosis y/o a enfer-
medad pulmonar obstructiva crnica.
BIBLIOGRAFA
1. Lacasse Y, Fraser RS, Fournier M, Cormier Y. Diag-
nostic accuracy of transbronchial biopsy in acute
farmers lung disease. Chest 1997; 112 (6): 1459-65.
2. Cormier Y, Brown M, Worthy S, Racine G, Muller
NL. High-resolution computed tomographic cha-
racteristics in acute farmers lung and its follow-
up. Eur Respir J 2000; 16 (1): 56-60.
3. Morell F, Curull V, Orriols R, De Gracia J. Skin tests
in bird breeders disease. Thorax 1986; 41: 538-41.
4. Ramrez-Venegas A, Sansores RH, Prez-Padilla
R, Carrillo G, Selman M. Utility of a provocation
test for diagnosis of chronic pigeon Breeders
disease. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158 (3):
862-9.
5. Orriols R, Morell F, Curull V, Roman R, Sampol
G. Impaired non-specific delayed cutaneous hyper-
sensitivity in bird fanciers lung. Thorax 1989; 44
(2): 132-5.
6. Merkus PJ, van Toorenenbergen AW. Birds or
zebras? Allergy 2002; 57 (7): 566-9.
7. Lacasse Y, Selman M, Costabel U, Dalphin JC,
Ando M, Morell F, et al. Clinical diagnosis of hyper-
sensitivity pneumonitis. Am J Respir Crit Care Med
2003; 168 (8): 952-8.
8. Madrenas J, Curull V, Barbero L, Vidal R, Morell
F. Non immunological analytic data for the dif-
ferential diagnosis between miliary tuberculo-
sis (MTBC) and bird breeders disease (BBD).
Allergol Immunopathol (Madr) 1985; 13 (4):
301-4.
9. De Gracia J, Morell F, Bofill JM, Curull V, Orriols
R. Time of exposure as a prognostic factor in
avian hipersensitivity pneumonitis. Respir Med
1989; 83: 139-43.
10. Aksamit TR. Hot tube lung: infection, inflam-
mation, or both? Semin Respir Infect 2003;
18: 33-9.
248 Principales patologas
INTRODUCCIN
Los productos txicos susceptibles de
provocar trastornos orgnicos son nume-
rosos
(1)
. Son substancias naturales o sint-
ticas que daan las clulas y tejidos, por
contacto cutneo, ingestin o inhala-
cin
(2)
. La gravedad de los trastornos que
producen es funcin de su estructura qu-
mica y naturaleza intrnseca, su concen-
tracin en el medio que los vehicula, de
la duracin de la exposicin, de la coexis-
tencia de otras substancias que interaccio-
nan con el agente y, en el caso de las sus-
tancias inhaladas, de la frecuencia y pro-
fundidad de la respiracin del sujeto
expuesto. Las alteraciones tambin depen-
den de la sensibilidad individual y la capa-
cidad detoxificadora del organismo, que
a veces puede estar deteriorada por enfer-
medades subyacentes.
Los txicos inhalados se vehiculan en
el aire, mezclados o disueltos en forma de
gases, humos, nieblas o como sustancias
voltiles, y son susceptibles de ser filtradas
con mascarillas protectoras
(3)
. Su exposi-
cin suele producirse de forma acciden-
tal o espordica, sobre todo en el entorno
laboral, especialmente en trabajadores de
limpieza, agricultores, bomberos y solda-
dores, en la industria de plsticos, de refri-
geracin y petrleo, pero tambin en los
grandes incendios y catstrofes de diversa
naturaleza
(4,5)
. En los domicilios no es
excepcional su inhalacin accidental debi-
do a la mezcla inadecuada de productos
de limpieza
(6)
. Tambin debe tenerse en
cuenta su presencia en conflictos blicos
y ataques terroristas
(7)
.
Pueden clasificarse segn su modo de
accin (Tabla I): un grupo lo componen
las substancias irritantes que lesionan las
estructuras respiratorias por contacto
directo. Otro grupo lo componen txicos
que tienen efectos sistmicos, pero que no
producen dao local en el tracto respira-
torio, son los inhibidores de la colineste-
rasa, potentes pesticidas organofosfora-
dos, y los agentes nerviosos usados con
fines blicos o terroristas (sarn, soman,
tabn y VX), que pueden producir tras-
tornos oculares, gastrointestinales, debili-
dad, convulsiones y coma por hiperesti-
mulacin colinrgica. El grupo de txicos
asfixiantes est compuesto por gases que
inducen hipoxia tisular, bien como asfi-
Neumonitis por inhalacin de humos
y gases txicos
H. Verea Hernando, Carmen Montero Martnez
12.5
xiantes simples o inertes, que desplazan el
oxgeno del aire (metano, nitrgeno o
cualquier otro gas inerte), o como asfixian-
tes qumicos, que alteran el transporte y
la transferencia tisular de oxgeno al reac-
cionar con la hemoglobina (monxido de
carbono)
(8,9)
. Otro grupo es el de los cus-
ticos y vesicantes (causantes de ampollas),
como el gas mostaza, un agente de guerra
ya desterrado, que causa extensas lesiones
por contacto en la piel y mucosas. Otros
txicos daan el pulmn por una va dife-
rente a la inhalada, por aspiracin (hidro-
carburos) o ingestin (paraquat). Final-
mente, al contrario que las substancias
mencionadas, que causan dao casi inme-
diatamente a la exposicin y de forma ines-
pecfica, es decir que sobre una determi-
nado nivel afectan a cualquier persona,
otras actan a largo plazo y en personas
susceptibles, induciendo neoplasias o des-
encadenando un mecanismo alrgico des-
pus de una exposicin previa sensibili-
zante (isocianatos y resinas epoxdicas).
En este captulo se tratar de los agen-
tes inhalados que causan dao txico
directo sobre el aparato respiratorio. Son
productos de diversa naturaleza qumica
que se emplean o se forman durante acti-
vidades laborales muy habituales
(10,11)
. Son
gases simples (cloro, ozono, NO
2
, SO
2
),
compuestos orgnicos (acido actico, alde-
hdos), metales (mercurio, nquel, zinc,
cadmio) o mezclas complejas (humo de
incendios o productos de la pirlisis de los
plsticos). Los ms conocidos, el lugar de
exposicin ms frecuente y sus efectos
nocivos se exponen en la tabla II. Produ-
cen afectacin directa del tracto respira-
torio, dando lugar a sntomas irritativos
inmediatos o a un cuadro silente de neu-
monitis que puede evolucionar a edema
pulmonar grave.
MECANISMOS DE TOXICIDAD
La inhalacin de los txicos inhalados
da lugar a un amplio espectro de snto-
mas y sndromes clnicos, cuya gravedad
depende de la intensidad y duracin de
la exposicin, pero, sobre todo, de las pro-
piedades fsicas y qumicas de la sustan-
cia
(12)
. Para los gases, su solubilidad en
agua determina el lugar de afectacin pre-
ferente, debido al contacto con la capa
acuosa y moco que recubre los conductos
areos (Tabla III). As, los muy hidroso-
lubles, como amonaco, dixido de sulfu-
250 Principales patologas
TABLA I. Mecanismo de accin de los
txicos respiratorios.
1. Dao directo sobre tracto respiratorio
Muy irritantes (accin proximal)
Poco irritantes (lesin en parnquima)
2. Disfuncin del sistema nervioso
Pesticidas organofosforados
Agentes nerviosos (sarn)
3. Asfixiantes
Por desplazamiento del oxgeno
(metano, nitrgeno)
Por accin qumica (monxido de
carbono)
4. Vesicantes y custicos (gas mostaza)
5. Por ingestin (paraquat)
6. Por aspiracin (hidrocarburos)
7. Mutgenos (benzopirenos, asbesto)
8. Mecanismo inmunoalrgico
(isocianatos)
ro y clorhdrico, se disuelven en las zonas
proximales, produciendo gran irritacin
de conjuntiva, fosas nasales y rbol tra-
queobronquial, pero menos trastornos en
el tracto respiratorio inferior, a donde lle-
gan en menor cuanta
(13)
. Estos sntomas
violentos y molestos alertan al individuo
y le inducen a abandonar el rea de expo-
sicin, por lo que el tiempo de contacto
es muy breve y se reducen las lesiones gra-
ves. Por el contrario, los gases menos solu-
bles, como el fosgeno, ozono y xido ntri-
co, causan menor irritacin en las vas
altas, y su inhalacin se prolonga alcan-
zando los bronquiolos y alvolos e incre-
mentando el riesgo nocivo.
Algunos txicos se vehiculan como par-
tculas slidas suspendidas en el aire o
251 Neumonitis por inhalacin de humos y gases txicos
TABLA II. Irritantes y txicos respiratorios de accin directa.
Txico Lugar de exposicin Efecto agudo Efecto crnico
SO
4
H
2
Fertilizantes, explosivos, Irritacin mucosa Bronquitis
NO
3
H tintes, plsticos neumonitis
NH
3
Refrigeracin, fertilizantes, Irritacin mucosa Bronquitis
petrleo, explosivos, Neumonitis
plstico
SH
2
Subproducto industrial, Parada respiratoria Bronquitis
petrleo Conjuntivitis crnica
SO
2
Blanqueador, refrigeracin, Irritacin mucosa
alimentacin, madera,
combustin de fuel fsil
NO
2
Explosivos, silos, soldadura, Tos, disnea Bronquitis
combustin fuel fsil Edema pulmonar Bronquiolitis
Cl, Br, F Papel, textil, goma, plstico, Irritacin mucosa Bronquitis
gasolina Neumonitis Sequedad mucosa
Edema pulmonar
Cianuro Minera, electrodos, Acidosis lctica grave
fumigantes Parada respiratoria
Edema pulmonar
Ozono Soldadura, blanqueadores Irritacin mucosa Conjuntivitis crnica
Polucin fotoqumica Hemorragia pulmonar,
edema
Fosgeno Metalurgia, compuestos Bronquitis Bronquitis
orgnicos Edema
Diazometano Laboratorios Tos, broncoespasmo
Edema pulmonar
Formaldehdo Resinas, pieles, goma, Irritacin mucosa
madera, aislamientos Neumonitis
humos. En este caso, la posibilidad de
inhalacin y el lugar de afectacin lo deter-
mina el tamao: las partculas grandes, de
20 a 10 , se depositan en la nariz y vas
altas; las ms finas, de 10 a 5 , llegan a
la trquea y bronquios y las de tamao
inferior a 5 , alcanzan los bronquiolos y
alvolos. El efecto nocivo de los humos se
debe no solo al efecto directo de las par-
tculas, sino tambin a los gases txicos
que absorben y transportan. As, segn el
tipo de productos quemados, en los incen-
dios se producen mltiples sustancias txi-
cas que actan sinrgicamente y acent-
an el dao celular
(14)
.
La intensidad, concentracin y el volu-
men del recinto son importantes para deter-
minar el dao de la exposicin. En locales
cerrados los txicos pueden alcanzar una
concentracin muy elevada, al contrario que
en un lugar muy ventilado. Agencias inter-
nacionales, como la Occupational Health and
Safety Administration (http://www.osha.gov)
y, en nuestro pas, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(http://www.mtas.es/insht/riskquim/index.
htm), tienen establecido los lmites de expo-
sicin permisibles para la mayora de txi-
cos potenciales. Se calcula como la concen-
tracin en el aire que no causara efectos
adversos en el curso de 8 horas de exposi-
cin cada da. Para algunas sustancias se esta-
blecen tiempos de exposicin ms cortos.
ALTERACIONES PATOLGICAS Y
MANIFESTACIONES CLNICAS
La exposicin aguda a txicos puede
ocasionar un variado cuadro de lesiones
que oscilan desde irritacin de la mucosa
nasal (y conjuntiva), laringitis, traqueo-
bronquitis y broncoespasmo, a la forma
ms grave, de neumonitis qumica con
edema pulmonar
(9)
. En gran medida la
gravedad de la lesin depende del lugar e
intensidad donde se produce el dao, que
puede ser en el epitelio respiratorio, la
submucosa, las clulas del espacio alveo-
lar, el tejido vascular o los tejidos de la
estructura de soporte pulmonar. El dao
tisular desencadena la liberacin de cito-
cinas txicas, con infiltracin celular, ede-
ma intersticial y hemorragia. Tambin se
lesionan los terminales nerviosos, con libe-
racin de neuropptidos y activacin de
arcos reflejos locales que producen cam-
bios en el flujo sanguneo, secrecin muco-
sa y calibre bronquial, con alteraciones en
la olfaccin, fonacin, congestin muco-
sa y sensacin irritante, de quemazn, refe-
rida a tracto respiratorio alto.
La afectacin ms habitual es la irri-
tacin de vas altas, producida por las par-
252 Principales patologas
TABLA III. Lugar de afectacin preferente
segn la solubilidad del txico.
Solubilidad Efecto Producto
en agua inicial txico
Alta Ojos Aldehdos
Nariz Amonaco
Faringe c. clorhdrico
Laringe SO
2
Media Trquea Cloro
Bronquios Ozono
Baja Bronquiolos NO
2
Alvolos Fosgeno
tculas gruesas y los gases solubles en agua.
Ya comentamos que estos txicos se detie-
nen en las fosas nasales, ocasionando irri-
tacin local leve, que se manifiesta con
prurito nasoconjuntival, lagrimeo, conges-
tin nasal y estornudos, debido a la rica
inervacin de la mucosa nasal y corneal
por terminales del trigmino. Algunos
casos cursan con laringitis irritativa, tos
seca y disfona, debido al edema e infla-
macin de laringe que, en los casos ms
graves, requiere intubacin endotraqueal.
La irritacin txica de trquea y bronquios
da lugar a molestias retroesternales, tos
con esputo ligeramente productivo, dis-
nea y sibilantes.
Los casos leves se resuelven habitual-
mente en das o semanas, no obstante, en
algunos pacientes, persiste cierto grado de
hiperestesia nasal, congestin, ronquera
intermitente y molestias larngeas con tos
y disfuncin de cuerdas vocales, cefalea y
malestar general. Aunque estas manifes-
taciones se han asociado a trastornos psi-
colgicos, en algunos casos se han demos-
trado alteraciones epiteliales e infiltracin
linfoctica en las mucosas afectas
(15)
. Algu-
nos pacientes desarrollan una sintomato-
loga similar a nivel de vas bajas, como
asma persistente por irritantes, que algu-
nos autores califican de disfuncin reacti-
va de vas areas (RADS)
(16,17)
. Aunque la
traqueobronquitis suele evolucionar favo-
rablemente, la persistencia de los snto-
mas sugiere la formacin de bronquiecta-
sias o bronquiolitis obstructiva con obs-
truccin bronquial irreversible y manifes-
taciones crnicas
(18)
.
Los agentes poco solubles, como el di-
xido de nitrgeno (silos mal ventilados),
penetran hasta las partes ms profundas
del tracto respiratorio y pueden producir
bronquiolitis obliterante con infiltrados
alveolares difusos y neumonitis organiza-
da, que cursa con tos y disnea. La neumo-
nitis qumica es la alteracin ms grave
que, aunque puede producirse por inha-
lacin masiva de cualquier txico, es ms
habitual tras la inhalacin de xidos de
nitrgeno, fosgeno y xido de cadmio. Los
xidos de nitrgeno y fosgeno
(19)
reaccio-
nan con el agua que recubre la superficie
celular y se trasforman en cidos fuertes,
que producen lesiones inflamatorias en
los bronquiolos y en el espacio alveolar,
daan los neumocitos tipo I, destruyen la
capa de surfactante y promueven la libe-
racin de mediadores que lesionan la
barrera alvolo-capilar e incrementan la
permeabilidad vascular. El resultado es
la formacin de atelectasias y la extravasa-
cin de plasma con relleno del intersticio
y espacio alveolar por un lquido rico en
protenas. Se produce una neumonitis
extensa que pocas horas despus evolucio-
na a edema de pulmn no cardiognico
y, en los casos graves, insuficiencia respi-
ratoria refractaria y dao multisistmico.
Tras estos episodios, si el paciente
sobrevive, o cuando la exposicin fue
moderada, pueden aparecer sntomas cr-
nicos. Las secuelas se deben al dao
estructural irreversible, en forma de bron-
quiolitis obliterante con diferentes gra-
dos de obstruccin area, que puede apa-
recer varias semanas despus de la expo-
sicin y tras un perodo inicial de mejo-
ra
(20)
. En otras ocasiones se desarrollan
infiltrados parenquimatosos multifocales
con tejido de granulacin en pequeas
253 Neumonitis por inhalacin de humos y gases txicos
vas y alvolos (similar al de la neumona
organizativa con bronquiolitis) o altera-
ciones ms graves, como fibrosis pulmo-
nar acompaada de deterioro funcional
importante. Un ejemplo muy especial de
neumona organizada rpidamente pro-
gresiva es el los trabajadores accidental-
mente expuestos a aerosoles de poliami-
damina (Acramin-Ardystil), cuya evolu-
cin a fibrosis se acompa de fallo res-
piratorio grave
(21)
. Tambin en trabajado-
res de la industria textil, pero ms silen-
te, es la neumonitis subaguda de los cor-
tadores de nylon (flocking), que cursa con
afectacin intersticial, ndulos linfoides
broncocntricos y bronquiolitis linfocti-
ca, debido a la inhalacin de fibras y par-
tculas finas del nylon
(22)
.
Al margen de la afectacin pulmonar,
algunos txicos inhalados producen tam-
bin sntomas sistmicos. Tpicamente
ocurre con la inhalacin de humos met-
licos, como el de vapor de mercurio que,
adems de neumonitis, cursa con fiebre,
temblor y mialgias. Sntomas similares,
como fiebre, escalofros y dolor torci-
co se producen por la inhalacin de
humo con productos de la pirlisis del
tefln
(23)
. Otras manifestaciones no res-
piratorias se producen en la exposicin
a dosis altas de cido fluorhdrico que
puede inducir hipopotasemia e hipomag-
nesemia
(24)
.
Como secuela crnica, en algunos
pacientes puede aparecer un cuadro de
ansiedad con ataques de pnico y disnea,
que se desencadenan por estmulos olfa-
tivos y cuya base podra ser una alteracin
autonmica residual o un cuadro inespe-
cfico de estrs postraumtico
(25)
.
SNDROMES POR EXPOSICIONES
ESPECFICAS
1. Grandes catstrofes, guerras y
ataques terroristas
Son situaciones excepcionales, como
la emisin de CO
2
, SO
2
y polvo en erup-
ciones volcnicas
(4)
o el derrame de meti-
lisocianato ocasionado en 1984 en Bho-
pal, India
(5)
. La mayora de gases emple-
ados como arma qumica son derivados
organofosforados, no irritantes, sino para-
lizantes del sistema nervioso; no obstante,
algunos productos de usos blicos o poli-
cial, como bombas de humo o lacrimge-
nas (Cl
2
Zn, cloroacetofenona) producen
irritacin respiratoria importante. El fos-
geno, es un gas incoloro muy txico con
propiedades oxidantes que fue empleado
como arma qumica en la primera guerra
mundial y en el Rif, y que se produce en
aplicaciones industriales y en la combus-
tin del cloruro de etileno
(26)
. Al ser poco
soluble afecta al tracto respiratorio infe-
rior produciendo neumonitis horas des-
pus de la inhalacin. Las consecuencias
de la inhalacin de una mezcla de gases y
humo que se produce en los desastres acci-
dentales pueden ser impredecibles, as, en
el ataque a las torres gemelas, en Nueva
York, la inhalacin de partculas y txicos
(7)
por bomberos y ciudadanos dej como
secuelas tos e hiperreactividad persisten-
te durante meses
(27)
.
2. Inhalacin de humo
Es habitual en los grandes incendios o
en inhalaciones accidentales en recintos
no ventilados y ocasiona ms muertes que
las quemaduras de la piel. Las lesiones pul-
254 Principales patologas
monares pueden ser directas (quemadu-
ra y lesin por txicos), por asfixia (depri-
vacin de oxgeno, por monxido de car-
bono o por cido cianhdrico) o por dao
qumico producido por las diversas subs-
tancias producidas y vehiculadas en l.
El humo contiene una numerosa varie-
dad de componentes, fundamentalmen-
te, gases y partculas de pequeo tamao
en suspensin (Tabla IV). Las partculas
estn constituidas por carbono recubier-
to de productos combustibles, como ci-
dos orgnicos y aldehdos. Su porcin gase-
osa tiene una composicin muy variable
que depende del tipo de material en com-
bustin. El xido ntrico y el dixido de
nitrgeno forman metahemoglobina que,
al contrario de la hemoglobina, es inca-
paz de trasportar oxgeno. La combustin
anaerobia de plsticos, materiales acrli-
cos, lana, seda y asfalto es especialmente
peligrosa y letal, ya que produce niveles
muy elevados de cido cianhdrico
(28)
. Si
hay una fundada sospecha de que los nive-
les de cianuro son altos, adems de oxge-
no, debe administrarse un antdoto, como
el nitrito de sodio. La concentracin de
este cido txico se correlaciona muy bien
con los niveles de carboxihemoglobina
cuya determinacin es ms sencillo y rpi-
da que la del cianhdrico, por lo que se
recomienda su monitorizacin para ini-
ciar el tratamiento. Respecto a las quema-
duras, frecuentemente se limitan a vas res-
piratorias superiores y rara vez se extien-
den debajo de la glotis, pero cuando el
humo contiene una gran cantidad de
vapor de agua y se alcanzan temperaturas
elevadas, alcanzan el tracto respiratorio
inferior. La probabilidad de secuelas bron-
quiales persistentes, con inflamacin cr-
nica es elevada
(29,30)
.
3. Inhalacin de irritantes muy solubles
Los ms representativos son el dixido
de sulfuro, el amonio y el cido clorhdri-
co. Producen lesin inmediata con irrita-
cin ocular, nasal, orofarngea, irritacin
de las vas respiratorias altas con tos, sen-
sacin de asfixia y estridor por edema
larngeo, con dolor y opresin esternal. El
SO
2
es un producto derivado de la com-
bustin de fsiles, carburantes y otros com-
bustibles que, como producto industrial
se utiliza en el blanqueo de papel y tejidos
y en agricultura como fumigante y conser-
vante de frutas. Aunque la manifestacin
tpica es la arriba reseada, su inhalacin
a dosis altas produce distrs respiratorio
(12)
.
Tambin es un componente tpico de la
polucin ambiental en ciudades contami-
nadas y un desencadenante de irritacin
y crisis bronquiales en asmticos. El amo-
nio se usa en la industria y agricultura y
en limpieza domstica. Se almacena y se
transporta en forma lquida, en contene-
dores sometidas a altas presiones, especial-
mente vulnerables durante su trasporte.
255 Neumonitis por inhalacin de humos y gases txicos
TABLA IV. Txicos presentes en el humo de
incendios.
Madera Algodn y lana Plsticos
c. actico CO CO
Alcoholes c. aldehdo c. cianhdrico
Aldehdos c. clorhdrico
CO
2
y CO Fosgeno
Cetonas
Metano
Alquitrn
Es muy hidrosoluble y produce gran irri-
tacin de mucosas, pero si alcanza las vas
inferiores, en los casos graves, ocasiona
edema de pulmn y puede dejar secuelas
pulmonares crnicas
(31)
.
4. Inhalacin de cloro
El cloro tambin es un irritante, pero
menos soluble. Debido a su toxicidad se
emple como arma qumica en la primera
guerra mundial. Actualmente se utiliza en
procesos y limpiezas industriales, en la des-
infeccin del agua y como blanqueador en
la produccin de papel
(32)
. La poblacin
general puede exponerse por accidente a
productos, como el hipoclorito de sodio
usado como desinfectante y blanqueador
de uso domstico, ya que su mezcla con
amonaco y orina es especialmente txica
al formarse un humo txico con cloro gas,
cloramina y tricloruro de nitrgeno
(6)
. Tam-
bin puede inhalarse accidentalmente en
las piscinas si existen fallos en los sistemas
de cloracin
(33)
. Tiene un gran efecto irri-
tante sobre las mucosas, pero como su solu-
bilidad en agua es intermedia, puede alcan-
zar las vas areas inferiores y producir ede-
ma de pulmn y neumonitis. La gravedad
del efecto est en relacin con la intensi-
dad de la inhalacin, aunque las exposicio-
nes de bajo nivel, pero repetidas pueden
tener efecto acumulativo.
5. xidos de nitrgeno y ozono
Son substancias muy txicos para el
aparato respiratorio y, sobre todo el NO
2
,
relativamente poco solubles en agua, por
lo que su inhalacin puede pasar inadver-
tida alcanzando concentraciones elevadas
e intensas que producen edema pulmo-
nar grave
(9)
. Los xidos de nitrgeno son
el resultado de muchos subproductos
industriales y agrcolas, en la soldadura en
locales confinados y en la industria meta-
lrgica
(34)
. El ozono se usa en la purifica-
cin del agua (substituyendo al cloro), en
soldaduras elctricas y fotocopiadoras.
Niveles ms bajos, pero txicos, se forman
en las ciudades contaminadas, debido a la
reaccin fotoqumica de los rayos solares
sobre los derivados de los combustibles
fsiles que constituyen parte del smog del
verano, causante de cuadros irritativos en
nios y exacerbaciones en enfermos res-
piratorios con asma y EPOC.
6. Inhalacin de humos metlicos
Algunos metales se vaporizan o forman
humos al calentarse a las altas temperatu-
ras que requiere su aplicacin industrial.
Su inhalacin produce lesiones del apara-
to respiratorio y sntomas generales, con
fiebre, escalofros, mialgias, tos, molestias
respiratorias variables, cefalea y nuseas, a
las 4-48 horas despus de la inhalacin. Se
describe en soldadores (fundamentalmen-
te galvanizados), forjadores y fundidores
que trabajan en reas poco ventiladas. Es
tpico del xido de cinc (componente de
algunas armas qumicas), pero tambin se
ha descrito con xido de cobre, cadmio,
aluminio, antimonio, selenio, hierro, mag-
nesio, nquel, plata y mercurio
(35)
. De este
ltimo metal, (usado en amalgama dental,
joyera y electrnica) se sabe que interfie-
re el metabolismo celular, bloqueando la
sntesis de carbohidratos y ocasionando aci-
dosis metablica. En ocasiones, se acom-
paa de neumotrax o puede evolucionar
a insuficiencia respiratoria grave. Si se
256 Principales patologas
demuestran altos niveles de mercurio en
sangre, pueden utilizarse agentes quelan-
tes para aumentan su eliminacin renal.
El cadmio se usa en la fabricacin de bate-
ras y como material de revestimiento. A
concentraciones altas puede ocasionar neu-
monitis, hemorragia pulmonar y distrs
respiratorio. Aunque puede determinarse
su concentracin en sangre y orina no hay
antdoto para su tratamiento.
Un cuadro similar se produce por la
inhalacin de productos de la pirlisis de
fluoropolmeros (tefln, politetrafluoroe-
tileno) al alcanzar temperaturas elevadas
en la fabricacin de cocinas, aeronaves, veh-
culos militares e instalaciones industriales
(22)
.
La respuesta a la inhalacin es muy rpida,
con sntomas generales y neumonitis, y sal-
vo que la exposicin sea intensa, resolucin
espontnea y buen pronstico.
DIAGNSTICO
La historia clnica es esencial para el
diagnstico, ya que las lesiones por inha-
lacin dependen del tipo de agente inha-
lado, el tiempo y la intensidad de la expo-
sicin. Las referencias exactas sobre lo que
el sujeto estaba realizando y las percepcio-
nes subjetivas, como sntomas irritativos
en ojos y vas superiores, olor etc., son muy
orientativas para conocer el tipo de agen-
te, la intensidad y el tiempo de exposicin.
Otros sntomas que nos guan sobre la gra-
vedad son la tos, el esputo con sangre y la
disnea. Tambin es importante la informa-
cin sobre alteraciones del gusto, snto-
mas del sistema nervioso o manifestacio-
nes sistmicas, como fiebre.
Adems de las constantes vitales, la
exploracin fsica debe incluir un examen
minucioso de la piel, cuero cabelludo y
orofaringe. El estridor es un signo de gra-
vedad que indica edema en la va area
superior. Es importante comprobar si hay
sibilancias o crepitantes en la auscultacin.
Tras un accidente con riesgo de inha-
lacin txica debe determinarse la satura-
cin de oxgeno, pero si hay dudas o si
existen claros sntomas respiratorios, se
deber realizar una gasometra arterial. Si
hubo inhalacin de humo, deber inves-
tigarse la presencia de carboxihemoglobi-
na. La determinacin de lactato puede ser
orientativa para manejar la intoxicacin
por cianuro. En pacientes con sospecha
de inhalar mercurio o cadmio es aconse-
jable conocer sus niveles en sangre. La
radiografa de trax puede ser normal en
las primeras horas pero, posteriormente,
pueden observarse infiltrados pulmona-
res, que indican reas de neumonitis, o
zonas de atropamiento areo en el caso
de bronquiolitis
(36)
. En los quemados, si
hay estridor o sntomas de obstruccin,
debe inspeccionarse la va area alta,
mediante laringoscopia, para ver si hay
depsitos de holln y edema, ya que pre-
dicen el desarrollo de insuficiencia respi-
ratoria y necesidad de intubacin
(37)
.
TRATAMIENTO
En general, el tratamiento incluye
medidas de alivio sintomtico y de sopor-
te segn la naturaleza y gravedad de las
lesiones. Inicialmente debe administrase
oxgeno y asegurar una ventilacin ade-
257 Neumonitis por inhalacin de humos y gases txicos
cuada. Cuando se produce inhalacin de
monxido de carbono, la administracin
deber ser a concentracin elevada, para
desplazar el gas txico que se uni a la
hemoglobina. La intubacin o traqueoto-
ma es importante para asegurar la perme-
abilidad de la va area y debe realizarse
en casos de compromiso respiratorio
importante. Tras los incendios, en algunos
casos puede ser necesario aspirar los mol-
des de detritus intrabronquiales o depsi-
tos de material carbonceo mediante bron-
coscopia. La utilidad de los corticoides es
controvertida, y solo es clara su utilizacin
en pacientes que desarrollan una agudi-
zacin de asma o EPOC. En este caso, o
cuando se detecta broncoespasmo, el tra-
tamiento con beta adrenrgicos debe ser
la norma.
Ya hemos comentado la utilizacin de
antdotos para las inhalaciones de algunos
productos. Debe preverse la posibilidad
de metahemoglobinemia, que se corrige
con la infusin de azul de metileno. Tam-
bin se ha sugerido que la infusin de aci-
do ascrbico en quemados reduce la gra-
vedad de las lesiones respiratorias
(38)
. Otro
estudio en animales ha demostrado que
la oxigenacin hiperbrica y los medica-
mentos que neutralizan los radicales libres
reducen la gravedad del edema pulmonar
por inhalacin de humo
(39)
.
PREVENCIN
La prevencin es la medida ms impor-
tante para evitar lesiones pulmonares por
agentes txicos
(40)
. Es decisivo conocer sus
propiedades fsicas, para determinar las
medidas de proteccin y la mascarilla ade-
cuada en cada caso. Las medidas preven-
tivas deben incluir programas educativos
para el personal que maneja estos produc-
tos, entrenamiento para el uso de equipos
de proteccin, como mascarillas, ropas,
etc. En la construccin de los edificios don-
de se utilicen sustancias txicas, debe
hacerse un especial hincapi para que se
cumplan los requisitos de higiene indus-
trial, incluyendo los medios suficientes
para extincin de incendios y el diseo de
sistemas de evacuacin eficaces.
En la web de la Agency for Toxic Substan-
ces and Disease Registry (http://www.atsdr.
cdc.gov/) se facilita un amplio repertorio
de recomendaciones en este sentido. El
Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo tiene recogida una impor-
tante documentacin acerca de los pro-
ductos txicos, con las fichas de informa-
cin internacional, recomendaciones para
la proteccin y las normativas legales vigen-
tes estatales y autonmicas.
RESUMEN
El concepto de neumonitis por gases
txicos debe reservarse para las sustancias
que se vehiculan por va inhalatoria y cuyo
rgano diana es el pulmn. La solubilidad
en agua y el tamao de las partculas deter-
minan el tipo de lesin en el tracto respi-
ratorio. Los txicos hidrosolubles produ-
cen sntomas irritativos de las mucosas,
como rinitis, conjuntivitis y traqueobron-
quitis que alertan al individuo y le indu-
cen a abandonar rpidamente el lugar del
accidente, con lo que se evita una expo-
258 Principales patologas
sicin prolongada. Los gases menos solu-
bles y las partculas de menor tamao
alcanzan las vas respiratorias inferiores y
producen bronquiolitis y neumonitis. La
neumonitis es una manifestacin aguda,
generalmente, autolimitada, salvo en inha-
laciones graves. Algunos txicos pueden
dejar como secuela sntomas respiratorios
y obstruccin bronquial persistente.
El diagnstico se realiza por la historia
de exposicin. El tipo de sntomas y su
duracin nos orientan sobre el tipo de
agente txico. El tratamiento incluye, fun-
damentalmente, medidas de soporte y ox-
geno. Los corticoides deben usarse solo
en casos seleccionados. La educacin de
los trabajadores potencialmente expues-
tos y las medidas preventivas son impres-
cindibles para reducir los efectos delet-
reos de este tipo de txicos.
BIBLIOGRAFA
1. World Health Organization. Assessing the health
consequences of major chemical incidents - epi-
demiological approaches. WHO Regional Publi-
cations, European Series No.79, Copenhagen:
WHO; 1997.
2. Stefanos NK, Christiani DC. Acute chemical emer-
gencies. N Engl J Med 2004; 350: 800-8.
3. Martyny J, Glazer CS, Newman LS. Respiratory pro-
tection. N Engl J Med 2002; 347: 824-30.
4. Forbes L, Jarvis D, Potts J, Baxter PJ. Volcanic ash
and respiratory symptoms in children on the island
of Montserrat, British West Indies. Occup Environ
Med 2003; 60: 207-11.
5. Mehta PS, Mehta As, Mehta SJ, Makhijani AB.
Bhopal tragedys health effects. JAMA 1990; 264:
2781-7.
6. Reisz GR, Gammon RS. Toxic pneumonitis from
mixing household cleaners. Chest 1986; 89: 49-
52.
7. CDC. Injuries and illnesses among New York city
fire department rescue workers after responding
to the World Trade Center attacks. MMWR 2002;
51: 1-5.
8. Fisher J. Carbon monoxide poisoning. A disease
of thousand faces. Chest 1999; 115: 322-3.
9. Rabinowitz PM, Siegel MD. Acute inhalation injury.
Clin Chest Med 2002; 23: 707-15.
10. Bakshi S. Framework of epidemiological princi-
ples underlying chemical incidents surveillan-
ce plans and training implications for public
health practitioners. J Public Health Med 1997;
19: 333-40.
11. Valent F, McGwin G Jr, Bovenzi M, Barbone F. Fatal
work- related inhalation of harmful substances in
the United States. Chest 2002; 121: 969-75.
12. Cullinan P. Epidemiological assessment of health
effects from chemical incidents. Occup Environ
Med 2002; 59: 568-72.
13. Tanen DA. Severe lung injury after exposure to
chloramine gas from household cleaners. N Engl
J Med 1999; 341: 848-9.
14. Lee-Chiong TL Jr. Smoke inhalation injury. Pos-
tgrad Med 1999; 105: 55-62.
15. Meggs WJ, Elsheik T, Metzger WJ, et al. Nasal
pathology and ultrastructure in patients with chro-
nic airway inflammation (RADS and RUDS) follo-
wing an irritant exposure. Clin Toxicol 1996; 34:
383-96.
16. lberts WM, do Pico GA. Reactive airways dysfunc-
tion syndrome. Chest 1996; 109: 1618-26.
17. Costa Sola R, Muoz Gall X, Avils Huertas B,
Drobnic Martnez ME, Orriols Martnez R. Sndro-
me de disfuncin reactiva de las vas areas. Un
estudio de 18 casos. Med Clin (Barc) 2005; 124:
419-22.
18. Shusterman D. Upper and lower airway squeals of
irritant inhalations. Clin Pulm Med 1999; 6: 18-31.
19. Borak J, Diller WF. Phosgene exposure: mecha-
nisms of injury and treatment strategies. J Occup
Environ Med 2001; 43: 110-9.
20. Wright JL. Inhalational lung injury causing bron-
chiolitis. Clin Chest Med 1993; 14: 635-44.
21. Romero S, Hernndez L, Gil J, Aranda I, Martn
C, Snchez-Pay J. Organizing pneumonia in tex-
tile printing workers: a clinical description. Eur
Respir J 1998; 11: 265-71.
259 Neumonitis por inhalacin de humos y gases txicos
22. Eschenbacher WL, Kreiss K, Lougheed MD,
Pransky GS, Day B, Castellan RM. Nylon flock-asso-
ciated interstitial lung disease. Am J Respir Crit
Care Med 1999; 159: 2003-8.
23. Shusterman DJ. Polymer fume fever and other
fluorocarbon pyrolysis- related syndromes. Occup
Med 1993; 8: 519-31.
24. Tepperman PB. Fatality due to acute systemic fluo-
ride poisoning following a hydrofluoric acid skin
burn. J Occup Med 1980; 22: 691-2.
25. Shusterman D, Balmes J, Cone J. Behavioural sen-
sitization to irritants/odorants after acute overex-
posures. J Occup Med 1988; 30: 565-7.
26. Snyder RW, Mishel HS, Christensen GC 3rd. Pul-
monary toxicity following exposure to methylene
chloride and its combustion product, phosgene.
Chest 1992; 101: 860-1.
27. Banauch GI, Hall C, Weiden M, Cohen HW,
Aldrich TK, Christodoulou V, et al. Pulmonary
function after exposure to the World Trade Cen-
ter collapse in the New York City Fire Department.
Am J Respir Crit Care Med 2006; 174: 312-9.
28. Barillo DJ, Goode R, Esch V. Cyanide poisoning in
victims of fire: analysis of 364 cases and review of
the literature. J Burn Care Rehabil 1994; 15: 46-57.
29. Tasaka S, Kanazawa M, Mori M, Fujishima S, Ishi-
zaka A, Yamasawa F, et al. Long-term course of
bronchiectasis and bronchiolitis obliterans as late
complication of smoke inhalation. Respiration
1995; 62: 40-2.
30. Park GY, Parg JW, Jeong DH, Jeong SH. Prolon-
ged airway and systemic inflammatory reactions
after smoke inhalation. Chest 2003; 123: 475-80.
31. Leduc D, Gris P, Lhereus P, Govenois PA, De Vuyst
P, Yernault JC. Acute and long term respiratory
damage following inhalation of ammonia. Thorax
1992; 47: 755-7.
32. Winder C. The toxicology of chlorine. Environ Res
2001; 85: 105-14.
33. Martnez TT, Long C. Explosion risk from swim-
ming pool chlorinators and review of chlorine toxi-
city. J Toxicol Clin Toxicol 1995; 33: 349-54.
34. Tague I, Llewellin P, Burton K, Buchan R, Yates
DH. Cold blast furnace syndrome: a new source
of toxic inhalation by nitrogen oxides. Occup Envi-
ron Med 2006; 61: 461-3.
35. Lim HE, Shim JJ, Lee SY, Lee SH, Kang SY, Jo JY,
et al. Mercury inhalation poisoning and acute lung
injury. Korean J Intern Med 1998; 13: 127-30.
36. Wittram C, Kenny JB. The admission chest radio-
graph after acute inhalation injury and burns. Br
J Radiol 1994; 67: 751-4.
37. Muehlberger T, Kunar D, Munster A, Couch M.
Efficacy of fiberoptic laryngoscopy in the diag-
nosis of inhalation injuries. Arch Otolaryngol Head
Neck Surg 1998; 124: 1003-7.
38. Tanaka H, Matsuda T, Miyagantani Y, Yukioka T,
Matsuda H, Shimazaki S. Reduction of resuscita-
tion fluid volumes in severely burned patients using
ascorbic acid administration: a randomized, pros-
pective study. Arch Surg 2000; 135: 326-31.
39. Thom SR. Hyperbaric-oxygen therapy for acute
carbon monoxide poisoning. N Engl J Med 2002;
347: 1105-6.
40. Martyny J, Glazer CS, Newman LS. Respiratory pro-
tection. N Engl J Med 2002; 347: 824-30.
260 Principales patologas
Aunque la importacin y utilizacin
del asbesto actualmente est prohibida en
nuestro pas, su uso durante aos, su pre-
sencia en mltiples estructuras que se con-
tinan utilizando en la actualidad y el tiem-
po de latencia que caracteriza a algunas
de las patologas que ocasiona, hacen supo-
ner que el diagnstico de patologa pleu-
ropulmonar por asbesto continuar duran-
te los prximos aos
(1)
. Recientemente se
han publicado guas de la American Thora-
cic Society y de la SEPAR sobre esta pato-
loga
(2,3,3a)
. A nivel pleural, la exposicin
al asbesto es responsable de patologas
benignas, como las placas pleurales, la
fibrosis pleural difusa o el derrame pleu-
ral asbestsico benigno y de la neoplasia
pleural primaria o mesotelioma pleural.
PLACAS PLEURALES
1. Puesta al da
Son la manifestacin pleural ms fre-
cuente de la exposicin al asbesto. Macros-
cpicamente son lesiones elevadas, bien
circunscritas, de color blanco o amarillen-
to, de superficie suave, y es frecuente su
calcificacin central. Microscpicamente
estn formadas por fibras colgenas dis-
puestas en un patrn entrelazado, cubier-
tas por clulas mesoteliales cuboidales o
aplanadas. Son relativamente avasculares
y poco celulares, con inflamacin escasa.
Frecuentemente estn calcificadas, comen-
zando como un punteado de calcio que
coalesce, hasta formar placas de inferio-
res a 5 cm y bordes irregulares. No presen-
tan cuerpos de asbesto en su interior o en
su cercana, aunque ocasionalmente se
encuentran fibras de asbesto, predominan-
temente de crisotilo, y ms cortas que las
que se encuentran en el parnquima pul-
monar.
Son lesiones de la pleura parietal, de
distribucin bilateral en ms del 50% de
los casos, y asimtricas. Se localizan prefe-
rentemente a nivel de las costillas inferio-
res en su parte posterior, y sobre la parte
tendinosa central del diafragma, respetan-
do, habitualmente, los senos costofrni-
cos y los vrtices.
Se encuentran en el 5-29% de los indi-
viduos con exposicin ambiental, y en el
3-43% de los que tienen exposicin ocu-
pacional. Se asocian con una exposicin
Enfermedades de la pleura.
Afectacin no maligna por asbesto,
mesotelioma
M Victoria Villena Garrido, Javier Sayas Cataln
13
al asbesto que comenz, al menos, 20 aos
antes, su frecuencia aumenta al incremen-
tarse el tiempo desde el inicio del contac-
to, y el 85% de los trabajadores con alta
exposicin presentan placas pleurales a
los 40 aos de comenzar la misma.
Su patogenia no est totalmente acla-
rada. Se producen ms frecuentemente
con el crisotilo que con los anfiboles, y
entre stos, son ms frecuentes con la tre-
molita o actinolita, que con la antofilita
(4)
.
No se conoce el mecanismo de llegada de
las fibras hasta la pleura parietal. Entre las
hiptesis se encuentran una va linfti-
ca, con circulacin retrgrada de las fibras
desde los ganglios mediastnicos y otras
alternativas, como la llegada por va san-
gunea o atravesando la pleura visceral
(5)
.
El lavado broncoalveolar de estos pacien-
tes muestra un moderado aumento de
fibras y cuerpos de asbesto. Las placas
pleurales se correlacionan con enferme-
dad pulmonar parenquimatosa, principal-
mente con la existencia de bandas fibro-
sas. Su existencia no se relaciona con el
tabaquismo.
2. Diagnstico
La radiografa de trax es el mtodo
habitual para el diagnstico. En la proyec-
cin posteroanterior se pueden observar
como opacidades redondeadas, que no se
objetivan en la proyeccin lateral, o como
imgenes lineales. Se suelen observar en
la regin inferior y lateral de la pared tor-
cica o sobre el diafragma, donde toman
una forma lineal caracterstica. Sin embar-
go, es frecuente que en la necropsia se
encuentren placas no detectadas radio-
lgicamente, as como que existan falsos
positivos ocasionados por la existencia de
grasa subpleural.
La tomografa axial computarizada de
alta resolucin no es un buen mtodo de
deteccin, ya que puede pasar por alto la
placa al no coincidir con el corte radiol-
gico realizado, lo que sucede frecuentemen-
te en las de localizacin diafragmtica, pero
puede ayudar en el diagnstico diferencial
en algunos casos dudosos. En la figura 1 se
observa la tomografa axial computarizada
de un paciente con placas pleurales bilate-
rales calcificadas. La ecografa o la resonan-
cia magntica nuclear no son de utilidad
diagnstica en esta patologa.
En su diagnstico diferencial se debe
considerar que, aunque la tuberculosis
pleural, traumatismos o el antecedente de
un hemotrax pueden justificar la existen-
cia de placas pleurales aisladas, su multi-
plicidad se asocia de forma casi exclusiva
al contacto con asbesto.
3. Manejo del trabajador
La mayora de los trabajadores con pla-
cas pleurales estn asintomticos y tienen
262 Principales patologas
Figura 1. Tomografa axial computarizada de
un paciente con placas pleurales calcificadas.
una funcin pulmonar normal. Sin embar-
go, algunos estudios muestran una dismi-
nucin de la capacidad vital forzada (FVC)
del 5%, incluso sin asbestosis
(6)
. Adems,
estos pacientes refieren disnea con mayor
frecuencia, independientemente de la
afectacin del parnquima pulmonar, y
relacionada con la extensin de las placas.
En algunos estudios, en la mitad de los
pacientes con radiografa de trax normal
respecto al parnquima pulmonar y fun-
cin pulmonar normal, se ha encontrado
una hiperventilacin en relacin con el
ejercicio, que podra relacionarse con una
menor distensibilidad pulmonar por el
engrosamiento pleural, o con una fibrosis
pulmonar subclnica
(7,8)
.
Las placas, habitualmente, presentan una
progresin lenta. No se ha descrito su malig-
nizacin, pero son un marcador de exposi-
cin al asbesto, por lo que estos pacientes
tienen mayor probabilidad de padecer un
mesotelioma o un carcinoma broncogni-
co que otros trabajadores expuestos al asbes-
to. Adems, estos pacientes presentan un
mayor riesgo de desarrollo de asbestosis, lo
que se atribuye tambin a la elevada exposi-
cin al asbesto. Considerando la mayor pro-
babilidad de desarrollar estas patologas aso-
ciadas al asbesto, se debera realizar un segui-
miento de estos pacientes.
4. Puntos clave a recordar
Son un marcador de la exposicin a
asbesto.
Son placas de fibrosis circunscrita en
la pleura parietal.
Suelen cursar de forma asintomtica,
sin alterar, o muy levemente, la funcin
pulmonar.
No tienen tendencia a malignizar, pero
en estos pacientes existe una mayor
probabilidad de presentar carcinoma
broncognico, mesotelioma o asbesto-
sis, como consecuencia de la exposi-
cin al asbesto.
FIBROSIS PLEURAL DIFUSA
1. Puesta al da
La exposicin al asbesto puede ocasio-
nar una fibrosis difusa de la pleura visce-
ral, que presenta un engrosamiento gris
difuso de entre 1 mm y 1 cm de grosor, y
se mezcla, finalmente, con pleura normal.
Se relaciona con bandas fibrosas, que se
extienden hacia el parnquima pulmonar.
Puede afectar a reas extensas, como un
lbulo o todo el pulmn, afectar a las cisu-
ras, y son frecuentes las adherencias con
la pleura parietal, principalmente en zonas
de placas pleurales. Raramente puede afec-
tar al vrtice pulmonar. Microscpicamen-
te puede encontrarse un gradiente con
tejido de granulacin inmaduro y fibrina
en la superficie y colgeno maduro adya-
cente al pulmn. Esta fibrosis se puede
extender unos pocos milmetros al parn-
quima pulmonar.
Se ha encontrado en el 9-22% de tra-
bajadores del asbesto con patologa pleu-
ral, y se puede asociar a las placas pleura-
les. Su frecuencia aumenta con la dosis de
exposicin, en pacientes que han desarro-
llado derrame pleural previo, y se suele
manifestar transcurridos ms de 20 aos
desde la exposicin.
En su patogenia estn implicadas, prin-
cipalmente, fibras de anfiboles, con llega-
263 Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna por asbesto, mesotelioma
da de las fibras desde el parnquima pul-
monar. El lavado broncoalveolar mues-
tra una gran cantidad de fibras y cuerpos
de asbesto en estos pacientes, si bien en
menor intensidad que en los pacientes con
asbestosis.
2. Diagnstico
El diagnstico se realiza, habitualmen-
te, con mtodos de imagen, como la radio-
grafa de trax o la TAC. Puede afectar fre-
cuentemente los ngulos costofrnicos, lo
que tambin la diferencia de las placas
pleurales.
3. Manejo del trabajador
A diferencia de las placas pleurales, es
frecuente que los pacientes presenten dis-
nea, por la restriccin pulmonar que pro-
duce. La repercusin sobre la funcin pul-
monar es tambin ms importante que la
que se produce en pacientes con placas
pleurales. Se describe una restriccin fun-
cional pulmonar, con disminucin impor-
tante de la FVC en algunos estudios
(6,9)
. La
mayora de los pacientes permanecen esta-
bles o con disminucin leve de la funcin
pulmonar en su seguimiento
(10)
. Sin
embargo, excepcionalmente puede pro-
ducir insuficiencia respiratoria grave, con
retencin de CO
2
, cor pulmonale y muerte.
En casos con restriccin pulmonar
importante, la decorticacin puede ser
beneficiosa.
4. Puntos clave a recordar
Es un engrosamiento fibroso de la
pleura visceral.
Puede afectar de forma importante la
funcin pulmonar, con restriccin,
insuficiencia respiratoria hipercpni-
ca y cor pulmonale.
En algunos casos est indicada la decor-
ticacin.
ATELECTASIA REDONDA
1. Puesta al da
La atelectasia redonda es la consecuen-
cia del atrapamiento de una zona del
parnquima pulmonar adyacente a la pleu-
ra visceral, por la retraccin pleural. Esta
retraccin pleural engloba el parnquima
pulmonar cercano, as como el paquete
broncovascular que llega a l.
Radiolgicamente se manifiesta como
un ndulo pulmonar, que en la TAC pre-
senta una opacidad lineal que desde el
ndulo se dirige hacia el hilio pulmonar,
que se corresponde con el aparte bronco-
vascular, y que radiolgicamente se deno-
mina signo de la cola de cometa (Fig. 2).
Adems, suele haber prdida de volumen
del resto del lbulo pulmonar en que se
encuentra. Su patogenia no est comple-
tamente aclarada, y aunque el principal
factor etiolgico es la exposicin al asbes-
to, tambin puede observarse en otras cau-
sas de fibrosis pleural, como el derrame
pleural urmico.
2. Diagnstico
El diagnstico se realiza, habitualmen-
te, con mtodos de imagen. Sin embargo,
en ocasiones es necesario recurrir a la
toma de muestras quirrgicas, para des-
cartar una neoplasia pulmonar. En casos
con derrame pleural o engrosamiento
pleural no adyacente a la atelectasia, se
264 Principales patologas
debe asegurar el diagnstico, para descar-
tar la existencia de un mesotelioma
(11)
.
3. Manejo del trabajador
El paciente suele estar asintomtico,
constituyendo un hallazgo radiolgico
(12)
.
La atelectasia suele permanecer estable en
el seguimiento posterior, pero algunos
estudios han encontrado un mayor riesgo
en estos pacientes de fibrosis pulmonar y
carcinoma broncognico, probablemen-
te como consecuencia de la exposicin al
asbesto
(13,14)
.
4. Puntos clave a recordar
Es la consecuencia del atrapamiento
del parnquima pulmonar en una zona
de retraccin pleural.
Es importante su diagnstico, exclu-
yendo malignidad.
Los pacientes suelen estar asintomti-
cos y no precisan tratamiento.
DERRAME PLEURAL ASBESTSICO
BENIGNO
1. Puesta al da
Es la manifestacin pleural ms precoz
de la exposicin al asbesto
(15)
. Puede pre-
sentarse incluso antes de 10 aos del ini-
cio de dicho contacto, aunque es ms fre-
cuente a partir de los 20 aos. Su frecuen-
cia se ha establecido en un 3% de los suje-
tos expuestos, y tiene relacin con el gra-
do de exposicin, ya que asciende al 7%
en el grupo de exposicin intensa. Sin
embargo, existen pocas series descriptivas
de esta patologa
(16)
. El 10%, adems, tie-
ne datos de asbestosis.
Habitualmente es unilateral, de tama-
o pequeo o moderado. El lquido pleu-
ral tiene caractersticas de exudado, en
ms del 50% es serohemtico o hemtico,
puede tener predominio de leucocitos
polimorfonucleares o de linfocitos, y en
265 Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna por asbesto, mesotelioma
Figura 2. Radiografa de trax (A) y tomografa axial computarizada (B) de un paciente con una
atelectasia redonda en el lbulo inferior izquierdo. En la radiografa se puede observar un aumen-
to de densidad retrocardiaco, con pinzamiento del seno costofrnico, engrosamiento pleural
homolateral y prdida de volumen del lbulo inferior izquierdo. En la tomografa axial compu-
tarizada se observa un ndulo, con estructuras lineales que se dirigen hacia el hilio pulmonar
(signo de la cola de cometa) y engrosamiento de la pleura subyacente al ndulo.
A B
un tercio de los casos existe eosinofilia
pleural. Los valores de glucosa y pH estn
en el rango de la normalidad. Frecuen-
temente es recurrente.
Su patogenia se desconoce, si bien
algunos autores invocan un mecanismo
de hipersensibilidad a las fibras de asbes-
to, lo que explicara la frecuencia de eosi-
nofilia, o los elevados niveles de IgE o de
velocidad de sedimentacin globular que
presentan algunos de estos pacientes.
2. Diagnstico
No existe ninguna prueba diagnstica
que asegure la etiologa de este tipo derra-
me, por lo que el diagnstico es de exclu-
sin. La biopsia pleural muestra una pleu-
ritis inespecfica. Se requiere el anteceden-
te de exposicin al asbesto, as como la
ausencia de otras patologas causantes de
derrame pleural y de tumor maligno en
los tres aos siguientes al derrame
(17)
.
Se debe diferenciar del carcinoma
metasttico a la pleura, as como del meso-
telioma. Si el derrame es persistente, se
debe valorar la realizacin de una toracos-
copia diagnstica, que ayuda a disminuir
la probabilidad de malignidad, si bien no
la excluye por completo, principalmente
en el caso del mesotelioma.
3. Manejo del trabajador
La mitad de los pacientes estn asinto-
mticos, y en el resto los sntomas ms fre-
cuentes son el dolor torcico, febrcula,
tos seca o disnea.
El derrame suele desaparecer espont-
neamente en unos 3 meses (1-10 meses).
Se recomienda el seguimiento de estos
pacientes durante varios aos. En primer
lugar, se precisa este seguimiento para esta-
blecer el diagnstico, dada la imposibili-
dad de descartar completamente el diag-
nstico de mesotelioma, an con biopsia
quirrgica. Adems, un tercio de los
pacientes presentarn recidiva del derra-
me pleural, y ms de la mitad otras mani-
festaciones, como atelectasia redonda,
fibrosis pleural difusa (20%), o mesotelio-
ma pleural (5%).
4. Puntos clave a recordar
Es exudado unilateral moderado o
pequeo, serohemtico y frecuente-
mente con eosinofilia.
El diagnstico es de sospecha, con la
exclusin de otras patologas, que inclu-
ye un seguimiento de, al menos, 3 aos.
Tiende a la resolucin espontnea, con
recidiva en un tercio de los casos.
La mitad de los pacientes presenta pos-
teriormente fibrosis pleural difusa, ate-
lectasia redonda o mesotelioma.
MESOTELIOMA PLEURAL
1. Puesta al da
Es una neoplasia pleural primaria, de
la que se han publicado recientemente
excelentes revisiones
(18,19)
. Histolgicamen-
te se destacan tres tipos principales: epite-
lial, sarcomatoso y mixto. Sin embargo,
existen numerosos subtipos incluidos en
esta clasificacin, que deben ser conoci-
dos por el patlogo para facilitar el diag-
nstico
(20)
.
Aunque se han descrito espordica-
mente otros factores que favorecen el desa-
rrollo de mesotelioma, desde 1960, ao
266 Principales patologas
en el que se public el primer caso de
mesotelioma relacionado con asbesto, su
incidencia contina aumentando en los
pases del primer mundo. En Espaa, se
han publicado datos recientes de mortali-
dad
(21)
. Entre las mltiples profesiones que
pueden estar relacionadas con este tumor,
en nuestro pas destacan por su frecuen-
cia las relacionadas con la construccin de
edificios, o los medios de transporte.
No es necesaria una exposicin muy
intensa o prolongada, sino que relativa-
mente pequeas exposiciones pueden dar
origen al tumor, por lo que es posible que
exista un factor de susceptibilidad indivi-
dual todava no bien definido
(22)
. No se
relaciona con el hbito tabquico. Su fre-
cuencia est aumentada en pacientes con
placas pleurales o fibrosis pleural difusa,
pero ms como consecuencia de la expo-
sicin al asbesto de estos pacientes, que
como un incremento del riesgo por pre-
sentar estas patologas
(23)
.
En su patogenia es importante consi-
derar la morfologa de las fibras. Aunque
todas las fibras de asbesto se han asociado
al desarrollo de este tumor, se produce con
mayor frecuencia en fibras largas y del-
gadas, como las de la crocidolita. Se han
involucrado, adems, otros mltiples fac-
tores
(24)
, pero el papel de algunos de ellos,
como el virus simio 40 (VS40) permanece
controvertido
(25)
.
2. Diagnstico
El 80% de los pacientes son varones,
en relacin al tipo de trabajos involucra-
dos. Asimismo, el 80% de las ocasiones se
manifiesta como derrame pleural, y el res-
to como masa pleural. El derrame es un
exudado, que frecuentemente es serohe-
mtico o hemtico, y con glucosa y pH des-
cendidos.
En los casos iniciales, la radiografa de
trax o la TAC suelen mostrar el derrame
pleural, sin otras caractersticas especiales,
y puede haber desplazamiento mediast-
nico contralateral si el derrame es de sufi-
ciente tamao (Fig. 3). Cuando la enfer-
medad progresa, se suele observar engro-
samiento pleural, que tpicamente afecta
a la pleura mediastnica, y con frecuencia
es nodular
(26)
(Fig. 4). Es estadios ms
avanzados, habitualmente disminuye o des-
aparece el derrame pleural, quedando un
engrosamiento pleural circunferencial con
prdida de volumen del hemitrax afecto
(Fig. 5). La tomografa de emisin de posi-
trones (PET) puede ayudar a su diferen-
ciacin con patologas benignas, pero no
con carcinomas.
267 Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna por asbesto, mesotelioma
Figura 3. Derrame pleural derecho grande,
que desplaza el mediastino contralateralmen-
te, en paciente con mesotelioma pleural.
Para su diagnstico se precisan mues-
tras histolgicas, tomadas mediante biop-
sia pleural transparietal, o con mayor ren-
tabilidad diagnstica, mediante toracos-
copia o toracotoma. Para su diferencia-
cin de la hiperplasia mesotelial atpica se
han propuesto los criterios que se mues-
tran en la tabla I
(27)
. Adems, es fundamen-
tal la realizacin de tinciones de inmuno-
histoqumica. Se recomienda la utilizacin
de un panel, seleccionando 2-3 marcado-
res mesoteliales y un nmero similar de
marcadores de carcinoma. Entre los mar-
cadores mesoteliales destacan el D2-40,
podoplanina, calretinina, citoqueratina
5/6, WT1 o trombomodulina, y entre los
que sugieren carcinoma el Ber- Ep4, MOC-
31, CEA, o B72.3
(28)
. Se han propuesto
tambin como ayuda en el diagnstico la
determinacin srica de mesotelina y de
osteopontina, pero su utilidad clnica toda-
va no est definida
(29,30)
.
Despus del diagnstico, se debe rea-
lizar la estadificacin del tumor. Se han
propuesto varias clasificaciones, de las
ms aceptadas son la propuesta por el
International Mesothelioma Interest Group
(1995)
(31)
, basada en la clasificacin TNM
(Tabla II) y la clasificacin desarrollada
por Sugarbaker
(32)
, que presenta el incon-
veniente de que slo puede aplicarse en
pacientes quirrgicos (Tabla III). En los
268 Principales patologas
Figura 4. Engrosamiento pleural nodular
izquierdo, en paciente con mesotelioma
pleural.
Figura 5. Mesotelioma pleural izquierdo evo-
lucionado, con engrosamiento pleural circun-
ferencial y prdida de volumen del hemitrax
afectado.
TABLA I. Criterios a favor del diagnstico de mesotelioma versus hiperplasia mesotelial
atpica.
Invasin inequvoca de los tejidos subyacentes
Grupos celulares con expansin al estroma
Clulas atpicas en todo el espesor de la pleura
Datos inequvocos de malignidad: pleomorfismo grave, mitosis atpicas, etc.
Necrosis
269 Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna por asbesto, mesotelioma
TABLA II. Clasificacin por estadios del mesotelioma pleural, propuesta por el Internacional Mesothelioma
Interest Group (1995)
(30)
.
T1 T1a: tumor limitado a la pleura parietal ipsilateral, incluyendo la pleura diafragmtica y mediastnica; no
afectacin de la pleura visceral
T1b: tumor afectando a la pleura parietal ipsilateral, incluyendo las pleuras mediastnica y diafragmtica,
con escasos focos de tumor afectando a la pleura visceral
T2 Tumor afectando cada una de las superficies pleurales ipsilaterales (parietal, mediastnica, diafragmtica y
visceral) con, al menos, una de las siguientes caractersticas:
Afectacin del msculo diafragmtico
Tumor confluente en la pleura visceral (incluyendo las cisuras), o extensin del tumor de la pleura
visceral al parnquima pulmonar subyacente
T3 Describe un tumor localmente avanzado, pero potencialmente resecable
Tumor afectando todas las superficies pleurales ipsilaterales (parietal, mediastnica, diafragmtica y
visceral) con, al menos, alguna de las siguientes caractersticas:
Afectacin de la fascia endotorcica
Extensin a la grasa mediastnica
Focos solitarios, completamente resecables de tumor extendindose a los tejidos blandos de la
pared torcica
Afectacin no transmural del pericardio
T4 Describe un tumor localmente avanzado, tcnicamente irresecable
Tumor afectando todas las superficies pleurales ipsilaterales (parietal, mediastnica, diafragmtica y
visceral) con, al menos, alguna de las siguientes caractersticas:
Extensin difusa de masas multifocales de tumor en la pared torcica, con o sin destruccin costal
asociada
Extensin transdiafragmtica directa del tumor al peritoneo
Extensin directa del tumor a la pleura contralateral
Extensin directa del tumor a uno o ms rganos mediastnicos
Extensin directa del tumor a la columna
Tumor extendindose a travs de la superficie interna del pericardio, con o sin derrame
pericrdico, o tumor afectando el miocardio
N: ganglios linfticos
NX: los ganglios regionales no pueden ser valorados
N0: no metstasis ganglionares regionales
N1: metstasis a los ganglios broncopulmonares o hiliares ipsilaterales
N2: Metstasis a los ganglios subcarinales o mediastnicos ipsilaterales, incluyendo los ganglios de la
mamaria interna ipsilateral
N3: Metstasis a los ganglios mediastnicos contralaterales, de la mamaria interna contralateral, o
supraclaviculares ipsilaterales o contralaterales
M: metstasis
MX: La presencia de metstasis a distancia no puede ser valorada
M0: No metstasis a distancia
M1: Metstasis a distancia presentes
Estadio I:
Ia T1aN0M0
Ib T1bN0M0
Estadio II: T2N0M0
Estadio III: Cualquier T3M0
Cualquier N1M0
Cualquier N2M0
Estadio IV: Cualquier T4
Cualquier N3
Cualquier M1
pacientes que se plantee un tratamiento
quirrgico, se recomienda una estadifi-
cacin ampliada, que, adems, de los
mtodos de imagen (TAC, resonancia
magntica nuclear, PET) incluya toracos-
copia, laparoscopia y mediastinosco-
pia
(33)
.
3. Manejo del trabajador
Los pacientes suelen presentar sinto-
matologa, siendo lo ms frecuente el
dolor torcico y la disnea. El manejo de
estos pacientes se debe realizar por perso-
nal especializado, quien valorar las posi-
bles opciones de tratamiento. Reciente-
mente se han publicado las recomenda-
ciones elaboradas por un panel de exper-
tos
(34)
. No existe un tratamiento curativo
para esta enfermedad, por lo que se han
realizado estudios con mltiples opciones
teraputicas:
Ciruga. Entre los tratamientos quirr-
gicos, se ha propuesto principalmente
la toracoscopia con pleurodesis, la
decorticacin o la pleuroneumonecto-
ma, que incluye la exresis del pul-
mn, pleura visceral y parietal, pericar-
dio y diafragma ipsilateral. Utilizados
de forma aislada, no han demostrado
un aumento de la supervivencia.
Radioterapia. El mesotelioma es un
tumor radiosensible. Sin embargo,
cuando se utiliza con intencin cura-
tiva, la necesidad de aplicar dosis ele-
vadas sobre un campo muy extenso,
ha limitado su utilidad por las compli-
caciones encontradas. Recientemente
se est estudiando la posible utilidad
de la radioterapia de intensidad modu-
lada. Otra de las aplicaciones es como
mtodo de prevencin de la infiltra-
cin tumoral de los puntos de pun-
cin, frecuente en este tumor. Adems
de los estudios originales, los resulta-
dos posteriores han confirmado la uti-
lidad de este tratamiento en dosis de
21 Gy en 3 dosis distribuidas en una
semana
(35)
.
Quimioterapia. Se han utilizado ml-
tiples quimioterpicos, de forma indi-
vidual o como poliquimioterapia. Aun-
que varios de ellos se han mostrado
capaces de disminuir el tamao tumo-
ral, slo la combinacin de cisplatino
y un antifolato (pemetrexed o raltitre-
xed) ha encontrado un aumento de la
270 Principales patologas
TABLA III. Clasificacin por estadios del mesotelioma pleural propuesta por Sugarbaker
(1999)
(36)
.
Estadio
I Enfermedad completamente resecada dentro de la cpsula de la pleura parietal sin
adenopatas: pleura ipsilateral, pulmn, pericardio, diafragma, o pared torcica limitada a
los sitios de biopsia previa
II Todos los estadio I con mrgenes de reseccin positivos y/o adenopatas intrapleurales
III Extensin local a la pared torcica o mediastino: corazn o a travs del diafragma,
peritoneo, o con afectacin ganglionar extrapleural
IV Metstasis a distancia
supervivencia en 3 meses respecto al
grupo control (con cisplatino), en
pacientes no adecuados para el trata-
miento quirrgico
(36,37)
. Esta combina-
cin, es, por tanto, el tratamiento qui-
mioterpico de referencia en el
momento actual.
Se han realizado estudios con otras
muchas modalidades teraputicas,
como quimioterapia intrapleural, inmu-
noterapia, fototerapia o terapia gni-
ca, pero sus resultados no son aplica-
bles en la clnica habitual por el
momento.
Combinacin de teraputicas. Se han
combinado los agentes teraputicos
antes mencionados en mltiples for-
mas. Entre ellas, est la denominada
triple terapia, formada por ciruga
(neumonectoma extrapleural), con
quimioterapia y radioterapia. Es la
que presenta unos resultados ms pro-
metedores. Con ella, y en el grupo de
pacientes con mejor pronstico (epi-
telial, estadio I, mrgenes de resec-
cin negativos y ganglios mediastni-
cos negativos), algunos grupos consi-
guen una mediana de supervivencia
de 51 meses
(32)
. Sin embargo, los
datos publicados hasta la actualidad
con este tratamiento carecen de gru-
po control, por lo que no se puede
descartar que dicha supervivencia sea
la consecuencia del mejor pronsti-
co que intrnsecamente presentan los
pacientes con las caractersticas refe-
ridas.
Siempre se debe considerar el trata-
miento paliativo, que principalmente
ir dirigido a controlar el derrame
pleural, con la realizacin de pleuro-
desis si es necesario, y el dolor, con
opiceos, antiinflamatorios no esteroi-
deos o bloqueo nervioso.
El pronstico es muy variable, y aun-
que la mediana de supervivencia suele osci-
lar entre 9 y 12 meses, existen casos de ms
de 8 aos de supervivencia sin tratamien-
to especfico. Se han elaborado mltiples
anlisis multivariantes con factores pro-
nsticos, adems de la clasificacin TNM.
Destacan los grupos pronsticos propues-
tos por la EORTC
(38)
, o por la CALGB
(39)
,
que han sido validados posteriormente en
grupos externos.
4. Puntos clave a recordar
Es una neoplasia pleural primaria, rela-
cionada, principalmente, con la expo-
sicin a cualquier fibra de asbesto.
El perodo de latencia es muy prolon-
gado: entre 30 y 40 aos.
Se presenta como derrame pleural en
el 80% de los casos o como masa.
Entre los sntomas, son frecuentes la
disnea y el dolor torcico.
El diagnstico requiere muestras his-
tolgicas, siendo imprescindible la uti-
lizacin de un panel de anticuerpos de
inmunohistoqumica.
La mediana de supervivencia son 9-12
meses. El patrn de crecimiento suele
ser ms prominente como crecimien-
to local y encapsulamiento del pulmn
subyacente, que con diseminacin a
distancia.
El tratamiento debe ser individualiza-
do. Se debe valorar la indicacin del
tratamiento quirrgico. Los principa-
les avances se han producido en la qui-
271 Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna por asbesto, mesotelioma
mioterapia, siendo la pauta recomen-
dada cisplatino con un antifolato
(pemetrexed o raltitrexed).
BIBLIOGRAFA
1. Martnez C, Mons E, Quero A. Enfermedades
pleropulmonares asociadas con la inhalacin de
asbesto. Una patologa emergente. Arch Bronco-
neumol 2004; 40: 166-77.
2. Guidotti TL, Millar A, Christiani D, Wagner G,
Balmes J, Harber P, et al. Diagnosis and initial
management of nonmalignant diseases related to
asbestos. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170:
691-715.
3. Isidro Montes I, Abu Shams K, Alday E, Carretero
Sastre JL, Ferrer Sancho J, Freixa Blanxart A, et
al. Normativa sobre el asbesto y sus enfermedades
pleuropulmonares. Arch Bronconeumol 2005; 41:
153-68.
3a. Villena Garrido V, Ferrer Sancho J, Hernndez-
Blasco L, de Pablo Gafas A, Prez Rodrguez E,
Rodrguez Panadero F, et al. Diagnstico y trata-
miento del derrame pleural. Arch Bronconeumol
2006; 42: 348-71.
4. Metintas M, Metintas S, Hillerdal G, Ucgun I, Ergi-
nel S, Alatas F, et al. Nonmalignant pleural lesions
due to environmental exposure to asbestos: a field-
based, cross-sectional study. Eur Respir J 2005; 26:
875-80.
5. Frank W, Loddenkemper R. Fiber-associated pleu-
ral disease. Semin Respir Crit Care Med 1995; 16:
315-23.
6. Schwartz DA, Fuortes LJ, Galvin JR, Burmeister
LF, Schmidt LE, Leistikow BN, et al. Asbestos-indu-
ced pleural fibrosis and impaired lung function.
Am Rev Respir Dis 1990; 141: 321-6.
7. Miller A, Bhuptani A, Sloane MF, Brown LK, Teirs-
tein AS. Cardiorespiratory responses to incremen-
tal exercise in patients with asbestos related pleu-
ral thickening and normal or slightly abnormal
lung function. Chest 1993; 103: 1045-50.
8. Shih JF, Wilson JS, Broderick A, Watt JL, Galvin
JR, Merchant JA, et al. Asbestos-induced pleural
fibrosis and impaired exercise physiology. Chest
1994; 105: 1370-6.
9. Kee ST, Gamsu G, Blanc P. Causes of pulmonary
impairment in asbestos-exposed individuals with
diffuse pleural thickening. Am J Respir Crit Care
Med 1996; 154: 789-93.
10. Yates DH, Browne K, Stidolph PN, Neville E. Asbes-
tos-related bilateral diffuse pleural thickening:
natural history of radiographic and lung function
abnormalities. Am J Respir Crit Care Med 1996;
153: 301-6.
11. Munden RF, Libshitz HI. Rounded atelectasis and
mesothelioma. AJR 1998; 170: 15919-22.
12. Gispert P, Andreu J, Ferrer M, Ferrer J. Atelectasia
redonda del pulmn. Una lesin benigna produ-
cida por el amianto. Med Clin 2005; 124: 256-8.
13. Voisin C, Fisekci F, Voisin-Saltiel S, Ameille J, Bro-
chard P, Pairon JC. Asbestos-related rounded ate-
lectasis. Radiologic and mineralogic data in 23
cases. Chest 1995; 105: 477-81.
14. Hillerdal G. Rounded atelectasis: clinical expe-
rience with 74 patients. Chest 1989; 95: 836-41.
15. Cugell DW, Kamp DW. Asbestos and the pleura.
A review. Chest 2004; 125: 1103-17.
16. Ferrer J, Balcells E, Orriols R, Villarino MA, Drob-
nic Z, Morell F. Derrame pleural benigno por
asbesto. Descripcin de la primera serie en Espa-
a. Med Clin 1996; 107: 535-8.
17. Epler GR, McLoud TC, Gaensler EA. Prevalence
and incidence of benign asbestos pleural effusion
in a working population. JAMA 1982; 247: 617-22.
18. Robinson BWS, Lake RA. Advances in malignant
mesothelioma. New England J Med 2005; 353:
1591-603.
19. Pistolesi M, Rusthoven J. Malignant pleural meso-
thelioma. Chest 2004; 126: 1318-29.
20. Allen TC. Recognition of histopathologic patterns
of diffuse malignant mesothelioma in differential
diagnosis of pleural biopsies. Arch Pathol Lab Med
2005; 129: 1415-20.
21. Lpez Abente G, Hernndez Barrera V, Polln M,
Aragons N, Prez Gmez B. Municipal pleural
cancer mortality in Spain. Occup Environ Med
2005; 62: 195-9.
22. Neri M, Filiberti R, Taioli E, Garte S, Paracchini
V, Bolognesi C, et al. Pleural malignant mesothe-
lioma, genetic susceptibility and asbestos exposu-
re. Mutation Research 2005; 592: 36-44.
23. Reid A, de Klerk N, Ambrosini G, Olsen N, Pang
SC, Musk AW. The additional risk of malignant
272 Principales patologas
mesothelioma in former workers and residents of
Wittenoom with benign pleural disease or asbes-
tosis. Occup Environ Med 2005; 62: 665-9.
24. Jaurand MC, Fleury-Feith J. Pathogenesis of malig-
nant pleural mesothelioma. Respirology 2005;
10: 2-8.
25. Lpez-Ros F, Illei PB, Rusch V, Ladanyi M. Evi-
dence against a role for SV40 infection in human
mesotheliomas and high risk of false-positive PCR
results owing to presence of SV40 sequences in
common laboratory plasmids. Lancet 2004; 364:
1157-66.
26. Yilmaz U, Polat G, Sahin N, Soy , Glay U. CT
in differential diagnosis of benign and malignant
pleural disease. Monaldi Arch Chest Dis 2005; 63:
17-22.
27. Cagle PT, Churg A. Differential diagnosis of
benign and malignant mesothelial proliferations
on pleural biopsies. Arch Pathol Lab Med 2005;
129: 1421-7.
28. Ordez NG. Immunohistochemical diagnosis of
ephitelioid mesothelioma. Arch Pathol Lab Med
2005; 129: 1407-14.
29. Robinson BWS, Creaney J, Lake R, Nowak A, Musk
AW, de Klerk N, et al. Mesothelin-family proteins
and diagnosis of mesothelioma. Lancet 2003; 362:
1612-6.
30. Pass, HI, Lott D, Lonardo F, Harbut M, Liu Z, Tang
N, et al. Asbestos exposure, pleural mesothelio-
ma, and serum osteopontin levels. New Engl J Med
2005; 353: 1564-73.
31. International Mesothelioma Interest Group. A pro-
posed new international TNM staging system for
malignant pleural mesothelioma. Chest 1995; 108:
1122-8.
32. Sugarbaker DJ, Flores RM, Jaklitsch MT, Richards
WG, Strauss GM, Corson JM, et al. Resection mar-
gins, extrapleural nodal status, and cell type deter-
mine postoperative long-term survival in trimoda-
lity therapy of malignant pleural mesothelioma:
results in 183 patients. J Thorac Cardiovasc Surg
1999; 117: 54-65.
33. lvarez JM, Musk W, Robins P, Price R, Byrne MJ.
Importance of mediastinoscopy, bilateral thora-
coscopy, and laparoscopy in correct staging of
malignant mesothelioma before extrapleural pneu-
monectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 130:
905-6.
34. van Meerbeeck JP, Boyer M. Consensus report: pre-
treatment minimal staging and treatment of poten-
tially resectable malignant pleural mesothelioma.
Lung Cancer 2005; 49S1: S123-7.
35. West SD, Foord T, Davies RJO. Needle track metas-
tases and prophylactic radiotherapy for mesothe-
lioma. Respir Med 2006; 100: 1037-40.
36. Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, Den-
ham C, Kaukel E, Ruffie P, et al. Phase III study of
pemetrexed in combination with cisplatin versus
cisplatin alone in patients with malignant pleural
mesothelioma. J Clin Oncol 2003; 21: 2636-44.
37. Meerbeeck JP, Gaafar R, Manegold C, Van Klave-
ren RJ, Van Marck EA, Vincent M, et al. Randomi-
zed phase III study of cisplatin with or without ral-
titrexed in patients with malignant pleural meso-
thelioma: an intergroup study of the European
Organisation for Research and Treatment of Can-
cer, Lung Cancer Group and the National Cancer
Institute of Canada. J Clin Oncol 2005; 23: 6881-9.
38. Curran D, Sahmoud T, Therasse P, van Meerbeeck
J, Postmus PE, Giaccone G. Prognostic factors in
patients with pleural mesothelioma: the Europe-
an Organization for Research and Treatment of
Cancer experience. J Clin Oncol 1998; 16: 145-52.
39. Herndon JE, Green MR, Chahinian AP, Corson
JM, Suzuki Y, Vogelzang NJ. Factors predictive of
survival among 337 patients with mesothelioma
treated between 1984 and 1994 by the cancer and
leukemia group B. Chest 1998; 113: 723-31.
273 Enfermedades de la pleura. Afectacin no maligna por asbesto, mesotelioma
CONCEPTOS BSICOS.
EPIDEMIOLOGA
De acuerdo con la informacin apor-
tada por el Instituto Nacional de Estads-
tica, en 2003 fallecieron en Espaa 16.537
hombres y 2.264 mujeres con el diagns-
tico de cncer de trquea, bronquios y pul-
mn
(1)
. En el conjunto de Europa se esti-
maron para 2004 un total de 341.800 falle-
cimientos
(2)
. Ante estas cifras, teniendo en
cuenta que apenas estamos mejorando los
resultados obtenidos con las terapias dis-
ponibles, es imprescindible conocer y evi-
tar, en lo posible, sus causas.
Sin duda, el tabaco es el factor etiol-
gico fundamental considerndose, actual-
mente, responsable de aproximadamente
un 90% de los tumores diagnosticados en
los pases desarrollados
(3)
. La segunda cau-
sa en importancia es la exposicin a los car-
cingenos que tiene lugar en el mbito
laboral, aunque la proporcin de cnceres
de pulmn que se ha relacionado con esta
exposicin vara en distintas pocas y pa-
ses. As, se ha referido un 20% en los hom-
bres noruegos entre 1971 y 1991
(4)
, alrede-
dor del 10-15% en los hombres y entre el
2 y el 5% en las mujeres de Turn en los
primeros aos 90
(5)
; en general, entre un
10 y un 15% en EE.UU.
(3)
; y la propia Orga-
nizacin Mundial de la Salud (OMS) ha
indicado que, en el ao 2000, a nivel mun-
dial, un 9% de los cnceres de pulmn
podan tener relacin con factores ocupa-
cionales
(6)
. El humo de tabaco ambiental
o las emanaciones de gas radn detectadas
en el interior de edificios, son tambin cau-
sa del tumor, pero su importancia es muy
inferior a la que posee el tabaco o los txi-
cos del medio laboral.
1. El medio laboral y los carcingenos.
Clasificacin
La International Agency for Research on
Cancer (IARC), agencia vinculada a la
OMS, ha evaluando la capacidad de gene-
rar cncer que poseen distintos agentes
existentes en el entorno ocupacional.
Teniendo en cuenta su presencia en dicho
entorno, las pruebas que apoyan el incre-
mento de riesgo en humanos (trabajos epi-
demiolgicos), los estudios en animales y
otros datos relevantes sobre su carcinog-
nesis, se han clasificado en grupos nume-
rados del 1 al 4, tabla I
(7,8)
.
Cncer de pulmn asociado
a la exposicin laboral
Jess R. Hernndez Hernndez
14
En la tabla II se muestran los carcin-
genos relacionados especialmente con el
cncer de pulmn, de acuerdo con la lti-
ma actualizacin realizada por la IARC en
julio de 2004
(7,8)
. La inhalacin de polvo
de madera, agente incluido en el grupo 1,
276 Principales patologas
TABLA I. Grupos en los cuales la IARC clasifica a diferentes agentes, mezclas o circunstancias
de exposicin, dependiendo de su capacidad de ocasionar cncer
(7,8)
.
Grupo 1. El agente (mezcla, exposicin) es carcingeno para humanos
Grupo 2:
Grupo 2. A. El agente (mezcla, exposicin) es, probablemente, carcingeno para
humanos
Grupo 2. B. El agente (mezcla, exposicin) es, posiblemente, carcingeno para
humanos
Grupo 3. El agente (mezcla, exposicin) no es clasificable en cuanto a su
carcinogenicidad en humanos
Grupo 4. El agente (mezcla, exposicin) probablemente no sea carcingeno en humanos
TABLA II. Carcingenos humanos del medio laboral especialmente relacionados con el
tumor de pulmn: reconocidos (grupo 1) y probables (grupo 2A)
(7,8)
.
Grupo 1 Grupo 2A
Aceites minerales no tratados Benzoantraceno
cidos inorgnicos (con cido sulfrico) Benzopireno
Alquitrn, carbn bituminoso Dibenzoantraceno
Arsnico Humo motores diesel
Asbesto Insecticidas sin arsnico
Berilio Toluenos clorados
ter clorometlico
ter bisclorometlico
Cadmio
Cromo
Gas mostaza
Holln
Humo de tabaco, personal y ambiental
Nquel
Radn
Slice cristalina
Talco con fibras asbestiformes
Tetraclorodibenzoparadioxina
puede ocasionar cncer de senos nasales
y paranasales
(9)
. Tambin hay estudios que
sugieren, entre los trabajadores expuestos
a largo plazo, un discreto aumento en el
riesgo de fallecer por cncer de pul-
mn
(10,11)
, pero en opinin de la IARC an
no tenemos pruebas para considerarlo cau-
sa cierta de este tumor
(9)
.
No resulta fcil conocer el papel con-
creto que juega cada uno de los agentes
en la gnesis tumoral de un paciente deter-
minado, ya que los trabajos disponibles al
respecto presentan, frecuentemente, diver-
sas limitaciones, como las sealadas en la
tabla III
(12)
. Debemos, por tanto, ser pre-
cavidos cuando nos planteemos comparar
entre s los ndices de riesgo que puedan
presentar estudios distintos. En cualquier
caso, conviene avanzar en la resolucin de
dichas limitaciones, ya que la identifica-
cin de los agentes cancergenos nos per-
mitir llevar a cabo las necesarias medidas
preventivas y compensatorias legalmente
establecidas.
Ante la dificultad para atribuir su gra-
do de responsabilidad a un agente concre-
to (existencia simultnea de distintos txi-
cos, que incluso pueden potenciarse, dife-
rente intensidad de exposicin, etc.), se
han recogido en la tabla IV los grupos de
empleos en los cuales se hallan uno o
varios txicos, y que consta de dos listas.
La A incluye trabajos o carcingenos reco-
nocidos como causa o asociados a un
mayor riesgo de cncer de pulmn en
humanos, y la lista B recoge la exposicin
a carcingenos que se sospecha incremen-
tan el riesgo de padecer la enferme-
dad
(13,14)
. De acuerdo con los resultados
de algunas publicaciones, en las cuales se
excluyeron a las personas fumadoras para
evitar la interferencia de este agente cau-
sal fundamental, se ha documentado una
mayor posibilidad (entre 1,5 y 2,2 veces)
277 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
TABLA III. Limitaciones que pueden encontrarse en estudios diseados para evaluar el papel
carcinognico de diferentes agentes del medio laboral.
Escasez de informacin sobre los riesgos a los que los trabajadores estn sometidos
Dificultad para diferenciar los efectos de las sustancias nocivas a las que estn expuestos
simultneamente
Dificultad para medir la intensidad, duracin y cambios en la exposicin a lo largo de la
vida laboral. Se dispone de pocos datos cuantitativos
Escasez de datos sobre poblacin laboral femenina
Largos perodos de latencia
No siempre coinciden las clasificaciones ocupacionales. Conviene emplear los cdigos de
organismos internacionales International Standard Classification of Occupations (ISCO) -
International Standard Industrial Classification (ISIC)
(13)
Combinacin de riesgos que se produce cuando el trabajador, adems, consume tabaco.
Es imprescindible cuantificar el tabaquismo y realizar los ajustes pertinentes. Se necesitan
ms estudios en poblacin no fumadora
Escasez de informacin sobre susceptibilidad gentica a los txicos del medio laboral
de sufrir el tumor entre los hombres y
mujeres cuyos trabajos pertenecan a la lis-
ta A. Pero no siempre este aumento de
riesgo ha alcanzado diferencia significati-
va y, desde luego, era menos claro entre
los trabajadores de la lista B
(15-17)
. De todos
modos, es evidente que a medida que
aumentan los aos de exposicin a los car-
cingenos ocupacionales se adquiere un
mayor riesgo de desarrollar cncer de pul-
278 Principales patologas
TABLA IV.
Lista A Lista B
Carcingenos o trabajos reconocidos Carcingenos sospechosos
Produccin de pesticidas (arsnico) Aplicacin de pesticidas
Industria del vino (arsnico) Produccin de aluminio
Trabajos en tejados o asfalto Refinamiento de berilio
Trabajos en plantas de Coque Trabajos en fundiciones
Trabajadores del gas Fabricantes de calderas
Industria y produccin de asbesto Pintores
Construccin/aislamientos Soldadores
Trabajadores en astilleros Trabajadores en campos de petrleo
Minera Ocupaciones en la industria qumica
Arsnico (diferentes a la lista A)
Hierro Minera de cinc o plomo
Asbesto Minera de talco
Uranio/radn Acarreadores de piedras
Industria qumica Impresores
ter bisclorometlico/ter Trabajadores en salas de imprenta
clorometil-metlico Caucho
Pigmentos cromados
Industria del metal Cuero
Produccin de bateras Produccin de pesticidas
Fundiciones de cadmio (diferentes a la lista A)
Fundiciones de cobre Lavanderas y limpieza en seco
Laminados de cromo Productores pequeas fibras hechas a mano
Produccin de ferrocromo Carniceros
Produccin de acero Deshollinadores de chimeneas
Refinado de nquel
Fundiciones de hierro
Gas mostaza
Otros trabajos expuestos a asbestos
Adaptada de referencia 14.
mn, y que tal posibilidad es muy superior
cuando, adems, el trabajador fuma
(3,18,19)
.
2. Poblacin expuesta
Un grupo de expertos de varios pases
ha calculado el nmero de trabajadores
expuestos a carcingenos (todos los de
los grupos 1 y 2A, junto a algunos selec-
cionados del 2B) entre los aos 1990 y
1993 en el territorio de la Unin Europea
(15 pases), recogiendo la informacin en
la base de datos denominada CAREX, car-
cinogen exposure
(20,21)
. La cifra aproximada
alcanz los 32 millones de trabajadores,
un 23% del total, la mayora de los cua-
les, 22 millones, estaban expuestos a car-
cingenos del grupo 1
(21)
. Para nuestro
pas la poblacin laboral en riesgo se halla-
ba cerca de los 3.100.000, un 25% del
total, resumindose en la figura 1 los agen-
tes causales de cncer de pulmn a los
cuales existe una mayor poblacin expues-
ta. Se ha calculado que, en Espaa, ao
1991, un 4% de los fallecimientos por cn-
cer, 6% en hombres y 0,9% en mujeres,
fueron consecuencia de la exposicin a
carcingenos en el ambiente laboral, y
que un 62% de estas muertes tuvieron
como causa el tumor pulmonar
(22)
. Tanto
el nmero de expuestos, como las condi-
ciones o patrones de exposicin, estn
cambiando de manera importante en
nuestro pas y en el entorno econmico
al que pertenecemos. Se est reduciendo
el nmero de trabajadores empleados en
el sector industrial (automatizacin, trans-
ferencia de algunas industrias a otros pa-
ses, etc.), y existe un mayor control de la
exposicin a los carcingenos conocidos,
aunque la introduccin de nuevos mate-
riales y procesos tecnolgicos podra con-
dicionar riesgos futuros.
279 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
670.000
400.000
280.000
270.000
57.000
56,700
43.000
Tabaco ambiental
Slice cristalina
Radn
Humos diesel
Asbesto
Cromo
Niquel
Trabajadores expuestos
Figura 1. Carcingenos de tumores broncopulmonares con mayores estimaciones de poblacin
laboral expuesta en Espaa
(20,21)
.
CIRCUNSTANCIAS Y RIESGOS
ASOCIADOS A LOS PRINCIPALES
CARCINGENOS
1. Asbesto
Tambin llamado amianto. Son silica-
tos minerales fibrosos en cadena, que debi-
do a su resistencia, elevado punto de
fusin y capacidad aislante, poseen utili-
dad comercial. Existen dos grandes gru-
pos: serpentinas, cuyo principal represen-
tante es el crisotilo, que supone el 95% de
todos los asbestos y el grupo anfiboles (cro-
cidolita, amosita, antrofilita, tremolita y
actinolita)
(23)
ms carcinognico.
Se han descrito tumores en familiares
de trabajadores del asbesto por la inhala-
cin de fibras presentes en las ropas que
emplean en su actividad laboral, en los
alrededores de las minas y en zonas don-
de el subsuelo es rico en asbesto
(23-25)
. Pue-
de darse exposicin en el proceso de
extraccin y a nivel industrial, ya que el
asbesto se utiliza en la produccin de
fibrocemento, como aislante trmico en
calderas o tubos, como protector ante
incendios, etc. Se ha empleado tambin
en la fabricacin de frenos (automviles,
trenes, etc.), productos textiles, lamina-
dos de metal, placas aislantes, fontanera,
albailera, industrias elctricas, astille-
ros, trabajos ferroviarios de mantenimien-
to, etc.
(23)
. Aunque en los pases desarro-
llados ha ido reducindose la exposicin
a este mineral en las ltimas dcadas, y en
el nuestro est prohibido su uso y comer-
cializacin
(26)
, persistir el contacto con
el asbesto ya existente (demoliciones, des-
guaces, mantenimiento, etc.). La posibi-
lidad de sufrir un cncer de pulmn es
mayor cuando hay gran cantidad de fibras
en el ambiente laboral (demolicin de
edificios, proyeccin de material aislante,
etc.), que cuando se entra en contacto
con productos manufacturados. Adems,
a medida que aumenta el tiempo de expo-
sicin, se incrementa el riesgo, encontran-
do la mayora de los estudios epidemiol-
gicos un pico en el nmero de casos cuan-
do los pacientes han estado en contacto
entre 30 y 40 aos, aunque el perodo de
latencia referido en algn trabajo concre-
to es ms corto
(19)
.
Actualmente se considera al asbesto
como el carcingeno ocupacional ms
importante en Espaa, y, en general, en
Europa, responsable de una elevada pro-
porcin de los casos de cncer de pulmn
atribuidos a los txicos del medio labo-
ral
(22,27)
. Se ha calculado que, en nuestro
pas, un 4% de los tumores pulmonares
estn relacionados con el mineral, actuan-
do en sinergia con el consumo de tabaco
(28)
.
En Gran Bretaa se le ha atribuido un 2-
3% de los fallecimientos por este tumor
(29)
.
En Norteamrica se manejan cifras prxi-
mas al 5% y superiores en otros pases euro-
peos (Finlandia, Holanda, etc.)
(23)
.
Cuando el trabajador expuesto al
asbesto es, adems, fumador activo, se pro-
duce, por la coexistencia de ambos carci-
ngenos, un incremento del riesgo de
padecer cncer de pulmn, en una mag-
nitud no bien definida, pero que se ajus-
ta mejor a un modelo terico multipli-
cativo que a un modelo simplemente adi-
tivo. La magnitud por la cual se multipli-
ca el riesgo vara entre los diferentes estu-
dios, dependiendo del tipo de asbesto
involucrado, la naturaleza, extensin y
280 Principales patologas
duracin de la exposicin
(30)
. El tabaco
podra causar parte de este efecto sinr-
gico, actuando, en los mismos estadios de
la carcinognesis que el asbesto
(18)
y
aumentando la retencin de las fibras a
nivel pulmonar. Desconocemos, actual-
mente, si el mineral acta de manera
directa como carcingeno (induciendo
daos en el ADN, ARN o cromatina,
mediante procesos de oxidacin, estmu-
lo de citocinas, etc.), o bien a travs de un
mecanismo indirecto por el cual la infla-
macin crnica pudiera conducir al
tumor. Tampoco est claro si para su des-
arrollo es imprescindible la existencia de
asbestosis en el parnquima pulmonar.
En una revisin al respecto se encontra-
ron dos trabajos que daban una respues-
ta afirmativa y siete que no hallaron nece-
saria la coexistencia de asbestosis
(31)
.
Evaluando exclusivamente publicacio-
nes realizadas en trabajadores no fumado-
res, cuando existe exposicin al asbesto el
riesgo de padecer cncer de pulmn se
incrementa entre 1,1 y 15 veces
(12)
.
2 Radiaciones
Disponemos de un estudio de casos y
controles, apoyado por la IARC, realizado
en trabajadores de pases del este de Euro-
pa sometidos a exmenes radiolgicos
peridicos (rayos X: radiacin ionizante
de bajo nivel)
(32)
. Se ha encontrado un dis-
creto incremento lineal de riesgo de cn-
cer de pulmn proporcional al nmero
de radiografas a las cuales haba sido
sometida la persona, aunque los autores
indican que no puede descartarse algn
sesgo relacionado con la exposicin a otros
carcingenos ocupacionales.
Una mayor relevancia, en cuanto a
riesgo laboral, tienen las radiaciones ioni-
zantes de alto nivel: el radn. ste es un
gas inerte, inodoro, que procede de la des-
integracin natural del radio, el cual a su
vez es producto de la desintegracin del
uranio 238, presente en gran parte de la
corteza terrestre. La descomposicin del
gas radn libera gran cantidad de isto-
pos radiactivos denominados hijas de
radn (polonio 218, 214 y 210), que se
adhieren a las partculas suspendidas en
la atmsfera. Una vez inhaladas, se depo-
sitan en el rbol bronquial desde el cual
irradian con partculas alfa a los tejidos
circundantes, daando el ADN de las clu-
las del epitelio respiratorio. La exposicin
laboral al radn tiene lugar principalmen-
te en los trabajadores de minas subterr-
neas (uranio, vanadio, etc.), bodegas, cue-
vas, balnearios con aguas radiactivas, tne-
les, etc., sobre todo cuando estos luga-
res se hallan mal ventilados. Tambin en
las personas que procesan materiales
radiactivos.
El riesgo de padecer cncer de pulmn
est relacionado directamente con la
intensidad y duracin del contacto con
radn, y se reduce progresivamente en las
personas que abandonan los trabajos. En
los mineros de interior que ejercieron su
actividad hace dcadas se objetivaron altas
posibilidades de padecer el tumor, y, de
hecho, en publicaciones de 1984 se encon-
traron incrementos de riesgo que oscila-
ban entre 1,9 y 29,2, dependiendo del gra-
do de la exposicin
(12,18)
. Aunque este ries-
go se est reduciendo en pocas ms
recientes
(3)
, estudios epidemiolgicos
publicados en los ltimos aos siguen refi-
281 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
riendo tasas de mortalidad superiores a las
medias: 1,9 (intervalo de confianza al 95%
-IC-:1,5-2,3) en un trabajo francs realiza-
do en mineros del uranio
(33)
. El tiempo de
latencia entre el comienzo de la actividad
laboral y la aparicin del tumor se halla
en torno a los 25 aos, aunque se reduce
a 19, por trmino medio, en los trabajado-
res que fuman
(34)
. Existe, por tanto, un
efecto sinrgico entre la exposicin al
radn y el consumo de tabaco, de mag-
nitud aparentemente mayor que la obser-
vada en un modelo terico aditivo, pero
inferior a la esperable siguiendo un mode-
lo multiplicativo
(3)
. Aunque entre los cn-
ceres de pulmn puede encontrarse cual-
quier tipo histolgico, predominan los
tumores microcticos, con tendencia a una
localizacin central en el trax.
3. Humo de tabaco ambiental
El trabajador expuesto a humo de taba-
co en espacios cerrados inhala gran nme-
ro de sustancias con capacidad carcinog-
nica, cuyos metabolitos, de hecho, se
detectan en la orina de los fumadores pasi-
vos
(35)
. Tal como pone de manifiesto la
informacin recogida en la base de datos
CAREX (Fig. 1), el humo de tabaco
ambiental ha sido durante largo tiempo
el carcingeno ocupacional con el cual tie-
nen contacto una mayor cantidad de tra-
bajadores, alrededor del 60% en Espa-
a
(21,36)
. Aunque confiamos en que las
modificaciones legales llevadas a cabo
sobre consumo de tabaco en el entorno
laboral reduzcan drsticamente la cifra de
personas en riesgo, las consecuencias noci-
vas de la exposicin pasada seguirn mani-
festndose durante aos. Hemos de vigi-
lar especialmente a los empleados de res-
taurantes y establecimientos de ocio
(bares, discotecas, bingos, etc.).
Se han publicado diversos estudios que
muestran una asociacin entre el cncer
de pulmn y la inhalacin pasiva de humo
de tabaco en el medio laboral, directa-
mente relacionada con el tiempo total de
exposicin
(12)
. Tambin disponemos de
distintos metaanlisis que, agrupando esta
informacin sobre no fumadores, han
cuantificado los riesgos relativos de pade-
cer el tumor entre 1,16 y 1,39, con dife-
rencias siempre estadsticamente signifi-
cativas
(37-40)
. Como vemos, el incremento
de riesgo es discreto, pero relevante al ser
muy elevada la poblacin que ha estado,
y sigue estando, en contacto con el humo
de tabaco en su trabajo.
4. Slice
Tambin es importante en Espaa la
exposicin laboral a la slice (Fig. 1) que
tiene lugar, fundamentalmente, en minas,
tneles, canteras, trabajos con chorro de
arena, moliendas, manufacturas de vidrio,
cermicas, etc.
Desde 1997 la IARC considera a la sli-
ce cristalina, no la slice amorfa, como car-
cingeno del grupo 1, valorando especial-
mente los trabajos cientficos que encon-
traron una asociacin entre la exposicin
y la posibilidad de sufrir cncer de pul-
mn
(41)
. Un metaanlisis publicado en 1995
cuantifica el riesgo relativo de desarrollar
el tumor en 2,2 (IC: 2,1-2,4), entre los tra-
bajadores expuestos
(42)
. Sin embargo, algu-
nos estudios no confirman este papel de
la slice en la gnesis de la neoplasia pul-
monar
(43,44)
. Si a esto unimos los problemas
282 Principales patologas
metodolgicos detectados en ciertas inves-
tigaciones, las dificultades existentes para
cuantificar la importancia de la exposicin
simultnea a otros carcingenos (radiacio-
nes, tabaquismo, etc.), el papel que pueda
jugar la fibrosis producida por el mineral,
etc., podemos afirmar que se mantienen
algunas dudas con respecto a la propia car-
cinogenicidad de la slice
(3,26,44)
. De hecho,
en otro metaanlisis publicado en 2004 que
evala trabajos disponibles entre 1996 y
2001, rechazando especficamente los que
no controlan los efectos del asbesto y las
radiaciones, se encuentra un riesgo relati-
vo de padecer cncer de pulmn que
asciende a 1,32 para la exposicin a la sli-
ce en general (IC: 1,23-1,41), a 2,37
(IC:1,98-2,84) en los pacientes con silico-
sis y a 0,96 (IC:0,81-1,15) en los pacientes
expuestos a slice, pero sin silicosis
(45)
.
5. Metales
Diversos estudios indican que, la expo-
sicin laboral a determinados metales,
especialmente arsnico inorgnico, nquel,
cromo y berilio, incrementa la posibilidad
de sufrir un tumor pulmonar
(3,12,18)
. En esta
situacin se encuentran, sobre todo, los
expuestos a niveles altos de carcingenos
en dcadas previas, ya que las normas de
seguridad industrial vigentes en la actua-
lidad tienden a limitar el contacto. Las
principales profesiones de riesgo, en las
que frecuentemente coexisten diferentes
carcingenos, son: a) para el arsnico:
minera, fundicin de metales, produc-
cin y uso de insecticidas (agricultura); b)
para el nquel: aleaciones metlicas, ace-
ro inoxidable, galvanizacin, fabricacin
de bateras, cermicas, circuitos elctricos,
el refinado del petrleo o del propio mine-
ral
(46)
; c) para el cromo: soldaduras con
cromo exavalente, fabricacin de pigmen-
tos (pinturas), cromados, cemento, cubier-
tas, galvanizacin y fundicin de aleacio-
nes; y d) para el berilio: los trabajos en
plantas procesadoras del mineral, especial-
mente si sufrieron algn episodio previo
de beriliosis aguda
(18)
. Los incrementos de
riesgo son diferentes segn la intensidad
del contacto y tarea desempeada, pero
para el arsnico, los estudios realizados
exclusivamente en personas no fumado-
ras han referido cifras entre 1,2 y 4,4
(12)
.
6. Productos qumicos
Conocido el efecto carcinognico de
diferentes productos qumicos (Tabla II),
tambin se estn llevando a cabo, desde
hace tiempo, las necesarias modificacio-
nes en el proceso industrial, para redu-
cir al mximo la exposicin. El contacto
laboral con cloruro de vinilo y los teres
clorometlico y bisclorometlico tiene
lugar, fundamentalmente, en las industrias
que producen resinas de intercambio ini-
co, plsticos, polmeros, disolventes e insec-
ticidas. Diferentes estudios han encontra-
do un riesgo ms alto de fallecer o sufrir
neoplasia pulmonar, especialmente del
tipo microctico, cuando haba existido
contacto con los teres
(18,47,48)
. La exposi-
cin al cloruro de vinilo incrementa, ade-
ms, el riesgo de padecer angiosarcoma
heptico, y el cido sulfrico se ha relacio-
nado tambin con el cncer de laringe
(18)
.
7. Hidrocarburos aromticos policclicos
Una revisin con metaanlisis publica-
da en 2004 sobre las personas expuestas a
283 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
hidrocarburos aromticos policclicos indi-
ca la existencia de pequeos incrementos,
pero significativos, en la posibilidad de
padecer cncer de pulmn entre quienes
trabajan con gas, hornos de coque y como
productores de aluminio. Tambin ries-
gos altos, en torno a 16-17 unidades de
riesgo relativo a 100 g/m
3
de benzopire-
no y ao, en los trabajadores del asfalto y
limpieza de chimeneas
(49)
. Las personas
que inhalan los humos emitidos por moto-
res diesel a lo largo de su jornada laboral
(portuarios, taxistas, conductores de auto-
buses y trenes, etc.) parecen tener, as mis-
mo, una posibilidad discretamente supe-
rior de sufrir el tumor a largo plazo, cuan-
tificado segn un metaanlisis de 1998 en
1,33 (IC:1,18-1,51)
(50)
. Esta cifra es similar
a la encontrada en estudios ms recientes
en los trabajadores con un nivel ms alto
de exposicin
(51)
, pero la situacin de ries-
go es menos clara ante niveles bajos de
exposicin
(52)
.
8. Carcingenos laborales de mayor
trascendencia
Considerando la informacin propor-
cionada por el estudio CAREX sobre el
nmero de personas expuestas en Espaa
a cada carcingeno ocupacional
(21)
, figu-
ra 1, la magnitud del riesgo referida en la
literatura para las distintas sustancias y la
calidad de tales estudios (diseo, sexo,
tabaquismo, cuantificacin de la exposi-
cin)
(12)
, parece muy probable que el
asbesto, el humo de tabaco ambiental y las
radiaciones ionizantes sean los agentes de
nuestro entorno laboral, que en mayor
medida puedan inducir la aparicin de
esta neoplasia (Tabla V). Debemos pres-
tar, por tanto, especial atencin a los tra-
bajadores agrcolas, de la construccin,
minera, astilleros, fundiciones de meta-
les, hostelera, industrias qumicas y del
automvil
(27,53)
.
DIAGNSTICO DEL CNCER DE
PULMN ASOCIADO A LA
EXPOSICIN LABORAL
Desde un punto de vista clnico apenas
existen diferencias entre el cncer de pul-
mn generado por los txicos del medio
laboral y el debido a otras causas. En algu-
nas ocasiones, sin embargo, pueden hallar-
se, adems de la neoplasia pulmonar, otros
datos clnico-radiolgicos que confirman
la exposicin prolongada a determinados
carcingenos laborales. En este sentido la
existencia de placas pleurales o fibras de
asbesto en muestras biolgicas apoyara el
papel de este mineral en la gnesis del
tumor, como lo hara para la slice la coe-
xistencia de silicosis.
Una historia laboral clara de mltiples
aos de exposicin a txicos conocidos,
en alta concentracin, y adems manipu-
lados directamente por el trabajador, per-
mitira atribuir el tumor a ese agente con-
creto. Sin embargo, frecuentemente se
presentan dudas sobre algunos de estos
aspectos, especialmente referidas a la cuan-
tificacin de la exposicin (intensidad y
tiempo) que ha sufrido la persona a uno
o varios txicos ocupacionales. Cuando el
paciente presenta otros factores de riesgo
para la aparicin del tumor: antecedentes
familiares, EPOC, o, sobre todo, una
importante historia de tabaquismo, se
284 Principales patologas
complica, de manera significativa, la atri-
bucin causal a los txicos del medio
ambiente laboral. Pero podremos hacer-
lo, razonablemente, cuando se den las cir-
cunstancias expuestas en la tabla VI
(26)
.
En la prctica, para considerar como
enfermedad profesional al cncer de pul-
mn, los Servicios de Inspeccin Mdica
se basan en la Lista de enfermedades pro-
fesionales con relacin de las principales
actividades capaces de producirlas (Real
Decreto 1995 del 12 de mayo de 1978), que
en su apartado sobre Enfermedades siste-
mticas asocia este tumor con la exposi-
cin laboral a polvos de asbesto, al nquel,
al arsnico, a las radiaciones ionizantes y
al cromo. Se ha constituido un grupo de
trabajo para actualizar dicha lista, pero has-
ta que dispongamos de un nuevo docu-
mento, cuando sospechemos que el tumor
de un paciente concreto pueda estar pro-
vocado por un txico laboral diferente a
los ya especificados, debemos hacerlo cons-
tar en nuestro informe clnico.
PREVENCIN Y TRATAMIENTO DEL
CNCER DE PULMN ASOCIADO A
LA EXPOSICIN LABORAL
Para evitar la exposicin a los carcin-
genos, como medida de prevencin pri-
285 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
TABLA V. Importancia de los agentes ocupacionales segn el riesgo encontrado en diferentes
estudios, la calidad en el diseo de los mismos y la cantidad de personas expuestas.
Aproximacin general.
Carcingeno Riesgo Expuestos Espaa Calidad estudios
Asbesto +++ ++ +++
Radiaciones ++ ++ +++
Humo tabaco + +++ +++
Metales + +/- ++ + (++arsnico)
Slice + +++ +
P. qumicos + + +
HA policclicos +/- +++ ++
HA policclicos: hidrocarburos aromticos policclicos.
TABLA VI. Circunstancias que permitiran atribuir el cncer de pulmn a los carcingenos
del medio laboral.
Ausencia de antecedentes de tabaquismo
Exposicin a un agente cancergeno conocido (grupo 1)
Contacto intenso durante un tiempo mnimo de 5 aos
Existencia de un largo perodo de latencia entre el inicio del contacto y la presentacin
del cncer de pulmn: entre 10 y 40 aos, dependiendo del agente concreto
maria, contamos con legislacin al respec-
to (normas laborales, concentraciones per-
mitidas, etc.) que es necesario mantener
actualizada (administracin/tcnicos) y
se cumpla por parte de todos los estamen-
tos implicados (empresa, trabajadores...).
Pero recordemos que an es importante
el nmero de personas que sufrieron una
exposicin laboral significativa en dca-
das pasadas, susceptibles, en la actualidad,
de padecer cncer de pulmn.
Hemos de aconsejar vivamente a los
trabajadores que abandonen el consumo
de tabaco, causa fundamental del tumor,
con capacidad, adems, de potenciar los
efectos de otros carcingenos (asbesto,
radiaciones). La EPOC, generada tambin
por el tabaco, incrementa el riesgo por
s misma
(3)
.
Esta poblacin trabajadora puede
sufrir, adems de tumores, diversas enfer-
medades profesionales, por lo que, en
determinados colectivos, las autoridades
sanitarias han diseado reconocimientos
peridicos
(23)
. Especficamente, como
hemos visto, se pueden acumular los fac-
tores de riesgo ms importantes para el
desarrollo del cncer de pulmn, por lo
que cabra plantearse en ella programas
de diagnstico precoz (prevencin secun-
daria). Este tema, en personas fundamen-
talmente fumadoras, est siendo objeto de
estudio a varios niveles: marcadores gen-
ticos, endoscopia y, sobre todo, median-
te tomografa computarizada. Con dicha
tcnica se estn descubriendo neoplasias
en estadios poco avanzados en altos por-
centajes, potencialmente tratables con
ciruga, pero nos hallamos a la espera de
conocer resultados de los estudios aleato-
rizados, bien diseados para saber si con
esta estrategia puede llegar a reducirse
la mortalidad derivada del tumor pulmo-
nar
(54)
.
El tratamiento de los pacientes diag-
nosticados de carcinoma bronquial indu-
cido por exposicin laboral no difiere del
ocasionado por otros agentes etiolgicos,
y ha sido actualizado por un grupo de tra-
bajo de la SEPAR
(55)
.
RESUMEN
Alrededor de un 10% de los cnceres
de pulmn pueden tener como causa la
exposicin a carcingenos existentes en
el medio laboral, los cuales se consideran,
tras el tabaquismo activo, el segundo fac-
tor de riesgo en importancia para el desa-
rrollo del tumor. Conocemos actualmen-
te un buen nmero de agentes que, de
manera aislada o en combinacin, tam-
bin con el tabaco, pueden ejercer sus
efectos carcinognicos en el pulmn, pero
necesitamos contar con estudios mejor
diseados para cuantificar de manera pre-
cisa el exceso de riesgo que condicionan
en el ambiente profesional.
Teniendo en cuenta el nmero estima-
do de trabajadores expuestos en Espaa,
y los datos ms fiables sobre la capacidad
de generar cncer de pulmn, los princi-
pales agentes a tener en cuenta son el
asbesto, el humo de tabaco y las radiacio-
nes ionizantes. La exposicin es ms pro-
bable en los trabajadores agrcolas, de la
construccin, minera, astilleros, fundicio-
nes de metales, hostelera, industrias del
automvil y qumicas.
286 Principales patologas
287 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
Podemos atribuir el tumor de un
paciente concreto a los carcingenos labo-
rales si encontramos otros datos de expo-
sicin pulmonar a un agente reconocido
(grupo 1) con el que haya existido contac-
to intenso durante un tiempo mnimo de
5 aos y un perodo de latencia entre 10
y 40 aos, preferentemente en ausencia
de antecedentes de tabaquismo.
Dada la escasa eficacia de los tratamien-
tos actuales nos vemos obligados a insistir
en las medidas para prevenir esta neopla-
sia. Conocemos los principales agentes
etiolgicos y resulta, por tanto, imprescin-
dible evitar la exposicin a los carcinge-
nos del medio laboral y a los que contie-
ne el humo de tabaco. El cumplimiento
de una adecuada legislacin sobre estos
aspectos y nuestro consejo mdico antita-
baco reducirn, con toda seguridad, la
incidencia futura del cncer de pulmn.
BIBLIOGRAFA
1. Instituto Nacional de Estadstica. Defunciones
segn la causa de muerte en Espaa 2003. Madrid,
2006. Disponible en: URL: http://www.ine.es.
2. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality
in Europe, 2004. Annals of Oncology 2005; 16:
481-8.
3. Alberg AJ, Samet JM. Epidemiology of lung can-
cer. Chest 2003; 123 (suppl 1): 21-49.
4. Haldorsen T, Andersen A, Boffetta P. Smoking-
adjusted incidence of lung cancer by occupation
among Norwegian men. Cancer Causes Control
2004; 15: 139-47.
5. Merletti F, Richardi L, Boffetta P. Proportion of
lung tumors attributable to occupation. Epidemiol
Prev 1999; 4: 327-32.
6. Nelson DI, Concha-Barrientos M, Driscoll T, Ste-
enland K, Fingerhut M, Punnet L, et al. The glo-
bal burdem of selected occupational diseases and
injury risks : methodology and summary. Am J Ind
Med 2005; 48: 400-18.
7. International Agency for Research on Cancer. Ove-
rall evaluations of carcinogenity to humans. Lyon,
2006. Disponible en: URL: http://www.iarc.fr
8. Siemiatycki J, Richardson L, Straif K, Latreille B,
Lakhani R, Campbell S, et al. Listing occupatio-
nal carcinogens. Environ Health Perspect 2004;
112: 1447-59.
9. International Agency for Research on Cancer. Wood
dust. Lyon, 2006. Disponible en: URL: http://www-
cie.iarc.fr/htdocs/monographs/vol62/wood.html
10. Wu X, Delclos GL, Annegers JF, Bondy ML, Honn
SE, Henry B, et al. A case-control study of wood
dust exposure, mutagen sensitivity and lung can-
cer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1995;
4: 583-8.
11. Stellman SD, Demers PA, Colin D, Boffetta P. Can-
cer mortality and wood dust exposure among par-
ticipants in the American Cancer Society Cancer
Prevention Study-II (CPS-II). Am J Ind Med 1998;
34: 229-37.
12. Neuberger JS, Field RW. Occupational lung can-
cer in nonsmokers. Rev Environ Health 2003; 18:
251-67.
13. Aharens W, Merletti F. A standard tool for the
analysis of occupational lung cancer in epidemio-
logic studies. Int J Occup Environ Health 1998; 4:
236-40.
14. Van Zandwijk N. A etiology and prevention of lung
cancer. Eur Respir Mon 2001; 17: 13-33.
15. Pohlabeln H, Boffetta P, Ahrens W, Merletti F, Agu-
do A, Benhamou E, et al. Occupational risks for
lung cancer among nonsmokers. Epidemiology
2000; 11: 532-8.
16. Kreuzer M, Germen M, Kreienbrock L, Wellmann
J, Wichmann HE. Lung cancer in lifetime nons-
moking men-results of a case-control study in Ger-
many. Br J Cancer 2001; 84: 134-40.
17. Richardi L, Boffetta P, Simonato L, Forastiere
F, Zambon P, Fortes Gaborieau V, et al. Occu-
pational risk factors for lung cancer in men
and women population-based case-control study
in Italy. Cancer Causes Control 2004; 15: 285-
94.
18. Boffetta P. Epidemiology of environmental and
occupational cancer. Oncogene 2004; 23: 6392-
403.
19. Hauptmann M, Pohlabeln H, Lubin JH, Jckel
KH, Ahrens W, Brske-Hohlfeld I, et al. The expo-
sure-time response relationship between occupa-
tional asbestos exposure and lung cancer in two
german case-control studies. Am J Ind Med 2002;
41: 89-97.
20. International Agency for Research on Cancer.
IARC. Lyon, 2006. Disponible en: URL: http://
www.iarc.fr/ENG/Databases/index.php
21. Kauppinen T, Toikkanen J, Pedersen D, Young R,
Ahrens W, Boffetta P, et al. Occupational expo-
sure to carcinogens in the European Union.
Occup Environ Med 2000; 57: 10-8.
22. Garca Gmez M, Kogevinas M. Estimacin de la
mortalidad por cncer laboral y de la exposicin
a carcingenos en el lugar de trabajo en Espaa
en los aos 90. Gac Sanit 1996; 10: 143-51.
23. Isidro Montes I, Abu Shams K, Alday E, Carretero
Sastre JL, Ferrer Sancho J, Freixa Blanxart A, et
al. Normativa sobre el asbesto y su patologa pleu-
ro-pulmonar. Arch Bronconeumol 2005; 41: 153-
68.
24. Martnez C, Mons E, Quero A. Enfermedades
pleuropulmonares asociadas con la inhalacin de
asbesto. Una patologa emergente. Arch Bronco-
neumol 2004; 40: 166-77.
25. Hasanoglu HC, Yildirim Z, Ermis H, Kilic T, Kok-
sal N. Lung cancer and mesothelioma in towns
with environmental exposure to asbestos in Eas-
tern Anatolia. Int Arch Occup Environ Health
2006; 79: 89-91.
26. Martnez Gonzlez C. Neoplasia pulmonar asocia-
da a la exposicin laboral. Arch Bronconeumol
2003; 39 (supl 4): 15-7.
27. Gonzlez CA, Agudo A. Occupational cancer in
Spain. Environ Health Perspect 1999; 107 (suppl
2): 273-7.
28. Badorrey MI, Mons E, Teixid A, Pifarr R, Rosell
A, Llatjs M. Frecuencia y riesgo de neoplasia bron-
copulmonar relacionada con asbesto. Med Clin
(Barc) 2001; 117: 1-6.
29. Darnton AJ, McElvenny DM, Hodgson JT. Estima-
ting the number of asbestos-related lung cancer
deaths in Great Britain from 1980 to 2000. Ann
Occup Hyg 2006; 50: 29-38.
30. Lee PN. Relation between exposure to asbestos
and smoking jointly and the risk of lung cancer.
Occup Environ Med 2001; 58: 145-53.
31. Hessel PA, Gamble JF, McDonald JC. Asbestos,
asbestosis and lung cancer: a critical assessment
of the epidemiological evidence. Thorax 2005; 60:
433-6.
32. Boffetta P, Mannetje A, Zaridze D, Szeszenia-
Dabrowska N, Rudnai P, Lissowska J, et al. Occu-
pational X-ray examinations and lung cancer risk.
Int J Cancer 2005; 115: 263-7.
33. Laurier D, Tirmarche M, Mitton N, Valenty M,
Richard P, Poveda S, et al. An update of cancer
mortality among the French cohort of uranium
miners: extended follow-up and new source of data
for causes of death. Eur J Epidemiol 2004; 19: 139-
46.
34. Archer VE, Coons T, Saccomanno G, Hong DY.
Latency and the lung cancer epidemic among Uni-
ted States uranium miners. Health Phys 2004; 87:
480-9.
35. Tulunay OE, Hecht SS, Carmella SG, Zhang Y,
Lemmonds C, Murphy S, et al. Urinary metabo-
lites of a tobacco-specific lung carcinogen in nons-
moking hospitality workers. Cancer Epidemiol Bio-
markers Prev 2005; 14: 1283-6.
36. Lpez MJ, Nebot M. Tabaquismo pasivo: un ries-
go ignorado. Med Cln (Barc) 2004; 123: 503-4.
37. Zhong L, Goldberg MS, Parent ME, Hanley JA.
Exposure to environmental tobacco smoke and
the risk of lung cancer: a meta-anaysis. Lung Can-
cer 2000; 27: 3-18.
38. Boffetta P. Involuntary smoking and lung cancer.
Scand J Work Environ Health 2002; 28 (suppl 2):
30-40.
39. Lubin JH. Estimating lung cancer risk with expo-
sure to environmental tobacco smoke. Environ
Health Perspect. 1999; 107 (Suppl 6): 879-83.
40. Wells AJ. Lung cancer from passive smoking at
work. Am J Public Health 1998; 88: 1025-9.
41. International Agency for Research on Cancer. Sili-
ca. Lyon, 2006. Disponible en: URL: http://www-
cie.iarc.fr/htdocs/monographs/vol68/silica.htm
42. Smith AH, Lopipero PA, Barroga VR. Meta-analy-
sis of studies of lung cancer among silicotics. Epi-
demiology 1995; 6: 617-24.
43. Isidro Montes I, Rego Fernndez G, Reguero J,
Coso Mir MA, Garca-Ordas E, Anton Martnez
JL, et al. Respiratory disease in a cohort of 2,579
coal miners followed up over a 20-year period.
Chest 2004; 126: 622-9.
288 Principales patologas
44. Martnez Gonzlez C, Rego Fernndez G. Inhala-
cin de slice y cncer de pulmn. Revisin de la
evidencia. Arch Bronconeumol 2002; 38: 33-6.
45. Kurihara N, Wada O. Silicosis and smoking strongly
increase lung cancer risk in silica-exposed workers.
Ind Health 2004; 42: 303-14.
46. Grimsrud TK, Berge SR, Haldorsen T, Andersen
A. Can lung cancer risk among nickel refinery wor-
kers be explained by occupational exposures other
than nickel? Epidemiology 2005; 16: 146-54.
47. Lange P, Vestbo J. Lung Cancer. Eur Respir Mon
2000; 15: 92-104.
48. Weiss W, Nash D. An epidemic of lung cancer due
to chloromethyl ethers. 30 years of observation.
J Occup Environ Med 1997; 39: 1003-9.
49. Armstrong B, Hutchinson E, Unwin J, Fletcher T.
Lung cancer risk after exposure to polycyclic aro-
matic hydrocarbons: a review and meta-analysis.
Environ Health Perspect 2004; 112: 970-8.
50. Bhatia R, Lopipero P, Smith AH. Diesel exhaust expo-
sure and lung cancer. Epidemiology 1998; 9: 84-91.
51. Garshick E, Laden F, Hart JE, Rosner B, Smith TJ,
Dockery DW, et al. Lung cancer in railroad wor-
kers exposed to diesel exhaust. Environ Health
Perspect 2004; 112: 1539-43.
52. Guo J, Kauppinen T, Kyyronen P, Lindbohm ML,
Heikkila P, Pukkala E. Occupational exposure to
diesel and gasoline engine exhausts and risk of
lung cancer among Finnish workers. Am J Ind Med
2004; 45: 483-90.
53. Ruano-Ravina A, Figueiras A, Barros-Dios JM.
Lung cancer and related risk factors: an upda-
te of the literature. Public Health 2003; 117: 149-
56.
54. Mulshine JL, Sullivan DC. Lung cancer screening.
N Engl J Med 2005; 352: 2714-20.
55. Carrillo Arias F, Cueto Ladrn de Guevara A, Daz
Jimnez JP, Martnez Gonzlez del Ro J, Padilla
Alarcn J, Snchez de Cos Escun J. Normativa
sobre teraputica del carcinoma broncognico.
Recomendaciones SEPAR. Barcelona: Doyma;
2005.
289 Cncer de pulmn asociado a la exposicin laboral
CONCEPTO
La tuberculosis (TB) es una enferme-
dad infecciosa que se transmite, funda-
mentalmente, por va area y que consti-
tuye actualmente uno de los principales
problemas de salud pblica a nivel mun-
dial. Aunque menos conocido, tambin es
considerada un problema de salud ocupa-
cional; entendida esta como aquella que
est directamente relacionada con el tra-
bajo. Si se tiene en cuenta que la mayora
de las personas que trabajan desde los 16
a los 65 aos, lo hacen en equipo y en
pocas ocasiones de forma aislada, se pue-
de estimar que trabajando se comparten
un promedio de 7 horas diarias, 35 horas
semanales, 140 horas mensuales, 1.540
horas anuales y unas 75.460 horas de vida
til laboral
(1)
. Si adems se tiene en cuen-
ta que la transmisin de esta enfermedad
es predominantemente area, es fcilmen-
te comprensible que el trabajo puede ser
el marco causal de posibles contactos y
contagios tuberculosos. Sobre la base de
lo anterior, la TB figura como tal enferme-
dad profesional en la Lista Oficial Espa-
ola de Enfermedades profesionales
(EEPP)
(2)
. De hecho, la transmisin de esta
enfermedad est reconocida como de alto
riesgo en centros sanitarios
(3)
, variando el
riesgo considerablemente segn el centro
sanitario, la prevalencia de la tuberculosis
en la comunidad, la poblacin de pacien-
tes con tuberculosis, los diferentes grupos
de trabajadores sanitarios de riesgo, las
diferentes reas sanitarias de trabajo y las
medidas de control que se lleven a cabo
en ellas.
Desde la dcada de los ochenta del
siglo XX han sido publicados muchos bro-
tes de transmisin nosocomial de la TB en
Estados Unidos, algunos de ellos relacio-
nados con la transmisin de TB multidro-
gorresistente
(4)
en pacientes y personal
sanitario. Muchos de estos pacientes y algu-
no de los sanitarios eran portadores del
VIH, y en ellos la infeccin progres rpi-
damente a enfermedad y se asoci a una
alta tasa de mortalidad
(5)
. Tras el anlisis y
adecuado abordaje de esos brotes se com-
prob su descenso o eliminacin, una vez
que se haban implementado las medidas
preventivas aconsejadas por las guas de
1990 y 1994 de los Centros para el Control
y Prevencin de enfermedades de Atlan-
La tuberculosis en el medio laboral
M Jess Rodrguez Bayarri, Jos A. Caminero Luna
15
ta (CDC). Por otra parte, tambin algunos
artculos en nuestro pas han puesto de
manifiesto brotes de infeccin tuberculo-
sa en personal sanitario
(6-7)
.
Desde el mbito de la salud laboral y
ms an despus de la aparicin de la Ley
de Prevencin de Riesgos Laborales en
1995, deberan implementarse medidas
de prevencin y control peridico de todo
aquel personal potencialmente expuesto
al riesgo biolgico que supone la tubercu-
losis
(8)
.
El objetivo de este captulo es el de
informar y concienciar a los especialistas
que trabajan en TB de que, en algunas oca-
siones, esta enfermedad puede ser profe-
sional y como tal debe ser declarada en
aquellos trabajadores que, como causa de
su trabajo, la contraen (efecto de causali-
dad), no as en el caso de que la contrai-
gan en su trabajo por las relaciones inter-
personales inherentes al mismo (efecto de
casualidad). Tambin promover la proto-
colizacin de la vigilancia mdica, tanto al
empezar el trabajo como peridica poste-
riormente, de aquellos profesionales que
por su trabajo pueden estar ms expuestos
a la TB, y as tener ms riesgo de desarro-
llar esta enfermedad profesional. Esto tam-
bin debera hacerse extensible a los pro-
fesionales que, por diversas circunstancias
(inmigracin), se concentran en trabajos,
como los de restauracin, donde se pue-
den acumular ms casos de TB.
EPIDEMIOLOGA
La TB sigue siendo la infeccin huma-
na ms importante, a pesar de ser una
enfermedad de la que se conocen trata-
mientos con capacidad de curar a la prc-
tica totalidad de los enfermos desde hace
ms de 40 aos y de la que tambin se
conocen las bases cientficas para su con-
trol en la comunidad desde hace ms de
30 aos. En la actualidad se estima que
una tercera parte de la poblacin mun-
dial, cerca de 2.100 millones de personas,
estn infectadas por el M. tuberculosis, o
sea, viven con este microorganismo en su
interior, a pesar de que la gran mayora de
ellos se encuentren sanos. Este importan-
te nmero de personas sanas infectadas
(reservorio) es el que ocasiona que, cada
ao enfermen de TB ms de 8 millones de
personas. Estos enfermos anuales (inci-
dencia), sumados a los que no se curan de
aos previos y a los que recaen despus de
haberse curado, hacen que, en la actuali-
dad, se estime que en el mundo pueda
haber ms de 15 millones de personas
padeciendo esta enfermedad. La mortali-
dad se cifra en ms de 2 millones de per-
sonas por ao. La TB, junto con el SIDA
y la malaria, son las tres enfermedades
infecciosas con mayor mortalidad a nivel
mundial
(9)
.
Sin embargo, el 95% de los enfermos
y de los muertos se encuentran en los pa-
ses ms pobres. En este sentido, es nece-
sario destacar como, aun antes de la llega-
da de antibiticos eficaces para el trata-
miento de la TB, esta enfermedad haba
comenzado a controlarse en los pases ms
ricos, sin que se ejecutara ninguna medi-
da especfica de control. La mejora de las
condiciones socio-econmicas de las pobla-
ciones no slo disminuye el hacinamien-
to (factor de especial relevancia en la trans-
292 Principales patologas
misin de una enfermedad que se conta-
gia por va area), sino que tambin dis-
minuye la desnutricin, importante factor
de riesgo para padecer TB. Adems, la lle-
gada de la quimioterapia permiti, en los
pases que la aplicaron adecuadamente,
que los enfermos dejasen de contagiar
rpidamente. De esta manera se consegua
cortar la cadena de transmisin y que la
endemia pudiera decrecer con mayor cele-
ridad
(9)
.
La mortalidad por TB es casi inexis-
tente en los pases desarrollados. En Espa-
a la prevalencia de la tuberculosis est
alrededor de 30 enfermos por cada cien
mil habitantes, unos 12.000 nuevos casos
anuales, de los que mueren alrededor del
1-2%
(10)
.
ETIOPATOGENIA
1. Cadena epidemiolgica de
transmisin
1.1. Agente causal
La TB est producida por uno de los 7
microorganismos que integran el comple-
jo Mycobacterium tuberculosis
(11)
y que son:
1. M. tuberculosis propiamente dicho, que
produce ms del 98% de la TB que nos
encontramos en la clnica; 2. M. bovis, pat-
geno frecuente en humanos a principios
de siglo y que prcticamente ha desapare-
cido desde que se pasteuriza la leche de
vaca; 3. M. Africanum, muy parecido al pri-
mero y que como su propio nombre indi-
ca se encuentra con mayor frecuencia en
el continente africano; 4. M. microti, que
fundamentalmente produce enfermedad
en roedores; 5. M. canetti; 6. M. pinnipedii;
y 7. M. caprae, de los que slo se han des-
crito casos muy excepcionales.
A la familia de las micobacterias per-
tenecen, adems de los cinco microorga-
nismos expuestos, otros ms de 100 gr-
menes, con escasa capacidad patgena y
que principalmente se encuentran en el
medio ambiente, pero que pueden ser
productores de enfermedad, sobre todo
en enfermos severamente inmunodepri-
midos
(12)
. Aunque este grupo de patge-
nos ha recibido muchos nombres (atpi-
cas, no humanas, distintas de M. tubercu-
losis, etc.), quizs el nombre ms adecua-
do sea el de micobacterias ambientales
(MA).
El M. tuberculosis, tambin denomina-
do familiarmente bacilo de Koch, es un
microorganismo con forma de bastn cur-
vado (bacilo), que se comporta como aero-
bio estricto. Su crecimiento est subordi-
nado a la presencia de oxgeno y al valor
del pH circundante. Su multiplicacin es
muy lenta, oscilando entre las 14 y 24
horas. Esta lenta capacidad de divisin,
sesenta veces inferior a la de un estafilo-
coco, es el origen de una clnica de muy
lenta instauracin, que condiciona una
tarda consulta mdica y justifica que los
frmacos sean efectivos cuando se admi-
nistran en una sola dosis diaria, o inclu-
so cuando se dan cada 3-4 das
(9)
.
Cuando el M. tuberculosis no encuentra
una situacin favorable para su multipli-
cacin, entra en un estado latente, retra-
sando su multiplicacin desde varios das
hasta muchos aos. Durante estos pero-
dos los portadores pueden encontrarse
asintomticos
(9)
.
293 La tuberculosis en el medio laboral
1.2. Reservorio
El reservorio de M. tuberculosis es el
hombre, bien el sano infectado o el enfer-
mo. En casos excepcionales, pueden exis-
tir algunos animales que acten como
reservorio
(9)
. A pesar de la creencia gene-
ral contraria, la TB es una enfermedad
muy poco transmisible. De hecho, en la
mayora de las ocasiones para que se pro-
duzca el contagio el enfermo tiene que
estar muchos das en contacto ntimo con
un enfermo contagioso. Lo que ocurre es
que la TB, al dar en la mayora de las oca-
siones unos sntomas muy inespecficos y
de muy lenta instauracin, hace que cuan-
do el enfermo consulta al mdico ya lleva
semanas, o meses, contagiando
(9)
.
1.3. Mecanismo de transmisin
La casi totalidad de los contagios se
producen por va aergena. El enfermo
de TB, al hablar, cantar, rer, estornudar
y, sobre todo, al toser, elimina pequeas
microgotas (en forma de aerosoles) car-
gadas de micobacterias. De estas microgo-
tas, las que tienen un tamao inferior a los
5 micrones, pueden quedar suspendidas
en el aire o ser inhaladas por un sujeto
sano, progresando hasta el alvolo. Los
macrfagos y los linfocitos, en la mayora
de los casos, logran detener la multiplica-
cin, pero en ocasiones su respuesta es
insuficiente y se produce una TB que
conocemos como primaria
(9)
.
El potencial infeccioso de un enfermo
depende de diversos factores
(9,13)
: 1) gra-
do de extensin de la enfermedad, consi-
derndose altamente contagiosos los enfer-
mos con baciloscopia positiva y los portado-
res de radiografa con cavernas; 2) severi-
dad y frecuencia de la tos; 3) uso de quimio-
terapia anti-TB, admitindose que el enfer-
mo deja de contagiar cuando lleva 2 sema-
nas en tratamiento; 4) caractersticas de la
exposicin. Existe mayor riesgo de conta-
gio en contactos estrechos y prolongados.
1.4. Husped susceptible de enfermar
La susceptibilidad para enfermar, una
vez infectado por M. tuberculosis, depende
de factores de riesgo conocidos que se
exponen en la tabla I, entre los que se
incluyen enfermedades profesionales,
como la silicosis
(9,14)
. Conviene destacar
cmo la infeccin por el VIH puede
aumentar el riesgo de TB en unas 50-100
veces y la silicosis en 8-34.
294 Principales patologas
TABLA I. Grupos poblacionales de riesgo de
padecer TB en infectados por Mycobacterium
tuberculosis. Riesgo relativo de poder padecer
la enfermedad con respecto a los sujetos
normales.
SIDA 1.000
Infeccin por el VIH 50-100
Cortocircuito yeyunoileal 27-63
Neoplasias slidas 1-36
Silicosis 8-34
Neoplasias cabeza-cuello 16
Hemodilisis 10-15
Neoplasias hematolgicas 4-15
Lesiones fibrticas 2-14
Frmacos inmunosupresores 2-12
Hemofilia 9
Gastrectoma 5
Bajo peso corporal 2-4
Diabetes mellitus 2-4
Fumadores importantes 2-4
Poblacin normal 1
2. La batalla entre el M. tuberculosis y el
sistema inmune
La llegada del M. tuberculosis al alv-
olo pulmonar suscita una reaccin de
fagocitosis por parte de los macrfagos
alveolares. En el caso de que estos baci-
los sean escasos y de virulencia atenuada,
cabe la posibilidad de que sean destrui-
dos por los macrfagos alveolares inespe-
cficos y la infeccin controlada. Seran
personas expuestas, pero que ni siquiera
llegan a infectarse, por lo que no guarda-
rn memoria inmunitaria de esta agre-
sin. Pero si su nmero es elevado y su
virulencia considerable, los bacilos no
slo pueden pervivir dentro del macr-
fago, sino que pueden multiplicarse en
su interior y terminar por destruirlo. Tan-
to la carga enzimtica liberada en la des-
truccin de los macrfagos como las pro-
tenas liberadas en el metabolismo del M.
tuberculosis (la tuberculina entre ellas),
originan una reaccin inflamatoria ines-
pecfica caracterizada por aumento local
de la permeabilidad capilar que conlleva
exudacin alveolar y quimiotaxis de neu-
trfilos, linfocitos y clulas mononuclea-
res sanguneas
(9)
.
La frontera entre la zona infectada y la
sana est mal delimitada y clulas carga-
das de bacilos pueden escapar con cierta
facilidad del foco infeccioso. En esta situa-
cin, macrfagos cargados con M. tuber-
culosis emigran a travs de los canales lin-
fticos hasta los ganglios regionales, don-
de exponen los antgenos bacilares al sis-
tema inmunitario. La respuesta de este
ltimo da lugar a una proliferacin clonal
de linfocitos T que se diferencian en tres
grandes grupos: linfocito T helper (CD4
+
),
linfocito T citotxico o supresor (CD8
+
) y
linfocito T de memoria.
El principal papel de los linfocitos T
helper es el de producir linfocinas, que se
encargan de transformar a las clulas
monocitarias sanguneas en macrfagos
activados que disponen de una gran capa-
cidad fagoctica y digestiva frente al M.
tuberculosis. Adems, las linfocinas favore-
cen la quimiotaxis de linfocitos y fibroblas-
tos hacia el foco infeccioso
(9)
.
Los linfocitos T citotxicos o supreso-
res parece que tienen un papel importan-
te en la lisis directa de los macrfagos no
activados y cargados de micobacterias. Esta
accin liberara M. tuberculosis intramacro-
fgicos, que seran luego fagocitados por
macrfagos activados, mucho ms efecti-
vos para su destruccin.
Por ltimo, los linfocitos de memoria
son los encargados de la inmunovigilancia.
Su persistencia hace posible que superada
la infeccin, e incluso la enfermedad, la
respuesta a una futura reactivacin o a una
sobreinfeccin sea siempre, desde el ini-
cio, una respuesta especializada, en for-
ma de TB post-primaria, o lo que es lo mis-
mo, una respuesta granulomatosa
(9)
. Esta
respuesta inmunitaria, especializada y de
carcter granulomatoso, tarda de 8 a 12
semanas en ocurrir, y a partir de aqu el
individuo, sano infectado o enfermo, ten-
dr positiva la prueba de la tuberculina.
Una caracterstica importante de esta
enfermedad consiste en que los infecta-
dos pueden desarrollar la enfermedad
muchos aos despus por reactivacin de
bacilos quiescentes. El 10% de los infecta-
dos inmunocompetentes desarrollarn la
enfermedad a lo largo de su vida, un 5%
295 La tuberculosis en el medio laboral
como progresin de la enfermedad inicial
y otro 5%, a lo largo del resto de su vida,
por reactivacin de los bacilos latentes que
lleva alojados en el interior. En el SIDA se
estima que el 50-60% de los infectados por
M. tuberculosis acabarn padeciendo una
TB activa a lo largo de sus vidas si no reci-
ben tratamiento anti-retroviral.
MANIFESTACIONES CLNICAS Y
EXPLORACIN FSICA
Uno de los principales problemas de
la TB es la poca especificidad de sus sn-
tomas y signos, similares a los de muchas
enfermedades del aparato respiratorio,
incluso a los de algunas enfermedades
banales. El comienzo es insidioso en la
mayora de los casos. En pocas ocasiones,
el inicio puede ser agudo (tos, fiebre alta,
escalofros, hemoptisis), pero no existe
una correlacin entre la extensin y gra-
vedad de las lesiones y la magnitud de los
sntomas. E, incluso hasta el 10% de los
enfermos con baciloscopia positiva pue-
den estar asintomticos en el momento
del diagnstico, cifra que puede llegar a
elevarse al 25-30% en los diagnosticados
slo por cultivo
(9)
.
Los sntomas de la TB pueden ser loca-
les o generales. Estos ltimos se presentan
cuando la enfermedad lleva ya algunas
semanas de evolucin, y entre ellos los ms
habituales son: febrcula, sudacin noc-
turna, disnea, cansancio fcil y prdida de
apetito y peso. Por otro lado, estn los sn-
tomas locales derivados del rgano afec-
tado. De todas las localizaciones, la ms
frecuente (80% en inmunocompetentes)
es la TB pulmonar, y los sntomas ms fre-
cuentes que esta afectacin presenta son
la tos y/o la expectoracin prolongada. A
pesar de la inespecificidad de estos snto-
mas, a todos aquellos pacientes que pre-
senten tos y/o expectoracin durante ms
de 15 das, se le deben realizar las pruebas
pertinentes para descartar TB, sobre todo
estudios microbiolgicos del esputo y
radiografa de trax
(9)
.
La exploracin fsica aporta muy
pocos datos, salvo los derivados de una
enfermedad crnica. Se pueden objeti-
var crepitantes en el espacio infraclavicu-
lar, eritema nodoso, adenopatas y fstu-
las cervicales y submaxilares o hematuria
sin dolor clico
(9)
.
DIAGNSTICO
El nico diagnstico de certeza de TB
es el aislamiento del M. tuberculosis en una
muestra clnica del enfermo. Por ello, se
deben realizar todos lo esfuerzos posibles
para poder obtener muestras vlidas que
sean analizadas para baciloscopia y culti-
vo. Estas tcnicas son altamente especfi-
cas, pero tienen la limitacin de su mode-
rada sensibilidad en las formas iniciales de
la enfermedad. La otra gran herramienta
diagnstica de la TB es la radiografa de
trax, tcnica no muy especfica, pero de
una elevada sensibilidad en pacientes
inmunocompetentes con TB pulmonar.
Radiografa de trax. Todo enfermo
que, sin una causa evidente, presente tos
y/o expectoracin durante ms de 15 das
debe hacerse una radiografa de trax
(9)
.
296 Principales patologas
Esto es un axioma, independientemente de
que exista o no la sospecha de TB. En la TB
pulmonar la principal sospecha diagnsti-
ca es una radiologa sugestiva mostrando
infiltrados y/o cavitaciones de predominio
en lbulos superiores y segmento apical de
lbulos inferiores. Sin embargo, cualquier
lbulo o segmento pulmonar puede estar
afecto. Tan solo en algunas formas de TB
primaria y, frecuentemente en infectados
por el VIH con inmudepresin grave, se
pueden encontrar radiografas normales
(9)
.
Sin embargo, a pesar de ser una tcni-
ca muy sensible, es poco especfica y no
presenta ningn signo radiolgico patog-
nomnico. As que, aunque existan lesio-
nes radiolgicas altamente sugestivas de
TB y se acompaen de una situacin cl-
nica y epidemiolgica favorable, nunca se
debe admitir el diagnstico de esta enfer-
medad slo por el hallazgo radiolgico
(9)
.
La respuesta al tratamiento correcto,
aunque espectacular clnicamente, es len-
ta desde el punto de vista radiolgico,
entre 3 y 9 meses, pudiendo existir un
incremento paradjico de las lesiones en
el primer mes, sin que ello suponga un fra-
caso de la medicacin. Por ello, a la mayo-
ra de los enfermos basta con hacerle dos
estudios radiolgicos, al inicio y en el
momento del alta
(9)
.
Estudio microbiolgico. El diagnstico
microbiolgico de la TB tiene tres etapas
sucesivas: 1) baciloscopia: visualizacin de
los bacilos tuberculosos. Los bacilos cido-
alcohol resistentes (BAAR) se visualizan
mediante tinciones especiales: tcnica de
Ziehl-Neelsen o tincin con fluorocromos.
La primera es la ms utilizada; los bacilos
se ven como bastoncillos rojos, muy finos,
sobre un fondo azulado; 2) aislamiento del
M. tuberculosis u otras micobacterias pat-
genas en cultivo puro con identificacin de
la cepa; 3) en determinados casos se debe
realizar estudio de sensibilidad in vitro a los
frmacos antituberculosos (antibiograma).
La baciloscopia es la primera evidencia
de la presencia de micobacterias en una
muestra. Es el procedimiento ms fcil y
rpido que se puede efectuar, y aporta al cl-
nico una confirmacin preliminar del diag-
nstico que justifica el inicio del tratamien-
to
(9)
. Sin embargo, la cido-alcohol resisten-
cia es una propiedad comn a todas las espe-
cies del gnero Mycobacterium, y no slo del
M. tuberculosis, por lo que el diagnstico defi-
nitivo se debe confirmar mediante el culti-
vo. Es importante tener en cuenta que una
baciloscopia negativa no descarta TB. La
sensibilidad de la baciloscopia vara amplia-
mente con las diferentes formas clnicas y
radiolgicas de la enfermedad. As, en TB
con lesiones cavitadas puede oscilar del 70
al 90%, pasando al 50-70% en enfermos que
slo presentan infiltrados en la radiogra-
fa de trax. En enfermos con ndulos pul-
monares o en las distintas formas de TB
extrapulmonar la sensibilidad es siempre
inferior al 50%, destacando la baja rentabi-
lidad que se obtiene en las serositis tuber-
culosas (inferior al 10%) y en otras localiza-
ciones extrapulmonares. Por su parte, la
especificidad oscila entre el 96 y el 99%
(9)
.
La conjuncin de una radiografa suge-
rente de tuberculosis (tcnica muy sensi-
ble) con una baciloscopia positiva (tcni-
ca muy especfica) es prcticamente diag-
nstica de tuberculosis, lo que no exime
de hacer el cultivo de la muestra.
297 La tuberculosis en el medio laboral
El hallazgo de una baciloscopia positi-
va tiene una especial relevancia desde el
punto de vista de la salud pblica, ya que
estos enfermos son los que se consideran
altamente contagiosos y los que se deben
diagnosticar y tratar de forma prioritaria
(9)
.
El cultivo de la muestra, adems de ser
la nica tcnica capaz de confirmar el diag-
nstico, es tambin mucho ms sensible
que la baciloscopia (hasta 10 veces ms),
siendo su nico inconveniente la lentitud
del crecimiento de las micobacterias entre
uno y dos meses. Este inconveniente ha
sido parcialmente solucionado con los
actuales cultivos en medio lquido, capa-
ces de aportar un resultado positivo en un
tiempo inferior a 2 semanas
(9)
.
Todos los cultivos que evidencien cre-
cimiento de micobacterias deben identi-
ficarse, para poder llegar al diagnstico de
certeza de cual de ellas es la que est pro-
duciendo el cuadro clnico. La realidad es
que en un pas como Espaa, de cada 100
aislamientos de micobacterias, 98-99
corresponden a M. tuberculosis
(9)
.
Adems, en determinadas situaciones
se debera realizar pruebas de susceptibi-
lidad a frmacos anti-tuberculosos. Estas
pruebas de susceptibilidad se deben rea-
lizar en todos los enfermos que hayan reci-
bido tratamientos frente a la TB previa-
mente, los que no evolucionan bien y en
aquellos enfermos que se suponen conta-
giados de portadores de bacilos resisten-
tes a frmacos. Sin embargo, se debe ser
muy cauteloso con la interpretacin de
estos resultados, pues no siempre se corre-
lacionan con la respuesta clnica que se
puede obtener al administrar los diferen-
tes frmacos
(9)
.
Por ltimo, es destacable cmo en los
ltimos aos se han incorporado las tc-
nicas de amplificacin gentica al diagns-
tico microbiolgico de la TB. La ms utili-
zada de estas tcnicas es la reaccin en cade-
na de la polimerasa (PCR). Son tcnicas
muy sensibles y muy especficas, por lo que
juegan un papel muy importante en la sos-
pecha de TB con baciloscopia negativa
(9)
.
Prueba de la tuberculina. La prueba de
la tuberculina (PT) o de Mantoux pone
de manifiesto un estado de hipersensibi-
lidad del organismo frente a las protenas
del bacilo tuberculoso que se adquiere, la
mayora de las veces, despus de una infec-
cin producida por M. tuberculosis, aunque
tambin puede ser ocasionado por vacu-
nacin BCG o por infeccin por micobac-
terias ambientales
(9)
.
La PT se realiza inyectando por va intra-
drmica 2 unidades de tuberculina PPD RT-
23. Gran parte de los falsos resultados de
esta prueba se deben a una mala adminis-
tracin. Se recomienda que sea inyectada e
interpretada por personal sanitario especial-
mente entrenado. En individuos infectados,
aunque nunca hayan estado enfermos, la
tuberculina da lugar a una reaccin infla-
matoria con una importante infiltracin
celular de la dermis, que produce una indu-
racin visible y palpable en la zona, pudin-
dose acompaar de edema, eritema y, en
raras ocasiones, vesiculacin, necrosis y lin-
fadenitis regional. La positividad aparece
entre 2 y 12 semanas despus de la infec-
cin, por lo que existe un fenmeno venta-
na durante ese tiempo que obliga a veces
a repetirla en ocasiones. El resultado debe
ser expresado en milmetros de induracin
298 Principales patologas
y un dimetro igual o superior a 5 mm debe
considerarse positivo
(9)
.
La PT no sensibiliza a los no infecta-
dos, por muchas veces que se repita. Sin
embargo, un infectado tendr la prueba
positiva toda su vida, salvo en ancianos
infectados en su juventud. Por lo que care-
ce de sentido repetirla en sujetos que ya
se sabe que la tienen positiva. Existe tam-
bin la posibilidad de mltiples causas que
dan lugar a falsos negativos (Tabla II)
(9)
.
La PT debera limitarse a los nios con
sospecha de enfermedad TB, a los convi-
vientes ntimos de enfermos con TB y al
personal sanitario para intentar detectar
a los convertores recientes. Su valor para
el diagnstico de enfermedad tuberculo-
sa es muy limitado, salvo el caso de los
nios en los que se puede asumir la enfer-
medad si hay sntomas y radiologa com-
patible con PT positiva, especialmente si
hay evidencia de exposicin a enfermo
contagioso
(9)
. La prctica habitual de la
PT, con fines diagnsticos, en adultos que
presentan sntomas respiratorios carece
de fundamento.
Para solucionar los importantes incon-
venientes que tiene la PT en el diagnsti-
co de la infeccin tuberculosa, en los lti-
mos aos se han comercializado varias
299 La tuberculosis en el medio laboral
TABLA II. Situaciones que pueden dar lugar a falsos negativos en la prueba de la tuberculina.
1. Relacionadas al individuo al que se realiza la prueba
Infecciones:
Vricas: VIH, sarampin, parotiditis, varicela
Bacterianas: fiebre tifoidea, brucelosis, tos ferina, lepra, tuberculosis masiva o
diseminada, pleuritis tuberculosa
Fngicas: blastomicosis
Vacunaciones con virus vivos: sarampin, parotiditis, varicela
Alteraciones metablicas: insuficiencia renal crnica
Factores nutricionales: hipoproteinemia
Enfermedades de los rganos linfticos: linfomas, leucemia linfoctica
Sarcoidosis
Corticoterapia y otros frmacos inmunosupresores
Edad: recin nacido y ancianos con sensibilidad disminuida
Situaciones de estrs: ciruga, quemados, enfermedad mental, etc.
2. Causas relacionadas con la tcnica de la prueba:
Tuberculina mal almacenada o caducada
Administracin incorrecta:
Cantidad insuficiente
Inyeccin subcutnea o intramuscular
Inyeccin en lugar incorrecto
Error de lectura: inexperiencia o error de registro
pruebas que intentan cuantificar, o bien
el interfern gamma que se produce por
las clulas monocitarias de los pacientes
expuestos a antgenos concretos de M.
tuberculosis, o bien el nmero de estos
monocitos estimulados frente a estos ant-
genos. Estas pruebas tienen mucho futu-
ro y se irn instaurando como de rutina,
sobre todo en pases con recursos suficien-
tes para su uso. Los nicos inconvenien-
tes son su actual elevado costo y que siguen
sin diferenciar infeccin de enfermedad
(9)
.
Anatoma patolgica. En algunas oca-
siones la TB se puede diagnosticar por la
existencia de granulomas caseificantes en
especmenes obtenidos mediante biopsias.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que
otras enfermedades pueden producir gra-
nulomas muy similares (sarcoidosis, otras
micobacteriosis y algunas micosis), por lo
que se debe cultivar la muestra para poder
obtener el diagnstico de certeza. Adems,
en los enfermos con SIDA es muy raro que
se forme la lesin granulomatosa tpica
(9)
.
Posibilidades diagnsticas en la TB
Existen determinadas ocasiones en que
a pesar de realizar todas las pruebas
expuestas no es posible conseguir la con-
firmacin bacteriolgica del diagnstico
de TB. En estos casos, el juicio que va a
avalar una conducta teraputica se ha de
fundamentar en el conjunto de datos cl-
nicos, radiolgicos y de laboratorio que
concurran en el enfermo. As, para admi-
tir un caso de TB, se debe cumplir, al
menos, uno de los siguientes criterios
(9)
:
1. Baciloscopia y/o cultivo positivo de la
muestra estudiada.
2. Biopsia con granulomas y necrosis
caseosa.
3. Cuadro clnico y radiologa compatible
en enfermos en los que los estudios pre-
vios son negativos y se excluyen otras
posibilidades diagnsticas. En este
supuesto, se exige la curacin del enfer-
mo con el tratamiento antituberculoso.
TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
1. Tratamiento de la enfermedad
tuberculosa
La gran mayora de los enfermos, inclu-
so los contagiosos, pueden tratarse en rgi-
men ambulatorio. El tratamiento inicial
ideal aceptado para la enfermedad tuber-
culosa es el rgimen estndar de seis
meses, administrando con los siguientes
frmacos y dosis
(9)
:
Pirazinamida (PZ) a dosis de 30 mg/
kg/da.
Isoniacida (INH) a dosis de 5 mg/
kg/da, sin superar los 300 mg/da.
Rifampicina (RIF) a dosis de 10 mg/
kg/da, sin superar los 600 mg/da.
En los pacientes procedentes de regio-
nes del mundo con elevada resistencia a los
frmacos anti-tuberculosos, se aconseja aa-
dir etambutol (25 mg/kg peso/da) duran-
te los dos primeros meses de tratamiento.
Esto debera realizarse en Espaa con todos
los enfermos no nacidos en el pas.
El tratamiento se comienza conjunta-
mente con los tres frmacos, a los dos
meses se suspende la PZ y se continua con
la INH y la RIF hasta un total de seis meses.
La medicacin se debe tomar por la maa-
na, en ayunas. Esta pauta consigue la cura-
300 Principales patologas
cin de la mayora de los casos con un
nmero de recadas inferior al 2%. El
mdico tiene especial responsabilidad en
explicar y convencer al enfermo de la
necesidad de cumplir el tratamiento de
forma rigurosa. La falta de cumplimiento
o, lo que es peor, un cumplimiento anr-
quico, compromete la curacin del enfer-
mo y es la forma ms habitual de inducir
resistencias microbiolgicas
(9)
.
La pauta referida se mantiene igual en
nios, embarazadas, perodos de lactan-
cia, enfermos con SIDA y tuberculosis
extrapulmonar
(9)
.
Los enfermos que ya han sido tratados
y tienen una recada posterior deben ser
tratados en centros especializados. En este
grupo y en aquellos pacientes infectados
por un enfermo con bacilos resistentes a
frmacos habituales, hay que evaluar pau-
tas alternativas de cierta complejidad.
Entre los frmacos de segunda lnea estn:
canamicina, capreomicina, etionamida,
cicloserina, PAS, etc.
(15-16)
.
2. Tratamiento de la infeccin
tuberculosa (quimioprofilaxis)
La quimioprofilaxis antituberculosa es
la quimioterapia especfica empleada con
finalidad preventiva para evitar el desarro-
llo de la enfermedad en un sujeto infecta-
do. Su beneficio se ha comprobado que
persiste hasta 20 aos, aunque presumi-
blemente dure toda la vida. Se realiza con
una toma matutina, en ayunas, de isonia-
cida durante 9 meses y con la misma poso-
loga que la utilizada para el tratamiento
de la enfermedad.
Existe gran discrepancia entre las reco-
mendaciones de profilaxis procedentes de
los Estados Unidos, muy amplias, y las de
Europa, muy limitadas. Slo hay cuatro
colectivos en los que la indicacin de qui-
mioprofilaxis no debe ser discutida: los
doblemente infectados por M. tuberculosis y
VIH, los infectados recientes sobre todo
nios, los pacientes sometidos a tratamien-
tos con frmacos anti-TNF y los portadores
de lesiones radiolgicas sugestivas de TB
residual no tratada en el pasado. En el res-
to de grupos de riesgo (Tabla I) esta indica-
cin puede ser discutida y, al final, ser una
decisin individualizada de cada mdico
(9,17)
.
La utilizacin de la vacuna antituber-
culosa (BCG) ya no tiene indicacin en
pases desarrollados.
LA TUBERCULOSIS COMO
ENFERMEDAD PROFESIONAL
La TB, cuando afecta al personal tra-
bajador en contacto directo con enfermos
de tuberculosis o con materiales infecta-
dos con el bacilo de Koch, si no se demues-
tra otra forma de contagio no laboral, se
considerar enfermedad profesional
(18-20)
.
En la tabla III se incluye la clasificacin de
las profesiones o trabajos con riesgo de
TB
(21)
, que se podran dividir en 3 grandes
grupos: aquellas profesiones que atraen a
trabajadores con alto riesgo de TB, las que
incrementan la susceptibilidad de desarro-
llar TB y las que incrementan el riesgo de
exposicin.
En Espaa se consideran legalmente
enfermedades profesionales las compren-
didas en la Lista del Cuadro Anexo al Real
Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por
el que se aprob el Cuadro de Enferme-
301 La tuberculosis en el medio laboral
302 Principales patologas
dades Profesionales de la Seguridad Social.
En referencia a la TB, dentro del citado
cuadro se identifican, en el apartado D
(enfermedades infecciosas profesionales
y parasitarias), las enfermedades D/3 y
D/4 (Tabla IV). Dentro del mismo cuadro
de EEPP y en el apartado C (enfermeda-
des profesionales provocadas por la inha-
lacin de sustancias y agentes no compren-
didos en otros apartados), se reconoce
explcitamente la silicotuberculosis C.1/a
y la asbesto-tuberculosis C.1/b (Tabla IV).
Es importante que la TB sea declarada
como enfermedad profesional y puesta en
conocimiento de la entidad responsable de
esta prestacin (sanitaria y econmica), bien
sea el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) o la Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social (MATEPSS), donde la
empresa tenga protegida esta contingencia.
Es importante recalcar la trascendencia de
la declaracin de una enfermedad como
contingencia profesional y no comn, no
slo por el mejor control epidemiolgico
que supone para la comunidad, sino tam-
bin en cuanto a la ventaja econmica de
dicha contingencia para el paciente en el
caso de incapacidad temporal (Tabla V).
1. Identificacin del personal
profesionalmente expuesto
A la hora de identificar al personal pro-
fesionalmente expuesto, la TB podra cla-
sificarse en 2 grandes grupos:
1. Tuberculosis profesionales con relacin
intrnseca directa pasiva de causalidad labo-
ral. En patologa del trabajo es bien
conocida la susceptibilidad de los sili-
cticos y de los neumoconiticos del
carbn para contraer la TB
(22)
. Por otro
lado, en estos colectivos laborales
expuestos a estas neumoconiosis, la
TABLA III. Clasificacin de las profesiones o
trabajos con riesgo de tuberculosis
(adaptado de ref. 21).
Grupo primero
Profesiones que atraen a trabajadores con
alto riesgo de tuberculosis
Trabajadores inmigrantes
Personal de lavanderas
Manipuladores de alimentos
Guardianes
Obreros-peones poco calificados
Grupo segundo
Profesiones que incrementan la
susceptibilidad de desarrollar la enfermedad
activa
Trabajos con riesgo silicgeno:
Industrias extractivas (minas, canteras)
Trabajadores de chorro de arena
Industrias cermicas
Trabajadores de fundiciones
siderometalrgicas
Construccin de tneles (obras pblicas)
Grupo tercero
Puestos de trabajo que incrementan el
riesgo de exposicin
Posibilitan contactos con tuberculosis
(personas o animales):
Asilos para ancianos
Refugios-asilos para indigentes
Centros sanitarios
Centros de tratamiento para drogadictos
Crceles-reformatorios
Centros de investigacin animal
prevalencia de TB es especialmente
alta
(23)
. Son trabajos expuestos a la inha-
lacin de polvo de slice libre, trabajos
en chorro de arena y esmeril, y todos
aquellos trabajos en los que se est
expuesto al amianto (Tabla IV).
2. Tuberculosis profesional en una relacin
intrnseca activa de causalidad laboral.
303 La tuberculosis en el medio laboral
TABLA IV. Enfermedades profesionales donde se incluye la tuberculosis, de entre las
comprendidas en la Lista del Cuadro Anexo al Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por
el que se aprob el Cuadro de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Enfermedad profesional D/3
Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o por sus productos y
cadveres (para el ttanos se incluirn tambin los trabajos con excretas humanas o animales)
Trabajos susceptibles de poner en contacto directo con animales, vectores o reservorios de
la infeccin o sus cadveres
Manipulacin o empleo de despojo de animales
Carga o descarga de transportes y manipulacin de productos de origen animal
Personal al servicio de laboratorios de investigacin biolgica o biologa clnica (humana o
veterinaria), y especialmente los que comporten utilizacin o cra de animales con fines
cientficos
Personal sanitario al servicio de hospitales, sanatorios y laboratorios
Enfermedad profesional D/4
Enfermedades infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de la prevencin, asistencia y cuidado
de enfermos y en la investigacin
Trabajos del personal sanitario y auxiliar que contacten con estos enfermos, tanto en
instituciones cerradas, abiertas y servicios a domicilio
Trabajos en laboratorios de investigacin y de anlisis clnicos
Trabajos de toma, manipulacin o empleo de sangre humana o sus derivados y aquellos
otros que entraan contacto directo con estos enfermos (hepatitis vrica)
Enfermedad profesional C.1/ neumoconiosis
C.1/a.- Silicosis, asociada o no a tuberculosis pulmonar
Trabajos expuestos a la inhalacin de polvo de slice libre y especialmente:
Trabajos en minas, tneles, canteras, galeras
Tallado y pulido de rocas silceas, trabajos de cantera
Trabajos en seco de trituracin, tamizado y manipulacin de minerales y rocas
Fabricacin de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cermicos, fabricacin
y conservacin de los ladrillos a base de slice
Fabricacin y manutencin de abrasivos y polvos detergentes
Trabajos de desmoldeo, desbarbado y desarenado en las fundiciones
Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan slice libre
Trabajos en chorro de arena y esmeril
Ocurre cuando en el material o en el
procedimiento laboral se halla la fuen-
te o el origen de los bacilos o agentes
microbianos de la enfermedad. Esta es
la situacin clsica del personal sani-
tario que se contagia y enferma de TB
a travs de contactos directos con los
pacientes que atiende
(24)
. Con ciertos
304 Principales patologas
TABLA IV. Enfermedades profesionales donde se incluye la tuberculosis, de entre las
comprendidas en la Lista del Cuadro Anexo al Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el
que se aprob el Cuadro de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (continuacin).
C.1/b.- Asbestosis, asociada o no a la tuberculosis pulmonar o al cncer de pulmn
Trabajos expuestos a la inhalacin de polvo de amianto (asbesto) y especialmente:
Trabajos de extraccin, manipulacin y tratamiento de minerales o rocas amiantferas
Fabricacin de tejidos, cartones y papeles de amianto
Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.)
Aplicacin de amianto a pistola (chimeneas, fondo de automviles y vagones)
Trabajos de aislamiento trmico en construccin naval y de edificios y su destruccin
Fabricacin de guarniciones para frenos y embragues, de productos de fibrocemento, de
equipos contra incendios, de filtros de cartn de amianto, de juntas de amianto y caucho
Desmontaje y demolicin de instalaciones que contengan amianto
TABLA V. Diferencias entre prestaciones por enfermedad comn y enfermedad profesional
Detalle Enfermedad profesional Enfermedad comn
Incapacidad temporal Para el calculo de la base No se computan las horas
(IT) reguladora se computan las extras
horas extra realizadas en el
ltimo ao(y la base de
cotizacin del mes anterior)
Cotizacin Un solo tope mensual: salario real Grupos de cotizacin (1 a/11)
Mximo: 2.652 Euros (441.256 pts.) de mximos y mnimos (antes
Mnimo: 526,50 Euros (87.602 pts.) ms, ahora tienden a equipararse)
*Variable anual
Incapacidad temporal No se exige carencia Ha de haber cotizado 180 das
dentro de los 5 ltimos aos
Incapacidad parcial No se exige carencia Si < 21 aos: ha de haber
(cotizacin previa) cotizado la mitad del tiempo
Paga el INSS entre los 16 aos y el inicio de
la IT
Si > 21 aos: ha de haber
cotizado 1.800 das en los 10
ltimos aos anteriores a la
extincin de la IT
Paga el INSS
305 La tuberculosis en el medio laboral
TABLA V. Diferencias entre prestaciones por enfermedad comn y enfermedad profesional
(continuacin).
Detalle Enfermedad profesional Enfermedad comn
Incapacidad total No se exige perodo de carencia Si < 26 aos: ha de haber
absoluta y gran Paga la MATEPSS cotizado 1/4 del tiempo
invalidez transcurrido entre los 20 aos y
el hecho causante
Si > 26 aos: ha de haber
cotizado 1/4 del tiempo
transcurrido entre los 20 aos y
el hecho causante y adems 1/5
de dicho perodo debe estar
dentro de los 10 aos anteriores
al hecho causante
Paga el INSS
Lesiones permanentes Indemnizacin segn tabla de No existe indemnizacin
no incapacitantes baremos para AT
% base reguladora 75% desde el da posterior a la 60% desde el da 4 al 20
baja mdica incluido
75% desde el da 21 en adelante
Perodo de El tiempo necesario para el estudio No existe
observacin mdico de la enfermedad
profesional-baja mdica y percibe
IT, mximo 6 meses prorrogables
otros 6
Cambio de puesto Si no hay IT, pero se prev que No se exige (si no es
de trabajo (CPT) pueda darse, procede CPT si lo incapacidad)
hay conserva el mismo salario,
aunque el puesto sea de menor
categora(menos el plus de
productividad)
Si no es posible el CPT causar baja
en la empresa, pero tiene derecho
preferente en Oficina de Empleo,
y la empresa le paga el salario ntegro
durante 12 meses prorrogables 6
ms. Durante estos 18 meses sin
empleo y si requiere tratamiento de
su EEPP la MATEPSS se deber
hacer cargo del mismo
Tanto para EEPP como para enfermedad comn (tener en cuenta que lo que cambia es el como se calcula
la base reguladora). Incapacidad permanente parcial: 24 mensualidades sobre la base reguladora IT. IP
total: 55% base reguladora, 75% total cualificada en > 55 aos; IP absoluta: pensin del 100% base
reguladora; Gran invalidez: 100% + 50% para retribuir a la persona que lo asiste y que puede
destinarse a internamiento en institucin publica.
procedimientos clnicos actuales aumen-
ta el riesgo infeccioso de los contactos
clnicos: procedimientos provocadores
de la tos para la induccin de esputos,
en las intubaciones traqueobronquiales
teraputicas, anestsicas, exploratorias
o de simple limpieza de las vas altas, en
las broncoscopias, en las exploraciones
funcionales respiratorias, o en adminis-
tracin de aerosoles farmacolgicos de
carcter curativo o preventivo. En estos
ltimos casos, son los procedimientos
laborales los que propician directa, acti-
va e intrnsecamente los contactos que
pueden provocar el contagio. Estos pro-
cedimientos determinan que subpro-
ductos de la materia-objeto clnico trans-
porten o vehiculicen la causa de la infec-
cin
(25)
.
Tambin son casos especiales para esta
transmisin a trabajadores sanitarios los
que se producen en el laboratorio o en el
curso de las necropsias cuando se trabaja
con muestras de especmenes humanos o
cadveres de enfermos con TB
(26,27)
. Para
el caso de las necropsias son ciertos proce-
dimientos generadores de aerosoles los que
propician los contactos infectantes aero-
transportados (uso de las sierras elctricas,
o de aspiradores-impulsores neumticos).
Para el caso de los laboratorios analticos
o de investigacin, son procedimientos con
especial riesgo aquellos que provocan la
mezcla o agitacin de las muestras. Teri-
camente, aunque muy raros, tambin son
posibles en estos escenarios sanitarios con-
tactos por va drmico-mucosa a travs de
salpicaduras sobre heridas de la piel o
sobre mucosas directamente expuestas a
estos materiales o subproductos. Estas cir-
cunstancias
(26,27)
pueden repetirse para el
caso de la TB de los veterinarios o de los
cuidadores de animales infectados por los
bacilos bovinos o enfermedades del com-
plejo M. tuberculosis. Estas TB bovinas, aun-
que actualmente ms raras, pueden tam-
bin ser directamente profesionales
(28)
.
En contextos no especficamente sani-
tarios, como asilos y refugios para indigen-
tes o centros de detencin carcelaria, los
asilados, refugiados o detenidos, suelen
ser colectivos en los que la prevalencia de
enfermos bacilferos es ms alta y, por tan-
to, se reproduce tambin el riesgo intrn-
seco directamente laboral para la transmi-
sin de la TB a los trabajadores de estos
centros
(29)
. Este riesgo es especialmente
alto en los centros penitenciarios en los
que se dan circunstancias especiales que
facilitan la transmisin y la enfermedad
como el hacinamiento, las ventilaciones
escasas y malas por el reducido tamao de
las celdas, la mayor concentracin de TB
infecciosas y la coinfeccin del VIH.
Existen otros colectivos sanitarios y
parasanitarios cuyo riesgo se incrementa
al prestar sus servicios, a travs de ONGs,
en pases donde existe una alta endemia
tuberculosa y personal al cuidado de enfer-
mos domiciliarios.
2. Posibilidades de intervencin para
prevenir la TB profesional
Desde 1995 en Espaa entra en vigor la
Ley de Prevencin de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre), en la
que en su articulo 22 sobre Vigilancia de la
salud dice que el empresario garantizar a
los trabajadores a su servicio la vigilancia
peridica de su estado de salud, en funcin
306 Principales patologas
a los riesgos inherentes a su trabajo. En el
caso de las profesiones de riesgo de pade-
cer TB (Tabla III) sera oportuno definir
una gua o protocolo de actuacin para la
deteccin, control y seguimiento de dichos
trabajadores con respecto a esta enferme-
dad infecciosa. Existen similares instruccio-
nes elaboradas inicialmente por el CDC de
Atlanta en EE.UU., y replicadas posterior-
mente en mltiples pases desarrollados
que pueden tambin extrapolarse al nues-
tro, donde si bien en algunos centros y para
algunos profesionales, ya se aplican, no se
realizan de forma homognea
(3,32)
.
En cualquier caso, hay dos intervencio-
nes posibles para intentar reducir y con-
trolar la TB entre las profesiones que tie-
nen mayor riesgo de esta enfermedad, las
intervenciones individualizadas y las colec-
tivas o ambientales.
2.1. Intervenciones individualizadas
La mejor manera de prevenir la TB es
la deteccin precoz y el tratamiento opor-
tuno de todos los enfermos. Esta es la ni-
ca manera en la que se puede cortar la
cadena de transmisin. En un lejano segun-
do lugar se sita la localizacin de los infec-
tados de alto riesgo de padecer TB y la reco-
mendacin y toma de una quimioprofila-
xis eficaz
(30)
. Por lo tanto, slo hay dos posi-
bilidades de intervencin individualizada,
el tratamiento de los enfermos y la quimio-
profilaxis de los infectados de riesgo.
Desde el punto de vista de la detec-
cin de casos, es necesario transmitir a
toda la poblacin en general, y a los tra-
bajadores con mayor riesgo de infectar-
se y/o enfermar de TB en particular
(Tabla III), que a todas las personas que
tosan y/o expectoren durante ms de 15
das se les debe descartar la posibilidad
de que padezcan una TB, mediante una
radiografa de trax y estudios microbio-
lgicos del esputo
(9)
. Aunque en nuestro
medio ms del 98% de estos tosedores no
se van a corresponder con una TB, es
necesario arbitrar esta medida para con-
seguir diagnsticos tempranos y abortar
transmisiones evitables. Una vez diagnos-
ticado el caso de TB se le debe tratar
siguiendo las recomendaciones previa-
mente expuestas, asegurndose la toma
de la medicacin por parte del enfer-
mo
(31)
, y se le deben estudiar los contac-
tos, tanto familiares como laborales.
El estudio de los contactos laborales
forma parte de un programa de control
de TB en el mbito de la salud laboral y
debera de realizarse siempre que se detec-
te un caso de tuberculosis en un trabaja-
dor. Ello no significa diagnsticos de enfer-
medad profesional, salvo en las poblacio-
nes de riesgo ya comentadas (sanitarios,
etc.). La probabilidad de infeccin duran-
te la jornada laboral de los posibles con-
tactos de un caso de TB bacilfera es, gene-
ralmente, inferior al posible contagio en
el mbito familiar, debido a variables tan
importantes, como el tiempo de contacto,
la proximidad fsica y los m
3
comparti-
dos
(13,33)
. Aunque no hay que olvidar que
existen lugares de trabajo pequeos, poco
ventilados o que pueden extrapolarse a la
vida familiar. Sera el caso de oficinas o
lugares de proporciones similares a un
apartamento o vivienda familiar en don-
de trabajan compaeros durante jornadas
largas de trabajo y muy prximos fsica-
mente
(34)
.
307 La tuberculosis en el medio laboral
Estos estudios deben realizarse a los
compaeros de trabajo del caso fuente de
TB aplicando el sistema de los crculos
concntricos, es decir, iniciando la inves-
tigacin por los contactos de mayor ries-
go o primer circulo e ir amplindolo has-
ta que la prevalencia de la infeccin encon-
trada sea la prevista en dicha poblacin
(9)
.
En el caso de detectarse algn otro caso
de TB, debe de reiniciarse el estudio apli-
cando la misma teora.
Para la puesta en marcha de un estudio
de contactos laborales, primero deber de
confirmarse el caso fuente, definir el tipo
de tuberculosis y su carcter bacilfero o no.
A partir de la confirmacin debern de cen-
sarse los posibles contactos a estudiar, que
se debern agrupar segn riesgo potencial
de contagio en cuanto a la proximidad,
lugar y tiempo compartido con el caso fuen-
te. Asimismo, deben valorarse variables de
convivencia fuera del trabajo y utilizacin
compartida del automvil para el desplaza-
miento laboral. Con ello, los contactos se
podrn dividir en alto riesgo, bajo riesgo y
sin riesgo. Una vez definidos los contactos
a estudiar se pasar a aplicar el protocolo
diseado para tal fin y que se basar, en la
recogida de informacin a travs de un
cuestionario de sntomas, antecedentes
patolgicos de inters, criterios de proximi-
dad y tiempo de exposicin con el caso
fuente, medicaciones de consumo actual
que pudieran disminuir la inmunidad, con-
sumo de tabaco y antecedentes de anterio-
res test tuberculnicos, vacunacin con BCG
y tratamiento de quimioprofilaxis
(35,36)
.
Posteriormente, se proceder a la reali-
zacin de la PT a todos los contactos, excep-
to a los que ya documentasen una anterior
positiva, o hayan sido enfermos de TB. Tal
como se ha expuesto, la PT se realizara
mediante la tcnica de intradermorreaccin
de Mantoux con 2 UT de PPD RT 23 con
Tween 80. Con ella definiremos a los con-
tactos en positivos o negativos, aconsejando
confirmar a los negativos de ms de 55 aos
o vacunados BCG con una segunda PT en
2 escaln para descartar falsos negativos y
obviar el efecto booster. A los negativos se les
volver a estudiar al cabo de 2-3 meses, por
si se encontrasen en el perodo ventana de
6-8 semanas que puede tardar en dar la PT
positiva. A todos los positivos se les realiza-
r estudio radiolgico torcico, para descar-
tar enfermedad tuberculosa y en su caso pro-
ceder al estudio bacteriolgico.
Todo los expuesto permitir clasificar
a cada contacto en expuesto no infectado,
infectado no enfermo, enfermo, portador
de lesiones fibrticas no calcificadas y en
estudio de posible proceso especfico.
Las recomendaciones de quimioprofila-
xis dependern en cada caso de la valora-
cin del riesgo individual de cada contacto
en cuanto a la proximidad, tiempo y lugar
compartido, al tipo de tuberculosis del caso
fuente (bacilfera o no), a si existe algn
condicionante de susceptibilidad personal
(edad joven, inmunosupresin), a la posi-
ble deteccin de un viraje tuberculnico o
al hallazgo radiolgico de imgenes radio-
lgicas torcicas fibrticas no calcificas y
nunca tratadas. Tal como se ha expuesto
previamente, se debe considerar una reco-
mendacin absoluta a los virajes tubercul-
nicos en los 2 ltimos aos (convertores),
los portadores de anticuerpos del VIH con
prueba tuberculnica positiva, los portado-
res de imgenes fibrticas no calcificadas
308 Principales patologas
y los tuberculins positivos en edades jve-
nes, los que siguen tratamiento con frma-
cos anti-TNF y los pacientes trasplantados.
En el resto de los casos la recomendacin
de la quimioprofilaxis depender de la valo-
racin clnica personal en cuanto al bene-
ficio obtenido o el riesgo asumido
(17,37)
.
Por ltimo, existen tcnicas preventivas
personales no mdicas, como las protecciones
personales a travs de mscaras y filtros facia-
les para el uso de los casos fuentes y de los
posibles huspedes receptores. Estas inten-
tan impedir el contacto cuando todos los
otros medios o tcnicas preventivas han sido
inoperantes. Estara indicado exclusivamen-
te en establecimientos hospitalarios y par-
cialmente en los vehculos ambulancias para
el transporte de enfermos y en los domici-
lios particulares de los enfermos. Son inc-
modas, y la incomodidad aumenta cuanto
ms eficaz es el modelo, circunstancia que
no garantiza su uso correcto
(1,37,38)
.
Otra tcnica preventiva personal es la
educacin sanitaria de los casos fuentes y
de los posibles huspedes receptores. En
los casos fuentes est destinada a promover
conductas, como son la perseverancia y la
disciplina en el seguimiento de los trata-
mientos curativos y preventivos hasta su
total conclusin. Tambin sobre el correc-
to uso de las protecciones personales para
garantizar el aislamiento fsico en las fases
contagiosas de la enfermedad. En los posi-
bles huspedes receptores para que acep-
ten someterse a controles de vigilancia y en
el caso de que est indicada, para que se
cumpla la quimioprofilaxis. Tambin sobre
la autovigilancia de los sntomas precoces
de la enfermedad, as como sobre los efec-
tos adversos de las quimioprofilaxis
(1)
.
2.2. Intervenciones colectivas y/o
ambientales del puesto de trabajo
Si se desea disminuir, de manera colec-
tiva, la posibilidad de TB de las profesio-
nes de riesgo (Tabla III), en todos estos
trabajadores se debera realizar una PT (2
UT de PPD RT-23 o su bioequivalente)
antes de incorporarse al puesto de traba-
jo. Si esta es positiva se debe descartar TB
activa mediante estudios radiolgicos y
microbiolgicos. Si, por el contrario, la PT
es negativa, habra de confirmarse la nega-
tividad mediante una PT de 2 escaln a
los siete-diez das en todos aquellos vacu-
nados con BCG, mayores de 55 aos y, qui-
zs, en los provenientes de pases con
mayor prevalencia de micobacterias atpi-
cas, para as descartar el efecto booster.
Peridicamente, a los 6 meses o al ao, o
como mximo a los 2 aos, dependien-
do de la valoracin del riesgo potencial
que se haya determinado en cada colec-
tivo, deber de repetirse las PT, para con-
trolar los virajes tuberculnicos y, en su
caso, descartar enfermedad tuberculosa y
recomendar el tratamiento de la infeccin.
La vigilancia peridica de los tuberculina
positivos, solo debe de hacerse en los casos
sintomticos respiratorios (personas con
tos y expectoracin de ms de dos sema-
nas de evolucin), mediante baciloscopia
y radiologa torcica
(1,38,39)
.
Adems, todos los trabajos deberan valo-
rar tcnicas preventivas de orden tcnico,
como la ventilacin, la esterilizacin y el ais-
lamiento
(1,40)
. Son aconsejables tcnicas de
ingeniera de la ventilacin y del aire acon-
dicionado, para aspirar y renovar aire con-
taminado por aire no contaminado. Por su
parte, la esterilizacin, que persigue la eli-
309 La tuberculosis en el medio laboral
minacin de las gotculas infectantes en el
medio areo, se consigue a travs de la
accin germicida de los rayos ultravioleta
y los sistemas de filtros de aire de alta efica-
cia. Por ltimo, el aislamiento tcnico
mediante ambientes a presin negativa con
barreras fsicas, intenta impedir el contac-
to con posibles huspedes receptores
(1)
.
Por ltimo, existen tambin tcnicas pre-
ventivas administrativas, que se basan en la
prescripcin de incapacidades tempora-
les o bajas mdicas para los enfermos
mientras dure la fase de contagio, as como
criterios de aptitud laboral y/o cambio de
puesto de trabajo para puestos de alto ries-
go. Otra de estas medidas sera la notifica-
cin de los casos detectados y comprende
los sistemas de registro para el control de
los programas preventivos y la notificacin
de enfermos a las autoridades sanitarias
como enfermedad de declaracin obliga-
toria nominal
(1)
.
RESUMEN. PUNTOS CLAVE A
RECORDAR
La TB es una enfermedad infecciosa
que est producida por Mycobacterium
tuberculosis, cuyo reservorio principal
es el hombre. Se transmite por va
area, siendo los mayores transmisores
los enfermos que ms tosen y aquellos
con radiografa cavitaria y los que tie-
nen baciloscopia de esputo positiva.
De cada 100 personas que se contagian,
slo 10 van a padecer la enfermedad,
la mitad de ellas en los primeros 2 aos
despus del contagio y la otra mitad en
el resto de la vida.
La prueba de la tuberculina slo indi-
ca infeccin, no obligatoriamente
enfermedad, por lo que tiene muy
poco valor para el diagnstico de la TB,
excepto en nios. Adems, la tcnica
de administracin y lectura se hace mal
con frecuencia, por lo que debera rea-
lizarse por personal especialmente
entrenado en centros de referencia.
La TB, por diseminacin linftica, hema-
tgena o por contigidad, puede afec-
tar a cualquier rgano o tejido del orga-
nismo, aunque ms del 80% de las oca-
siones afecta al pulmn, que suele ser la
puerta de entrada del M. tuberculosis.
Cualquier sujeto con tos de ms de 15
das de duracin debe hacerse una
radiografa de trax y estudios micro-
biolgicos para descartar TB.
Si la radiografa muestra anomalas se
debe obtener esputo para baciloscopia
y cultivo del Mycobacterium tuberculosis.
Aunque el diagnstico de certeza de TB
slo lo da el cultivo de esputo positivo,
una baciloscopia de esputo positiva y
una radiografa de trax sugestiva justi-
fican el tratamiento antituberculoso.
La profilaxis con INH durante 9 meses
es obligatoria en enfermos con tuber-
culina positiva que, adems: sean nios,
tengan VIH positivo, haya evidencia de
conversin reciente de la prueba o estn
en grupos de alto riesgo de padecer TB.
Todas las formas de TB se pueden
curar con el tratamiento convencional
de 6 meses. El mdico est obligado a
hacer mucho nfasis en convencer al
enfermo de hacer el tratamiento
correctamente, aun cuando tenga que
gastar mucho tiempo en ello.
310 Principales patologas
La TB puede considerarse tambin una
enfermedad profesional y, por lo tan-
to, lo primero sera definir las profe-
siones de mayor riesgo de infectarse
y/o enfermarse de TB, as como las
actitudes que pueden incrementar este
riesgo.
Una vez aceptada la TB como enferme-
dad profesional, se deberan elaborar
estrategias y guas concretas para redu-
cir su impacto y conseguir su control.
Estas estrategias pueden ser individua-
lizadas y colectivas.
Entre las estrategias individualizadas
para el control de la TB profesional
destaca la deteccin precoz del caso y
su tratamiento oportuno hasta conse-
guir la curacin. En un segundo lugar,
se sita el estudio de los contactos para
valorar aquellas personas susceptibles
de recibir una quimiprofilaxis. Reali-
zar este estudio de contactos no es fcil
y, por lo tanto, se debe seguir un algo-
ritmo de actuacin bien definido al res-
pecto.
Entre las estrategias colectivas se inclui-
ran los cribajes tuberculnicos peri-
dicos en las profesiones de mayor ries-
go de infectarse y/o enfermar de TB,
as como medidas ambientales (venti-
lacin, esterilizacin, aislamiento) y
administrativas (baja laboral, declara-
cin del caso, etc.).
BIBLIOGRAFA
1. Rodrguez Bayarri MJ, Madrid San Martn F. La
tuberculosis pulmonar como enfermedad ocu-
pacional. Arch Bronconeumol 2004; 40: 463-
72.
2. Nueva lista de enfermedades profesionales. 1979.
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. RD.
1995/1978. 12 de mayo. BO del E.-nm. 203
(19914-19915).
3. CDC. Draft guidelines for preventing the trans-
mission of tuberculosis in health care facilities.
Second edition; notice of commet period. Fede-
ral register 1993; 58: 52810-54.
4. CDC. National action plan to combat multidrug-
resistent tuberculosis. Atlanta. US Department of
Health and Human Services, Public Health Servi-
ces, CDC, 1992.
5. CDC. Guidelines for preventing transmission of
tuberculosis in health-care settings, with special focus
on HIV-related issues. MMWR 1990; 39 (No.RR-17).
6. Ehrenkranz NJ, Kicklighter JL. Tuberculosis outbre-
ak in a general hospital: evidence of airborne spre-
ad of infection. Ann Intern Med 1972; 77: 377-82.
7. Barret-Connor E. The epidemiology of tubercu-
losis in physicians. JAMA 1979; 241: 33-8.
8. Catanzaro A. Nosocomial tuberculosis. Am Rev
Respir Dis 1982; 125: 559-62.
9. Caminero Luna JA. Gua de la tuberculosis para
mdicos especialistas. International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease, ed. Pars, Impri-
merie Chirat, 2003. p. 1-390.
10. Caminero JA, Cayl JA. Evaluation of tuberculosis
trends in Spain, 1991-1999. Int J Tuberc Lung Dis
2003; 7: 236-42.
11. Gutirrez MC, Brisse S, Brosch R, Fabre M, Omais
B, Marmiesse M, et al. Ancient origin and gene
mosaicism of the progenitor of Mycobacterium
tuberculosis. PLoS Pathog 2005; 1: e5: 1-7.
12. Medina V, Sauret J, Caminero JA. Enfermedades
producidas por micobacterias ambientales. Med
Clin (Barc) 1999; 113: 621-30.
13. Rieder HL. Epidemiologic basis of tuberculosis
control. International Union against Tuberculo-
sis and Lung Disease, Pars, 1999.
14. Rieder HL, Cauthen GM, Comstock GW, Snider
DE, Jr. Epidemiology of tuberculosis in the Uni-
ted States. Epidemiol Rev 1989; 11: 79-98.
15. Caminero JA. Management of multidrug-resistant
tuberculosis and patients in retreatment. Eur Res-
pir J 2005; 25: 928-36.
16. Caminero JA. Treatment of multidrug-resistant
tuberculosis: evidence and controversies. Int J
Tuberc Lung Dis 2006; 10: 829-37.
311 La tuberculosis en el medio laboral
17. Caminero Luna JA. Es la quimioprofilaxis una
buena estrategia para el control de la tuberculo-
sis? Med Clin (Barc) 2001; 116: 223-9.
18. Rodrguez-Bayarri MJ. Tuberculosis-enfermedad
profesional. Arch Bronconeumol 1998; 34.
19. Kilinc O, Ucan ES, Cakan MD, Ellidokuz MD, Ozol
MD, Sayiner A, et al. Risk of tuberculosis among
healthcare workers: Can tuberculosis be consi-
dered as an occupational disease? Respir Med
2002; 96 (7): 506-10.
20. Marchand M. Tuberculosis profesional. En: Par-
menggiani L, ed. Enciclopedia de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo. OIT. Madrid. Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social,1989. p. 2492-6.
21. Lanphear BP, Snider DE Jr. Myths of tuberculosis.
Journal of Occupational Medicine. 1991; 3 (4).
22. Snider DE, Jr. The relationship between tuber-
culosis and silicosis. (Editorial). Am Rev Respir
Dis 1978; 118: 455-60.
23. Ogawa S, Imai H, Ikeda M. Mortality due to silico-
tuberculosis and lung cancer among 200 whetsto-
ne cutters. Ind. Health 2003; 41 (3): 231-5.
24. Goldman KP. Tuberculosis in hospital doctors.
Tubercle 1988; 69: 237-40.
25. Haley CE, McDonald RC, Rossi L, Jones WD Jr,
Haley RW, Luby JP. Tuberculosis epidemic among
hospital personnel. Infect Control Hosp Epide-
miol 1989; 10: 204-10.
26. Templeton GL, Illing LA, Young L, Cave D, Stead
WW, Bates JH. The risk for transmission of Myco-
bacterium tuberculosis at the bedside and during
autopsy. Ann Intern Med 1995; 122: 922-5.
27. Sterling TR, Pope DS, Bishai WR, Harrington S,
Gershon RR, Chaisson RE. Transmission of Myco-
bacterium tuberculosis from a cadaver to a embal-
samer. N Eng J Med 2000; 342 (4): 246-8
28. CDC/National Institutes of Health. Agent: Myco-
bacterium tuberculosis, M.Bovis. En: Biosafety in
microbiological and biomedical laboratories. Atlan-
ta: US Department of Health and Human Servi-
ces, public Health Service, 1993. p. 95; DHHS
publication No(CDC) 93-8395.
29. CDC. Prevention and control of tuberculosis in faci-
lities providing long-term care to the elderly. Recom-
mendations of the Advisory Committee for Elimi-
nation of Tuberculosis. MMWR 1990; 39/RR-10.
30. Caminero Luna JA. Medidas bsicas para el con-
trol de la tuberculosis en una comunidad. Med
Clin (Barc) 1994; 102: 67-73.
31. Caminero Luna JA. Proyecto de un programa
nacional de control de la tuberculosis para Espa-
a. Med Clin (Barc) 1998; 110: 25-31.
32. Gua de prevencin y control de la tuberculosis
en el medio hospitalario. Guias de Saude Publica.
Conselleria de Sonida de Xunta de Galicia, 2000.
p. 21-2.
33. Documento de consenso sobre el estudio de con-
tactos en los pacientes tuberculosos. Grupo de
estudio de contactos de la Unidad de investiga-
cin en tuberculosis de Barcelona. UITB. Med
Clin (Barc) 1999; 112: 151-6.
34. Godoy P, Daz JM, lvarez P, Madrigal N, Ibarra J,
Jimnez N, et al. Brote de tuberculosis: importan-
cia del tiempo de exposicin frente a la proximi-
dad a la fuente de infeccin. Med Clin (Barc)
1997; 108: 414-8.
35. Ruiz Manzano J, Parra O, Roig J, Manterola J, Abad
J, Morera J. Deteccin temprana de la tuberculo-
sis mediante el estudio de contactos. Med Clin
(Barc) 1989; 92: 561-3.
36. Alcaide J, Alted MN, Planells I. Los contactos de
alto riesgo del enfermo de tuberculosis pulmonar.
Ach Pedriat 1981; 32: 29-35.
37. American Thoracic Society S. Targeted tuber-
culin testing and treatment of latent TB infec-
tion Ann Respir Crit Care Med 2000; 161: 221-
47.
38. Grupo de Trabajo sobre Tuberculosis. Consenso
Nacional para el control de la Tuberculosis en
Espaa. Med Clin (Barc) 1992; 98: 24-31.
39. Vidal R, Cayl JA, Gallardo J, Lobo A, Martn C,
Ordovs M, et al. Recomendaciones SEPAR. Nor-
mativa sobre la prevencin de la tuberculosis. Arch
Bronconemol 2002; 38 (9): 441-51.
40. Nettleman MD, Fredrikson M, Good NL, Hun-
ter SA. Tuberculosis control strategies: the cost of
particulate respirators. Annals Internal Med 1994;
121 (1): 37-40.
41. American National Standards Institute. American
National standard practices for respiratory protec-
tions. New York: American National Standards Ins-
titute, 1992.
42. NIOSH. Guide to Industrial respiratory protec-
tion. Morgantown, Wv: US Department of
Health and Human Services, Public Health Ser-
vice CDC, 1987;DHHS Publication No (NIOSH)
87-116.
312 Principales patologas
INTRODUCCIN. CONCEPTOS
GENERALES: DAO CORPORAL
RESPIRATORIO E INVALIDEZ
RESPIRATORIA
En nuestro sistema jurdico, siguiendo
el mandato constitucional recogido en el
art. 41, se constituye un sistema pblico
de Seguridad Social, que tiene por objeto
la proteccin de los ciudadanos en situa-
ciones de necesidad. Una de ellas es la
derivada de la prdida de la salud, concep-
tundose a estos efectos el dao corporal
(DC) o menoscabo (impairment, en la lite-
ratura anglosajona) como cualquier ano-
mala funcional originada por una causa
mdica objetivable
(1)
; hablndose de dao
corporal respiratorio (DCR) (impairment
respiratory) cuando su origen radica en el
aparato respiratorio. Por tanto, el concep-
to de DC est constituido por dos elemen-
tos: 1) una alteracin de la salud; y 2) una
consecuencia funcional; es decir, una bron-
quitis crnica simple, por ejemplo, queda-
ra excluida de esta consideracin, aun-
que a veces enfermedades sin repercusin
funcional son incluidas dentro de esta cate-
gora, por razones relativas a su pronsti-
co o por su relacin con el ambiente labo-
ral (el asma ocupacional). El impacto del
DC sobre la vida del paciente, da lugar al
concepto de invalidez (disability) como la
reduccin de la capacidad para el desarro-
llo de una actividad, dentro del rango con-
siderado normal para una persona dada
(2)
.
Si deriva de una alteracin del aparato res-
piratorio, se tratar de una invalidez res-
piratoria (IR) (disability respiratory), defi-
nida como una disminucin de la capa-
cidad de ejercicio secundaria al deterioro
de la funcin pulmonar. El concepto de
DC es unvoco y similar para todas las per-
sonas, pero el de invalidez es relativo, pues
depende, adems, de la afectacin funcio-
nal, de otras circunstancias (sexo, edad,
educacin, motivacin, nivel socio-econ-
mico, tipo de actividad a desarrollar, entre-
namiento), por lo que pacientes con igual
afeccin puedan ser considerados con un
grado de invalidez diferente
(3)
. La pres-
tacin dispensada en caso de invalidez est
regulada por las normas de cada sistema
de proteccin. En nuestro Ordenamien-
to se recoge en la Ley General de Seguri-
dad Social
(4)
que establece las situaciones
objeto de cobertura, prestaciones y requi-
Aspectos mdico-legales de las
enfermedades respiratorias de origen
ocupacional
Aida Quero Martnez
16
sitos para acceder a las mismas, contem-
plando la situacin de invalidez desde dos
perspectivas: una, se relaciona con la dis-
minucin de la capacidad de trabajo (inca-
pacidad laboral) (IL) y la otra, con las res-
tricciones permanentes en el desarrollo
de las actividades de la vida diaria (AVD),
lo que se expresa con el trmino de disca-
pacidad, que en funcin de su intensidad
y de circunstancias sociales (entorno fami-
liar, situacin laboral, nivel de estudios,
etc.), da lugar a la atribucin de deter-
minado grado de minusvala
(5)
segn el
cual se atribuye una mayor o menor pro-
teccin independientemente de la cotiza-
cin y actividad laboral previa.
En general, la cobertura por IL, se sus-
cita en personas que han trabajado, en tan-
to no hayan cumplido la edad de jubila-
cin. Se considera temporal cuando el pro-
ceso mrbido impide al paciente el desa-
rrollo de su trabajo actual y an no se ha
estabilizado; en este caso no se hace una
estimacin de la gravedad del dao, ya que
es previsible que evolucione en un tiempo
determinado no superior a 18 meses,
segn nuestra normativa bien hacia la
mejora, curacin o aparicin de secuelas.
Si excede de dicho plazo o la posibilidad
de recuperacin funcional se considera
incierta o se estima estabilizada, se repu-
ta de incapacidad permanente (IP), clasi-
ficndose en funcin de la intensidad de
la reduccin de la capacidad de trabajo
(4)
.
La indemnizacin se establece en funcin
de la gravedad de la IP y del origen
comn o profesional, contemplndose
un rgimen jurdico privilegiado para las
contingencias profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales).
El reconocimiento del derecho a la
proteccin por IP se declara tras un pro-
ceso de naturaleza mixta (mdico-legal)
en el que la determinacin del dao cor-
poral (DC) es realizada por equipos mdi-
cos integrados en las diversas Entidades
Gestoras de la Seguridad Social, y la decla-
racin de la invalidez por los rganos
administrativos competentes, que basn-
dose en el juicio mdico y tras la aplica-
cin de la normativa que corresponda
(que contempla cuestiones mdicas y no
mdicas) resuelven la cuestin admitien-
do o denegando la peticin.
VALORACIN DE LA INVALIDEZ
DERIVADA DE LAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS DE ORIGEN
OCUPACIONAL: DETERMINACIN
DE LA INCAPACIDAD LABORAL
PERMANENTE
La valoracin de la IR derivada de estas
enfermedades, dado su carcter ocupa-
cional se concreta en los aspectos relati-
vos a la IP. La intervencin facultativa es
realizada por mdicos inspectores inte-
grados en los equipos de valoracin de
incapacidades (EVIs) pertenecientes al
INSS, que tras el examen del sujeto y
documentos acreditativos de la afeccin
alegada, procedentes de los equipos asis-
tenciales que han intervenido en el pro-
ceso (Servicios Pblicos de Salud, Servi-
cios Mdicos de Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales,
etc.), elaboran un Informe Mdico de Sn-
tesis, en el que se basar el EVI para emi-
tir el correspondiente dictamen-propues-
314 Aspectos mdico-legales
ta, con la concrecin del DCR, presunto
origen y grado de limitacin funcional.
La declaracin final respecto del grado
de IP que se le reconoce, es competencia
de la Delegacin Provincial del mismo
organismo. Se trata, por tanto, de un pro-
ceso integrado por sucesivos tems que se
concretan en: 1) determinacin del DCR;
2) evaluacin de la relacin entre este y
la actividad laboral del sujeto; 3) determi-
nacin del grado de afectacin funcional;
y 4) estimacin de la IR generada.
1. Elementos de valoracin en la
determinacin del dao corporal
respiratorio
La naturaleza mixta (mdico-legal) de
esta valoracin no modifica substancial-
mente la actividad mdica, regida en todo
momento por la Lex Artis. Sin embargo, su
finalidad asesora la configura con las
siguientes notas diferenciadoras:
a) Enfermedades evaluables: nicamen-
te sern objeto de valoracin enferme-
dades crnicas no recuperables en
cuanto a la funcin del rgano afecto,
por lo que se han de identificar pato-
logas con diagnstico de certeza debi-
damente acreditado, que han sido y
estn siendo tratadas adecuadamente.
Cuando la enfermedad curse en bro-
tes, la evaluacin se realizar en los
perodos intercrticos.
b) Relevancia de los sntomas: en gene-
ral, es relativa, pues el juicio ltimo se
ha de basar en datos objetivamente
cuantificables. La disnea, que es el sn-
toma ms frecuentemente alegado en
estos procesos, debido a su carcter
subjetivo, depende no solo del DCR,
sino tambin de la actitud del sujeto
y aunque las clasificaciones segn su
intensidad (escala de Borg, escala
MMRC)
(6)
tienen valor para el manejo
clnico, no guardan buena relacin con
el deterioro funcional respiratorio.
Adems factores ajenos al aparato res-
piratorio pueden contribuir a su inten-
sificacin (obesidad, cardiopatas, etc.).
c) Estudios de imagen: toda valoracin
de IR ha de contar con una radiogra-
fa (Rx) de trax, pero su valor para
determinar el DCR es variable segn
la enfermedad de que se trate. Por
ejemplo, las neumopatas intersticiales
pueden originar gran afectacin fun-
cional con escasa traduccin radiol-
gica y lo contrario puede ocurrir en
alteraciones pleurales.
d) Estudios complementarios: se precisa
identificar situaciones que magnifiquen
el deterioro funcional o indicativas de
su gravedad, por lo que, al menos, se
contar con un recuento sanguneo y
electrocardiograma, pudiendo ser
ampliados con estudios de mayor espe-
cificidad (ecocardiograma, tomografa
computarizada de trax, etc.).
2. Determinacin de la relacin entre la
enfermedad y la actividad laboral
Se ha de emitir un juicio de probabili-
dad acerca del origen, comn o profesio-
nal de la contingencia. El conocimiento
detallado de los hbitos de vida, tipo de
vivienda, posesin de animales domsti-
cos, actividades de ocio y de trabajo, cro-
nologa de lo sintomatologa, etc., permi-
tirn discernir entre las diversas situacio-
nes posibles:
315 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
a) Relacin de causalidad: si la enferme-
dad y la actividad laboral figuran en el
cuadro de enfermedades profesionales
(EP) vigente
(7)
, se establece ex lege la pre-
suncin de relacin de causalidad entre
ambas, siendo suficiente para conside-
rarla como EP; en otro caso, habr que
demostrarla remitindonos en esta
cuestin a los conocidos criterios de
causalidad de Bradford Hill (fuerza de
asociacin, especificidad, coherencia,
consistencia, gradiente biolgico, etc.),
teniendo especial relevancia que ade-
ms de una evidencia cientfica que las
relacione, se d una adecuada tempo-
ralidad (segn el tiempo de latencia
caracterstico) y se excluyan otras etio-
logas posibles. En este supuesto se eti-
quetara de enfermedad relacionada
con el trabajo, asimilada al accidente
de trabajo (que tiene un tratamiento
administrativo muy similar a la EP).
b) Agravacin de una enfermedad pree-
xistente, producida por la actividad
laboral: la contingencia determinante
de la incapacidad generada tendra la
consideracin de comn.
c) Concurrencia de una enfermedad pre-
via con otra originada por el trabajo:
se tratara de una situacin mixta y en
la medida en que se pueda demostrar
la influencia de los factores laborales
en la incapacidad sobrevenida esta
podra tener un carcter laboral.
3. Determinacin del grado de
afectacin funcional respiratoria
Se basar en las pruebas de funcin res-
piratoria (PFR) complementadas por cri-
terios clnicos, siendo las ms tiles las que
tengan alto valor predictivo respecto de la
tolerancia al ejercicio. La American Thora-
cic Society (ATS)
(1)
, la European Society for Cli-
nical Respiratory Physiology (ESCR)
(8)
(Tabla
I) y la Asociacin Mdica Americana
(AMA)
(9)
(Tabla II), con el fin de clasificar
los distintos grados de DCR (han formula-
do unas recomendaciones que han sido
ampliamente aceptadas, aunque tambin
criticadas por arbitrarias, poco consisten-
tes, con sesgos y estar basadas en un bajo
nivel de evidencia cientfica
(10)
. Todas coin-
ciden en recomendar como PFR de primer
nivel la espirometra forzada y la difusin
pulmonar (D
L
CO) y su ampliacin en casos
especficos, diferencindose unas de otras,
en los puntos de corte que marcan los lmi-
tes de las distintas categoras. La AMA cla-
sifica el DC de un rgano, segn la limi-
tacin funcional objetivada y lo extrapola
respecto del impacto total sobre la perso-
na. En relacin al DCR contemplan 4 cate-
goras (Tabla II), que van de la clase 1 (sin
DCR), a la clase 2 (leve), 3 (moderado)
hasta la 4 (grave). Para una adecuada inter-
pretacin de los valores de los parmetros
funcionales se sealar los de referencia
considerados normales, segn raza (las pri-
meras tablas fueron para la caucasiana),
edad, sexo y altura
(11,12)
, debiendo tener
presente que, tales referencias nicamen-
te representan la media de los valores de
la poblacin, por lo que es posible que per-
sonas sanas los tengan por encima o por
debajo de los mismos. La AMA recomien-
da su ajuste para la raza negra, con una
reduccin del 10% en los valores predi-
chos
(13)
, habindose publicado posterior-
mente adaptaciones para el resto de las
razas
(14)
. La AMA y ATS coinciden fijando
316 Aspectos mdico-legales
el lmite inferior normal en el 20% del
valor de referencia, mientras que la ESCR
lo sita en 1,64 desviaciones estndar por
debajo del mismo, estimndose ste con
mayor validez estadstica por corresponder
al percentil 5 de la poblacin de cualquier
edad, mientras que el criterio alternativo
implica incluir dentro del rango anormal
a un nmero creciente de sujetos a medi-
da que aumenta la edad
(15)
.
317 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
TABLA I. Clasificaciones del dao corporal respiratorio* a efectos de determinacin del
grado de invalidez respiratoria, propuestas por la American Thoracic Society y por la European
Society for Clinical Respiratory Phisiology
Dao corporal European Society for Clinical
respiratorio American Thoracic Society Respiratory Physiology
Ninguno FEV
1
, FVC y D
L
CO 80% Vref** > Vref -1,64 DS***
y FEV
1
/FVC X100 75%
Leve FEV
1
o FVC o D
L
CO: 60-79% o No normal pero 60% del valor de
FEV1/FVC: 60-74% referencia
Moderado FEV
1
o FEV
1
/FVC x 100 o 40-59% del valor de referencia
D
L
CO: 41-59% o
FVC: 51-59%
Severo FEV
1
o FEV
1
/FVC x 100 40% < 40% del valor de referencia
o D
L
CO 40% o
FVC 50% FVC < 50%
*: se asignar en funcin del parmetro que ms se desve de la normalidad; **: valor de referencia;
***: desviaciones estndar.
TABLA II. Clasificacin del dao corporal respiratorio a efectos de determinar la invalidez
respiratoria propuesta por la American Medical Association
Clase 1: 0% Clase 2: 10-15% Clase 3: 30-45% Clase 4: 50-100%
No hay DCG* DCG leve DCG moderado DCG grave
FVC, FEV
1
y D
L
CO FVC o FEV
1
o FVC: 51-59% y FVC 50% Vref o
80% del Vref** D
L
CO: 60-79% o FEV
1
o FEV
1
/FVC o FEV
1
o FEV
1
/FVC o
FEV
1
/FVC: 60-69% D
L
CO: 41-59% D
L
CO 40%
o o o o
VO
2mx
*** VO
2mx
: VO
2mx
: VO
2mx
> 25 ml/kg/min o 20-25 ml/kg/min o 15-20 ml/kg/min o < 15 ml/kg/min
> 7,1 METs**** 5,7 - 7,1 METs 4,3-5,7 METs o < 4,3 METs
*: dao corporal global; **: valor de referencia; ***: consumo mximo de oxgeno; ****: equivalentes
metablicos de trabajo.
3.1. Pruebas funcionales de primera lnea
Espirometra. Los parmetros CVF,
FEV
1
, FEV
1
/CVF son los ms tiles para
investigar el deterioro funcional res-
piratorio. La primera parte de la curva
generada, depende del esfuerzo volun-
tario, pudiendo proporcionar valores
engaosos si no se hace con el mximo
esfuerzo, pero esto fcilmente se detec-
ta. Es fundamental realizarla segn las
recomendaciones de uso y criterios de
calidad
(16-18)
(tres maniobras tcnica-
mente adecuadas y, al menos, dos
reproducibles variacin < 5%, entre
las dos con valores ms altos; trazados
no artefactados, sin amputacin al final
de la espiracin y tiempo mnimo de
espiracin de 6 segundos). Caso de
carecer de los mismos, es preferible
omitir su uso y recurrir a otros estudios.
Difusin pulmonar (D
L
CO). Es un test
poco reproducible, inespecfico y con
cierta dificultad tcnica, pero propor-
ciona una valoracin global de la capa-
cidad de transferencia de gases alveo-
lo-capilar. Su valor puede influirse por
circunstancias diferentes a dicha capa-
cidad pulmonar de transferencia de
gases: modificaciones en el volumen
pulmonar (la D
L
CO aumenta a medi-
da que aumenta el volumen), concen-
tracin de la Hb sangunea, presin de
O
2
en el aire inspirado, concentracin
de COHb (a medida que aumenta, se
reduce la D
L
CO por lo que se requiere
una abstencin tabquica de, al menos,
8 h. Aunque la mayora de los ex fuma-
dores normalizan rpidamente sus nive-
les de D
L
CO, algunos pueden tenerla
persistentemente baja
(19)
; en caso de
dudas, se puede medir la COHb en san-
gre venosa o el CO en el aire expirado.
3.2. Pruebas funcionales de segunda lnea
Test de ejercicio cardiopulmonar
(TECP). Permite objetivar la mxima
capacidad del sistema cardiorrespira-
torio para afrontar las demandas ener-
gticas derivadas del trabajo. Su cuan-
tificacin se realiza midiendo el con-
sumo de oxgeno (VO
2mx
) durante la
prctica de un ejercicio desarrollado
con el mximo esfuerzo. Su uso para
la valoracin de la incapacidad es res-
tringido, pues, generalmente, las PFR
en reposo proporcionan informacin
suficiente, si bien ni en la EPOC ni en
las neumopatas intersticiales difusas
se ha establecido una correlacin entre
estas pruebas y el VO
2mx
(20)
. La base
fisiopatolgica del TECP parte del
conocimiento de la fisiologa del ejer-
cicio, que evidencia que un adulto sano
en condiciones basales consume apro-
ximadamente 200 ml/min de O
2
y pro-
duce 250 ml/min de CO
2
, que se incre-
mentan al realizar un ejercicio. La tole-
rancia a una progresiva carga de traba-
jo, requiere la integridad del proceso
respiratorio (ventilacin, perfusin y
difusin) que permita la liberacin de
O
2
a los tejidos y la eliminacin del
CO
2
. La disponibilidad de O
2
depen-
de adems de la adecuacin del gasto
cardiaco (mediante incremento del
volumen de eyeccin y/o de la frecuen-
cia cardiaca) y de la elevacin de la
diferencia arterio-venosa (que impli-
ca, a su vez, un aumento de la ventila-
cin). El resultado global se plasma en
318 Aspectos mdico-legales
el VO
2
que se expresa en ml de O
2
con-
sumido/kg de peso o como un mlti-
plo del consumo de O
2
en reposo
(METS) (el VO
2
en reposo es 3,5
ml/kg/min; por tanto un VO
2
de 14
ml/kg/min, ser 4 METS). En sujetos
sanos su lmite viene dado por el gas-
to cardiaco y no por la funcin pulmo-
nar, ya que en ese punto la ventilacin
se encuentra entre el 65-75% de la
mxima ventilacin voluntaria (MVV);
cuando el gasto cardaco ya no puede
aumentar ms, tiene lugar un metabo-
lismo anaerbico, liberndose metabo-
litos, con la subsiguiente acidosis e
hiperventilacin compensatoria; esta
ventilacin inapropiada se puede
mantener poco tiempo, pues la com-
pensacin acaba por ser ineficaz y la
disnea se hace intolerable
(21)
.
Se han desarrollado tests simples basa-
dos en recorrer distancias lo ms rpi-
damente posible durante un tiempo
(test de los 6 minutos), que no son ade-
cuados para este tipo de valoraciones,
por depender, en parte, de la motiva-
cin y no permiten identificar el ori-
gen de la limitacin. Otros test ms ti-
les aplican un incremento progresivo
de la carga de trabajo hasta el mximo
tolerable (generalmente, mediante una
cinta rodante o un ciclioergmetro)
monitorizndose VO
2
, produccin de
CO
2
, ventilacin minuto (VE), tensin
arterial, ECG, pulsioximetra o gaso-
metra arterial, conforme la correspon-
diente normativa
(22)
. En pacientes no
entrenados y mayores, se han propues-
to test con esfuerzos submximos, a
partir de los cuales, y dada la conocida
relacin lineal entre el VO
2
, la frecuen-
cia cardiaca y la ventilacin, se extra-
pola el VO
2mx
(23)
. En sujetos sanos la
mxima elevacin de la ventilacin y
de la frecuencia cardiaca (FCM) vie-
nen dadas por frmulas que lo predi-
cen (MVV (L/min) = FEV
1
(litros) x
36; FCM= 220 - edad). La FCM seala
el mximo tolerable para el corazn,
salvo que se presente dolor torcico o
cambios electrocardiogrficos. Para el
aparato respiratorio es menos preciso,
asumindose que se alcanza la mxi-
ma carga de ejercicio cuando la venti-
lacin llega al 80% de la MVV y si se
produce una hipoxemia arterial duran-
te el ejercicio, puede estimarse que se
ha llegado al lmite. Circunstancias
modificadoras del VO
2mx
a tener en
cuenta: edad (alcanza el mximo a los
15 aos hasta los 25-30, descendiendo
despus), tamao corporal, conteni-
do de Hb, entrenamiento fsico y mus-
culatura (los sujetos obesos usan ms
energa para la misma carga de traba-
jo que los sujetos delgados y en buena
forma fsica). Los valores de VO
2mx
adoptados por la AMA (Tabla II) para
clasificar el DCR/IR, son los propues-
tos previamente por la ATS, mientras
que la ESCR lo grada en una escala
lineal, cuyo nivel inferior viene dado
por un VO
2mx
que est 1,64 SD por
debajo del valor de referencia (se
corresponde con un 0% de invalidez)
y el superior se corresponde con la
situacin en la que no es posible incre-
mentar a ms del doble el VO
2
usado
en reposo (equivale al 100% de inva-
lidez).
319 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
- Interpretacin: para atribuir un bajo
VO
2
a IR es preciso: 1) que el TECP se
haya detenido por dificultad respirato-
ria y no por dolor torcico, de miem-
bros inferiores o cansancio; 2) la venti-
lacin mxima (VE
mx
) ha de ser mayor
de lo esperado, lo cual se refleja con una
baja reserva ventilatoria (RV) a la termi-
nacin del ejercicio (RV=MVV-VE
mx
);
y 3) ausencia de hiperventilacin varia-
ble a niveles submximos de esfuerzo
sin alcanzar el umbral anaerbico (siem-
pre que la frecuencia cardiaca est den-
tro de los valores esperados para ese
nivel de ejercicio)
(24)
. Si no se llega a
la FCM, ni al nivel anaerbico y el test
fue detenido por la disnea, se debe sos-
pechar que el esfuerzo aplicado no fue
el mximo. Cuando el VO
2mx
es bajo en
relacin a la frecuencia cardiaca y los
ndices respiratorios asociados estn nor-
males o por debajo de los apropiados
para el nivel de VO
2
la limitacin se atri-
buir a enfermedad miocrdica o vas-
cular perifrica. En caso de no alcanzar
los puntos finales respiratorios y cardia-
cos, el examinador se encuentra ante
una encrucijada, pues el sujeto pudo
haberse detenido por un agotamiento
fingido.
- Utilidad del TECP: permite comparar
el VO
2mx
del sujeto con valores cono-
cidos para la realizacin de diversas
actividades, proporciona informacin
acerca del origen de la limitacin (car-
diocirculatoria o respiratoria) y del gra-
do de cooperacin con el que ha sido
realizada la prueba.
- Limitaciones: es posible la detencin
precoz del ejercicio por disnea simula-
da. Los resultados deben de ser extra-
polados al lugar de trabajo, lo cual en
ocasiones es difcil. Discriminan el ori-
gen de la limitacin pero no identifi-
can la causa (es decir no distinguen
entre una asbestosis y una alveolitis
fibrosante). No est exento de riesgos
pudiendo exacerbar cardiopatas con-
currentes, habindose registrado 2-5
muertes/100.000 test.
- Indicaciones: la ATS lo restringe a los
casos en los que se sospeche que la PFR
en reposo, puedan estar subestimando
el grado de DCR. No est indicado si
son normales, ni si se corresponden
con niveles severos de afectacin. Pue-
de utilizarse en los grados moderados
de deterioro, sobre todo si se cuestio-
na la capacidad del sujeto para un
determinado trabajo
(25,26)
. En general
se reserva para los casos en los que la
clnica, la exploracin y las PFR en
reposo sean equvocos o discrepantes.
Gasometra arterial: es poco sensible,
inespecfico, invasivo e influenciable por:
la hiperventilacin, la altitud, la posicin
y el peso corporal. La PaO
2
en reposo
no se correlaciona con la capacidad de
ejercicio y cuando una hipoxemia de
esfuerzo se debe a enfermedad respi-
ratoria, suele haber evidencia de la alte-
racin en las PFR en reposo
(27)
. La ATS
propone la hipoxemia en reposo como
condicin modificante aplicable a los
casos limtrofes de DCR segn valores
de las PFR en reposo, justificando la asig-
nacin al nivel ms avanzado
(1)
. Dada su
variabilidad se recomienda que se docu-
mente al menos en dos ocasiones con
un intervalo mnimo de 4 semanas.
320 Aspectos mdico-legales
Gradiente alvolo-arterial DO
2
(A-a): es
un ndice sensible para detectar altera-
ciones del intercambio de gases, pero
poco utilizado en la investigacin de la
invalidez, por ser poco especfico. Se alte-
ra por causas pulmonares (shunt, disba-
lance ventilacin-perfusin, alteraciones
de la difusin) y extrapulmonares (insu-
ficiencia cardiaca izquierda, cirrosis
heptica, obesidad) y sus valores se modi-
fican (incrementndose) con la edad (a
los 20 aos es de 8 mm 5 y a los 60, de
20 8). En reposo tiene poco valor como
indicador del DCR, mientras que duran-
te el mximo ejercicio permite la inves-
tigacin del efecto limitante de una alte-
racin respiratoria potencialmente inca-
pacitante (si la DO
2
(A-a) supera los 50
mm se podr presumir que es la deter-
minante de la limitacin funcional).
Volmenes pulmonares: configuran una
alteracin ventilatoria, distinguiendo
los defectos restrictivos de situaciones
de hiperinsuflacin, pero tienen poca
correlacin con la disnea y con la IR.
3.3. Pruebas funcionales no recomendadas
Mxima ventilacin voluntaria (MVV).
En la actualidad ha quedado en des-
uso para investigar la incapacidad, pues
requiere un considerable esfuerzo y se
ve influida por diversos factores (coor-
dinacin muscular, enfermedades car-
diacas, funcin neurolgica y distensi-
bilidad torcica). Guarda una relacin
lineal con el FEV
1
y su valor se puede
predecir multiplicando ste por 36, lo
que permite estimar si el sujeto ha rea-
lizado un mximo esfuerzo durante un
test de esfuerzo.
Mesoflujos espiratorios mximos
(PEF
25-75%
de la CVF). Su reduccin se
relaciona con obstruccin de peque-
as vas areas. No aporta informacin
relevante para el estudio del DCR (en
personas con un FEV
1
normal y asinto-
mticas pueden estar descendidos y,
generalmente, cuando la funcin glo-
bal est alterada, este test tambin se
afecta).
4. Estimacin de la invalidez respiratoria
(incapacidad laboral)
El papel del mdico en este campo
consistir en emitir un juicio acerca de
la capacidad de ejercicio de un sujeto y, si
se encuentra reducida, identificar si el apa-
rato respiratorio es el responsable. Cuan-
do lo que se pondera es una presunta IP
ser necesario poner en relacin la reser-
va funcional del sujeto, con los requeri-
mientos energticos de las actividades obje-
to de anlisis, lo cual se puede realizar a
travs de dos vas:
1. Relacionando los sntomas respirato-
rios y los valores de las PFR en reposo
con ndices de invalidez. Con esta fina-
lidad se han validado diferentes cues-
tionarios relativos a la dificultad respi-
ratoria experimentada por la prctica
de diversas actividades, coincidiendo
con este enfoque la clasificacin pro-
puesta por la ATS basada en las PFR en
reposo (Tabla I). Con un planteamien-
to similar, en el Reino Unido se ha dise-
ado un sistema de investigacin de la
IR en trminos de porcentaje, que se
aplica en las reclamaciones de los mine-
ros del carbn (Tabla III), en el que se
relacionan los sntomas con el deterio-
321 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
ro de la funcin pulmonar en reposo
(graduado segn la escala de DCR de
la ATS (Tabla IV), y en el que en caso
de discrepancias entre ambos, prepon-
deran los datos objetivos de las PFR
(28)
.
Este abordaje no deja de ser aproxima-
tivo, pues las PFR en reposo proporcio-
nan una informacin incompleta del
dao global del sistema respiratorio
(29)
,
encontrndose poca correlacin entre
la prdida de funcin pulmonar y la
disminucin en la capacidad de ejerci-
cio
(30)
, por lo que si el trabajo a desarro-
llar exige un esfuerzo moderado y sos-
tenido o intenso y frecuente y el suje-
to refiere disnea, se debe recurrir a
estudios que permitan una mejor pon-
deracin de la capacidad de ejercicio
(1)
(Tabla IV).
2. Comparando la capacidad de ejercicio
del sujeto, con las demandas necesarias
para desarrollar una determinada acti-
vidad: el TECP proporciona el VO
2mx
considerado el gold standard de la mxi-
ma capacidad de trabajo, pudiendo ser
comparado con las demandas energ-
ticas publicadas de diversos trabajos
(Tabla V). La categorizacin que esta-
blecen las clasificaciones de la ATS y
AMA, parte de la asuncin de que en
condiciones normales un trabajador
puede mantener confortablemente acti-
vidades que requieran entre el 40 y el
60% de su VO
2mx
durante una jornada
laboral, mientras que los esfuerzos que
generen VO
2
prximos al VO
2mx
solo
pueden desarrollarse durante poco
tiempo. A partir de estos datos se atri-
buye un presunto grado de incapaci-
dad: la clase 1 de la AMA implicar una
aptitud para casi todos los trabajos y
la 4, una incapacidad para la mayora.
322 Aspectos mdico-legales
TABLA III. Escala de los grados de invalidez respiratoria de los mineros del carbn del Reino
Unido, en funcin de los sntomas y del grado de dao corporal respiratorio (basado en los
criterios ATS)
% invalidez Sntomas Dao corporal
respiratoria Desencadenamiento de la disnea respiratorio (Tabla I)
0% No disnea de esfuerzo Ninguno
10% Grandes o prolongados esfuerzos Leve
20% Subir cuestas o escaleras Leve
30% Paseo por llano a paso normal para la edad Moderado
40% Pasear 100 yardas o subir un piso a paso lento Moderado
50% Pasear 100 yardas a paso lento Moderado
60% Pasear menos de 100 yardas a paso lento o subir
menos de un piso a paso lento Grave
70% Actividades fuera de la casa sin ayuda Grave
80% Actividades dentro de la casa Grave
90% Disnea en paseo corto por llano Grave
100% Disnea en cama y sentado Grave
En las clases 2-3, se recomienda evaluar
el requerimiento medio del trabajo; si
es inferior al 40% del VO
2mx
estar
capacitado para el mismo, salvo que
deba realizar frecuentes tareas cuyas
exigencias excedan de dicho valor por
perodos superiores a los 5 minutos.
Nuestro ordenamiento formula las dife-
rentes categoras de IP en funcin de la
presunta capacidad del sujeto para afron-
tar los requerimientos inherentes a su pro-
fesin habitual (Tabla VI), siendo de apli-
cacin las consideraciones previas relativas
a las dos vas de abordaje de la IR, si bien
no con carcter absoluto, pues muchas acti-
vidades no tienen estandarizados sus reque-
rimientos energticos y el VO
2mx
de cada
individuo depende de factores propios del
trabajo (organizacin, ambiente fsico, uso
de herramientas, etc.) y del propio traba-
jador (peso, edad, tamao, obesidad, entre-
namiento y desarrollo muscular) que han
de ser tenidos en cuenta.
Por estos motivos, y teniendo en cuen-
ta la trascendencia socioeconmica y per-
sonal que supone una declaracin de IP,
su investigacin se fundamentar en el
mayor nmero posible de datos objetivos
obtenidos a travs de tcnicas aplicadas
con el mximo rigor que reduzcan al mxi-
mo el inevitable grado de incertidumbre
existente en este campo.
CONSIDERACIONES ESPECFICAS
DE VALORACIN
La clasificacin del DCR de la ATS no
distingue entre defectos restrictivos u obs-
tructivos debindose aplicar en cada caso,
323 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
TABLA IV. Capacidad de trabajo atribuible segn los grados de dao corporal respiratorio
establecidos por la ATS segn valores de PFR* en reposo (Tabla I)
Grado de dao corporal respiratorio (Tabla I) Capacidad de trabajo
Ninguno Completa
Leve Generalmente completa
Moderado Reducida para muchos trabajos
Grave Incapaz para la mayora de los trabajos
*Pruebas de funcin respiratoria.
TABLA V. Requerimientos energticos de
varios tipos de trabajos/actividad
Consumo de O
2
Nivel de (aproximado)
ejercicio ml/kg/min
Ligero (sentado):
Trabajo de oficina 5-7
Prctica de golf 7-10
Moderado (bipedestacin):
Conserje 0-12
Tenis 12-15
Intenso:
Estibadores 20-30
Maratn, balonmano 25-30
Adaptado de (1) y (43).
las PFR ms relevantes, en funcin de la
enfermedad de que se trate, junto con las
que establecidas por la normativa espec-
fica, si la hubiere.
1. Enfermedades que cursan con
obstruccin crnica al flujo areo
Aunque la causa ms frecuente de la
EPOC es el tabaco, tambin puede ser con-
secuencia de exposiciones laborales. La
valoracin se realizar en fase de estabili-
dad clnica y con el tratamiento broncodi-
latador de mantenimiento. La disminucin
del FEV
1
se correlaciona con la limitacin
al ejercicio, por lo que la espirometra per-
mitir clasificar adecuadamente a la mayo-
ra de los pacientes (Tablas I y II): los gra-
dos graves se correlacionan con una IP
absoluta (Tabla VI) y los moderado-grave
con una IP total o absoluta, segn el tipo
de trabajo. Sin embargo, dado el amplio
rango de los valores normales, cuando se
aplica en un individuo concreto, tiene bajo
valor predictivo
(31)
, por lo que en caso de
discrepancia clnico-funcional, se reco-
mienda analizar otras cuestiones relevan-
tes
(32)
: frecuencia de las exacerbaciones de
las que exista constancia (informes mdi-
cos con de datos objetivos (espirometr-
as, gasometra arterial, etc.), volmenes
pulmonares, difusin (su descenso es un
buen marcador de enfisema y predictor de
deterioro acelerado del FEV
1
, de la limita-
cin del ejercicio y de la disminucin de
la supervivencia)
(33,34)
, ndice de masa cor-
poral, HbO
2
arterial mediante oxmetro
y si es < 92%, gasometra arterial
(35)
. En
algunos casos, ser necesario al test de ejer-
cicio, segn las indicaciones previamente
sealadas (ver supra). Independientemen-
te del nivel de DCR basado en las PFR en
reposo, la deteccin de cor pulmonale cr-
nico, har que se clasifique como grave-
mente menoscabado
(1,9)
.
2. Asma relacionado con el trabajo:
asma agravado por el trabajo y asma
ocupacional
El asma agravado por el trabajo (AAT)
a efectos de valoracin de la IP tiene la
324 Aspectos mdico-legales
TABLA VI. Clasificacin legal espaola de los grados de incapacidad laboral permanente.
Grado de incapacidad laboral permanente Capacidad de realizar tareas del trabajo
Incapacidad permanente parcial Reduccin < del 33% de la capacidad global
de trabajo
Incapacidad permanente total Imposibilidad de realizar las tareas
fundamentales del trabajo habitual
Incapacidad permanente absoluta Imposibilidad de realizar las tareas
fundamentales de todo tipo de trabajo
Gran invalidez Imposibilidad de realizar cualquier trabajo y
necesidad de la ayuda de otra persona para el
desempeo de las AVD*
*Actividades de la vida diaria.
consideracin de enfermedad comn,
sindole de aplicacin las recomendacio-
nes de la ATS para la evaluacin del
DCR/IR en pacientes con asma
(36)
. La valo-
racin definitiva del DCR/IR, se har
cuando el paciente ha alcanzado la mxi-
ma mejora y est recibiendo la ptima
terapia, y su clasificacin se har en fun-
cin de los valores de: FEV
1
postbronco-
dilatador, reversibilidad del FEV
1
o hipe-
rreactividad bronquial (PC
20
) y necesida-
des mnimas de medicacin (Tabla VII).
El grado final de DCR resulta de la suma
de las puntuaciones de cada uno de dichos
parmetros, establecindose hasta 6 clases
(0, I, II, III, IV, V), correspondindose las
5 primeras con los siguientes valores res-
pectivos; 0; 1-3; 4-6; 7-9; 10-11; la clase V
se aplica al asma no controlado, con FEV
1
< 50% a pesar del mximo tratamiento.
El TECP no es un estudio de rutina en
el asma, pero puede tener utilidad para
investigar un presunto asma de esfuerzo,
teniendo relevancia si se objetiva una ca-
da del FEV
1
postejercicio > 15% y sobre
todo, si el nivel de esfuerzo alcanzado es
similar al requerido por el trabajo
(37)
. El
asma ocupacional (AO) tiene la conside-
racin de EP o relacionada con el traba-
jo, planteando una valoracin secuencial:
la inicial tendr carcter temporal y si es
de origen inmunolgico, conllevar la cali-
ficacin de IP para el trabajo habitual, con
exclusin definitiva del mismo o reubi-
cacin a un puesto compatible, si lo hubie-
ra. Si es de tipo no inmunolgico y fuera
factible la adopcin de medidas que evi-
ten exposiciones exacerbardoras, podra
continuar en su actividad. En ambos casos
la valoracin seguir las recomendaciones
ya sealadas, y segn la gravedad del cua-
dro, se le atribuir una incapacidad abso-
luta o total. Tras dos aos (tiempo estima-
do en el que se suele alcanzar la mxima
mejora)
(38)
y una vez alcanzados los obje-
tivos de tratamiento, se recomienda reali-
zar una segunda valoracin conforme a
los criterios generales del asma inespec-
325 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
TABLA VII. Clasificacin del dao corporal respiratorio a efectos de determinar el grado de
invalidez respiratoria en pacientes con asma (modificado de las recomendaciones de la
ATS
(1)
).
Clase 0 I II III IV
Post bd* FEV
1
> 80% 70-79% 60-69% 50-59% < 50%
% FEV
1
< 10% 10-19% 20-29% 30% -
PC
20
mg/ml > 8 8-> 0,5 0,5-> 0,125 0,125 -
RMT** Ninguno bd* y/o bd* y/o bd* y cort.*** bd* y cort.***
cromoglicato, cromoglicato inh. > 800 mg inh > 1.000 mg
ocasionales y/o cort.*** diarios o cort. y cort.***
inh. < 800 mg oral ocasional oral diarios
diarios
*: broncodilatador; **: requerimientos mnimos de tratamiento, ***: corticoides inhalados.
fico e independientemente del grado de
DCR objetivado, se mantendr la conside-
racin de incapacidad permanente.
3. Enfermedades pulmonares
restrictivas
La D
L
CO es imprescindible en la valo-
racin de las enfermedades intersticiales,
y en ocasiones, en fases tempranas puede
ser el nico y primer test que se altera.
El TECP puede tener una especial rele-
vancia, pues aunque las PFR en reposo
son buenos predictores de disnea de
esfuerzo, no se correlacionan bien con los
parmetros ventilatorios durante el ejer-
cicio, y a diferencia de lo que ocurre en
la EPOC (que la eficiencia ventilatoria
suele mejorar en ejercicio), la imposibili-
dad para incrementar el volumen corrien-
te da lugar a ineficiencia ventilatoria e
incremento de la DO
2
(A-a) que puede ser
detectada por TECP
(39)
.
Dentro de este grupo se incluyen las
neumonitis por hipersensibilidad, que
podrn tener la consideracin de contin-
gencia profesional o comn, dependien-
do del carcter (laboral o no) que tenga la
actividad en la que se han contrado. En el
caso de que sea profesional, independien-
temente de la repercusin funcional y fase
clnica en que se encuentre, genera una
incapacidad permanente, cuya gravedad
se analizar segn los criterios generales.
4. Neumoconiosis
La valoracin de la IP y dado el varia-
ble perodo de latencia que tienen, excep-
cionando la norma general, puede susci-
tarse despus de haber superado la edad
de jubilacin. Una vez desarrollada la
enfermedad, la AMA recomienda limitar
las reexposiciones al agente causal, par-
ticularmente si el paciente es joven o si
asocia a alteraciones funcionales respira-
torias
(9)
. En nuestra normativa se sigue
un criterio ms restrictivo e independien-
temente de la edad y de la repercusin
funcional, el paciente es considerado no
apto para continuar en actividades de ries-
go. Estas enfermedades tienen la conside-
racin de EP, y para su diagnstico es esen-
cial la Rx de trax, que debe ser clasifica-
da conforme al esquema de la organiza-
cin internacional del trabajo (ILO)
(40)
.
La valoracin de la incapacidad se basa-
r en la alteracin funcional conforme a
los criterios generales
(1,9)
, salvo que exista
normativa especfica, que ser la que se
aplique. Este es el caso de la silicosis y otras
neumoconiosis semejantes, como la neu-
moconiosis de los mineros del carbn:
Clasificacin mdico-legal de la silico-
sis. Los criterios que actualmente se apli-
can
(41)
son fruto del consenso alcanzado en
los aos 80 entre el Instituto Nacional de
Silicosis y los extintos Dispensarios de EEPP,
y derivan de la interpretacin teleolgica
de la normativa especfica
(42)
, que a pesar
de su antigedad y del bajo nivel de eviden-
cia cientfica que la fundamenta, contina
vigente. A efectos de valoracin de incapa-
cidad y en funcin de la Rx de trax (segn
clasificacin ILO-80) y de la concurrencia
de otras alteraciones e independientemen-
te de la gravedad de la limitacin funcio-
nal respiratoria, la enfermedad se clasifi-
ca en grados a los que se atribuye un deter-
minado grado de incapacidad laboral:
1. Silicosis de 1: para la silicosis simple
(profusiones 1/1), segn se asocie o
326 Aspectos mdico-legales
no, a: alteracin de la funcin pulmo-
nar, cardiopata o imgenes sugestivas
de tuberculosis pulmonar (TP) resi-
dual, se distinguen dos supuestos:
a) Silicosis de 1 sin enfermedad intercu-
rrente, cuando estn ausentes. No es
constitutivo de invalidez, pero es causa
de inaptitud para realizar trabajos con
riesgo de neumoconiosis, y origina para
la empresa el deber de reubicar al tra-
bajador a un puesto de trabajo compa-
tible con la enfermedad, si lo hubiera.
b) Silicosis de 1 con enfermedad inter-
currente, cuando estn presentes algu-
na o todas de las alteraciones mencio-
nadas, equiparndose en lo que respec-
ta a la IP, a la que se atribuye al 2 de
silicosis.
2. Silicosis de 2: contempla la silicosis
complicada de categora A en la que
no concurre alteracin alguna de la
funcin pulmonar ni cardiopata. Se
le atribuye una IP total. El 1 y 2 se
equiparan al 3, mientras se asocien a
una TP activa.
3. Silicosis de 3: en silicosis complicada
de categora A acompaada de altera-
cin funcional crnica y/o cardiopa-
ta y en categoras B y C. Se valora
como IP absoluta.
Cuando el diagnstico sea fruto de
necropsia, si el finado era mayor de 54
aos y estaba calificado de silicosis de 2,
la pensin de viudedad se calcula con las
cuantas correspondientes a un 3. En otro
caso, este beneficio se obtendr tras
demostrar que la causa de la muerte estu-
vo en relacin con la silicosis.
De la normas generales sobre protec-
cin por IP y de la especfica de la silico-
sis, se derivan los siguientes principios
generales: para que la enfermedad respi-
ratoria asociada sea valorable ha de tener
carcter crnico y trascendencia funcio-
nal objetivable, la evaluacin funcional res-
piratoria se basar en una espirometra,
pudiendo completarse con las pruebas que
en cada caso se estimen adecuadas, la car-
diopata ha de ser de carcter orgnico y
su diagnstico deber sustentarse en prue-
bas de reconocida especificidad.
Otros efectos nocivos de la slice (fibro-
sis pulmonar difusa, cada acelerada del
FEV
1
, enfisema, cncer de pulmn) son
valorados segn las pautas generales, y a
menos que se demuestre su origen causal,
se consideran contingencias comunes.
5. Cncer broncognico y pleural de
origen ocupacional
La Agencia para la Investigacin del
Cncer ha incluido a diversos agentes ocu-
pacionales como carcingenos conocidos.
Sin embargo, nicamente tendr la con-
sideracin de EP los que se desarrollen en
el contexto de las actividades laborales en
las que se manipulen los agentes recono-
cidos como tal en nuestra normativa
(7)
,
que son para cncer broncognico el
nquel, arsnico, radiaciones ionizantes,
cromo y asbesto, atribuyndose tambin
a este ltimo el mesotelioma pleural como
EP. En el resto de los agentes, habra que
demostrar la relacin de causalidad, lo que
resultar dificultoso debido a la concurren-
cia del efecto del tabaco, potente y ubicuo
agente carcingeno. La valoracin de la
incapacidad se har teniendo en cuenta
no solo la limitacin funcional (ocasiona-
da por la enfermedad y/o tratamiento),
327 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
sino tambin su pronstico
(1)
, pudindo-
se realizar una valoracin inicial temporal
y una revisin de la misma cuando se esti-
me que se ha alcanzado la curacin.
RESUMEN
En Espaa, al igual que en la mayora
de pases desarrollados, se constituye un
Sistema de Seguridad Social, que tiene por
objeto la proteccin de los ciudadanos en
situaciones de necesidad, entre las que se
incluye la prdida de la salud. A estos efec-
tos, se contempla el dao corporal respi-
ratorio (DCR), como toda alteracin del
aparato respiratorio que tiene unas con-
secuencias funcionalmente objetivables;
su impacto sobre la vida del sujeto da lugar
al concepto de invalidez respiratoria (IR),
que se define como toda limitacin de la
capacidad de ejercicio derivada de un
DCR. Cuando tal limitacin se relaciona
con la capacidad de trabajo, surge el con-
cepto de incapacidad laboral, que desde
el punto de vista legal y en funcin de su
duracin, puede ser temporal o perma-
nente, estimndose as cuando su dura-
cin es superior a 18 meses o la posibili-
dad de recuperacin funcional se consi-
dera incierta o se estima estabilizada. La
proteccin en caso de incapacidad labo-
ral permanente (IP) es regulada por el
Ordenamiento Jurdico (Ley General de
Seguridad Social), y depende, entre otras
cuestiones, de la intensidad de la limita-
cin funcional y de la causa de la contin-
gencia (comn o profesional). El proce-
so por el que se decide el reconocimien-
to del derecho a la proteccin por IP tie-
ne una naturaleza mixta (mdico-legal),
en el que la intervencin mdica tiene
carcter asesor respecto de los rganos
administrativos que son los competentes
para resolver, debiendo dictaminar acer-
ca de las siguientes cuestiones: 1) deter-
minacin del DCR: la enfermedad objeto
de valoracin ha de tener un diagnstico
de certeza debidamente acreditado, carc-
ter crnico y habr recibido el tratamien-
to adecuado. La valoracin se har en fase
de estabilidad clnica y manteniendo el
tratamiento que procediera, debindose
descartar la posible concurrencia de otras
patologas que pudieran contribuir a mag-
nificar la intensidad de la limitacin fun-
cional que se evala, mediante las prue-
bas complementarias que procedieran; 2)
determinacin del origen probable de la
enfermedad (comn o profesional); 3)
determinacin del grado de afectacin
funcional respiratoria: se basar en prue-
bas objetivas, que sern realizadas e inter-
pretadas con estricto respeto a las normas
establecidas, aplicndose unas u otras en
funcin de la enfermedad de que se tra-
te. Las pruebas funcionales respiratorias
(PFR) de primera lnea son la espirome-
tra y la difusin pulmonar las cuales per-
miten categorizar la mayora de los pacien-
tes, de acuerdo con las clasificaciones de
DCR/IR publicadas
(1,8,9)
. En caso de dis-
crepancias entre los sntomas (disnea) y
las PFR procedern otras pruebas: test de
ejercicio, gasometra arterial, volmenes
pulmonares, etc.; 4) estimacin del grado
de incapacidad laboral: puede hacerse a
travs de dos vas: a) relacionando los sn-
tomas y las PFR en reposo, con los reque-
rimientos energticos del trabajo habitual
328 Aspectos mdico-legales
del sujeto (clasificaciones de la ATS, AMA
y ESCR basadas en dichas pruebas); y b)
comparando la capacidad de ejercicio del
sujeto, estimada por el VO
2mx
, determina-
do con un test de ejercicio, con el VO
2
medio exigido para el desarrollo de la acti-
vidad, teniendo en cuenta el tiempo e
intensidad de los VO
2
mximos requeri-
dos; en caso de que estos datos no sean
conocidos, se comparar con los de otras
actividades que exijan esfuerzos simila-
res y cuyas demandas energticas hayan
sido publicadas.
Nuestro ordenamiento establece los
distintos grados de IP (Tabla VI), segn la
presunta capacidad del sujeto para afron-
tar los requerimientos energticos de su
trabajo habitual. En la generalidad de los
casos las PFR de 1 lnea complementadas
con la clnica y las de 2 lnea, cuando pro-
cedan, permitirn emitir un juicio sobre
la incapacidad generada. En cualquier
caso, la estimacin nunca tendr un carc-
ter absoluto debido a las diferencias inhe-
rentes al desarrollo del trabajo y del pro-
pio trabajador.
BIBLIOGRAFA
1. Evaluation of impairment/disability secondary to
respiratory disorders. American Thoracic Society.
Am Rev Respir Dis 1986; 133: 1205-9.
2. WHO. The international classification of impair-
ments, disabilities and handicaps. Geneva: WHO;
1980.
3. Snider GL, Kory RC, Lyons HA. Grading of pul-
monary function impairment by means of pulmo-
nary function tests. Dis Chest 1967; 52: 270-1.
4. Real Decreto Legislativo 1/1994 de junio por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de Seguridad Social, art. 137 y ss BOE: 29-06-1994.
5. RD 1971/ 1999 de 23 de diciembre. BOE: 22 de
26-01-2000.
6. Mahler D, Wells C. Evaluation of clinical methods
for rating dyspnea. Chest 1988; 93: 580-6.
7. RD 1995/1978 de 12 de mayo y reformas sucesi-
vas: RD 2818/1981 de 27 de noviembre, Resolu-
cin de 30 de diciembre de 1993, Secretara Gene-
ral para la Seguridad Social.
8. Cotes JE. Rating respiratory disability: a report on
behalf of working group of the European Society
for Clinical Respiratory Physiology. Eur Respir J
1990; 3: 1074-7.
9. American Medical Association (ed.). Respiratory
system. En: Guides to the evaluation of permanent
impairment. 5 ed. Chicago, 2000.
10. Spieler EA, Barth PS, Burton JF Jr., Himmelstein
J, Rudolph L. Recommendations to guide revision
of the guides to the evaluation of permanent
impairment. JAMA 2000; 283 (4): 519-23.
11. American Thoracic Society. Lung function testing:
selection of reference values and interpretative
strategies. Am Rev Respir Dis 1991; 144: 1202-18.
12. Roca J, Sanchs J, Agust Vidal A, Segarra F, Nava-
jas D, Rodrguez Roisn R, et al. Spirometric refe-
rence values from a Mediterranean population.
Bull Eur Physiopathol Respir 1986; 22: 217-24.
13. Harber Ph, Rothenberg L. Controversial aspects
of respiratory disability determination. Semin Res-
pir Med 1986; 7: 257-69.
14. Orotzer B, Ong S, Hansen JE. Ethnics differences
un pulmonary function in healthy nonsmoking
Asian-Americans and European-Americans. Am
J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1101-8.
15. Harber P. Alternative partial respiratory disability
ratings schemes. Am Rev Respir Dis 1986; 134:
481-7.
16. American Thoracic Society. Standardization of spi-
rometry 1994 update. Am J Respir Crit Care Med
1995; 152: 1107-36.
17. European Respiratory Society. Standardized lung
function testing. Lung volumes and forced ven-
tilatory flows. 1993 update. Eur Respir J 1993;
6: 5-40.
18. Sanchs J, Casn P, Castillo J, Gonzlez N, Palen-
ciano L, Roca J. Espirometra forzada. Recomen-
daciones SEPAR N 1. Barcelona: Ediciones Doy-
ma S.A.; 1985. Arch Bronconeumol 1989; 25:
132-42.
329 Aspectos mdicos-legales de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional
19. Neas LM, Schwartz J. The determinants of pulmo-
nary diffusing capacity in a national sample of U.S
adults. Am J Crit Care Med 1996; 153: 656-64.
20. Wiedemann HP, Gee BL, Balmes JR, Loke J. Exer-
cise testing in occupational lung diseases. Clin
Chest Medi 1984; 5: 157-71.
21. Morgan WKC, Seaton A (eds.). Occupational lung
diseases. Third ed. Philadelphia: W.B. Saunders
Company; 1995. p. 66-81.
22. American Thoracic Society/American College of
Chest Physicians. ATS/ACCP Statement on car-
diopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit
Care Med 2003; 167: 211-77.
23. Cotes JE. Rating respiratory disability: a report on
behalf of a working group of the European Society
for Clinical Respiratory Physiology. Eur Respir J
1990; 3: 1074-7.
24. Sue DY, Oren A, Hansen JE, Wasserman K. Lung
function and exercise performance in smoking
and nonsmoking asbestos exposed workers. Am
Rev Respir Dis 1985; 132: 612-8.
25. Balmes JR, Barnhart S. Evaluation of respiratory
impairment/disabiliy. En: Murria J, Nadel J (eds.).
Respiratory medicine. 3 ed. 2000. p. 895-912.
26. Ortega F, Montemayor T, Snchez A, Cabello F,
Castillo J. Role of cardiopulmonary exercise tes-
ting and the criteria used to determine disability
in patients with severe chronic obstructive pulmo-
nary disease. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150:
747-51.
27. Risk C, Epler G, Gaensler EA. Exercise alveolar-
arterial oxygen pressure difference in interstitial
lung disease. Chest 1984; 85: 69-74.
28. Robin Rudd. Occupational and environmental
lung disease disability evaluation. En: Albert RK,
Spiro SG, Jett JR (eds.). Clinical Respiratory Medi-
cine. 2
nd
ed. Philadelphia, Pensylvania, 2004. p.
679-82.
29. Cotes JE, Chinn DJ, Reed JW, Hutchinson JE.
Experienced of standardised method for asses-
sing respiratory disability. Eur Respir J 1994; 7 (5):
875-80.
30. Killian KH, Campbell EJM, Summers E, Jones NL.
Relationship between pulmonary impairment,
exercise capacity and intensity of dyspnea. Eur Res-
pir J 1993; 6 (suppl 17): 571.
31. Murray J, Nadel J (eds.). Respiratory Medicine.
Third edition, 2000. p. 907.
32. Chronic obstructive pulmonary disease. National
clinical guideline on management of chronic obs-
tructive pulmonary disease in adults in primary
and secondary care. Thorax 2004; 59 (suppl I): 1-
232.
33. Crapo RO. Carbon monoxide diffusing capacity
(transfer factor). Seminars in Respir and Crit Care
Med 1998; 19 (4): 335-81.
34. Cotton DJ, Soparkar GR, Graham BL. Diffusing
capacity in the clinical assessment of chronic air-
flow limitation. Med Clin North Am 1996; 80: 549-
64.
35. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. Optimal
assessment and management of chronic obstruc-
tive pulmonary disease (COPD). The European
Respiratory Society Task Force. Eur Respir J 1995;
8: 1398-420.
36. American Thoracic Society. Guidelines for the eva-
luation of impairment/disability in patients with
asthma. Am Rev Respir Dis 1993; 147: 1056-61.
37. Dewitte JD, Chan Yeung M, Malo JL. Medicolegal
and compensation aspects of occupational asthma.
Eur Respir J 1994; 7: 969-80.
38. Malo JL, Cartier A, Ghezzo H, Lafrance M, Mccants
M, Leehrer S. Patterns of improvement on spiro-
metry bronchial hyperresponsiveness, and inespe-
cific IgE antibody levels after cessation of exposu-
re in occupational asthma caused by snow crab
processing. Am Rev Respir Dis 1988; 138: 807-12.
39. Epler G, Saber F, Gaensler E. Determination of
severe impairment (disability) in interstitial lung
diseases. Am Rev Respir Dis 1980; 1121: 647-59.
40. International Labour Office: Guidelines for the
use of the ILO international Classification of Radio-
graphs of Pneumoconioses. Geneva: Internatio-
nal labour Office; 1980.
41. Protocolos de Vigilancia Sanitaria Especfica. Sili-
cosis y otras neumoconiosis. Consejo Interterrito-
rial del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Madrid, 2001. p. 32-3.
42. O.M. de 12 de enero de 1963 y de 15 de abril de
1969 (art. 45) del Ministerio de Trabajo.
43. Becklake M. Organic of functional impairment.
Am Rev Respir Dis 1980; 121: 647-59.
330 Aspectos mdico-legales
INTRODUCCIN
Si asumimos que las personas cuando
trabajan, exponen su salud a la contami-
nacin ambiental de su puesto de trabajo,
sea sta de naturaleza qumica, fsica, bio-
lgica o psquica y que en razn de la natu-
raleza de esos riesgos ocupacionales y de
la susceptibilidad personal frente a ellos
puede llegar a perderse la salud, entende-
remos que desde el comienzo de la Polti-
ca Social, all por el ao 1900, el Estado
haya procurado amparar a los trabajado-
res que resultaban enfermos o minusvli-
dos por causa de los accidentes de traba-
jo y de las enfermedades profesionales.
La Ley de Prevencin de Riesgos Labo-
rales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) dio
lugar a la creacin de los Servicios de Pre-
vencin (RD 39/1997 de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Ser-
vicios de Prevencin de Riesgos Laborales).
Entre las obligaciones de esta Ley, se reco-
ge en su artculo 22 la Vigilancia de la salud,
con la que el empresario garantizar a sus
trabajadores la vigilancia peridica de su
estado de salud en funcin de los riesgos
inherentes a su trabajo. Por otro lado, el
Reglamento de Enfermedades Profesiona-
les de 9 de mayo de 1962, regula el proce-
dimiento de los trabajadores y empresarios
sobre esta contingencia y el artculo 196 de
la Ley General de la Seguridad Social esta-
blece unas normas especficas para dichas
enfermedades profesionales.
En el presente captulo pretendemos
dar a conocer a los neumlogos, los fun-
damentos prcticos de las entidades ofi-
ciales que estn encargadas de gestionar,
tanto sanitaria como administrativamen-
te las enfermedades respiratorias que tie-
nen como causa a la exposicin laboral.
CONCEPTO DE MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(MATEPSS)
Las MATEPPS, Mutuas Patronales has-
ta 1990, en su condicin de entidades cola-
boradoras de la Seguridad Social son aso-
ciaciones de empresarios, que en un prin-
cipio se constituyeron con el nico obje-
tivo de colaborar en la gestin de las pres-
El papel de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
en la patologa ocupacional respiratoria
M Jess Rodrguez Bayarri, F. Madrid San Martn
17
taciones derivadas de las contingencias
profesionales.
Actualmente el artculo 68 de la Ley
General de la Seguridad Social las define
como asociaciones de empresarios debida-
mente autorizadas por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, y que con tal deno-
minacin, se constituyen con el objeto de
colaborar, bajo la direccin y la tutela de
dicho Ministerio, en la gestin de las con-
tingencias de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales del personal a su ser-
vicio, sin nimo de lucro, con sujecin a las
normas reglamentarias, por empresarios
que asuman al efecto una responsabilidad
mancomunada y con el principal objeto de
colaborar en la gestin de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la realizacin de otras
prestaciones, servicios y actividades que les
sean legalmente atribuidas.
De conformidad con lo establecido en
la disposicin adicional undcima de la
Ley General de la Seguridad Social,
podrn, asimismo, asumir la cobertura de
la prestacin econmica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comu-
nes del personal al servicio de las empre-
sarios asociados, as como del subsidio por
incapacidad temporal del Rgimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autnomos y de los trabajadores por
cuenta propia incluidos en el rgimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
CONCEPTO DE ENFERMEDAD
PROFESIONAL (EEPP)
La enfermedad profesional se halla
sujeta a regulacin legal a travs del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
En su Artculo 116 se establece el concep-
to de la enfermedad profesional:
la contrada a consecuencia del trabajo eje-
cutado por cuenta ajena en las actividades que
se especifiquen en el cuadro que se apruebe por
las disposiciones de aplicacin y desarrollo de
esta Ley, y que est provocada por la accin de
los elementos o sustancias que en dicho cuadro
se indiquen para cada enfermedad profesional.
Debemos recalcar dos conceptos:
1. A consecuencia del trabajo o resulta-
do del trabajo: profesin habitual, tarea
o actividad fundamental que desarro-
lla el trabajador. Es decir no precisa
que surja durante el trabajo (con oca-
sin, tal como se seala conceptual-
mente ms adelante para el acciden-
te de trabajo, sino como causa).
2. Provocada por la accin de los elemen-
tos o sustancias indicados en el cuadro
de enfermedades profesionales, aprobado
mediante el Real Decreto 1995/1978,
de 12 de mayo.
A pesar de las objeciones que puedan
ejercitarse sobre el concepto de enferme-
dad profesional y el contenido del referi-
do cuadro, en el actual sistema de Seguri-
dad Social exclusivamente tienen la con-
sideracin de enfermedades profesiona-
les aqullas que se hallen incluidas en
dicho cuadro.
Debemos tener claro que el trmino
enfermedad profesional no es sinnimo de
enfermedad relacionada con el trabajo, y por
este motivo en la presuncin de contin-
gencia laboral por enfermedad profe-
sional, debe tenerse en cuenta que
332 Aspectos mdico-legales
aquellas enfermedades no incluidas en el
cuadro de enfermedades profesionales y que
contraiga el trabajador con motivo de la rea-
lizacin de su trabajo, siempre que se prue-
be que la enfermedad tuvo por causa exclu-
siva la ejecucin del mismo, tendrn la con-
sideracin de Accidente de Trabajo (art-
culo 115. 2.e. del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social).
La Ley de Prevencin de Riesgos Labo-
rales en su artculo 4.3 da una defini-
cin suficientemente amplia de dao
en la que puede caber cualquier alte-
racin de la salud relacionada, causa-
da o agravada por las condiciones de
trabajo: se considerarn como daos deri-
vados del trabajo las enfermedades, pato-
logas o lesiones sufridas con motivo u oca-
sin del trabajo.
Las enfermedades profesionales estn
divididas segn el cuadro de enferme-
dades profesionales aprobado en 1978
en seis grandes apartados:
1. EEPP producidas por agentes qumicos.
2. EEPP de la piel causadas por otros
agentes qumicos no indicados en otros
apartados.
3. EEPP causadas por inhalacin de sus-
tancias no comprendidas en otros apar-
tados.
4. EEPP infecciosas y parasitarias.
5. EEPP causadas por agentes fsicos.
6. Enfermedades sistmicas especficas.
1. Sinopsis neumolgica del cuadro de
EEPP
Enfermedades profesionales produci-
das por los agentes qumicos siguientes:
Gases irritantes: amonaco, fosgeno,
cloro, bromo y derivados bromados,
flor y derivados fluorados, dixido de
nitrgeno, dixido de sulfuro, ozono.
Humos metlicos: berilio, cadmio,
manganeso, mercurio, nquel, osmio,
vanadio y cinc.
Enfermedades profesionales provoca-
das por la inhalacin de sustancias y
agentes no comprendidas en otros
apartados
Neumoconiosis.
Silicosis, asociada o no a tuberculosis
pulmonar.
Asbestosis, asociada o no a la tubercu-
losis pulmonar o al cncer de pulmn.
Neumoconiosis debida a los polvos de
silicatos.
Cannabosis y bagazosis.
Afecciones broncopulmonares debidas
a los polvos o humos de aluminio o de
sus compuestos.
Afecciones broncopulmonares debidas
a los polvos de los metales duros, tal-
co, etc.
Afecciones broncopulmonares causa-
das por los polvos de escorias Thmas.
Asma provocado en el medio profesio-
nal por las sustancias no incluidas en
otros apartados.
Enfermedades causadas por irritacin
de las vas areas superiores por inha-
lacin o ingestin de polvos, lquidos,
gases o vapores.
Enfermedades profesionales infeccio-
sas y parasitarias
Enfermedades infecciosas o parasita-
rias transmitidas al hombre por los ani-
males o por sus productos y cadveres
(para el ttanos se incluirn tambin
los trabajos con excretas humanas o
animales).
333 El papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ...
Enfermedades infecciosas y parasita-
rias del personal que se ocupa de la
prevencin, asistencia y cuidado de
enfermos y en la investigacin.
Enfermedades profesionales produci-
dos por agentes fsicos
Enfermedades provocadas por radia-
ciones ionizantes.
Enfermedades provocadas por traba-
jos en aire comprimido.
Enfermedades sistmicas
Carcinoma primitivo de bronquio o
pulmn por asbesto. Mesotelioma pleu-
ral y mesotelioma peritoneal debidos
a la misma causa.
Carcinoma de la membrana mucosa
de la nariz, senos nasales, bronquio o
pulmn adquirido en industrias don-
de se fabrica o manipula nquel.
Carcinoma de piel, bronquio, pulmn
o hgado causado por el arsnico. Cn-
cer de piel, pulmn, hueso y mdula
sea por radiaciones ionizantes.
Carcinoma de la mucosa nasal, senos
nasales, laringe, bronquio o pulmn
causado por el cromo.
Sndrome de Ardystil o Neumopa-
ta intersticial difusa
Resolucin de 30 de diciembre de
1993, de la Secretaria General para la
Seguridad Social, por la que se consi-
dera provisionalmente como enferme-
dad profesional la detectada en indus-
trias del sector de aerografa textil de
la Comunidad Autnoma Valenciana.
BOE de 10 de enero de 1994
Addendum: existe un proyecto ya consolida-
do y de prxima aprobacin, de una nueva
lista de enfermedades profesionales ms
amplia que la vigente.
2. Declaracin de la EEPP
Es de suma importancia recalcar la tras-
cendencia de la declaracin de las enfer-
medades profesionales no solo para el con-
trol epidemiolgico de las mismas, sino
tambin porque existen diferencias con el
Rgimen General, contingencias comu-
nes, que pueden suponer mejoras en las
prestaciones (Tabla I).
3. Partes de enfermedad profesional
La Orden de 22 de enero de 1973 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
establece la obligacin de las empresas
de notificar las enfermedades profesio-
nales, produzcan o no la baja del traba-
jador o su muerte, cumplimentando el
Parte de Enfermedad Profesional,
segn el modelo del mismo aprobado por
la Resolucin de 6 de marzo de 1973, de
la Direccin General de la Seguridad
Social, dentro de los tres das siguien-
tes a la fecha en que se haya emitido el
diagnstico de la Enfermedad Profesio-
nal, debiendo remitir dos ejemplares a la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad
Social, que tenga a su cargo la proteccin
por accidente de trabajo y enfermedad
profesional y entregar otro al trabaja-
dor, conservndose el cuarto ejemplar en
la empresa como justificante.
Las situaciones de incapacidad tempo-
ral, as como la propuesta de invalidez per-
manente, siguen el mismo procedimien-
to que para el accidente de trabajo.
No obstante, y a diferencia del acciden-
te de trabajo, para la enfermedad profe-
sional se contemplan las dos siguientes
posibilidades:
334 Aspectos mdico-legales
335 El papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ...
T
A
B
L
A
I
.
D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
e
n
t
r
e
p
r
e
s
t
a
c
i
o
n
e
s
p
o
r
e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
c
o
m
n
e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
y
a
c
c
i
d
e
n
t
e
d
e
t
r
a
b
a
j
o
.
D
e
t
a
l
l
e
E
n
f
e
r
m
e
d
a
d
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
-
A
c
c
i
d
e
n
t
e
d
e
t
r
a
b
a
j
o
E
n
f
e
r
m
e
d
a
d
c
o
m
n
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
t
e
m
p
o
r
a
l
P
a
r
a
e
l
c
l
c
u
l
o
d
e
l
a
b
a
s
e
r
e
g
u
l
a
d
o
r
a
s
e
N
o
s
e
c
o
m
p
u
t
a
n
l
a
s
h
o
r
a
s
e
x
t
r
a
s
(
I
T
)
c
o
m
p
u
t
a
n
l
a
s
h
o
r
a
s
e
x
t
r
a
r
e
a
l
i
z
a
d
a
s
e
n
e
l
l
t
i
m
o
a
o
(
y
l
a
b
a
s
e
d
e
c
o
t
i
z
a
c
i
n
d
e
l
m
e
s
a
n
t
e
r
i
o
r
)
C
o
t
i
z
a
c
i
n
U
n
s
o
l
o
t
o
p
e
m
e
n
s
u
a
l
:
s
a
l
a
r
i
o
r
e
a
l
G
r
u
p
o
s
d
e
c
o
t
i
z
a
c
i
n
(
1
a
1
1
)
d
e
m
x
i
m
o
s
y
m
n
i
m
o
s
(
a
n
t
e
s
m
s
,
M
x
i
m
o
:
2
.
6
5
2
E
u
r
o
s
(
4
4
1
.
2
5
6
p
t
s
.
)
a
h
o
r
a
t
i
e
n
d
e
n
a
e
q
u
i
p
a
r
a
r
s
e
)
M
n
i
m
o
:
5
2
6
,
5
0
E
u
r
o
s
(
8
7
.
6
0
2
p
t
s
.
)
*
V
a
r
i
a
b
l
e
a
n
u
a
l
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
t
e
m
p
o
r
a
l
N
o
s
e
e
x
i
g
e
c
a
r
e
n
c
i
a
H
a
d
e
h
a
b
e
r
c
o
t
i
z
a
d
o
1
8
0
d
a
s
d
e
n
t
r
o
d
e
l
o
s
5
l
t
i
m
o
s
a
o
s
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
p
a
r
c
i
a
l
N
o
s
e
e
x
i
g
e
c
a
r
e
n
c
i
a
(
c
o
t
i
z
a
c
i
n
p
r
e
v
i
a
)
S
i
<
2
1
a
o
s
:
h
a
d
e
h
a
b
e
r
c
o
t
i
z
a
d
o
l
a
m
i
t
a
d
d
e
l
t
i
e
m
p
o
e
n
t
r
e
l
o
s
1
6
a
o
s
y
e
l
i
n
i
c
i
o
d
e
l
a
I
T
S
i
>
2
1
a
o
s
:
h
a
d
e
h
a
b
e
r
c
o
t
i
z
a
d
o
1
.
8
0
0
d
a
s
e
n
l
o
s
1
0
l
t
i
m
o
s
a
o
s
a
n
t
e
r
i
o
r
e
s
a
l
a
e
x
t
i
n
c
i
n
d
e
l
a
I
T
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
t
o
t
a
l
N
o
s
e
e
x
i
g
e
p
e
r
o
d
o
d
e
c
a
r
e
n
c
i
a
S
i
<
2
6
a
o
s
:
h
a
d
e
h
a
b
e
r
c
o
t
i
z
a
d
o
1
/
4
d
e
l
t
i
e
m
p
o
t
r
a
n
s
c
u
r
r
i
d
o
e
n
t
r
e
a
b
s
o
l
u
t
a
y
g
r
a
n
l
o
s
2
0
a
o
s
y
e
l
h
e
c
h
o
c
a
u
s
a
n
t
e
i
n
v
a
l
i
d
e
z
S
i
>
2
6
a
o
s
:
h
a
d
e
h
a
b
e
r
c
o
t
i
z
a
d
o
1
/
4
d
e
l
t
i
e
m
p
o
t
r
a
n
s
c
u
r
r
i
d
o
e
n
t
r
e
l
o
s
2
0
a
o
s
y
e
l
h
e
c
h
o
c
a
u
s
a
n
t
e
y
a
d
e
m
s
1
/
5
d
e
d
i
c
h
o
p
e
r
o
d
o
d
e
b
e
e
s
t
a
r
d
e
n
t
r
o
d
e
l
o
s
1
0
a
o
s
a
n
t
e
r
i
o
r
e
s
a
l
h
e
c
h
o
c
a
u
s
a
n
t
e
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
s
P
a
g
a
l
a
M
A
T
E
P
S
S
P
a
g
a
e
l
I
N
S
S
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
s
L
e
s
i
o
n
e
s
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
s
I
n
d
e
m
n
i
z
a
c
i
n
s
e
g
n
t
a
b
l
a
d
e
b
a
r
m
o
s
N
o
e
x
i
s
t
e
i
n
d
e
m
n
i
z
a
c
i
n
n
o
i
n
c
a
p
a
c
i
t
a
n
t
e
s
p
a
r
a
A
T
%
b
a
s
e
r
e
g
u
l
a
d
o
r
a
7
5
%
d
e
s
d
e
e
l
d
a
p
o
s
t
e
r
i
o
r
a
l
a
b
a
j
a
m
d
i
c
a
6
0
%
d
e
s
d
e
e
l
d
a
4
a
l
2
0
i
n
c
l
u
i
d
o
,
7
5
%
d
e
s
d
e
e
l
d
a
2
1
e
n
a
d
e
l
a
n
t
e
P
e
r
o
d
o
d
e
E
l
t
i
e
m
p
o
n
e
c
e
s
a
r
i
o
p
a
r
a
e
l
e
s
t
u
d
i
o
m
d
i
c
o
d
e
N
o
e
x
i
s
t
e
o
b
s
e
r
v
a
c
i
n
l
a
e
n
f
e
r
m
e
d
a
d
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
b
a
j
a
m
d
i
c
a
y
p
e
r
c
i
b
e
I
T
,
m
x
i
m
o
6
m
e
s
e
s
p
r
o
r
r
o
g
a
b
l
e
s
o
t
r
o
s
6
P
a
r
a
e
l
A
T
n
o
s
e
c
o
n
t
e
m
p
l
a
p
e
r
o
d
o
d
e
o
b
s
e
r
v
a
c
i
n
C
a
m
b
i
o
d
e
p
u
e
s
t
o
d
e
S
i
n
o
h
a
y
I
T
,
p
e
r
o
s
e
p
r
e
v
q
u
e
p
u
e
d
a
d
a
r
s
e
,
p
r
o
c
e
d
e
C
P
T
;
N
o
s
e
e
x
i
g
e
(
s
i
n
o
e
s
i
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
)
t
r
a
b
a
j
o
(
C
P
T
)
s
i
l
o
h
a
y
c
o
n
s
e
r
v
a
e
l
m
i
s
m
o
s
a
l
a
r
i
o
,
a
u
n
q
u
e
e
l
p
u
e
s
t
o
s
e
a
d
e
d
e
m
e
n
o
r
c
a
t
e
g
o
r
a
(
m
e
n
o
s
e
l
p
l
u
s
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d
)
S
i
n
o
e
s
p
o
s
i
b
l
e
e
l
C
P
T
c
a
u
s
a
r
b
a
j
a
e
n
l
a
e
m
p
r
e
s
a
,
p
e
r
o
t
i
e
n
e
d
e
r
e
c
h
o
p
r
e
f
e
r
e
n
t
e
e
n
O
f
i
c
i
n
a
d
e
E
m
p
l
e
o
,
y
l
a
e
m
p
r
e
s
a
l
e
p
a
g
a
e
l
s
a
l
a
r
i
o
i
n
t
e
g
r
o
d
u
r
a
n
t
e
1
2
m
e
s
e
s
p
r
o
r
r
o
g
a
b
l
e
s
6
m
s
.
D
u
r
a
n
t
e
e
s
t
o
s
1
8
m
e
s
e
s
s
i
n
e
m
p
l
e
o
y
s
i
r
e
q
u
i
e
r
e
t
r
a
t
a
m
i
e
n
t
o
d
e
s
u
E
E
P
P
,
l
a
M
A
T
E
P
S
S
s
e
d
e
b
e
r
h
a
c
e
r
c
a
r
g
o
d
e
l
m
i
s
m
o
P
a
r
a
e
l
A
T
n
o
s
e
e
x
i
g
e
(
s
i
n
o
c
a
u
s
a
i
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
)
Perodo de observacin (artculo 128, Ley
General Seguridad Social)
Que es el tiempo necesario para estu-
diar la posible enfermedad profesio-
nal cuando hay que aplazar el diag-
nostico definitivo. Durante este per-
odo, el trabajador est apartado del
trabajo. La duracin mxima de este
perodo es de 12 meses, pasado el
cual, debe valorarse la nueva situacin
laboral.
Traslado de puesto de trabajo (artculo 45.1
del Reglamento de enfermedades profesio-
nales)
Es aquella situacin que se determina
cuando se considera que la permanen-
cia del trabajador en su puesto de tra-
bajo habitual puede dar lugar a la apa-
ricin de la enfermedad profesional,
por lo que de forma preventiva se le
asigna un puesto de trabajo no expues-
to a riesgo.
En la resolucin de esos supuestos
casos pueden surgir dos circunstancias:
1. La empresa procede al traslado o cam-
bio de puesto de trabajo.
2. La empresa no procede al traslado por
inexistencia de otros trabajos exentos
de riesgo, derivndose:
Previa conformidad de la Inspeccin
de Trabajo, el trabajador ser dado de
baja en la empresa e inscrito en la ofi-
cina de empleo con derecho preferen-
te. La empresa le pagar el salario nte-
gro 12 meses prorrogables 6 ms (va-
se Tabla I). Durante estos 18 meses sin
empleo, la MATEPSS deber hacerse
cargo del tratamiento, en caso de que
ste sea necesario.
Propuesta de invalidez permanente.
4. Registro de EEPP
En nuestro pas, el Registro de Enfer-
medades Profesionales vigente no es un
sistema de informacin y vigilancia en el
sentido del consenso cientfico actual
sobre el significado de estos trminos,
capaz de desencadenar las actuaciones
de prevencin, inspeccin y control, sino
que constituye un registro de aquellos
daos de origen laboral que han sido
objeto de notificacin y posterior presta-
cin econmica como enfermedad pro-
fesional.
Sabemos que, en Espaa como en
otros pases, existe una infraestimacin,
e infradeclaracin de enfermedades pro-
fesionales. Es un hecho constatable que,
en comparacin con otros pases de
nuestro entorno y salvando las diferen-
cias de los sistemas de notificacin, nues-
tras cifras son entre dos y diez veces infe-
riores a las de otros pases de la CEE.
No existiendo razones objetivas que
expliquen tal diferencia en trminos
reales, parece que existe una subestima-
cin de estas enfermedades en nuestro
pas.
Los mdicos en ejercicio, con inde-
pendencia del marco sanitario bajo el
que se encuentren, y que identifiquen o
sospechen razonablemente una enfer-
medad derivada del trabajo como conse-
cuencia de acciones de vigilancia de la
salud, prestacin mdica o de incapaci-
dad de cualquier grado, deberan de
notificar la posible enfermedad profesio-
nal a la MATEPPS correspondiente o al
INSS en el caso de que la empresa no
tenga asegurada dicha contingencia en
una mutua.
336 Aspectos mdico-legales
PROCEDIMIENTOS PARA EL
DIAGNSTICO DE EEPP
Como para cualquier enfermedad o
patologa comn, el diagnstico se basa
en la anamnesis clnica completa y en
todas aquellas pruebas complementarias
necesarias, que estn a nuestro alcance.
Distinguir la causa, laboral o por enferme-
dad comn, de las manifestaciones clni-
cas es muy difcil, dado que gran parte de
los sntomas y signos presentan una etio-
loga multifactorial. Algunas enfermeda-
des laborales presentan un perodo de
latencia muy largo, apareciendo las mani-
festaciones clnicas aos despus de la
exposicin (sustancias cancergenas, por
ejemplo). Diferentes factores pueden oca-
sionar la misma enfermedad, como suce-
de con el cncer de pulmn y la exposi-
cin al humo del tabaco u otras sustancias
cancergenas. Existen muchos factores
laborales de importancia que pueden ser
desconocidos por el mdico y ello no les
permite realizar un diagnstico certero,
como son las ms de 20.000 sustancias
potencialmente txicas de amplio uso
laboral, los productos resultantes de su
transformacin, las impurezas o las mez-
clas, la dificultad que existe en el conoci-
miento de la composicin de los produc-
tos utilizados, los nuevos productos intro-
ducidos cada ao en el medio laboral, la
poca experiencia de la toxicidad en huma-
nos de muchas sustancias, etc.
Por ello, es de mxima importancia rea-
lizar una historia laboral muy exhaustiva
de los trabajos realizados en un pasado y
los realizados en el presente. Su realizacin
nos ayudar a poder llegar a un diagnsti-
co, a poder realizar una buena prevencin,
una adecuada teraputica y hasta poder
establecer el tipo de incapacidad.
La historia laboral como tcnica
especfica de la medicina del trabajo
La historia clnica laboral es un instru-
mento de recoleccin de informacin sis-
tematizada de datos individuales en torno
a los antecedentes laborales y exposicin
actual a factores de riesgo presentes en el
ambiente de trabajo, y sus repercusiones
en la salud de los trabajadores ocupacio-
nalmente expuestos.
Su formato deriva de la historia clni-
ca clsica utilizada en pacientes hospita-
larios.
Para conocer el estado actual de salud
del paciente trabajador y su relacin con
las condiciones de trabajo a las cuales se
expone cotidianamente, se requiere apli-
car la historia clnica tradicional, incluyen-
do los antecedentes laborales y exposicin
actual en el trabajo.
Los objetivos de la historia clnica labo-
ral son:
1. Conocer los antecedentes laborales del
trabajador, que sean trascendentes para
conocer su estado de salud.
2. Relacionar el estado de salud del tra-
bajador, con sus antecedentes ocupa-
cionales y su grado y tiempo de expo-
sicin a los diversos factores de riesgo
en el ambiente donde este realiza su
trabajo.
3. Orientar y facilitar al mdico clnico
la integracin del diagnstico etiol-
gico, cuando se trate de sntomas y sig-
nos generados o relacionados con el
trabajo.
337 El papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ...
4. Derivar oportunamente al paciente sos-
pechoso de sufrir una enfermedad
generada o relacionada con el trabajo,
al especialista responsable.
Al aplicar la historia clnica laboral, es
indispensable que el mdico sea sumamen-
te cuidadoso y exhaustivo en la bsqueda
de aquellos datos que lo lleven a la con-
clusin diagnstica, o al menos a la sospe-
cha de que la enfermedad est relaciona-
da con el trabajo que el paciente desem-
pea o ha desempeado. El interrogato-
rio de los antecedentes laborales debe ser
completo, explorando desde la primera
actividad laboral desempeada, hasta las
caractersticas del trabajo actual.
El interrogatorio de la descripcin de
cada una de las actividades desempeadas
durante la vida laboral del paciente, debe
ser amplio y detallado.
El mdico, con el conocimiento de los
antecedentes laborales y de la exposicin
laboral actual a los diversos factores de ries-
go, conjuntamente con los signos, snto-
mas y datos de laboratorio, tendr elemen-
tos suficientes para diagnosticar o sospe-
char patologa generada por el trabajo, y
de esta manera dar a sus pacientes trata-
mientos y recomendaciones ms certeros
y profesionales.
CONCEPTO DE ACCIDENTE DE
TRABAJO
Tal y como viene sealado en el art. 115
de la Ley General de la Seguridad Social
se entiende por accidente de trabajo: Toda
lesin corporal que el trabajador sufra con oca-
sin o por consecuencia del trabajo que ejecute
por cuenta ajena. La Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social ha introducido
una nueva disposicin adicional, la trig-
sima cuarta, al texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, en virtud
de la cual se extiende la accin protecto-
ra por contingencias profesionales a los
trabajadores incluidos en el Rgimen espe-
cial de la Seguridad Social de trabajado-
res por cuenta propia o autnomos.
Desde un punto de vista prctico, aun-
que muy discutible, aquellas enfermeda-
des respiratorias cuya etiologa sea laboral
y no estn contempladas en el actual cua-
dro de EEPP, sern consideradas acciden-
tes de trabajo (p. ej., alveolitis alrgica
extrnseca).
Declaracin de los AT
El artculo 21 de la Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de
octubre de 1967, por la que se establecen
normas para la aplicacin y desarrollo de
la prestacin por Incapacidad Laboral
Transitoria en el Rgimen General de la
Seguridad Social, determina la obligacin
de que las empresas notifiquen los accidentes de
trabajo ocurridos a los trabajadores que pres-
tan sus servicios, mediante la cumplimen-
tacin y tramitacin del parte de acciden-
te, cuyo modelo oficial fue aprobado por
Resolucin de 22 de septiembre de 1969,
de la entonces Direccin General de Pre-
visin. La Orden TAS/2926/2002, de 19
de noviembre de 2002, que entr en vigor
el uno de enero de 2003, establece en su
anexo los nuevos modelos oficiales corres-
pondientes al Parte de accidente de traba-
jo, a la relacin de accidentes de trabajo
338 Aspectos mdico-legales
ocurridos sin baja mdica y a la relacin
de altas o fallecimientos de accidentados
(art. 1 de esta Orden y Anexo).
Tanto para la enfermedad profesional,
accidente de trabajo como para la enfer-
medad comn hay que tener en cuenta
que, lo que cambia es el cmo se calcula
la base reguladora.
TIPOS DE INCAPACIDAD
Incapacidad permanente parcial (IPP):
la que ocasiona al trabajador una dis-
minucin en el rendimiento normal
de su trabajo sin impedirle realizar las
tareas fundamentales de su profesin
habitual.
El trabajador puede seguir en el mis-
mo puesto de trabajo, pero al resultar-
le ms dificultoso, recibe una compen-
sacin econmica de la Seguridad
Social: 24 mensualidades en un pago
nico.
Incapacidad permanente total (IPT):
la que impide que el trabajador pue-
da desarrollar todas o las principa-
les tareas de su profesin u oficio,
siempre que pueda dedicarse a otra
distinta.
Al trabajador se le abona el 55% de la
base reguladora y puede realizar otro
tipo de trabajo que sea compatible con
su discapacidad.
Si el trabajador es mayor de 55 aos y
mientras no realice otro trabajo, cobra-
r el 75% de su base (IPT cualificada),
como compensacin a la dificultad aa-
dida de encontrar otro puesto de tra-
bajo a partir de esa edad.
El trabajador y mientras no cumpla los
65 aos de edad puede tener derecho
a solicitar la revisin de su pensin por
agravacin, cuando considere que su
estado de salud ha empeorado y le
impide realizar cualquier tipo de tra-
bajo.
Incapacidad permanente absoluta
(IPA): la que impide al trabajador des-
arrollar cualquier profesin u oficio.
Al trabajador se le abona una pensin
equivalente al 100% de su base regu-
ladora.
Gran invalidez (GI): corresponde a la
situacin del trabajador que, afecto de
una incapacidad permanente absolu-
ta, y como consecuencia de su situa-
cin clnica, precisa la asistencia de otra
persona para realizar los actos esencia-
les de la vida).
El trabajador recibir un incremento
del 50% de su pensin, para que pue-
da remunerar a la persona que le
atiende.
Prestaciones especiales
Segn el Reglamento de Colaboracin
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, aprobado
por el Real Decreto 1993/1995 de 7 de
diciembre, se aprueba tambin la Comi-
sin de Prestaciones Especiales, rgano de
participacin de la Mutua con represen-
tacin paritaria de empresarios y trabaja-
dores (asociados/afiliados). Los beneficia-
rios de estas prestaciones especiales sern
todos los accidentados, tanto por AT como
por EEPP pertenecientes a cualquier
empresa asociada a la Mutua y sus dere-
chohabientes (concesin potestativa). La
339 El papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ...
Prestacin ser a tanto alzado y correspon-
der a servicios y auxilios econmicos en
casos de necesidad (diferenciado de las
prestaciones reglamentarias), para apara-
tos, tratamientos, terapias, medios, estu-
dios, barreras arquitectnicas, etc.
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES EXPUESTOS A
RIESGOS NEUMOLGICOS
El reglamento de EEPP de 9 de mayo
de 1962 regula el procedimiento de los
trabajadores y empresarios sobre esta con-
tingencia y el artculo 196 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social establece las nor-
mas especficas para enfermedades pro-
fesionales:
1. Todas las empresas que hayan de cubrir
puestos de trabajo con riesgo de enfer-
medades profesionales, estn obliga-
das a practicar un reconocimiento
mdico previo a la admisin de los tra-
bajadores que hayan de ocupar aqu-
llos y a realizar los reconocimientos
peridicos que para cada tipo de enfer-
medad se establezcan en las normas
que, al efecto, dictar el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
2. Los reconocimientos sern a cargo de
la empresa y tendrn el carcter de
obligatorios para el trabajador, a quien
abonar aqulla, si a ello hubiera lugar,
los gastos de desplazamiento y la tota-
lidad del salario que por tal causa pue-
da dejar de percibir.
3. Las empresas no podrn contratar tra-
bajadores que en el reconocimiento
mdico no hayan sido calificados como
aptos para desempear los puestos de
trabajo de que se trate. Igual prohibi-
cin se establece respecto a la conti-
nuacin del trabajador en su puesto de
trabajo, cuando no se mantenga la
declaracin de aptitud en los recono-
cimientos sucesivos.
La Ley de Prevencin de Riesgos Labo-
rales 31/1995, de 8 de noviembre, en su
artculo 22, reza que, el empresario garanti-
zar a los trabajadores a su servicio la vigilan-
cia peridica de su estado de salud en funcin
de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigi-
lancia comprender:
Una evaluacin de la salud de los tra-
bajadores inicial despus de la incor-
poracin al trabajo o despus de la asig-
nacin de tareas especficas con nue-
vos riesgos para la salud.
Una evaluacin de la salud de los tra-
bajadores que reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos
de salud, con la finalidad de descubrir
sus eventuales orgenes profesionales
y recomendar una accin apropiada
para proteger a los trabajadores.
Una vigilancia de la salud a intervalos
peridicos.
Esta vigilancia de la salud estar some-
tida a protocolos especficos u otros
medios existentes con respecto a los fac-
tores de riesgo a los que est expuesto el
trabajador.
Los exmenes de salud incluirn, una
historia clnico-laboral, en la que, adems
de los datos de anamnesis, exploracin cl-
nica y control biolgico y estudios comple-
mentarios, en funcin de los riesgos inhe-
rentes al trabajo, se har constar: una des-
cripcin detallada del puesto de trabajo,
340 Aspectos mdico-legales
el tiempo de permanencia en el mismo,
los riesgos detectados en el anlisis de las
condiciones de trabajo, y las medidas de
prevencin adoptadas. Deber constar
igualmente, en caso de disponerse de ello,
una descripcin de los anteriores puestos
de trabajo, riesgos presentes en los mis-
mos, y tiempo de permanencia en cada
uno de ellos.
ACTIVIDAD PREVENTIVA DE
RIESGOS LABORALES QUE PUEDE
SER DESARROLLADA POR LAS
MATEPSS ACREDITADAS COMO
SERVICIOS DE PREVENCIN
AJENOS
La actuacin de la MATEPSS como Ser-
vicios de Prevencin, se desarrollar en las
mismas condiciones que las aplicables a
los Servicios de Prevencin ajenos (evalua-
ciones de riesgos laborales, elaboracin e
implantacin de planes de prevencin,
vigilancia de la salud de los trabajadores
que corresponda realizar en virtud de la
aplicacin de la Ley de Prevencin de Ries-
gos laborales y de las reglamentaciones
especificas que les afecten).
Estos Servicios de Prevencin colabo-
rarn con los servicios de atencin prima-
ria, de salud, y asistencia sanitaria especia-
lizada para el diagnstico, tratamiento y
rehabilitacin de enfermedades relacio-
nadas con el trabajo, y con las Autorida-
des Sanitarias competentes para la activi-
dad de salud laboral que se planifique.
BIBLIOGRAFA
1. Enrique Hevia-Campomanes Caldern et al. Los
accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les. Gestin Prestaciones Procedimiento y Juris-
prudencia. Edit Colex 1990. p. 47.
2. Sanz-Galln P et al. Manual de salud laboral. Bar-
celona: Edit. Springer-Verlag Ibrica, S.A.; 1995.
3. Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de Noviembre). BOE de 10 de
noviembre de 1995.
4. Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades pro-
fesionales en el Sistema de la Seguridad Social.
BOE de 25 de agosto de 1978.
5. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamen-
to de los Servicios de Prevencin. BOE de 31 de
enero de 1997.
6. Legislacin relativa a las mutuas de acciden-
tes de trabajo. Reglamento de colaboracin:
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre, modifica-
do por R.D. 576/1997 de 18 de abril. Activi-
dades preventivas: orden de 22 de abril. I.T. por
contingencias comunes: R.D. 575/1997 de 18
de abril, desarrollado por Orden de 19 de julio.
ASEPEYO
7. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Colabora-
cin en la gestin de la Seguridad Social: R.D.
1993/1995, de 7 de diciembre, modificado por el
RD 250/1997, 576/1997,706/1997 y 1117/1998.
Actividad preventiva de riesgos laborales: R.D.
39/1997, de 17 de enero. Ordenes de 27 de junio
de 1997 y 22 de abril de 1997. Resolucin de 22
de diciembre de 1997. Gestin de la incapacidad
temporal por contingencias comunes: R.D.
575/1997, de 18 de abril, modificado por RD
11171998, de 5 de junio. Ordenanzas de 19 de
junio de 1997 y 18 de septiembre de 1998. R.D.
1251/2001. Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
ASEPEYO
8. Rodrguez Bayarri MJ, Madrid San Martn F. Tuber-
culosis pulmonar como enfermedad profesional.
Arch Bronconeumol 2004; 40 (10): 463-72.
341 El papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ...
También podría gustarte
- 3 Salud OcupacionalDocumento370 páginas3 Salud OcupacionalLuis Miguel Rodriguez Llave92% (12)
- Algoritmos Clinicos MedicinaDocumento1876 páginasAlgoritmos Clinicos MedicinaFernando Taufer100% (2)
- El ABC de La Medicina Interna 2019Documento421 páginasEl ABC de La Medicina Interna 2019MOHAMED Juarez Romero100% (22)
- Electrocardiografía Interpretación Práctica Del Ecg CabreraDocumento262 páginasElectrocardiografía Interpretación Práctica Del Ecg CabreraWilliam Martínez CamachoAún no hay calificaciones
- Medicina Física y RehabilitaciónDocumento32 páginasMedicina Física y RehabilitaciónWalter Rolando Arroyo UlloaAún no hay calificaciones
- Oftalmologia Laboral, Enciclopedia Practica de Medicina Del TrabajoDocumento133 páginasOftalmologia Laboral, Enciclopedia Practica de Medicina Del TrabajoJbalderasMD100% (2)
- Medicina Del TrabajoDocumento47 páginasMedicina Del TrabajoLorena M. Figueredo67% (3)
- Radiologia Simple en TMT 2021-A-3882Documento113 páginasRadiologia Simple en TMT 2021-A-3882Camila Quiñones ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Biomecanica Medicina LaboralDocumento321 páginasBiomecanica Medicina LaboralLuis Bermúdez100% (4)
- Ventilacion MecanicaDocumento20 páginasVentilacion MecanicaArturo PerezAún no hay calificaciones
- Cuestionario Medicina Del TrabajoDocumento10 páginasCuestionario Medicina Del TrabajoEmmanuel Glvz González100% (1)
- Heridas Por Proyectiles de Arma de Fuego 1Documento249 páginasHeridas Por Proyectiles de Arma de Fuego 1Adolfo100% (4)
- Cirugía General BORRAEZDocumento583 páginasCirugía General BORRAEZKevin Quinteros100% (2)
- Manual de Fracturas 6eDocumento814 páginasManual de Fracturas 6eEhyer Yesed Hidalgo MadridAún no hay calificaciones
- 3da23 Guia VAMO - SOMOMA 2014 PDFDocumento16 páginas3da23 Guia VAMO - SOMOMA 2014 PDFKatherine Linda Arapa Apaza100% (3)
- Quemaduras OcularesDocumento12 páginasQuemaduras OcularesClaudia Valentina100% (1)
- Neumo - AMIR 1a Vuelta 2013 PDFDocumento118 páginasNeumo - AMIR 1a Vuelta 2013 PDFtripodegrandeAún no hay calificaciones
- Presentacion Vigilancia Medica 2015Documento41 páginasPresentacion Vigilancia Medica 2015oscarzqAún no hay calificaciones
- Trauma AcusticoDocumento39 páginasTrauma AcusticoRosa Elizabeth Torres AvalosAún no hay calificaciones
- Guias de Diagnostico y Tratamiento para El Manejo Del Paciente Politraumatizado PDFDocumento225 páginasGuias de Diagnostico y Tratamiento para El Manejo Del Paciente Politraumatizado PDFIpodbook50100% (1)
- Guía Examen de CertificaciónDocumento15 páginasGuía Examen de CertificaciónjanegirlAún no hay calificaciones
- EPOCDocumento42 páginasEPOCEberMolinaAún no hay calificaciones
- Vigilancia MedicaDocumento46 páginasVigilancia MedicaElver Lopez Arrobas100% (2)
- 1 Examen Fisico Del ToraxDocumento71 páginas1 Examen Fisico Del ToraxFernan JosimarAún no hay calificaciones
- Manual Parkland de Diagnóstico y Tratamiento PDFDocumento913 páginasManual Parkland de Diagnóstico y Tratamiento PDFJuana Flores C86% (7)
- Medicina Del TrabajoDocumento12 páginasMedicina Del Trabajojanneth100% (1)
- ToxicologiaDocumento374 páginasToxicologiaKariiHdez100% (3)
- Clinica de NeumologiaClínica de Neumología - Francisco Pascual Navarro ReynosoDocumento246 páginasClinica de NeumologiaClínica de Neumología - Francisco Pascual Navarro ReynosoFrancisco C Cortes100% (1)
- PRS-SSO-201-Valoración de La Aptitud Médico OcupacionalDocumento60 páginasPRS-SSO-201-Valoración de La Aptitud Médico OcupacionalJohn Christian CM100% (1)
- Temas Selectos en Medicina Interna 2023Documento620 páginasTemas Selectos en Medicina Interna 2023Gisela Romero100% (1)
- Manual de Fracturas: 5. EdiciónDocumento808 páginasManual de Fracturas: 5. EdiciónLuKy Store OnlineAún no hay calificaciones
- Fundamentos de La Medicina Del Trabajo 2016Documento7 páginasFundamentos de La Medicina Del Trabajo 2016Andres VanegasAún no hay calificaciones
- Toxicologia Practica para El Internista - Amada Wilkins GámizDocumento399 páginasToxicologia Practica para El Internista - Amada Wilkins GámizCata Pilco100% (2)
- Generalidades Basicas de Traumatologia y OrtopediaDocumento195 páginasGeneralidades Basicas de Traumatologia y OrtopediaInthe MOON you100% (1)
- Curso Ohc CaohcDocumento85 páginasCurso Ohc CaohcJERSON ANDRE DOMINGUEZ ROJASAún no hay calificaciones
- Manual de Hipertension Arterial Secundaria Kotliar Redon Brandani ObregonDocumento228 páginasManual de Hipertension Arterial Secundaria Kotliar Redon Brandani ObregonEduwin Jhoan Pongutá AdameAún no hay calificaciones
- Manual de Cardiologia Buap 10 EdicionDocumento146 páginasManual de Cardiologia Buap 10 EdicionSmirf Feims100% (1)
- Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física PDFDocumento4 páginasManual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física PDFitzel0% (1)
- Manual de Trastornos MusculoesqueleticosDocumento106 páginasManual de Trastornos MusculoesqueleticosAlberto Romero100% (1)
- Protocolos de Diagnóstico Autoinmunidad GEAI 1 PDFDocumento109 páginasProtocolos de Diagnóstico Autoinmunidad GEAI 1 PDFLola Alcon StanhomeAún no hay calificaciones
- Guias Medicas de Atencion PrehospitalariaDocumento511 páginasGuias Medicas de Atencion PrehospitalariaOmar Don100% (1)
- Manual URG ORL Gregorio MDocumento124 páginasManual URG ORL Gregorio MORL VHAún no hay calificaciones
- Libro de Casos Clinicos 2023Documento338 páginasLibro de Casos Clinicos 2023Danny PillajoAún no hay calificaciones
- Clinica de Neumologia - Francisco Pascual Navarro ReynosoDocumento246 páginasClinica de Neumologia - Francisco Pascual Navarro ReynosoHeber's Escobedo ヅAún no hay calificaciones
- Epidemiología LaboralDocumento9 páginasEpidemiología LaboralRoman Gonzalez100% (1)
- Med TrabajoDocumento80 páginasMed TrabajoJuan Casillas EspriellaAún no hay calificaciones
- Diagnostico Medicina Laboral y Medio Ambiental. Rev 2Documento33 páginasDiagnostico Medicina Laboral y Medio Ambiental. Rev 2Jhenrry Nuñez MamaniAún no hay calificaciones
- 2 - Enfermedades Comunes, Enfermedades Relacionadas Al Trabajo y Enfermedades Ocupacionales - DR - Jose FranciaDocumento37 páginas2 - Enfermedades Comunes, Enfermedades Relacionadas Al Trabajo y Enfermedades Ocupacionales - DR - Jose Franciacesar1966Aún no hay calificaciones
- Manual Espirometria ALAT 2007Documento76 páginasManual Espirometria ALAT 2007Edwin Cv100% (3)
- Mapa de Riesgo ErgonomicoDocumento22 páginasMapa de Riesgo ErgonomicoJuan PabloAún no hay calificaciones
- Algoritmos de Atencion ClinicaDocumento145 páginasAlgoritmos de Atencion ClinicaCarlos Canseco0% (1)
- Copia de Manejo de Quemaduras (Basico y Avanzado)Documento142 páginasCopia de Manejo de Quemaduras (Basico y Avanzado)angelica francoAún no hay calificaciones
- Medicina Espacial PDFDocumento396 páginasMedicina Espacial PDFBlrAún no hay calificaciones
- GPC MMDocumento80 páginasGPC MMRubén Casas BenítezAún no hay calificaciones
- Cat Medicina 2013 PDFDocumento17 páginasCat Medicina 2013 PDFGerardo Rios SerranoAún no hay calificaciones
- Salud LaboralDocumento2 páginasSalud LaboralchechoapoloAún no hay calificaciones
- Urgencias y Emergencias - DesastresDocumento29 páginasUrgencias y Emergencias - DesastresshermainAún no hay calificaciones
- Enf OcupacionalesDocumento177 páginasEnf OcupacionalesyasorgoAún no hay calificaciones
- Clínica de NeumologiaDocumento246 páginasClínica de NeumologiaMartin GarzaAún no hay calificaciones
- Manual de Enfermedades RespiratoriasDocumento642 páginasManual de Enfermedades Respiratoriasryu2006Aún no hay calificaciones
- AsmaDocumento22 páginasAsmaAngie MendozaAún no hay calificaciones
- Hallazgos Radiológicos de La Tuberculosis Pulmonar y Su Correlación Con La Presencia de Cultivo Positivo paraDocumento216 páginasHallazgos Radiológicos de La Tuberculosis Pulmonar y Su Correlación Con La Presencia de Cultivo Positivo parakoke423Aún no hay calificaciones
- Neumonias (184 P) PDFDocumento184 páginasNeumonias (184 P) PDFelizitasolAún no hay calificaciones
- Medicina Del TrabajoDocumento131 páginasMedicina Del TrabajoLuis Mariano Barbosa RodriguezAún no hay calificaciones
- Alveolitis Pulmonar b1Documento18 páginasAlveolitis Pulmonar b1andrew floresAún no hay calificaciones
- Enfermedades Respiratorias: Isac Andres Duran MeraDocumento19 páginasEnfermedades Respiratorias: Isac Andres Duran MeraIsac DuranAún no hay calificaciones
- Autopsia en Casos de Mala PraxisDocumento6 páginasAutopsia en Casos de Mala PraxisAdolfoAún no hay calificaciones
- Stenhouse Investigacion y Desarrollo Del CurriculumDocumento161 páginasStenhouse Investigacion y Desarrollo Del CurriculumMayo Eskorbutina100% (10)
- Lesion Por Arma de FuegoDocumento22 páginasLesion Por Arma de FuegoAdolfoAún no hay calificaciones
- Balistica TerminalDocumento7 páginasBalistica TerminalMario AragonAún no hay calificaciones
- Certificado Medico APSDocumento4 páginasCertificado Medico APSAdolfo100% (1)
- NEUMONIADocumento3 páginasNEUMONIAAdolfoAún no hay calificaciones
- Dolor ToracicoDocumento10 páginasDolor ToracicoAdolfoAún no hay calificaciones
- Ventilador MecánicoDocumento1 páginaVentilador MecánicoMonica CelesteAún no hay calificaciones
- Dpi Patrones Alveolar, Atelectasico, Nodulo, MasaDocumento104 páginasDpi Patrones Alveolar, Atelectasico, Nodulo, MasaLeo xdAún no hay calificaciones
- Laringitis Aguda Obstructiva (Irab)Documento4 páginasLaringitis Aguda Obstructiva (Irab)AlejandraAún no hay calificaciones
- Ventilacion MecanicaDocumento16 páginasVentilacion MecanicaJose Ivan Carvajal CortizosAún no hay calificaciones
- Asma Gabriela - NeumonologíaDocumento69 páginasAsma Gabriela - NeumonologíaPedro M Malave VAún no hay calificaciones
- Espirograma Que Muestra Los Volúmenes y Las Capacidades PulmonaresDocumento2 páginasEspirograma Que Muestra Los Volúmenes y Las Capacidades PulmonaresErick Aldhair100% (1)
- Síndrome Bronquial ObstructivoDocumento22 páginasSíndrome Bronquial Obstructivo'Raquel Nuñez VargasAún no hay calificaciones
- Injuria Pulmonar - ViliDocumento5 páginasInjuria Pulmonar - ViliKatherine BangueroAún no hay calificaciones
- Trabajo de EspirometriaDocumento16 páginasTrabajo de EspirometriaSara RiveraAún no hay calificaciones
- ASMADocumento1 páginaASMAJessica Michaga100% (1)
- ATELECTASIADocumento14 páginasATELECTASIALenin Del Prado CaraballoAún no hay calificaciones
- Taller Drogas VasoactivasDocumento5 páginasTaller Drogas VasoactivasLuis AntonioAún no hay calificaciones
- Guia de CpapDocumento10 páginasGuia de Cpaplizi mendozaAún no hay calificaciones
- Cuidados y Acciones de Enfermeria en LaDocumento4 páginasCuidados y Acciones de Enfermeria en LaNoris CoronadoAún no hay calificaciones
- Fibrosis Pulmonar IdiopaticaDocumento19 páginasFibrosis Pulmonar IdiopaticaEloy Denny Quiñones TaipeAún no hay calificaciones
- EspirometriaDocumento28 páginasEspirometriame20019Aún no hay calificaciones
- Bronquiolitis FinalDocumento26 páginasBronquiolitis FinalJose AnibalAún no hay calificaciones
- Ventilación Mecánica AsistidaDocumento50 páginasVentilación Mecánica AsistidaAracely AparicioAún no hay calificaciones
- Espirometria Tema#7Documento13 páginasEspirometria Tema#7jose mirandaAún no hay calificaciones
- Guía de Oxigenación en UrgenciasDocumento6 páginasGuía de Oxigenación en Urgenciasmondial200Aún no hay calificaciones
- Clase 01 HC y Examen Fisico Ert DR Tucto.Documento76 páginasClase 01 HC y Examen Fisico Ert DR Tucto.kyara arca arrayaAún no hay calificaciones
- NeumatoceleDocumento4 páginasNeumatoceleBelkys del Valle SalazarAún no hay calificaciones
- Bronquiolitis Aguda PDFDocumento19 páginasBronquiolitis Aguda PDFErnesto MedinaAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Asma e HRBDocumento11 páginasTrabajo Sobre Asma e HRBDagmar100% (5)
- Asesoria 4 USMP MEDICINADocumento43 páginasAsesoria 4 USMP MEDICINAXiomara CaballeroAún no hay calificaciones
- TraqueostomíaDocumento4 páginasTraqueostomíaMarfelix Torres BenitezAún no hay calificaciones