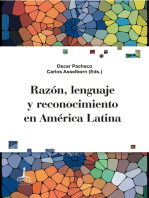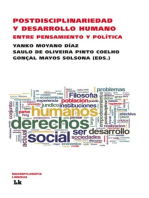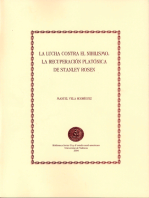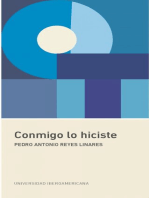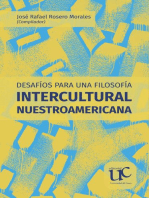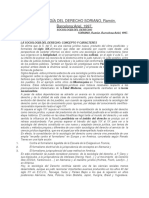Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antropologia
Antropologia
Cargado por
Juan David TabordaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Antropologia
Antropologia
Cargado por
Juan David TabordaCopyright:
Formatos disponibles
N
U
AD
Uni versidad
Nacional
Abierta y
a Distancia
ANTROPOLOGA
JULIO ERNESTO ROJAS MESA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
- UNAD -
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y
HUMANIDADES
Bogot D. C, II SEMESTRE 2008
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y HUMANIDADES
MODULO DE ANTROPOLOGIA
Contenido
Unidad 1 Que es el hombre?
CAPITULO 1 Una perspectiva desde la antropologa filosfica
El hombre como problema
Diversidad de saberes antropolgicos
Teocentrismo antropocentrismo y subjetividad
El hombre como forma simblica
La pregunta por el hombre
CAPITULO 2 El hombre como ser biolgico
La evolucin
La evolucin de la evolucin
La sociobiologia
El cuerpo en la cultura
Biologizacin de la cultura por la tecnologa
CAPITULO 3 El hombre y la cultura
Mito y rito, y formas de explicacin del mundo
Construccin del otro desde la cultura
La historia de las teoras de la cultura
La etnografa
las tcnicas etnogrficas
UNIDAD 2 Cuales son los escenarios de interaccin del hombre desde la
cultura?
CAPITULO 1 El hombre y sus circuitos simblicos
Sistemas simblicos
Lo virtual
Los sentidos de lo espiritual
El sentido de mundializacin y globalizacin
La comunicacin humana.
CAPITULO 2 El hombre y la tcnica: Naturalizacin del entorno
Adaptacin de ambientes
Construccin de herramientas
Fronteras entre el cuerpo y la maquina
Las redes humanas y las redes de computadoras
Nuevos territorios
CAPITULO 3 El hombre y las construcciones de su identidad
Las relaciones de gnero
Sistemas de regulacin
Sistemas econmicos y de mercado
Sistemas de reproduccin y construccin de cultura
Territorios culturales
Y no dejamos de preguntarnos,
una y otra vez,
Hasta que un puado de tierra
Nos calla la boca...
Pero es eso una respuesta?
HEINRICH HEINELazarus
(1854)
UNIDAD 1
QUE ES EL HOMBRE?
CAPITULO 1:
Una perspectiva desde la antropologa
filosfica
Nuestro objetivo en este capitulo
descansar en comprender los principios
nocionales, conceptuales y temticos
antropolgicos desde las dimensiones
filosficas de lo humano.
Las cualidades inherentes a la constitucin
de lo humano: su esencia fsica y/o
metafsica; su constitucin corporal y/o
espirituales; constituyen las preocupaciones
de la antropologa filosfica. En este
capitulo iniciaremos el camino de nuestra conversacin acerca de el hombre, a partir de de
cinco temticas: en la primera el hombre como problema, en la segunda la diversidad de
saberes antropolgicos, en la tercera presentaremos tres fases histricas de interpretacin
de lo humano, en la cuarta al hombre como forma simblica, y en la temtica final la
pregunta por el hombre.
FIGURA 1 Fuente: http://imaginarlaciencia.files.wordpress.com
El hombre como problema
La condicin incompleta, deficitaria, imperfecta,
insuficiente e inconclusa de la naturaleza humana, ha
atravesado diagonalmente el pensamiento. La
conciencia de ser un ente inacabado ha colocado las
discusiones sobre la naturaleza humana en distintos
matices. Sin embargo han compartido el mismo tema
de la problematicidad, mistrica o trascendental de la
condicin humana.
Reseemos las autores ms importantes en su orden desde finales del siglo IXX:
Max Scheler filosofo alemn fue uno de los mas importantes precursores de la
antropologa filosfica e insistente pensador de la condicin humana; en su obra mas
importante, El puesto del hombre en el cosmos, argumento que el intento por resolver la
cuestin de que es el hombre se encajara en tres lneas: una de tradicin griega definiendo
al hombre a partir de la razn o filosfica, la segunda de raz judeocristiana segn la cual el
hombre es creacin de dios a su imagen o teolgica; y la ltima, que considera al hombre
el pinculo mas perfecto de la evolucin orgnica o cientfica.
Scheler critica el monismo de estas corrientes, todas pretenden definir al hombre a
partir de un aspecto. Su reflexin, en cambio pretende conciliar las visiones dichas sin
negar ninguna. Se propone identificar la esencia de lo humano, para ello afirma que el
hombre es esencialmente espritu, un ser tensional, puesto que el espritu diferencia
Fuente: http://www.epdlp.com/fotos/guayasamin1.jpg
radicalmente al hombre tanto de lo inorgnico como de lo orgnico. El espritu es el
principio cognoscitivo y no es evolutivo: las plantas no tienen conciencia, los animales
tienen conciencia pero el hombre tiene autoconciencia. El concepto del hombre de Schler lo
analiza Farber en su ensayo Max Scheler on the Place of Man in the Cosmos:
The problem of determining mans special place requires that meaning of man be
defined appropiately. For Scheler, the term man must not be used to name the special
characters possessed by men as a sub-group of vertebrates and mammals. (...) For
Scheler, there is a new principle wich makes man to be man a principle opposed
tolife in general, wich cannot be reduced to the natural evolution of life. The term
spirit names this principle (Farver, p.395 ).
Plessner Helmut, un filsofo nacido a finales del siglo IXX y muerto hace dos
dcadas, defini al hombre como un ser en una posicion excntrica. Esto quiere decir que el
hombre habita el lmite entre el mundo de los organismos y el mundo construido por l, el
mundo de la cultura. Mientras que el mundo del animal esta atado a su aqu y ahora y
orientado nicamente por las fuerzas de sus impulsos orgnicos, el hombre decide y/o
puede tanto resistirse a ellos como fabricar un mundo autnomo o mas all del cuerpo, tal
condicin define tanto su libertad como su naturaleza particular. En suma se orienta hacia
s mismo como al exterior de s (Helmut Plessner en Beorlegui 1984 p.29).
Ghelen Arnold educado en el ambiente de Scheler marc sin embargo una posicin
distinta respecto a Plessner y a su maestro, ya que en su libro El hombre, su naturaleza y su
lugar en el mundo defini al hombre como un animal defectuoso cuya tutela individual es
asumida por los aparatos institucionales, subsanando el faltante en su naturaleza. El hombre
es un ser deficitario (Beorlegui, p.32).
Por ultimo podemos agrupar varios autores contemporneos, entre ellos a Michel
Foucault, Jacques Lacan, Gilles deleuze, en una concepcin neo critica de lo humano, cuyo
carcter comn es el redimensionamiento de lo humano, en discusin con las nociones de
hombre de la modernidad. Foucault (1985) afirma que el hombre es una forma de la
prctica discursiva de la modernidad originado en el cruce de saberes de las ciencias
humanas, con ello propone la posibilidad de construccin de mltiples formas de
humanidad no restringidas a la concepcin de hombre de la cultura occidental europea
desde el siglo XVIII. Lacan desde su interpretacin del sicoanlisis, defiende al sujeto en
falta porque el sujeto completo, de la verdad, es sujeto sin falta, o sin deseo, con lo cual se
designa la muerte, por lo tanto el sujeto es precisamente el deseo o incompletud radical.
Deleuze, (Gilles, 1987, pg. 153), define al sujeto como pliegue del afuera, con lo cual la
interioridad es sola una extensin de la exterioridad, y comporta todas sus cualidades, no
hay separacin cuerpo-mente sino lnea continua dinamizada por la fuerzas deseantes en el
ser, as, el ser humano es una subjetividad en construccin mltiple.
Concluyamos entonces que en la temtica del hombre como problema en la
antropologa filosfica pueden indicarse dos perspectivas de la condicin del animal
humano, una en la que la desvinculacin con lo orgnico le otorga al hombre su carcter
liberador y trascendente y otra donde su incompletud lo ajusta y ata a las estructuras de la
cultura y sus instituciones
Cuales son los conceptos de hombre en Scheler, Plessner y Ghelen?
Que significa espritu para Sheler?
Segn los conceptos anteriores, reflexione y opine, cual es segn ud la condicin del
hombre?
Diversidad de saberes antropolgicos
Ya vimos en la temtica pasada que las
diferentes interpretaciones del hombre
encuadran en tres tradiciones como nos ilustra
la figura numero tres. Scheler fue quien
estableci estos tres mbitos de ideas en su
recorrido por la historia del pensamiento
occidental y as lo manifestara en su obra, El
puesto del hombre en el cosmos:
Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al or la palabra hombre, casi
siempre empezarn a rivalizar en su cabeza tres crculos de ideas, totalmente
inconciliables entre s. Primero, el crculo de ideas de la tradicin
judeocristiana: Adn y Eva, la creacin, el Paraso, la cada. Segundo, el
crculo de ideas de la antigedad clsica; aqu la conciencia que el hombre tiene
de s mismo se elev por primera vez en el mundo a un concepto de su posicin
singular mediante la tesis de que el hombre es hombre porque posee razn,
logos, fronesis, ratio, mens, etc., donde logos significa tanto la palabra como la
facultad de apresar el qu de todas las cosas. Con esta concepcin se enlaza
estrechamente la doctrina de que el universo entero tiene por fondo una razn
sobrehumana, de la cual participa el hombre y slo el hombre entre todos los
seres. El tercer crculo de ideas es el crculo de las ideas forjadas por la ciencia
moderna de la naturaleza y por la Psicologa gentica y que se han hecho
tradicionales tambin hace mucho tiempo; segn estas ideas, el hombre sera un
Figura elaborada por el autor
producto final y muy tardo de la evolucin del planeta Tierra, un ser que slo se
distinguira de sus precursores en el reino animal por el grado de complicacin
con que se combinaran en l energa y facultades que en s ya existen en la
naturaleza infrahumana. Esos tres crculos de ideas carecen entre s de toda
unidad. Poseemos, pues, una antropologa cientfica, otra filosfica y otra
teolgica, que no se preocupan una de otra. Pero no poseemos una idea unitaria
del hombre. (Scheler, p.8)
Pues bien, las tres concepciones antropolgicas planteadas se pueden resumir en sus
caractersticas fundamentales:
Concepcin judeocristiana: El hombre fue creado a imagen y
semejanza de dios, lo anteceda un estado paradisiaco hasta cometer
una falta original por la cual es expulsado del edn, lo cual hace su
naturaleza dual: su cuerpo aprisiona el alma, as
el cuerpo es el lugar del mal y el alma de la
pureza o el bien. Sin embargo su condicin de hijo de Dios le da el dominio sobre todo la
naturaleza, y su pecado ser redimido por el sacrificio de Jesucristo, esta antropologa
revelada, ocurre en la edad media y abarca desde san Agustn hasta
Pascal.
La concepcin filosfica puede resumirse en las cualidades del
pensamiento griego, ya que es all donde la razn se convierte en el
centro de la concepcin de lo humano, es Aristteles quien define al
hombre como un animal racional, pero enraza sus antecedentes en la hermenutica
Fuente:www.educadormarista.com
Fuente: www.apologista.wordpress.com
socrtica. El hombre posee razn y tal atributo lo pone por encima de los animales, le da
posibilidad de elegir su destino y de transformar el mundo con la tcnica. En suma para el
pensamiento griego el logos la razn es la particularidad trascendental o de divinidad en lo
humano, lo hace libre, autnomo y constructor de su ambiente.
El enfoque cientfico o naturalista del hombre enfatiza su condicin
de hombre que fabrica, que usa herramientas, all la teora de
Darwin marca una diferencia de grado del hombre con los dems
organismos y no de naturaleza, es decir el hombre es un producto
evolutivo del desarrollo de los organismos y surgi desde la ameba pasando por todos los
cambios segn la seleccin natural, en intercambio con su medio ambiente. Su mente y
cuerpo son elementos de la misma materia orgnica y su cerebro por ende su mente solo es
el resultado del desarrollo de los sistemas nerviosos centrales, y su lenguaje es un conjunto
de seales extensivas de stos. Aun as el homo faber es el puntal evolutivo de toda la
seleccin natural.
Cules son las tres corrientes de definicin de la humanidad segn Scheler?
Qu caractersticas centrales tienen cada una estas concepciones?
Cmo definira ud la concepcin actual del hombre?
Teocentrismo, Antropocentrismo, y
subjetividad
Como en la leccin anterior abordamos la
temtica acerca de las corrientes de
Fuente: http//web.educastur.princast.es
definicin de lo humano, en el tema presente podemos abordar tres actitudes del hombre
occidental para definir su lugar en el mundo, su posicin espacial y que substrato la
sustenta. Las fuerzas desconocidas, indescifrables en principio a merced de las cuales se
hallan los humanos, los han llevado a establecer mojones a los cuales atar su existencia y
as justificar su accin en el mundo aun cuando este aparezca ignoto, peligroso o
misterioso.
En el transcurrir de su alianza con el ser mismo, el hombre ha pasado por sostener
su existir en variados lugares, el medioevo presenci la profunda desconfianza del hombre
en sus fuerzas, all se obligo a ajustar sus amarras en el mundo metafsico expresado por
Dios y la mtica judeocristiana a esta actitud se le llama el teocentrismo; luego el hombre
del renacimiento gano confianza en s mismo tanto que hizo el centro de sus concepciones
y en particular el hombre europeo se tomo como medida civilizatoria para todas las formas
humanas, una forma humana se tomo el mundo, se le llama antropocentrismo; con los
tiempos contemporneos surgi la sospecha por aquella exaltacin de la forma humana y en
particular por sus propsitos de convertirse en forma dominante para convertir en figuras
serviles a distintos grupos humanos, surgi entonces una mirada sobre el sujeto
denominada subjetividad.
El Teocentrismo, configuracin sociocultural geocntrica
vivida y practicada durante la edad media europea,
consisti en la organizacin de toda la vida humana
alrededor de dios, bajo la premisa fundamental de que
Dios era creador del universo fuente de verdad y del bien.
De tal modo que la vida social transcurre normada por las prcticas religiosas,
Fuente: wwwfiloempresa.files.wordpress.com
peregrinaciones, romeras, los intercambios econmicos se dan en los monasterios y
santuarios, la guerra, prctica central de la edad media adquiere significado en las cruzadas
contra los sarracenos por liberar tierra santa para la cristiandad. El arte, la iconografa y la
esttica se alimentan de ese hieratismo religioso donde el cuerpo es lugar de tentacin y
pecado. Tambin la concepcin de la muerte supona que esta fuera un paso al seno del
reino de Dios, o al infierno y el paso por la tierra mero transito. El hombre medieval era un
siervo de Dios y de sus funcionarios en la tierra. Segn Foucault hay un orden epistmico
de interpretacin en la edad media: la analoga, el orden se refleja escalarmente, como es
abajo es arriba como es el microcosmos es el macrocosmos.
El antropocentrismo, en un resurgimiento de la auto-mirada en el
hombre occidental, modifica su modo de representacin del mundo,
no es la analoga sino la identidad y el reemplazo de las cosas por
la representacin, sacrifica a dios en la piedra de la cientificidad, la
experimentacin y la racionalizacin le otorgan al hombre bros jams antes pensados, en el
camino de las nuevas ciencias, entre ellas las humanas aparecen los pueblos de otras
lugares y de otros tiempos se dibuja, en fin, la figura de la antropologa para dar cuenta
de esa experiencia de otros grupos humanos y sus organizaciones.
La subjetividad. La demoledora critica del posestructuralismo
(Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan) a los modos de representacin del
sujeto moderno, central, racional y organizado linealmente segn una
teora de la historia humana, propuso una definicin del sujeto no como
una sustancia definida para siempre como un substrato trascendental
previo a la cultura y a las vidas de los individuos, sino como una practica o calidad de
Fuente:www.kalipedia.com
Fuente: www.zonalibre.org
subjetividad: el individuo es una potencia en accin no es un ncleo duro, es un hacer en
modificacin continua con lo real, radicalmente situado socioculturalmente, un modo de
ser pero sobre todo un modo de hacer.
Qu caractersticas se le atribuyen al el teocentrismo el antropocentrismo y la
subjetividad?
A su juicio, Cmo se ejemplicara la subjetividad colombiana
El hombre como forma simblica
Hemos recorrido algunos marcos fundamentales desde los cuales se ha interpretado a la
humanidad. Ahora enfrentemos una perspectiva nueva, lo simblico. Que es el hombre
como forma simblica? Cassirer en su enssay of man nos da una respuesta. La relacin del
hombre con su entorno natural le pone le imprime una
experiencia perceptual a travs de los ojos, sus odos su piel etc.,
pero resulta que esa informacin no se refleja en el de forma
transparente, sino que es filtrada por su propia anatomo-
fisiologia y segundo por la manera de organizar y procesar esa
informacin cognitivamente, adems esos esquemas de
organizacin y procesamiento de las impresiones no las realiza individualmente sino en
compaa de sus semejantes, para finalmente producir una expresin de su experiencia,
hacindola lenguaje, el lenguaje es un mundo de smbolos, en ese mundo habita el hombre,
no tiene otro modo.
El hombre no puede vivir su vida sin expresarla. Expresar significa dar forma a
lo sensible. Los varios modos de expresin poseen una especie de eternidad pues
Fuente: www.geocities.com
sobreviven a la existencia efmera de cada cual. Ninguna esencia metafsica
define al hombre. Slo su obra le distingue y caracteriza. Las actividades que le
son propias conforman el crculo de humanidad. Las formas simblicas
determinan sectores de semejante figura: lenguaje, mito, religin, arte, historia,
ciencia.
Las formas simblicas se hallan entrelazadas en y por el acto humano decisivo:
convertir la impresin en expresin. Esta transformacin mediante la cual lo
sensible adquiere forma constituye un vnculo funcional no substancial entre
los varios modos de expresin. Las formas tejen una red simblica. El hombre
nos puede escapar de s mismo. Vive en un universo simblico. Slo conoce a
travs del smbolo. En lugar de tratar con las cosas, conversa consigo mismo.
En tal horizonte el hombre no es un animal racional. Es un animal simblico.
(CASSIRER, 1986)
He aqu una mirada totalmente distinta de las que hemos trabajado hasta ahora, sin
embargo esta corriente de la antropologa filosfica marcar un derrotero para las
antropologas contemporneas entre ellas la de Geertz quien entiende las culturales como
tramas complejas de significados urdidas y tejidas por sus miembros, red que a su vez da
alojamiento a la colectividad y es recprocamente reconstruida por ella.
El hombre como forma simblica tambin significa el que cada forma humana es
resultante de su relacin contextual, geogrfica, cultural, histrica y social que constituyen
una forma humana ni ms o menos avanzada que otras sino sencillamente, diferente.
Que es el hombre como forma simblica?
Qu significa para el anlisis de las comunidades
La pregunta por el hombre
Esta es la ultima temtica de nuestro capitulo, Una perspectiva desde la antropologa
filosfica. Retomemos, hemos indicado autores en el debate del hombre como problema,
recordamos algunos saberes sobre el hombre, hemos rememorado los distintos centros de
las concepciones del hombre, enfatizamos en la especial habitacin simblica del mundo
humano; ahora, al fin de este primer recorrido de nuestro camino por Qu es el hombre?,
arribaremos al inicio antropolgico de ese interrogante, Quin lo formulo? Cuales fueron
sus premisas? es la temtica de este momento en nuestra reflexin.
A finales del siglo XVIII Kant se formulo cuatro interrogantes, producto de toda su
filosofa, Qu puedo esperar?, Qu puedo saber?, Qu debo hacer? y Qu es el
hombre? (Was si der Mensch? p.334 Las palabras y las cosas); la teologa, la cosmologa, la
psicologa, y la antropologa daran respectivamente las respuestas. Kant argumento que la
filosofa se divida en terica y practica, se sostena en que consideraba en dos niveles la
actitud humana una trascendental y otra pragmtica, la antropologa estudiara entonces en
este nivel emprico o de las costumbres y la filosofa abordara la parte trascendental y
ambas enlazan en la siguiente premisa de lo humano:
Cmo es posible la metafsica como disposicin natural [Naturanlage]?, es
decir, cmo surgen de la naturaleza de la razn humana universal las
preguntas que la razn pura se plantea a s misma y a las que su propia
necesidad impulsa a responder lo mejor que puede?
Se entiende entonces que la formulacin kantiana da inicio a finales de 1700 la
configuracin de la antropologa como saber del mundo de la vida, lo cotidiano de la
humanidad. Con esto no se quiere decir que Kant haya sido el primero en utilizar el termino
antropologa peros si el de impulsar una actitud sistemtica de investigacin por las
costumbres de la humanidad, estableci la premisa filosfica para la discusin en la
modernidad sobre la naturaleza del hombre.
Mas tarde Foucault afirmara en su libro las palabras y las cosas que el hombre es
una forma histrica del pensamiento como tantas otras, por lo tanto tambin desaparecera
como han desaparecido otras figuras de lo humano.
Este un debate de suma importancia para las interpretaciones hechas de lo humano,
a partir de la crtica foucaultiana se pone en entredicho la antropologa misma como
ciencia, y se sospecha sobre la funcin que ha cumplido en el desarrollo mismo de los
pases. El rol de ese punto de vista ha sido poltico y tico basado en la las categoras
eurocentristas de lo que se ha considerado el hombre como forma universal; al respecto
concluy Foucalt:
() podra decirse que el conocimiento del hombre, a diferencia de las ciencias
de la naturaleza, est siempre ligado, aun en su forma ms indecisa, a la tica o
a la poltica; ms fundamentalmente, el pensamiento moderno avanza en esta
direccin en la que lo Otro del hombre debe convertirse en lo Mismo que l.
(FOUCAULT M. , 1968, p. 322)
Quien estableci la pregunta sobre el Hombre en la modernidad?
Qu estudiara la antropologa?
Cul es el argumento foucaultiano respecto a la nocin hombre?
CAPITULO 2:
El hombre como ser biolgico:
El animal humano, viste su cuerpo, vela por sus muertos, pinta y baila para sus
dioses; pero tambin es un mamfero de sangre caliente cuya anatomo-fisiologia es
producto de milenios recorridos por los organismos vivos. Recorreremos las temticas
biolgicas, en un itinerario por los relaciones biologa-hombre: la evolucin en general y
en su interior la evolucin humana, que puede significar la tecnologa en la evolucin,
tambin un paradigma terico llamado socio biologa, para contrastarlo con el punto de
vista de la nocin del cuerpo en la cultura, finalizaremos con la discusin sobre la
Nuestro objetivo en este capitulo
esta orientado a exponer los
argumentos antropolgicos sobre
la constitucin humana desde el
aspecto biolgico.
Fuente: http//web.educastur.princast.es
evolucin de la evolucin. Las anteriores son las cinco temticas del recorrido por el
hombre como ser biolgico.
La evolucin
En el desarrollo del paradigma evolutivo que interesa resaltar aqu, se tendrn en cuenta dos
perspectivas a tener en cuenta: 1. El Lamarckismo y 2. El darwinismo.
En el Lamarckismo, primero, las especies no solamente cambian sino que tambin
progresan indefectiblemente, ninguna especie tena posibilidad de desaparecer, se resalta adems,
una idea de evolucin dirigida por una fuerza intangible y divina. Finalmente, pensaba que los
rasgos adquiridos en una generacin podan transmitirse en la siguiente generacin. (En muchas
ocasiones se ha confundido el evolucionismo darwinista con esta perspectiva de Lamarck).
En el segundo enfoque, el darwinismo, la historia carece de propsito, por lo tanto, la
evolucin no tiene direccionalidades definidas, Qu el cielo me proteja de caer en el sinsentido de
Lamarck sobre una <tendencia al progreso>, sobre <adaptaciones impuestas por la lenta voluntad
de los animales> (Darwin, citado en Kuper. 1996, p. 20). En el origen de las especies, Darwin
explic los complejos dispositivos de la evolucin biolgica. Para resaltar: 1- Todo organismo
presenta rasgos nicos, 2. su supervivencia se asocia con la competencia, esta competencia se dirige
a generar mecanismos de adaptacin en su entorno, 3. luego de cierto nmero de generaciones que
acumulan cambios se puede producir un cambio radical que da origen a otra poblacin radicalmente
diferente. 4. Las variaciones en las especies son producto del azar y las presiones del entorno local.
La evolucin humana: El hombre no es un ser con rganos especializados para sobrevivir
en la naturaleza tal y como se presentan en las dems especies animales. (La vista de las guilas, las
garras de los felinos etc). Distintos autores, (Ghelem, Scheler, Plesner), han recogido elementos
para defender la idea del hombre como un ser biolgicamente deficitario, situacin que muy
probablemente desarrollo sus aspectos simblicos y culturales como complementos para sobrevivir
en la naturaleza. Dentro de las tendencias evolutivas en la lnea de los homnidos, referidas por M
Crusafont Pair (En: Lorite mena 1982:112). Se pueden resaltar las siguientes:
1. Tendencia al bipedismo
2. Desespecializacin y ecumenismo especifico
3. Divorcio de pies y manos
4. Disimetra de los hemisferios cerebrales y complementariedad manual
5. Tabique nasal favoreciendo la visin en relieve
6. Especializacin sustentacular de los pies
7. Nacimiento inmmaturo y embriognesis exclaustral
8. Indispensabilidad de vida social
9. Lenguaje articulado
10. Conciencia reflexiva y poder de abstraccin y conceptualizacin
Bsicamente es importante mencionar tres aspectos fundamentales, desde esta perspectiva
biolgica, en los que el hombre sufri un proceso de adaptacin al escenario natural en general.
En primer lugar, un efecto de bordes, generado por cambios ecolgicos en la poca de
los primates. Dicho efecto de bordes provoc la desaparicin de grandes extensiones de selva y
propici grandes sabanas. Esta situacin coloco a algunos homnidos a elegir entre quedarse en la
selva y continuar con la vida arborcola o aventurarse en la sabana y explorar nuevos contextos
ecosistemicos. A este fenmeno se le adjudican dos efectos provocados en nuestros antepasados:
primero, una sensacin de temor y segundo, una inquietud por explorar.
En segundo lugar, a la consecucin de la alimentacin se le adjudican diversos cambios en
la estructura corporal de los homnidos: 1. La adaptacin prensil (lo que permite que el hombre
pueda agarrar con precisin diversos tipos de objetos), ello se debe entre otras cosas a la manera en
que se encuentra ubicado el pulgar y por su longitud. 2. La adaptacin del aparato masticador
ocasionada por una dieta adaptada, situacin que posibilito un proceso de cerebralizacin. El
hombre es un primate que tiene su dentadura en la mano (Lorite mena 1982:134).
En tercer lugar, la necesidad de defensa, llev a los homnidos a situaciones que generaron
cambios en su estructura biolgica, fundamentales para lo que conocemos en la actualidad como
homo sapiens. Esta relacin con el entorno y otras especies se puede resumir en el trmino
Competencia, entendida como un proceso de enfrentamiento, defensa y disputas por espacios y
recursos necesarios para la sobrevivencia. Se destacan dos aspectos centrales en dicho proceso. 1.
La bsqueda de cavernas para vivir y 2. La utilizacin y fabricacin de utensilios tanto para la
defensa de otras especies como para el acceso a los recursos (alimentacin, adecuacin de sitios de
habitacin).
En el desarrollo de la teora social, tanto apologistas como detractores del enfoque
evolucionista en la explicacin de las especies y las sociedades, en su mayora, el punto de
referencia central contina siendo Darwin. Citado por Kuper, Darwin planteara una relacin muy
intima entre naturaleza y cultura que va ser importantsimo en el debate actual entre socio bilogos
y culturalistas, alrededor de las causas en relacin con la evolucin humana.
En su reconstruccin del proceso evolutivo humano, Darwin introdujo un efecto de
retroalimentacin entre cultura y naturaleza, sugiriendo que el desarrollo del cerebro hizo posible
la invencin del lenguaje y de las herramientas, lo que a su vez, alent el desarrollo ulterior del
cerebro. (Kuper. 1996:18)
En la descripcin anterior nos hemos concentrado en las caracterizaciones biolgicas de la
humanidad, pero es necesario que nos refiramos a una interpretacin mas antropolgica, para ello
abordemos el desarrollo de la interaccin biologa-cultura.
Aunque nuestro sistema circulatorio, respiratorio y digestivo no ha cambiado mucho
respecto de otros vertebrados, nuestra adaptabilidad va cultural si define una diferencia radical con
los dems organismos. La cultura es una fase mas de el desarrollo evolutivo, desde hace millares de
aos el humano viene adaptndose al ambiente de distintas formas, comenz a utilizar
herramientas, caz recolect y desarroll la agricultura, adapt los metales, invento la escritura,
organizo sociedades complejas pasando de los ambientes rurales a la construccin de ciudades y
ahora se relaciona con un ambiente informacional materializado por sus tecnologas de
intercambio y comunicacin. Esta sucesin de ambientes carece de una distincin natural- artificial,
la plataforma tecnolgica hoy presenciada es de hecho la misma habilidad ya desarrollada por el
homo habilis, poseedor de capacidad para hablar, al respecto afirma Mena:
() la posicin bpeda va a conllevar adems de las modificaciones propias
de la motricidad una nueva apreciacin, un cambio de percepcin, del espacio
y del tiempo, la elaboracin de conceptos que a partir de un momento
(dificilsimo de determinar) han podido permitir el aprendizaje en ausencia del
objeto, crear un mundo de smbolos. (lorite, 1982.)
Figura realizada por el autor con base en material web.
Tal mundo de simbolos enunciado por Mena es precisamente la arquitectura con la cual hoy
el humano moderno ha fabricado su complejo mundo de habitacion tecnologico, pero
tambien es fundamental sealar un factor social para el desarrollo de ese potencial
evolutivo del lenguaje asi lo seala Varela y Maturana Lo que si podemos decir es que los
cambios de los hominidos tempranos que hicieron posible la aparicin del lenguaje tienen que ver
con su historia de animales sociales (Maturana, 1987).
Cules son lo ordenes de evolucin a que pertenece el hombre?
Que factor influye en la aparicin del lenguaje?
Cules son las caractersticas principales de los homnidos
La evolucin y la tecnologa
Esta temtica la orientaremos a plantear otro aspecto de la biologa humana y es su relacin con la
tecnologa, en especial desde la relacin contempornea del hombre y su inevitable ambiente
tecnolgico.
El instrumento tambin plantea para el hombre una cuestin sobre su naturaleza. Las
maquinas desde sus aparicin suscitaron para el hombre la inquietud de si lo reemplazaran, lo
eliminaran o lo subordinaran.
Bruce Mazlish en su libro The fourth discontinuity, nos propone que los humanos y las
maquinas co-evolucionan, en suma nuestro futuro evolutivo involucra a los robots con inteligencia
artificial como una especie ms:
My thesis has been that man is on the threshold of breaking past the discontinuity
between himself and machines. In one part, this is because man now can perceive his
own evolution as inextricably inter- woven with his use and development of tools, of
which the modern machine is only the furthest extrapolation. We cannot think any
longer of man without a machine. In another part, this is because mod- ern man
perceives that the same scientific concepts help explain the workings of himself and of
his machines and that the evolution of matter-from the basic building blocks of
hydrogen turning into helium in the distant stars, then fusing into carbon nuclei and on
up to iron, and then exploding into space, which has resulted in our solar system-
continues on earth in terms of the same carbon atoms and their intricate patterns into
the structure of organic life. And now into the archi- tecture of our thinking machine
(MAZLISH, 1967. p.14)
El argumento central del libro La cuarta discontinuidad, se sostiene en la afirmacion de
freud sobre las tres heridas a las concepciones de el ego humano, la primera con Copernico al
destruir el geocentrismo, la segunda de Darwin al acabar nuestra filiacion divina y emparentarnos
con loso monos y la causada por l con el descubrimento de la actividad inconciente en nuestra
mente, Mazzlish las llama discontinuidades y estariamos en presencia de la cuarta con esta nueva
fase evolutiva de las maquinas consistente en un desarrollo de la inteligencia tecnologica.
Mas alla de la certeza o no de los planteamientos de Maslish, si nos indica un aspecto
fundamental de la naturaleza humana, su relacion con la herramienta, muestra como iniciaeste
proceso con la imagen del animal-maquina con descartes, en esta epoca el cuerpo era un aparato de
relojeria, describe tambien la aparicion de las maquinas logicas de calcular en el siglo IXX que
darian origen a los softwares y computadores contemporaneos, y expone citando a Shery turkle,
como efectivamente los comtemporaneos habitamos una ambiente tecnologico y podemos construir
segundas identidades en nuestros aparatos de computacion. Al respecto dice Turkle
We come to see ourselves differently as we catch sight of our images in the mirror of the
machine. Over a decade ago, when Ifirst called the computer a secon self, these
identity transforming relationships were most usully one-on-one, aperson alone with a
machine. () A rapidly expanding system of networks, collectively known as the
internet, links millions of people together en new spaces that are changing the way we
think, the nature of our sexuality, the form of our comunities, our very identities. In
ciberspace, we learning to live in virtual worlds. (Turkle, 1999, p. 643)
Tenemos en conclusin dos aspectos centrales de la dimensin humana en su relacin con
la tecnologa el primero su desarrollo de artefactos cada vez mas independientes de sus creadores y
segundo la proyeccin inevitable de nuestra conciencia en ellos de manera que las maquinas
surgidas con la revolucin industrial son quiz el siguiente estadio evolutivo de la humanidad con
nuevo ambiente de adaptacin que se llama ahora el ciberespacio una fase mas de la biologa
humana.
Cules son la cuatro discontinuidades segun Mazlish?
En que consiste la cuarta discontinuidad?
Como ha cambiado la relacin con el computador?
La sociobiologa
En esta temtica conoceremos los argumentos de la sociobiologa que ha contribuido en gran
medida a formular la cuestin sobre la naturaleza humana y sus orgenes.
La socio biologa surgida en el cruce de las ciencias sociales con la biologa y la etologa,
adems los desarrollos cientficos de la originados desde la gentica posibilitaron su
fortalecimiento. Su propsito es explicar las bases biolgicas del comportamiento humano, de modo
que en su programa le asiste encontrar la gentica de la cultura, cules son los ncleos de
programacin biolgica de las emociones como el amor la agresin el comportamiento solidario y
el sexo.
Sin embargo la socio biologa en clava sus orgenes ya en las concepciones organicistas del
siglo IXX en Europa, en aquella poca autores como Herbert Spencer en su Darwinismo social
sostenan la teora de que la sociedad era un sistema anlogo a un organismo vivo, leyes de los
organismos como la diferenciacin de funciones para cada rgano, o su integracin y desarrollo en
organismos mas complejos eran la metfora de las sociedades en el siglo IXX.
The growth of a large business is merely a survival of the fittest () The American
Beauty Rose can be produced in the splendor and fragrance which bring cheer to its
beholder only by sacrificing the early buds which grow up around it. This is not an evil
tendency in business. It is merely the working-out of a law of nature and a law of God.
John D Rockefeller (En Against "Sociobiology", 1975)
Asi, el zologo Edward Wilson en el siglo XX funda la socio biologa son base en sus
estudio sobre la conducta animal, el termino lo uso en su libro The new sntesis en 1975. Sus
anlisis del altruismo en los organismos le permita concluir una relacin entre adaptacin
ambiental y cambio gentico adaptativo. La socio biologa provee argumentos para relacionar la
inteligencia con la gentica, su premisa se funda en una interaccin compleja entre individuos
medio social y ambiente natural que seleccionara al cabo la gentica adecuada para organismos
mejor adaptados. Aunque es una disciplina con orgenes biolgicos su saber entrecruza a la
antropologa, la etologa, la sociologa y la gentica.
Sin embargo a pesar de sus xitos explicativos la socio biologa ha sido fuertemente atacada
desde las ciencias sociales, critican sus nexos ideolgicos con nociones de determinismos genticos
de raza y justificaciones de la desigualdad y el autoritarismo con base en el argumento altruista, o la
excusa de las formas competitivas del capitalismo, a todo ello antroplogos como Barrow sostienen
que la cultura y la biologa estn enlazados pero son conceptualmente procesos distintos:
()Because biological and cultural evolution are two linked but conceptually distinct
processes, sociobiology is more readily applied to the evolution of cultural capacity
than to contemporary cultural behavior() can we fail to apply it to human behavior?
Evolutionary biology's applicability to every species but our own is unchallenged; how
do we claim that it is irrelevant to our own species (as does Sahlins [1976]) without
camping out with the anti-evolutionary creationists for whom man and beast must
forever be separated by the latterxs lack of a soul? If the occasional lapses into
"nothing-butism" of the sociobiologists are to be lamented, those who would reduce the
new evolutionary bio- logy to no more than a resurgence of the dark pseudobiology of
the Nazis or the influence of capitalism on biological thought are equally at fault. Nor
can it be charged (as we will see below in the section on "Mechanisms") that
sociobiology is necessarily tied to outmoded ideas of the rigid genetic determination of
behavior. Sociobiology can and must be applied to our species, but carefusly applied.
The two chief problems involve the uncertainty of sociobiological prediction and the
uniqueness of hominid ecological adaptation (Barkow, 1978, p. 5).
En que consiste la sociobiologia?
Cules son las crticas a que es sometida?
El cuerpo en la cultura
El cuerpo es el concepto biolgico concreto de nuestra naturaleza humana, cuando pensamos en el
cuerpo consideramos un conjunto de rganos estructurados por sistema de funciones respiratorias
circulatorias, nerviosas etc. Referirse a la biologa humana significa entonces orientarse al soporte
vivo de nuestras ideas.
En tanto la socio biologa concepta el cuerpo como una estructura sobre la cual se
articulan las reglas epigeneticas del comportamiento, donde se integran el ego y las relaciones
sociales, la direccin constructivista del anlisis cultural consideran al cuerpo un elemento de la cultura
y no una cosa biolgica. El cuerpo es modulado de acuerdo a las interpretaciones de cada contexto
cultural, de modo que la existencia biolgica es solo el relato de una de las tantas culturas existentes en
la humanidad. La biologa no esta fuera o precedente a la cultura esta al interior de ella.
En todo caso, la entrada del cuerpo en las preguntas que han ocupado a las humanidades
desde que inauguraron su pregunta por la condicin de la humanidad es reciente. Las ciencias
sociales herederas de una divisin anatmica entre cuerpo y mente configurada por dualidad
cartesiana, casi siempre dejo el tema del cuerpo, a la biologa. No obstante el tema del cuerpo
resurgi en concepciones como la foucaltiana la cual en bsqueda de la relacin saber-poder se
encontr con el cuerpo en el campo de liza de las prcticas que ligaban al poder con el saber.
Tambin autores como Mary Douglas conciben al cuerpo como una entidad simblica
mediadora de los cdigos de la cultura, los cuerpos humanos estn ordenados taxonomizado y
clasificados de acuerdo a los valores negativos o positivos de los mundos simblicos de cada
sociedad. La manera como el cuerpo fsico es apreciado esta configurado por el cuerpo social, una
circularidad constante entre las categoras de significacin del cuerpo social y las maneras como es
experimentado el cuerpo individual (1973).
En los estudios de Bourdieu por ejm el cuerpo es portador de la clase social, todo individuo esta
estructurado en los espacios sociales denominados campos en estos los cuerpos son modulados a
travs de los capitales simblicos de las clases sociales transmitidos en los procesos de socializacin
desde la primera infancia (1984).
Lo fundamental para retener en esta perspectiva constructivista para el modo biolgico del
hombre es que all se niega cualquier posibilidad de percibir la naturaleza biolgica humana por
fuera de la cultura, su argumento es sencillo pero muy fuerte, y es que el hombre no puede salir de
su cultura para ver lo que hay detrs de ella, puesto que su mundo es cultural no tiene modo de
desprenderse de ella sin desprenderse de si mismo, es un poco como la muerte, para saber de su
mundo debemos morirnos, pero muertos no podemos saber de ella; para saber del mundo mas all
de la cultura debemos abandonar el saber de la cultura, pero si lo abandonamos, Cmo podemos
saber?
Qu piensa el constructivismo acerca del cuerpo?
Los cuerpos son fabricaciones de la historia social?
La evolucin de la evolucin
En la ltima parada de este recorrido por los aspectos de la naturaleza humana desde las
dimensiones y puntos de vista biolgicos, recogeremos el eje central del debate biologa-
humanidad. La teora de la evolucin es un sostn vigoroso de la mirada cientfica sobre el
desarrollo de la humanidad, sin embargo el tema de cuanto influye la biologa en la cultura humana,
incluso si puede argumentarse su determinacin, es un debate que enfrenta a biologicictas contra
culturalistas, veamos algunos puntos importantes de ese debate:
Puntos biologicistas: Uno, existen grupos humanos genticamente puros o sin mezcla, por lo tanto
puede sostenerse la superioridad de unos sobre otros en funcin de su procedencia racial; dos, la
inteligencia es una herencia transmitida genticamente; tres las estructuras sociales son
inevitablemente desiguales por una condicin de la biologa humana; cuatro, las diferencias
hombre-mujer estn genticamente ordenadas.
Puntos culturalistas: Uno, el concepto raza carece de significacin cientfica, solo el 8% de toda
la variacin gentica humana es interregional, el 85 % de la variacin sucede al interior de las
poblaciones, por ende no hay razas puras, las poblaciones son construcciones culturales o etnias;
dos, los caracteres adquiridos no se transmiten genticamente de generacin a generacin, la
inteligencia es un producto cultural y depende de factores ambientales; tres, la desigualdad es la
expresin de la forma de pensar de un grupo social de acuerdo a los criterios de valor de su
ordenamiento cultural; cuatro, las diferencias de genero son el resultado de categoras socializadas
y depende de cada comunidad (Association American Anthropological, 1998).
Adam Kuper antroplogo britnico, resea la discusin en The chosen primate (el primate
elegido), donde en suma, las posiciones del debate se resumen en dos argumentos enfrentados: en
una esquina, la gentica es la base material para el comportamiento de la humanidad y por lo tanto
las humanidades son una rama de la biologa; y en la otra, todo relato de la historia humana es un
mito creado por culturas puntuales en circunstancias concretas:
The biological party argues that there is a universal human nature, genetically
transmitted, largely shared with other primates, and with proven evolutionary
advantages. Human cultura is just a more sophisticated versin of chimpanzee cultura;
it follows the grain of our biological nedds and isntincts. Human beings wear their
cultura lightly.
Their opponents emphasize human adaptability, the great differences in customs and
institutions between comunities, the autonomous trajectories of cultural heritage. They
remind us that because we know something about ourselves, we can also think about
changing our ways. That may even be the truest measure of our uniqueness. (Adam,
1994., p. 6)
Sin embargo, argumenta Kuper, una tercera argumentacin reconcilia las dos posiciones, e insiste
en afirmar la co-construccion de la naturaleza humana desde las orillas biolgicas en interaccin
con los ambientes socioculturales. Tambin seala como por ejemplo la teora de Darwin fue
resultado de sus lecturas de tericos sociales como Spencer, Malthus, de donde tomo las ideas de
competicin y poblaciones, y encara las connotaciones polticas de la discusin.
Qu argumentos se dan en el debate biologa-Cultura?
Que puntos centrales en la discusin seala Kuper?
Como ejercicio de trabajo colaborativo, imagnense y describan la transformacin evolutiva
de un feto en el vientre materno como puede evolucionar hasta poder crecer, adquirir
pensamientos que juzgamos inteligentes, y hacerse miembro de una comunidad
CAPITULO 3:
El hombre y la cultura
Nuestro objetivo en este ultimo
capitulo de la unidad Qu es el
hombre? Se orientar a describir y
exponer el ser del hombre desde la
cultura, fenmeno central de la
problemtica humana en el saber
antropolgico.
Los componentes culturales de la
naturaleza humana, lo hemos sugerido
en los temas anteriores, estn
inextricablemente ligados al ser del
hombre. Nuestra especie inicia en la
corriente de la vida un atributo identificable por dominante, ha creado un lugar simblico,
es decir un mundo donde los recursos materiales son insumo para encarnar las imagenes de
su mundo mental, el mundo de los humanos esl mundo de los simbolos, el mundo de la
Fuente: http://img225.imageshack.us/img225/8463/sidrongf2.jpghttp://img225
cultura, un artefacto fabricado por ellos, que a su vez les fabrica, veamos el carcter
paradojico, de mutua implicacin entre la comunidad humana y la cultura, comenzaremos
por el mito y el rito, pensaremos como se construye el otro en la cultura, pasaremos por las
teoras de la cultura, aprenderemos de la etnografa, y llegaremos a las tcnicas
etnograficas usadas por los profesionales de la antropologa.
Mito y rito, formas de explicacin del mundo
Los mitos y los ritos han interpretados de distintas formas a lo largo de la antropologa, su
conceptualizacin ha devenido desde un carcter pre-cientfico, pre-lgico, y fantasioso, con
funciones de control conservacin del orden primitivo de los grupos humanos, hasta quienes lo han
conceptuado como fundamento esencial de todas la culturas humanas -incluyendo las europeas-,
dinmico, estructurante y siempre actualizable.
La viejas escuelas funcionalistas como su nombre lo indica- buscaba las funciones que
posibilitaban el orden del sistema social, en una analoga con las ciencias fsicas, las culturas eran
sistemas de equilibrio. Los mitos y ritos cumplan para las culturas la funcin de mantener el orden
del sistema, the mith serves to spur obediences to the rules, customs, and institutions of society,
como aseguraba Malinowski en su libro Mith an primitive, Psichology en 1926.
Aquellas interpretaciones, presuman tambin que los mitos y ritos pertenecan a las
culturas primitivas, pues el ambiente evolucionista de la poca, organizaba los grupos humanos
desde las formas primitivas carentes de razn y civilizacin hasta las sociedades modernas cuyo
orden, tena como eje la razn y la ciencia.
Pero el tema del mito y el rito es mas complejo, se relaciona al nivel ontico con la
experiencia humana de lo sagrado (ELIADE M. , 1969), el misterio o lo inefable; a nivel
existencial con las fuerzas fundamentales de la subjetividad humana o su conviccin de lo real, el
espacio-tiempo; y a nivel social con los tejidos de intercambio y sustento comunitario que organizan
y hacen razonable la vida.
Mircea Eliade nos hace una exposicin del mito y el ritual, como si estos fueran una
maquina del tiempo, el mito accede a travs del rito a los orgenes del mundo, de tal manera que
este es reorganizado constantemente de las imgenes arquetpicas que mito contiene.
Personalmente, la definicin que me parece menos imperfecta, por ser la ms
amplia, es la siguiente: el mito cuenta una historia sagrada; relata un
acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso
de los comienzos. Dicho de otro modo: el mito cuenta cmo, gracias a las
hazaas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea
sta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una
especie vegetal, un comportamiento humano, una institucin. Es, pues, siempre
el relato de una creacin: se narra cmo algo ha sido producido, ha
comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se
ha manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son Seres
Sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo
prestigioso de los comienzos.Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y
desvelan la sacralidad (o simplemente la sobre-naturalidad) de sus obras. En
suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramticas, irrupciones de lo
sagrado (o de lo sobrenatural) en el Mundo. Es esta irrupcin de lo sagrado
la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy da. Ms
an: el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a
consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales. (ELIADE M. ,
1963, p. 7)
En suma el mito es discurso primordial pero discurso vivo, es imagen fundamental,
la palabra es su medio pero no es la palabra ofrece una ordenacin fundamental de la
realidad humana ni superior ni inferior a la racionalidad (DUCH, 1998), el rito es su
practica su puesta en juego, su repeticin arcana en el mundo vivencial o del ahora, su
espacio-tiempo es circular, se incurva sobre si mismo.
Qu es el mito segn Eliade?
Qu es el rito?
Cmo se interpretaba tradicionalmente el mito?
Construccin del otro desde la cultura
El otro, el extranjero le llamaba el socilogo Alfred Schutz, para todo comunidad la experiencia de
tanto lo otro como del otro es un acontecimiento al interior de su orden diario. Pero tambin se
relaciona con lo cercano y lo lejano, tanto en el tiempo como en el espacio, con lo que somos y lo
que no somos, o lo que podramos ser, el limite o el umbral de lo radicalmente no-nosotros y
nuestra identidad. La antropologa, arguye Marc Auge, surgi entre lo cercano y el afuera, la
etnologa en le siglo IXX quedo perpleja ante la copiosidad de mundos humanos pero de otros
lugares simblicos; paradjicamente el llamado colonialismo antropolgico hizo surgir a las
diferencias a montn en la imagen de humanidad que tenia occidente, la antropologa es el intento
por saber del otro, as lo resea Tierney en su articulo The Anthropology of the Other in the Age of
Supermodernity, la antropologa mira the other in the present ( Auge en OHNUKI-Tierney, 1996 )
en contraste con la historia que lo trata en el pasado, al otro y la identidad que surge por oposicin
en quien mira la cultura.
Con Clifford geertz la manera como las culturas construyen el otro encontr una
argumentacin sostenida en las culturas como sistemas simblicos o tramas de significacin
entrelazadas y materializadas en cada contexto, as el antroplogo encuentra en las culturas textos
para leer pero a su vez que requiere involucrarse en la cultura para leerla, su lectura es una
interpretacin por lo tanto una escritura de la cultura. Entonces mas una descripcin objetiva de las
formas de una cultura lo que se da entre antroplogo y grupos sociales es la revelacin de una
diferencia entre otros recprocos, con smbolos clave de interpretacin proporcionados por sus
propias culturas.
Hoy da, todos somos nativos, y cualquiera que no se halle muy prximo a
nosotros es un extico. Lo que en una poca pareca ser una cuestin de
averiguar si los salvajes podan distinguir el hecho de la fantasa, ahora parece
ser una cuestin de averiguar cmo los otros, a travs del mar o al final del
pasillo, organizan su mundo significativo () Verse como otros nos ven puede ser
revelador. Ver a otros como compartiendo su naturaleza con nosotros es una gran
muestra de honestidad. Pero lo ms difcil de lograr es vernos a nosotros entre los
otros, como un ejemplo local de las formas que la vida humana ha tomado localmente,
un caso entre los casos, un mundo entre los mundos, esa medida de la mente, sin la cual
la objetividad viene a ser autocongratulacin y falsa tolerancia (GEERTZ, 1983, pg.
16)
En suma, el mundo contemporneo es un mundo donde una persona o comunidad es un otro
entre otros, por ello mismo todo conocimiento es local, no hay una verdad universal de lo humano,
y la construccin del otro en la cultura es precisamente el mecanismo operatorio mediante el cual
un grupo o individuo le es posible saber, el conocimiento surge en la frontera de la cultura donde se
encuentra con lo distinto; el espritu universal humano no seria mas que un provincianismo, pues el
saber de si mismo solo surge en el encuentro con el saber del diferente.
Qu significado tiene para la antropologa el saber del otro?
Cul es la forma caracterstica del saber antropolgico?
Qu significado tiene la construccin del otro para una cultura?
La historia de las teoras de la cultura
La cultura ha tenido teoras variadas para dar cuenta de su funcionamiento, lo que significa y los
elementos que la componen; hacer una genealoga exhaustiva de los modelos de explicacin de la
cultura es una tarea que excede esta leccin, pero haremos una gnesis en tres corrientes en donde
se agrupan la mayora de a antropologa e indicaremos cronolgicamente los autores mas
destacados de la antropologa localizndolos en cada escuela.
Como ya hemos visto en las anteriores temticas las concepciones acerca de la naturaleza
humana han oscilado entre su naturaleza orgnica cultural o complementada por ambas, pues la
historia de las teoras de la cultura reflejan esa discusin: la fundamental una oposicin entre
naturaleza y cultura.
La antropologa del siglo IXX tendi las lneas bsicas de las escuelas antropolgicas que
hoy en da continan en debate con mltiples matices. Hizo equivalentes la cultura y la
civilizacin, la imagen de una naturaleza humana universal cuya representante modlica era la
sociedad europea, llevo a clasificar a los grupos humanos de acuerdo a estadios desde el orden
primitivo hasta el orden civilizado, la cultura fue entendida como perfeccionamiento tanto como
progreso espiritual de los pueblos y los individuos, sin embargo aunque esta fue la imagen reinante
no impidi el surgimiento de otros modelos, veamos tres de los modos generales de ver la cultura:
Uno: los evolucionistas como Tylor sostenan que la cultura era un conjunto de hbitos,
instrumentos, y formas del pensamiento humano que respondan a pautas de desarrollo observables,
la cultura es susceptible de estudiar como un objeto as como se caracterizaba a las especies
biolgicas para ser taxonomizadas. Estudiarlas era buscar las leyes de su funcionamiento y
desarrollo y ordenarlas de la menos a la ms civilizada.
Dos: los culturalistas como Boas o como Weber ya empezaron a pluralizar la palabra
cultura. Tambin llamado relativismo cultural esta teora arguye que las culturas dependen del
espacio geogrfico y tiempo histrico en la cual surge y los criterios para comprenderla solo pueden
darse una vez se haya realizado una documentacin etnogrfica suficiente. Pero su premisa consiste
en que las culturas son sistemas sobre-biolgicos y antes que describirlas se debe comprender el
conjunto de sus significados.
Tres: los estructural funcionalistas como Malinowsky consideraron que la cultura era un
sistema funcional ordenado, por lo tanto la cuestin resida en determinar que funcin cumpla cada
estructura al interior de ese sistema cultural, las instituciones al interior de la cultura cumplan
entonces la misin de conservar el orden, y los individuos son tutelados por ese sistema de valores y
normas ajeno a ellos; en esta corriente se pude incluir Radclife Brown, Pritchard, y a los socilogos
Parsonns y Durkheim. Levi straus represent un espacio independiente de los estructuralismos toda
que vez que fundo su trabajo terico en el lingista estructuralista Saussure y a partir de all
construyo su teora sobre las estructuras elementales de las culturas.
Citadas estas tres lneas de la explicacin de las culturas, podemos acercarnos a los matices
contemporneos:
El relativismo cultural da vida a la antropologa simblica defendida por Clifford Geertz,
quien plantea que las culturas son redes de significacin contextuales y compuestas por conjuntos
de smbolos que medan la relacin de la comunidad cultural con su entorno. Esta perspectiva
promueve una mirada semitica de la cultura, o como textos legibles a partir de los sistemas de
signos que la componen
De las corriente evolucionista surge el materialismo cultural Marx fue una especie
evolucionista representado por Marvin Harris, cuya explicacin de la cultura se funda en las
condiciones de infraestructura tecnolgica, econmica, modos de produccin histricos, y
determinaciones geogrficas de un grupo social, aunque incluir en la perspectiva marxista el las
culturas serian aparatos ideolgicos mediante las cuales se reproduce la desigualdad social.
Tambin las formas neo evolucionistas ligadas a explicaciones naturalistas de la ecologa y la
sociobiologa son parte de aquella corriente.
En general las teoras de la cultura han compartido la necesidad de listar en dos grupos los
elementos de una cultura, los concretos y los simblicos; en los primeros estaran los hbitos
instrumentos, vestidos, vivienda, geografa y productos, y en los simblicos, el arte, lenguaje,
religin, esferas analticamente diferenciadas pero prcticamente mezcladas dentro de los grupos
humanos.
Qu corrientes antropolgicas pueden esquematizarse?
Como se articulan las corrientes aqu mencionadas con las perspectivas sobre la
naturaleza humana?
La etnografa
La metodologa etnogrfica es un mtodo fundamental en la antropologa simblica. En los
principios de la antropologa la etnografa estaba separada recluida al trabajo practico de los
viajeros quienes describan los pueblos. Literalmente escritura de los pueblos, la etnografa se fue
integrando al trabajo antropolgico mismo y paso de una sencilla tcnica de recoleccion de
informacin a ser el eje central de la practica antropolgica, incluso se formula una nueva ciencia
basada en las concepciones de la etnografa llamada etnologa. Atkinson es quien nos plantea una
descripcin ms detallada de lo que es la etnografa:
QU ES LA ETNOGRAFA?
En los ltimos aos, entre los investigadores de varios campos ha crecido el
inters; tanto terico como prctico, por la etnografa. En gran medida, ello se
debe a la desilusin provocada por los mtodos cuantitativos, mtodos que han
detentado durante mucho tiempo una posicin dominante en la mayor parte de
las ciencias sociales. De todas formas, es propio de la naturaleza de los
movimientos de oposicin que su cohesin sea ms negativa que positiva: todo
el mundo est ms o menos de acuerdo en qu es a lo que hay que oponerse,
pero hay menos acuerdo en la concepcin de alternativas. As, a lo largo de los
numerosos campos en que ha sido propuesta la etnografa, o a veces algo
parecido a ella, podemos encontrar diferencias considerables en cuanto a las
prescripciones y a la propia prctica. Existe desacuerdo sobre si la
caracterstica distintiva de la etnografa es el registro del conocimiento cultural
(Spradley, 1980), la investigacin detallada de padrones de interaccin social
(Gumperz, 1981) o el anlisis holstico de sociedades (Lutz, 1981). Algunas
veces la etnografa se define como esencialmente descriptiva, otras veces como
una forma de registrar narrativas orales (Walker, 1981); como contraste, slo
ocasionalmente se pone cl nfasis en el desarrollo y verificacin de teoras
(Glaser y Strauss, 1967; Denzin, 1978). () para nosotros, la etnografa (o su
trmino cognado, observacin participante) simplemente es un mtodo de
investigacin social, aunque sea de un tipo poco comn puesto que trabaja con
una amplia gama de fuentes de informacin. El etngrafo, o la etngrafa,
participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de
personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa,
escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de
datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que l o ella han elegido
estudiar (ATKINSON, 1995. p.2)
O en los trminos de Geertz:
la etnografa es descripcin densa. Lo que en realidad encara el etngrafo (salvo
cuando est entregado la ms automtica de las rutinas que es la recoleccin de datos)
es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales estn
superpuestas o enlazadas entre s, estructuras que son al mismo tiempo extraas,
irregulares, no explcitas, y a las cuales el etngrafo debe ingeniarse de alguna manera,
para captarlas primero y para explicarlas despus. Y esto ocurre hasta en los niveles de
trabajo ms vulgares y rutinarios de su actividad: entrevistar a informantes, observar
ritos, elicitar trminos de parentesco, establecer lmites de propiedad, hacer censo de
casas...escribir su diario. Hacer etnografa es como tratar de leer (en el sentido de
"interpretar un texto") un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de
incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y adems
escrito, no en las grafas convencionales de representacin sonora, sino en ejemplos
voltiles de conducta modelada.
En sntesis la etnografa es una metodologia central para la antropologa, es
fundamentalmente un mtodo con el cual se realiza una prctica descriptiva y comprensiva
de la observacin y descripcin de los grupos sociales.
Qu es la etnografa segn Atkinson?
Como acta un etngrafo segn Atkinson?
Las tcnicas etnogrficas
Como vimos en la etapa anterior
la etnografa es la posicin
conceptual de la perspectiva
antropolgica acerca de la
reflexin sobre los grupos
humanos, pero tambin es una
practica de recoleccin y
consecucin de la datos. Para el
etngrafo las estrategias de
realizacin de su etnografa son
variadas, sealemos la estrategia
bsica usada en el trabajo de
campo y tcnicas bsicas para la
realizacin de una etnografa.
Estrategias
Observacin participante: el propsito de la observacin participante es involucrarse en el universo
cultural de un grupo para distinguir sus particularidades en el ejercicio de aprender de ellas (
Atkinson, 1995 p. 13) Tiene dos momentos complementarios, el primero el convivir con el grupo
participando de sus actividades rer, jugar trabajar con el grupo y segundo el momento de escritura
de la experiencia diaria, por ello es un doble rol, el de participante y el de observador, un ejemplo
de este modo de investigacin es La historia doble de la costa, (BORDA, 1984 ).
Poco despus de haberme instalado en
Omarakana empec a tomar parte, de alguna
manera, en la vida del poblado, a esperar con
impaciencia los acontecimientos importantes
o las festividades, a tomarme inters personal
por los chismes y por el desenvolvimiento de
los pequeos incidentes pueblerinos; cada
maana al despertar, el da se me presentaba
ms o menos como para un indgena (...) Las
peleas, las bromas, las escenas familiares, los
sucesos en general triviales y a veces
dramticos, pero siempre significativos,
formaban parte de la atmsfera de mi vida
diaria tanto como de la suya (...) Ms
avanzado el da, cualquier cosa que sucediese
me coga cerca y no haba ninguna
posibilidad de que nada escapara a mi
atencin (Malinowski, 1961 p, 25).
Observacin no participante: La no participacin es una estrategia en la etnografa, consiste en
mantener una distancia prudente entre el grupo cultural a describir y quien investiga. Ello supone
una no exposicin a la influencia de los pareceres y practicas del grupo cultural de modo que el
investigador pueda registrar de manera objetiva el acontecer de la vida del grupo. EL ejemplo
clsico de esta forma de investigacin es el trabajo de Malinowski: Los argonautas del pacifico
Tcnicas
Diario de campo: Es bsicamente el lugar de registro de los datos obtenidos por el investigador en
su trabajo de campo, este diario se divide habitualmente en dos temas, el primero, la informacin
objetiva del investigador (datos, relaciones y conjeturas) y segundo las impresiones subjetivas del
investigador (sensaciones, opiniones, emociones). Habitualmente se establece una gua de
observacin con base en descriptores temticos basados en los propsitos de investigacin, se anota
la hora, el lugar y la situacin (GUBER, 2001).
Entrevista: Se realiza de varias formas que oscilan entre lo formal y lo informal donde la regla es la
buena comunicacin (Cicourel 1973 en GUBER, 2001 p.18). La entrevista estructurada es un
cuestionario de preguntas cerradas donde se obtiene informacin bsica o cuantitativa de la
comunidad; la entrevista semi-estructurada es un cuestionario de preguntas abiertas; la entrevista
abierta dirigida es una conversacin con tpicos preestablecidos para preguntar sin formulario y con
audiograbadora y la entrevista abierta no dirigida consistente en conversar sin temas a priori
dejando que el ritmo de la charla active cada intercambio verbal tambin se registra con audio o
videograbadora.
Como vemos las tcnicas etnogrficas estn organizadas segn su grado de flexibilidad para la
recoleccin de los datos que deseemos registrar: interacciones, comportamientos, gestos,
enunciados, etc. Sin embargo, sin olvidar la discusin que atravesado esta unidad, la pregunta por
Qu es el hombre? Las tcnicas etnogrficas son los instrumentos prcticos como la antropologa
ha obtenido la informacin de las comunidades, pueblos o etnias para dar cuenta de ese interrogante
fundamental; de modo que sea posible, en ese mirarnos a travs de los otros como nosotros,
proponer una respuesta acerca de la naturaleza humana.
Que es la observacin participante?
Cmo se divide un diario de campo?
Como ejercicio el estudiante escoger una situacin social de una cotidianidad para l
desconocida y har un registro con tcnicas etnogrficas.
UNIDAD DOS
CULES SON LOS ESCENARIOS
DE INTERACCIN DEL HOMBRE
DESDE LA CULTURA?
Fuente: http://blog.imedexchange.com/images/LuckyOliver-1696379-blog-networking.jpg
CAPITULO 1:
El hombre y sus circuitos simblicos
Recordemos un poco como en la unidad anterior conversando sobre la pregunta que es el
hombre, nos hicimos a un debate central a cerca de la naturaleza humana, la sensacin de
incompletud y como la biologa y la cultura se han enfrentado o terciado para resolver esa
problematicidad fundamental de nuestro ser humano.
Sin embargo, si nuestro cuerpo y mente son de naturaleza distinta, aun no lo
aclaramos, si somos sustancia pensante y material bioqumico en interaccin, tampoco lo
sabemos. Lo que si sabemos y a diario vivimos es nuestra corporalidad en un flujo de
interacciones humanas situadas en escenarios que tejen contextos sociales de existencia
asociados a una rede smbolos en intercambio, que convencionalmente denominamos
cultura; con ese santo sea, entramos en este capitulo, al hombre y sus circuitos simblicos,
comenzaremos por los sistemas simblicos de esa red, lo relacionaremos con el tema de lo
virtual y lo real, avanzaremos hacia los sentidos de lo espiritual, reflexionaremos sobre el
sentido de la globalizacin y finalizaremos con el desarrollo de la comunicacin
humana.
Sistemas simblicos
Los sistemas simblicos son una red de mecanismos extracorporales articulados a la corporalidad.
Mecanismos cuyo funcionamiento son cdigos o estructuras de signos que constituyen los modos
de relacin entre las personas. The language, the art, the religion, science, is instruments of
knowledge and construction of the world of the objects (BOURDIEU, 2000 p. 68). Los sistemas
simblicos integran los miembros de una colectividad social, condicionando la reproduccin del
grupo mismo, es decir las formas de pensar actuar sentir que se prolongaran en las distintas
generaciones. Lo que evidentemente significa que las estructuras de desigualdad social o ejercicio
del poder tienen como condicin el poder de integracin de los sistemas simblicos.
Esos esquemas de integracin suponen procesos de comunicacin para constituir un
sentido de realidad del mundo, que incluye nuestras nociones ticas, estticas y lgicas para nuestro
accionar social. En los trminos de Pierre Bourdieu, son estructuras estructurantes de las
sociedades.
Sin embargo los sistemas simblicos no son mbitos ms all de las personas sino que son
producidos en las relaciones entre miembros de los grupos sociales. La ciencia el arte la religin o
el lenguaje son estructuras producto de las practicas de mucho tiempo de una colectividad. Las
prcticas son las interacciones en proceso de grupos y personas para la produccin simblica. La
apropiacin de los recursos y los instrumentos de la produccin simblica determinara la
dominacin de un grupo sobre otro, por ello los grupos son terrenos de lucha por la hegemona en la
COSAS
SIMBOLO
ESPACIO
SIMBOLICO
produccin de bienes simblicos (Bourdieu, p.69). Los bienes simblicos son productos de las
maneras de sentir, pensar, hacer, valorar de las comunidades, que se indican en sus msicas, sus
vestidos, su lenguaje, su comportamiento, sus utensilios, construcciones, etc.
Entonces, recojamos lo dicho hasta ahora: al animal humano difiere de las dems especies
en que no refleja su entorno sino que lo interpreta, esa interpretacin es un producto llamado
smbolo, en la sucesin de ese proceso de interpretaciones relacionadas fabric un espacio
simblico (LORITE, 1982.), all habita. Ese espacio puede categorizarse en sistemas distintos como
la ciencia, el arte, el lenguaje, la religin; pero los caracteriza el ser estructuras de produccin de la
realidad compartida por las personas de un grupo social, carecer o poseer los instrumentos para la
produccin simblica determina las relaciones de poder en el grupo, por ello hay competencia en
los grupos y personas por los instrumentos de produccin simblica, esta se indica en su proceso de
circulacin y consumo en bienes como msicas, libros, vestidos, arquitecturas, lenguajes etc.
INSTRUMENTOS
SIMBOLICOS
COMO
Instrumentos de
construccin del mundo
objetivo
(Ciencia, chamanstica,
tecnologia ,etc)
COMO
Medios de
comunicacin e
interaccion
(lengua,arte,practica,
cdigos ,etc.)
COMO
Instrumento de
dominacin
(Poder, divisin del
trabajo, desigualdad
social)
MECANISMOS DE LOS SISTEMAS SIMBOLICOS PARA PRODUCIR EL ORDEN
CULTURAL EXPRESADO EN
Modos de pensar, sentir, hacer y en
bienes simblicos como: los vestidos, las
msicas, los libros, las viviendas, etc.
Qu son los sistemas simblicos?
Qu funciones realizan los sistemas simblicos?
Cmo se estructuran los sistemas simblicos para producir el orden cultural?
Lo virtual
Vimos en la anterior temtica el carcter simblico del mundo cultural, vimos que es un sistema de
produccin de la realidad de los mundos sociales, tambin que esa produccin cultural teje unos
instrumentos, una circulacin, unos bienes y un consumo; que en suma hay una economa cultural
integrada al sistema econmico general. Pues esa economa cultural ha activado la circulacin del
concepto virtual, asociado a un mundo de intercambios entre personas y materializado por las
Tecnologas de Intercambio y Comunicacin; lo virtual es una dimensin de los escenarios de
relacin social, pero a su vez, segn Pierre levi, representa un cambio en el orden simblico de lo
real.
Que es lo virtual?, como escenario de las tecnologas digitales lo virtual es un mbito de
simulacin electrnica de las cosas en un ordenador para interactuar con las persona, como
escenario de la relaciones sociales lo virtual es un entorno de acciones y representaciones en
intercambio entre individuos mediados por internet o espacio on-line (Hine); como modificacin en
el orden simblico, a diferencia de las definiciones tecnolgicas anteriores, Pierre levi propone que
lo virtual responde a una cualidad intrnseca de lo propiamente humano.
En realidad, segn Levi, lo que ha hecho la tecnologa de informacin a finales siglo XX
ha sido revelar un proceso de lo humano que ha estado caracterizado por la invencin de artefactos
para crear nuevas relaciones con su entorno y lo virtual viene a ser el conjunto problemtico, el
nudo de tendencias o fuerzas que acompaan una situacin, un acontecimiento, un objeto o
cualquier entidad que reclama un proceso de resolucin: la actualizacin (pg. 18)
Ya que la manera como se resuelve lo virtual es la actualizacin, ese procesos lo llama Levi
virtualizacin, la virtualizacin es una fuerza vital de creacin, la caracterstica de la virtualizacin
es su heterogeneidad espacial y temporal, como los intercambios financieros, relaciones de internet
y otros. Otra cualidad es su continuidad interna-externa de modo que las tradicionales separaciones
humanas publico-privado, sujeto-objeto y dems dicotomas se indistinguen; virtualizacin es
entonces un proceso de problematizacin del ser, resolvindola, surgen nuevas formas; hay
virtualizaciones contemporneas de la economa del cuerpo del texto de la humanidad.
En sntesis, segn el autor Pierre Levi, lo virtual es un atributo del ser humano en proceso
de hominizacin, lo denomina virtualizacin, es dinmico fluido desterritorializado y siempre
productor de nuevas formas de lo humano en la tcnica, el lenguaje, las instituciones sociales:
La virtualizacin no es una desrealizacin (la transformacin de una realidad en un
conjunto de posibles), sino una mutacin de identidad, un desplazamiento del centro de
gravedad ontolgico del objeto considerado: en lugar de definirse principalmente por
su actualidad (una solucin), la entidad encuentra as su consistencia esencial en un
campo problemtico. ()Tomemos el caso, muy contemporneo, de la virtualizacin
de una empresa. La organizacin clsica rene a sus empleados en el mismo edificio o
en un conjunto de establecimientos. Cada uno de los empleados ocupa un puesto de
trabajo situado en un lugar preciso y su empleo del tiempo define su horario de trabajo.
Una empresa virtual, por el contrario, hace un uso masivo del teletrabajo, tendiendo a
reemplazar la presencia fsica de sus empleados en los mismos locales por la
participacin en una red de comunicacin electrnica y a usar recursos informticos
que favorecen la cooperacin. En consecuencia, la virtualizacin de la empresa, ms
que una solucin estable, consiste ms en hacer de las coordenadas espacio-temporales
del trabajo un problema siempre planteado que en una solucin estable (PIERRE,
1999, ps. 12,13).
Qu es lo virtual segn Levi?
Cules son las caractersticas de la virtualizacin?
Los sentidos de lo espiritual
Como hemos visto en la leccin acerca de la naturaleza del mito, ste vincula la experiencia
cotidiana del hombre a una narracin de los orgenes que le explican al ser humano su existencia, y
su experiencia. El medio de los mitos es la palabra y la palabra devela la realidad (DUCH, 1998), la
narracin mtica hace relato los vinculos inabarcables con lo universal de las culturas humanas, que
alude o constituye los sentidos de lo espiritual y lo sagrado. En suma la circulacin de la
experiencia espiritual es vital para el tejido que liga a los grupos humanos llmese religin, nueva
era, chamanismos, curanderismos, etc.
El fenmeno espiritual ha sido estudiado por los antroplogos como un sistema de creencias
articulados a procedimientos rituales oficiados por miembros profesionales en las culturas; estos
sistemas de creencias proveen tanto de una visin explicativa del universo, un sostn tico del
cuerpo social que incluye los modos de intercambio comunales y con el ambiente, como de las
funciones de legitimacin social de la autoridad y las instituciones.
De manera especial el antroplogo Arturo escobar ha diferenciado la concepcin
modernizante de la cultura europea, de las culturas indgenas o asiticas porque mientras la
naturaleza se concibe en la modernidad a partir de una separacin entre lo biofsico, lo humano y
lo espiritual. En las comunidades tnicas en gran medida se percibe una continuidad entre estos
tres mundos ( 2002, p. 29). Esta distincin conlleva a un enfoque de lo espiritual como una
dimensin constitutiva de las culturas, de modo que lo espiritual es una escenario fuerzas y de
luchas culturales, es un conflicto en los dominios simblicos por la significacin del mundo que
desean y proyectan los grupos sociales; las luchas religiosas, chamanicas son esfuerzos por
conservar o expandir los territorios simblicos que dan la existencia e identidad a las comunidades.
De esas luchas por los proyecto-mundo desde el dominio simblico hecha narracin es el
enfrentamiento del jefe Seattle al presidente de los EEUU quien escribi una carta donde expreso
su pensamiento por los criterios de desarrollo de la cultura del europeo en su colonizacin de la
tierra indgena:
El gran jefe de Washington envi palabra de que
desea comprar nuestra tierra. () Cmo intentar
comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La
idea nos resulta extraa. Ya que nosotros no poseemos
la frescura del aire o el destello del agua. Cmo
pueden comprarnos esto? Lo decidiremos a tiempo.
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi gente. Cada aguja brillante de
pino, cada ribera arenosa, cada niebla en las maderas oscuras, cada claridad y
zumbido del insecto es santo en la memoria y vivencias de mi gente.
Sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras razones. Una porcin de
muestra tierra es lo mismo para l, que la siguiente; para l, que es un extrao
que viene en la noche y nos arrebata la tierra donde quiera que la necesite. La
tierra no es su hermana sino su enemiga y cuando la ha conquistado se retira de
all. Deja atrs la sepultura de su padre, no le importa. ()Olvida tanto la
sepultura de su padre como el lugar en que naci su hijo. Su apetito devorar la
Tierra y dejar detrs slo un desierto. La sola vista de sus ciudades, llenas de
pnico a los ojos del piel roja. Pero quiz esto es porque el piel roja es un
salvaje y no entiende
Unas pocas horas, unos pocos inviernos y ninguno de los nios de las grandes
tribus, que alguna vez vivieron sobre la Tierra, saldrn para lamentarse de las
tumbas de una gente que tuvo el poder y la esperanza.
Sabemos una cosa que el hombre blanco puede alguna vez descubrir. Nuestro
Dios es su mismo Dios. Ustedes piensan ahora que lo poseen, como desean
poseer nuestra tierra. Pero no puede ser. l es el Dios del hombre y su
compasin es indistinta para el blanco y para el rojo. La Tierra es algo muy
preciado para l, y el detrimento de la Tierra, es una pila de desprecios para el
Creador. A los blancos les puede pasar tambin, quiz pronto, lo que a nuestras
tribus. Continen contaminando su cama y se sofocarn una noche en su propio
desierto.
Cuando los bfalos sean exterminados, los caballos salvajes amansados, la
esquina secreta de la floresta pisada con la esencia de muchos hombres y la
vista rosada de las colinas sazonada de la charla de las esposas donde estar
la maleza? se habr ido Donde estar el guila? se habr ido. Decir adis al
volar al cazar la esencia de la vida empieza a extinguirse(Chief Seattle
1852)
Como interpreta la antropologa lo espiritual?
Cul es la significacin de la carta del jefe Seattle en trminos de interpretacin
antropolgica?
El sentido de mundializacin y globalizacin
Todas las prcticas humanas, se han dado y darn en el marco de su espacio social. Este espacio se
ha vuelto contemporneamente un gran escenario territorial, el mundo en su totalidad ha sido
colonizado por los humanos, el planeta tierra es ahora una representacin concreta en la comunidad
humana, independiente de su etnia y origen.
Varios investigadores sociales sostienen que el mundo esta estructurado por un patrn
global de similaridades culturales, econmicas, polticas y sociales que en general puede llamarse
globalizacin (Wallerstein, 1980; Robertson, 1992; Beck, 1998). Exploremos estos enfoques:
La teora del sistema mundial de Wallerstein afirma que la globalizacin es
fundamentalmente parte de la naturaleza del capitalismo. Inicio en el siglo XVI con la expansin
mercantil europea y en su desarrollo expansin y consolidacin produjo un sistema mundial con una
divisin del trabajo entre pases, distribuidos en el espacio global entre pases de centro de medio y
de periferia, en una pirmide social poltica y cultural determinada por la desigualdad econmica,
de modo que la globalizacin es bsicamente la economa mundial capitalista (Wallersstein en
Beck 1998, p.58).
Por otro lado Robertson enfatiza en que la integracin manifiesta de la humanidad no es
exclusivamente una homogenizacin cultural desde la lgica capitalista. Lo global es un
acercamiento de las localidades, de este modo la globalizacin cultural es una multiculturalidad
local, le llama a este proceso glocalizacion (Robertson en Beck 1998, p. 79) un neologismo que
integra lo local y lo global en un solo termino. Este procesos significa que lo global es concretado
localmente sin lo cual es incomprensible la puesta en marcha de la globalizacin, esta debe ser asida
y localizada por lo tanto no es homognea sino un producto de la tensin y el consenso entre las
diferencias culturales, en suma en la globalizacin todos nosotros somos otros al interior de
nosotros.
Por su para te Ulich beck propone distinguir la globalidad, el globalismo y la globalizacin.
La globalidad alude a la idea de una sociedad mundial condicin sin la cual no se puede pensar el
hombre, sociedad definida como una pluralidad sin unidad ( Beck, 1998, p.31). El globalismo es
una falsa imagen monocausal de lo global desde lo econmico, lo global sera un mercado mundial
donde supone que toda actividad humana puede ser leda como una empresa y asi administrada y
gestionada. La globalizacin es un proceso pluridimensional: ecolgico, cultural, poltico y social,
involucra a los Estados y es un conjunto de procesos en virtud de los cuales se entremezclan e
imbrican mediante actores transnacionales (ibid, p.29)
Concluyamos entonces que la globalizacin puede ser entendida como un conjunto de
procesos econmicos, culturales, sociales y ecolgicos vividos en las sociedades actuales, marcado
por un tejido de interdependencias simblicas y materiales estructuradas por las tecnologas de
informacin y comunicacin y movilizada por agentes transnacionales.
Qu enfoques existen sobre la globalizacin?
Qu dimensiones tiene la globalizacin?
La comunicacin humana
Hasta el momento hemos abordado los temas de lo simblico, lo espiritual, lo virtual, la
globalizacin como sentidos u orientaciones significativas de los circuitos de interaccin humana,
pues por ultimo abordaremos en este capitulo un tema fundamental de la estructura de esos
circuitos: la comunicacin humana.
La palabra comunicar refiere en principio a hacer comn, comunicar entonces es un hecho
social y los seres humanos han hecho sus sociedades comunicndose entre s. La aparicin del
lenguaje suscita controversias entre tericos sociales pero en general se asegura que la necesidad de
la coordinacin en convivencias de grupos y manadas hizo emerger sistemas de seales que
progresivamente adquirieron caractersticas abstractas hasta volverse grafemas y smbolos con un
sistema de reglas autnomas para producir nuevos signos y significados comunicables.
Los antroplogo norteamericano Sapir & Worf creen que los lenguajes de cada cultura
determinan la realidad de lo que perciben sus miembros, el lenguaje no es entonces exclusivamente
un medio de comunicacin como un instrumento sino que al vez es el lugar de la comunidad y la
cultura. Por ello la comunicacin humana es inseparable de sus tecnologas, porque las tecnologas
son el cuerpo prctico de de la relacin material de sus pensamiento con los entornos sociales y
naturales. Por ello cada cultura es una forma de pensamiento hecha lenguaje y concretada por su
tecnologa he aqu un ejemplo de los antroplogos Sapir-Worf de la etnia Hopi:
El hopi concibe el tiempo y el movimiento en el reino objetivo en un sentido puramente
operacional -una cuestin de complejidad y magnitud de las operaciones que conectan
hechos-, de forma que el elemento de tiempo no se separa del elemento de espacio que
entra a formar parte de la operacin, cualquiera que sea aqul. Dos acontecimientos
del pasado ocurrieron hace mucho "tiempo" (la lengua hopi no tiene ninguna palabra
equivalente a nuestro "tiempo") cuando entre ellos han ocurrido muchos movimientos
peridicos fsicos en forma tal que se haya recorrido mucha distancia, o que se haya
acumulado una gran magnitud de manifestacin fsica en cualquier forma ... El hopi,
con su preferencia por los verbos, en contraste con nuestra propia preferencia por los
nombres, convierte perpetuamente nuestras proposiciones sobre las cosas, en
proposiciones sobre los acontecimientos. Lo que ocurre en un pueblo distante si es
actual (objetivo) y no es una conjetura (subjetivo) slo puede conocerse "aqu" ms
tarde. Si no ocurre "en este lugar", no ocurre tampoco "en este tiempo"; ocurre en
"aquel" lugar y en "aquel" tiempo. Tanto el acontecimiento de "aqu", como el de "all"
se encuentran en el reino objetivo, que en general corresponde a nuestro pasado, pero
el acontecimiento de "all" es el ms lejano de lo objetivo, queriendo significar esto,
desde nuestro punto de vista, que est mucho ms lejos en el pasado, como tambin lo
est en el espacio que el acontecimiento de "aqu" (WORF, 1971, p. 79-80)
La comunicacin humana es entonces un hecho evolutivo se envuelve en sus smbolos a
partir del momento gestual, grafico, escrito, de su historia, sus tecnologas hacen parte de sus
comunicaciones con el entorno, en una relacin que establece, constituye y modifica su
pensamiento y corporalidad dependiendo del contexto cultural que habita, el mundo humano es un
mundo de comunicacin (FREIRE, 1973).
Cul es la hiptesis de Sapir-Worf?
Cmo se relaciona la comunicacin el lenguaje y la tecnologa en una cultura?
Como se interpretara el internet segn esta enfoque de Worf?
Capitulo dos
El hombre y la tcnica: naturalizacin
del entorno
El objetivo de este capitulo sera
entender el habitar humano desde la
tecnica. Abordaremos primero los
ambientes de adaptacion humana,
seguiremos con la construccion de sus
herramientas, indagaremos por las
fronteras del cuerpo con la maquina,
entraremos al tema de las redes de computadoras y las redes humanas y arribaremos a los
nuevos territorios de los nuevos exploradores : los hackers. En suma, en el marco de nuestro
gran proposito la pregunta clave es por el lugar antropologico, si en el capitulo anterior se hablo
sobre los circuitos simbolicos en este se recorrera la habitacion humana, sus sitios y herramientas,
porque como afirma Heidegger en su pregunta por la tecnica, sta es el modo de develacion de lo
oculto del ser (1994, p. 11), asi que el habitar es un construir del pensar del lenguaje con nosotros.
Fuente: web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecn...
Adaptacin de ambientes
Teniendo en cuenta que en principio que la relacin humana con el entorno no es transparente sino
que es mediada por el universo simblico de su cultura, la relacin hombre-ambiente es uno su
territorio como medio natural, su sistema simbolico como medio cultural y su comunidad como
medio social. Un poco a la manera como define Marc auge su concepto de lugar antropolgico, el
lugar es histrico puesto que es nudo de tradiciones encarnadas en la memoria de la tierra, es
relacional porque depende delos vnculos entre individuos en una red comunitaria en la cual y por la
cual acta y por ultimo posee identidad, asigna identidades a sus habitantes, el lugar revela sus
secretos y se deja leer solo a sus habitantes, por ello se identifican con l y desde l.
() the organization space and the founding of places, inside a given social group,
comprise one ofe the stakes and one modalities of collective and individual practice.
Collectivities (or who direct them), like their individual members, need to think
simultaneously about identity and relations; and to this end, they need to simbolize the
components of shared identity (shared by the whole of a group), particular identity ( of
a given group of individual inrealtion to others) and singular identity (what makes the
individual or group of individuals different from any other) () (AUGE, 1996, p. 51)
Por otro lado Echeverra, antroplogo espaol, propone una teora de tres entornos.
Consiste en que los procesos de hominizacin se pueden estructurar en tres habitas bsicos: el
entorno natural que supone una relacin cuerpo-entorno directa mediada nicamente por artefactos
orgnicos; el entorno urbano o segundo entorno marca una relacin artefacto medio se ha
complejizado la artificialidad de los medios de accin con el espacio y multitud de artefactos fsicos
hacen puente conectan al hombre con su medio; y arquye que estamos en el tercer entorno al que
llama tele polis cuya caracterstica es que son redes elctronicas y de informacin las que median las
relaciones con el entormo sin necesidad del hbitat natural (ECHEVERRIA, pg. 2). Cada uno de
los entornos se define por ser una interrelacin e interaccin del hombre con su contexto
dependiendo de la distancia fsica de aquella interconexin.
Los grupos humanos entonces han ido apropindose de sus medios fsicos desde sus
procesos de interelacion construyendo no solo una respuesta adaptativa sino tambin un esfera de
artificialidad con su cultura, humanizo los bosques, las montaas, los ros; pero tambin ha urdido
redes de ciudades y ahora con las redes telemticas ha consolidado mundos al interior de los
mundos natural y urbano, que llama ciberespacio sostenido por las redes de computadoras mundial.
Qu es un lugar antropolgico y cuales su caractersticas segn Auge?
Cuales son los tres entornos humanos segn Echeverria?
Construccin de herramientas
De la piedra al computador el hombre ha usado instrumentos para relacionarse con el entorno, la
tecnologa como producto cultural de cada grupo humano se desarrollo como un cuerpo de haceres
y procedimientos articulados a instrumentos con poder de transformacin de la vida humana. La
tcnica es un saber hacer y es un medio para lograr fines seala Heidegger, asi, la tcnica es tanto
una herramienta como una practica humana (HEIDEGGER, 1994).
No es posible desligar los modos de proceder de una cultura de las herramientas que utiliza,
por ello ms que una lnea evolutiva desde lo brbaro a lo civilizado, la herramienta es un
testimonio de los caminos seguidos por una cultura para resolver sus relaciones con el medio.
Desde hace un milln de aos se documentan los primeros piedras utilizadas por homnidos como
herramientas, de entonces el dominio sobre le fuego la domesticacin de la tierra y los animales, la
aparicin de la rueda, el invento de la escritura, la brjula, el Abaco entre los chinos, la mquina de
vapor en la revolucin industrial y el computador en era contempornea con figuran una infinidad
de lneas de complejidad en el desarrollo de la tcnica humana (DUCASSE, 1985).
Pero reiteremos, la tcnica tiene dos versiones el instrumento y el procedimiento, por
ejemplo el taylorismo no es propiamente una herramienta sino un modelo de procedimientos, pero
sin el cual la industrializacin y produccin en serie de la modernidad no seria posible. Por otro
lado como indica Mazlish la herramienta ha coevolucionado con el animal humano (MAZLISH,
1967) en la revolucin industrial se transformo en maquina que fabrica herramientas mas tarde
aparecieron los sistemas informticos que son maquinas de procedimientos o logicas, con soportes
instrumentales: los hardware; restara un siguiente paso evolutivo para estas maquinas de
informacin y seria que se creasen si mismas lo que hace parte de la llamada inteligencia artificial.
En conclusin La tecnologa conforma una interrelacin activa que los antroplogos llaman
sistemas socio-tecnicos, trmino que un principio fue utilizado por la industria para designar la
relacin maquina-obrero. El antroplogo Gunter Rophol resea la teora de los sistemas socio-
tcnicos en su articulo Filosophy of the socio-technical systems:
The notion of the socio-technical system was created in the context of labor studies by
the Tavistock Institute in London about the end of the fifties()The concept of the socio-
technical system was established to stress the reciprocal interrelationship between
humans and machines and to foster the program of shaping both the technical and the
social conditions of work, in such a way that efficiency and humanity would not
contradict each other any longer.() The starting point for designing a theory of socio-
technical systems is the observation that hardly anybody has a general understanding of
the technical society; this applies to laypeople as well as to specialists. Particularly,
engineers tend to ignore the social concerns of their work, and social scientists, on the
other hand, do not know very much about technology and are reluctant to consider the
artificial reality of technical objects. That is the reason why I came to systems theory; I
needed a powerful tool to bring both sides together. So I take the systems model to
describe both social and technical phenomena, persons and machines, the technization
of society and the socialization of technology (GUNTER, 1999).
Cmo se divide la tcnica?
Qu es la tcnica para Heidegger?
Qu es un sistema socio-tcnico?
Fronteras entre el cuerpo y la maquina
Lecciones atrs reflexionando sobre la naturaleza humana encontramos una dicotoma entre
posiciones naturalistas y posiciones culturalistas, lo innato y lo enseado, lo natural y lo construido.
La relacin cuerpo-maquina invoca aquella tensin entre lo natural y lo artificial lo que esta dado y
lo que podemos construir. La maquina es un conjunto de mecanismos en relacin para transforma
energa, es tambin una metfora del mecanicismo de la industriosidad moderna. El cuerpo fue
imbuido tambin de esa metfora e interpretado a su vez como una maquina, el corazn como un
reloj, el cerebro como un conjunto de piones, son imgenes que aun impregnan las
representaciones culturales del cuerpo-maquina.
Los tericos de la complejidad Edgar Morin, Bateson y otros ( 2006), critican a la cultura
moderna el haber escindido al sujeto del cuerpo, a partir de un pensamiento que privilegia la
sustancia por encima del proceso y el intercambio, la materia sobre la forma, lo biolgico sobre lo
corpreo, y el reiterar en imgenes de sistemas, aparatos y maquinas para explicar lo humano. La
antropologa del cuerpo afirma que la modernidad exigi como premisa para el cuerpos su
separacin: de la metafsica, de la comunidad, de si mismo porque no se es un cuerpo, se posee un
cuerpo (BRETON, 1995); Foucault establecio como en la historia de la medicina fue indispensable
para su saber construir una representacion del cuerpo ajena al sujeto que posibilitara la practica y su
intervencion.
Ese devenir de la relacion del cuerpo y la mquina en la cultura occidental, ha sido propio de
ella y nutrido de metaforas particualmente dramticas, recordemos al franfkestein de la escritora
ingles Mary Schelley, Frankestein es un producto de la obsesion de un cientifico por crear una vida
conciente, pero una vez Franskenstein sale de su labortaorio se enfrenta al desprecio y la
persecuion de la comunidad que lo ve como un mosntruo, el sufrimiento asola a franskestein quien
es la imagen humana misma de la incmpresnsion del otro, un producto contrahecho de sismismo,
franskestein es la representacion del humano contra si mismo.
Este mismo tema enfrenta en lo comtemporaneo a los partidarios de la tecnologia con sus
criticos, Reinhold, Levi, Dery, Serres, latour (SERRES, 1995.), teoricos del ciberespacio creen
positivamente en el hipercuerpo generado la virtualidad tecnoligica, en las intreligencias colectivas
de las tramas gestionadas por las redes electronicas en el futuro de una feliz hibridacion del cuerpo
con la amquina, el argumento central se funda en que no hay tal distincion de naturaleza cuerpo-
maquina; Una abundante producion cultural de estas culturas tecnolgicas, esta en la televison en el
cine, las historias nos muestran que las maquinas no son enemigos sino nuestro mas intimo aliado.
Sus criticos como Virilio, Huxley, en cambio observan como las tecnologias
desmaterialzan los cueros el espacioy se ponen al servico del control politico y social, las maquinas
son una forma eficiente del poder alienando y deshumanizando a los sujetos, enfatizan al aparente
neutralidad politica de las tecnolgias de comunicacin, la aldea global es en realidad un control
globalizado de pocos sobre muchos, los cuerpos se despedazna en organos-mercancia y el si mismo
es uina identidad fabricada segn modelos de consumo mediatico, en suma el proyecto de las
maquinas esta ligado a una cultura que privilegia la fragmentacion, la individuacion, y la separacion
como formas de domesticacion.
Como vemos, este enfrentamiento entre tecnofobos-tecnofilos es una tension del humano
con la maquina, que al fina y al cabo es el hombre mismo, la maquina afirma Bruno latour
(SERRES, 1995.) es una mediacion de otra mediacion, es decir el hombre es el limite msmo, o
como afirma Foucault, el cuerpo del hombre es siempre la mitad posible de un atlas universal
(1968, p. 31).
Cul es el debate entre el hombre y la maquina?
Qu argumenta una y otra posicin?
Las redes humanas y las redes de computadoras
Las redes de computadoras y las redes de computadoras tienen un comn una estructura: la red. Los
tericos sociales concuerdan en cualificar la sociedad actual con una estructura reticular, llmese
sociedad de la informacin sociedad del conocimiento, sociedad informacional tienen como soporte
estructural, la conclusin del socilogo espaol Castells: la sociedad- red. La imagen clsica de las
sociedades como pirmides estticas o edificio de columnas institucionales, cuyas clases sociales
realizaban piso a piso una arquitectura jerarquizada y centralizada ha entrado en fuerte
confrontacin con una imagen de nodos flexibles heterogneos interconectados por segmentos,
aqu y ahora son se presumen sino que acontecen determinado por la duracin de la accin social.
Manuel Castells argumenta que la sociedad informacional es sociedad red y que condicin esta
estructurada soportada y tejida por las redes de computadoras mundial: internet. Internet es un
hecho no tcnico sino socio-tcnico y espacio de flujos e interacciones donde se procesan
transacciones financieras, culturales sociales, o polticas en suma se procesa la humanidad entera.
Internet tiene una historia de 20 treinta aos y fue originada como un proyecto militar llamado
ARPANET, en los EEUU pero fue evolucionando hasta hacerse la trama vital de los intercambios
econmicos de los mercados contemporneos. La fundamental conclusin de Castells es que
internet expresa la sociedad, la red de computadoras mundial es la sociedad red:
() expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los valores sociales,
las instituciones sociales. Cul es, pues, la especificidad de Internet, si es la
sociedad? La especificidad es que es constituye la base material y tecnolgica
de la sociedad red, es la infraestructura tecnolgica y el medio organizativo que
permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relacin social que no
tienen su origen Internet, que son fruto de una serie de cambios histricos pero
que no podran desarrollarse sin Internet. Esa sociedad red es la sociedad que
yo analizo como una sociedad cuya estructura social est construida en torno a
redes de informacin a partir de la tecnologa de informacin microelectrnica
estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una
tecnologa; es el medio de comunicacin que constituye la forma organizativa de
nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factora en la era industrial
o la gran corporacin en la era industrial. Internet es el corazn de un nuevo
paradigma sociotcnico que constituye en realidad la base material de nuestras
vidas y de nuestras formas de relacin, de trabajo y de comunicacin. Lo que
hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad,
constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos (CASTELLS,
2001).
La relacin, entonces, entre las redes humanas y las computadoras no es analgica sino que
son aspectos integrados de un mismo proceso de interrelacin de la humanidad con las redes
tecnolgicas.
Preguntas para resolver:
Qu es la sociedad red?
Cul es la importancia de internet para la sociedad red?
Cul es la relacin entre redes de computadoras y redes humanas?
Nuevos territorios: el ciberespacio
Los grupos humanos han ocupado el espacio durante milenios, se han desplazado por l, lo han
usado, adaptado, transformado y asentado en l, los animales humanos son animales terrestres, de
tierra, requieren un piso solido donde poner sus pies, aun cuando hayan colonizado los mares en
barcos, o las orillas de los ros, o los aires, su hbitat fundamental es la solidez de la tierra a pesar de
millones de aos de evolucin solo puede asentarse en un lugar solido, cuando la tierra tiembla
siente pnico e indefensin, por ello adems los grupos humanos se encarian y ponen su afecto
por el lugar donde habitan que generalmente es el lugar de sus ancestros, de sus amistades, de sus
dioses, sus miedos y sus valores sagrados, en suma, se apropian como afirma Marc Auge relacional,
histrica e identitariamente con el espacio habitado o territorio (AUGE, 1996).
Que significa entonces, interpretar las redes telemticas como un espacio y adems como un
territorio? Algunos antroplogos Pierre Levi, Donna Haraway, la sociloga Cristine Hine,
consideran que es un nuevo territorio y acogieron el trmino ciberespacio formulado por el
novelista de ciencia ficcin William Gibson, para designar esta nueva forma de apropiacin del
espacio en las redes electrnicas, Gibson lo define as en su novela The Neuromancer:
Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate
operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic
representation of data abstracted from banks of every computer in the human system.
Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and
constellations of data. Like city lights, receding, (GIBSON, 1997, 69-70)
Pierre Levi sostiene una teora de los territorios segn la cual existen cuatro espacios el de
la tierra, el planeta en el que ah vivido el hombre pos siglos: el territorio expandido desde hace once
mil aos, desarrollando la agricultura las ciudades, el estado en expansin de ordenacin geogrfica
fsica y social; el espacio de las mercancas el tejido por los intercambios de objetos de valores,
trabadores, tcnicas sistemas de produccin, etc.; y el espacio del saber no realizado pero virtual no
tienen lugar pero es espacio de fuerzas del pensamiento. Por ende el espacio antropolgico es un
espacio vivido de significaciones, intercambios, fuerzas, aconteceres en proceso, entrelazan
elementos heterogneos en formas solidas, a su vez transformadas (LEVI, 2004)
El ciber espacio es entonces una arquitectura electrnica que permite la articulacin de las
vivencias humanas de aquellos territorios y sus significaciones, por ello la antroploga Donna
Haraway adhiriendo al ciberespacio y por ende a la cibercultura a l asociada enuncio un
manifiesto ciborg pues reconoce que en consecuencia los habitantes del ciberespacio, son ciborgs
una especie de devenir organismo maquina enuncia irnicamente una vindicacin feminista:
From one perspective, a cyborg world is about the final imposition of a grid of
control on the planet, about the final abstraction embodied in a Star Wars
apocalypse waged in the name of defence, about the final appropriation of
women's bodies in a masculinist orgy of war From another perspective, a
cyborg world might be about lived social and bodily realities in which people
are not afraid of their joint kinship with animals and machines, not afraid of
permanently partial identities and contradictory standpoints. The political
struggle is to see from both perspectives at once because each reveals both
dominations and possibilities unimaginable from the other vantage point. Single
vision produces worse illusions than double vision or many-headed monsters.
Cyborg unities are monstrous and illegitimate; in our present political
circumstances, we could hardly hope for more potent myths for resistance and
recoupling. I like to imagine LAG, the Livermore Action Group, as a kind of
cyborg society, dedicated to realistically converting the laboratories that most
fiercely embody and spew out the tools (HARAWAY, 199,1 p.154)
Cul es la teora de los cuatro espacios de Pierre Levi?
Qu es el ciberespacio?
Cul es la denuncia del manifiesto de Haraway?
CAPITULO 3:
El hombre y sus
construcciones de
identidad
En este capitulo abordaremos el tema de la
identidad en los seres humanos, nuestro
objetivo consistir en reconocer algunos
escenarios donde se construyen las
identidades, por ello comenzaremos con las
relaciones de genero, continuaremos con los sistemas de regulacin para entrar en los
sistemas econmicos y de mercado, nos preguntaremos por los sistemas de
reproduccin y construccin de cultura y finalizaremos con los sujetos y simulacros:
territorios culturales. Este capitulo final sobre los escenarios de interaccin del hombre
procura rodear la envoltura mas ntima de la humanidad sus identidades, de su
masculinidad o feminidad, su autonoma o dependencia, los limites del comercio de sus
valores, el modo como construye su sentir y su aprender, el lugar donde acumula su
memoria, su hacer, sus deseos, en fin lo otro y lo mismo, en la identidad humana, es la
meta.
Fuente: gallery.photo.net/photo/2037453-md.jpg
Las relaciones de gnero
La identidad ha sido entendida de manera esencialista. Las sociedades contemporneas en cambio la
involucran en una red de relaciones de significacin y consistencia fluida (CARRAT, 1994).
Estamos ante una tensin contempornea de formacin y borramiento de identidades que incluye a
los gneros, las categoras de la identidad sexual no estn asignadas por la biologa sino que se abre
un espectros de alternativas entre lo masculino y lo femenino dependiente no solo de la
ancestralidad de las culturas sino de los intereses y deseos forjados en las subjetividades
contemporneas.
El concepto de genero en antropologa se vincula a como las culturas construyen la
feminidad o masculinidad para sus individuos y asigna roles o comportamientos esperados a tales
categoras; a una divisin sexual del trabajo y jerarquizacin hombre-mujer de las culturas
occidentales ante lo cual reacciono el movimiento feminista; Simone de Beauvoir afirmo que la
mujer no naca sino que se hacia, con lo cual inicio un movimiento junto a muchas otras mujeres
por el derecho femenino a construir las caractersticas de su rol y no que este fuera determinado
como una categora natural producto de la biologa: La funcin reproductiva y por ende de la
crianza y atencin de los hijos.
La antroploga Margarte Mead desconcert en 1935 con su teora de que el genero es una
construccin cultural, luego de su estudio en sociedades de nueva guinea encontr que no todas las
sociedades se organizan patriarcalmente como las culturas occidentales, de modo que las formas de
sujecin asignadas por las funciones del genero no son naturales y por ende modificables y
elegibles en el marco de el deseo de los sujetos, a continuacin un fragmento de la investigacin:
We have now considered in detail the approved personalities of each sex among three
primitive peoples. We found the Arapesh-both men and women-displaying a personality
that, out of our historically limited preoccupations, we would call maternal in its
parental aspects, and feminine in its sexual aspects. We found men, as well as women,
trained to be co-operative, unaggressive, responsive to the needs and demands of
others. We found no idea that sex was a powerful driving force either for men or for
women. In marked contrast to these attitudes, we found among the Mundugumor that
both men and women developed as ruthless, aggressive, positively sexed individuals,
with the maternal cherishing aspects of personality at a minimum. Both men and women
approximated to a personalitytype that we in our culture would find only in an
undisciplined and very violent male. Neither the Arapesh nor the Mundugumor profit by
a contrast between the sexes; the Arapesh ideal is the mild, responsive man married to
the mild, responsive woman; the Mundugumor ideal is the violent aggressive man
married to the violent aggressive woman. In the third tribe, the Tchambuli, we found a
genuine reversal of the sex attitudes of our own culture, with the woman the dominant,
impersonal, managing partner, the man the less responsible and the emotionally
dependent person. These three situations suggest, then, a very definite conclusion. If
those temperamental attitudes which we have traditionally regarded as feminine- such
as passivity, responsiveness, and a willingness to cherish childrencan so easily be set up
as the masculine pattern in one tribe, and in another be outlawed for the majority of
women as well as for the majority of men, we no longer have any basis for regarding
such aspects of behaviour as sex-Iinked. And this conclusion becomes even stronger
when we consider the actual reversal in Tchambuli of the position of dominance of the
two sexes, in spite of the existence of formal patrilineal institutions. The material
suggests that we may say that many, if not all, of the personality traits which we have
called masculine or feminine are as lightly linked to sex as are the clothing, the
manners, and the form of head-dress that a society at a given period assigns to either
sex. When we consider the behaviour of the typical Arapesh man or woman as
contrasted with the behaviour of the typical Mundugumor man or woman, the evidence
is overwhelmingly in favour of the strength of social conditioning. In no other way can
we account for the almost complete uniformity with which Arapesh children develop
into contented, passive, secure persons, while Mundugumor children develop as
characteristically into violent, aggressive, insecure persons. Only to the impact of the
whole of the integrated cultura upon the growing child can we lay the formation of the
contrasting types. There is no other explanation of race, or diet, or selection that can be
adduced to explain them. We are forced to conclude that human nature is almost
unbelievably malleable, responding accurately and contrastingly to contrasting cultural
conditions (MEAD, 1952, p. 38)
Qu encontr Mead en las sociedades de Nueva Guinea?
Qu significado tiene que el gnero sea una construccin cultural?
Sistemas de regulacin
Las relaciones entre personas y sus comportamientos son habitualmente modulados por un
conjunto de regulaciones, originadas en sus tradiciones, sus reglas, su sentido tico. Ello implica
que estas regulaciones varan segn lugar y poca de cada grupo humano y por ende de su cultura.
La capacidad para crear y darse sus propios sistemas de regulacin en los grupos humanos
determina la autonoma de las culturas respecto de otras y por ello la hegemona de una cultura
sobre otra origina el conflicto poltico entre los pueblos y naciones, la teora del pluralismo jurdico
sostenida en el multiculturalismo, sostiene que no existe un orden jurdico universal, toda vez que
cada cultura produce un orden correspondiente a su sistema de creencias y su practica territorial
(Santos, 2004.), sin embargo los Estados lo son en tanto mantienen el monopolio del orden jurdico:
dos ordenes en un mismo territorio son dos Estados por lo tanto un conflicto que se resolver por
va de la violencia. La investigadora Christine Inglis hace una definicin del multiculturalismo:
'multicultural' is used to refer to the existence of ethnically or racially diverse segments
in the population of a society or State. It represents a perception that such differences
have some social significance-primarily because of perceived cultural differences
though these are frequently associated with forms of structural differentiation. The
precise ethnic groupings which exist in a State, the significance of ethnicity for social
participation in societal institutions and the processes through which ethnic
differentiation is constructed and maintained may vary considerably between individual
States, and over time. ()Multiculturalism emphasises that acknowledging the existence
of ethnic diversity and ensuring the rights of individuals to retain their culture should go
hand in hand with enjoying full access to, participation in, and adherence to,
constitutional principles and commonly shared values prevailing in the society. By
acknowledging the rights of individuals and groups and ensuring their equitable access
to society, advocates of multiculturalism also maintain that such a policy benefits both
individuals and the larger society by reducing pressures for social conflict based on
disadvantage and inequality (Inglis, 1997, p. 16-17).
Como vemos, el tema de la norma, la ley o lo regulacin esta asociado ntimamente al tema
de las culturas y su autonoma para legislarse, pero en el marco del Estado esta autonoma es una
tensin poltica que se manifiesta en las vindicaciones de los movimientos sociales para exigir sus
derechos jurisdiccionales, puesto que de ellos depende la supervivencia tanto de su territorio como
de sus culturas, al respecto afirmo Abadio Green, miembro de la comunidad Tule:
El debate no es como de cmo se aplica el derecho interno de los pueblos indgenas,
porque ese es asunto de cada pueblo, sino de cmo se articula su aplicacin con el
sistema judicial nacional, sin que implique de manera alguna sometimiento. En el
fondo se trata de cmo se articula la autonoma de los pueblos indgenas frente al
Estado (Green, 1997, p. 152).
Cul es la importancia de los sistemas de regulacin en las comunidades?
Qu es el multiculturalismo?
Cmo se relacionan Cultura, autonoma, Estado?
Sistemas econmicos y de mercado
En nuestro camino por la construccin de las identidades hemos pasado por el lugar del genero, de
la norma o la ley, ahora trataremos el escenario econmico y el mercado. El sistema econmico es
el escenario de los intercambios mercantiles, de las necesidades y de los bienes, es tambin el lugar
del mercado, all se encuentran vendedores y compradores transando sus productos para la
satisfaccin de sus necesidades (Lange,1966).
Los grupos humanos han intercambiado bienes o valores desde hace milenios, de hecho ha
sido un modo constitutivo de los lazos sociales para la configuracin de los entramados colectivos,
pero la caracterstica principal del modo de intercambio capitalista consiste en que la produccin de
bienes es un fin en si mismo, se producen mercancas para producir mas mercancas, y el grado
diferencial de posesin de mercancas determina grados desiguales de ejercicio de poder las
sociedades (Lange, 1966), con la globalizacin se ha expandido el consumo, de modo que los
pueblos y sus culturas estn inevitablemente vinculados a este modo de economa y las identidades
se ven amenazadas.
Las culturas se enfrentan a una dilema entre la supervivencia y la desaparicin, pues en
formidable salto de las sociedades industriales a las sociedades de la informacin, el mercado se ha
desmaterializado a tal punto que all se transan como mercancas, saberes culturales, smbolos
culturales, etc., si los pueblos no comercian con sus culturas desapareceran, pero si lo hacen
tambin puede ocurrir por ello la teora de los estudios culturales considera que las identidades de
los ciudadanos en Amrica Latina se construye estratgicamente en el consumo en identidades
fragmentarias (Garcia, 1995), finalmente es el investigador espaol Manuel Castells quien en su
obra la era de la informacin nos hace una anlisis de la cualidad de esta forma econmica actual:
Cada modo de desarrollo posee () un principio de actuacin estructuralmente
determinado, a cuyo alrededor se organizan los procesos tecnolgicos: el
industrialismo se orienta hacia el crecimiento econmico, esto es, hacia la
maximizacin del producto; el informacionalismo se orienta hacia el desarrollo
tecnolgico, es decir, hacia la acumulacin de conocimiento y hacia grados ms
elevados de complejidad en el procesamiento de la informacin. Si bien grados
ms elevados de conocimiento suelen dar como resultado grados ms elevados
de producto por unidad de insumo, la bsqueda de conocimiento e informacin
es lo que caracteriza a la funcin de la produccin tecnolgica en el
informacionalismo. () As pues, los modos de desarrollo conforman todo el
mbito de la conducta social, incluida por supuesto la comunicacin simblica.
Debido a que el informacionalismo se basa en la tecnologa del conocimiento y
la informacin, en el modo de desarrollo informacional existe una conexin
especialmente estrecha entre cultura y fuerzas productivas, entre espritu y
materia. De ello se deduce que debemos esperar el surgimiento histrico de
nuevas formas de interaccin, control y cambio sociales (Castells M. 1998, p.7).
El cambio cultural entonces esta orientado por los nuevos modos de desarrollo econmico,
en este sentido las culturas agencian estrategias de resistencia, incorporacin y circulacin de sus
propios modos simblicos para garantizar sus existencia.
Cul es el impacto del mercado en la identidad?
Cules son los modos desarrollo del capitalismo?
Qu significa para una cultura el intercambio en la globalizacin?
Sistemas de reproduccin y construccin de cultura
Lo cultural vincula y relaciona de manera flexible a las personas en un territorio, un sistema
simblico y unas practicas, pero lo cultural en tanto proceso se recrea y se reproduce, esta imagen
afirman los investigadores sociales del poscolonialismo ( MIgnolo, Mendieta, Catro, Said y otros),
no es abstracta sino espacial o cartogrfica, de modo que una cultura al reproducirse territorializa e
incorpora lo nuevo, pero tambin puede ser desterritorializada por otras culturas.
Desde este punto de vista los autores poscoloniales sostienen que el colonialismo es una
prctica transhistorica -alejandro magno fue una territorializacin griega-, se modifican las formas
de colonialismo, pero colonizar es una practica de culturas poderosas para hegemonizar territorios,
esta practica supuso en el caso de latinomerica no solo una apropiacin de espacios geogrficos sino
un desplazamiento de los sistemas simblicos de la comunidades , al cabo el colonialismo moderno
en su retirada geogrfica en el siglo XX construyo en las narrativas sujetos subalternos: El
subdesarrollado incluye a los campesinos, los indgenas, las mujeres etc (Castro, 1994).
En suma la reproduccin de una cultura es una practica de territorializacin en los propios y
en los ajenos colonizando sus vidas y sus espacios, esa dinmica se realiza mediante una red de
dispositivos polticos, sociales, blicos y discursivos donde los colonizados mismos, al cabo, son
agentes de su propio colonizaje para ello la universidad cumple una funcin esencial en la
reproduccin de la hegemona Arturo escobar en su texto mundos y conocimientos de otro modo
dice al respecto:
anthropocentrism is related to logocentrism and phallogocentrism, defined here simply
as the cultural project of ordering the world according to rational principles from the
perspective of a male eurocentric consciousness in other words, building an allegedly
ordered, rational, and predictable world. Logocentrism has reached unprecedented
levels with the extreme economization and technification of the world (Leff 2000).
Modernity of course did not succeed in constituting a total reality, but enacted a
totalizing project aimed at the purification of orders (separation between us and them,
nature and culture), although inevitably only producing hybrids of these opposites along
the way (thus Latours dictum that we have never been modern, 1993) ( (Escobar,
2003, p.56).
En este sentido anota Escobar que la globalizacin es nfasis del proyecto mundo moderno
que como representacin neocolonial se propone a si mismo como el nico mundo cultural
necesario:
Not only is radical alterity expelled forever from the realm of possibilities, all world
cultures and societies are reduced to being a manifestation of European history and
culture. ()these modernities end up being a reflection of a eurocentered social order,
under the assumption that modernity is now everywhere, an ubiquitous and ineluctable
social fact. ()Could it be, however, that the power of Eurocentered modernity as a
particular local history lies in the fact that is has produced particular global designs in
such a way that it has subalternized other local histories and their corresponding
designs? If this is the case, could one posit the hypothesis that radical alternatives to
modernity are not a historically foreclosed possibility? (Escobar, 2003, p.57-58).
Los interrogantes de Escobar orientan los estudios poscoloniales frente a la construccin de
cultura en tensin con la reproduccin de la cultura moderna-europea cuyo eje de articulacin
territorial es la globalizacin con los mercados culturales del conocimiento y sus grupos de
intelectuales formados en las universidades de occidente, un procesos heterogneo de localizacin
de intereses globales en espacios locales.
Cmo se relacionan lo estudios poscoloniales con la reproduccin de la cultura?
En que consiste una practica colonial?
Territorios culturales
El lugar antropolgico es el territorio cultural una confluencia de gentes, memorias histricas y
relaciones de construccin social. Las efervescencias contemporneas en el tema de la globalizacin
han puesto en debate la categora geogrfica o fsica del territorio enfatizando su carcter signico y
representacional que material o fsico. Jean Baudrillard terico francs afirma que la cultura
contempornea ha diluido la diferencia entre el mapa, la representacin, y el territorio, el objeto, de
manera que lo real es un simulacro no una falsificacin de lo real sino una realidad por encima de lo
real: una hiperrealidad, no habitamos territorios sino simulacros o representaciones:
Today abstraction is no onger that of the map, the doubl, the mirror, or the concept.
Simulation is no longer that of a territory a referential being, or a substance. It is
generations by models of a real without originor reality: a hiperreal. The territory no
longer precedes map that precedes the territory () that engenders the territory, anda if
one must returne to the fable today is the territory whose shreds slowly rot across the
extent of the map. It is the real, and not the map, whose vestiges persist here and there
in the deserts that are no longer those of the empire, but ours. The desert of the real it
self (Baudrillard, 1994, p. 2).
Por otro lado Arturo escobar recoge la discusin sobre el tema del territorio en su texto
Culture sits in places, don de resalta los propsitos centro globalizadores dirigidos a la borradura
del territorio, en discusin con los movimientos sociales que defienden las construcciones del lugar
articulados a una ecologa poltica, una antropologa y una geografa del territorio, y coloca como
caso las comunidades negras del pacifico, quienes han desarrollado una estrategia de redes globales
para su defensa, pero sobre todo resea la temtica actual del lugar para las personas.
Place has dropped out of sight in the globalization craze of recent years, and this
erasure of place has profound consequences for our understanding of culture,
knowledge, nature, and economy. It is perhaps time to reverse some of this asymmetry
by focusing anew and from the perspective afforded by the critiques of place
themselves on the continued vitality of place and place-making for culture, nature,
and economy. Restoring some measure of symmetry, as we shall see, does not entail an
erasure of space as a domain of resistance and alterity, since both place and space are
crucial in this regard, as they are in the creation of forms of domination. It does mean,
however, a questioning of the privilege accorded to space in analyses of the dynamics of
culture, power, and economy. This is, indeed, an increasingly felt need of those working
at the intersection of environment, culture and development, despite the fact that the
development experience has meant for most people a sundering of local life from place
of greater depth than ever before. Not only are scholars and activists in environmental
studies confronted with social movements that commonly maintain a strong reference to
place and territory, but faced with the growing realization that any alternative course of
action must take into account place-based models of nature, culture, and politics. While
it is evident that local economies and culture are not outside the scope of capital and
modernity, it also needs to be newly acknowledged that the former are not produced
exclusively by the latter; this place specificity, as we shall see, enables a different
reading of culture and economy, capitalism and modernity. The inquir into place is of
equal importance for renewing the critique of eurocentrism in the conceptualizaton of
world regions, area studies, and cultural diversity. The marginalization of place in
European social theory of the nineteenth and twentieth centuries has been particularly
deleterious to those social formations for which placebased modes of consciousness and
practices have continued to be important. Thisincludes many contemporary societies,
perhaps with the exception of those most exposed to the de-localizing, disembedding and
universalizing influence of modern economy, culture and thought. The reassertion of
place thus appears as an important arena for rethinking and reworking eurocentric
forms of analysis (Escobar, 2001, p.141)
En sntesis la dinmica de la cultura contempornea esta determinada por la habilidad
estratgica de los grupos humanos para evitar su colonizaje y desaparicin, amenazadas por la
expansin global dela cultura moderna las culturas recuperan la defensa del territorio como lugar
esencial y antropolgico y por ende de la construccin histrica de los territorios de sus ancestros y
los de sus generaciones futuras.
Que ocurri con el territorio segn Baudrillard?
Cul es la discusin del lugar segn Escobar?
Bibliografa
Association American Anthropological. (17 de Mayo de 1998).
http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm. Recuperado el 4 de Junio de 2008, de
http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm
ATKINSON, P. (1995). Etnography: principles in practice. Nueva york: Routledge.
AUGE, M. (1996). Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. San Francisco:
Analytical Psychology.
BARKOW, J. H. (1978). Culture and Sociobiology. (N. S. Association, Ed.) American Anthropologist ,
80 (1), pp. 5-20.
BAUDRILLARD, J. (1994). Simulacra and Simulation. Michigan: Univesrsidad de Michigan Press.
BEORLEGUI, C. (1995.). Lecturas de Antropologa Filosfica. Bilbao.
BORDA, O. (1984 ). Historia doble de la Costa. Bogota: Carlos Valencia Editores.
BOURDIEU, P. (2000). Intelectuales politica y poder, "Sobre el poder simbolico". Buenos Aires:
Eudeba.
BRETON, D. (1995). Antropologia del cuerpo. Buenos Aires: Nueva Vision.
CARRAT, J. B. (1994). Identidad y alteridad : aproximacin al tema del doble. Sevilla: Ediciones
Alfa.
CASSIRER, E. AN ESSAY ON MAN.
CASTELLS, M. (2001). http://d.scribd.com/docs/15pgv2y6rcu4jt1miq0p.pdf. Recuperado el 21 de
Junio de 2008
CASTELLS, M. (1998 ). la era de la informacion: economa, sociedad y cultura (Vol. I). Madrid:
Alianza Editorial.
DELEUZE, G. (1986).
DUCASSE, P. (1985). Historia de las tecnicas. Buenos Aires: Eudeba.
DUCH, L. (1998). Mito, interpretacin y cultura : aproximacin a la logomtica. Barcelona : Herder.
ECHEVERRIA, J. (s.f.). http://www.argumentos.us.es/naturaleza.htm. Recuperado el 20 de Junio de
2008
ELIADE, M. (1963). Mith and Reality. New York : Harper Torchbooks.
ELIADE, M. (1969). The Quest: History and Meaning in Religion. London: University of Chicago
Press.
Escobar, A. (2001). Culture sits in places: reflections on globalism. Political Geography , 139174.
ESCOBAR, A. (2002). Globalizacion, Desarrollo y Modernidad. pp. 9-32.
ESCOBAR, A. (2003). MUNDOS Y CONOCIMIENTOS DE OTRO. (ICAN, Ed.) Tabula Rasa (1), 51-86.
FOUCAULT, M. (1985). Las palabras y las cosas. Mxico: Ed. Siglo XXI.
FOUCAULT, M. (1968). Las palabras y las cosas. Buenos Aires: Siglo XXI.
FREIRE, P. (1973). http://www.inventati.org/coltrabperio/pgs/textos%20comunicaci%f3n/FREIRE-
%20extension%20o%20comunicacion.pdf. Recuperado el 20 de Junio de 2008
GARCIA, C. N. (1995). Consumidores y ciudadanos : Conflictos multiculturales de la globalizacin.
Mxico : Editorial Grijalbo.
GEERTZ, C. (1983). Local knowledge : further essays in interpretive anthropology. Nueva York:
BasicBooks.
GIBSON, W. (1997). El Neuromante. Barcelona : Minotauro.
GUBER, R. (2001). La etnografa : mtodo, campo y reflexividad. Bogota: Norma.
GUNTER, R. (Spring de 1999). http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v4_n3html/ROPOHL.html.
Recuperado el 21 de junio de 2008
HARAWAY, D. (1991). "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the
Late Twentieth Century," in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature . New York:
Routledge.
HEIDEGGER, M. (1994).
http://www.udp.cl/docencia/postgrado/diplomado/esteticaypensamiento/docs/03/tecnica.pdf.
Recuperado el 20 de Junio de 2008
http://www.anuariopregrado.uchile.cl/articulos/Filosof%EDa/Anuario_Pregrado_La_Pregunta_de
_Kant.pdf.
http://www.nybooks.com/articles/9017. (13 de November de 1975). ( Elizabeth Allen, Jon
Beckwith, Barbara Beckwith, Steven Chorover, David Culver, Margaret Duncan et al.) Recuperado
el 6 de jan de 2008, de http://www.nybooks.com/articles/9017
http://www.portalciencia.net/museo/homosapiens.html. (16 de 02 de 2005). Recuperado el 2 de
junio de 2008
Inglis, C. (1997). www.unesco.org/shs/most. Recuperado el 18 de Junio de 2008
KUPER, A. (1994.). The Chosen Primate: Human Nature and Cultural Diversity. Harvard University
Press.
LANGE, O. (1966). Economia Politica. Bogota: Fondo de Cultura Economica.
LEVI, P. (2004). Inteligencias colectivas.
LORITE, M. J. (1982.). El animal paradojico: Fundamentos de Antropologa Filosfica. Madrid:
Alianza editorial.
MALINOWSKI, B. (1961.). Argonauts of the western pacific : an account of native enterprise and
adventure in the archipelagoes of melanesian New Guinea. London: Routledge & Kegan Paul,.
MATURANA, H. a. (1987). The Tree of Knowledge - The Biological Roots of Human Understanding.
Boston.: Shambala Publications, New Science Library.
MAZLISH, B. (1967). Technology and Culture. (T. J. History, Ed.) Technology and Culture , 8 (1), pp.
1-15.
Mead., M. (1952). Sex and temperament in three primitive societies. New York : The New American
Library.
Ministerio del interior direccion general de asuntos indigenas. (1997). "Del olvido surgimos para
traer nuevas esperanzas". Bogota: Imprenta Nacional.
MORIN, E. (2006). El Metodo. Madrid: Catedra.
OHNUKI-Tierney, E. (1996). The Anthropology of the Other in the Age of Supermodernity. (T. U.-G.
Research, Ed.) Current Anthropology, Vol. 37, No. 3, (Jun., 1996), pp.X , 37 (3), 578-580.
otros, C. S. (1994). Teoras sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalizacin en
debate). Mexico: Edicin de Santiago Castro-Gmez y Eduardo Mendieta.
PIERRE, L. (1999). Que es lo virtual? Barcelona: Paidos.
Santos, B. d. (2004.). Reinventar la democracia reinventar el estado. Quito : Abya Yala, Ildis.
SCHELER, M. (1938.). El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires.: Editorial Lozada.
SCHELER, M. El puesto del hombre en el cosmos.
SERRES, M. (1995.). Conversations on science, culture, and time / Michel Serres with Bruno Latour ;
translated by Roxanne Lapidus. Ann Arbor : University of Michigan Press.
TURKLE, S. (1999). Cyberspace and Identity. Contemporary Sociology , 28 (6), 643.
WORF, B. (1971). Lenguaje Pensamiento y Realidad. Barcelona: Barral.
También podría gustarte
- Lo humano como ideal regulativo: Imaginación antropológica: cultura, formación y antropología negativaDe EverandLo humano como ideal regulativo: Imaginación antropológica: cultura, formación y antropología negativaAún no hay calificaciones
- Gilles LipovetskyDocumento20 páginasGilles LipovetskyAlejandra EstradaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Naturaleza HumanaDocumento5 páginasEnsayo Sobre La Naturaleza HumanaOwen Josue Gonzalez ZelayaAún no hay calificaciones
- PORTADA Conciencia Moral y Acción ComunicativaDocumento3 páginasPORTADA Conciencia Moral y Acción ComunicativaJulio HerreraAún no hay calificaciones
- El Enfoque Comunitario. El Desafío de Incorporar A La Comunidad en Las Intervenciones Sociales...Documento5 páginasEl Enfoque Comunitario. El Desafío de Incorporar A La Comunidad en Las Intervenciones Sociales...Prilleltensky DalíAún no hay calificaciones
- Popper y Kuhn: Dos gigantes de la filosofía de la ciencia del siglo XXDe EverandPopper y Kuhn: Dos gigantes de la filosofía de la ciencia del siglo XXAún no hay calificaciones
- Exis Sartre, KirkergarDocumento11 páginasExis Sartre, KirkergarFlavia Patricia DI RosaAún no hay calificaciones
- Filosofía de La CulturaDocumento2 páginasFilosofía de La CulturaErvin100% (1)
- Retoricas Del Cuerpo Amerindio - Gutierrez Estevez, ManuelDocumento397 páginasRetoricas Del Cuerpo Amerindio - Gutierrez Estevez, ManuelataripAún no hay calificaciones
- Humanismo para el siglo XXI: Propuestas para el Congreso Internacional "Humanismo para el siglo XXI"De EverandHumanismo para el siglo XXI: Propuestas para el Congreso Internacional "Humanismo para el siglo XXI"Aún no hay calificaciones
- Análisis Lipovetsky y TauroDocumento13 páginasAnálisis Lipovetsky y TauroRalos86Aún no hay calificaciones
- Lipovetsky CulturamundoDocumento6 páginasLipovetsky CulturamundoRita Rodriguez GonzalezAún no hay calificaciones
- Gilles Lipovetstky PDFDocumento7 páginasGilles Lipovetstky PDFEmily ArandaAún no hay calificaciones
- Apuntes sobre Ética: Una Experiencia Pedagógica en Momentos de IncertidumbreDe EverandApuntes sobre Ética: Una Experiencia Pedagógica en Momentos de IncertidumbreAún no hay calificaciones
- Postdisciplinariedad y desarrollo humano. Entre pensamiento y políticaDe EverandPostdisciplinariedad y desarrollo humano. Entre pensamiento y políticaAún no hay calificaciones
- David Hume EmpirismoDocumento10 páginasDavid Hume EmpirismoClaudia Jvbs100% (1)
- Ateísmo, fe y liberación: Mensaje cristiano y pensamiento de MarxDe EverandAteísmo, fe y liberación: Mensaje cristiano y pensamiento de MarxAún no hay calificaciones
- Vida plena, vida buena: Pensamiento y creatividad desde la libertad, la ética de la duda y la compasiónDe EverandVida plena, vida buena: Pensamiento y creatividad desde la libertad, la ética de la duda y la compasiónAún no hay calificaciones
- Gilles LipovetskyDocumento3 páginasGilles LipovetskyPaula BulnesAún no hay calificaciones
- Mounier y La Revolución Personal y ComunitariaDocumento4 páginasMounier y La Revolución Personal y ComunitariaJohn SilvaAún no hay calificaciones
- El Amor en Los Tiempos Del PosmodernismoDocumento17 páginasEl Amor en Los Tiempos Del PosmodernismodiegotoroAún no hay calificaciones
- Personalismo e IndividualismoDocumento45 páginasPersonalismo e IndividualismoAdrian Lobo100% (3)
- Emmanuel Mounier Su PensamientoDocumento15 páginasEmmanuel Mounier Su PensamientoFrancisco VillatoroAún no hay calificaciones
- La lucha contra el nihilismo: la recuperación platónica de Stanley RosenDe EverandLa lucha contra el nihilismo: la recuperación platónica de Stanley RosenAún no hay calificaciones
- Emmanuel MounierDocumento14 páginasEmmanuel MounierSebastian Perez0% (2)
- Problemas Filosoficos ContemporaneosDocumento6 páginasProblemas Filosoficos ContemporaneosAlejandro Serna0% (1)
- Filosofia 2° Parcial LQLDocumento7 páginasFilosofia 2° Parcial LQLSofía FaraldoAún no hay calificaciones
- ¿Ángel o demonio?: El hombre y la explotación ilimitada de la TierraDe Everand¿Ángel o demonio?: El hombre y la explotación ilimitada de la TierraAún no hay calificaciones
- Resúmenes Seleccionados: Gilles Lipovetsky: RESÚMENES SELECCIONADOSDe EverandResúmenes Seleccionados: Gilles Lipovetsky: RESÚMENES SELECCIONADOSAún no hay calificaciones
- Democracia por venir: ética y política de la deconstrucciónDe EverandDemocracia por venir: ética y política de la deconstrucciónAún no hay calificaciones
- La FelicidadDocumento26 páginasLa FelicidadtutetiffanyAún no hay calificaciones
- Neurobiología de La AgresiónDocumento16 páginasNeurobiología de La AgresiónLizeth Esmeralda Salinas SolisAún no hay calificaciones
- Las Relaciones InterpersonalesDocumento8 páginasLas Relaciones InterpersonalesMaría Eugenia AlfonsoAún no hay calificaciones
- Kierkegaard y La Antropología NegativaDocumento11 páginasKierkegaard y La Antropología NegativajoseAún no hay calificaciones
- Heidegger II, Ensayo IDocumento3 páginasHeidegger II, Ensayo ItrennAún no hay calificaciones
- Veo A Satán Caer Como El Relámpago - ReseñaDocumento3 páginasVeo A Satán Caer Como El Relámpago - ReseñaAnonymous Fd2CPFAún no hay calificaciones
- Enrique Dussel PDFDocumento6 páginasEnrique Dussel PDFlospatriotasAún no hay calificaciones
- Conocimiento, ambiente y poder: Perspectivas desde la ecología políticaDe EverandConocimiento, ambiente y poder: Perspectivas desde la ecología políticaAún no hay calificaciones
- Las identidades colectivas entre los ideales y la ficción: Estudios de filosofía de la historiaDe EverandLas identidades colectivas entre los ideales y la ficción: Estudios de filosofía de la historiaAún no hay calificaciones
- Gonzalez de Cardedal Olegario El Quehacer de La Teologia 008Documento12 páginasGonzalez de Cardedal Olegario El Quehacer de La Teologia 008Anonymous ecge4C64AWAún no hay calificaciones
- El Vitalismo de Nietzsche. 2Documento71 páginasEl Vitalismo de Nietzsche. 2Alfonso ChávezAún no hay calificaciones
- Filosofia y HumanismoDocumento110 páginasFilosofia y Humanismoyurick100% (1)
- Resúmenes Seleccionados: Marshall Berman: RESÚMENES SELECCIONADOSDe EverandResúmenes Seleccionados: Marshall Berman: RESÚMENES SELECCIONADOSAún no hay calificaciones
- Etica y Moral PaucarDocumento10 páginasEtica y Moral PaucarKativzka Kinzki Pavkar HvamánAún no hay calificaciones
- La HipocresiaDocumento10 páginasLa HipocresiaPaulita HernandezAún no hay calificaciones
- Edith Stein ExposicionDocumento7 páginasEdith Stein ExposicionFiorella BranAún no hay calificaciones
- Desafíos para una filosofía intercultural nuestroamericanaDe EverandDesafíos para una filosofía intercultural nuestroamericanaAún no hay calificaciones
- Reconstrucción Del Tejido Social - Jorge Alonso - ArtículoDocumento6 páginasReconstrucción Del Tejido Social - Jorge Alonso - ArtículoArely Rocha0% (1)
- El sueño de la razón: Modernidad y posmodernidad: razones, mitos, constructosDe EverandEl sueño de la razón: Modernidad y posmodernidad: razones, mitos, constructosAún no hay calificaciones
- T.6.Etologia InfoDocumento1 páginaT.6.Etologia InfoEmanuel SierraAún no hay calificaciones
- Bioética y cine: De la narración a la deliberaciónDe EverandBioética y cine: De la narración a la deliberaciónAún no hay calificaciones
- PDF NietzcheDocumento4 páginasPDF NietzcheElisaAún no hay calificaciones
- Filosofia de La TecnologíaDocumento374 páginasFilosofia de La Tecnologíaafca32Aún no hay calificaciones
- El problema de la historia en la filosofía crítica de KantDe EverandEl problema de la historia en la filosofía crítica de KantAún no hay calificaciones
- CartillaDocumento19 páginasCartillaJenniferAún no hay calificaciones
- El Sentido de La Vida o La Vida Sentida PDFDocumento16 páginasEl Sentido de La Vida o La Vida Sentida PDFJosé H. CedenoAún no hay calificaciones
- Frente Nacional y Sus Implicaciones Políticas y EconómicasDocumento1 páginaFrente Nacional y Sus Implicaciones Políticas y EconómicasJaiber UribeAún no hay calificaciones
- En Antropologia 2Documento14 páginasEn Antropologia 2Jaiber UribeAún no hay calificaciones
- Modulo C. Completo Plan de Negocio 1Documento118 páginasModulo C. Completo Plan de Negocio 1Daniel Felipe Leòn CuevasAún no hay calificaciones
- Tarea 4Documento7 páginasTarea 4Geomar Ramirez FelizAún no hay calificaciones
- Relación de La Criminología Con Otras CienciasDocumento12 páginasRelación de La Criminología Con Otras CienciasJeniffer Chavez Rosas100% (2)
- Texto Niklas LuhmannDocumento11 páginasTexto Niklas LuhmannCarlos LeonAún no hay calificaciones
- DEL Miedo Al AmorDocumento4 páginasDEL Miedo Al AmorRosa Anahi BlancoAún no hay calificaciones
- El Loco Amor de Un Filósofo - ELISABETH ROUDINESCODocumento4 páginasEl Loco Amor de Un Filósofo - ELISABETH ROUDINESCOpaopsifiloAún no hay calificaciones
- Folleto de Dinámica SocialDocumento2 páginasFolleto de Dinámica Socialadrianccn95Aún no hay calificaciones
- Texto ArgumentativoDocumento2 páginasTexto ArgumentativoThe Raptor100% (1)
- Criminologia. Definición ConceptualDocumento44 páginasCriminologia. Definición ConceptualflyinggutyoAún no hay calificaciones
- ¿Es La Geopolítica Una Pseudociencia?Documento5 páginas¿Es La Geopolítica Una Pseudociencia?Eduardo CordónAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Microhistoria y de La Historia LocalDocumento3 páginasLa Importancia de La Microhistoria y de La Historia LocalEdu VTAún no hay calificaciones
- Trabajo Final IntegradorDocumento16 páginasTrabajo Final IntegradorFacu RíosAún no hay calificaciones
- La Apropiación de Viáticos Como Delito de Peculado (Dyran Jorge Linares Rebaza) - Eti Penal Distrital-Csjll PDFDocumento11 páginasLa Apropiación de Viáticos Como Delito de Peculado (Dyran Jorge Linares Rebaza) - Eti Penal Distrital-Csjll PDFJhon Edwin Jaime PaucarAún no hay calificaciones
- Marco Estrada Saavedra - La Vida y El Mundo Distinción Conceptual Entre Mundo de Vida y Vida CotidianaDocumento49 páginasMarco Estrada Saavedra - La Vida y El Mundo Distinción Conceptual Entre Mundo de Vida y Vida Cotidianahaguen4236Aún no hay calificaciones
- Tesis Seguridad CiudadanaDocumento143 páginasTesis Seguridad CiudadanaRobertoSalas100% (1)
- Obra de Teatro. Movimiento AfrocolombianasDocumento11 páginasObra de Teatro. Movimiento AfrocolombianasSantiago RiberoAún no hay calificaciones
- Lectura America Latina La Sociedad Sitiada Cap. IVDocumento392 páginasLectura America Latina La Sociedad Sitiada Cap. IVovillanuevac100% (1)
- Unidad 1. Comportamiento Del Consumidor y Sus Influencias Culturales y SocialesDocumento44 páginasUnidad 1. Comportamiento Del Consumidor y Sus Influencias Culturales y SocialesEduardo100% (1)
- Conclusiones Del Experimento de Hawthorne ELTON MAYODocumento4 páginasConclusiones Del Experimento de Hawthorne ELTON MAYOAbel Vir JausAún no hay calificaciones
- Sociología Del Derecho SorianoDocumento15 páginasSociología Del Derecho Sorianomafernacar33% (3)
- Portafolio Soc. Educación Diana ZambranoDocumento253 páginasPortafolio Soc. Educación Diana ZambranoKarelys ZambranoAún no hay calificaciones
- Tarea 07 Psicologia Social y Comunitaria YanyDocumento7 páginasTarea 07 Psicologia Social y Comunitaria Yanymelvin computerAún no hay calificaciones
- Raoncv 1 N 2Documento134 páginasRaoncv 1 N 2Anibal LoguzzoAún no hay calificaciones
- Ensayo I JORNADAS DDHH Julio Guillermo Hurtado GermánDocumento20 páginasEnsayo I JORNADAS DDHH Julio Guillermo Hurtado GermánMiguel Angel Tuero RodriguezAún no hay calificaciones
- Sujetos Del Proceso PenalDocumento5 páginasSujetos Del Proceso Penalsalvadoresgn3Aún no hay calificaciones
- Trabajo Introduccion A La Sociologia RDDocumento4 páginasTrabajo Introduccion A La Sociologia RDRamon SanchezAún no hay calificaciones
- Imaginarios de Género en Juventudes DominicanasDocumento302 páginasImaginarios de Género en Juventudes DominicanasOxfam100% (5)
- Trabajo de SociologiaDocumento26 páginasTrabajo de SociologiaPamela Castro PacoriAún no hay calificaciones
- Libro Investigacion Cualitativa Subjetividades ProcesosDocumento99 páginasLibro Investigacion Cualitativa Subjetividades ProcesosTais Lacerda100% (6)
- La Espacialidad Social Version Web PDFDocumento153 páginasLa Espacialidad Social Version Web PDFDaniella BurleAún no hay calificaciones
- Teorias SocialesDocumento6 páginasTeorias SocialesAnonymous redbunC2Aún no hay calificaciones