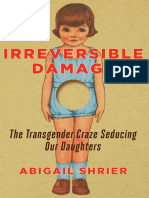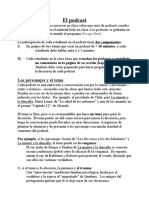Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco
2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco
Cargado por
salvadororamaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco
2014 03 10201415383 Identidad y Genero Paola Delbosco
Cargado por
salvadororamaCopyright:
Formatos disponibles
1
IDENTIDAD YGNERO
Maria Paola Scarinci de Delbosco
La autora presenta las formas de relacin entre el varn y la mujer consideradas por
distintos autores en diferentes perodos histricos y diversas tradiciones. Hace
referencia a contextos cruciales: el refuerzo de la estructura familiar que gener el
cristianismo, y posteriormente los antecedentes y la difusin de los movimientos
feministas. En ellos distingue sucesivas etapas: el reclamo de derechos civiles, la
paridad total entre los sexos, el protagonismo y la autonoma femenina, y la idea de
gnero como la construccin sociocultural de la identidad sexual independientemente
del dato corpreo. El trabajo concluye sealando dos aspectos: la esencia de lo
femenino y la riqueza de la apertura al otro sexo.
Introduccin
La historia de las relaciones entre el hombre y la mujer dista mucho de ser un recorrido
lineal que vaya desde el sometimiento total hacia una cada vez mayor presencia. La
realidad ha sido y es ms compleja que esta simplificacin ideolgica, pero para
comprobarlo habr que desechar el filtro deformante con que se observa el pasado, y
por qu no?, tambin el presente. Una mirada serena nos mostrar, por un lado, la
compleja realidad de las relaciones humanas, y por otra parte la clara presencia
femenina en la historia de la vida cotidiana.
Hacer posible la vida en todas sus dimensiones no es una tarea menor: la dilatada
importancia de la historia poltico-militar, que ha ocupado largamente el horizonte de
los estudios historiogrficos, cede desde hace un tiempo el lugar a la historia de la vida
privada. Es en esta realidad cotidiana en donde es trascendente la presencia y la
actividad femenina, tanto que es justo decir que sin las mujeres la vida hubiera sido
imposible, no slo en la procreacin de las vidas nuevas sino en el mantenimiento de la
vida de todos. La preparacin y conservacin de alimentos, el conocimiento y uso de
hierbas medicinales, la educacin de nios y jvenes en el cuidado del cuerpo, en los
pequeos quehaceres y habilidades domsticas, la narracin de cuentos e historias que
han pasado lentamente de una generacin a la otra, as como la iniciacin en la vida de
piedad y la enseanza de oraciones nuevas o fruto de la tradicin: todo esto y mucho
ms es la contribucin de las mujeres a la continuidad viva de la cultura. Pero no sera
justo no recordar tambin el aporte femenino a las artes, muchas desde la poesa, sobre
todo religiosa, y la literatura, algunas desde la pintura y escultura, pero muchas ms en
ese arte menor del bordado de tapices, manteles y vestimenta, que nos han permitido
conocer detalles de la vida de todos los das de otras pocas.
Lo que sigue es una recorrida histrico-cultural de los contrapuntos de estos encuentros
y desencuentros del hombre y de la mujer en su comn tarea de llenar de vida la tierra y
de dominarla.
1.- Las relaciones entre los sexos y sus variaciones
Desde siempre algo pasa entre el varn y la mujer. Y no se trata slo de amor.
2
Unas cuantas afirmaciones serias de autores clsicos junto con su contracara cmica nos
permiten, con buena aproximacin, confirmar que los contrastes entre el mundo
femenino y el masculino no son una novedad de la modernidad ni mucho menos. As lo
vemos en los textos de los pensadores tanto como en el contenido de comedias y
epigramas. Tampoco el ansia de la mujer por su emancipacin y su participacin plena
en el mundo pblico, tradicionalmente dominado por los varones, es algo indito, como
tampoco lo es la habitual desconfianza del varn hacia el mundo imprevisible de la
mujer. Es claro, entonces, que la armonizacin de sus recprocas diferencias en una
convivencia pacfica y enriquecedora es ms bien una conquista, no un punto de partida.
Ser interesante recorrer rpidamente la historia para interpretar con ms equilibrio los
reclamos y las conquistas de nuestro tiempo.
An fuera de la tradicin judeo-cristiana, nos encontramos con expresiones que
manifiestan con igual fuerza el contraste y la tensin entre los sexos, como la que se
atribuye a Pitgoras, filsofo y matemtico del s. VI a.C.: existe un dios bueno que
hizo la luz, el cosmos y el varn, y existe un dios malo que hizo las tinieblas, el caos y
la mujer... En realidad Pitgoras no dej nada escrito, pero su fama de misgino y las
costumbres casi monsticas de su comunidad hacen verosmil la atribucin de esos
conceptos a su persona. Se entiende entonces por qu esta frase le sirvi a Simone de
Beauvoir para encabezar su larga obra: Le deuxime sexe
1
, texto que constituy por
muchos aos la biblia del feminismo del s. XX. Las palabras atribuidas a Pitgoras
describen hiperblicamente el mundo masculino y su aspiracin al dominio de todos los
mbitos reconocidos de una cultura: la luz de la racionalidad, el cosmos de las artes y la
objetividad de la justicia, para dejar a la mujer la oscuridad de las entraas y de lo
afectivo, junto con el caos de los sentimientos y de las pasiones.
Tambin algunas comedias de Aristfanes, s. IV a.C., tocan el tema de los contrastes
entre varones y mujeres, proponiendo situaciones en las que, frente al evidente fracaso
de la gestin masculina de las cosas pblicas, son las mujeres las que buscan
alternativas tanto ante el problema de la guerra como vemos en Lisstrata
2
como en
el de la organizacin de la sociedad, que se resuelve con la participacin poltica de las
mujeres en Las mujeres al Parlamento
3
. Es claro que la propuesta de Aristfanes no
quiere ser realista, pero el efecto cmico est garantizado por lo absurdo de la solucin
que sus comedias presentan; lo ms interesante del caso es que en ambas las mujeres no
carecen de poder, pero se ven obligadas a ejercerlo de forma oblicua, a travs del
engao o de las redes del amor y de la seduccin. Y esto se debe a que la organizacin
del espacio pblico en el mundo occidental ha estado, por lo general, en manos
masculinas.
En Lisstrata, literalmente la que disuelve los ejrcitos, la trama narra cmo las
mujeres griegas deciden establecer una alianza entre ellas, dejando de lado las
tradicionales enemistades que dividan las ciudades, para convencer a sus respectivos
hombres de dejar de trenzarse en guerras sangrientas que, adems de obligarlas a una
prolongada soledad, cosechan intilmente las jvenes vidas que a ellas tanto les cuesta
criar y educar. Es clara la funcin materna, y de ella sale la fuerza femenina que es
1
BEAUVOIR, SIMONE DE. Le deuxime Sexe. Paris: Gallimard,1949.
2
ARISTFANES. Lisstrata. Madrid: Ctedra, 1997.
3
ARISTFANES. Las mujeres al parlamento. Madrid: Ctedra, 1996.
3
capaz de oponerse al podero del varn. El elemento cmico de la comedia reside en el
recurso femenino a la huelga conyugal, para la cual es requerido un frreo juramento
que obligar a las mujeres a no acceder a los requerimientos pasionales de los maridos,
as como de los dems hombres, hasta tanto no se firme un definitivo tratado de paz. En
Las mujeres al parlamento la salvacin poltica de la ciudad es intentada por las
mujeres frente a la evidente ineptitud de los hombres para el gobierno; pero finalmente
las leyes que ms interesarn a las legisladoras femeninas sern las que les aseguren la
atencin amorosa de los hombres cuando ya no tengan los encantos de la juventud. Se
nota aqu la mirada masculina sobre la mujer, caracterizada por la reduccin del mundo
de ellas a lo sentimental, en donde se encuentra el fundamento de su poder sobre los
hombres, pero tambin se percibe algo de las relaciones entre los sexos, con espacios
propios delimitados, de donde el efecto cmico garantizado por la salida de las mujeres
del encierro domstico hacia el mundo pblico.
En La condicin humana
4
Hannah Arendt analiza esta situacin en detalle, mostrando
cmo, en la sociedad griega y en la romana, a las mujeres y a los esclavos se les
destinaba un tipo de actividad invisible, por estar ligada a la supervivencia biolgica
de las personas o a la produccin de instrumentos. En cambio, el campo de la accin,
es decir, de la actividad libre y racional, estaba reservado al varn como algo ms
acorde a su capacidad. Esta distincin al mismo tiempo nos explica ciertos insistentes
lugares comunes sobre las relaciones entre el mundo femenino y el masculino y nos
permite descubrir tambin los fundamentos culturales de una civilizacin
androcntrica, de la que los occidentales somos herederos.
Pero hubo otras civilizaciones, como la mesopotmica desde el tercer milenio a.C. o la
fenicia, que atribuyeron a la mujer un espacio importante en la actividad comercial y en
la posesin de tierras, como resulta de algunos contratos que nos han quedado en las
famosas tablitas de Elba y otros documentos.
Tambin en el corazn de la pennsula itlica en el s. IX a.C, los Etruscos constituan
una sociedad en la cual la mujer se encontraba integrada perfectamente con el varn,
teniendo una fuerte estructura familiar, como se aprecia de la estructura de las
necrpolis y por la gran cantidad de objetos de uso femenino de exquisita hechura,
como espejos, peines, joyas imitadas hoy por muchos orfebres y artesanos. Refuerza
esta imagen de una mujer aceptada al lado del varn no slo la presencia de numerosos
sarcfagos que representan tiernamente a cnyuges unidos ms all de la muerte, sino
tambin las palabras irnicas de algn historiador romano del s. III a.C, que acusaba a
los etruscos de banquetar con sus mujeres. An entre los romanos, que limitaban la
presencia femenina a lo domstico, nos encontramos con figuras femeninas fuertes,
como la de Cornelia, la madre de los Gracos, que hace residir en su maternidad la
verdadera gloria y no en adornos materiales; tambin en la poca imperial muchas
mujeres se trenzan en la trama del poder, haciendo uso de ese poder oblicuo, que es
sumamente eficaz justamente por ser menos visible.
La irrupcin del Cristianismo signific una sustancial modificacin en la consideracin
de la mujer en el mbito del Mediterrneo, reforzando tambin la estructura de la
familia. La estabilidad del vnculo matrimonial, que es ahora smbolo de la unin fiel de
Cristo con la Iglesia, marca la fundamental dignidad tanto del hombre como de la mujer,
4
ARENDT, HANNAH. La condicin Humana. Barcelona: Paids, 1975. (1 ed. 1958)
4
como ya San Pablo lo haba afirmado en Gl. 3,28. Inclusive el modo de vestir revela
cundo una mujer se ha hecho cristiana: adems de ser univira, es decir: casada con
un solo hombre, viste con recato, y no con los lujos y la ostentacin de las patricias
paganas. En cuanto a la situacin de los esclavos, que muchas veces son los que inician
en la fe a sus amos, estos ltimos, admirados por la rectitud y honestidad de su
conducta, al convertirse, los respetan como personas y les otorgan la libertad.
Muy lejos de querer ser un panorama exhaustivo de la condicin femenina en la
historia, estas referencias slo sirven para mostrar ha existido diversidad en las
relaciones entre varones y mujeres y diferentes ubicaciones del rol de la mujer en la
sociedad. Esto nos permite sobre todo restarle crdito a la teora de un supuesto complot
universal masculino contra la mujer, complot que le habra impedido sistemticamente
el acceso a los lugares-clave de la sociedad, lo cual justificara sin duda una actitud
beligerante contra el varn para restablecer el equilibrio. Lo que acabamos de afirmar
constituye la base terica de muchos feminismos de nuestro tiempo. El anlisis de las
distintas modalidades de los feminismos nos permitir comprender contra qu se
combate y cules son los costos y los beneficios de cada postura. Despus nos ser
posible focalizar la atencin en las necesidades permanentes de los seres humanos y
reconocer, frente a los innegables cambios culturales y tcnicos de los tiempos, el
camino viable para la convivencia armoniosa de los dos sexos, en la cual la diferencia es
fuente inagotable de crecimiento.
2.- Privilegio y servicio: la divisin funcional de las tareas
Antes de proceder a analizar los cambios culturales y tcnicos que alteran los roles
recprocos de varones y mujeres en las distintas culturas, tomemos en consideracin la
funcin respectiva de varones y mujeres sobre la base de sus diferentes capacidades.
Reconstruyendo las normas y costumbres que regulan el trato entre varones y mujeres y
su ubicacin en cada sociedad, podra deducirse que la jerarqua y los privilegios del
varn estn siempre ligados por lo menos en su origen a circunstancias histricas o
geogrficas en las cuales su superioridad fsica en cuanto a fuerza y tamao son
valoradas y consideradas indispensables para la supervivencia del grupo humano al que
pertenece. De manera simtrica, en lugares o circunstancias en donde la supervivencia
no depende de la lucha contra el medio o donde las nuevas vidas son particularmente
necesarias, ser la mujer la que goce de un trato preferencial por su capacidad de
engendrar. Esta capacidad femenina podr ser simbolizada tanto positivamente en el
culto a la madre tierra, diosa frtil y favorable, como negativamente, cuando las
capacidades femeninos se asocien a las de una diosa terrible y cruel, cuyos poderes
ocultos pueden tanto dar vida como matar. La diosa Kali, sedienta de sangre, puede ser
un ejemplo. A esto hay que aadir que en cada sociedad se atribuye distinta importancia
a tareas similares segn la situacin concreta en que se vive, y esta diferencia repercute
en las personas encargadas de realizarlas. Si por ejemplo tomamos en consideracin la
actividad de prender el fuego o de recoger agua para cocinar, no tendr la misma
relevancia en una sociedad urbana industrializada, donde esas necesidades estn
aseguradas en la misma infraestructura con las redes de acueducto y de gas, que en
poblaciones nmades en las que tiene en cambio dramtica relevancia, absorbiendo en
su solucin una parte importante de las actividades de sus miembros. Esto sugiere que
las tareas que tienen que ver con el agua y el fuego, para decirlo simblicamente,
5
tendrn distintas valencias en las dos formas de sociedad; as tambin se asignar un
valor distinto a los miembros del grupo que se dediquen a esas actividades. Este tema ha
sido bien analizado por Hannah Arendt en La condicin humana, y tiene una
confirmacin antropolgica en los estudios de Margaret Mead y otros.
As y todo, podemos decir que los privilegios que rodean una funcin son el signo del
reconocimiento de la utilidad de tal funcin en el grupo social; por eso cada sociedad,
segn sus necesidades ms indispensables, prodigar mayores cuidados a los individuos
o a los grupos cuyos servicios ms valore. Todo esto se da por lo menos en la fase
fundacional de la sociedad. Es sin embargo probable que los cambios de circunstancias
no repercutan inmediatamente en la estructura social. sta, trabajosamente lograda a lo
largo de muchas generaciones y por lo tanto muy profundamente arraigada en las
costumbres de las personas, tiende a modificarse con mayor lentitud
3.- Los movimientos feministas
3.1.- Los derechos cvicos, econmicos y culturales de las mujeres
Sin duda la revolucin industrial marca el comienzo de grandes transformaciones en la
sociedad occidental de tal manera que, describiendo solamente las realidades nuevas
que van apareciendo a lo largo de casi dos siglos de cambios incesantes, no haramos
otra cosa que mostrar el proceso de generacin de nuestra sociedad actual.
La gran revolucin que afect el modo de producir y de consumir modific tambin a
quienes producan y consuman, cambiando sus roles recprocos en la sociedad.
Efectivamente, la tradicional divisin de tareas basada en las modalidades especficas
del varn y de la mujer se ve rpidamente remplazada por la intercambiabilidad
prcticamente total entre los dos, tanto que en el campo laboral se empieza a hablar
genricamente de mano de obra, porque en las nuevas tcnicas de produccin
industrial es insignificante que esas manos sean femeninas o masculinas. Esta realidad
no poda tardar en alterar tambin las relaciones entre los dos sexos en el seno de la
familia, aunque el proceso fue ms lento.
Sobre todo en los perodos de posguerra el problema de la asignacin de los roles
respectivos sola agudizarse, y el reclamo femenino por un trato ms equitativo con el
varn se apoyaba en la evidencia de su capacidad de trabajo similar a la del varn, por
haber soportado ellas el peso de las tareas habitualmente desarrolladas por los varones
durante la forzada ausencia de stos. Estos reclamos pronto se organizaron en
movimientos con fundamentacin terica y plataforma de accin.
Los primeros objetivos claros han sido los derechos cvicos y econmicos de la mujer,
objetivos presentes ya en los Cahires de Dolances des Femmes escritos por Mlle. L.F.
de. Kralio durante la Revolucin Francesa. En ellos se reclamaba frente a la
incompleta formulacin de los derechos humanos del 1789. Este texto inspir a Olympe
de Gouges, literata y revolucionaria, su Dclaracion de Droits de la Femme et la
Citoyenne (1791); su autora, por otra parte, fue vctima de sus propios reclamos de trato
igual, porque Robespierre no se apiad de su condicin femenina y la envi a la
guillotina en 1793. Luego, tanto el perodo del Directorio como el gobierno de
Napolen borraron por un tiempo prolongado toda la cuestin. El movimiento por los
derechos femeninos prosigui entonces en Inglaterra, liderado por Mary Wallstonecraft,
6
quien haba publicado ya en 1792 A Vindication of Rights of Women y luego por
Emmelyn Pankhurst, centrado sobre todo en los derechos educativos, cvicos y
econmicos de las mujeres.
Pero la comprensin terica del problema de la incompleta presencia femenina en el
mundo pblico fue enfrentada por un pensador liberal, John Stuart Mill, quien en 1869
public The subjection of Women, que reconoce tres tipos de reclamos: los de carcter
econmico, como la paridad de retribuciones para ambos sexos y la admisin a todo
tipo de profesin sin discriminaciones; los de carcter jurdico, como la plena igualdad
de derechos civiles, y los de carcter poltico, como la admisin al electorado y a la
elegibilidad.
Algo empez a modificarse cuando en los EE.UU. a partir de la segunda mitad del siglo
XIX las mujeres fueron admitidas a los estudios terciarios profesionales y a principios
del siglo XX en las universidades. Simultneamente en Francia algunas mujeres
literatas reclaman para s la misma libertad de la que gozan los artistas varones; el caso
de la poetisa y escritora Aurore Dupin es paradigmtico. Bajo el pseudnimo masculino
de George Sand y vestida como varn, frecuenta todos los ambientes bohemios en claro
desafo a las restricciones vigentes para las mujeres en la vida pblica, as como en su
diario ntimo se jacta de su intensa vida sentimental, que la uni a artistas famosos
como Musset y Chopin, desafiando aqu las restricciones de orden sexual.
El desarrollo de las actividades reivindicatorias tom matices diferentes segn las
tradiciones sociales y culturales de cada lugar. En Inglaterra, por ejemplo, se acentu
sobre todo la lucha a favor del sufragio universal, y el movimiento se llam por esa
razn de las sufragistas. Los primeros resultados positivos se vieron con la concesin
del voto a las mujeres en Nueva Zelanda en el 1893, en Finlandia en 1906, en Noruega
en 1907, en Suecia y Dinamarca en 1915. Mientras tanto en Inglaterra las activistas
encarceladas, bajo el liderazgo de Emmelyn Pankhurst, emprenden una huelga de
hambre, y en las calles las manifestaciones de simpatizantes proceden a sentadas y hasta
actos de violencia. En Amrica, el primer pas que reconoce el derecho al voto a las
mujeres es Mxico en la nueva constitucin del 1917; en ese mismo ao tambin la
Rusia de la revolucin bolchevique admitir el voto femenino. Lo mismo suceder
despus de la Gran Guerra de 1914-18 en unos cuantos pases europeos: Austria,
Inglaterra, Hungra, Holanda, etc, y U.S.A.; para Italia, Francia, Argentina y otros habr
que esperar la Segunda Guerra Mundial de 1939-45.
En este clima general de inauguracin de nuevas posibilidades de participacin
femenina en el mundo de los hombres, no sorprende que se enfatice lo que las mujeres
tienen de igual a ellos y se tienda a dejar de lado toda diferencia. Esta tendencia va
tomando cada vez ms fuerza hasta convertirse en una verdadera teora feminista.
3.2.- El feminismo de la igualdad
La realidad del feminismo propiamente dicho no debe buscarse, sin embargo, en estos
episodios que culminan con las distintas conquistas femeninas de los derechos civiles y
polticos hasta la primera mitad del siglo XX, sino ms bien a partir de los aos 60.
Efectivamente, este nuevo perodo de luchas feministas ya no consiste en el reclamo de
derechos sino en la eliminacin de toda forma de discriminacin y hasta de distincin
7
entre los sexos. Textos inspirados en el ya clsico Le deuxime sexe de S. de Beauvoir
demuestran cmo la historia escrita por varones y una sociedad construida por varones
hacen que la mujer sea siempre el otro sexo. A esto hay que aadir el hecho de que en
la mujer la naturaleza pesa mucho ms que en el individuo varn debido a la biologa de
la procreacin, fenmeno en el cual el individuo-mujer es devorado por la especie desde
sus mismas entraas.
La solucin propuesta para que la mujer pueda disponer de s y proyectar su libertad es
la rebelin y el rechazo de la naturaleza, porque en la mujer mucho ms que en el varn
la liberacin se llama antiphysis
5
, es decir, lucha contra la naturaleza. Esta lucha
reconoce inmediatamente los dos primeros eslabones de la cadena que ata a la mujer: el
matrimonio y la maternidad. Sern estas dos realidades, entonces, las que deben ser
destruidas en primer trmino. El texto de S. de Beauvoir orient en este sentido a ms
de una generacin de mujeres en su lucha por una total equiparacin con el varn.
Tambin otros estudios de carcter antropolgico como los de M. Mead de los aos 40
y 50, Sexo y temperamento y Male and Female, sirvieron para respaldar la teora de la
construccin cultural del ser masculino y femenino y su relacin.
El feminismo inspirado en estas ideas suele llamarse feminismo de la igualdad puesto
que su finalidad es hacer desaparecer toda forma de distincin entre el ser mujer y el ser
varn en todos los mbitos posibles. Coherentemente con este cometido, se llega a
manifestaciones simblicas un tanto teatrales como la quema ritual de corpios en
U.S.A, o el rechazo a la distincin entre seora y seorita en ingls Mrs. y Miss
reemplazada por la genrica denominacin Ms. equivalente al masculino Mr.: el
uso de Ms. define una postura social, cultural y poltica. As se hacen llamar las
integrantes del movimiento Womens Liberation.
La leader feminista norteamericana Betty Friedan, autora de The Feminine Mystique
(1963), pone en evidencia el estado de frustracin de la mujer comn, ama de casa,
madre abnegada y esposa fiel; estas afirmaciones harn que la liberacin femenina
empiece a considerar la necesidad de una verdadera revolucin sexual. Segn esta
tendencia, la doble moral sexual tcitamente aceptada por la sociedad occidental, que le
otorga al varn una casi ilimitada libertad de ejercicio, debe y puede superarse
eliminando las consecuencias femeninas del sexo. La pldora Pinkus se convierte en
cierto modo en un smbolo de la liberacin femenina del yugo de la reproduccin. A
travs de la utilizacin de la anticoncepcin y del aborto voluntario, afirmados como un
derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, empieza un revolucionario cambio
de significacin social de la sexualidad femenina. Adems del efecto desestabilizante
sobre la estructura familiar, cuyo impacto ir en aumento en las generaciones sucesivas,
la contrapartida de estas actitudes extremas y beligerantes en favor de una paridad total
entre los sexos tiene como efecto inmediato, por lo menos en U.S.A. la casi total
ausencia de leyes adecuadas para la proteccin de la maternidad en el mbito laboral,
por considerarlas discriminatorias. Como expresin de esta corriente de pensamiento,
con matices ms o menos politizados, surgen grupos y publicaciones caracterizados por
nombres pintorescos e irritantes como el WITCH (Women's International Plot Coming
from Hell) o el SCUM (Society for Cutting Up Men) o todava el italiano PUSSI
(Prostitute Unite per I'Integrazione Sessuale e Sociale).
5
Ver en BEAUVOIR, SIMONE DE, ob. cit., I Intoduction.
8
En los aos '70 se pone el acento sobre el tema de la auto-gestin del cuerpo de la
mujer, con la creacin de centros clandestinos para practicar abortos con tcnicas cada
vez ms rpidas y siniestras, manifestando as el rechazo hacia cualquier forma de
control del estado patriarcal. El clamor suscitado por casos penossimos como el de
los chicos malformados por la Thalidomida lleva a muchos pases a legislar en favor
del aborto, logrando presentarlo como un servicio para la mujer. Simultneamente, en el
marco del perodo de mayor expansin ideolgica del marxismo, algunos de estos
movimientos feministas se politizan y dan a sus reivindicaciones matices sociales y
econmicos: el sexo femenino es sujeto de explotacin sistemtica en la sociedad
burguesa y patriarcal, por eso la lucha antiburguesa es tambin lucha anti-patriarcal de
liberacin da la mujer.
3.3.- El feminismo de la diferencia
En la dcada del 70 se produce un viraje en la propuesta feminista: ir ms all de la
anterior lucha por la igualdad entre los sexos, recuperando el derecho a ser diferentes en
cuanto mujeres. Estos aos se caracterizan por la exaltacin de los poderes del ser
mujer, entendiendo hasta la maternidad como un derecho individual, lo cual llevaba la
implcita afirmacin de una virtual autosuficiencia de la mujer.
La reflexin sobre el ser femenino induce a la conviccin de que debe empezar una
nueva era del triunfo de la intuicin, de la sensibilidad y de la afectividad por sobre la
racionalidad y el afn de dominio que de ella se deriva. La mujer ha finalmente
descubierto que su pretendida inferioridad es tal slo en el mundo construido por el
varn; por eso ella debe ahora superarlo, creando parmetros alternativos. A travs de
su peculiar visin de la realidad, se recupera el gusto por las relaciones personales, el
estudio de la vida privada en la historia y en las ciencias sociales, en una palabra: se
feminiza la cultura y el mbito pblico.
Este esfuerzo, tendiente a hacer cada vez ms visible a la mujer con su forma peculiar
de ser y de actuar, es lo que se llama feminismo de la diferencia. Algunos autores y
autoras usemos aqu el lenguaje inclusivo han querido reconocer en esta forma de
feminismo una especie de discriminacin positiva que deba reparar la postergacin de
la mujer presente de manera muy arraigada en la cultura. En 1979 una convencin de la
O.N.U., conocida en adelante como CEDAW
6
, procura fomentar esta actitud como
necesaria para modificar las leyes de los pases firmatarios
7
, propiciando cambios
legales y estructurales en el sentido de la discriminacin positiva. Vemos aqu una
postura muy diferente a la de las primeras feministas, preocupadas ms bien de obtener
que el hecho de haber nacido mujer fuera del todo indiferente en cualquier mbito. A
partir de la formacin de la CEDAW, en cambio, esto significar algn tipo de
preferencia.
8
Existe tambin una derivacin en clave New Age de esta postura, que cree reconocer
los sntomas de un radical cambio de era justamente en la expansin de una sensibilidad
6
Convention on the Eliminaton of all forms of Discrimination against Women.
7
Alrededor de 150 en la actualidad.
8
Ver en este sentido la llamada ley de cupo vigente en la Argentina, que garantiza la
presencia de un 30% de candidatas femeninas en cada lista electoral, nombradas en forma
alternada con los candidatos varones para garantizar fehacientemente su efectiva eleccin.
9
de tipo femenino. El predominio de la afectividad, expresin del modo femenino de
conocer, por sobre la fra racionalidad del varn, ser elemento fundamental de una
nueva visin integral del mundo que inaugurar el nuevo milenio. De esta manera,
despus de haberse agotado el proyecto del varn de dominio desptico de la naturaleza
por medio de la tcnica que deshumaniz tanto el trabajo como sobre todo las
relaciones interpersonales fomentando estriles luchas para el poder, triunfar una
visin nueva de la vida, ms integradora, ms contenedora y menos agresiva.
La preocupacin por la ecologa tambin sera consecuencia directa de este cambio de
paradigma, pasando de una actitud explotadora a otra actitud cuidadosa del mundo y de
la vida. En este contexto la maternidad se valora nuevamente como el poder vital de la
mujer, en perfecta sintona con una naturaleza vista ahora como madre nutricia. Se
proclama el derecho a la maternidad, an prescindiendo de la presencia del varn, y se
proyecta la posibilidad de la reproduccin humana asistida, para la total autonoma de la
mujer en su estado ms especficamente femenino. Es la poca en que se magnifica el
fenmeno del lesbianismo, signo de esa autonoma y preludio de un mundo en donde el
varn resulta superfluo. En EE.UU. en algunos estados se propone permitir la
adopcin a mujeres solas, mientras desaparece el estigma social contra la madre soltera.
Estos dos fenmenos no tienen una misma connotacin, pero tienen en comn
manifestar la valoracin positiva sin ms atribuida a la maternidad. Hoy da tenemos
algunos ejemplos en el mundo del espectculo que ilustran claramente este cambio de
mentalidad.
Si bien es de alabar el aprecio del don de la maternidad, es de temer la
instrumentalizacin del hijo como medio de demostracin del poder femenino o como
objeto de derecho. En este planteo la familia sufre un descrdito ulterior por ser resabio
de la mentalidad patriarcal con todos sus corolarios de sometimiento y postergacin de
la mujer. Y porque la maternidad es manifestacin del deseo de la mujer y gesto
elocuente de su libertad, curiosamente es en este perodo en que tambin se habla cada
vez con ms fuerza de derecho al aborto: cuando el hijo es un derecho y no un don, su
existencia est sometida al ejercicio de la libertad de la madre. Aparece aqu claramente
la connotacin de este poder femenino: la naturaleza se manifiesta en la mujer slo
como expansin de su libertad, y no en una verdadera actitud maternal, que se
caracteriza por la aceptacin y la entrega.
El feminismo de la diferencia no tiene fuerza como movimiento independiente, pero
muchos de sus planteos quedan vigentes en la mentalidad actual.
.
3.4.- La perspectiva de gnero
El trmino gnero, utilizado desde hace bastante en las ciencias sociales, vuelve a
sonar en los aos '90 como la bandera de una lucha ms radical an que las anteriores,
constituyndose en su superacin. Se reconoce en este trmino un dinamismo expresivo
que programticamente no se quiere limitar a travs de una definicin categrica,
porque en su indefinicin deja un margen mayor para la transformacin de la
mentalidad dominante. Es verdad tambin que gnero a veces reemplaza simplemente
la palabra sexo, y en ese caso carece de importancia su uso; a lo sumo demuestra una
cierta sensibilidad a modas expresivas y nada ms.
10
Un uso ms especfico y correcto de la expresin es el que con la palabra gnero
indica los roles masculinos y femeninos socio-culturalmente construidos y asignados a
cada varn y a cada mujer respectivamente, entendiendo con eso que cada cultura
construye alrededor del individuo nacido con un cuerpo dotado de tero o de testculos
una esfera de deberes, deseos, performances y conductas que lo determinarn en su
existencia. Esta acepcin del trmino tambin tiene grados de aplicacin que van desde
un anlisis agudo pero respetuoso de cada cultura a la postura crtica, hija de las
filosofas de la sospecha, que ve en cada orden, natural o cultural, un atentado contra la
libertad. Cuando la intencin es realmente permitir el crecimiento ptimo de cada
persona y de remover, por lo tanto, los eventuales obstculos que lo impiden, puede ser
que se reconozca en la construccin cultural del gnero algunos elementos que, surgidos
por distintas razones, constituyen actualmente una barrera para el desarrollo pleno de las
mujeres, y quizs tambin de los varones. En este sentido el Papa Juan Pablo II en su
Carta a las mujeres habla de sedimentaciones culturales que a lo largo de los siglos
han plasmado mentalidades e instituciones
9
y reconoce que ha habido marginacin y
postergacin de la mujer sobre la base de determinados supuestos culturales, que deben
cambiarse. Si bien no es usado el trmino gnero en el texto, es claro que se acepta la
idea de las culturas pueden y deben ser corregidas para favorecer una vida ms humana;
pero el parmetro de la correccin no es una idea arbitraria de libertad, sino el orden
natural inscripto en cada persona.
El uso radical del concepto, en cambio, rechaza la idea misma de orden dado, y se
propone ir ms all de las anteriores luchas feministas. stas tendrn ahora una nueva
impostacin: rechazar la nocin misma de identidad sexual. La razn de este rechazo es
atribuir la discriminacin sistemtica contra las mujeres a la existencia misma de una
identidad sexual de la mujer y del varn.
La interpretacin radical del trmino junto con el apuntalamiento terico para su uso
aparece en Gender Trouble
10
de Judith Butler, docente de la Universidad de California
en Berkeley, quien afirma que es necesario des-esencializar al varn y a la mujer, dado
que ellos existen como tales slo en virtud de una determinada lectura de la realidad.
Esta acepcin radical de la palabra gnero niega la existencia de una naturaleza dada, y
afirma que la realidad es leda siempre por intermedio del lenguaje. De esta manera, el
lenguaje filtra lo real en sus redes y hace ver al mundo de una determinada manera, no
ms ni menos real que otras posibles en dependencia de otras lecturas alternativas.
No se trata de una novedad absoluta, puesto que en los aos '50 el estructuralismo de
Claude Lvv-Strauss
11
haba ya afirmado que el individuo era constituido por la cultura
y el lenguaje de su grupo social, siendo llevado a interpretarse a s mismo y al mundo
circundante segn la estructura cultural a la que perteneca. En pocas palabras, el
estructuralismo disuelve la esencia en el lenguaje, y aunque no le haya gustado nunca
ser considerado estructuralista, Michel Foucault, al que explcitamente se remite
J.Butler, propicia una antimetafsica de tipo estructuralista. Segn esta interpretacin, la
actual y, por lo visto, universal perspectiva de gnero deriva de una lectura binaria de
la realidad, que slo explica al varn por contraste con su contraparte, la mujer.
9
JUAN PABLO II. Carta a las mujeres, 1995, n.3.
10
BUTLER, JUDITH. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1990.
11
Ver en LVY-STRAUSS, CLAUDE. Antropologa Estructural. Buenos Aires: Eudeba, 1972, cap.
III.
11
En cambio, definir al varn y a la mujer a partir de sus respectivas anatomas implicara
caer en un determinismo biolgico, incapaz de reflejar la ambigedad de la condicin
humana, que slo logran fijar las prohibiciones sociales expresadas en la definicin de
lo femenino y lo masculino.
Una lucha feminista sobre esta base no puede resultar porque persistir siempre la
sombra de la discriminacin mientras se mantenga la nocin misma de identidad; por lo
tanto debe empezarse por subvertir este concepto.
12
Por eso la perspectiva de gnero
penetra con mucha fuerza en el campo educativo, tratando de destruir los llamados
estereotipos de gnero
13
antes de que stos produzcan la ilusin de la esencia
natural femenina o masculina, ordenando as toda una serie de deseos y conductas. Lo
ventajoso de esta perspectiva es que, tratndose de una construccin cultural, puede ser
deconstruida y reconstruida segn otros parmetros ms adecuados a nuevas exigencias
que la sociedad plantea, como son la mejora de la situacin de la mujer, la eliminacin
de la fobia a la homosexualidad y el control de la fertilidad. En efecto, una nueva lectura
de los individuos humanos no ya en clave binaria de dos sexos contrapuestos, sino en la
de infinitos intersexos contiguos hara de la sexualidad exclusivamente una cuestin
privada, de preferencias y gustos individuales no cuestionables. De aqu surgira la
posibilidad de los ms variados grupos humanos en reemplazo de la familia
heterosexual, con la consiguiente eliminacin de prejuicios y adems una notable
contencin de la fertilidad humana.
Sin embargo, la experiencia nos indica que, si realmente los intersexos constituyeran un
continuum entre los dos extremos llamados varn y mujer, sus variaciones
determinaran una campana de Gauss, en neto contraste con la experiencia. Este grfico
implicara que los hermafroditas, es decir los valores intermedios de las variaciones,
seran los individuos ms frecuentes; pero su existencia es, adems de dudosa,
seguramente excepcional (de hecho, la historia de la medicina menciona a unos 28 casos
en total, sealados pero no comprobados); varn y mujer seran en cambio los
escassimos especmenes de los extremos. La realidad nos muestra otro panorama, an
admitiendo variaciones en el grado de virilidad o femineidad de los distintos
individuos
14
. A lo sumo lo que obtendramos seran dos campanas de Gauss, cuya rea
central correspondera a lo que entendemos como varn y mujer, de acuerdo a la
experiencia real.
Esto desechara la hiptesis de los mltiples intersexos, puesto que los individuos ms
frecuentes son justamente los de los extremos de la curva, es decir: el varn y la mujer.
Entonces, es evidente que para mantener la interpretacin del continuum de intersexos,
o para extremar an ms la desesencializacin del concepto de varn y de mujer, debe
negarse la existencia del orden natural, eterno obstculo para una libertad humana
extralimitada. Judith Butler afirma con claridad que su planteo es eco de la filosofa
foucaultiana y de la psicologa lacaniana, por la cual no solamente desaparece la nocin
12
There is no gender identity behind the expressions of gender; ..identity is performatively
constituted by the very expressions that are said to be its results, en Gender trouble,
Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge, 1990, p.25
13
Ver los estudios de Marta Lamas y Gloria Bonder.
14
Aqu sera interesante remitirnos a la II parte de Male and Female de M. Mead, quien
finamente observa que la virilidad y la femineidad deben confrontarse en una misma sociedad,
y que, siendo nuestras sociedades multiculturales y multiraciales, no puede haber resultados
confiables en esas mediciones.
12
de identidad sexual sino tambin la de sujeto: la sexualidad se caracteriza as como una
exploracin continua de posibilidades, respondiendo al carcter fundamentalmente
inestablede los cuerpos.
En una obra posterior, Bodies that Matter(1993)
15
, Butler enfatiza la importancia del
discurso en la formacin del sujeto, de tal manera que ser llamado varn o mujer
constituye al sujeto como varn o como mujer, con exclusin del otro. Dado el carcter
constructivo de los trminos varn y mujer, stos siempre y al mismo tiempo preceden
y exceden al sujeto. Butler quiere defenderse de una interpretacin simplista de su El
gnero en disputa haba originado, que poda hacer pensar en la identidad sexual como
en un optional, y quiso devolverle un cierto carcter social y dinmico: el sexo es
una construccin ideal que se materializa. No es una realidad simple o una condicin
esttica del cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras
materializan el sexo y logran tal materializacin en virtud de la reiteracin forzada de
esas normas. Que la reiteracin sea necesaria es una seal de que la materializacin
nunca es completa, de que los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante
las cuales se impone su materializacin.
16
La perspectiva de gnero subraya el carcter preformativo del discurso, por el cual ste
ejerce su poder vinculante. Slo tomando conciencia de que un sujeto es formado a
partir del discurso, es decir, aparece en el reconocimiento del otro, se entiende por qu,
segn Butler, deconstruir el carcter limitante del gnero femenino y masculino es la
nica salida de la hegemona heterosexual. La perspectiva de gnero permite as evitar
el determinismo biolgico como destino.
3.5.- La tercera mujer
Desde la tpica posmoderna, Gilles Lipovetsky nos ofrece una interesante vuelta de
tuerca respecto del feminismo. Habiendo aceptado el cambio de paradigma de la
modernidad, le resulta imposible al autor del Crepsculo del Deber expresarse en
trminos de orden natural, pero en La Tercera Mujer
17
reconoce francamente que los
tres feminismos han dado ltimamente un vuelco interesante hacia una nueva propuesta
de disimilitud de gneros: En el corazn mismo de la hipermodernidad se reestructura
la disimilitud de las posiciones de gnero. Slo cuando se vacan de sentido y chocan
de frente con los principios de soberana individual, se eclipsan los cdigos ancestrales
de lo femenino. En los dems casos, las funciones y roles antiguos se perpetan,
combinndose de manera indita con los roles modenos.
18
El planteo de Lipovetsky , por el que se rehabilitan bloques de tradicin en el seno de
la posmodernidad, es quizs el efecto del serenarse de la lucha por el posicionamiento
de la mujer en el mundo pblico, siendo ahora posible reconocer la diversidad y
comprenderla como riqueza.
Esta poca nuestra, aunque rechace el trmino orden natural por aversin a toda
afirmacin fuerte acerca del ser humano, reconoce que hay una estructura natural cuya
alteracin produce efectos muy dainos para todos. Es ms: ha surgido una tica de la
ecologa que nos recuerda los deberes para con las futuras generaciones, instndonos a
15
1 ed. en espaol 2002, Cuerpos que importan. Mxico, ed. Paids
16
op. cit. p.18
17
La Troisime Femme, Paris 1997,ed. Gallimard ; 1 ed. en castellano 1999, Barcelona, Anagrama.
18
op.cit. p.11
13
un mayor cuidado de la naturaleza e inclusive invitndonos a la austeridad como forma
responsable de disponer de los recursos. Entonces hay orden natural. Entonces existe
una naturaleza de las cosas. Evidentemente, la dificultad parecera ser admitir tal orden
dado tambin para la naturaleza humana, por ser dotada de libertad. Pero es un hecho
que el crecimiento real y perfectivo de todo ser viviente es siempre desarrollo de lo que
es ya potencialmente; entonces tambin para el ser humano no podr haber desarrollo si
no es desde su propia naturaleza, aceptada y reconocida como cauce positivo de su
libertad.
4.- Ms all del feminismo
4.1.- Naturaleza y cultura.
En primer lugar es necesario, para ubicarnos en este tema, distinguir con claridad el
concepto de individuo del concepto de persona porque, en los cambios que nos propone
todo este debate acerca de la mujer y del varn, se tiende a olvidar el carcter de
persona que tienen los individuos de la especie humana.
Etimolgicamente la palabra individuo quiere decir no dividido en s mismo, no
divisible. Considerando cualquier especie viviente, vegetal o animal, incluyendo a la
especie humana, podemos operar una divisin en porciones ms pequeas hasta llegar al
lmite en que una ulterior subdivisin significa la muerte de lo que estamos dividiendo:
ese elemento ltimo de la especie no ms divisible es justamente el individuo, en el cual
la especie se manifiesta como tal. En la naturaleza tenemos entonces al individuo como
modo de aparecer de la especie, y podramos afirmar que en cierto sentido su
existencia est al servicio de la especie, al punto que existen mecanismos instintivos que
privilegian los intereses de la especie por encima de los del individuo.
Aclarado este concepto, resulta ahora ms fcil determinar las caractersticas del ser
personal, que puede definirse como un individuo dotado de valor en s mismo; es decir,
un individuo que no solamente es manifestacin de una determinada especie, sino que
adems tiene la posibilidad de realizar de una manera voluntaria y original es decir,
libre el proyecto de la especie.
Despus de todas estas aclaraciones, haciendo un recuento de las especies vivientes en
la tierra se llega con absoluta claridad a la conclusin de que el nico caso en que se
puede hablar de ser personal es el del ser humano. ste, si bien por un lado est atado a
su especie, por su configuracin psico-fsica, tambin est en condiciones de poder
realizar esa humanidad de una manera especial debido a su libertad. Una libertad que se
inscribe, sin embargo, en un ser natural existente, encontrando all su especificacin
pero tambin su limitacin.
Cada ser humano es un proyecto original: frente a la cuna de un beb recin nacido se
trenzan los sueos de innumerables posibilidades de realizacin de esa humanidad. Es
necesario distinguir entonces entre dos conceptos: el de naturaleza y el de cultura o,
para decirlo en su forma latina, en que la asonancia resalta la diferencia: natura y
cultura.
14
Natura tiene su origen en el verbo nascor, nacer, y significa aquello con lo cual
nacemos, lo dado, lo que no depende de nuestra voluntad. De hecho, el haber nacido
mujer o varn significa para cada uno una especificacin de lo que debera ser, es decir,
una determinacin en las posibilidades de realizacin. No digo solamente lmite, sino
mbito de realizacin que, en la medida en que es aceptado, resulta exaltante.
Cultura deriva del verbo colere, cultivar, cuyo primer significado se refiere a la
actividad del agricultor, aqul que obtiene frutos ms abundantes de la tierra,
conociendo y respetando la modalidad propia de sta y perfeccionndola con su trabajo.
En el caso en que se descuidara el modo de ser propio de aquello que se cultive, no
habra perfeccionamiento, y por lo tanto tampoco frutos. Esto debera ser para nosotros
un concepto-gua para entender qu es lo verdaderamente cultural y qu cosa, en
cambio, no es ms que artificio o pseudo-cultura. En este sentido, slo las actividades
humanas tendientes a perfeccionar la naturaleza tanto fsica como espiritualmente son
verdaderas actividades culturales; otras, en cambio, responden slo a un deseo de
dominio o de ruptura con lo dado, como prepotente afirmacin de autonoma del
hombre.
Es claro, entonces, que naturaleza y cultura estn estrechamente ligadas, porque no se
podra hablar de la segunda sin admitir la primera.
El ser humano por estar dotado de libertad es de por s un ser cultural; si no lo fuera
vivira de manera puramente instintiva, su existencia no sera una existencia plenamente
personal, y podramos afirmar que su actuar estara dictaminado por la especie y no por
un proyecto suyo original. Muchas propuestas de liberacin de la conducta humana
presentes en nuestro entorno son, ms bien, una exaltacin de lo puramente instintivo,
sobre todo en el mbito de lo sexual: una hiperestimulacin visual-auditiva del impulso
sexual a travs de los mass-media no libera a nadie, sino ms bien induce a una
conducta compulsiva, en la cual la voluntad tiene muy poca cabida. Y as, por ejemplo,
nuestros adolescentes terminan sintindose anormales si quieren vivir el amor segn un
ideal de pureza y respeto mutuo. En el ser humano la vida instintiva debe ser asumida a
travs de la dimensin de la voluntad libre para poder ser verdaderamente humana.
En conclusin, naturaleza y cultura, que implican lo dado y lo propio en el ser humano,
se encuentran entrelazadas en la realizacin plena de lo humano.
4.2.- Varn y mujer
Consideremos ahora qu especificacin le aade al ser humano el hecho de haber
nacido varn o mujer.
Ya desde lo gentico, es decir desde que existe una nueva persona, existe tambin esta
especificacin, y el desarrollo embrional seguir en base a eso un esquema diferenciado
para cada sexo. El crecimiento posterior marcar adems conductas caractersticas,
reforzadas a travs de la imitacin, amn de variaciones individuales. El resultado ser
un modo peculiar del varn y de la mujer de situarse frente al mundo y frente al otro,
tanto en el aspecto psico-afectivo como en el intelectual y espiritual.
Esto confirma que la innegable determinacin biolgica implica tambin conductas
acordes a lo especfico de cada sexo: el par XX o XY no significan slo rasgos fsicos y
15
produccin de determinadas hormonas, sino tambin tendencias y capacidades. Lo cual
no niega, sin embargo, la posibilidad tanto de un refuerzo como de una modificacin de
las mismas desde la cultura, como los estudios antropolgicos ponen en evidencia. De
hecho el ser humano tiene una tal plasticidad en su desarrollo que la educacin o un tipo
determinado de entorno social pueden exaltar o suprimir en l ciertas manifestaciones
de su modo de ser. Pero esto no llega al punto de construir lo que no est dado en su
naturaleza; si lo intentara y lamentablemente la historia humana no se ha privado de
nada, impedira el verdadero desarrollo de la persona.
No constituye un determinismo biolgico el afirmar que la especificacin sexual
implica un modo peculiar de experimentar el mundo circundante, de sentir y de actuar;
ms bien pone en evidencia la profunda unidad que existe en cada ser humano entre su
dimensin biolgica, psquica y espiritual.
4.3 -La voz de la ciencia
En pocas en las cuales siempre aletea sobre toda conversacin la idea -
aristotlica?freudiana?- del ser femenino como un hombre incompleto, es bueno tener
presente que el embrin humano morfolgicamente se presenta con un esquema de
sugerente igualdad antes de la transformacin acorde con la patente gentica YX o XX.
As que es verdad que varones y mujeres somos igualespero diferentes. Diseados
para cooperar en un mundo complejo, tan complejo que no puede ser comprendido por
una sola mirada: hace falta tambin la otra.
Recientes estudios neurolgicos y de neurociencias parecen haber dado finalmente con
la evidencia de este dimorfismo sexual del cerebro, que explicara el distinto
funcionamiento del aprendizaje femenino y masculino y el distinto modo de percibir la
realidad. Existen hoy pruebas empricas que revelan el funcionamiento diferenciado del
cerebro femenino y masculino.
En los estudios se ve una mayor extensin, en el cerebro de la mujer, del cuerpo calloso
que une a los dos hemisferios cerebrales. Se trata de una red de conexiones nerviosas,
que permiten las sinapsis, es decir la actividad de las neuronas.
Aunque todava no se puede establecer con precisin su funcionamiento, es claro que
hay evidencias suficientes para poder afirmar que el cerebro femenino funciona distinto
del masculino, en una cierta e interesante medida, aunque haya solapamientos
individuales, en el sentido de especiales performances de mujeres y varones especficos,
compatibles con lo que hemos llamado funcionamiento femenino o masculino.
Pero las diferencias existen en los grandes nmeros de una manera notable.
hay una gran cantidad de datos que indican que los factores biolgicos desempean un
papel importante en algunas diferencias cognitivas entre varones y mujeres.19
Algunos estudios han podido comprobar que ,cuando varones y mujeres de condicin
similar son sometidos a una prueba de capacidad intelectual, invariablemente en las
mujeres se da un encendido de los dos hemisferios a la vez, mientras que los varones
trabajan con la mitad que es ms solicitada por el esfuerzo puntual del examen.
Se pueden sacar muchas conclusiones, pero de acuerdo con los ltimos estudios parece
que puede ya afirmarse que el uso simultneo de los dos hemisferios favorece las
competencias lingsticas, como es evidente tambin en el desarrollo precoz de las nias
respecto de los varones de la misma edad. Si se tratara de conductas inducidas socio-
19 Gil-Verona, J.Antonio et Al., Diiferencias sexuales en el sistema nervioso humano. en
Revista Intrnacional de psicologa Clnica y de la Salud, vol.III, 2003, pag.353
16
culturalmente, estas diferencias iniciales deberan acentuarse con el tiempo por el
refuerzo externo, pero en cambio tienden a hacerse menos perceptibles.
A este funcionamiento conjunto de los dos hemisferios puede tambin atribuirse la
mayor capacidad femenina para captar el estado de nimo de los interlocutores: una
percepcin ms global del otro puede manifestar aspectos que las palabras no revelan
directamente.
En el estudio de la comunicacin no verbal hay sobradas evidencias de la especial
capacidad femenina de decodificar con acierto lo no dicho por el otro.
Decir directamente que esto es una ventaja quizs sea una conclusin apresurada, pero
seguramente, al tratarse de una capacidad, puede ser transformada en una ventaja.
As que la ciencia al da nos pone frente a una situacin real de funcionamientos
distintos segn el sexo, ms all de las diferencias individuales - que tambin existen y
son notables-, y esto nos permite inferir que la diversidad es realmente una riqueza
cuando se suma en la cooperacin para humanizar un mundo tan complejo.
4.4-Definir lo femenino
Cmo podemos entonces definir sintticamente la esencia de lo femenino?
Sin duda la funcin maternal determina en ella una especial inclinacin a ponerse al
servicio de la vida; inclusive, en su modo de captar el mundo que la rodea hay en ella
una mayor orientacin a buscar lo concreto, lo global, lo viviente. Esto implica una
menor tendencia o menor preferencia no menor capacidad para el pensamiento
abstracto, inclinndose ms bien a resaltar lo referente a la persona y a la vida.
Una gran pensadora de nuestro siglo, Edith Stein
20
, muerta en Auschwitz en 1942,
quiso definir la esencia de lo femenino y de lo masculino partiendo del segundo relato
de la creacin que aparece en Gn. 2. Dice el texto que, al crear al varn, Dios no quiso
que estuviera solo y le dio una ayuda semejante, que en hebreo se expresa con el
trmino eser kenegdo, que quiere decir lo que est en frente, de tal modo que la ayuda
del hombre a la mujer y la de la mujer al hombre no son ayudas idnticas, sino distintas
y propias de la modalidad especfica de cada uno. Inclusive la propia identidad le deriva
tanto al hombre como a la mujer de su distincin con el otro, en un juego de similitud y
diferencia. Refirindose despus al mandato bblico de la propagacin de la vida
humana y del sometimiento de la tierra, Edith Stein subraya cmo cada tarea se le
encomienda al hombre y a la mujer en un esfuerzo conjunto, pero con prioridades
diferentes. De esta manera, siendo la mujer designada ms de cerca para la procreacin
y el hombre para la transformacin del mundo, la cooperacin activa desde la
especificidad de cada uno obtiene como resultado un mundo plenamente humano. Es
llamativo tambin que, anticipndose a los tiempos, Edith Stein afirmara ya en los aos
30 que no hay profesin que la mujer no pueda desarrollar, pero al mismo tiempo
recomendaba que, en cualquier actividad, la mujer debe llevar su feminidad, para dar al
lugar de trabajo un poco del calor del hogar. Si en cambio, como sucede a menudo,
hacer un trabajo tradicionalmente asignado a los varones tiene el efecto de virilizar a la
mujer, la prdida no es slo para la mujer que deja de ser lo que es, sino para el mundo
que es privado de un aspecto relevante para su desarrollo.
20
STEIN, EDITH. Vocacin del hombre y de la mujer segn el orden de la naturaleza y de la
gracia. En: La mujer. Buenos Aires: Monte Carmelo, 1999.
17
4.5- La apertura al otro
En el mismo sentido del reconocimiento de las especificidades de cada uno de los sexos
entendidas como riquezas de la humanidad, resultan interesantes las conclusiones de
estudios que provienen de otra ciencia y desde una metodologa experimental. Se trata
de la antroploga Margaret Mead, quien desde una ptica muy distinta a la planteada en
el presente trabajo llega a una conclusin sustancialmente idntica, cuando en el eplogo
de Male and Female reconoce que en la polaridad de los dos sexos y en los dones
respectivos se encuentra el potencial del desarrollo de una humanidad ms completa
21
.
Pues se puede afirmar que cuando el ser humano toma conciencia de s, tambin toma
conciencia de lo que no es l: crecer es incorporar lo distinto a s, entendido como tal,
para poderse abrir a una realidad ms rica.
Entre las diferencias que el ser humano percibe est tambin la del otro como ser de otro
sexo, igual pero distinto, humano pero con otra modalidad. Lograr integrarse en este
mundo de diferencias, reconociendo mutuamente la dignidad de los unos y de los otros,
es signo de verdadera apertura, sin la cual las manos del hombre no slo no aprenden a
dar, sino tampoco pueden recibir.
El feminismo y el machismo no son ms que contra caras de una misma imposibilidad,
la de admitir al otro como ser valioso y digno de respeto: los dos representan una forma
rgida de tratar de resolver los problemas de la convivencia humana, los dos se arrogan
para s una superioridad que los enfrenta con el otro sexo y los esteriliza. En el fondo,
ser varn tiene sus mritos as como ser mujer tiene los suyos. La aceptacin de las
superioridades propias de cada sexo respecto del otro no es excusa para una estructura
de privilegios, sino estmulo para poner a disposicin del otro lo que somos y lo que
sabemos hacer, as como apertura y sencillez para recibir lo que nos hace falta. El
resultado es un mundo ms rico y ms interesante, un mundo capaz de dar vida, apto
para la comunidad humana.
Queremos sintetizar estas reflexiones con las palabras de Margaret Mead, que habiendo
sido escritas en el 1948, no han perdido ni un pice de su actualidad:
La competencia de un solo sexo no ofrece sino una respuesta parcial. No se puede
edificar una sociedad en su plenitud salvo que se utilicen simultaneamente los dones
propios de cada sexo y aquellos que les son comunes, es decir, apelando a los dones de
la humanidad entera.
22
21
MEAD, MARGARET. Male and Female, Morrow. La Flche: Denol-Gonthier, 1988 (1 ed.
1948).
22
op.cit.p.436
También podría gustarte
- Invitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandInvitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- Deseos DestructivosDocumento197 páginasDeseos DestructivosJames Castrillón100% (1)
- Ejercicios Del Papa Van ThuanDocumento14 páginasEjercicios Del Papa Van ThuanflaviamileAún no hay calificaciones
- Evangelizacion de La UrbeDocumento111 páginasEvangelizacion de La UrbeGutdiel Lopez SalinasAún no hay calificaciones
- Lucio GeraDocumento5 páginasLucio GeraCesar OchoaAún no hay calificaciones
- Oración y Estilos de PersonalidadDocumento13 páginasOración y Estilos de PersonalidadCarlos Giraldo100% (1)
- Diálogo Conyugal Javier Ortíz MonasterioDocumento205 páginasDiálogo Conyugal Javier Ortíz MonasterioLesly TapiaAún no hay calificaciones
- Amor Sin BarrerasDocumento28 páginasAmor Sin BarrerasGaby LopezAún no hay calificaciones
- Psicología SexualidadDocumento22 páginasPsicología SexualidadVanessa PalaciosAún no hay calificaciones
- Reseña de Sin Buda No Podría Ser Cristiano 691610Documento5 páginasReseña de Sin Buda No Podría Ser Cristiano 691610RaulAún no hay calificaciones
- El Don de La Paternidad, Según Juan Pablo II - PaternitaspagnoloDocumento8 páginasEl Don de La Paternidad, Según Juan Pablo II - PaternitaspagnoloDouglas MetranAún no hay calificaciones
- CENCINI, A. - Vivir ReconciliadosDocumento68 páginasCENCINI, A. - Vivir ReconciliadosCarlos Federico Palacios GilibertiAún no hay calificaciones
- Dano Irreversible Abigail ShrierDocumento334 páginasDano Irreversible Abigail ShrierAlan BalzacAún no hay calificaciones
- Cuestionarios de Teología Bíblica 1er ParcialDocumento6 páginasCuestionarios de Teología Bíblica 1er ParcialCarlos CruzAún no hay calificaciones
- Ideario y Realidad Del Sacerdote en MéxicoDocumento4 páginasIdeario y Realidad Del Sacerdote en MéxicoolpatecAún no hay calificaciones
- Vivir Peligrosamente Antoni Pascual y Pablo ChapurDocumento100 páginasVivir Peligrosamente Antoni Pascual y Pablo ChapurpaulaAún no hay calificaciones
- El Caracter Del Coaching Ontologico - Echeverria - PizarroDocumento20 páginasEl Caracter Del Coaching Ontologico - Echeverria - PizarroSusana PalaciosAún no hay calificaciones
- Acompanamiento Espiritual Como Practica EclesialDocumento27 páginasAcompanamiento Espiritual Como Practica EclesialRafael Pola100% (1)
- Marins José COMUNIDAD ECLESIAL DE BASET PDFDocumento527 páginasMarins José COMUNIDAD ECLESIAL DE BASET PDFjpcegalAún no hay calificaciones
- EneagramaDocumento26 páginasEneagramaJaviierlawAún no hay calificaciones
- Connaturalidad en La Amistad de JesucristoDocumento171 páginasConnaturalidad en La Amistad de JesucristoErmes_Liriano_5391Aún no hay calificaciones
- Historia de La Geologia (Ramos, Víctor, 2023)Documento326 páginasHistoria de La Geologia (Ramos, Víctor, 2023)O.ComitoAún no hay calificaciones
- Dante Bobadilla - Epistemología de La PsicologíaDocumento31 páginasDante Bobadilla - Epistemología de La PsicologíaJeff David Huarcaya Victoria50% (2)
- VVAA. La Ciencia y El Arte IIDocumento214 páginasVVAA. La Ciencia y El Arte IITrinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- Analisis TEP GollumDocumento10 páginasAnalisis TEP GollumDiego Yañez QuezadaAún no hay calificaciones
- Ideas para Acertar en El NoviazgoDocumento4 páginasIdeas para Acertar en El NoviazgoDenisse HerreraAún no hay calificaciones
- Tarjeta de CompromisosDocumento2 páginasTarjeta de CompromisosHéctor MarioAún no hay calificaciones
- El Liderazgo MagisDocumento3 páginasEl Liderazgo MagisVictorAún no hay calificaciones
- Libro Yo Antes de Ti Aura Sofía GuzmánDocumento2 páginasLibro Yo Antes de Ti Aura Sofía GuzmánAURA SOFIA GUZMAN TRUJILLOAún no hay calificaciones
- EAH08 JDL La Educación Al Amor de Los AdolescentesDocumento8 páginasEAH08 JDL La Educación Al Amor de Los AdolescentesracostapAún no hay calificaciones
- Taller de Ejercicios Espirituales: 6 Tips IgnacianosDocumento9 páginasTaller de Ejercicios Espirituales: 6 Tips IgnacianosDiego Javier FaresAún no hay calificaciones
- 10 - Vivir La Sexualidad Como Celibes-CasalaDocumento23 páginas10 - Vivir La Sexualidad Como Celibes-CasalaRenan Robles ParavecinoAún no hay calificaciones
- La Idea Cristiana de Alma - Juan Luis LordaDocumento3 páginasLa Idea Cristiana de Alma - Juan Luis LordachequecroceAún no hay calificaciones
- Boletín OSAR #30 2011 PDFDocumento114 páginasBoletín OSAR #30 2011 PDFmlamas1971Aún no hay calificaciones
- Cuadro Sinóptico de La Espiritualidad TeresianaDocumento2 páginasCuadro Sinóptico de La Espiritualidad TeresianaVictoria Arcos100% (1)
- Fundamentos de Un Modelo Integrativo en Psicoterapia Fernandez AlvarezDocumento6 páginasFundamentos de Un Modelo Integrativo en Psicoterapia Fernandez AlvarezJaquelinaa AriasAún no hay calificaciones
- Retos y Fines de La Pastoral Juvenil Ignaciana PDFDocumento50 páginasRetos y Fines de La Pastoral Juvenil Ignaciana PDFvlillohAún no hay calificaciones
- Aspectos Psicosexuales en La Vida ReligiosaDocumento5 páginasAspectos Psicosexuales en La Vida ReligiosamarthafrAún no hay calificaciones
- Slovakia - Sobre El Autor de La Escultura Del Hijo Perdonando A Su MadreDocumento3 páginasSlovakia - Sobre El Autor de La Escultura Del Hijo Perdonando A Su MadreMariana KappelmayerAún no hay calificaciones
- Adolescencia y Tendencias LesbianasDocumento4 páginasAdolescencia y Tendencias Lesbianaschristian galdames palma100% (1)
- FICHAdame Una PistaDocumento2 páginasFICHAdame Una Pistakabad62Aún no hay calificaciones
- Grun Orientar PersonasDocumento10 páginasGrun Orientar PersonasAdrian Valles FunesAún no hay calificaciones
- Ratzinger, Joseph - Movimientos Eclesiales Y Su Colocacion TeologicaDocumento14 páginasRatzinger, Joseph - Movimientos Eclesiales Y Su Colocacion TeologicausernameonAún no hay calificaciones
- Las Capas de La CebollaDocumento2 páginasLas Capas de La CebollaNataly PessoAún no hay calificaciones
- La Corporalidad en La Vida Consagrada (Emaús #13) (Spanish Edition) (Rafael Gómez Manzano (Gómez Manzano, Rafael) )Documento173 páginasLa Corporalidad en La Vida Consagrada (Emaús #13) (Spanish Edition) (Rafael Gómez Manzano (Gómez Manzano, Rafael) )Ana Silvia Escanero AntónAún no hay calificaciones
- Libros de AntropologíaDocumento3 páginasLibros de AntropologíaJardiel Yersin Agip CastilloAún no hay calificaciones
- Las 11 Creencias Irracionales Básicas de Albert EllisDocumento5 páginasLas 11 Creencias Irracionales Básicas de Albert EllisFelipe AragónAún no hay calificaciones
- Por Tomás Melendo Ser y PersonaDocumento36 páginasPor Tomás Melendo Ser y PersonapihuichoAún no hay calificaciones
- Informe Warnock UK 1984Documento3 páginasInforme Warnock UK 1984albertolecarosAún no hay calificaciones
- Lic. José María Baamonde - Procesos de Persuasión Coercitiva y Reforma de PensamientoDocumento5 páginasLic. José María Baamonde - Procesos de Persuasión Coercitiva y Reforma de Pensamientojuani_rotterAún no hay calificaciones
- Santo Toribio Romo GonzálezDocumento3 páginasSanto Toribio Romo GonzálezSantiago GaliciaAún no hay calificaciones
- Cabarrús Carlos - La Danza de Los Íntimos DesosDocumento65 páginasCabarrús Carlos - La Danza de Los Íntimos DesosIgnacio PamplonaAún no hay calificaciones
- Cego Sus Ojos El Juicio Propio - Miguel Angel FuentesDocumento19 páginasCego Sus Ojos El Juicio Propio - Miguel Angel FuentesdanielavargasaqpAún no hay calificaciones
- La Cultura Del DescarteDocumento3 páginasLa Cultura Del DescarteEnni Key100% (1)
- Catalogo LIBRODocumento26 páginasCatalogo LIBROJULIO SANDRO CHAMBILLA HUANCAAún no hay calificaciones
- E. Morin, Evangelio e Incertidumbre ActualDocumento6 páginasE. Morin, Evangelio e Incertidumbre ActualBaalam44Aún no hay calificaciones
- Informe Misionero Filipinas Marzo 2020Documento24 páginasInforme Misionero Filipinas Marzo 2020EdgarBusinessAún no hay calificaciones
- Libro La Vejez Avanzada y Sus Cuidados PDFDocumento219 páginasLibro La Vejez Avanzada y Sus Cuidados PDFTito SantanaAún no hay calificaciones
- AutorrealizacionDocumento8 páginasAutorrealizacionAnderson Morales Serrano100% (1)
- La Complementariedad de Los SexosDocumento5 páginasLa Complementariedad de Los SexosMaria Castro CabarcasAún no hay calificaciones
- Programa Diplomatura Provida Con Enfoque InterdisciplinarioDocumento28 páginasPrograma Diplomatura Provida Con Enfoque InterdisciplinarioJULIO ALVAREZAún no hay calificaciones
- Montero, J., 2021, Enseñar y Aprender A AmarDocumento44 páginasMontero, J., 2021, Enseñar y Aprender A AmarMaritzaAún no hay calificaciones
- La Batalla Por La Normalidad - Reglas Prácticas para La Autoterapia - Gerard J. M. Van Den Aardweg.Documento33 páginasLa Batalla Por La Normalidad - Reglas Prácticas para La Autoterapia - Gerard J. M. Van Den Aardweg.John LopezAún no hay calificaciones
- Rúbrica para La Corrección de Trabajos EscritosDocumento2 páginasRúbrica para La Corrección de Trabajos EscritosRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- Instrucciones para El PodcastDocumento2 páginasInstrucciones para El PodcastRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- Diego y Su MuralDocumento8 páginasDiego y Su MuralRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- El Aěrbol de La Familia - La Salud de Los EnfermosDocumento1 páginaEl Aěrbol de La Familia - La Salud de Los EnfermosRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- Aunque Tú No Lo SepasDocumento1 páginaAunque Tú No Lo SepasRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO Diario de MotocicletasDocumento2 páginasCUESTIONARIO Diario de MotocicletasRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- Poema No Te SalvesDocumento1 páginaPoema No Te SalvesAlexandronanonin VyperAún no hay calificaciones
- Lectura 2 - La Comida BolivianaDocumento5 páginasLectura 2 - La Comida BolivianaRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- Poema No Te SalvesDocumento1 páginaPoema No Te SalvesAlexandronanonin VyperAún no hay calificaciones
- Clase 8 (1 Feb) Comparativos y SuperlativosDocumento30 páginasClase 8 (1 Feb) Comparativos y SuperlativosRodrigo Del Rio JoglarAún no hay calificaciones
- Halperin Historia en Celuloide Cine Militante enDocumento48 páginasHalperin Historia en Celuloide Cine Militante ennedflandersAún no hay calificaciones
- Clases Clei 4Documento7 páginasClases Clei 4ELVER OLEISON RIASCOS RIASCOSAún no hay calificaciones
- Los 10 Mejores Inventos de La HistoriaDocumento8 páginasLos 10 Mejores Inventos de La HistoriarhyokaAún no hay calificaciones
- Verónica Luque - TP ESI 1Documento7 páginasVerónica Luque - TP ESI 1Verónica LuqueAún no hay calificaciones
- Arte AfricanoDocumento37 páginasArte AfricanoAldones1814100% (1)
- La Historia de Los DDHH - Ansuátegui RoigDocumento5 páginasLa Historia de Los DDHH - Ansuátegui RoignecaoAún no hay calificaciones
- La Epopeya de EdipoDocumento5 páginasLa Epopeya de EdipoAndre D-jkAún no hay calificaciones
- Antropologia Sociocultural Unju 2021Documento11 páginasAntropologia Sociocultural Unju 2021Lean DLAún no hay calificaciones
- Hge 5 Programacion Anual PDFDocumento4 páginasHge 5 Programacion Anual PDFLucio Bernardo Condori PilcoAún no hay calificaciones
- Resumen Primer Parcial Garcia DelgadoDocumento164 páginasResumen Primer Parcial Garcia DelgadoGemaAún no hay calificaciones
- La Cultura Cubana y La HistoriaDocumento10 páginasLa Cultura Cubana y La HistoriaAdy MatosAún no hay calificaciones
- Dominio 1 Núcleo 2Documento23 páginasDominio 1 Núcleo 2Loria Perez América GuadalupeAún no hay calificaciones
- Clase 2 Imagenes y Pedagogia. Algunas Re PDFDocumento19 páginasClase 2 Imagenes y Pedagogia. Algunas Re PDFAda Sofía BenAún no hay calificaciones
- Proyecto Sobre Bicentenario para Nivel PrimarioDocumento4 páginasProyecto Sobre Bicentenario para Nivel Primarioevangelina2gelisAún no hay calificaciones
- Maestria Profesional DiplomaciaDocumento5 páginasMaestria Profesional DiplomaciaDonald Ramirez RodriguezAún no hay calificaciones
- El Sentido Que Los Jovenes Le Otorgan A La Escuela PDFDocumento182 páginasEl Sentido Que Los Jovenes Le Otorgan A La Escuela PDFDiego CardonaAún no hay calificaciones
- La Muerte, La Memoria y El Olvido en Escritos de Héctor Abad Faciolince PDFDocumento11 páginasLa Muerte, La Memoria y El Olvido en Escritos de Héctor Abad Faciolince PDFVictoria Díaz Facio LinceAún no hay calificaciones
- Perspectivas Sociológicas-9-243Documento235 páginasPerspectivas Sociológicas-9-243cocrazy10Aún no hay calificaciones
- Sartre Qué Es La Literatura - SelecciónDocumento34 páginasSartre Qué Es La Literatura - Selecciónsheyla comastriAún no hay calificaciones
- Caficultura Orgánica E Identidades en El Suroccidente de Colombia. El Caso de La Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, Acoc - Café SanoDocumento191 páginasCaficultura Orgánica E Identidades en El Suroccidente de Colombia. El Caso de La Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, Acoc - Café Sanolaura gutierrezAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Formato RAE Trabajo ColaborativoDocumento16 páginasActividad 2 Formato RAE Trabajo Colaborativomarlen cristina sarrias cardenasAún no hay calificaciones
- LÓPEZ, Alejandro - Historia e Historiografía de La Psicología. Ficha de CátedraDocumento39 páginasLÓPEZ, Alejandro - Historia e Historiografía de La Psicología. Ficha de CátedraMarito MoralesAún no hay calificaciones
- Gramatica NebrijaDocumento102 páginasGramatica NebrijaAngélica DelgadoAún no hay calificaciones
- Planteamiento Marianne Jalil DibDocumento2 páginasPlanteamiento Marianne Jalil DibFrancisco Javier Cervantes BelloAún no hay calificaciones
- Reseña - ¿Otro Mito Historiográfico? La Crisis Del Siglo III y Sus Términos en El Nuevo Debate.Documento5 páginasReseña - ¿Otro Mito Historiográfico? La Crisis Del Siglo III y Sus Términos en El Nuevo Debate.Walter Flores100% (1)
- 1 DP El Amanecer de TodoDocumento12 páginas1 DP El Amanecer de TodoJuan ManuelAún no hay calificaciones