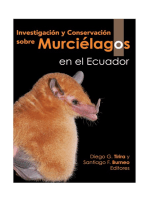Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Poder Estatus Social Fines Periodo Formativo
Poder Estatus Social Fines Periodo Formativo
Cargado por
alejandro_carrill_60Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Poder Estatus Social Fines Periodo Formativo
Poder Estatus Social Fines Periodo Formativo
Cargado por
alejandro_carrill_60Copyright:
Formatos disponibles
FACULTAD DE
LETRAS Y CIENCIAS
HUMANAS
ESPECIALIDAD DE ARQUEOLOGA
Poder y estatus social a fines del Periodo Formativo:
los cementerios del valle bajo de Lurn
1
Krzysztof Makowski
Introduccin
La poca entre el ocaso de Chavn y Cupisnique, y el surgimiento de las denominadas
culturas regionales en los Andes Centrales (alrededor de 200 a. de C.-200 d. de C.) estuvo
caracterizada por profundas transformaciones. Basta comparar las tcnicas y los diseos en
arquitectura, metalurgia, cermica y textilera que se desarrollaron durante los periodos
Inicial y Horizonte Temprano con las que gozaban de popularidad en el Periodo Intermedio
Temprano y en el Horizonte Medio, para percibir fuertes rupturas en la continuidad cultural.
El colapso de las tradiciones de arquitectura ceremonial e iconografa religiosa compleja,
luego de un periodo en el que los motivos, las formas y los objetos se desplazaban en todo
el rea de los Andes Centrales con relativa facilidad (vase la discusin sobre el Horizonte
Temprano en Burger 1992, 1993b y tambin Tellenbach 1999), sugiere asimismo una
completa reestructuracin del orden poltico.
La direccin y la naturaleza de estas transformaciones no estn claras. Las hiptesis de
mayor aceptacin se fundamentan en el seguimiento de los patrones de asentamiento. Se
ha sugerido, entre otros, que la construccin de una red de canales de riego habra
contribuido con el aumento de la densidad poblacional (Collier 1955), crendose condiciones
propicias para el proceso de nucleamiento (Schaedel 1966, 1978, 1980) y para el
surgimiento de centros urbanos (Rowe 1963; Williams 1980; Brennan 1980, 1982; Wallace
1986; Canziani 1987, 1992). La rpida diferenciacin social en trminos econmicos
(estratificacin e incluso la formacin de clases antagnicas, Lumbreras 1986) habra sido
consecuencia lgica e inevitable de este proceso. Otros autores (p. ej. Wilson 1987, 1997)
han insistido en las caractersticas aldeanas de los asentamientos y han enfatizado, en
cambio, en el incremento de las enemistades y la formacin de lites guerreras; este ltimo
fenmeno se refleja, segn ellos, en la presencia de sitios fortificados en las cimas, alejados
del fondo del valle, y en la presencia constante de armas en los ajuares funerarios.
Ambas hiptesis complementan en buen grado los planteamientos tericos concernientes al
origen del Estado y la sociedad compleja en los Andes Centrales, puesto que las evidencias
empricas son limitadas y proceden esencialmente de prospecciones en cinco valles
costeos: Vir, Santa, Chincha, Ica, y Nazca, Los datos publicados de Lurn (Patterson
1966, Patterson et al. 1982), Rmac y Chilln (Silva et al. 1983, Palacios 1987-88, Silva y
Garca 1997, Silva 1998), Huarmey (Bonavia 1982), Moche, Jequetepeque y Lambayeque
(Shimada y Maguia 1994) aparecen incompletos. Se ha puesto en tela de juicio la
importancia de la guerra generalizada (vase Topic y Topic 1996) y los procesos urbanos
1
Una versin de este artculo fue publicada en Isbell y Helaine Silverman 2002: 89-120.
(p. ej. Silverman 1988, 1993; Makowski 1996a, 1998, 2002b) en la prehistoria andina. La
crtica se basa en los resultados de excavaciones y anlisis iconogrficos, y conduce a una
interpretacin alternativa. Segn esta, las confederaciones religiosas de los cacicazgos o
seoros (chiefdoms o complex chiefdoms) cuya existencia se desprende de la difusin de
los estilos de cermica y textiles ceremoniales, as como su compleja iconografa pudieron
haber garantizado condiciones relativamente pacficas de convivencia, salvo las temporadas
de combates rituales con reglas preestablecidas. Algunos de los supuestos centros urbanos,
como Cahuachi en el valle de Nazca, tendran en realidad carcter de centros ceremoniales;
estos parecen haber sido habitados por un grupo reducido de personal encargado del
mantenimiento y eventualmente de la produccin de la parafernalia de culto. La gran
extensin y la notable cantidad de estructuras en estos centros ceremoniales tendran su
explicacin en la actividad piadosa de varias comunidades; es de suponer que cada una de
ellas haya edificado un recinto propio en el lugar sagrado (Silverman op. cit.). El caso de
aquellos asentamientos cuyo carcter urbano ha sido comprobado mediante excavaciones
en rea de manera fehaciente es diferente; como ejemplo citamos el extenso complejo de
arquitectura pblica, residencial y talleres al pie de Huaca de la Luna (Chapdelaine et al.
1995, Chapdelaine 1997). La estrecha relacin cronolgica entre su construccin y la
consolidacin de las estructuras de poder nos lleva a pensar que el urbanismo andino sui
gneris tiene carcter compulsivo (Morris 1972, Hagen y Morris 1998); no precede ni
condiciona a la formacin de estados, sino ms bien constituye una de las expresiones
materiales tangibles de su estructura administrativa e ideolgica (Makowski 2002b). Las
aglomeraciones urbanas del Periodo Intermedio Temprano nacieron y colapsaron junto con
los organismos polticos cuyos centros constituan: p. ej. Pampa Grande, Galindo,
Cajamarquilla, Maranga, etc.
La polmica esbozada lneas arriba ha puesto en evidencia que las inferencias sobre la
estructura social prehistrica y la naturaleza de los mecanismos de poder poseen serias
limitaciones cuando estn basadas exclusivamente en la comparacin transcultural de
formas arquitectnicas y estructuras de organizacin espacial de los sitios. La discusin de
los cambios sociales requiere de fundamentos de mayor amplitud, y debe partir del anlisis
de las evidencias funerarias, eventualmente iconogrficas, as como del reconocimiento de
la funcin de los espacios arquitectnicos (Wason 1994).
El valle bajo de Lurn
Las evidencias concernientes al valle bajo de Lurn en el periodo crucial que antecede a la
consolidacin de la cultura Lima cumplen en buena parte con los requisitos mencionados.
Cabe resaltar ante todo la abundancia de las investigaciones, tanto en la modalidad de
rescate (Stothert y Ravines 1977, Stothert et al. 1992, Vradenburg et al. ms.) como de
proyectos de excavacin sistemtica a largo plazo (Crdenas 1981, 1986, 1989, 1999;
Makowski y Cornejo 1993; Makowski 1994a, b, 1996b, 1999), que se llevaron a cabo en los
cementerios prehispnicos de la margen derecha del ro Lurn. La cantidad de contextos
funerarios intactos registrados en aquellos cementerios, que se extienden en las laderas de
elevados tablazos arenosos entre el famoso sitio de Pachacamac y la quebrada de
Atocongo, es incomparablemente mayor a la de cualquier otro valle de la costa, puesto que
supera 1500 entierros. Por otro lado, gracias a la prospeccin sistemtica de Patterson
(1966) y los reconocimientos de Engel (1987), se tiene una idea aproximada de la
distribucin y las caractersticas de los asentamientos. Desafortunadamente, salvo la
trinchera de Strong (Strong y Corbett 1943) en Pachacamac y nuestros trabajos en Limay,
ninguno de estos sitios fue excavado, y ms del 50% de ellos ha desaparecido por causa de
la expansin urbana o de la habilitacin agrcola.
Desde 1991 se realizan bajo nuestra direccin (loc. cit.), excavaciones sistemticas en el
componente oriental del conjunto de cementerios conocido como San Francisco de Tablada
o Tablada de Lurn (Proyecto Arqueolgico-Taller de Campo Lomas de Lurn, convenio
PUCP-Cementos Lima S.A.; Fig. 1). Hasta la fecha se han excavado 437 entierros en pozo
de cmara lateral y 4 cmaras subterrneas con entierros mltiples, denominadas cistas
en la literatura de lengua espaola. La superficie del cementerio prehispnico que ha sido
expuesta comprende 2220 metros cuadrados, de los cuales 1700 metros cuadrados fueron
excavados hasta el suelo estril. Los sectores excavados por Ramos de Cox (Crdenas
1981) y Crdenas (1986, 1989, 1999) entre 1958 y 1988, con metodologa distinta de la
nuestra, suman aproximadamente 3000 metros cuadrados. Por consiguiente, el rea total
reconocida supera media hectrea, es decir 3,13% del rea mnima estimada del
cementerio. Gracias a ello disponemos de informacin suficiente no solo para abordar el
tema de la diferenciacin social y su representacin simblica en el ritual de enterramiento,
sino tambin para intentar entender los principios de la organizacin del espacio destinado
exclusivamente para uso funerario. Cabe destacar que los cementerios quedaron
abandonados en la poca marcada por la aparicin del estilo Interlocking, y la caracterstica
arquitectura pblica de adobitos, ntimamente relacionada con la cultura Lima. Su estudio y
la posterior comparacin con los comportamientos funerarios lima debera, por ende,
aportar al entendimiento del carcter de cambios sociales y polticos en la costa central
durante el Periodo Intermedio Temprano.
Caractersticas y cronologa de los entierros en pozo
La excavacin estratigrfica en rea, realizada en varias unidades mediante decapage, ha
demostrado que hay dos ocupaciones funerarias sucesivas en Tablada de Lurn. La ms
antigua corresponde al cementerio de entierros en pozo (Makowski y Cornejo 1993;
Makowski 1994a, 1994b; Makowski y Castro de la Mata 2000). Los pozos de profundidad de
hasta 3,40 metros fueron cavados en arena. El espacio destinado para enterramiento se
encuentra en el fondo de cada pozo. Por lo general, el hoyo se estrecha en este lugar, y la
cmara est parcialmente cavada en una de las paredes, de tal manera que se forma un
cmodo descanso que ayudaba a depositar el fardo y el ajuar en su interior. No obstante, a
menudo el descanso desapareca a raz de sucesivas ampliaciones hechas con el fin de
poder sepultar a otros individuos, luego de la reapertura intencional del pozo. En los
entierros individuales, la cmara suele recibir un sello de lajas dispuestas de manera
horizontal u oblicua. Los textiles no se conservan en Tablada de Lurn, pero las improntas
sobre artefactos de cobre y la distribucin de los objetos que originalmente estaban en el
contacto directo con el cuerpo sugieren que ste estuvo originalmente protegido por
envoltorios, como un fardo. Salvo casos atpicos, los cuerpos sentados, con los miembros
fuertemente doblados, las manos hacia la cara o hacia los hombros, adoptan la misma
orientacin +-20 Este, en todas las categoras de sexo y de edad. Los elementos de ajuar
se distribuyen de ambos lados y frente al individuo. En contados casos, las ofrendas ocupan
tambin el espacio de la antecmara, por encima del sello. En los entierros de infantes de
hasta un ao de edad algunos objetos suelen ser depositados en la boca del pozo (Tomasto
1998). Muy a menudo sellos de lajas o piedras tradas ex profeso de las laderas de cerros
aledaos y depositados en la cima del tumulillo, marcan la ubicacin del entierro. Junto a
este sello se encuentra frecuentemente un cntaro sin cuello, con tapa de cermica o de
laja, parcialmente enterrado (Fig. 2).
Todos los entierros que poseen las caractersticas expuestas comparten la misma ubicacin
estratigrfica (Fig. 3). Sus bocas se encuentran en el interface de las capas C y D, y los tmulos con
marcadores forman parte del nivel inferior de la capa C. Varios contextos domsticos del Periodo Inicial y
del Horizonte Temprano se encuentran asociados con la capa Dsuperior (Makowski 1994b, Jimnez ms y
su artculo en este volumen), mientras que campamentos del Precermico Medio fueron documentados en
los niveles de Dinferior (ibid., Len 1999, Salcedo 1997). El estilo cermico ms recurrente en los ajuares
de los entierros en pozo merecera el nombre de estilo Tablada puesto que posee caractersticas propias, en
comparacin con otros estilos de su poca, como Baos de Boza (Chancay: Willey 1943, Patterson 1966),
Miramar (Ancn: Lanning 1963; Tabo 1965, 1972; Patterson 1966), Pinazo y Huayco Inicial en el valle
de Rmac y en Huachipa (Palacios 1987-88, Silva et al. 1983, Silva 1998). Entre los rasgos particulares
del estilo Tablada se encuentran la decoracin estrictamente moncroma, escultrica, por modelado, con
detalles aplicados e impresos, la ausencia de la diagnstica pintura blanca, y un nmero de formas
particulares, como botellas de cuerpo alargado elipsoide (llamadas frejoloides o cantimploras), platos
de paredes gruesas o platos de alfarero, as como diseos de un animal fantstico, de cuerpo hbrido y
boca llena de dientes (Fig. 4 y Crdenas 1999, lams. 40, 45, 46, p. 80, foto 35). Muy particular
es tambin la pasta con inclusiones gruesas, producto de la mezcla de varios tipos de
arcillas y la tcnica de confeccin, una especie de paleteado (beating) en el que la mano
reemplaza a la paleta. El estirado y el anillado se usan con menor frecuencia, en particular
como tcnicas secundarias, para iniciar o finalizar la construccin de la vasija. La pasta
granular, poco compacta y con alto porcentaje de inclusiones de tamao mediano (30-40%,
con predominio de cuarzos, esquistos, feldespatos y material orgnico), fue probablemente
hecha mediante la mezcla de varias arcillas locales (alfar 1: Amaro ms., Curay ms.). El
parentesco entre la cermica tablada y los estilos enumerados arriba fue observado, entre
otros, por Crdenas (1999) y Stothert (1980, Stothert y Ravines 1977). Sin embargo no es
un parentesco cercano. El nmero de rasgos realmente compartidos por todas estas
tradiciones es limitado y se relaciona con formas domsticas de ollas y cntaros: p. ej.
cuello corto con borde engrosado y biselado o cntaro mamiforme (Crdenas 1999: 112-
113, foto 70). La relacin ms estrecha, aunque inesperada, vincula al estilo Tablada con el
estilo Higueras del Alto Huallaga, en la vertiente oriental de los Andes. Ambos estilos
comparten no solo las formas utilitarias, como ollas de reborde biselado y asas-cintas
horizontales, sino tambin formas complejas decoradas; vase por ejemplo el cntaro cara-
cuello y el cntaro zoomorfo con dos protomas de felinos (cf. Izumi 1971: Fig. 4 y Crdenas
1999: lm.36, foto 31, lm. 45, fotos 52-59).
La ubicacin del cementerio dentro de la cronologa relativa de la costa central y sur puede
precisarse gracias a la presencia de estilos y elementos de diseo forneos (formas y
motivos). Dos conjuntos corresponden a piezas tradas al cementerio desde los valles de
Lurn y Rmac. En ambos casos, las caractersticas de la pasta y de la coccin permiten
diferenciarlas a primera vista de la cermica de estilo Tablada. Muy recurrentes son tambin
las huellas de uso. En cambio, en las vasijas tablada, stas son poco frecuentes, salvo en
los platos de alfarero (Curay op. cit.). No descartamos la posibilidad de que la cermica de
estilo Tablada tuviese funcin esencialmente funeraria, lo que explicara, por un lado, la
mala coccin y, por otro, la ausencia de la mayora de formas diagnsticas en las muestras
recogidas de los asentamientos en el valle. El grupo mayoritario, entre las piezas tradas
desde los valles vecinos, est constituido por cermica muy bien cocida en ambiente
oxidante y, por lo general, cubierta de engobe naranja. La pasta es fina y compacta, con
poca cantidad de desgrasantes (20-25%, con predominio de feldespatos, esquistos y mica;
alfar 2, Amaro op. cit.). Las piezas encuentran cercanos paralelos estilsticos en Villa El
Salvador p. ej. botellas ornifomorfas con asa-puente y ollas de cuello corto con serpientes
aplicadas y en Topar pues los cuencos de paredes carenadas, con recurrente decoracin
rojo sobre crema en el borde, y diseos bruidos en el fondo son muy parecidos a las
vasijas publicadas por Wallace (1986, ms.; vase tambin Massey 1986, 1992; Peters s.f.;
y el artculo de Carrillo en este volumen). Esta clase de cuencos aumenta de popularidad a
partir de la fase Jahuay 3. Llama la atencin que las botellas con una especie de tapa en la
base del asa-puente, encima del cuerpo fitomorfo (lagenaria) o cilndrico, tan caractersticas
para la fase Chongos (Wallace 1986: 39), estn ausentes en Tablada; en cambio s estn
presentes en Villa El Salvador (Konvalinova 1976b, Delgado comunicacin personal) y en
Huachipa (Palacios 1987-88: fig. 14). Tampoco se perciben en Tablada influencias de los
estilos Campana, Carmen o Nazca, como s ocurre en los sitios anteriormente citados
(Stohert y Ravines op. cit.: lam. 4.3, Palacios op. cit.: Figs. 19-21). Solo los tocados de
cobre dorado guardan cierto parecido con las diademas Paracas-Necrpolis (Topar) y
Nazca (Crdenas 1993: lms.3, 6-8; Castro de la Mata 1999: Fig. 5, CF SE143-Me1). Las
botellas con asa-puente y doble pico de aspecto sureo se asemejan en cambio a las piezas
Jahuay y Paracas (Fig. 5; Crdenas 1999: foto 72). El estilo que predomina numricamente
en la categora formal de botellas asa-puente tiene origen local. Los cuerpos escultricos
(modelados) de estas botellas adoptan formas de aves, camlidos y monos. Los detalles y
los motivos geomtricos (p. ej. chevrones) son pintados en rojo sobre crema, y blanco
sobre rojo (Crdenas 1999: lam.43, foto 38-44). La serie de piezas recuperadas en Villa El
Salvador, que incluye ejemplares similares a los de Tablada, permite seguir la evolucin de
este estilo hacia Lima Temprano (p. ej. las colecciones inditas de los Museos de Sitio en
Villa El Salvador y Pachacamac).
Las piezas pertenecientes a la tradicin alfarera del Rmac (Pinazo, Huayco Inicial y
Temprano) son por supuesto menos recurrentes en el cementerio de Tablada que aquellas
que provienen del valle aledao. Las figurinas conforman el grupo ms numeroso (Fig. 6;
Crdenas 1999: fotos 6, 632; Palacios 1987-88: fig. 13-16, 40), seguidas por cntaros
antropomorfos (Fig. 7; Crdenas 1999: foto 31, Palacios op. cit.: Figs. 41, 47, 49). Las
piezas de estilo Huachipa difieren de las que fueron ejecutadas en el estilo Tablada tanto
por la pasta granular, medianamente porosa, con inclusiones gruesas (35-40%, con
predominancia de un elemento sin identificacin segura, probable glaucofana (inosilicato
anfibole), feldespatos y epidota; alfar 3, Amaro op. cit., Curay op. cit.), como por los
detalles de acabado impresos o pintados postcoccin sobre el fondo crema (Fig. 8).
Un aspecto que merece nfasis particular son las influencias de la iconografa recuay, cuyo
impacto es directo, sin mediacin del estilo Interlocking-Lima, dado que no se repiten ni las
tcnicas decorativas, ni los soportes habituales de este ltimo estilo. En la cermica, las
cabezas triangulares de las serpientes entrelazadas interlocking estn por ejemplo,
reproducidas en negativo (p. ej. vasos, Crdenas 1999: foto 68; vase tambin la botella
de Limay en Makowski 1999). El motivo aparece tambin sobre artefactos de hueso y de
metal. Los caractersticos felinos rampantes estn tambin presentes. Sus figuras fueron
modeladas y acopladas en la base del asa puente de una botella engobada naranja, de
diseo por lo dems tpicamente costeo. La cara frontal recuay con apndices en forma de
serpientes enroscadas est reproducida solo sobre piezas de cobre dorado (Crdenas 1999:
foto 80). Las tcnicas de dorado carecen de paralelos costeos salvo el alejado Alto Piura
(Diez Canseco 1994, Makowski y Velarde 1996, Centeno et al. 1998). Recientemente,
Castro de la Mata (1999) ha demostrado mediante el estudio metalogrfico y de
microscopa electrnica de barrido (SEM), con anlisis espectrogrfico semicuantitativo
(EDS) que se usaba tanto el dorado por reduccin (pluma CF. SE-35-Me3 y nariguera CF
SE-35-Me5), como el dorado por fusin (gancho de estlica CF SE-188-Me1). Este podra
ser tambin un indicador de relaciones directas con la sierra, dado el sofisticado grado de
desarrollo de la metalurgia recuay, pero hacen falta investigaciones sistemticas sobre el
tema.
Solo una pieza se sita fuera del contexto cronolgico descrito. Se trata de una botella asa-
estribo (Crdenas 1999: 112-113, foto 71) cuya forma y diseo de la serpiente enroscada
con cabeza felnica remite al Horizonte Temprano. La pieza fue encontrada junto con otras
ocho vasijas tpicas de estilo Tablada (ibid.: 271, lam. 95; comprese con lam. 88, entierro
62, piezas 00210 y 00211, decoradas con interlocking, y lam. 96, entierro 133, con la vasija
00216, decorada con el motivo recuay), y es nica tanto desde el punto de vista formal
como tecnolgico, tratndose de coccin en ambiente reductor. Creemos que ste es un
caso de reutilizacin de una vasija antigua, hallada fortuitamente en los alrededores del
cementerio. Se ha reportado la existencia de sitios del Horizonte Temprano tanto en
Tablada de Lurn como en las quebradas vecinas: La Capilla en la quebrada de Atocongo
(Crdenas 1999: fotos 91-94) y Pampa Chica en la quebrada de Manchay (vase artculo de
Dulanto en este volumen).
En 1998, al finalizar la ltima temporada de trabajos, excavamos un entierro en pozo con
caractersticas particulares puesto que, a diferencia de los dems, cortaba y destrua
parcialmente otro entierro en pozo (CF SE-188) que contena vasijas de estilo Tablada. La
boca de este contexto se encontraba en el nivel Cinferior y su cmara contena una botella
asa-puente con la imagen escultrica del mono y decoracin tricolor (Fig. 9).
Estilsticamente esta pieza guarda relacin con las primeras fases del estilo Lima (Tricolor y
Lima 1: Patterson 1966). Cabe observar que, si bien los entierros en pozo forman a menudo
densas concentraciones en las que las bocas de entierros cavados secuencialmente se
sobreponen unas a otras, se percibe siempre salvo la excepcin mencionada arriba la
intencin de evitar cualquier dao involuntario de las cmaras vecinas y sus contenidos.
Caractersticas y cronologa de las cmaras subterrneas de piedra
A partir del estrato Cinferior fueron cavadas tambin amplias y profundas fosas (hasta 2
metros de profundidad aproximadamente), en cuyo fondo se construyeron estructuras
funerarias de piedra. Estas fosas de forma ovalada o subrectangular estaban provistas de
una especie de rampa que facilitaba el acceso a la cmara. El material de construccin, lajas
y bloques semicanteados de andesita, proceda de canteras localizadas en las laderas de los
cerros aledaos, Tres Maras y El Mirador. Los muros de las estructuras revisten las paredes
de la fosa: las piedras usadas para levantarlas estn incrustadas con la parte puntiaguda en
la pared de arena, mientras que la cara plana, canteada, da hacia el interior de la cmara.
Los intersticios fueron rellenados con grava y argamasa de arcilla. La profundidad de la fosa
est en buena parte supeditada a la intencin de colocar a las mnsulas de los techos
dentro del estrato de arena consolidada con carbonatos (capa F). Las formas de las
estructuras son variadas. La mayora es cuadrangular (20 sobre un total de 34, incluyendo
a los que tienen un bside en la pared del fondo); otras son poligonales (5) y ovaladas o
circulares (9). De igual modo varan tamaos y sistemas de acceso. Algunas estructuras
tienen puertas de acceso con vestbulos externos, otras poseen vestbulos con peldaos y
tambin se observan simples aperturas en los techos. La forma de estos ltimos est
condicionada por el tamao de las estructuras y por el sistema de acceso. En las estructuras
medianas cuyo ancho no sobrepasa 1,30 metros, el techo es soportado por una o dos vigas
transversales de piedra. En las estructuras mayores, el techo conforma una falsa bveda o
se convierte en una especie de sello monumental con las vigas dispuestas radialmente
(Ramos de Cox 1969, Crdenas 1999: lm. 29-32, Balbuena 1996).
Las 34 tumbas subterrneas excavadas hasta el presente contenan entre 3 y 20 individuos
en diferente estado de articulacin y conservacin, y un nmero variable de individuos
adultos y subadultos. Hemos excavado cuatro de estas estructuras con el fin de reunir
evidencias para poder reconstruir el ritual funerario. Para Crdenas (1981, 1999:35) se
trataba de entierros secundarios, pero su hiptesis no pareca convincente por la recurrente
mencin de individuos completamente articulados. Estos fueron hallados por Ramos de Cox
y Crdenas dentro de cmaras intactas y con poco uso, a juzgar por el nmero de
esqueletos menor de 5 (Crdenas op. cit.). Gracias a la excavacin meticulosa y el registro
fotogramtrico de cada fragmento seo, el objetivo que nos trazamos pudo cumplirse.
Basndose en los resultados obtenidos, Balbuena (1996) demostr que las estructuras eran
construidas antes del primer entierro y permanecan sin techar hasta que los primeros
cuerpos fuesen sepultados en su interior. Los individuos eran colocados sobre una esterilla o
dentro de un cesto, sentados y con la espalda apoyada contra la pared de fondo. La
posicin del cuerpo no difera de la que caracterizaba a los entierros en pozo. Las improntas
del coxis, la esterilla y los pies dentro de la capa constituida por la argamasa de arcilla que
cay sobre el piso en el momento de techar la estructura ayudaron a reconstruir la posicin
original de los primeros cuerpos. Algn tiempo despus, la tumba reciba un nuevo grupo de
cuerpos. Se reabra el techo o puerta de acceso. En las estructuras amplias, los encargados
del entierro desplazaban los esqueletos anteriormente depositados hacia los lados
provocando su desarticulacin parcial o completa. Cuando la tumba tena dimensiones
reducidas (p. ej. estructuras redondas) era necesario sacar los osamentas antiguas, y
volver a acomodarlas en los espacios vacos, luego de haber depositado a los nuevos
ocupantes de la cmara. El acto de enterramiento poda involucrar a ms de un difunto. El
nmero de reaperturas es difcil de precisar pero por lo general superaba a cuatro eventos
consecutivos, como en la EF NE-3 (Balbuena 1996: 121). Existe tambin la posibilidad de
un nmero limitado de entierros secundarios. Sin embargo, la apariencia de osario es
resultado de la remocin intencional de los esqueletos. Por ello, en las cmaras con poco
uso, la mayora de restos seos aparecen articulados (Crdenas 1981); mientras tanto en la
cmaras amplias como EF-NE-1 y NE-2 (Balbuena 1996) que contenan los restos de ms
de 10 individuos existen numerosas evidencias de reacomodo de partes de esqueleto, y de
destruccin de osamentas debido a pisadas.
La mayora de los cuerpos carecan de ofrendas acompaantes; tampoco eran frecuentes
los adornos, como elementos de tocado y placas de cobre dorado, collares de cuentas, y los
piruros o las agujas de hueso. Hay premisas para pensar en rituales de ofrenda
relacionados, por un lado, con la fundacin, y por el otro, con la ltima sepultura. En la
tumba EF NE-3 (Balbuena op. cit.) la ofrenda de fundacin estaba compuesta por un crneo
de venado y un par de antaras de terracota. En todas las estructuras funerarias que hemos
excavado, fue posible registrar las ofrendas relacionadas con los individuos depositados al
final, antes del cierre definitivo de la cmara. Las ofrendas incluan vasijas ceremoniales o
utilitarias, vasijas-miniatura, a veces tambin porras, cuernos de venado o sus sustitutos en
arcilla. En algunos casos otras actividades rituales acompaaron la ceremonia durante la
cual fosa se rellenaba y se cubra con un sello de lajas, una de las cuales se colocaba
verticalmente y serva de marcador. Por ejemplo, en la tumba EF NE-6, un cntaro que
contena carne trozada de venado y lobo marino fue depositado dentro del relleno de la
fosa, encima del techo.
El fechado de las tumbas subterrneas fue materia de polmica. Ramos de Cox (1960) ha
observado correctamente que varias estructuras destruyen parcial o totalmente a los
entierros en pozo (Crdenas 1999: 32-33, lam. 27). En efecto, no solo hemos encontrado
(Makowski 1996b) varios de estos entierros cortados por muros de las tumbas, sino que
partes de esqueletos humanos y de cermica, correspondientes a contextos disturbados,
estaban diseminados en los rellenos, dentro y fuera de las cmaras. Asimismo, hemos
comprobado la reutilizacin de algunas vasijas provenientes de entierros parcialmente
destruidos (Balbuena 1996). La coincidencia fortuita entre el nivel de la cima de los techos y
los estratos precermicos, as como la migracin del material ltico por las grietas naturales
que se forman en el suelo de la loma (vase nuestro artculo en este volumen), han
inducido a un posterior error de apreciacin: Ramos de Cox (1969) cambi de opinin y
asign las estructuras al Periodo Precermico; la arqueloga plante asimismo que stas
fueron reutilizadas para fines funerarios durante el Periodo Intermedio Temprano y el
Horizonte Medio. El error se hizo evidente en el transcurso de nuestras excavaciones (loc.
cit.) de las tumbas localizadas en el Sector NE de Tablada, donde no hay evidencias de
ocupacin precermica previa. Por su parte, Crdenas (1981, 1999: 32-33) sigue
sosteniendo que las tumbas subterrneas de piedra y los entierros en pozo corresponden a
dos tradiciones ceremoniales coetneas, basndose en el hallazgo de fragmentera tablada
dentro de la argamasa del techo de una de las estructuras. Desde nuestro punto de vista,
dicho hallazgo determina solo un terminus postquem para la construccin de la cmara, y
las evidencias estratigrficas expuestas arriba son suficientemente contundentes para
plantear la posterioridad de las cmaras subterrneas de piedra respecto de la tradicin de
entierros en pozo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los ltimos entierros en pozo con
cermica de Lima Temprano sean contemporneos con las tumbas de cmara, dada la
ubicacin estratigrfica de ambas categoras de contextos. Nos llama tambin la atencin
que en ambos casos se comprueba una descomunal falta de respeto que implica la
destruccin intencional de entierros ms antiguos, cuyos ajuares contienen piezas
cermicas correspondientes a los estilos vigentes al inicio del Periodo Intermedio Temprano.
Para definir correctamente la cronologas de las cmaras es menester descartar vasijas
provenientes de entierros en pozo destruidos, tanto las reutilizadas como las que fueron
simplemente depositadas por casualidad junto con la tierra del relleno. El conjunto restante
posee varias caractersticas singulares que lo distancian del material de Tablada, Villa el
Salvador B/R y Huachipa, a pesar de indudables lazos de continuidad en el repertorio de
formas alfareras. Adems de las caractersticas de la pasta, es interesante la presencia
recurrente de engobe rojizo o ante. Es tambin frecuente la presencia de diseos
geomtricos simples (lneas verticales) pintados en rojo encendido sobre el engobe (Fig.
10). Entre las formas ms diagnsticas encontramos las botellas-cantimploras de un solo
pico (Crdenas 1999: lm. 190, 000027), platos ovalados con base anular, cuencos con
decoracin en relieve (ibid.: lm. 195, 09134, 09142) y vasijas-miniatura. La nica botella
asa-puente recuperada (ibid: lm. 195, 09134; foto 40, izquierda) se asemeja a las botellas
ornitomorfas decoradas con pintura roja con fondo claro de Villa El Salvador, pero el fondo
de una rara tonalidad amarilla est aplicado sobre una superficie bruida y el diseo del ave
est esquematizado. Las formas de los cntaros de cuello alto con asas laterales (ibid.: lm.
195, 09143) encuentran paralelos en los ncleos funerarios de El Panel, que probablemente
formaban parte del complejo de cementerios de Villa El Salvador (Paredes 1984, 1986;
vase tambin el artculo de Maguia y Paredes en este volumen). En resumen, las
evidencias estratigrficas y estilsticas son coincidentes. Los cementerios de Tablada de
Lurn estuvieron en uso intensivo antes de que la cermica ceremonial del valle adopte
diseos y tcnicas decorativas propias del estilo Playa Grande o Lima Temprano, por un
lado, y Carmen o Nazca, por el otro (vase, por ejemplo, Lapa Lapa de Chilca, Engel 1966b,
Stothert y Ravines 1977).
Cuadro 1. Cronologa relativa para los sitios del Periodo Intermedio Temprano
en la costa central
Fechado Valle de Lurn Valle del Rmac Cronologa estilstica
700 d. de
C.
Nievera,
Maranga, Cajamarquilla
Lima 8-9
600 d. de
C.
500 d. de
C.
Huaca Pucllana Lima 6-7
Pachacamac
400 d. de
C.
Cerro Culebra Lima 2-5
300 d. de
C.
Tablada (cmaras).
200 d. de
C.
Limay Lima 1
Panel Huachipa (Huayco) Tricolor
100 d.de
C.
Villa El Salvador II Miramar-Urbanizacin
Huaca Huallamarca
0 Tablada (pozos) Miramar-Polvorn
100 a. de
C.
Huachipa (Pinazo) Miramar-Base Area
200 a. de
C.
Villa El Salvador I Huachipa (Cerro)
300 a. de
C.
400 a. de
C.
Pampa Chica
Cronologa absoluta
Los tres fechados de las excavaciones de Ramos de Cox y Crdenas corresponden a
muestras de material seo y arrojan resultados ms tardos de lo esperado (vase cuadro
2, calibraciones segn Ziolkowski, Pazdur et al. 1994; el primer resultado calibrado es para
un valor de la desviacin standard, el segundo para dos) y poco verosmiles.
Cuadro 2. Cronologa absoluta para los sitios del Periodo Intermedio Temprano
en la costa central
Tablada de Lurn
Entierro 8
GAK-2247
1370 240 a. del p. 426 949 d. de C.
157 1167 d. de C.
Tablada de Lurn
Entierro 172
PUCP-13
1530 90 a. del. p.. 444 612 d. de C.
315 669 d. de C.
Tablada de Lurn
Entierro 166
UGA-1451
1590 120 a. del. p..
Playa Grande (PV46-78)
GX-455
(cermica Lima 1)
1485 100 a. del. p.. 452 - 657 d. de C.
380 - 772 d. de C.
Cerro Culebras (PV46-3)
LJ-1348
(cermica Lima 3)
1630 150 a. del. p.. 257 599 d. de C.
78 678 d. de C.
Cerro Culebras (Engel)
I-1562
(cermica Playa Grande)
1500 120 a. del. p.. 439 - 654 d. de C.
260 - 779 d. de C.
Cerro Media Luna (Quilter)
I-12713
1220 80 a. del. p.. 706 - 891 d. de C.
669- 976 d. de C.
Cerro Media Luna (Quilter)
I-12714
1510 80 a. del. p.. 453 - 636 d. de C.
417 - 667 d. de C.
Cajamarquilla (Taschini)
R-301
(cermica Maranga)
1100 100 a. del. p.. 815 - 1076 d. de C.
706 - 1162 d. de C.
Cajamarquilla (Taschini)
R-302
(cermica Maranga)
1160 50 a. del. p.. 821 - 967 d. de C.
777 - 994 d. de C.
El cementerio y los asentamientos
Desde 1958 hasta la fecha se ha podido comprobar que el cementerio de entierros en pozo
tiene una extensin no menor de 16 hectreas, sin contar ncleos aislados de entierros
dispersos sobre 52 hectreas del rea arqueolgica delimitada y tambin fuera de ella. Si
tomamos como promedio la densidad de la ocupacin funeraria observada en nuestra
Unidad A del Sector SE de 1500 metros cuadrados (Fig. 11): 382 entierros individuales y
mltiples (569 individuos) es decir un contexto en promedio por 3,93 metros cuadrados
(0,38 individuo cada metro cuadrado), podra haber en Tablada un total de 40.712
contextos con 60.800 individuos. Cabe mencionar que la densidad de entierros en el Sector
Primero excavado por Ramos de Cox y Crdenas (1999) podra ser mayor que la citada,
pero la estimacin precisa es imposible, dado que no se exploraron hasta el final todos los
pozos funerarios cuyas bocas estuvieron expuestas. La densidad observada en dos amplios
sondeos realizados por nosotros en el Sector NE, ubicados 300 metros al Norte de la Unidad
SE-A sobre la inclinada ladera de la quebrada de Atocongo, fue tambin mayor a la del
Sector SE: un contexto por cada 2,88 metros cuadrados (52 contextos sobre 150 metros
cuadrados). Las evidencias crean una buena base para estimaciones tentativas de orden
demogrfico. Los adultos de ambos sexos (284) constituyen un 39,1% de la poblacin en
nuestra muestra (vase Tomasto 1998). A juzgar por la reducida variabilidad estilstica de
las ofrendas, el cementerio de entierros en pozo estuvo en uso por un lapso no mayor de
300 aos. El estimado de 20.672 de adultos de ambos sexos se distribuira, por ende, entre
no ms de 15 generaciones, es decir, aproximadamente 1378 individuos adultos por
generacin como mnimo. De ah que resulta claro que si el cementerio no estuvo asociado
a un asentamiento grande de caractersticas protourbanas, debi haber sido utilizado por
habitantes de varias aldeas.
Durante un intenso programa de prospecciones de nuestro proyecto a cargo de Jalh
Dulanto, Krzysztof Makowski y Hernn Carrillo, no se registraron evidencias de
asentamientos anteriores al Periodo Intermedio Tardo en las lomas de Atocongo,
incluyendo al elevado tablazo arenoso de Tablada de Lurn. En cambio el valle de Lurn,
incluyendo las laderas y las desembocaduras de las quebradas laterales, estuvo
densamente poblado a fines del Horizonte Temprano e inicios del Periodo Intermedio
Temprano. Desafortunadamente la mayora de los sitios ubicados por Patterson (et al.
1982) y Engel (1987 inter alia) han desaparecido debido bsicamente a la expansin
urbana. Patterson (op. cit.) localiz dos concentraciones de sitios correspondientes al
Periodo Intermedio Temprano 1-3 en la parte baja y ancha del valle entre el litoral y
Cieneguilla: en la desembocadura de la quebrada de Atocongo y sus inmediaciones (Sitios
150, 208, 209, 217, 223, 224, 254, 240) sobre la margen izquierda, y al pie del Cerro
Manzano (Sitios 116, 118, 318). Dos concentraciones ms se encuentran en las laderas del
valle que se estrecha, arriba de Manchay y Cieneguilla respectivamente, sobre la margen
derecha (Sitios 24, 27, 46, 47, 64, 68, 175) e izquierda (Sitios 51, 55 63, 73, 75, 91,92,
96, 98; Patterson et al. 1982: 74, 77, Fig. 2-4). Cabe mencionar que los sitios mencionados
son conchales, terrazas habitacionales y concentraciones de cermica en la superficie, con
extensin promedio menor de media hectrea (Patterson ms.).
Basndose en las caractersticas de las pastas de la fragmentera recogida en superficie,
Patterson y sus colegas (1982: 66) establecieron diferencias entre los sitios: aquellos
ocupados por las poblaciones serranas y aquellos correspondientes a pobladores costeos.
En Tablada de Lurn, en los cementerios de Villa El Salvador y en el asentamiento Limay
(Cceres en Makowski 1999), ambos grupos de alfares se encuentran directamente
asociados en un gran nmero de contextos funerarios as como en los espacios domsticos,
predominando numricamente la fragmentera y las piezas enteras que corresponderan a
los alfares del valle alto en la terminologa de Patterson (ibid.) Los supuestos alfares del
valle bajo de Patterson agrupan probablemente a juzgar por su escueta descripcin y
algunas menciones en las notas de campo a botellas, cntaros de tamao reducido y
cuencos de los estilos Topar, Huachipa-Pinazo y Huachipa-Huayco. Por consiguiente nos
parece muy probable que los cementerios de Tablada de Lurn hayan sido utilizados por los
habitantes de las aldeas dispersas entre Atocongo y Cieneguilla, y sus inmediaciones. En
cambio, no cabe duda que los habitantes del litoral entre Pachacamac y Lomo de Corvina se
sepultaban en un lugar diferente. En los ncleos funerarios de El Panel (Paredes 1984,
1986), Las Esteras y Ferrocarril (Stothert 1980, Stothert y Ravines 1977, Konvalinova
1976b, Delgado ms.) que probablemente conforman un nico y extenso cementerio se
han encontrado grupos de entierros contemporneos con los de Tablada. La posicin del
cuerpo, varias formas de cermica (Crdenas 1999) y los utensilios de hueso y metal son
muy similares en ambos cementerios. En cambio, las formas de la matriz (en Lomo de
Corvina es una fosa de poca profundidad cavada en la arena), algunas costumbres como
por ejemplo depositar un adobe cerca del cuerpo o cubrir la superficie de un ncleo de
entierros con un sello de arcilla (Paredes op. cit.), y sobre todo las orientaciones son
distintas en ambos casos. Los individuos encontrados in situ en Lomo de Corvina estaban
siempre orientados al Oeste, hacia el mar y no hacia el Este (hacia la sierra). La popularidad
del estilo Huachipa, los motivos ornitomorfos y la frecuencia de restos marinos en el ajuar
llaman tambin nuestra atencin puesto que en Tablada predominan ofrendas de grandes
mamferos, camlidos y crvidos, y el motivo del felino es ms frecuente que el del ave;
asimismo el estilo Huachipa es poco representado.
El caso del cementerio de estructuras subterrneas de piedra es algo diferente. En primer
lugar, tanto la arquitectura como la cermica evocan paralelos del valle medio y alto, e
incluso de la vertiente oriental (cf. supra). Por otro lado, hay varios indicios para pensar que
los muertos enfardelados y sentados dentro de canastas fueron transportados al lugar del
entierro definitivo desde distancias considerables. Lo indican, entre otros, la pirmide
demogrfica completamente invertida, con predominio absoluto de adultos de ambos sexos
y ausencia de infantes menores de 1 ao; el nmero muy reducido de ofrendas, salvo
piezas que podran caber dentro del fardo, entre adornos, armas y recipientes-miniatura de
cermica; y varios casos comprobados de entierros secundarios que acompaan a los
primarios (Balbuena 1996). Es una lstima que, salvo el trabajo de Earle (1972), la
situacin cultural en el valle alto y en la sierra de Yauyos durante el Periodo Intermedio
Temprano no haya sido investigada. Por ello, la localizacin de aldeas de donde provendran
los difuntos en la porcin media y alta del valle de Lurn, arriba de Chontay, debe quedar
como una propuesta an imposible de contrastar.
La organizacin espacial del cementerio
El cementerio de entierros en pozo
Varias premisas nos hacen pensar que la localizacin de cada entierro estaba normada por
una serie de reglas y no dependa exclusivamente de la voluntad de los deudos u oficiantes
encargados del ritual funerario. Los entierros posean marcadores o se organizaban en
grupos alrededor de un amontonamiento de lajas (Fig. 12). Hay adems indicios
inequvocos de que los marcadores permitan efectivamente ubicar la tumba algunos meses
o aos despus del primer entierro. El 8,5% de todos los pozos fue reabierto una o varias
veces consecutivas. Las reaperturas dejaron huellas claras: rellenos parcialmente
evacuados en el ducto, restos seos desplazados o completamente desarticulados por haber
sido reubicados para dar cabida a otro(s) individuo(s) completamente articulado(s), en
algunos casos cmaras ampliadas y ajuares alterados. Por otro lado, las vasijas-ofrenda
depositadas en la superficie entre marcadores y tumulillos sugieren la existencia de algn
tipo de culto posterior al entierro y a la clausura del pozo. Asimismo los entierros no se
distribuyen de manera aleatoria ni ordenada equidistante. Al contrario, los entierros
individuales tpicos conforman agrupaciones que a su vez se distribuyen alrededor de los
espacios relativamente libres de entierros. En estos espacios hemos encontrado solo
algunos entierros atpicos que corresponden a tres categoras. La ms frecuente es la de
pozos vacos o vaciados ex profeso, lo que se desprende del hallazgo de falanges y en
algunos casos de fragmentera cermica en la cmara, con ausencia de otros elementos del
cuerpo. La segunda categora comprende entierros de individuos mutilados, cuyos cuerpos
fueron depositados decbito ventral en una fosa de profundidad menor de 1 metro.
Finalmente, ofrendas de batracios dentro de una matriz similar a la de un entierro humano
conforman la tercera categora de contextos atpicos. Como lo sugiere la descripcin, los
espacios mencionados fueron aparentemente considerados inadecuados para entierros
normales.
Las agrupaciones de entierros tpicos tambin revelan posibles rasgos de organizacin
premeditada. Los entierros individuales de nios menores de un ao parecen delimitar
espacios de forma circular u oval. Al interior de cada uno de estos espacios se perciben
varias densas concentraciones de entierros de adultos de ambos sexos, entierros mltiples
y entierros con reaperturas. Desafortunadamente los lmites de cada agrupacin son poco
precisos debido al crecimiento de los ncleos vecinos durante el tiempo en que el
cementerio estuvo en uso. A pesar de ello, resulta claro que la distribucin respectiva de
entierros de infantes, nios y subadultos en relacin con los adultos de ambos sexos no
tiene las caractersticas que se esperaran si la pertenencia a una familia nuclear
determinase la localizacin de cada sepultura. Varios adultos de ambos sexos comparten el
mismo espacio funerario sugiriendo que este fue asignado ms bien a una familia extendida
compuesta por veinte a treinta miembros en promedio. En los entierros mltiples los
subadultos, nios e infantes comparten la misma tumba con los adultos de ambos sexos.
No existe, por ende, una asociacin preferente de los nios con sus madres potenciales.
Adems, la composicin demogrfica de cada agrupacin se aproxima, en trminos de
porcentajes por cada categora de sexo/edad, a la composicin demogrfica de la totalidad
de la muestra. Hemos sugerido anteriormente (Makowski 1994b, Makowski y Castro de la
Mata 2000), a partir de los resultados de las excavaciones en la unidad A del Sector SE (Fig.
11), que las concentraciones se agrupaban en anillos alrededor de espacios semivacos con
entierros atpicos. Las imprecisiones del croquis de Crdenas (1999) no permiten contrastar
esta hiptesis de manera completamente satisfactoria. Por otro lado, no cabe duda que el
cementerio comprende extensos sectores compuestos cada uno de ellos por varios miles de
entierros contemporneos, y que hay amplios espacios sin uso que separan estos sectores,
adems de espacios internos en cada uno que albergan solo ofrendas y entierros atpicos.
Por ello seguimos sosteniendo que en la organizacin del cementerio se refleja la estructura
poltica normada por reglas de parentesco y de territorialidad, idea planteada al principio
como hiptesis de trabajo.
No existen diferencias en el estilo de las ofrendas, ni en los comportamientos funerarios
entre una y otra agrupacin; tampoco entre sectores diferentes del cementerio. La mayora
de entierros contiene cermica de estilo Tablada cuyas caractersticas (mala coccin,
permeabilidad, friabilidad) y falta de huellas de uso a excepcin de los platos de alfarero
sugieren que fue confeccionada exclusivamente como ofrenda funeraria, utilizando para ello
el paleteado (beating) de una mezcla de arcillas locales procedentes de la quebrada de
Atocongo (Amaro ms., Curay ms.). Pequeas diferencias en los detalles de morfologa y
profundidad de las cmaras, y en los porcentajes de recurrencia de algunas clases de
objetos (p. ej. adornos de metal, cermica trada del valle y extica) se perciben
comparando entre s a las agrupaciones. Por estas razones, pensamos que el cementerio de
Tablada puede ser entendido como un espacio ceremonial, en donde la unidad de un grupo
tnico asentado en el valle bajo y medio consolidaba su unidad mediante el esfuerzo
mancomunado de produccin de bienes funerarios y mediante la participacin en los
rituales de entierro. Cada comunidad territorial (sectores) y cada familia extensa
(agrupacin) tuvieron asignado su propio espacio. Es significativo que las comunidades
asentadas en el litoral y dedicadas a la pesca probablemente no tuvieron acceso al
cementerio y eran sepultadas cerca de su lugar de residencia.
En el caso del cementerio de cmaras subterrneas, claramente posterior al cementerio de
entierros en pozo, las tumbas tambin conforman agrupaciones de dos a seis estructuras
(p. ej. Sector NE, Makowski 1996b). Hemos podido comprobar en el caso de uno de los
ncleos excavados por nosotros (ibid.) que tres cmaras subterrneas fueron construidas
una despus de la otra. La variacin de la cantidad de individuos en el interior de las
estructuras intactas (entre 2 y 20 entierros primarios) sugiere que cada una de ellas fue
construida por un grupo familiar, y utilizada hasta la muerte del fundador para sepultar a
sus parientes. Las reaperturas y reacomodos consecutivos y la recurrente relacin de las
ofrendas con los ltimos enterramientos merecen ser citados tambin como argumentos en
favor de esta hiptesis. Los ncleos de las cmaras subterrneas conforman una o dos filas
paralelas, alineadas en eje Este-Oeste.
Los datos a nuestra disposicin sugieren, por lo tanto, que en ambos casos analizados el
lugar de sepultura era determinado por la pertenencia a un grupo territorial y de parentesco
equiparable en lneas generales con el ayllu de las fuentes coloniales (Isbell 1997). Sin
embargo, ni los entierros en pozo ni las cmaras subterrneas tenan un acceso fcil como
las chullpas, y no hay evidencias de atenciones permanentes al difunto. Cuando el ltimo
individuo con derecho de sepultura en el lugar era depositado dentro de la cmara, esta se
sellaba definitivamente.
Rango, estatus e identidad en vida y despus de la muerte
Los ajuares de Tablada contienen a menudo objetos que tradicionalmente fueron
considerados en la arqueologa como indicadores de un alto estatus social (p. ej.
Carmichael 1988, 1995; con reservas Rowe 1995; vase tambin Brown 1981, Wason
1994): tocados y armas de cobre dorado, adornos de sodalita y Spondylus princeps,
orejeras y lminas de oro, botellas escultricas, etc. Por otro lado, los anlisis (Castro de la
Mata 1999, Makowski y Castro de la Mata 2000) han demostrado un sorprendente
conocimiento de tcnicas metalrgicas para la poca, incluyendo mtodos de dorados por
fusin y reduccin, los mismos que fueron usados por los metalurgistas moche de Loma
Negra (Diez Canseco 1994, Centeno et al. 1998, Makowski y Velarde 1998). Consideramos
que el seguimiento de la distribucin de estos objetos en el cementerio es una de las
maneras ms precisas de definir el lugar de los individuos privilegiados dentro de la
sociedad. La base de datos que maneja nuestro proyecto, elaborada por Castro de la Mata
y Tomasto, permite crear una matriz escalonada de incidencia de elementos del ajuar en
relacin con el tipo de entierro, sexo y edad, y posteriormente seguir la distribucin de las
categoras de entierros o los rasgos relevantes con el programa Mapinfo.
Sexo Edad
1 Femenino 0 Fetal
2 Probablemente
femenino
1 Perinatal
3 Indeterminado 2 2-4 aos
4 Probablemente
masculino
3 5-9 aos
5 Masculino 4 10-14 aos
5 15-19 aos
6 20-29 aos
7 30-39 aos
8 40-49 aos
9 Ms de 50 aos
0 Adulto
< Menor de
> Mayor de
Hemos analizado una serie de 125 entierros individuales del Sector SE. En esta muestra
28% de los entierros masculinos y el 57% de los entierros femeninos podran ser
considerados como contextos pobres puesto que o carecan de ofrendas o estas se
limitaban a menos de dos tems incluyendo adornos [categoras A y B del cuadro
siguiente]. Aproximadamente una tercera parte (38% de entierros masculinos y 27% de
femeninos) contena de 2 a 4 tems (categora C). Un grupo de contextos menor an,
34% de masculinos y 16% de femeninos, podra ser considerado como entierros de lite
si no fuese por la distribucin. Este ltimo grupo de contextos funerarios (categora D)
se caracteriza por contener armas entre cabezas de porra y ganchos de estlica,
aplicaciones de cobre dorado, platos hondos finos en estilo forneo (Topar), adornos
con sodalita y tocados complejos de metal. El nmero de tems asociados vara entre 4 y
22.
Caracterstica
s de las
asociaciones
Cantidad
de
entierros
masculinos
Porcentaje Cantidad
de
entierros
femeninos
Porcentaj
e
A. Sin
asociaciones
11
17%
10
17%
B. Menos de 2
tems;
asociaciones
comunes y
adornos
07
11%
24
40%
C. Ms de 2
tems;
asociaciones
tpicas para
cada sexo
25
38%
16
27%
D. De 4 a 22
tems;
asociaciones
tpicas para
cada
sexo y
excepcionales
22
34%
10
16%
Es significativo que estas cuatro categoras tan diferenciadas no creen agrupaciones
separadas. Todo lo contrario; cada uno de los ncleos correspondientes probablemente al
lugar de entierro de los miembros de una familia extendida contiene indistintamente
contextos funerarios de las cuatro categoras, unos junto a otros y en proporciones
parecidas de un ncleo a otro. Estas proporciones son cercanas a los promedios que
hemos presentado arriba. Los entierros de la categora D tienden a concentrarse en la
parte media de cada ncleo. Sorprendentemente encontramos tambin un nmero
considerable de adornos de cobre dorado, sodalita y Spondylus sp. en los entierros con
ajuares limitados de la categora B y en los entierros de edad perinatal as como de nios
(Tomasto 1998). Ello parece indicar que la distribucin de objetos, posible indicador de
rango y estatus social, ha sido uniforme entre las unidades de parentesco y las
eventuales desigualdades en el tratamiento funerario se manifestaban dentro del grupo.
Tomasto (op. cit.) ha demostrado que los nios a partir de 1 ao de edad reciban las
mismas atenciones durante la ceremonia fnebre que los adultos. En la larga serie de
140 entierros de subadultos de 1 a 14 aos estn representadas las cuatro categoras
descritas arriba, si bien el porcentaje de entierros ricos de la categora D es mucho
ms restringido que en el caso de adultos. Ello conlleva a la conclusin que el estatus fue
adscrito a los integrantes del mismo grupo de parentesco a partir de un ao de edad,
quizs en relacin con el orden de nacimiento (primognito, segundo hijo/hija). El bajo
estatus en el caso de los adultos (categora A) podra relacionarse, por ejemplo, con la
falta de progenie o la prdida de todos los hijos.
La gran variabilidad de ajuares permite entrever posibles roles sociales y quizs tambin
nuevas identidades adquiridas durante la ceremonia fnebre. Los fetos y los individuos
menores de 1 ao reciben un tratamiento especial: carecen de ajuar salvo algunos casos
con conchas marinas, o adornos como pulseras y aretes. Sin embargo, diversos objetos
como vasijas, adornos e incluso armas se depositan en la boca de estos entierros
(Tomasto 1998; vase artculo de Vega-Centeno en este volumen). Los individuos de las
categoras C y D reciben como ofrenda una serie de objetos diferenciados de acuerdo al
sexo. En el caso de las mujeres se trata de botellas cantimploras, llamadas tambin
frejoloides (Fig. 4), y de implementos de alfarera como platos de alfarero con el
caracterstico desgaste, pulidores, alisadores, desbastadores de conchas y bolas de
arcilla. En el caso de los hombres el repertorio es mucho ms variado y deja entrever
una posible clasificacin por roles, reales y/o simblicos (Binford 1971, Pader 1982). En
primera instancia los instrumentos musicales, antaras y tambores de terracota
(Makowski 1999a) y flautas de hueso (Rodrguez 1998, 1999), son exclusivos de los
entierros masculinos y aparecen con mucha frecuencia. Igualmente frecuentes son las
cucharetas posiblemente relacionadas con el consumo de alucingenos (Elera 1994),
tabletas de rap y tubos. En muy pocos casos estos implementos se asocian a objetos
considerados parafernalia de shamanes, tal es el caso del calero, espejo de antracita,
minerales raros, piedras de forma especial o los crneos de venados con toda su
cornamenta. Otros conjuntos de asociaciones como las armas y posibles implementos de
textilera y peletera son ms escasos. Diversos tipos de agujas e instrumentos
trabajados en metapodios de camlidos, parecidos a los que se usan actualmente en el
trabajo de telar (wichuas o alwias) se encuentran en Tablada exclusivamente en
entierros masculinos. Las escpulas trabajadas de llamas (Rofes ms., Rodrguez op. cit.),
minerales como limonita y hematita, restos de ceniza y alisadores rectangulares de
piedra son tambin recurrentes en los entierros masculinos y parecen corresponder a
tiles para el trabajo de pieles. tiles similares fueron sometidos a anlisis traceolgicos
y comparativos por Lavalle (et al. 1995). Un grupo de entierros masculinos destaca
finalmente por la presencia de crneos y cornamentas de venados (Rofes op. cit.,
Rodrguez op. cit.). Cabe mencionar que solo los entierros de las categoras C y D,
incluyendo sepulturas de nios a partir de 1 ao de edad, contenan objetos distintivos
del sexo. Estos ltimos se caracterizan adems por la presencia de estatuillas, silbatos y
algunos tipos de adornos en ausencia de objetos posiblemente relacionados con el uso de
alucingenos. Salvo la categora A, en todos los entierros restantes suelen encontrarse
ofrendas alimenticias de conchas, aves, roedores o reptiles, as como vasijas de cermica
(ollas, cntaros, botellas).
Estructura social y relaciones de poder
El cuadro que se esboza a partir del anlisis de la variabilidad de los ajuares y la distribucin
de las categoras de entierros en el espacio organizado del cementerio parece corresponder
a una sociedad cuya organizacin est cimentada por lazos de parentesco y por la
conciencia de pertenecer a una sola etnia. El ritual y el estilo de la cermica ceremonial de
uso funerario son compartidos por casi todos los miembros de la sociedad a partir de un
ao de edad. El ajuar enfatiza los roles relacionados con el gnero (mujeres-alfareras,
hombres-oficiantes-msicos) y con las actividades bsicas de caza, guerra, produccin de
textiles y pieles. Los dirigentes, con atributos respectivos de guerreros y oficiantes o
shamanes, son sepultados juntos con los miembros de su extensa familia y dentro de los
lmites del espacio funerario asignado a su unidad territorial y de parentesco. A pesar de la
ausencia de arquitectura monumental y el patrn disperso de asentamiento no cabe duda,
creemos, que se trata de una sociedad organizada, probablemente del tipo de jefatura
superior (complex chiefdom), capaz de controlar un valle e incluso quizs someter a la
poblacin del litoral. Para evaluar el alcance de nuestras inferencias resultara til una breve
reflexin diacrnica. Un gran cambio se percibe en el valle de Lurn a partir de la poca
definida en el tiempo por la aparicin del estilo Lima Temprano (fases 3, 4 de Patterson
1966). El cambio no se limita a la introduccin de cermica ceremonial y de lite con
iconografa fornea, inspirada en motivos de la sierra norte (Recuay). En primer lugar
aparece arquitectura monumental en Pachacamac y Huaca Colorada. Adems, en las
cumbres, en los lugares defensivos, incluyendo el espectacular Pan de Azcar cerca de
Manchay y Cardal se construyen grandes asentamientos aglutinados. La distribucin del
estilo Lima (Patterson et al. 1982) sugiere que los mecanismos polticos integraron el valle
bajo, el valle medio, e incluso el valle alto (Earle 1972). En este contexto ocurre tambin un
cambio en los comportamientos funerarios. Los grandes cementerios caen en desuso. A
juzgar por las evidencias de superficie y paralelos del Rmac, Chilln y Chancay, la poblacin
es enterrada cerca del lugar de residencia, como en el rea mochica. Es muy probable que
en la costa central como en la costa norte el estatus del grupo se relacionase directamente
con el lugar de residencia. Nosotros hemos excavado en Limay uno de estos asentamientos
de la poca Lima 1, correspondiente a poblacin especializada en marisqueo (Makowski
1999b). A la luz de las evidencias presentadas habra que reformular las interpretaciones
del fenmeno lima vertidas en los trabajos de Earle y Patterson. No cabe duda que el valle
fue habitado al inicio del Periodo Intermedio Temprano por poblaciones diferenciadas en
cuya cultura se perciban rasgos predominantes de la sierra y de la costa respectivamente,
como ha sugerido Patterson (et al. 1982). Sin embargo la presencia del mosaico de estilos
cermicos no indica necesariamente una fragmentacin poltica y organizacin espacial de
tipo archipilago. Nos parece ms probable que un complejo sistema basado en parentescos
directos e indirectos y una conciencia de origen comn permita a un grupo tnico
cohesionado dominar el valle. Es tambin probable, siguiendo la tesis de Earle (op. cit.),
que la difusin del estilo Lima a lo largo de la costa y hacia las cabeceras de valles se
explicase por una nueva organizacin poltica correspondiente a un estado. Sin embargo
esta nueva organizacin se crea relativamente tarde en la secuencia cronolgica y tiene por
causa probable el mecanismo de conquista. Las lites del estado lima se identificarn con el
estilo y ritual funerario forneos.
BIBLIOGRAFA
Amaro, Ivn
ms. Informe preliminar sobre el material cermico del cementerio
de Tablada de Lurn. Temporadas 1994 - 1995.
Balbuena, Luca
1996 Entierros mltiples en Tablada de Lurn: una aproximacin al
ritual funerario. 2 vols. Tesis para optar el ttulo de Licenciado
en Arqueologa. Facultad de Letras y Ciencias Humanas.
Pontificia Universidad Catlica del Per. Lima.
Binford, Lewis
1971 Mortuary Practices: Their Study and their Potenital. En:
Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices,
James A. Brown editor, pp. 6-29. Memoris of the Society for
American Archaeology 25.
Bonavia, Duccio
1982 Precermico peruano. Los Gavilanes: mar, desierto y oasis en la
historia del hombre. Corporacin Financiera de Desarrollo
(COFIDE). Instituto Arqueolgico Alemn, Comisin de
Arqueologa General y Comparada. Editorial Ausonia-Talleres
Grficos S.A., Lima.
Brennan, Curtiss T.
1980 Cerro Arena: Early Cultural Complexity and Nucleation in North
Coastal Peru. Journal of Field Archaeology, 7 (1): 1-22.
1982 Cerro Arena: Origins of the Urban Tradition on the peruvian
North Coast. Current Anthropology 23 (3): 247-254.
Burger, Richard L.
1992/1995 Chavn and the Origins of Andean Civilizaton. Thames and
Hudson, London.
1993a Emergencia de la civilizacin en los Andes. Ensayos de
interpretacin. Lima, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
1993b The Chavin Horizon: Stylistic Chimera or Socioeconomic
Metamorphosis? En: Latin American Horizons. Don Rice editor,
pp. 41-82. Washington D.C., Dumbarton Oaks Research Library
and Collection
Canziani, Jos
1987 Asentamientos humanos y formaciones sociales en la costa
norte del Antiguo Per. Lima, INDEA.
1992 Arquitectura y urbanismo del perodo Paracas en el valle de
Chincha. Gaceta Arqueolgica Andina 22: 87-117. Lima, INDEA.
Crdenas, Mercedes
1980 (1981 mak2) Tablada de Lurn. un sitio arqueolgico en la costa central del
Per. Informe general de los trabajos 1958-1980. Seminario de
Arqueologa del Instituto Riva Agero. Pontificia Universidad
Catlica del Per
1986 Tablada de Lurn. un sitio arqueolgico en la costa central del
Per. Informe general de trabajo 2, 1980-1985. Instituto Riva
Agero, PUCP, Lima.
1989 Tablada de Lurn: un sitio arqueolgico en la costa central del
Per. Informe general de los trabajos 3, 1985-1989. Instituto
Riva Agero, PUCP, Lima.
1999 Tablada de Lurn, excavaciones 1958-1989. Tomo I, Patrones
funerarios. Lima, Pontificia Universidad Catlica del Per-
Instituto Riva Agero.
Carmichael, Patrick
1988 Nasca Mortuory Customs: Death and Ancient Society on the
South Coast of Peru. Ph. D. dissertation. Departamento de
Arqueologa. Universidad de Calgary.
1995 Nasca burial patterns: social structure and mortuary analysis.
En: Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices. Tom D.
Dillehay editor, pp. 161-188. Washington D.C., Dumbarton
Oaks Research Library and Collection.
Castro de la Mata,
Pamela
1999 Uso y tecnologa de las piezas de metal en el cementerio
prehispnico Tablada de Lurn. Tesis para optar el ttulo de
Licenciado en Arqueologa. Fcaultad de Letras y Ciencias
Humanas. Pontificia Universidad Catlica del Per. Lima.
Centeno, Silvia, Ellen Howe y Mark T. Wypyski
1998 Caracterizacin de depsitos de oro y plata sobre artefactos de
cobre del valle de Piura (Per) en el Periodo Intermedio
Temprano. Actas del Simposio La metalurgia prehispnica de
Amrica, 49 Congreso Internacional de Americanistas. Boletn
del Museo de Oro 41: 165-185. Bogot.
Chapdelaine, Claude
1997 Le tissu urbain du site Moche. Une cit pruvienne
prcolombienne. En: A lombre du Cerro Blanco. Nouvelles
dcouvertes sur la culture Moche, cte nord du Prou. C.
Chapdelaine editor, pp. 11-81. Cahiers danthropologie 1.
Qubec, Dpartement dAnthropologie de l?Universit de
Montral.
Chapdelaine, Claude, Santiago Uceda, M. Moya, C. Juregui y Ch. Uceda
1995 Los complejos arquitectnicos urbanos de Moche. En:
Investigaciones en la Huaca de la Luna 1995. S. Uceda, E.
Mujica y R. Morales editores, pp. 67-104. Universidad Nacional
de Trujillo.
Collier, Donald
1955 El desarrollo de la civilizacin en la costa del Per. En: Las
civilizaciones antiguas del Viejo Mundo y de Amrica.
Simposium sobre las civilizaciones de regado. J. Steward, R.
Adams, D. Colier, A. Palerm, K. Wittfogel, R. Beals editores, pp.
20-28. Estudios Monogrficos 1. Oficina de Ciencias Sociales.
Departamento de Asuntos Culturales. Unin Panamericana.
Washington D.C.
Curay, Vctor
Ms. Anlisis del material cermico del cementerio prehispnico de
Tablada de Lurn, temporadas 1995-1998. Informe preliminar,
2000.
Delgado, Mercedes
Ms. Informe del Proyecto Arqueolgico de Emergencia en Villa El
Salvador. Presentado al INC: Lima.
Diez Canseco,
Magdalena
1994 La sabidura de los orgebres. En: Vics. Krzysztof Makowski
editor, pp. 183-204. Coleccin Arte y Tesoros del Per. Lima,
Banco de Crdito del Per.
Dulanto, Jalh
1994 Prospeccin arqueolgica en el valle de Lurn. Willay 41. Editado
por Izumi Shimada y Melody Shimada, Carbondale.
Earle, Timothy
1972 Lurn Valley Peru: Early Intermediate Period Settlement
Development. American Antiquity, 37 (4): 467-477.
Elera, Carlos
1994 El complejo cultural cupisnique: antecedentes y desarrollo de su
ideologa religiosa. En: el mundo ceremonial andino. Luis
Millones y Yoshio Onuki editores, pp. 225-252. Osaka, National
Museum of Ethnology.
Engel, Frederic
1966b Geografa humana prehistrica y agricultura precolombina de la
Quebrada de Chilca. Departamento de Publicaciones. Lima,
Universidad Nacional Agraria La Molina.
1987 De las begonias al maz. Vida y produccin en el Per antiguo.
CIZA-UNALM. Lima, Ediagraria.
Isbell, William H.
1997 Mummies and mortuary monuments. A postprocessual
Prehistory of the central Andean Social Organization. Austin,
University of Texas Press.
Isbell, William H. y Helaine Silverman EDITORES
2002 Andean Archaeology I. Variations in sociopolitical organization.
Nueva York, Kluwer Academic & Plenum Publishers.
Izumi, Seichii
1971 The development of the Formative culture in the Ceja de
Montaa: A viewpoint based on the materials from the Kotosh
site. En: Conference of Chavn. Elizabeth Benson Edit.
Dumbarton Oaks Research and Library and Collection. Harvard
University
Jimnez, Milagritos
Ms. Cermica de los niveles D-VII y D-VI (subyacentes al
cementerio de entierros en pozo) en Tablada de Lurn. Informe
preliminar.
2002 Lomas de Atocongo, valle de Lurn: Una aproximacin a las
ocupaciones tempranas en el Periodo Formativo. Tesis para
optar el grado de Licenciado. Facultad de Letras y Ciencias
Humanas. Pontificia Universidad Catlica del Per.
Konvalinova, Eva
1976 Informe de las excavaciones en Villa El Salvador: Las Esteras.
Departamento de Investigaciones del CIRBM, INC. Lima.
1976b (mak2) Excavacin arqueolgica en Villa El Salvador, Tablada de Lurn.
Tesis de Bachiller. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima.
Lanning, Edward P.
1963 An Early Ceramic Style from Ancon, Central Coast of Peru.
awpa Pacha 1: 47-59. Berkeley, Institute of Andean Studies.
Lavalle, Danile, Michle Julien, Jane Wheeler y Claudine Karlin
1995 Telarmachay. Chasseurs et pasteurs prhistoriques des Andes.
Tomes 1, 2. Institut Franais dtudes Andines. Pars, Editions
Recherche sur les Civilisations.
Len Canales, Elmo
1999 Lithic technological analysis: Preceramic Period in Tablada de
Lurin (ca. 5500 B.P.). Lima, Peru. En: LAmrique du Sud. Des
chassesurs-cuelleurs a lEmpoire Inca. Actes des journes
dtude darchologie prcolombienne. Geneve, 10-11 octubre
1997. Alexandre Chevalier, Leonid Velarde e Isabelle Chenal-
Velarde editores, pp. 31-41. BAR International Series 746.
Oxford.
Lumbreras, Luis G.
1986 Childe and the Urban Revolution: The Central Andean
Expirence. En: The Gordon Childe Colloquium. Mxico D.F.
Maguia, Adriana
1993 El Panel: Anlisis del material de contexto y su correlacin en la
costa central del Per. Informe indito de Prcticas Pre-
Profesionales. Especialidad de Arqueologa, Facultad de Letras y
Ciencias Humanas, PUCP. Lima.
Makowski, Krzysztof
1994a Reporte de las temporadas 1993-1994 en Tablada de Lurn.
Willay 41. Newsletter of Andean Archaeological Group.
1994b Proyecto Arqueolgico Tablada de Lurn. PUCP-Cementos Lima.
Informe de la Temporada de Trabajo 1991-1992 / 1992-1993.
Informe presentado al I.N.C. Lima.
1996a La ciudad y el origen de la civilizacin en los Andes. Cuadernos
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP 15.
Lima (Reimpreso en Estudios Latinoamericanos 17: 63-88.
Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos).
1996b Proyecto Arqueolgico-Taller de Campo PUCP Tablada de
Lurn. Informe de las temporadas de trabajo 1993-1994 y
1994-1995. Informe presentado al INC. Lima.
1998a Cultura material, etnicidad y la doctrina poltica del estado en
los Andes prehispnicos: el caso mochica. En: Actas del IV
Congreso Internacional de Etnohistoria, vol. I: 125-147.
1999b Proyecto Arqueologico-Taller de Campo Tablada de Lurn.
PUCP-Cementos Lima. Informe de las temporadas de trabajo
1995-1996 y 1997-1998. Informe presentado al INC. Lima.
2002a Power and social ranking at the end of the Formative Period:
The lower Lurin valley cemeteries. En: Andean Archaeology I.
Variations in sociopolitical organization. William Isbell y Helaine
Silverman editores, pp. 89-120. Nueva York, Kluwer Academic
& Plenum Publishers.
2002b Il processo di urbanizzazione nelle Andi Centrali, s.v. En: Il
mondo dellarcheologia, vol. 1, Instituto della Enciclopedia
Italiana. Roma, Fondata da Giovanni Treccani.
Makowski, Krzysztof y Miguel Cornejo
1993 Informe de las excavaciones en Tablada de Lurn 1991-1993.
Willay 39-40. Newsletter of Andean Archaeological Group.
Makowski, Krzysztof y Mara Ins Velarde
1996 Taller de Ycala (siglos III-IV): observaciones sobre las
caractersticas y organizacin de la produccin metalrgica
Vics. Actas del Simposio La Metalurgia Prehispnica de
Amrica. 49 Congreso Internacional de Americanistas. Boletn
del Museo de Oro 41: 99-118. Bogot.
Makowski, Krzysztof y Pamela Castro de la Mata
2000 Buscando los orgenes de la metalurgia compleja en las
Amricas: los cementerios prehispnicos de Tablada de Lurn.
Iconos. Revista peruana de conservacin, arte y arqueologa 3:
38-48. Lima, Yachaywasi.
Massey, Sarah
1986 Sociopolitical Change in the Upper Ica Valley, B.C. 400 400
A.D.: Regional States on the South Coast of Peru. Tesis
doctoral. Department of Archaeology, University of California,
Los Angeles.
1992 Investigaciones arqueolgicas en el valle alto de Ica: Periodo
Intermedio Temprano 1 y 2. En: Estudios en Arqueologa
Peruana. Duccio Bonavia ediotr. Lima, Fomciencias.
Morris, Craig
1972 State Settlements in Tawantinsuyu: A Strategy of Compulsory
Urbanism. En: Contemporary Archaeology. Mark Leone editor,
pp. 393-401. Carbondale, Southern Illinois University Press.
Pader, Ellen-Jane
1982 Symbolism, Social Relations and the Interpretation of Mortuary
Remains. BAR International Series 130. Oxford.
Palacios, Jonathan
1987-1988 La secuencia de la cermica temprana del valle de Lima en
Huachipa. Gaceta Arqueolgica Andina 16: 13-24. Lima,
Instituto Andino de Estudios Arqueolgicas.
Paredes, Ponciano
1981 El Panel-Pachacamac. Nuevo patrn de enterramiento en la
Tablada de Lurn. Informe de excavaciones. Temporada 1979,
Lima.
1984 El Panel (Pachacamac): Nuevo tipo de enterramiento. Gaceta
Arqueolgica Andina 10: 8-9, 15.
1986 El Panel-Pachacamac. Nuevo patrn de enterramiento en la
Tablada de Lurn. Boletn de Lima 44: 7-20.
Patterson, Thomas C.
1966a Pattern and Process in the Early Intermediate Period Pottery of
the Central Coast of Peru. University of California Publications in
Anthropology, vol. 3
1966b Lurin Valley Survey Field Notes.
Patterson, Thomas C., John P. McCarthy y Robert A. Dunn
1982 Polities in the Lurin Valley, Peru, During the early Intermediate
Period. aupa Pacha 20: 61-82.
Peters, Ann
s.f. Topar in the Pisco Valley and on the Paracas Peninsula. Ph. D.
dissertation. Deaprtment of Anthropology. Cornell University.
Ithaca.
Ramos de Cox,
Josefina
1960 Necrpolis de la Tablada de Lurn. En: Antiguo Per. Espacio y
Tiempo. Actas y Trabajos del II Congreso Nacional de Historia
del Per. Epoca Prehispnica. Lima.
1969 Aldea precermica en Tablada de Lurn. Boletn del Seminario
de Arqueologa del Instituto Riva Agero 3: 55-68. Lima.
Rodrguez, Cecilia
1998 Ltude archozologique de sites formatifs au Perou: lexemple
de Tablada de Lurn. Actes du XIII Congrs de lUnion
Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques.
Forli, 8-14 setiembre de 1996, vol V.
1999 Dos ejemplos de utilizacin de los camlidos sudamericanos: el
caso de Tablada de Lurn (Per) y de Potrero-Chaquiago
(Argentina). En: LAmrique du Sud. Des chassesurs-cuelleurs a
lEmpoire Inca. Actes des journes dtude darchologie
prcolombienne. Geneve, 10-11 octubre 1997. Alexandre
Chevalier, Leonid Velarde e Isabelle Chenal-Velarde editores,
pp. 79-88. BAR International Series 746. Oxford.
Rofes, Juan
Ms. Anlisis de los restos de fauna vertebrada asociados a
contextos funerarios del Formativo Final en el sitio de Tablada
de Lurn. Informe. 1999.
Rowe, John H.
1963 Urban Settlements in Ancient Peru. awpa Pacha 1: 1-28.
1995 Behavior and Belief in Ancient Peruvian Mortuary Practice. En:
Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices. Editado por
Tom D. Dillehay, pp. 27-41. Dumbarton Oaks, Washington D.C.
Salcedo, Luis
1997 Excavaciones en Cerro Tres Maras (valle de Lurn): un
campamento temporal del Periodo Arcaico en las lomas de
Atocongo. Tesis para opatar el grado de Licenciado en
Arqueologa. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Pontificia
Universidad Catlica del Per. Lima.
Schaedel, Richard P.
1966 Incipient Urbanization and Secularization in Tiahuanacoid Peru.
American Antiquity 31: 338-344.
1978 The city and the Origins of the State in America. En:
Urbanization in the Americas form its Beginnings to the Present.
Richard P. Schaedel editor, pp. 31-49. La Haya.
1980 The Growth of Cities and the Origins of Complex Societies in the
New World, and the Commonality in Processual Trends in teh
Urbanization Process: Urbanization and the Redistributive
Function in the Central Andes. En: Origins of Cities and
Complex Societies in the Americas. A Brief Reader. Richard P.
Schaedel editor, pp. 1-24. Berln.
Shimada, Izumi y Adriana Maguia
1994 Una nueva visin de la cultura Gallinazo y su relacin con la
cultura Moche. En: Moche. Propuestas y Perspectivas. Santiago
Ujeda y Elas Mujica editores, pp. 31-58. Actas del I Coloquio
Moche. Trujillo, Universidad Nacionald e Trujillo, IFEA &
Fomciencias.
Silva, Jorge
1998 Una aproximacin al Periodo Formativo en el valle del Chilln.
Boletn de Arqueologa PUCP 2: 251-268. Lima.
Silva, Jorge y Rubn Garca
1997 Huachipa-Jicamarca: cronologa y desarrollo sociopoltico en el
Rmac. Bulletin de lInstitut Franais dEtudes Andines 26 (2):
195-228. Lima.
Silva, Jorge, Rubn Garca y Jos Pinilla
1983 El Formativo en el valle del Rmac: Huachipa-Jicamarca. Boletn
del Museo Nacional de Antropologa 8: 32-33.
Silva, Jorge, Kenneth Hirth, Rubn Garca y Jos Pinilla.
1983 El Formativo en el valle del Rmac: Huachipa-Jicamarca.
Arqueologa y Sociedad 9: 2-83. Lima, Museo de Arqueologa y
Etnologa de la Universidad Mayor de San Marcos.
Stothert, Karen E.
1980 The Villa El Salvador Site in the Beginning of the Early
Intermediate Period in the Lurin Valley, Peru. Journal of Field
Archaeology, 7: 279-295
Stothert, Karen E. y Rogger Ravines
1977 Investigaciones arqueolgicas en Villa El Salvador. Revista del
Museo Nacional. Vol. 43: 157-226.
Strong, William D. y John M. Corbett
1943 A Ceramic Sequence at Pachacamac. En: Archaeological Studies
in Peru 1941-42. Editado por W. D. Strong, G. Willey y J.
Corbett, pp. 27-122. Columbia Studies in Archaeology and
Ethnology1 (3). New York.
Tabo, Ernesto
1965 Excavaciones en la costa central del Per, 1955-1958.
Departamento de de Ciencias de la Repblica Antropologa,
Academia de Cuba, la Habana
1972 Asociacin de fragmentos de cermica de los estilos Cavernas y
Chavinoide-Ancn en un basural de las Colinas de Ancn.
Arqueologa y Sociedad 7-8: 27-29.
Tellenbach, Michael
1999 Chavn. Investigaciones acerca del desarrollo cultural centro-
andino en las pocas Ofrendas y Chavn-Tardo. Serie Andes.
Boletn de la Misin Arqueolgica Andina 2. Varsovia,
Universidad de Varsovia.
Tomasto, Elsa
1998 Tratamiento funerario de los nios en el cemneterio pre-
hispnico de Tablada de Lurn. Tesis para optar el ttulo de
Licenciado en Arqueologa. Facultad de Letras y Ciencias
Humanas. Pontificia Universidad Catlica del Per. Lima.
Topic, John R. y Theresa Lange Topic
1996 Hacia una comprensin conceptual de la guera andina. En:
Arqueologa, Antropologa e Historia en los Andes. Homenaje a
Mara Rostworowski. Rafael Varn y Javier Flores editores, pp.
567-590. Lima, Instituto de Estudios Peruanos & Banco Central
de Reserva del Per.
Vradenburg, Joseph, Robert A. Benfer, Krzysztof Makowski y Mercedes Delgado
ms. A Consideration of the Role of Trepanomatosis in the
Development of Prehistoric Peruvian Cultures on the Central
Coast.
Wason, Paul K.
1994 The Archaeology of Rank. Cambridge, Cambridge University
Press.
Wallace, Dwight T.
1986 The Topara Tradition: An Overview. En: Perspectives on Andean
Prehistory and Protohistory. Editado por Daniel H. Sandweiss y
D. Peter Kvietok, pp. 35-48. Cornell University Latin American
Program, Ithaca.
Wilson, David
1988 Prehispanic Settlement Patterns in the Lower Santa Valley,
Peru. A Regional Perspective on the Origins and Development of
Complex North Coast Society. Washington D. C., Smithsonian
Institution Press.
1997 Early State Formation on the North Coast of Peru: A Critique of
the City-State Model. En: The Archaeology of City-States:
Cross-Cultural Approaches, D .L. Nichols y T. H. Charlton
editores, pp. 229-244. Washington D. C., Smithsonian
Institution Press.
Willey, Gordon R.
1943 Excavations in the Chancay Valley. En: Archaeological Studies
in Peru 1941-42. Editado por W. D. Strong, G. Willey y J.
Corbett, pp. 123-195. Columbia Studies in Archaeology and
Ethnology 1 (3), New York.
Williams L., Carlos
1980 Arquitectura y urbanismo en el Antiguo Per. En: Historia del
Per, vol. VIII, pp. 365-585. Lima, Editorial Meja Baca.
Ziolkowski, Mariusz, Mieczyslaw Pazdur, Andrzej Krzanowski y Adam Michczynski
1994 Andes. Radiocarbon Database for Bolivia, Ecuador and Peru.
Warszawa-Gliwice, Andean Archaeologicla Mission of the
Institute of Arcaheology, Warsaw University, Gliwice
Radiocarbon Laboratory of th Institute of Physics & Silesian
Technical University.
También podría gustarte
- Tiwanaku. Señores Del Lago Sagrado. Portada y PresentaciónDocumento11 páginasTiwanaku. Señores Del Lago Sagrado. Portada y PresentaciónRafael FaríasAún no hay calificaciones
- Kings Helmet Fase IDocumento110 páginasKings Helmet Fase IrikifreytesAún no hay calificaciones
- Evaluación Arqueológica Fase IA Paseo Lineal de Puerta de Tierra Por Arq. Sharon MelendezDocumento148 páginasEvaluación Arqueológica Fase IA Paseo Lineal de Puerta de Tierra Por Arq. Sharon MelendezLOLA CostaneraAún no hay calificaciones
- Hodder - Textos de Cultura Material y Cambio SocialDocumento16 páginasHodder - Textos de Cultura Material y Cambio SocialAlbaro Julca Esteban100% (2)
- Cacicazgos en las Américas: Estudios en homenaje a Robert D. DrennanDe EverandCacicazgos en las Américas: Estudios en homenaje a Robert D. DrennanAún no hay calificaciones
- La Tipología Del Sacrificio Humano en La CulturaDocumento21 páginasLa Tipología Del Sacrificio Humano en La Culturagannina leonAún no hay calificaciones
- Enfoques de La ArqueologíaDocumento2 páginasEnfoques de La Arqueologíavandekamp2008Aún no hay calificaciones
- Campo Semiotico y Campo ArtesanalDocumento11 páginasCampo Semiotico y Campo ArtesanalarielsaraviaAún no hay calificaciones
- Más Allá de La Postcolonialidad y Subalternidad: Walter Mignolo y El Giro DecolonialDocumento52 páginasMás Allá de La Postcolonialidad y Subalternidad: Walter Mignolo y El Giro DecolonialMariah Torres AleixoAún no hay calificaciones
- Zoomorfismo - AntropomorficoDocumento2 páginasZoomorfismo - AntropomorficoAntuaneth RomeroAún no hay calificaciones
- Trabajo Investigativo Arte (InstruccionesDocumento3 páginasTrabajo Investigativo Arte (InstruccionesMaría M. Rosado PinetAún no hay calificaciones
- Ibarra, Intercambio, Política y Sociedad en El Siglo XVI, Historia Indigena en CR, PANAMA, NICARAGUADocumento146 páginasIbarra, Intercambio, Política y Sociedad en El Siglo XVI, Historia Indigena en CR, PANAMA, NICARAGUACésar MoyaAún no hay calificaciones
- TecnoarteDocumento16 páginasTecnoarteMaribel SoteloAún no hay calificaciones
- AnalogiaDocumento38 páginasAnalogiajuanimaciasAún no hay calificaciones
- Maíz Regalo de Los Dioses PDFDocumento199 páginasMaíz Regalo de Los Dioses PDFJoaquin Bustos Baptista100% (1)
- Cultura Leslie WhiteDocumento16 páginasCultura Leslie WhiteAndré MeloAún no hay calificaciones
- Programa 3 Estructura y Organización SocialDocumento6 páginasPrograma 3 Estructura y Organización SocialISAAC TORRES OLIVAAún no hay calificaciones
- VARGAS Sociedad y Naturaleza PDFDocumento10 páginasVARGAS Sociedad y Naturaleza PDFSerafin BecerraAún no hay calificaciones
- Estéticas SimbolicasDocumento6 páginasEstéticas Simbolicasmauriziolmo7777777Aún no hay calificaciones
- Lumbreras CAP VIIDocumento4 páginasLumbreras CAP VIIPerez BalcarceAún no hay calificaciones
- Antologia AmericanaDocumento406 páginasAntologia Americanaignacio100% (2)
- Aby Warburg y El Devenir Del Método Iconológico - Facultad de ArtesDocumento3 páginasAby Warburg y El Devenir Del Método Iconológico - Facultad de ArtesJulie WalterAún no hay calificaciones
- AntropomorfismoDocumento5 páginasAntropomorfismoSandra Yanela Marquina BarriosAún no hay calificaciones
- A Manera de Epilogo: Pueblos Indigenas Amazonicos - Apuntes para Una Utopia DiscretaDocumento32 páginasA Manera de Epilogo: Pueblos Indigenas Amazonicos - Apuntes para Una Utopia DiscretaMariana GAún no hay calificaciones
- Biografia Critica de La Arqueologia SalvadorenaDocumento32 páginasBiografia Critica de La Arqueologia SalvadorenaIsmael CrespinAún no hay calificaciones
- Arte ChavínDocumento7 páginasArte ChavínPiero Muro Ipenza100% (2)
- Sabrovsky Eduardo - La Tecnica en Heidegger PDFDocumento232 páginasSabrovsky Eduardo - La Tecnica en Heidegger PDFchernobillyAún no hay calificaciones
- La Ceramica A Formas Funcion y SignificadoDocumento6 páginasLa Ceramica A Formas Funcion y SignificadohgrullierAún no hay calificaciones
- Tesis UltimaDocumento90 páginasTesis UltimaCesar Luis Chaparro BenitezAún no hay calificaciones
- Límites y Alcances de La Hermenéutica para La Investigación en Ciencias SocialesDocumento14 páginasLímites y Alcances de La Hermenéutica para La Investigación en Ciencias SocialesNico DipaAún no hay calificaciones
- Mitología MocheDocumento2 páginasMitología Mochefelix danielAún no hay calificaciones
- Proyección PolarDocumento42 páginasProyección PolarAndré VillarAún no hay calificaciones
- Tribus y Cacicazgos Arqueológicos Una Discusión Acerca Del Origen de La Estratificación SocialDocumento15 páginasTribus y Cacicazgos Arqueológicos Una Discusión Acerca Del Origen de La Estratificación Socialfede zapata sp100% (1)
- Comparación Mito Cultura Azteca - GreciaDocumento84 páginasComparación Mito Cultura Azteca - GreciaAlexa VinascoAún no hay calificaciones
- (L) El Culto Al Cococdrilo, Cognicion y Arte Del Formativo Temprano en MesoamericaDocumento20 páginas(L) El Culto Al Cococdrilo, Cognicion y Arte Del Formativo Temprano en MesoamericaLalo Landa Palun PalanAún no hay calificaciones
- El Ritual de La SerpienteDocumento32 páginasEl Ritual de La SerpienteWojciech KrolAún no hay calificaciones
- Dialnet LaEstructuraMitologicaEnLeviStrauss 2046344 PDFDocumento28 páginasDialnet LaEstructuraMitologicaEnLeviStrauss 2046344 PDFAna María Salgado VargasAún no hay calificaciones
- CRENCIAS Y Simbolos-AltamiraDocumento12 páginasCRENCIAS Y Simbolos-Altamiraseta20078300Aún no hay calificaciones
- ANTROPOMORFISMODocumento27 páginasANTROPOMORFISMOYianely YHAún no hay calificaciones
- Proyecciones GeometricasDocumento19 páginasProyecciones GeometricasFelipe Hurtado Suarez80% (5)
- Pensamiento Wayuu - B Sánchez PDocumento9 páginasPensamiento Wayuu - B Sánchez PMaríaRamírezDelgadoAún no hay calificaciones
- Sanoja Alba de La SociedadDocumento256 páginasSanoja Alba de La SociedadafrancajaAún no hay calificaciones
- Nomenclatura para La Clasificación ArtísticaDocumento7 páginasNomenclatura para La Clasificación Artísticagama6336402Aún no hay calificaciones
- MAESTRIA 1 ArqueologiaDocumento122 páginasMAESTRIA 1 ArqueologiaYemer M. LaupaAún no hay calificaciones
- Etno-Semiótica Del Mito - La Transición Naturaleza Cultura en El Relato Mítico WayuuDocumento8 páginasEtno-Semiótica Del Mito - La Transición Naturaleza Cultura en El Relato Mítico WayuuJEFinolAún no hay calificaciones
- Tradición Cerámica Pintada Del Oriente de VenezuelaDocumento14 páginasTradición Cerámica Pintada Del Oriente de VenezuelaGuillermoPeláezAún no hay calificaciones
- El Mundo Vivido Por Los Antiguos Pobladores HuecoideDocumento143 páginasEl Mundo Vivido Por Los Antiguos Pobladores HuecoideJosé R. Santana GonzálezAún no hay calificaciones
- Arqueología Social AmeroibéricaDocumento12 páginasArqueología Social AmeroibéricaMario VFAún no hay calificaciones
- Arte y Etnografia Levi StraussDocumento8 páginasArte y Etnografia Levi StraussRolandoJaimeAún no hay calificaciones
- M148 La BalanzaDocumento282 páginasM148 La BalanzaManuel Susarte RogelAún no hay calificaciones
- Semiotica y Arqueologia Hacia Una CooperDocumento12 páginasSemiotica y Arqueologia Hacia Una CooperRimara MottaAún no hay calificaciones
- Revista Mexicana La TempestadDocumento22 páginasRevista Mexicana La TempestadESCRIBDA00Aún no hay calificaciones
- Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de La Investigación SocialDocumento33 páginasFundamentos Teóricos y Epistemológicos de La Investigación SocialMacarena Muñoz Fredes100% (1)
- Bate, 2014Documento19 páginasBate, 2014AndresZuccolottoVillalobosAún no hay calificaciones
- Friedman-Marxismo, Estructuralismo y Materialismo VulgarDocumento29 páginasFriedman-Marxismo, Estructuralismo y Materialismo VulgarJose Antonio MonjeAún no hay calificaciones
- AA - Vv. 2005 - Avances en Arquemetría - ActasDocumento317 páginasAA - Vv. 2005 - Avances en Arquemetría - ActasAndré Valencia GarciaAún no hay calificaciones
- Semiotica de La Imagen en Arqueologia ElDocumento25 páginasSemiotica de La Imagen en Arqueologia ElGuille Lara Bolaños KandinskyAún no hay calificaciones
- Bate Luis Felipe - El Proceso de Investigacion en ArqueologiaDocumento271 páginasBate Luis Felipe - El Proceso de Investigacion en ArqueologiaDiana Mile ChavesAún no hay calificaciones
- Para una teoría del arte en Historia y estilo de Jorge MañachDe EverandPara una teoría del arte en Historia y estilo de Jorge MañachAún no hay calificaciones
- INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN SOBRE MURCIÉLAGOS EN EL ECUADORDe EverandINVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN SOBRE MURCIÉLAGOS EN EL ECUADORAún no hay calificaciones
- Resumen de Reestructuración y Crisis del Orden Conservador. Argentina, 1930-1946: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Reestructuración y Crisis del Orden Conservador. Argentina, 1930-1946: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- 1981 - Morales, Daniel - Los Alfareros de Huánuco (PAG INCOMPL)Documento48 páginas1981 - Morales, Daniel - Los Alfareros de Huánuco (PAG INCOMPL)Albaro Julca Esteban100% (2)
- Investigaciones en El Ushnu Mayor de Incahuasi, PDFDocumento46 páginasInvestigaciones en El Ushnu Mayor de Incahuasi, PDFAlbaro Julca EstebanAún no hay calificaciones
- KENDALL, A. y G. DEN OUDEN. Terrazas, Una Infraestructura Agrícola Como Contribución A Las Estrategias de Manejo de Riesgos Climáticos. 2008Documento33 páginasKENDALL, A. y G. DEN OUDEN. Terrazas, Una Infraestructura Agrícola Como Contribución A Las Estrategias de Manejo de Riesgos Climáticos. 2008Albaro Julca EstebanAún no hay calificaciones
- El Tawantinsuyu y El Patrón de Asentamiento Provincial PDFDocumento56 páginasEl Tawantinsuyu y El Patrón de Asentamiento Provincial PDFAlbaro Julca EstebanAún no hay calificaciones
- Los Incas Del Cuzco. Siglos XVI-XVII-XVIII, John Howland Rowe, Instituto Nacional de Cultura, Región Cusco, Multi e Imprenta Edmundo Pantigoso EIRL, 2003, Pp. 417, Cusco.Documento3 páginasLos Incas Del Cuzco. Siglos XVI-XVII-XVIII, John Howland Rowe, Instituto Nacional de Cultura, Región Cusco, Multi e Imprenta Edmundo Pantigoso EIRL, 2003, Pp. 417, Cusco.Albaro Julca Esteban100% (1)
- Historia Procesos Produccion y Redes Metalurgicas PDFDocumento7 páginasHistoria Procesos Produccion y Redes Metalurgicas PDFAlbaro Julca EstebanAún no hay calificaciones
- Vol2 Tesis Alexandra Morgan FigurinasDocumento20 páginasVol2 Tesis Alexandra Morgan FigurinasPiero Garrido CentenoAún no hay calificaciones
- Huaca Sector 11Documento12 páginasHuaca Sector 11Selene Garcia HornaAún no hay calificaciones
- Figura de Una Araña en Las Líneas de NazcaDocumento2 páginasFigura de Una Araña en Las Líneas de NazcaAbel PciAún no hay calificaciones
- BiblioDocumento2 páginasBibliodiana rosa lorotupa ferroAún no hay calificaciones
- Articulo Danza de Los QuiviosDocumento28 páginasArticulo Danza de Los QuiviosCarlos FarfanAún no hay calificaciones
- Sep. 2 - PINTURA MURAL Y FRISOSDocumento5 páginasSep. 2 - PINTURA MURAL Y FRISOSCesar Cueto Alvarez100% (1)
- Mogrovejo 1999 (Cajamarquilla y Fin de Cultura Lima) 9808-38806-1-PB PDFDocumento17 páginasMogrovejo 1999 (Cajamarquilla y Fin de Cultura Lima) 9808-38806-1-PB PDFchristiancolqueAún no hay calificaciones
- La Cultura Lima MauricioDocumento4 páginasLa Cultura Lima MauricioDiana Luis EspinozaAún no hay calificaciones
- CC SS 1° - LECCIÓN 20 - Culturas Regionales Del Intermedio TardíoDocumento8 páginasCC SS 1° - LECCIÓN 20 - Culturas Regionales Del Intermedio Tardíohugo_barahona_1Aún no hay calificaciones
- Cultura LimaDocumento21 páginasCultura LimaXIOMARA ANDREA TARRAGA QUISPEAún no hay calificaciones
- Arqueologia Del Periodo Formativo en La Cuenca Baja de LurinDocumento529 páginasArqueologia Del Periodo Formativo en La Cuenca Baja de LurinRoberto Carlos Esteves BocanegraAún no hay calificaciones
- Cultura LimaDocumento10 páginasCultura LimaDiana Zavaleta RosadoAún no hay calificaciones
- CCSS 1ro Eda5 A2Documento11 páginasCCSS 1ro Eda5 A2María Elena Montalvo CallirgosAún no hay calificaciones
- Templo ViejoDocumento4 páginasTemplo ViejoRibaldo YanquiAún no hay calificaciones
- Huaca Pucllana o JulianaDocumento9 páginasHuaca Pucllana o JulianaGeraldine Libia Dias Jiimenes100% (2)
- Complejo Arqueológico de MarangaDocumento6 páginasComplejo Arqueológico de MarangaMarisa Silva BarzolaAún no hay calificaciones
- Historia Edwin Michue YamoDocumento4 páginasHistoria Edwin Michue YamoHenry Sosa CalleAún no hay calificaciones
- Cuadro Resumen de Arquitectura y Urbanismo Del Peru AntiguoDocumento2 páginasCuadro Resumen de Arquitectura y Urbanismo Del Peru AntiguoLeimmy Lazaro OshiroAún no hay calificaciones
- Guión de Recorrido de Cajamarquilla (General)Documento4 páginasGuión de Recorrido de Cajamarquilla (General)Los Atavillos Cultura y naturalezaAún no hay calificaciones
- Vetter (2011)Documento46 páginasVetter (2011)Julio Gonzales LópezAún no hay calificaciones
- Grupo 5 Pukara 1Documento1 páginaGrupo 5 Pukara 1Henrry MariacaAún no hay calificaciones
- Proceso Constructivo de PachacamacDocumento38 páginasProceso Constructivo de PachacamacSheylley100% (1)
- Informe CajamarquillaDocumento11 páginasInforme CajamarquillaAlonso PandalAún no hay calificaciones
- Cultura LimaDocumento13 páginasCultura LimaAlessandra Thais Urquiaga AcevedoAún no hay calificaciones
- Cerámica Lima en PachacamacDocumento1 páginaCerámica Lima en PachacamacRodolfo TiconaAún no hay calificaciones
- Morir en Playa Grande: El Rescate de Un Entierro de La Cultura LimaDocumento19 páginasMorir en Playa Grande: El Rescate de Un Entierro de La Cultura LimaVictorFalcónHuayta100% (2)
- Huaca Tres Palos - Doc 1Documento2 páginasHuaca Tres Palos - Doc 1Marisa Silva Barzola100% (1)
- Arquitectura PeruanaDocumento4 páginasArquitectura PeruanaJoaquin Espinoza JustinianiAún no hay calificaciones
- Quispe Sana Eliana 151659Documento23 páginasQuispe Sana Eliana 151659julinho huaman ccorihuamanAún no hay calificaciones
- Breve Historia de Un Siglo de Investigaciones de La Cultura LimaDocumento19 páginasBreve Historia de Un Siglo de Investigaciones de La Cultura LimaMiguel GüimackAún no hay calificaciones