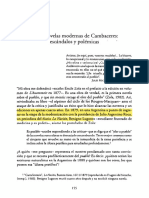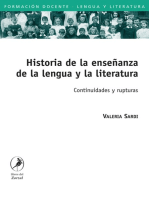Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Link Daniel Literator IV
Link Daniel Literator IV
Cargado por
Iván FridmanTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Link Daniel Literator IV
Link Daniel Literator IV
Cargado por
Iván FridmanCopyright:
Formatos disponibles
LiteratorN
Daniel Link
_n
_n
5
V^*k r^J,; L^k L^k
^ pJ ^V* /' p^
^ l l l l *f f ' ^ ^ ^. Il ^ ^ l M ^ ^. ^
wr"
^%> <S*
n ^
* ^c i c
^3k3,....^^^n
15
ZTL
C ^
r3 C ^.t-
u
15
J7_
LTfei
ft ^ * ^ T P *
c
- * , < ^ ;
^_^.
CX
^U7:
^" "^ ' >*
u
n
<?
l WWt '
T) >.*
r&J ,'">r*
mw<,i>^ ^nWi mi i S*L
X 3
7_r
'*C J! L ^
LTLiKf
' V.i1 i
_ 7_n
yn ; , ;r^ i ' <"<Vh-' v ^
^ J / < - 7 ^ '''''"''' "V*^' **<**
,%' ^ A^*<, >- " j < I W y ( ' *e V* ' Wf c ' : ' , '
^^L3^JTLJ' ' -'
* ^ ^yJ8ltllW #4y^lHr ^t M4MM l l l l l l l l ' ^ -^< !IIMMII IIHHt fcy
/ v * ' ' " V''--; V* " ^ i -*Ts'
* * _ ^ , / sr, / ' ' > ^ J ' ' , <' ' % > _ * '
P ^vv, //Vi -^->h>'
^v>>^ '>>Au*' M>v
r Uj 3^LJ2fI
^ " ' ^ |ll111 Him1l|H* ^V*HMW f* *C i
, f^ - r U/ ;rv,* ^V)
. ^ W> , * v ^ * * ^ , %f^-fL^ "<r^*
njr
".-JTF
u w iumin^" ^" i
^ '
r*3 '
ar ^TL:
iui nr ** . -
> , *
<' >?
^*HT, s**#i.
IF
ii. *
WJ*r%t
t < f l f i -
^V
^ >
W W M ^ -U.<W* W<
7u7
<'-'V'',
_^U
* j5
^n r';v *t
r ^ ^v 7 J^, - ,*v v - _^
-JF>4^ < ktT7
T' ^t S*' rt ^U^;
' ./^* * 1 jrf88": ^^' ' # T SW8 &S. ^
w %m %
* *vs3s *. ^ &,$,fo/:
w m m m *
eJlcioner
S6
cc(ipo
Antologfa y actividades sobre literatura
para cuarto aflo de la escuela secundaria
Disefio y diagramaci6n:
Luis A. Masanti
Diseflo de tapa:
Luis A. Masanti
@ by Ediciones del Eclipse, 1993
Charcas 3748, 3' B
1425 Buenos Aires
ISBN: 950-99530-9-l
PRIMERA EDICION
Este libro no puede reproducirse total o parcialmente por ningun
m6todo gr3fico, electr6nico o mecdnico, incluyendo los sistemas
de fotocopia, registro magnetof6nico, o de aImacenamiento de datos
sin expreso consentimiento del editor.
Hecho el dep6sito que pieviene la ley 11.723.
Impreso en Aigentina. Printed in Aigentina
Se termin6 de imprimir en el mes de enero de 1993,
en Impreco GrSfica, Viel 1448, Buenos Aires, Argentina.
Lrterator IV Daniel Link
*
Este libro tiene que ver con la memoria:
lo dedico a la memoria de mi hermano Juan
ya la memoria de Enrique Pezzoni.
Este libro fue hecho con amor: lo dedico, pues,
a las personas que me dieron amor durante 1992.
Este libro fue hechoporamorhacia la literatura:
lo dedico a las mujeres que me hicieron amar
la literatura, en particular a Delfina Muschietti.
Ypor fin: este libro es para mis alumnos
ypara mis compaheros de trabajo.
Muchaspersonas, espero, sesentiran incluidas
en mas de una categorfa.
UUk^WjC^ uW ^ k .
rr
| Aclaraci6n
Escribi (es decir: arme, "edite") Li t er at or IV en la mitad del camino de mi
i | | j f vida. Todos los aciertos y los errores del libro tienen que ver con una manera de haber
j j j | | | j vivido, con una manera de haber hecho una "carrera academica" y, fatalmente, con un
f f | | f j destino. L i t e r a t o r IV resume, ahora que lo veo, que lo leo terminado, bastante de lo que
j | | | | l | yo soy, o lo que es lo mismo: bastante de lo que he leido.
No quisiera que se leyera en Li t er at or IV otro enfasis que los de la literatu-
! | | | | | ra y el conocimiento.
La pregunta que debemos hacernos en este fin de siglo pasa por cuanta
f | l ( ( f banalidad somos capaces de tolerar, o incluso: jP or que habriamos de tolerar la
| | i ( | banalidad? Cada tanto uno piensa que no nos aueda otro remedio, en un mundo irreme-
| | | | diablemente banaL Es un pensamiento teiiido aemelancolia. ; Pero es que acaso no son
j | | | | j estos tiempos de melancolia? Tal vez, pero la perspectiva q ueh e querido reivindicar en
l l l l l ^ste libro supone, todavia, un cierto heroismo, un cierto sistema de creencias, una cierta
| j j j f j apuesta. O, como han dicho los maestros:
"Primera pregunta: i$e puede ensenar la literatura?
"k esta pregunta que recibo de frente contestare tambien de frente
diciendo s6lo hay que ensenar eso. [...]
lCual es elpapel especifico de la escuela? Es desarrollar el espiritu
| | | | | | critico del que hable antes. Pero se trata de saber tambien si se debe ensenar
algo que sea del orden de la duda o de la verdad. i Y c6mo escapar a esta
anernativa? Hay que ensenar la duda unida al goce, y no alescepticismo.
Mejor que la duda, habria que buscar del lado de Nietzsche, alli donde habla
de "estremecer la verdad". El objetivo ultimo es hacer temblar la diferencia,
el plural en sentido nietzscheano, sln dejar hundirse jam6s el plural en un
simple liberalismo, aunque esto ultimo sea preferible al dogmatismo. Hay
que plantear las relaciones del sentido con lo "natural" y sacudir ese "natu-
ral", asestado a las clases sociales por el poder y la cultura de masas. Dire
aue la tarea de la escuela es impedir, si existe este proceso de liberaci6n, que
la liberaci6n pase por un retorno delsignificado. No bay que considerar
nunca que las constricciones politicas sean un purgatorio en el que se debe
aceptar todo. Al contrario, hay que poner en relieve siempre la reivindicaci6n
del significante para impedir el retorno de lo reprimido. No se trata de hacer
de la escuela un espacio de predicaci6n del dogmatismo sino de impedir los
rechazos, el retorno de la monologia, del sentido impuesto."
Roland Barthes. Escuela y Literatura.
Tomado de "Literatura/ensehanza" en Elgrano de la voz.
Mex ico, S igloX X I, 19 83.
Daniel Link
vi Literator IV Daniel Link
Contenido
lntroducci6n
Unidades
Tematicas
Actividades por
Epoca y Perfodo
Actividades por
Genero
Apendices
Q ue es la literatura ix | | | | j | |
Pequeno Taller de Escritura xxl |||||||
LaPatria 3 | | | |
LaGuerra 23 |||||||
EIDinero 61 1| | | | |
LaFamilia 91 I | | | |
EIErotismo 129 ||||||
LaAntiguedad 171 l | ! | |
La Edad Media ,.. 173 |||||||
Renacimiento y Barroco.... 193 l i l l l
LosSiglosXVIIIyXIX 211 i l l l l
EISigloXX 227 |||||||
LaEpica 239 ! l l l !
EICuento 241 lffllf
EISoneto 243 |||||
Romances 247 1 | | !
LaNovela 249 | | j | | | |
LaTragedia 25 1 | | | (
LaVanguardia 25 3 ||||||
EnlosMediosMasivos....255 |||||
Diccionario de Autores 25 7 |||||||
lndicedeAutores 265 ^ 1
lndice de Obras 266 |||||||
Bibliograffa 268 | ( | |
Extrano Comentario 269 )I!H
vii
Gufa g rafica a la
estructura del libro
La estructura del libro se refleja en una estructura graffca clara, para
faci li tar asfsu utilizaci6n:
Portada de Secci on: Se reconoce por la reproducci6n del
motJvo de la tapa del libro Existen tres secciones:
* Uni dadesTemSt i cas
* Act lvi da dsspor Epoca yPe r Todo
* Act i vi dades por genero
Unidades
Tematicas
Gufa para e l nso: Oescribe el
formato gr< tfico del material de
los capftufos de la secci6n
J
|jS tala para al nao da1 nratarial
M <h l a i UnMaaea TaMftioaa
1
l l l
I"
1
Hoja de Ma t e r i a l Auxlliar. Se reconoce por la barra grisada
lncluye los elemenlos auxiliares al libro: el Contenido, los lndices,
las Gufas para explicar e l uso dal mat er i al, etc
Portada de Capftulo: Se
reconoce por la barra negra
superior Desarrolla la
introducci6n al capftulo e indica
los temas tratados
J
Patria
& &
Paginas
fnt eri ores
l
g
--
viii L i t e r a t o r IV Dani e l Li nk
S
i e e sl a
eratura
Maldita pregunta
Podiia responder: es Uteratura todo lo que, en un m om ento determ inado, es le(do com o Uteratura.
Es una definici6n muy ampIia, es una definici6n institucional.. Las instituciones que regulan que" cosa
es la literatura son el sistema escolar (en todos sus niveles), el mercado (el mercado especificamente
literario: las editoriales, etc...), los agentes de difusidn cultural (ciiticos, medios). Es una definici6n
suficientemente hdbil como para que no sea refutada. Pero cualquier alumno astuto podria preguntar
por qui esas instituciones consideran Uteratura lo que consideran Uteratura y no otra cosa. A lo
que yo responderia rfpidamente: Ah,pero ese es otroproblem a que tiene que ver con la historia La
historia de las m entalidades, por ejem plo. Pero si encontrara alumnos suficientemente listos
(siempre Ios hay, y esa es una de las razones por las que este libro fue hecho), no podria salii nunca
de un inteirogatorio semejante.
: . Podria agregar: desde el punto de vista institucional existen funciones, normas y valores
-g, est^fticos como presupuestos de la prdctica liteiaria. Todo lo que se produce se produce con arreglo
a determinadas noimas (lo que se considera, por ejemplo, lilerariamente escribible) y a determinados
valores (un valor est6tico puede ser, en un momento, la adecuaci6n a un modelo literario
determinado; y en otro momento puede ser Ia desviaci6n respecto de ese modelo). Naturalmente todo
lo que se produce tendrd una determinada funci6n: hist6ricamente, el arte ha estado subordinado a
la religi6n (primitivamente) o al Estado o a la polftica o a la vida entera (tipicamente: las vanguardias)
o a nada (es el caso dc quienes postulan un arte aut6nomo). De modo que las cosas son muy
compIicadas.
No es Uteratura: la expresi6n de sentimientos, la mera apelaci6n a quien lee o escucha, o el
testimonio sobre algo que pas6. La literatura incIuye esas funciones pero las subordina a otia cosa:
el placer est6tico, la funci6n est^tica. De modo que la literatura es relativamente aut6noma (estd
separada) de otras funciones que puede tener todo mensaje escrito. La literatura es un trabajo, es un
problema, es una producci6n (de sentido) y como tal debe ser analizada.
lntroducci6n: Q u6 es la literatura i x
Discutamos esta hip6tesis de Roland Barthes:
Un am igo acaba de perder a un ser
querido, y quiero expresarle m i condo-
lencia Me pongo a escribirle espontdnea-
m ente una carta Sin em bargo, las pala-
bras que se m e ocurren no m e satisfacen:
son "frases": hago "frases" con lo m ds
afectivo de m i m ism o; entonces m e digo
que el m ensaje que quiero hacer llegar a
ese am igo y que es m i condolencia m ism a,
en resum idas cuentaspodr(a traducirse a
unas pocas palabras: Recibe mi p6same
Sin em bargo, elfin m ism o de la com unica-
ci6n se opone a ello, ya que ser(a un m en-
saje frlo, y por consiguiente, de sentido
contrario, puesto que lo que quiero com u-
nicar es el calor m ism o de m i sentim iento..
La conclusi6n es la de que, para dar vida a
m i m ensaje (es decir; en resum idas cuen-
tas, para que sea exacto), es preciso no
s6lo que lo var(e, sino adem ds que esta
variaci6n sea original y com o inventada,
En esta sucesi6n fatal de condiciona-
m ientos reconocem os a la literatura m is-
m o (que m i m ensajefinal trate de escapar
a la "literatura" no es m ds que una varia-
ci6n Altim a, una arguciade la literatura)
Com o m i carta de pe"sam e, todo escrito
s6lo se convierte en obra cuando puede
variar, en determinadas condiciones, un
m ensaje prim ero (que quizd tam bi4n e"l
sea: amo, sufro, compadezco). Estas con-
diciones de varw rfones son el ser de la
literatura (lo que los form alistas rusos
llam aban la Iiteraturnost, la "literaturi-
dad"), y al igual que m i carta,finalm ente
s6lopueden tener relaci6n con la origina-
lidad del segundo m ensaje. Asi, lejos de
ser una noci6n critica vulgar (hoy incon-
fesable), y a condici6n de pensarla en
te"rm inos inform acionales (com o el len-
guaje actual loperm ite), esta originalidad
espor el contrario elfundam ento m ism o
de la literatura; ya que,s6lo som etie"ndo-
m e a su ley, tengo posibilidades de com u-
nicar con exactitud lo que quiero decir; en
literatura, com o en la com unicaci6n pri-
vada, cuanto m enos "falso" quiero ser,
tanto m ds "original" tengo que ser, o, si se
prefiere, tanto m ds "indirecto".
Tomado de "Pr61ogo" a Ensayos crlticos.
Barcelona, Seix-BarraI, 1988
Es una definici6n que pretende ser mds precisa de todo lo que he venido diciendo. Es, a la vez,
una definici6n que dejarfa fuera todo aquello que resulte meiamente repetido, que no sea, en algun
sentido (en un sentido modemo) original.
Esa originalidad s61o puede evaluarse desde una perspectiva hist6rica o desde una perspectiva
crltica. La critica examina preferentemente las producciones contempordneas (es algo asf como la
publicidad, s61o que no sefiala solamente lo bueno) y la histoiia examina preferentemente las
pioducciones del pasado (es algo asf como un museo).
Este libro ha sido hecho pensando en esa doble perspectiva. Naturalmente, permite una aproxi-
maci6n hist6iica a Ia literatura, pero pretende que a partir de esa aproximaci6n pueda evaluarse la
literatura que actualmente se produce. Y, aun, pero esto puede iesultai ut6pico, que a partir de esa
aproximaci6n pueda pensarse una literatura del futuro.
Desde otro punto de vista, que tambi6n tiene que ver con la maneia de pensar este libro, la
literatura es un perceptr6n. Un perceptr6n es una m3quina que reproduce artificialmente procesos
perceptivos (debo esta bella definici6n a Alejandro Palermo). De modo que la literatura reproduce
artificialmente procesos perceptivos de la sociedad globalmente considerada. La literatura es una
m&quina de percibir. Presumo que todos sabemos qu6 significa percibir pero aclaro el sentido en que
uso ese t&mino de larga tradici6n filos6fica: percibir algo es imprimirlo en la mente a trav6s de, a
partir de, utilizando, los sentidos. Percibir no es lo mismo que conocer, que supone ya un proceso
un poco mds complicado: la reflexi6n. La reflexi6n es la impresi6n de la mente (de su forma de
operar) en las cosas. ^Se entiende?
Es como cuando un nifio ve algo (lo percibe) pero no sabe qu6 es. Pregunta: iQui es? iPara qu6
sirve? iPor qui? Y asf de manera infinita, hasta que comprende, es decir, hasta que puede reflexio-
nar sobre eso que ha percibido. En ese sentido, laliteratuta es como un nifio, y los nifios son la
literatura en su posibilidad m&s extrema, m3s pura y mds expeiimental: percibe, aun cuando no
reflexione sobre lo que percibe.
Literator IV Daniel Link
Un par de ejemplos: S6focles esciibe la tragedia Edipo rey. Reelabora mitos griegos antiguos (de
paso: hay antrop61ogos que han sefialado la similitud deese mito con mitos antiguos de otrascuIturas
iemotas: Levy-Strauss). S6focles percibe, al escribir el Edipo rey, ciertas deteiminaciones sobre la
conducta de los hombres que s61o mucho tiempo despu6s, digamos, veinticinco siglos, cristalizaran
en una teoria coherente sobre la conducta de los hombres: el psicoanSlisis. Freud, cuando le da un
estatuto te6rico al asi llamado complejo de Edipo, no hizo sino darse cuenta, es decir, reflexionar,
sobre lo que S6focles habfa percibido.
Otro escritor ctosico, Ovidio, decide un dia iecopilar una serie de mitos religiosos (en los que, por
otro lado, ya casi nadie cieia cuando 61 escribi6). Esa recopilaci6n se llam &Metam orfosis y reune
algunos de los m4s bellos textos escritos duiante el Imperio Romano (digamos, siglo I). Reci6n
veinte siglos despu6s el mismo seftor, Freud, pudo encontiar en uno de esos mitos, en una de esas
Metam orfosis, la que habla de Narciso, una cierta verdad sobre el amor, sobre to que arm6 una teoria
bastante coherente. Lo que hizo Freud, al otorgar al narcisism o un estatuto te6rico, fue darse cuenta,
es decir reflexionar, sobre lo que Ovidio habfa percibido. Digamos, en este caso, que el amor es
siempre un impulso narcisista (no impoita lo que esto quieia decir) y que verse en un "espejo" es una
etapa necesaria en la constituci6n de la personalidad. ^Se entiende? Espero que sf, pero de todos
modos, leamos rdpidamente los textos jfa, ^ y ^fl - ^Ahora si?
Bien. De modo que la literatura es un aparato artificiaI que sirve para percibir. Si se tiata de un
aparato artificiaI es obvio que interviene un artificio, una tecnica. El uso de t6cnicas y artificios es
lo que convieite a la literatura en un trabajo o en una producci6n. Es por eso que la literatura no
es nada "espontSneo", nada "natural". Es por eso que la originalidad puede ser uno de los vaIoies
est6ticos objetivos mds permanentes en Ia histoiia literaiia, al menos tal como ha pensado la
originalidad Roland Barthes. Para ser eficaz, para ser exacta, la literatura debe ser indirecta. Para
ser verdadera, la literatura debe ingresar en el universo de la falsedad.
Un ejemplo delicioso: en Alicia a trave's del espejo, Lewis Carroll inventa el siguiente dialogo,
ciertamente disparatado, entre AIiciayun personaje llamado Humpty-Dumpty, un huevo gigantesco
que esta" haciendo equilibrio sobre una pared:
(. ) Ya ves jTe has cubierto degloria!
No sd qu4 es lo que quiere decir con eso de h. "gloria"
observ6 Alicia
Humpty-Dumpty sonri6 despectivam ente
Pues claro que no .., y no lo sabrds hasta que te lo
diga yo Quiere decir que "ahi te he dado con un
argum ento que te ha dejado bien aplastada"
Pero "gloria" no signifka "un argum ento que deja
bien apU&tado" objet6 Alicia.
Cuando yo uso una palabra insisti6 Hum pty-
Dum pty con un tono de voz ntds bien desdenoso
quiere decir lo queyo quiero que diga, ni m ds ni
m enos
La cuesti6n insisM Alicia es si se puede hacer
que las paUibras signifiquen tantas cosas diferentes.
La cuesti6n zanj6 Hum pty-Dum pty es saber
quiAn es el que m anaa , eso es todo
Como se comprende f3cilmente, este di&logo es, en algun sentido, "falso": los personajes no
existen, el diilogo es inventado. Pero en otro sentido, nada es tan verdadero como lo que dice
Humpty-Dumpty: el significado de las palabras no es algo "dado" sino que depende de relaciones
de fuerza (fuerza sim b6lica) y de qui6n consigue imponer el sentido. Y asi ha sidoconceptualizado
por muchos linguistas contemporineos. Dicho respecto de la historia, es un lugar comun decir que
"la historia la esciiben los que vencen".
Respecto de la literatura, una afirmaci6n semejante es importante porque muchas veces los textos
consiguen imponer sentido al mundo. Son textos que, en general, iesultan exitosos y que las escuelas
dan todo el tiempo precisamente por eso. Es, tambi6n, lo que vuelve cldsico a un texto: para los
argentinos, el Martln Fierro o el Facundo son cldsicos porque imponen un cierto sentido a to historia
argentina. Para los espafloles el Quijote es un clasico porque impone un cierto sentido a la historia
de Espafla. El Fausto de Goethe es un clasico aleman (y un ctosico de la modernidad) porque impone
sentido.
lntroducci6n: Q u6 es la lrteratura xi
Los materiales de la producci6n literaria
Estamos muy pr6ximos a terminaide definirla literatura. La siguiente pregunta seria: i,cudles son
los m ateriales con losque la literatura tiabaja? En el caso de la pintura la respuesta es clara: t6mperas,
61eos o acuarelas, telas, etc.... En el caso de la musica tambi6n: sonidos. El caso de la literatura es
un poco m5s complicado pero ilumina, tambi^n, a las dem2s artes. Los materiales de la literatura son
la lengua, la experiencia y las ideologlas. Vamos a analizar un poco todo esto, pero va de suyo que
todas las artes toman como mateiiales una cierta experiencia del mundo y una cierta ideologia,
tambi6n.
Que la literatura trabaja con el lenguaje es evidente: La literatura es un arte verbal. Como tal,
adopta muchas de las caracteristicas del lenguaje. Pero tambi6n es cierto que modifica algunas
propiedades del lenguaje. Dos ejempIos, i,si?
Virgilio, un poeta latino, escribi6 el siguiente verso:
, /
fbant 6scuri sola sub n0cte per Umbras
Nb importa qu6 quiere decir. Lo importante es que el ritmo que eligi6 Virgilio para darle a este
verso, m odifica los acentos habituales de laspalabras en la lengua latina. Si no se tratara de poesia,
las palabras llevarian acentos (que hemos puesto s61o como ejemplo, en latin no hay acentos
graTicos) en los siguientes lugares:
ibant oscuri s61a sub n6cte per umbras
Hay una distancia evidente entre eI lenguaje poitico y el lenguaje cotidiano.
Lo mismo sucede si comparamos algunos versos de G6ngoia con su "traducci6n" en lenguaje
cotidiano:
Pasos de un peregrino son, errante,
cuantos m e dictd, versos, dulce m usa:
en soledad confusa
perdidos unos, otros inspirados.
jOh tu, que, de venabk>s im pedido
m uros de abeto, afonenas de diam ante-,
bates los m ontes, que, de nieve arm ados,
gigantes de cristal k>s tem e el cUlo,i)
Dedicatoria a las SoUdades
Aproximadamente, lo que G6ngora esta" diciendo es lo siguiente:
Q,os) versos, cuantos m e dict6 duUe m usa
son, (com o) pasos de un peregrino errante, en soledad
confusa: perdidos unos, otros inspirados.
jOh tti, que im pedido de (= sin) venabU>s
m uros de abeto, aln&nas de diam ante (= en un bosque en la m ontarUx),
bates los m ontes arm ados de nieve,
(a) los (que) el cielo tem e
(com o sifueran)gigantes de cristal;(.)
En el primer ejemplo la distancia entre lenguaje po6tico y lenguaje cotidiano es fundamentalmen-
tef6nica, en el segundo caso es b5sicamente sintdctica. Cada vez, habra' que observar en que" nivel
trabaja el texto la diferencia entre lenguaje po6tico y lenguaje cotidiano. Y, cuando corresponda,
habri que estudiar qu6 pasa con los textos que proponen la anulaci6n de toda diferencia entre el
lenguaje po6tico y el lenguaje coiriente. En ese caso, estamos frente a una utopia tfpicamente
vanguaidista: se trata de anular toda distancia entre ambos lenguajes y, mucho m#s que eso, de anular
toda distancia entre el arte y la vida. Esta utopia, esta beIla utopia, fue bastante frecuente en las
primeras d6cadas de este siglo y su proyecto ha sido hoy abandonado por casi todos los escritores.
De todos modos, es importante tener en cuenta que Ia lengua literaria tiene que ver con el lenguaje
coniente, al que se le aplican una serie de artificios o procedimientos o t6cnicas especificamente
literarias que constituyen una ret6rica.
La ret6rica estudia, precisamente, lasfiguras mds frecuentes en los textos. Cada autor, cada texto,
tiene su ret6rica (porque, no lo olvidemos: la Iiteratuia es una producci6n, y se produce con
henamientas. La ret6rica es una de ellas).
Literator IV
Daniel Link
Las figuras ret6ricas se clasifican de acuerdo con los niveles deI lenguaje sobre los que operan.
Algunas de ellas son:
a. Figuias fon6ticas: iim as y aliteraciones
b. Figuras sint4cticas: hipitbaton, elipsis y anacoluto
c. Figuras sem&nticas: m eldfora, m etonim ia, sin6cdoque
Hay, naturalmente, muchas m2s. No las defino aqui porque hay miles de definiciones y la gente
no se ha puesto de acuerdo todavia sobre c6mo definir, por ejemplo, una metifora. Hay quienes
sostienen, lo hemos oido mucho, que una metafbra es una comparaci6n en la que falta el nexo: los
drboles de un bosque (son com o) m uros de abeto. Pero en rigor esto es una analog(a. Hoy se prefiere
la idea de que una metaTora "pega" una sobre otra dos unidades referenciales: drboleslm uro. La
metdfora, como si se tratara de dos papeles de color pegados uno sobre otro, permite "ver" esas
entidades referenciales con un coloi diferente (entre parentesis: toda esta explicaci6n ha funcionado
por analogia). Cada profesoi, seguramente, tiene buenas definiciones de las figuras para suministrar
a sus alumnos.
Lo que deberiamos recordar, por lo tanto, es que la liteiatura tiene como material la lengua. Que
la ret6rica es una herramienta para trabajar la lengua y que el lenguaje poetico (literario) es
cualitativamente diferente del lenguaje coiriente.
Cada texto y cada autor lienen una ret6iica particuIar. Comparar, i3pidamente, las difeiencias
ret6ricas entre los siguientes textos:
Tom ado de Poem a de Mio Cid.
Madrid. Castalia, 1981 -
Edici6n y nolas de lan Michael
Noias :
2278 se(: 3" persona sg. imperf. indic de
scr, "estaba".
AIgunos monaicas. arzobispos y
barones leni'an leones y olros ani-
males enjaulados.
"Demostraron gian miedo en me-
dio de la sala"; es probable que se
reflera a los infanles.
"los del Campeador se protegen un
btazo con eI manto"
fincan sobre: "se inclinan sobre",
para protegeile.
2286b d6s' al$asse "ningun sitiopaia es-
conderse"
so: "debajo de"
viga lagar "viga de lagai"
el brial: "la tunica", poi lo comun
de seda, el vestido coniente de los
nobles
o pleonastico.
rtebata "sobresalto"
finc6 el cobdo: "se incorpoi6 sobre
el codo".
El Cid deja el manlo colgado de los
hombros, lo que indica su natural
valentia ya que ni siquiera tonia la
cautela de cubtiise el brazo, con-
tiastese el v 2284.
asslenvagon0 parataxis; "se de-
mostr6 lan avergonzado (que)".
" .baj6 la cabeza y peg6 las fauces
a la lieria"
e lievalo adeslrando: "y ]o lleva
con la mano derecha".
"y volvieion por la sala al aposen-
lo"
sin color "palidos"
2282
2283
2284
2285
2287
2290
2291
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2301
2303
2306
112 [El le6n del Cid se escapa y el Cid lo am ansa;
cobardia de los infantes de Carri6n]
En Valencia sel Mio Qid con todos sus vassallos,
con dl amos sus yernos los ifantes de Carri6n
YazieV en un escano, durmie el Campeador,
mala sobrevienta, sabed, que les cunti6:
sali6s' de la iTed e desat6s' el le6n
En giant miedo se vieron por medio de la cort;
enbracan los mantos los del Campeador
e cercan el escano e fincan sobre so senor.
Ferndn G0n9alez
non vio alli d6s' al5asse, nin camara abierta nin t or r e, .
metids' so '1 escano, tanto ovo el pavor.
Diego G0n9alez por la puert a sali6,
diziendo de la boca: "jNon ver6 Cani6n!"
Tras una viga lagar meti6s' con grant pavor,
el manto e el brial todo suzio lo sac6
En esto despert6 el que en buen ora naci6,
vio cercado el escano de sus buenos varones:
"iQu6 's esto, mesnadas, o qu6 queredes v6s?'
"Ya senor ondrado, neba t a nos dio el le6n"
Mio Cid iinc6 el cobdo, en pie se levanto,
el manto t rae al cuello e adelin6 pora [1] le6n,
El le6n, quando lo vio, assf envergon96,
ant e Mio Cid la cabeca premi6 e el rrostro finc6.
Mio Cid don Rodrigo aI cuello lo tom6
e lievano adestrando, en la red le meti6.
A maravilla lo han quantos que f son
e tornaronse al palacio pora la cort.
Mio Cid por sos yernos demand6 e no los fall6,
maguer los estdn llamando, ninguno non rresponde.
Quando los fallaron, assf vinieron sin color.
.22so
lntroducci6n: Q u6 es la literatura xiii
302
PAVURA DE LOS CONDES DE CARRI6N
"Medio df a era por filo",
que rapar podfa la barba,
cuando, despu6s de mascar,
el Cid sosiega la panza,
la gorra sobie los ojos
y floja la maitingala,
boquiabierto y cabizbajo,
roncando como una vaca
Guardale el suefio Bermudo,
y sus dos yernos le guardan,
apartandole las moscas
del pescuezo y de la cara,
cuando unas voces salidas
por fueiza de la garganta,
no dichas de voluntad,
sino de medio pujadas,
se oyeron en el palacio,
se escucharon en la cuadra,
diciendo: "jGuarda el le6n!",
y en esto enti6 por la sala
Apenas Diego y Fernando
le vieron tender la zarpa,
cuando hicieron sabidoras
de su temor a sus bragas.
El mal olor de los dos
303
al pobre le6n engana,
y por cuerpos muertos deja
los que tal perfume lanzan.
A venir acatarrado
el le6n, a los dos mata;
pues del miedo del perfume
no les sigui6 las espaldas.
El menor, Fernin Gonzalez,
detras de un escaiio a gatas,
por esconderse, abrum6
sus costillas con las tablas.
Diego, mas determinado,
por un boqueron se ensarta
a esconderse donde van
de retorno las viandas.
Bermudo, que vi<5 el le<5n,
revuelta al brazo la capa
y sacando un asador
que tiene humos de espada,
en la defensa se puso.
Despert6 al Cid la borrasca;
y abriendo entrambos los ojos
empedrados de laganas,
tal grito le di6 al le6n,
que le aturde y le acobarda;
que hay leones enemigos
de voces y de palabras
Envfole a su leonera
sin que le diese fianzas;
304
por sus yernos pregunt6,
receloso de desgracia.
Allf respondi6 Bermudo:
"Senor, no recel6is nada,
pues se guardan vuestros yernos
en Castilla como Pascua."
Y remeciendo el escano,
a Fernan Gonzalez hallan
devanado en su bohemio,
hecho ovillo en la botarga.
Las narices del buen Cid
a saberlo se adelantan,
que le trujeron las nuevas
los vapores de sus calzas.
Sali6 cubierto de tierr a
y lleno de telaranas;
corri<5se el Cid de mirarlo,
y en esta guisa le fabla:
"Agachado estabais, conde,
y ten&s mucha mas traza
de home que aguard6 jeringa
que del que espera batalla.
Conusco habedes yantado:
joh, que mala pro vos faga,
pues tan presto baj6 el miedo
los yantares a las ancas!
Saca1ede9 la Tizona,
que ella vos asegurara,
pues en vos no es rabiseta,
305
segiin la humedad que anda."
Gil Dfaz, el escudero,
que al Cid contino acompana,
con la mano en las narices;
todo sepultado en bascas,
trayendo detras de sf
a Diego, el yerno que falta,
con una mano le ensena,
mientras con otra se tapa
"Vedes aqui, seiior mlo,
un fijo de vuestra casa,
el Conde de Carri6n,
que esconde mal su crianza.
De ddnde yo le he sacado,
sus vestidos vos lo parlan,
y a voces sus palominos
chillan, serlor, lo que pasa.
Mas cedo podreis tomar
a Valencia y sus murallas,
que de ningiin cabo al conde,
por no haber de do le hasgan.
Si no merece de yerno
el nombre por esta causa,
tenga el de servidor vueso,
pues tanta parte le alcanza."
Sanudo le miia el Cid;
con mal talante le encara:
"Desta vez, amigos condes,
descubierto hab6is la caca.
sC
**
^
-,
^
''
-
^
f
-
w; t "
xiv Literator IV Daniel Link
306
iPavor del le6n hobistes,
estando con vuestras arraas
fincando en compana mia,
que paia seguro basta?
Por San Millan, que me corro,
mirandovos de esa traza,
y que, de lastima y asco,
me revolveis las entranas
El que de infanz<5n se precia,
face en el favor y el ansia
de las tripas coraz6n:
asf el refran vos lo canta.
Mas vos en esta presura,
sin acatar vuesa casta,
faceis del coraz6n tripas,
que el puro temor vos vacia
Ya que Colada no os fizo
valienta aquesta vegada,
favagos colada limpia:
echaos, buen conde, en colada "
"Calledes, el Cid, calledes
dijo, con la voz muy baja,
y la cosa que es secreta,
tan priblica no se faga
Si non fice valentia,
fice cosa necesaria;
y si probais lo que fice,
lo tendredes por fazana.
Mas animo es menester
paia echaise en la privada
que para vencer a Bucai,
ni a mil leones que salgan.
Animo sobrado tuve";
mas en esto el Cid le ataja,
porque, sin un incensario,
ninguno a escuchai la aguarda
"Id, infante, a doiia Sol,
vuesa esposa desdichada,
y decidla que vos limpie,
mientras yo vos busco un ama.
Y no fablels endemas,
y obedeced, si os agrada,
aquel refran que aconseja:
La caca, conde, callarla."
Tom ado de Quevedo, Francisco de.
Obras Com pletas,
Madrid, Aguilar, 1964
307
*
Pero tambi6n cada 6poca tiene iet6ricas
que la caracterizan (compaiemos las iet6ri-
cas de las 6pocas a !as que conesponden los
textos anteiiores). Por ejemplo, el Baiioco
ha usado mucho el hipirbaton, duiante la
Edad Media ha sido bastante frecuente el
uso de analog(as y deteiminadas vanguai-
dias (el suiiealismo por ejemplo) han usado
un tipo de m etdforas desconocidas hasta ese
momento (cuanto mas alejados los elemen-
tos ieferenciales, mejor: un paraguas, una
m5quina de cosei, una mesa de disecci6n).
Otro aspecto impoitante paia relacionar
lengua y literatuia tiene que ver con la cons-
tituci6n de literatw as nacionales. Es evi-
dente que una literatura sera nacional en la
medida en que sirva como representaci6n de
una determinada comunidad cultural. En
principio, el elemento que cohesiona una
comunidad es una lengua com tin. En la pe-
nfnsula ibe>ica coexisten varias lenguas que
funcionan como soportes de diferentes iden-
tidades cultuiales. Cada una de esas lenguas
tiene su literatuia. Veamos tres ejemplos:
Tom ado de Garci'a Lorca. Federico
Seis poem as gallegos en Obras Com pletas
Madrid, Aguilar, l960
CANTIGA DO NENO DA TENDA
Bos Aires ten unha gaita
sobro do Rfo da Prata,
que toca o vento do norde
coa stia gris boca moUada.
jTriste Ram6n de Sismundi!
A16, na rria EsmeraIda,
basoiia que te basoiia
polvo d'estantes e caixas
Ao longo das ruas infindas
os galegos paseiaban
sonando un val imposible
na verda riba da pampa
jTiiste Ram6n de Sismundi!
Sinteu a muineiia d'agoa
mentres sete bois da Ma
pac(an na sUa lembianza.
Foise pra veira do rfo,
veira do Rfo da Piata.
Sauces e cabalos mdos
creban o vidro das agoas.
Non atopou o xemido
malenc6nico da gaita,
non vlu o inmenso gaitero
coa boca frolida d'alas;
triste Ram6n de Sismundi,
veira do Rfo da Piata,
vfu no tarde amoitecida
bermello muro de lama
lntroducci6n: Q u6 es la literatura
xv
Tomemos un caso: durante la Edad Media habia una manera de ver el mundo. Esa manera de ver
el mundo suponfa un "otro mundo", un mds alI& garantizado por el sistema de creencias en ese
momento hegem6nico: el cristianismo. Toda la cultura medieval tiene ese (complicado) sistema de
ideas como presupuesto. Recordemos que el cristianismo es monoteista. Gran parte de la tarea de
los intelectuales medievales fue combinar eI cristianismo monoteista con tradiciones filos6ficas que
no presuponian el monoteismo o que no presuponian la idea de Dios. Incluso, los padres de la Iglesia
tuvieron que "inventar" figuras como la Trinidad, para explicar lo que dice la Biblia: que Dios es uno
y es tres. Porque si Dios es tres, evidentemente, ya no estamos en un sistema monoteista. i,Si?
Ahora bien, hubo una fuerte censura en relaci6n con la producci6n cultural que no tuviera que ver
con ese sistema de ideas dominante. Muchos textos nos son hoy desconocidos porque nadie se
preocup6 por conservarlos o porque alguien se preocup6 por destruirlos. Es lo que cuenta, por
ejemplo, Umberto Eco en El nom bre de la rosa.
De modo que la literatura tiene como mateiiales a Ia lengua, por un lado, y a la ideologfa, por el otro.
Hay te6ricos de la ideologia que estudian los efectos de mentira que implica todo sistema
ideol6gico. Plantean, por ejemplo: un sistema ideol6gico oscurece la relaci6n con la verdad,
mistifica e invierte las relaciones reales entre las cosas. Desde este punto de vista, la religi6n, como
toda mitologia, invierte las relaciones reales entre los hombres. Por ejemplo, comodecia Feuerbach:
cuando la religi6n dice "Dios cre6 al hombre a su imagen y semejanza" invierte y oculta Ia siguiente
veidad: "El hombre crea sus dioses a su imagen y semejanza".
Los piimeros fil6sofos que establecieron un an41isis semejante se consideraban materialistas y de
ellos lo aprendi6 Karl Marx, el m&s importante de los te6ricos de la ideologia y uno de los mds
grandes pensadores que ha dado la humanidad.
De modo que, en algun punto, una ideologia es una pantalla que oscurece la relaci<5n del hombre
con la verdad. Eso explicaria porqu6 a veces la literatura, que todo lo percibe (por definici6n) trabaja
en contra de determinadas ideologias.
La tercera categoria que conforma el material literario es tambi6n importante. Se trata de la
experiencia. Quien escribe, quien ha escrito, tiene determinadas experiencias de lenguaje (habla una
lengua determinada de una forma determinada), deteiminadas experiencias ideol6gicas (ha apren-
dido ciertas cosas en su familia, en la escuela, etc ha tomadoposici6n sobre esas cosas aprendidas)
pero, sobre todo, una determinada experiencia del mundo. Esas experiencias son trabajadas, junto
con el lenguaje y con la ideologia en el momento de la producci6n literaria. ^Se comprende?
Cuando Fernando de Rojas escribe La Celestina lo hace en relaci6n con un estado de lengua (la
lengua que usa y conoce). Tiene ciertas ideas sobre lo que el mundo debe ser, sobre c6mo deberian
estar ordenadas las cosas y las relaciones entre las personas (es, en ese sentido, un hombre
tipicamen(e medieval). Pero su experiencia del mundo le demuestra que el mundo no funciona como
61 querria. Funciona, ya, segun valores tipicamente renacentistas, lo que lo desespera. En La
Celestina es posible encontrar ciertas ideas sobre el mundo (implicitas) y una ciertaexperiencia de
mundo (explicita). El drama de La Celestina, y por eso es un texto muy modemo, tiene que ver con
esa inadecuaci6n entre ideas y experiencias. Naturalmente, Femando de Rpjas (o mejor, La
Celestina) percibe las transformaciones que el mundo sufre y las registra. Percibe tambien la
transfoimaci6n en los sistemas de ideas. Pero el narrador, la figura del narrador, se revuelve
rabiosamente contra esas transformaciones. Es un dato necesario para entender ese texto.
Queda dicho, entonces, que los materiaIes de la literatura son: lengua, experiencias, ideologia.
^Vemos c6mo funciona todo eso en los textos, por ejemplo, CT y F | 7 En algun sentido, a partir de
estas precisioncs vamos a construir un "m6todo de leclura", si tarcosa fuera posible.
;.C6mo se lee?
Bueno, otra pregunta simpStica.
Se lee de cualquier modo: en la cama, ante una mesa, de pie. En voz alta o en silencio.En situaci6n
de inmovilidad absoluta o en movimiento (si uno lee en un tren o en un avi6n). Si bien es cierto que
dificilmente pueda leerse mientras se corre o hablando de otra cosa, la lectura, sin embargo, no tiene
un rituaI muy establecido.
S6 que la pregunta iba en otra direcci6n. Veamos... Se lee de cualquier modo: ya hemos visto que
se trata de imponer sentido: lo que importa es la fuerza de una lectura y no el m6todo. Se lee, se puede
leer cualquier cosa, s61o que hay que tener fuerza suficiente para imponer esa lectura, para imponer
el sentido que una lectura particular da a un texto. La historia de las lecturas de un texto es, de algun
modo, la historia de los combates por definir el sentido de ese texto.
lntroducci6n: Q u6 es la l'rteratura xvii
Las figuras ret6ricas se clasifican de acuerdo con los niveles del lenguaje sobre los que operan.
Algunas de ellas son:
a. Figuras fon6ticas: rim as y aliteraciones
b. Figuras sinticticas: hipirbaton, elipsis y anacoluto
c. Figuras sem2nticas: m etdfora, m etonim ia, sinicdoque
Hay, naturalmente, muchas mds. No las defino aqui poique hay miles de definiciones y la gente
no se ha puesto de acuerdo todavia sobre c6mo definir, por ejemplo, una met4fora. Hay quienes
sostienen, lo hemos oido mucho, que una metifora es una comparaci6n en la que falta el nexo: los
d>boles de un bosque (son com o) m uros de abeto. Pero en rigor esto es una analog(a. Hoy se prefiere
la idea de que una metdfora "pega" una sobre otra dos unidades referenciales: drboleslm uro. La
met&fora, como si se tratara de dos papeles de color pegados uno sobre otro, pexmite "ver" esas
entidades referenciales con un color diferente (entre par6ntesis: toda esta explicaci6n ha funcionado
por analogia). Cada profesor, seguramente, tiene buenas definiciones de las figuras para suministrar
a sus alumnos.
Lo que deberiamos recordar, por lo tanto, es que la literatura tiene como material la lengua. Que
la ret6rica es una herramienta para trabajar la lengua y que el lenguaje po6tico (literario) es
cualitativamente diferente del lenguaje corriente.
Cada lexto y cada autor tienen una ret6rica particular. Comparar, r4pidamente, las diferencias
ret6ricas entre los siguientes textos:
Tom ado de Poem a de Mio Cid.
Madrid, Castaiia, 19S1 -
Edici6n y notas de /an Michael
Nolas J
2278 $e(: 3" persona sg. imperf indic de
ser, "estaba"
Algunos monarcas, arzobispos y
barones tem'an leones y otros ani-
males enjaulados
"Demostraron gtan miedo en me-
dio de la sala": es probable que se
refieia a los infantes.
"los del Campeador se prolegen un
brazo con el manlo"
fincan sobre: "se inclinan sobre",
para protegerle
2286b d6s' fl/{<wse"ningunsitioparaes-
conderse".
so: "debajo de".
viga lagar: "viga de lagar".
el brial: "la tunica", por lo comun
de seda, el vestido corriente de los
nobles
o pleonastico
nebata: "sobresalto"
2296 finc6 el c obdo "se incorpoi6 sobre
el codo".
El Cid deja el manlo colgado de los
hombros, lo que indica su natuial
valenti'a ya que ni siquiera toma la
cautela de cubriise el brazo, con-
liastese el v 2284
oss(envergon$6: parataxis; "se de-
niosti6 tan avergonzado (que)"
" .baj6 la cabeza y peg6 las fauces
a la tiena".
e lievalo adestrando: "y lo lleva
con la mano derecha".
"y volvieron por la sala al aposen-
lo".
sin color "palidos"
2282
228.3
2284
2285
2287
2290
2291
2294
2295
2297
2298
2299
2301
2303
2306
112 [El te6n del Cid se escapa y el Cid lo am ansa;
cobardfa de los infantes de Carri6n]
En Valencia sei Mio Qid con todos sus vassallos,
con 6l amos sus yemos los ifantes de Carri6n
Yazi6s' en un escano, durmi6 el Campeador,
mala sobrevienta, sabed, que les cunti6:
sali6s' de la ired e desat6V el le6n
En grant miedo se vieron por medio de la oort;
enbra$an los mantos los del Campeador
e cercan el escano e flncan sobre so senor.
Fem6n Goncdlez
non vio alli d6s' al9asse, nin camara abierta nin t orre, -
metids' so '1 escano, tanto ovo el pavor
Diego G0n9aIez por la puert a sali6,
diziendo de la boca: ";Non ver6 Carri6n!"
Tras una viga lagar meti6s' con grant pavor,
el manto e el brial todo suzio lo sac6.
En esto despertb el que en buen ora naci6,
vio cercado el escano de sus buenos vaiones:
"^Qu6 '9 esto, mesnadas, o que queredes v6s?"
^Va senor ondrado, rrebat a nos dio el le6n"
Mio Cid fino6 el cobdo, en pie se levant<5,
el manto t rae al cuello e adelin6 pora [1] le6n.
El le6n, quando lo vlo, assf enve1gon5d,
ante Mio Cid la cabeca premi6 e el riostro finc6.
Mio Cid don Rodrigo al cuello lo tom6
e ltevano adestrando, en la red le meti6
A maravilla lo han quantos que i son
c tornaronse al palacio pora la cort.
Mio Cid por sos yernos demand6 e no los fall6,
maguer los est an llamando, ninguno non rresponde.
Quando los fallaron, assf vinieron sin color
.210s
!ntroducci6n: Q u6 es la literatura xii
Pero esto tal vez tampoco sea lo que se me pregunta (aun cuando es cierto). Pensemos... Se lee
fijando la vista sobre el papel. Sf, esto es importante. La Iectura es para nosotros una prdctica
silenciosa (creo que fue San Agustin quien escribi6 su asombro cuando vio, por primera vez, a
alguien leyendo en silencio. Transformaci6n importante). Esto puede pensarse asi: por un lado, se
puede fingir que uno lee (fijo mi mirada en una pdgina y pienso en otra cosa: miento), pero no se
puede fingir que uno corre, o baila,o escribe. Escribir es una pr4ctica fuertemente muscular y motriz.
Leer implica, motrizmente, apenas el movimiento de los ojos.
Eso es importante. Los pjos. Los ojos no recorren la p&gina letra por letra o palabra por palabra:
delimitan un campo visual que van recorriendo como por banido, movi6ndose de manera discontinua.
Cuanto mayor es el campo visual, m$s r3pido se lee. Esto es importante. Cuanto mas r4pido se lee,
mejor se lee, porque se retiene mejor la informaci6n y se correIacionan mejor las cosas que se van
leyendo. Entonces, entonces, cuanto mejor se lee, mayor placer se puede obtener de la lectura. El
placer de la lectura es un placer ligado con la visibiIidad (una visibilidad transportable) y con la
velocidad. Es un placer bien moderno, visto de ese modo.
Ahora, en un Iibro de literatura yo deberia insistir en c6mo se lee la literatura. Bueno, se lee asi:
de cualquier modo (acostado o sentado, etc.), de cualquier modo (imponiendo sentidos) y
riSpidamente si es que uno quieie obtener placer. Bueno, ya se" Ias preguntas que el alumno astuto
formularfa seiian las siguientes: ^cual es la posici6n m3s adecuada para leer r3pido y bien y con
placer?, ^c6mo se impone sentido en un texto?, iqu6 es elplacer aplicado a la lectura? Lo s6, de
nuevo estoy en problemas.
Estoy pensando... El placer, aplicado a la lectura...: es un placer especifico. Tiene que ver con la
funci6n est6tica, es un placer est6tico. Asr como son diferentes el placer de una buena comida, el
placerde una caminata, el placer, en fin, de una buena charla, el placerest6tico es otra cosa. Alguien
pensara' (ese alumno): Elplacer es la satisfacci6n de un deseo tQue' deseo satisface la lectura?
Horror.
Sigo pensando... En principio, es dudoso que el placer seaprovocado, necesariamente, por la
satisfacci6n de deseos. EI placer es un poco mas complicado que la mera satisfacci6n de una
necesidad o un deseo. En todo caso, elplacer s6lo es provocadopor el deseo deplacer. a veces, por
ejemplo, los placeres se anulan: si siento placer al tomar alcohol, y lo hago, es probable que anule
el placer de pensar 16gicamente. Si elijo el placer de pensar 16gicamente, es posible que deje de lado
el placer de una buena charla.. En fin: el deseo de placer es necesario.
EI placer de la lectura, la literatura, satisface la necesidad de placer est6tico. Algunos buscan, y
encuentran,ese placer en la musica, otros en la danza, otros en la pintura, muchos en el cine, algunos
en la moda, pocos en la lectura. No importa, no vamos a jerarquizar los placeres est6ticos. Si
hablamos del placer literario es porque 6ste es un libro sobre la literatura. Lo importante es que
tenemos deseo de placer est6tico y ese placer es especifico.
No habrfa que confundir, por otro lado, ese placer con el placer intelectual. El placer por el
conocimiento es, en varios sentidos, coincidente con el placer literario, pero puedo obtener
conocimiento, por ejemplo, a partir de una conferencia. Puedo sentir placer por el conocimiento que
obtengo de una conferencia o de otra experiencia cualquiera (eso es un placer intelectual). El
conocimiento da (a quienes nos lo da) un placer bdrbaro. Pero el placer de la literatura es otra cosa.
Digamos: es como la diferencia entre el sexo y el amor (diferencia que hasta Madonna conoce): el
sexo seria algo asi como el conocimiento, el amor algo asicomo el placer est6tico. Y, ya que estamos,
digamos: la coincidencia de las dos cosas, verdaderamente, es de lo mejor. Si este libro pudiera servir
para suscitar ambos placeres, yo seria feliz, feliz, de verdad.
Pero, bueno, en fin, no era ese el tema. O no era ese el tema principal. Se trata del sentido y del
sentido de la literatura, en particular.
En reIaci6n con el sentido, varias operaciones de lectura son posibles. Frecuentemente se habla
de "interpretar" los textos. Es una actividad mds o menos licita segun las escuelas y corrientes
te6ricas que se consideren. Interpretar un texto no es darle un sentido (m ds o m enosfundado, m ds
o m enos libre), sino por el contrario apreciar elplural de que estd hecho.. Porque el texto es, en
principio, plural y en 61 se pueden leer muchas cosas, es porque la interpretaci6n no debe perder de
vista la pluralidad de interpretaciones posibles.
Tambi6n esUin quienes no quieren interpretar: se limitan a la mera anotaci6n de los sentidos de
un texto.. Dicen: (a)noto tales sentidos en un texto. Y nada mas que eso. No interpreto eI texto. Noto
sentidos y veo c6mo estdn organizados.
Y, por fin, estdn quienes hacen de la lectura una experimentaci6n del texto. Van mucho m2s alll
Dicen: uso el texto para esto (en general es para escribir: cartas, declaiaciones de amor, novelas,
artfculos cnticos, teon'as filos6ficas). Esos (Freud, Marx, de quienes ya hemos hablado), en sentido
estricto, se desentienden de la legitim idad de una lectura. Est3n usando los textos, estan imponi6n-
Literator iV Daniel Link
doles ciertos sentidos con fines determinados. El texto, entonces,juega, engancha, funciona, conecta
con otros textos o con ideas o con sentimientos.
Si ordenamosjerfrquicamente, obtendriamos tres formas de la lectura: la lectura com o notaci6n,
la lectura com o interpretaci6n y la lectura com o experim entaci6n.
Bien (creo que encontr6 la respuesta adecuada). Cada nivel de lectura implica al lector de manera
diferente (dirfamos: cada nivel es mds exigente para con el lector).
Si hasta ahora aceptamos que la literatura es una prdctica, una producci6n de sentido, un artificio,
entonces resulta evidente que, adem3s de Ias cuestiones ret6ricas ligadas con el lenguaje que antes
analizamos, habra' otras cuestiones ligadas con los diferentes g6neros, por ejemplo, o modos de
organizaci6n textual, de los que los diferentes textos pued&nparticipar. Unalectura que'pretenda
dar cuenta de esas cuestiones es diferente del mero comentario, es una lectura analltica. *
Todo texto tiene un locutor, independientemente de la forma que tenga. Ese locutor (textual) se
Ilama sujeto de enunciaci6n. En el caso de relatos, ese locutor es el narrador. En el caso de poemas
no tiene un nombie claramente definido (algunos lo llaman "yo lirico", otros "roI textual", pero no
hay unanimidad). Lo cierto es que nunca hay que confundir al sujeto de enunciaci6n con el autor
real del texto. Si leemos eI finai de Lolita ( g^) , resulta evidente que el narrador ha cometido un
asesinato. Seria ingenuo suponer que el autor, Vladimir Nabokov, ha cometido un asesinato. Lo
mismo podria decirse de las ideas y sentimientos "expresados" por eI sujeto de enunciaci6n. Por una
cuesti6n de coherencia, se trata depredicados planteados respecto de un sujeto cuya unica existencia
es textual. Esto tiene un coiolaiio importante: la biografla de autor no sirvepara explicar una obra.
En todo caso, la biografia es un contexto mis que hay que tener en cuenta, pero nunca de maneia
decisiva.
Ya que estamos con las reglas: conviene precisar que todo texto tiene un tema. Si se trata de un
texto narrativo, ademds, tendra un aigumento o trama. A veces, sera" util dar cuenta de las unidades
narrativas que soportan toda la tram a de un relato. Teniendo en cuenta elpunto de vista narrativo
(eI lugai desde el cual se narra) y las acciones nucleares (las unidades narrativas) uno puede tener
una buena descripci6n de c6mo esti armado un relato (es el soporte de los sentidos de un texto). Las
maneras de armar un relato son variables hist6iicamente. S61o comparando el relato de dos batallas
( 03 y ^ ) Hegamos a la conclusi6n de que los modelos narrativos que en cada caso se tienen en
cuenta son muy diferentes. Eso tiene que ver con el sentido del texto.'
Respecto del punto de vista, tambi6n resulta obvio que contar aIgo desde un punto de vista
cualquiera determina Io que se puede contar. Desde la perspectiva de un nifio no podria escribirse
el comienzo de Madam e Bovary ( ^] ) tal como lo hizo Flaubert. El punto de vista se relaciona con
el foco: aquello que apaiece destacado, como en primer plano, en un texto. Habifa una linea
imaginaria que une punto de vista y foco. Es lo que ll&m am osfocalizaci6n.
^Cu&ntas categorias, no? iEra eso lo que querian? ^No? Pero es que ahora me entusiasm6. La
forma de un texto tiene que ver con la focalizaci6n, el punto de vista, los esquemas (narrativos o
po&icos) utilizados. Todo eso determina (condiciona) el tema de un texto, es decir el sentido. De
modo que el sentido varia en relaci6n con estas categorias formales, raz6n psi la cual conviene
examinar c6mo estdn armados los textos. Si se trata de poemas, habra' que verlos esquemas m6tricos
utilizados (durante el barroco, por ejemplo, los esquemas m3s libres se usaban para composiciones
de tema ligero; los esquemas mds rigidos, como el soneto, para composiciones de tema grave). Lo
que se decia, en definitiva, dependia del lugar de enunciaci6n que se elegia cada vez.
Respecto de los personajes, conviene tener en cuenta que con frecuencia nos refexiremos a ellos
como sujeto del enunciado, para diferenciarlos del narrador. Los personajes, en fin, no existen. No
tienen, por lo tanto, otra consistencia psicol6gica que la de una colecci6n, un conjunto (a veces nada
coherente) de rasgos sem 6nticos. Es importante obsexvar esos rasgos para determinar qu6 tipo de
personajes se construye en cada texto (obviamente, en los textos que tienen personajes). Esas
coIecciones de rasgos seminticos muchas veces tienen que ver con una ideologia, representan en
el texto, en todo caso, una cieita ideologia de la persona.
En el caso de los poemas no naxiativos o liricos, tambi6n encontraremos rasgos sem dnticos, esta
vez apIicados no a personas sino a objetos o lugares o lo que fuera: la poesra, en ese sentido, es mucho
m&s libre. Tambi6n alli uno podria leer la representaci6n de una cierta ideologia.
Si quiero refinar mucho mas el an41isis deberia introducir una cantidad cada vez m3s grande de
categorias, pero creo que con estas puede ser suficiente para empezar.
En sintesis: w;ia buena lectura es una lectura, en principio, respetuosa de las caracteristicas
m ateriales oform ales de un texto porque es en esa m aterialidad textual que se nola la producci6n
literaria, aquello espec(ficam ente orientado a suscitar el placer textual. Desde el punto de vista
Paia mayores precisiones sobre eI relato ver El Pequeno Coim unic6logo jilm trado! Buenos Aires, Ediciones del edipse, 1992.
lntroducci6n: Q u6 es la literatura xix
eslrictamente comunicativo, toda repetici6n es redundante (estS de m&s). Desde elpunto de vista de
laproducci6n de sentido,por el contrario, toda repetici6n es significativa. Dicho de otro modo; s61o
habra sentido en la medida en que una repetici6n exista o sea notada.
Las categorias fundamentales de una lectura analitica de la Iiteratura son: el sujeto de enunciaci6n,
diferente del sujeto del enunciado, los esquemas formales (narrativos o po6ticos), el punto de vista y la
focalizaci6n, los rasgos semdnticos. Con todo esto se pueden fundamentar detenninadas notaciones,
deteiminadas interpretaciones y deteiminadas experimentaciones respecto de la Iiteratura.
;.C6mo leer este libro?
Esta respuesta me Ia s6 bien. Este libro no es una antologfa sistemdtica, no es una historia de la
Iiteratura, no es un natado sobre g6neros y estilos literarios. Es todo eso y mucho m&: esta armado para
que cada uno arme con 61 el libro que quiera. Es, en ese sentido, apenas un plano, una maqueta, de Io
que puede Hamarse Iiteratura. He construido esta maqueta desde una relaci6n existencial con la Iiteratura.
No pretendo que sea usado del mismo modo. Pero sf aspiro a que cada uno encuentre en este libro cieitas
razones y cieitas pasiones (aun las de la resistencia): la Iiteratura, despues de todo, ha servido siempre
para eso.
En la primera parte deI libro hay una serie de textos ordenados segun cinco entradas tem&icas: lapatria,
la gue>ra, el dinero, lafam ilia, el erotisrtw . Cada texto estd alla presentado con una serie depreguntas que
sirven como guia de an&isis de los textos. La entrada "temdtica" supone una lectura de los textos que
piescinde de toda contextualizaci6n (salvo las minimas referencias a los autores que aparecen en el
diccionaiio). Los textos pueden leerse con arreglo a las categorias desarrolladas en esta introducci6n.
En Ia segunda y la tercera parte de este libro se proponen una serie de actividades ligadas de manera
casi exclusiva con la historia literaria y los g6neios, respectivamente. Eventualmente, se incluyen textos
te6ricos y criticos que resuIten pertinentes para cada tema introducido y que desarrollan aIgunas de las
categoiias que muy en geneial se trabajaron en laintroducci6n. Habrtf quienes prefieran unaaproximaci6n
a Ia Iiteratura basada en aIguna de esas dos variables. De manera deliberada esos modos de leer aparecen
separados de la antologia tem&icapara que noseentiendaque Iasconsideramos un requisitoprevio. Desde
eI punto de vista de Ia historia y de los g6neros importan mdslas regularidades y constantes. Desde el punto
de vista del texto importan mds las diferencias. Cada vez, se iecomienda la lectura completa de algun texto,
con aIgunas (pocas) pautas para el an&isis.
TaI como ha sido definida la lectuia en esta introducci6n, esas tres partes servuian tanto para la mera
notaci6n del sentido de los textos como para la interpretaci6n. Como no hubiera sido coherente dejar de
lado la experimentaci6n, aI final de esta introducci6n hay aIgunas pautas para "experimentar" la Iiteratura
bajo el tituIo Pequeno taller de escritura. Las consignas allf reunidas no responden a un plan 16gico y
pueden ser intercaIadas segun los intereses de cada uno. En las ultimas paginas del libro aparecen un uidice
de autores y de obras. En eI primero figuran s61o aquellos autores antologizados o especialmente
comentados en la segunda y la tercera paite. En el segundo, por eI contrario, aparecen todas las obras
mencionadas a lo largo del libro. La bibliografia finaI recoge los titulos mas importantes que se han
considerado para la elaboiaci6n de este libro. Detras de las portadas de cada una de las partes hay aIgunas
sugerencias respecto del recorrido de cada una de esas partes.
Es probabIe que el libro resulte, en piincipio, extrafio. Eso es bueno. Es un libro que necesita
ser manipulado, recorrido. Como todo texto, Literator s61o tendra sentido en la medida en que
encuentre quien quiera impon6rselo. O como dijo Juan Ruiz:
Qual quier om ne que U> oya, si bien trobar sopiere,
puede m ds afUxdir e enm endar, si quisiere;
ande de m ano en m ano, a quien quier quel pidiere;
com o peUa a las dueflas, tom e lo quien podiere.
Pues es de buen am or, enprestad lo de gtado:
non desm intade$ su nonbre, nil dedes rreferiado;
non le dedes por dineros, vendido nin alquilado;
ca non ha grado nin gracia nin buen amoi conprado
iNo es cuesti6n que me confundan con Humpty-Dumpty!
Daniel Link
octubredel992
xx
Literator IV Daniel Link
PARA FUTUROS GRANDES ESCRITORES
Pe q ue no,
TaMer de escritura
Situaciones
EE>Ofl'EE i-
D 2
E 3.
ES,GE 4.
E3 5.
ED.0E,n2*GE 6.
EE-EB 7.
02 s.
EB 9.
Narciso es, hoy, un joven que trabaja en un taller mecdnico en los subuibios
de una gran ciudad. Reescribir su histoiia de acuerdo con esos datos.
Esciibir un art1cuI0 a la manera de Larra usando una frase actual, iguaImente
aplicada a la realidad del pais.
Coraz6n de Hierro se encuentia con el famoso inquisidor Torquemada,
quien lo obliga a firmai una caita de airepentimiento, antes de condenarlo a
la hogueia. 1Qu6 dir2 esa carta?
Antes de ahorcaise, Yocasta se encuentra con Fedra camino del mercado.
Esta aconseja a la primera, que decide psicoanalizaise. Esciibir ese didlogo.
lC6m o sera" una sesi6n de Yocasta en el psicoanalista? Transcribirla.
El principe Hamlet se encuentia con Hip61ito y con Edipo para jugar un
match de futbol. Despues, hablan de sus conflictos familiares. Escribir esa
interesantfsima conveisaci6n.
El padie de Proust le escribe al padre de Kafka comentdndole los dolores de
cabeza que su hijo le da. El padre de Kafka le contesta en los mismos
l&minos. Reproducir esas cartas.
Dolcino, antes de ser asesinado, iealiza una defensa de su conducta. iQu6
dird, para conmover a sus inquisidores?
La nifia que habla en el poema de Gil Vicente escucha las recomendaciones
de su madre respecto del matiimonio. ^,Qu6 le dice la madie?
lntroducci6n: Taller de Escritura xxi
n 10. Reescribir eI fragmento de Reivindicaci6n del Conde Don Julidn: a) utilizan-
do una puntuaci6n "coiiiente", b) eIiminando repeticiones, c) agiegando los
verbos necesarios.
ra 11. Reescribir el comienzo de Tiem pos Dif(ciles utilizando la puntuaci6n y la
sintaxis de Goytisolo.
f%] 12. CompIetar el relato que falta entre el comienzo y el final de Lolita. No
escribir m is de cinco paginas. ;Y que todo resulte coherente y verosimil!
nSl, ^ E ^ - Aplicar al Rom ance de Gerineldo la sintaxis de G6ngora.
III Miradas
EE1 14. Reescribir el texto de Brecht desde el lugar que coiresponde al quie"n de las
preguntas.
FE] 15. Unfamosoduqueent regaaQuevedounabuenacant idaddemonedasdeoro
para que modifique su "Poderoso cafta//m>",presentando una versi6n
positiva del dineio. Modificai el poema.
Q2j 16- Reescribir el episodio de Madam e Bovary desde la perspectiva de Charles, el
pobre Charles.
Wi 17. iQu6 habria pasado si hubiera sido Hip61ito el enamorado de Fedra? Contar
esa histoiia.
^ ] 18. i,Qu6pensardAcismientrasGalateaseacercaa617Escribirunpoemaque
cuente sus pensamientos.
PT3 19. EsciibiruncuentobreveeneIqueaparezcauncelosotalcomoelque
describe Roland Barthes.
Wi 20. jNofuture! Un punk hace una canci6n a partir del poema de G6ngora.
^,C6mo sonari? ^C6mo habrd adaptado ese texto?
iliW 21. En iealidad, la amada de Shak espeare era bien fea. Reescribir el soneto
teniendo en cuenta esa circunstancia.
IV Traducciones
n 22. Presentar el comienzo del Poem a de Mio Cid a la manera de un comic.
^ 23. Otro comic posible: la batalla desciipta por Flaubert.
ffi 24. Pero mSs fdciI: esciibir sobre esa batalla un poema epico utilizando un
esquema m6trico regulai.
ETfl 25. Escribir una obra de teatro breve piotagonizada por la bruja Katla y su hijo Odd.
EQ 26. Escribir una versi6n en verso libre (jpeio que tenga mucho iitmo!) del
Apocalipsis (8-9).
xxii Literator IV Daniel Link
gfiffl
nna
27. Salicio, en verdad, no sabia veisificai. Le escribi6 una carta (en prosa) a
Galatea. iQu6 diria en ella?
28. Esciibii un poema er6tico a partir del texto de Roland Baithes.
Experimentos
rnra
29. Le6nidas Lamborghini hizo esto con un poema de Quevedo:
I *
de esotra parte en la ribera:
alma desatada. venas que han m6dulas: lo ardido
que han: desatadas:
gloriosamente.
II
la Uama que nada en agua fila
de esotra parte la Llama que llama:
un todo Dios-Llama que llama:
de esotra el alma desatada
que fue prisi6n de un todo
Llama: un Dios todo
III
de esotra parte: el humor: la llama
en agua. un Dios-Llama nadando en Agua Frfa
gloriosamente:
desatado
TV
mas no de estotra paite en la ribera.
de estotra parte: alma-prision la postrera
sombra que puede: ley
severa
V
mas de esotra parte: gloriosamente
m^dulas ardiendo gloriosamente venas.
gloriosamente cueipo desatado polvo y
ceniza: gloriosamente ardiendo
VE
de esotra: un Dios-Todo-Llama
que llama nadando
enamorado. un Dios-Llama
que ardiendo: con m6dulas con venas con humor: el
respeto perdido a ley severa la llama
que nada. un Dios-Llama nadando enamorado
en Agua Frfa Un Dios Todo que es Cuerpo
Enamorado
VII
mas no de estotra parte: ley severa
que puede:
cerrar los qjos
vm
mas de esotra parte en la ribera:
Llama que nada y llama Nada
en Agua Frfa: tendra sentido.
memoria Nada ardiendo desatada: tendra sentido
Cuerpo en llama que sabe
nadar Nada en Agua Frfa: tendra sentido.
polvo-Nada: ceniza-Nada ardiendo: tendra sentido
Dios-Llama que nada y llama Nada:
tendra sentido.
- Le6nidas Lamborghini, EpLsodios
EB' nflil iQui6n se anima a hacer algo paiecido con otro texto de Quevedo o de G6ngora?
lntroducci6n: Taller de Escritura xxiii
n 30. Cambiar algunas palabras de cada verso de Machado por otias con Ia misma
cantidad de sflabas y los mismos acentos. Tratar de obtener un efecto
c6mico.
FfiTfl, ffiT^ 31. Desordenar todos los versos de !a Egloga primeia reproducidos en la antolo-
gia, cuidando que los textos, de todos modos, tengan sentido (aunque sea
otro).
f%], Qg 32. Inteicalai una lfnea de Margarita de Navarra y una Iinea de Dickens.
Transciibir aparte los fiagmentos que, casuaImente, tengan sentido. Comple-
tar eI nuevo texto hasta hacerlo totalmente coherente.
ES' EE' Eflfi 33. Tachar de los poemas de Quevedo las palabras necesarias para cambiar el
sentido de los textos. Conservar un esquema m&rico regular. ;No se puede
agregar nada!
34. Elegir un texto cualquiera de Ia antologia, leerlo bien y seleccionai las diez
palabras que resulten mds importantes. Despues, pasarle la lista a un compa-
fiero, quien debei3 esciibir un texto (poema o relato, segun se trate). Compa-
rar las dos versiones.
35. Proyecto de novela combinatoria.
* Sean tres personajes: A, B, C. Tenemos siete escenas posibles:
- una escena con los 3 personajes (ABC)
- tres escenas con 2 personajes (AB, AC, BC)
- tres escenas con un personaje (A, B, C)
* Sean tres "sentimientos". La misma distribuci6n que en el caso
anterior.
* Cada personaje y cada "sentimiento" deber3 aparecer cuatro veces,
cada personaje y "sentimiento" debera" estar definido cuatro veces.
* Sean siete acontecimientos foimuIados de tal modo que no haya
entre ellos ninguna relaci6n de causa-efecto.
El resultado es: una novela compuesta de siete capitulos: cada capitulo
obligatoriamente incluira un "elemento" personaje, un sentimiento, un
acontecimiento.
Libeitad creadora para:
- La definici6n (de personajes, sentimientos, acontecimientos) es,
naturalmente, libre.
En el nivel de la estiuctura:
- el orden de aparici6n de las escenas, personajes y sentimientos.
- el momento de aparici6n de los fragmentos de textos que definen
cada elemento personaje y sentimiento (tenemos, en efecto, cuatro
textos diferentes, uno para cada aparici6n).
- el orden de los siete acontecimientos: cualquiera puede ser el
primero o el ultimo.
- En el interior de cada capitulo, el orden de repartici6n de los
diferentes elementos.
Tom ado de Bens, Jacques Ou Li Po 1960-1963 1980
xxiv Literator IV Daniel Lihk
VI El critic6n
36. Elegir el mejor texto (o el m is lindo) de la antologia y justificar en no mds de
treinta lineas ^)erotampoco menos de veinte) la elecci6n.
37. Hacer lo mismo, pero con el texto ma"s feo.
38. Y para conocerse mejot y conocer mejor a los otros, el Cuestionario Proust
(responderlo con la mayor sinceridad):
El rasgo principal de mi cardcter $
La cualidad que deseo en un hombre
La cualidad que prefiero en una mujer
Lo que miis aprecio en mis amigos
Mi defecto principal.
Mi ocupaci6n preferida
Mis suefios m5s felices
Lo que serfa mi mayor desdicha
Lo que desearia ser
El pais donde desearia vivir_
El color que prefiero
La flor que me gusta
El pdjaro que prefiero
Mis autores favoritos en prosa_
Mis poetas predilectos
Mi h6roe de ficci6n predilccto.
Mi heroina de ficci6n predilecta
Mis compositores preferidos
Mis pintores favoritos
Mis heioes de la vida real .
Mis heroinas de la historia
Lo que detesto por sobre todas las cosas.
Personajes hist6ricos que desprecio
Hecho militar que ma"s admiro
La reforma que mds admiro
El don natural que desearia tener.
C6mo me gustaria morir
Mi estado actual de animo.
Hechos que me inspiian la mayor indulgencia.
Mi divisa
lntroducci6n: Taller de Escritura xxv
Unidades
Tematicas
Gufa de uso del material
de las Unidades Tematicas
Cada unidad tematica presenta fragmentos, y a veces textos completos, que
responden a los i'tems senalados en la portada. Los fragmentos estan en
total desorden (ordenarlos, de acuerdo con algun cri t eri o, de acuerdo con
diferentes criterios, serfa siempre una buena t area preliminar). Para una
mayor especificaci6n tematica ver el fndice a na lft i coa l fi nal del lib ro.
Autor, t ft ulo y referencia:Como a veces se presentan s6lo fragmentos, sJrven
para localizar el texto completo Cuando no se indica autor (ni aparece la palabra
"An6nimo") es porque se trata de documentos C onviene leer la entrada de diccionario
correspondiente a cada autor antes del texto, como primera contextualizaci6n S6lo se
indican las fechas de primeras ediciones (entre par6ntesis) para los textos posteriores
alsigloX VIII Engeneral se ha preferido referenciar cada obra a partir de las
ediciones mas corrientes, pero los textos han stdo cotejados con las ediciones crfticas,
cuando estas existen -
La imag en de cada pag i na:
Sirve para no olvidar que los libros
tienen, ademSs del texto, otras
indicaciones importantes (numeros
de pagina, cabezales, etc )
Numerodetexto: Esi
una numeraci6n unica
quesirvepara
referenciar cada lectura
en todo el libroy para
relacionarlas con las
actividades, cuadros y
entradas de diccionario
llust r aci on: Cuando la
ilustraci6n no tiene
indicaci6n de fuente es
porque se trata de un
dibujo o grabado
tomado de alguna revista
olibrodondenoestaba
sefialado su origen En
el caso de que aparezca
el nombre de un autor
(fot6grafo, pintor), ver en
el diccionario las
referencias biograficas
Numero da lfnea:
Sirve para facilitar el
analisis del texto,
relacionar partes,
citar, etc
Preg untas: Ayudan a la
comprensi6n del texto
Plantean cuestiones
ligadas o con el analisis
formaldel textoocon
los contenidos
Antonio Machado. "EI manana effmero"
Tom ado de Machado. Antonio Cam pos de Castilla (1907-1917) en Poesias eom plei
El m anana efim ero
A Roberto Castrovido
. La Espafia de charanga y panderela,
cenado y sacristi'a,
devota de Frascuelo y de Maria,
de espiritu burl6n y de alma quieta,
. ha de tener su marmol y su dr'a,
su infalible manana y su poeta
El vano ayei engendrara un manana
vacio y jporventura! pasajero
Sera un joven lechuzo y tarambana,
- un say6n con hechuias de bolero,
a la moda dc Fiancia realista,
un poco al uso de Pan's pagano,
y al estilo de Espana especialista
en el vicio al alcance de la mano.
- Esa Espana inferiorque ora y bosleza,
vieja y tahur, zaragatera y lrisle;
esa Espana interior que ora y embiste,
cuando se digna usar de la cabeza,
.Madr
aun tendia luengo parto de
amantes de sagradas tiadici
y de sagradas formas y mai
floreceran las barbas apost<
y otras caIvas en otras calai
biillaran, venerables y cat6
El vano ayer engendrara un
vacfo y jpor ventura! pasaj(
la sonibra de un lechuzo tar
de un sayon con hechuras d
el vacuo ayer dara un mafia
Como la nausea de un bori;
de vino malo, un rojo sol c<
de heces turbias las cumbre
hay un manana estomaganl
en la tarde pragmatica y du
Mas otra Espana nace,
la Espana del cincel y de la
con esa eteina juventud qut
del pasado macizo de la 1a2
Una Espana implacable y n
Espana que alborea
con un hacha en la mano v<
Espana de la rabia y de la i<
a Hacer una lista con todos los elemenlos que forman la oposicion de la q
b. ^En que sentido y por que asocia Machado "la rabia" y "la idea"?
c iCual es la f0m1a metrica utilizada por Machado? ^Sigue algun modelo
Comparar con el soneto de Quevedo ( H ) . DesarroUar
2 L i t e r a t o r IV Dani e l Li nk
U N l D A D T E M A T'.J C A 1
u
Patria
LaPatria,como
ha dicho Borges, so-
mos todos. Cada uno
de nosotros y todos
nosotros, nuestros
cuerpos, nuestras
ideas, el espacio y la
manera que tenemos de movemos en ese espacio, el tiempo y lo que
pensamos que se puede hacer con el. Se puede pensar la patria de muchas
maneras y desde muchas perspectivas: se puede pensar lapatria como la
tierra a la que nunca mas se volvera, como en el caso del exilio. Se puede
pensar la patria como una cierta articulaci6n entre el pueblo y el soberano,
o como una manera de controlar (a traves del espacio, socialmente
considerado, por ejemplo) determinados conflictos politicos y econ6mi-
cos. Se puede odiar la sola idea de patria, o considerarla de manera
abstracta. Se puede pensar que la patria esta siempre, como la felicidad,
en el pasado.
Hay ideas asociadas a la idea de patria: naci6n, comunidad,
Estado, sociedad civil, tradici6n. Precisamente: hay tradiciones que
hacen a la idea de patria. Hay quienes piensan el futuro de la patria,
hay quienes piensan el pasado de la patria. Cada vez los lugares de
enunciaci6n varian, y por eso varia lo que se dice de la patria. Pero
es evidente que la patria forma parte del contexto de enunciaci6n y
tambien que la patria puede leerse, de manera mas o menos directa,
en todos los textos. Muchos escritores (muchos amigos mios) no
aceptarian una proposici6n seme-
jante: lo que quiero decir es que toda
literatura, todo texto, instaura una
cierta idea del Estado a partir de la
cual la escritura es posible.
De modo que la patria, enton-
ces. Eso que somos todos.
femaspresentados en bs textos:
Patria. Destierro. Patriorismo.
Estado y Sociedad civil. Sujefo,
individuo y patria. El soberano.
Pasado,presenfe y futuro. Las
dos Espanas.
Unidad Tematica 1: La Patria 3
Antonio Machado. "E1 manana efimero"
Tom ado de Machado, Antonio. Campos de Castilta (I907-1917) en Poes(as com pletas. Madrid, Espasa Calpe, I979.
El manana efimero
A Roberto Castrovido.
. La Espafia de charanga y pandereta,
cerrado y saciistia,
devota de Frascuelo y de Marfa,
de espiritu burl6n y de alma quieta,
. ha de tener su m5rmol y su dfa,
su infalible mafiana y su poeta.
El vano ayer engendrara un mafiana
vacfo y jpor ventura! pasajero.
Sera" un joven lechuzo y tarambana,
un sayf5n con hechuras de bolero,
a la moda de Francia realista,
un poco al uso de Parispagano,
y al estiIo de Espafia especialista
en el vicio al aIcance de la mano.
Esa Espafia inferior que ora y bosteza,
vieja y tahur, zaragatera y triste;
esa Espafia inferior que ora y embiste,
cuando se digna usar de la cabeza,
aun tendra" luengo parto de varones
amantes de sagradas tradiciones
y desagradas formas y maneras;
floreceran las barbas apost61icas,
y otras calvas en otras calaveras
brillar3n, venerables y cat61icas.
El vano ayer engendrara' un mafiana
vacio y ipor ventura! pasajero,
la sombra de un lechuzo tarambana,
de un say6n con hechuras de bolero;
el vacuo ayer dar4 un mafiana huero.
Como la ndusea de un borracho ahito
de vino malo, iin rojo sol corona
de heces turbias las cumbres de granito;
hay un mafiana estomagante escrito
en la tarde pragmatica y dulzona.
M2s otra Espafla nace,
la Espafia del cincel y de la maza,
con esa etema juventud que se hace
del pasado macizo de Ia raza.
Una Espafia implacable y redentora,
Espafia que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
Espafia de la rabia y de la idea.
%30
%
&35
a. Hacer una lista con todos los elementos que forman la oposici6n de la que Machado habla.
b. ^En qu6 sentido y por qu6 asocia Machado "la rabia" y "la idea"?
c. 4CuSl es la fotma m6trica utilizada por Machado? 4Sigue algtin modelo? i,Lo transforma?
Comparar con el soneto de Quevedo ( 0 ) - Desarrollar,
Literator IV
Pablo Picasso Guernica 1937.
Daniel Link
Bertold Brecht.
"Patriotismo: odiar las patrias"
Tomado de Brecht, Bertold. Histoiias de
almanaque (1949). Madrid, Alianza, 1976
m
a. iPor qu6 asocia Bertold Brechi
"nacionalismo" y "estupidez"?
b. i,Es lo mismo "patriotismo" y
"nacionaIismo"?
c. ^Por que Hama Brecht como
Uama a su personaje? ^Cual es el
efecto?
El sefior K. no consideraba necesario
vivii en un pais determinado. Decia:
En cuaiquier parte puedomorirme de
hambre.
Pero un dia en que pasaba por una ciu-
dad ocupada por el enemigo del pais en que
vivfa, se top6 con un oficial del enemigo,
que le oblig6 a bajar de la acera. Tras hacer
lo que se le ordenaba, el sefior K. se dio
cuenta de que estaba furioso con aquef
hombre, y no s61o con aquel hombre, sino
que lo estaba mucho m&s con el pais al que
pertenecia aquel hombre, hasta el punto de
que deseaba que un terremoto lo borrase de
la superficie de la tierra. "iPor que raz6n
se pregunt6 el sefior K. me converti
por un instante en un nacionalista? Porque
me top6 con un nacionalista. Por eso es
preciso extirpar la estupidez, pues vuelve
estupidos a quienes se cruzan con ella."
Juan Goytisolo. "Reivindicaci6n del conde Don Julian"
Tomado de Goytisolo, Juan Reivindicaci6n del conde Don Julidn (1970). Barcelona, Seix Barral, 1976
Juan Goytisolo
. tierra ingiata, entre todas espuria y mezqui-
na, jam& volver6 a ti: con los ojos todavia
cerrados, en la ubicuidad neblinosa del sue-
fto, invisible por tanto y, no obstante, suriI-
. mente insinuada : en escorzo, lejana, pero
identificable en los menores detalles, dibuja-
dos ante ti, lo admites, con escrupulosidad
casi maniaca: un dia y otro dia y otro aun:
siempre iguaI: la nitidez de los contornos
. piesentida, una simple maqueta de cart6n, a
escala reducida, de un paisaje famitiar: enai-
decido quizd por el sol?: aborrascado tal vez
por tos nubes?: imposible saberlo: dima alea-
torio 6ste, sujeto a influencias mudables,
. opuestas: a la dictadura vers&il de los capri-
chosos imponderables: conientes, depresio-
Reivindicaci6n del conde Don Julidn 9
nes, temporales, calmas subitas que ningun
meteor61ogoseaventuraapresagiar,expues-
to siempre a la burla, al mentis: luz desver-
gonzada, sol sarc^sticp aUi donde reinar de-.
biera el hoiizonte bajo, el cielo hermetico,
el fastuoso zarpar de nubes, en fIotilla iris6-
Hta, como esponjas tentaculares, sombrias:
la infalible doctrina suplantada por un
pragmatismo una pizca decadente y escepti-.
co : el celebre anticicl6n de las Azores, su-
biendo bruscamentede latitud y orientando
su eje en el sentido N-S, empuja hacia la zona
del Estrecho los frentes frios que discurren
m& al norte y que os alcanzan por su exttemo.
meridional: el menos activo, si,pero capaz de
provocar una depresi6n geneiaI en toda la
zona,conposiblestormentas,eventualeschu-
bascos y qui6n sabe si fortuitas, abundosas
precipitaciones: y el docto que habia decre-.
tado cielo liso y mar llana bajo Ia tutela
bienhechora del sol advierte horas despues
que el celeste chivo desmaya, palidece y se
vuelve indolente, abulico : menguado ya,
entre la niebla que lo recata y que esfuma las.
Unidad Tematica 1: La Patria 5
10 Juan Goytisolo
ondas imbiicadas del mar : motivo de re-
flexi6n, en cualquier caso, para el experto
que, escabechado a puros laureles, anuncia
por el artefacto temperaturas, humedades,
presi6n higrom6trica, velocidad del viento y
precipitaciones por metro cuadrado con el
aplomo y gravedad de un aruspice: el bataca-
zo, si senoi!: patas aniba, en meros cueros!:
ninguna soluci6n sino afeitarse el bigote :
como hizoel interesadoen su dfa,en mediode
la rechifla de unos pocos y la admirada con-
miseraci6n de los m3s: con los ojos todavia
ceirados, a tres metros escasos de la luz: el
diario esfuerzo de incorporarse, cakar las
babuchas, caminar hacia las luminosas es-
trias paralelas, tirar de la coirea de lapersiana
como quien sube agua de un pozo : sol
apdtico?: amotinadas nubes?: luz encabrita-
da y vioIenta?: tiena mueita, quime>ico mar
: montes costeros, marejadarepetida y mon6-
tona: petrificado oleaje de montafias desier-
tas, asoladas, desnudas: parameras inh6spi-
tas, dilatados yermos: reino inorg&uco que-
mado por el fuego del estiaje, herido por los
Reivindicaci6n del conde Don Julidn 11
cierzos invemizos : te concedes, inm6vil,.
unos breves instantes de tregua: a veces, el
frente frio del anticicl6n de las Azores ocupa
la cuenca mediterra^ea y se adensa como en
un embudo entre las dos riberas hasta anular
el paisaje : nueva Atldntida, tu patria se ha.
aniquilado al fin : cruel cataclismo, dulce
alivio: los amigos que aun tienes se salvaron
sin duda: ninguna pena pues, ningun remor-
dimiento : otras, la niebla parece abolir la
distancia: el marconvertido en lago, unido tu.
a la otra orilla como el feto al uteio sangriento
de la madre, el cord6n umbilical entre los dos
como una larga y ondulante seipentina : la
angustia te invade : sudor frio, aleteos del
coraz6n,palpitaciones:atrapado,preso,cap-.
sulado, digerido, expulsado : el consabido
ciclo vital por los pasillos y tuneles del apara-
to digestivo-reproductor, destino ultimo de la
c&ula, de todo organismo vivo: abres un ojo
: techo escamado por la humedad, paredes.
vacuas, el dia que aguarda tras la cortina, caja
de Pandoia: maniatado bajo la guillotina: un
minuto m&, sefioi verdugo: un petit instant
.7S
S_* 5
100.
12 Juan Goytisolo
: inventar, componer, mentir, fabular: repe-
. tir la proeza de Sherezada durante sus mil y
una noches escuetas, inexorables: 6rase una
vez un precioso nifio, el m3s exquisito que la
mente humana pueda imaginai: Caperucito
Rojo y el lobo feroz, nueva versi6n sico-
. analitica con mutilaciones, fetichismo, san-
gre: despieito ya del todo: ojos abiertos, vista
atenta a losjuegos y trampantojos de la luz en
el cieloiraso: un leve esfuerzo: tres metros,
incorporarse, calzar las babuchas, tirar de la"
. correa de lapersiana: y: siIencio, caballeros,
se alza el tel6n: larepresentaci6n empieza: el
decorado es sobrio, esquema"tico: rocas, es-
quistos, gi^nitos, piedra : tierra insumisa y
iebelde a la domesticada vegetaci6n, al traba-
Jocomunitario y gregal de las diligentes
hormigas : anos atrds, en los limbos de tu
vasto destieno, habfas considerado el aleja-
miento como el peor de los castigos : com-
pensaci6n mental, neuiosis caracterizada :
. arduo y dificil proceso de sublimaci6n: lue-
go, el extiaflamiento, el desamor, la indife-
rencia : la separaci6n no te bastaba si no
Reivindicact6n del conde Don Julidn 13
podfas mediila : y el despertai ambiguo en
ciudad an6nima, sin saber d6nde estds: den-
tro, fuera?: buscando ansiosamente una cei-
tidumbre: Afiica y tu primera visita al mira-
dor de la alcazaba, con el panorama sedante
de la otra orilla y el mar equitativo entre los
dos: verificaci6n cotidiana, necesaiia: ulti-
ma garantia de tu seguridad frente a la fiera,.
lejos de sus colmillos y zaipazos: los muscu-
los brufiidos por el sol, las fauces inm6viles,
agazapada siempre, al acecho de la embestida
: ahfmismo: tres metros, incorporarse, calzar
las babuchas, tirar de la correa de la persiana
: mirando a tu afrededoren un apuradoy febril
inventario de tus pertenencias y bienes: dos
sillas, un armario empotrado, una mesita de
noche, una estufa de gas: un mapa del Impe-
iiojerifiano escala 1/1.000.000, impreso en .
Hallwag, Bema, Suiza: un grabado en colo-
res con diferentes especies de hojas :
envainadora (trigo), entera (alforj6n), denta-
da (ortiga), digitada (castafio de Indias),
verticilada (iubia): en el iespaldo de h silla: -
la chaqueta de pana, un pantal6n de tergal,
^- J / 5
_/25
ffl n<;
6 Literator IV Daniel Link
10
Juan Goytisolo
/ 50_
15S-
.i-
una camisa de cuadros, un su6ter de lana
airugado : aI pie : los zapatos, un calcetfn
hecho una bola, otro tendido horizontal-
mente, un pafiuelo sucio, unos calzoncillos:
en la mesita: la lampara, un ceniceio Uenode
colillas, un cuadeino rojo con las cuatro
tablas dibujadas detras, un librillo de papel de
fumar de los que usa Tariq paia liar la hierba
: nada m&? : ah, la aiafia del techo : cuatro
biazos, 15grimas de vidrio: justamente hay
dos bombiIlas fundidas, habia' que buscar
otras en el bacal : intensidad 90 vatios :
incoipoiado ya, sin remedio a merced del
nuevo dia y sus aborrecibles sorpresas: refu-
gio de microbios, podrido hasta la medula de
los huesos : un ultimo esfuerzo, cofio!: tres
metros y etc6tera etc6tera : mientras prosi-
gues minuciosamenteel apremiante inventa-
iio : una achacosa cartera de piel, un tique"
virgen del metro de Paris, un cheque a cuenta
de la Banque Commerciale de Maroc, dos
billetes de cien dirhames, una vieja reproduc-
ci6n de Tariq atigrado en una chilaba alistada
y con las guias de los mostachos en punta: sin
Rehindicaci6n del conde Don Julian
n
contar el libro del altivo, jerifalte Poeta que.
despreciando la mentida nube, a luz m&
cierta sube: los cautelosos pies abrigados en
las babuchas. inmerso en la apaciguadora
penumbra fetaI, avanzando a tientas por la _
lenitiva matriz: paia tirar de la correa con la
iluminaci6n brusca del condenado a muerte,*
parpadeando ciegamente bajo la cascada so-
lar: emborronada porel caIor?: enlurbaniada
de blancas nubes?: nada de eso: el mar alegre .
y azul, las remotas montanas canonizadas
por coronitos espumosas de niebla: tu lierra
al fin: contrastada, violenta. al alcance de la
mano como quien dice: el anticicl6n falt6 a
la cita, el cielo se extiende despejado sobre
las aguas biavfas del Estrecho : un cielo dc
Madonna de Murillo con angelotes quc jue-
gan y retozan sobre el c6modo edrcd6n de
una nube: un buque desliza veloz en los lejos
mientras, acodado en la veniana. rom4ntica.
leimontovianamente iecitas el negro ensal-
mo: adi6s, Madrastra inmunda. pafs de siei-
vos y seffores: adi6s. triconiios de charol. y
tu. pueblo que los soportas: tal vez eI mar del
- - JfS
l
12 Juan Goylisolo
l90_..
I9S...
Estrecho me libre de tus guardianes: desus
ojos que todo lo ven,de sus malsines que todo
lo saben : comprobando una vez mds, con
resignaci6n quieta. que la invectiva no te
desahoga: que la Madrastra sigue alli, agaza-
pada. inm6vil: que la devastadora invasi6n
no se ha producido: llamas, dolores, guerras.
muertes. asolamientos. fieios males: pacien-
cia. la hora llegara : el aiabe cruel blandea
jubilosamente su lanza : gueneros de pelo
crespo. beduinos de pura sangre cubrirfri
algun dia toda la espaciosa y rriste Espafla
acogidos pot un denso concierto de aycs. de
suplicas. de lamen^ciones: dormid. dormid
rxanquilos : nadie desconffa de ti y tu plan
armoniosamente madura : reviviendo el re-
cuerdo de tus humillaciones y agravios, acu-
mulando gota a gota tu odio: sin Rodrigo. ni
Frandina. ni Cava : nuevo conde don Julidn.
fraguando sombrfas traiciones.
Escher
Manos dibujando
1948
kM
*m ^iMm .
' a. Analizar c6mo est3 cscrito e)
fragmento de Goytisolo. Justfficur
el usa de los dos puntos. Senalar el
cfecto de lectura y tralar de
detcrminar tas razones por las
cuales Goylisoto elige una forma
semejant<i,
b. iQuien es el conde Don Jutiaft?
^Qui6n es el Rodrigo al que se
reficre Goytisolo al final del
iragmento? Deierminar la posieidn
del sujcto de enunciaci^n respecto
de eso^dos pensonaje^, ,
c. (,La posici<Srt de Goyti$olo cs mfc
cercana a la de BrechJ o a la de
Machado?
Unidad Tematica 1: La Patria 7
An6nimo. "Las ruinas'
Tom ado de Rest, .Jaim e (com p ) PoesCa medieval ingtesa. Buenos Aires, CEAL, 1970
Poes(a m edieval inglesa 79
Admirable fue la construcci6n del muro, destiuido por el hado. La fortaleza se desplom6...
Con sus tejados vencidos y sus torres derrumbadas, la obra de los gigantes que labraron
la piedra se convierte en polvo. La escarcha que recubri6 la argamasa purifica los
portales. Los cobertizos estan despedazados y los techos en iuinas,carcomidos por el
tiempo.
lQu6 decir de los que proyectaron y erigieron la obra? Hace tanto que partieron, y la
tieira los ha retenido en su seno fiimemente mientras cincuenta padres con sus hijos se
fueron sucediendo.
Cubierto de liquen y manchado de rojo, el muro subsisti6 bajo las tormentas, mientras
se marchitaban geneiaciones de reyes. Aunque el gian arco de la entrada cay6, la muralla
todavia permanece, pese al despiadado deterioro y a los embates de la astuciab61ica,
resplandor de la vieja diligencia habiIidosa convertida en una costra de greda.
Una mente imaginativa y un hombre de ingenio, diestro en grampas, logr6 el prodigio
de consolidar aiiosamente los cimientos con hierro.
Brillantes eran aqueIlos aposentos donde manaban las fuentes: elevados, abovedados,
agitados por rumor de muchedumbre. Los recintos donde se bebia hidiomel se colmaban
con el estruendoso iegocijo de los hombies. El hado todo lleg6 a trastornar.
Vinieron dfas de pestilencia, y por doquier se propagaba la muerte, que anebat6 los
mas varoniles pobIadores. Donde se reunian para combatir, s61o qued6 un solai yermo,
y de la ciudadela apenas persisjen las ruinas.
Quienes pudieron empiender la reconstrucci6n se hundieron en las entrafSas de la
tierra. Asi los espaciosos lugares conservaron un aspecto sombrio y los poitales
agobiaron sus arcos, con su espinazo abatido y su techumbre caida, como moles
quebradas.
Aqui muchos hombres de coraz6n gozoso, iesplandecientes de oro y adomados con
esplendor, alguna vez se enardecieton con la soberbia del vino y deslumbraron con sus
atavfos militares, mientras contemplaban las gemas trabajadas, el oro, la plata, las
riquezas disfrutadas y atesoradas, el ambar plet6iico de luz, esta resplandeciente villa de
un vasto imperio.
Habia casas de piedra. Flufan desde el manantial generosas corrientes de agua calida.
La muralla circundaba todo con su pecho reluciente, para que los baflos mantuvieran la
temperatura en el recinto. ElIo coirespondia...
a. i,Qu6relaci6ntienelaruinaconlapatria,enestetexto?
b. iCuales son las principales causas de la ruina y decadencia que el texto menciona?
8 Literator IV Daniel Link
Francisco de Quevedo.
"Mire Ios muros de la
patria mia"
Tom ado de Quevedo, Francisco de Poem as.
Madrid. CaUalia, 1969
a. Compararel"tema"deestesoneto
con el del texto ariterior. Cuando un
tema reaparece con el mismo
tratamiento constituye un motivoo
t6pico.
b. Reescribir el texto en prosa.
Reatizar todas las tran$formacio-
nes sintdcticas necesaria$ pero
respetar las palabras. Comparar
con la versi6n de Quevedo y
confeccionar una iista con todas
las diferencias que aparezcan. .
c. Comparar la posici6n de Quevedo
respecto de la patria con los textos
anteriores, Clasificarlos de acuerdo
con las diferentes posiciones que
se observan en cada uno.
Mir6 los muros de la patria mfa,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentia.
Salime al campo, vi que el sol bebia
los arroyos del yelo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurt6 su Iuz al dfa.
Entr6 en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitaci<5n era despojos;
mi baculo, m& corvo y menos fuerte;
vencida de la edad sentf mi espada.
Y no hall6 cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
- ^ 5
.*,10
i,
Marguerite Yourcenar. "Memorias de Adriano'
Tom ado de Yourcenar, Marguerite Mem orias de Adriano (1955). Buenos Aires, Sudam ericana, 1980.
20.
Las reformas civiles cumplidas en Bre-
tafla forman parte de mi obra administrati-
va, de la que he hablado en otra parte. Lo
que importa aqui es que he sido el primer
emperador que se instaI6 pacificamente en
esa isla situada en los limites del mundo
conocido, donde s61o Claudio se habfa
aiiiesgado algunos dias en su calidad de
general en jefe. Durante todo un invierno,
Londinium se convirti6 por mi voluntad en
ese centro efectivo del mundo que habia
sido Antioqufa en tiempos de la guena
parta. Cada viaje desplazaba asi el centro
de gravedad del poder, lo llevaba por un
tiempo al borde del Rin o a orillas del
Tamesis, permiti6ndome valorar los pun-
tos fuertes y d6biles que hubieran tenido
como sede imperial. Aquella estadia en
Bretafta me indujo a contemplar la hip6te-
sis de un estado centrado en el Occidente,
Mem orias de Adriano 65
de un mundo atl5ntico. Estas imaginacio-
nes caiecen de valor pidctico, y sin embar-
go dejan de ser absurdas apenas el calculista
traza sus esquemas concedi6ndose una su-
ficiente cantidad de futuro.
Apenas tres meses antes de mi llegada,
laSexta Legi6n Victoiiosa habia sido trans-
ferida a tenitorio britdnico. Reemplazaba
a la malhadada Novena Legi6n, deshecha
por los caledonios duiante las revueltas_
que nuestra expedici6n contra los partos
habia desencadenado como contragolpe
en Bietafla. Para impedir la repetici6n de
semejante desastre se imponian dos medi-
das. Nuestras tropas fueron refoizadas por_
la creaci6n de un cuerpo auxiliar indigena;
en Eboracum, desde lo alto de un otero
verde, vi maniobrar porprimera vez aquel
ej6rcito biit^nico reci6n constituido. La
erecci6n de una muralla que dividia la isla_
por su parte mas angosta, sirvi6 aI mismo
tiempo para proteger las regiones f6rtiles y
civilizadas del sur contra los ataques de las
tribus nortefias. Inspeccion6personalmen-
.30
.35
Unidad Tem3tica 1: La Patria
66 Marguerite Yourcenar
te buena parte de los tiabajos,emprendidos
simultineamente sobre un terrapl6n de
ochenta leguas; se me presentaba la oca-
si6n de ensayar, en ese espacio bien delimi-
tado que va de una costa a otra, un sistema
de defensa que mas tarde podrfa aplicarse
a otras partes. Pero aquella obra puramente
militar servia ya a Ia paz, favoreciendo Ia
prosperidad de esa regi6n de Bretafia; na-
cian aldeas, y las poblaciones convergian
hacia nuestras fronteras. Los aIbafiiles de
la legi6n recibian ayuda de equipos indige-
nas; para muchos de aquellos montafieses,
aun ayer insumisos, la erecci6n de la mura-
lla significaba la primera prueba irrefuta-
ble del poder protector de Roma; el dinero
del salario eta la primera moneda romana
que pasaba por sus manos. Aquella h'nea
de defensa se convirti6 en el emblema de
mi renuncia a la politica de conquistas; al
pie del basti6n mas avanzado hice levantar
un templo al dios T6rmino..
CeUini(1500-1571). F"f
Perseo.. ^,,"
f 7
iQuien fue Adriano, el narrador de
esta noveiay de este fragmento,
segun Marguerite Yourcenar?
Relacionareste ftagmento con
los textos Q yCT. Determinar
la posibleprocedencia del motivo
"ruina".
Virgilio. " La historia de Roma"
Tom ado de Vitgilio La Eneida. Buenos Aires, Losada, 1968
32 Virgilio. "La Eneida"
"Has de saber, hijo mio, que bajo sus
auspicios la soberbia Roma extendera su
imperio poi todo el orbe y levantara su
aliento hasta el cielo. Siete colinas enceira-
ra en su recinto una sola ciudad, madre
feliz de inclitos vaiones; tal la diosa de
Berecinto, coronada de tones, iecorre en
su carro las ciudades frigias, ufana con su
piogenie de dioses, abrazando a cien des-
cendientes, todos inmoitales, todos mora-
dores del excelso Olimpo. Vuelve aquf
ahora los ojos y mira esa naci6n: esos son
tus Romanos. Ese es C6sai, esa es toda la
progenie de Iulo que ha de venir bajo la
gian b6veda del cielo. Ese,6se sera el h6roe
que tantas veces te fue prometido. C6sar
Augusto, del linaje de los dioses, que por
segunda vez haia nacer los siglos de oro en
el Lacio, en esos campos en que antigua-
La Historia de Rom a 33
mente iein6 Satuino; es el que llevaia su_
imperio mas alla de los Garamantas y de
los Indios, a regiones situadas mas alla de
donde brillan los astios, fueia de los cami-
nos del afto y del sol, donde el celifero
Atlante hace girar sobre sus hombros Ia_
esfera tachonada de lucientes estrellas. Y
ahora, en la expectativa de su llegada, los
reinos caspios y la tierra me6tica oyen con
terror los oraculos de los dioses y se turban
y estremecen las siete bocas del Nilo. Ni el_
mismo Alcides recorri6 tantas tierras, por
mas que asaetease a la cierva de los pies de
bionce, que pacificase las selvas del
Erimanto e hiciese temblar con su arco al
lago de Lerna; ni Baco el vencedor, que poi_
las altas cumbres de Nisa manejacon rien-
das de pampanos los tigres que arrastian su
carro. i,Y titubeamos aun en ejercitar nues-
tio valor con grandes hechos? iO el miedo
nos retraera de establecernos en las tienas_
de Italia? Mas, i,qui6n es aquel que se ve
alli lejos, coronado de oliva, que lleva en la
mano sacias ofrendas? Reconozco la cabe-
.zo
.30
.40
10 Literator IV Daniel Link
34 Virgilio. "La Eneida"
llera y la blanca barba del rey que dar& el
4s_ i primero leyes a Roma y que desde su hu-
milde cures y desde su pobre tierra pasar&
a regii un gran imperio. Sucederale Tulo,
que pondra t6rmino a la paz de la patria y
aimard a sus pueblos, ya desacostumbra-
_ dos de vencer. De cerca le sigue el arrogan-
te Anco, que aun ahoia se ufana demasiado
con el aura popular. ^Quieres ver a los
reyes Tarquinos y el alma soberbia de Bru-
to vengador y las restauradas fasces? Ese
_ serd el primero que tomard Ia autoridad de
c6nsul y las terribles segures y, padre,
condenara al suplicio por Ia hermosa liber-
tad a sus hijos, promovedores de nuevas
guerras. ;Infeliz! Sea cual fuere el juicio
_ que de ese acto haya de formar la posteri-
dad, el amor de la patria y un inmenso
deseo de gloria vencerdn en su coraz6n.
Mira tambi6n a lo lejos los Decios, los
Drusos y al terrible Torcuato, armado de
as_l una segur, y a Camilo con las enseflas
recobradas del enemigo. Esas dos almas
que ves brillar con armas iguales, tan uni-
La Historia de Roma 3 5
das ahora que las rodean las sombras de la
noche, jah! si llegan a alcanzar la luz de la
vida icudntas guerras moverdn entre si,
cuanto estrago! ;Cuantas huestesarmar4n
uno contra otro! El suegro bajara' de la?
cumbres alpinas y de lapena de Moneco y
apoyaran al yemo los opuestos pueblos del
Oriente. ;Oh hijos mios, no acostumbr6is
vuestras almas a esas espantosas guerras,
ni convirt4is vuestro pujante brio contra
las entraflas de la patria! Y tu el primero, tu
jOh sangre mfa! tu, que desciendes del
Olimpo, ten compasi6n de ella y no empu-
fles jamas semejantes armas... Ese, vence-
dor de Corinto, subirl al alto Capitolio en
carro triunfal, ilustrado con la matanza de
los Aqueos. Ese debelara a Argos y a
Micenas, patria de Agamen6n y al mismo
hijo de Eaco, de la raza del omnipotente
Aquiles, vengando asi a sus abuelos
troyanos y los profanados templos de
Minerva. ^Qui6n podria pasarte en silen-
cio ;oh gran Cat6n! y a ti, oh Cosso?
^qui6n al linaje de los Gracos y a los dos
.ss
lWL
10S-
3 6 Virgilio. "La Eneida"
Escipiones, rayos de la guerra, terror de la
Libia, y a Fabricio, poderoso en su pobre-
za, y a ti, ;oh Serrano!, que siembias tus
surcos? Las fuerzas me faltan ;oh Fabios!
para seguiros en vuestra gloriosa canera.
Tu ioh Mdximo! ganando tiempo, conse-
guii5s salvar la republica. Otios, en ver-
dad, labrardn con m2s primor el animado
. bronce, sacardn del maimol vivas figuras,
defender^n mejor las causas, medirdn con
el compds el curso del cielo y anunciardn la
salida de los astros; tu ;oh Romano! atien-
de a gobernar los pueblos; ;esas sei4n tus
. artes y tambi6n imponer condiciones de
paz, peidonar a los vencidos, denibar a los
soberbios."
Asf habl6 el padre Anquises a Eneas,.
m
Seflalar qui6nes fueron los perso-
najes que Virgilio menciona en
este fragmento de La Eneida. Leer,
en el capftulo sobre 6pica, los
textos que hablan de la funci6n
propagandistica. iEn qu6 sentido
este fragmento es propagandfetico?
lDe qu6 r6gimen o qu6 figura?
Senalar qu6 elementos miticos
aparecen en el fragmento y qu6
elementos hist6ricos. Analizar la
ielaci6n de estos elementos en el
contexto de una obra uteraria.
Unidad Tem4tica 1: La Patria 11
An6nimo. "EI destierro del Cid"
Tomado de Poema de Mio Cid Madtid, Castalia, 1981 - Edici6n, Pr6logo y Notas de Ian Michael.
[Posible laguna de hasta 50 versos
tfalta elprim erfolio)] *
1 [El Cid sale de Vivarpara ir al destierro]
De los sos oios tan fuertemientre llorando,**
tomava la cabe;a e estavalos catando;
vio puertas abiertas e ucos sin caflados,
alcandaras vazias, sin pielles e sin mantos
e sin falcones e sin adtores mudados.
Sospir6 Mio ^id, ca mucho avi6 grandes cuidados;
fabl6 Mio ^id bien e tan mesurado:
"jGrado a ti, Sefior, Padre que estas en alto!
"Esto me an buelto mios enemigos malos."
w
* Posible laguna: falta el primer folio del Ms. existente (el
cuademo 1' constaba antes de 8 hojas; como resuludo de la
desaparici6n de la primera, la actual hoja 7* qued6 suelta, y fue
cosida con hilo distinto) Como normabnente hay veinticinco
renglones en cada cara de foho, se ha supuesto la perdida de los
primeros cincuenta w. del Poema. Cabe la posibilidad de que los
vv. aparentemente perdidos contuvieran la raz6n del primer exilio
del Cid en 1081 Cuando AUbnso VI manda al Cid que recoja los
tributos anuales de las taifas moras de SeviUa y C6rdoba, Rodrigo
sotprendealemirdeGianada,ayudadopotvatiosnoblescristianos
entreeUos el conde Garci'a Ord6nez, consejero de los infantes de
Cani6n en el Poema (v 2997, etc.) en el momento de atacar a la
taifa de SeviUa, protectoiado de AUonso VI El Cid interviene con
eficacia y hace piisionero al conde en el CastiUo de Cabra (prov de
C6rdoba) -comp. los w 3 2 87-3 2 89-. De vuelta el Cid con los
tributos, sus enemigos en la corte convencen al rey de que el Cid ha
malversado parte de los tributos (veanse los w 9,267 y 124-125),
y el monarca, acto seguido, destierra al Campeador
**Cuadernol*,foll*
1 Esta f6rmula 6pica se repite con variantes en los vv. 18,277,
370,374,1600,etc.; comp. ChansondeRotand, v. 2415: "Plurent
des oUz si baronchevaler", y ademas los w. 2418-2419 y 4001.
Sean cuales fueren los delaUes contenidos en los presuntos w.
perdidos (p ej , alguna reuni6n de la corte en que intervino Pedro
Bermudez, comp. el v. 3310), es difi'cil imaginar en tirminos
artisticos un comienzo mas emotivo que el que tenemos tya
expres6 esta opini6n tambien .) Fitzmaurice KeUy, Chapters on
Spamsh Utera(ure, Londres, 1908, p.. 18).
2 No esti completamente claro que iuese lo que el Cid miraba
al marcharse, pero es muy probable que deba entenderse su casa y
tieiras de Vivar, vease el v. 115.
4-S alcdndaras: perchas o ganchos que se habian usado para
colocar pieles y mantos y ademis los halcones y azores entrenados
para la caza.
6 avii: 3 ' p* sg. imperf. de aver (esp. mod. "haber" o "tener");
durante el siglo XIII y comienzos del XIV las terminaciones del
imperfecto y condicional de la V y 3 ' conjugaci6n comunmente
consistian en -ia, -ie"s, -te, -iemos, -iedes, -Un En el esp. ant. aver
= "tener", mientras tener = "poseer".
8-9 Elcomentariolac6nicoquehaceelCidaquisobre sumala
16rtuna y su agradecimiento a Dios pueden considerarse como una
actitud de resignaci6n cristiana frente a las vicisitudes y tambien
comojustificadadeterminaci6nde recobrarsuposici6n; comp. su
alegri'aen el v 14 y su reaccion identica en los vv. 2830-2831,
cuando recibe noticias de la afrenta hecha a sus hijas (veanse las
notas a los vv. 1933 y 2830-2831).
a. iP6r qu6 hay tantos texlos medievales an6nimos?
b. Analizar el lenguaje con el que esti escrito el Poem a. ^Cuales son sus diferencias m3s
nptables respecto del espaf10l actual?
c. iC6m o se retaciona el destierro o exilio con la patria, el poder, el individuo?
12
Lrterator IV Daniel Link
J7U Mariano Jose de Larra. "En este pais'
Tomado de Larra, Mariano Jose de Art(culos (1835) Buenos Aires, Kapelusz, 1967
Hay en el lenguaje vulgai frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman
por toda una naci6n, asi como se propagan hasta los t6rminos de un estanque las ondas
pioducidas por la caida de una piedra en medio del agua. Muchas de este genero
pudieiamos citar, en el vocabulario politico sobre todo; de esta clase son aquellas gue
halagando las pasiones de los pattidos han resonado tan funestamente en nuestros oidos
en los aflos que van pasados de este siglo, tan fecundo en mutaciones de escenas y en
cambio de decoiaciones. Cae una palabra de los labios de un perorador en un pequefio
circulo, y un gran pueblo, ansioso de palabras, la recoge, la pasa de boca en boca, y con
la rapidez del goIpe el6ctrico un crecido numero de m^quinas vivientes la repite y la
consagra, las mds veces sin entenderla, y siempre sin calcular que una palabra sola es a
veces palanca suficiente paia levantar la muchedumbre, inflamar los animos y causar en
las cosas una revoluci6n.
Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con las circunstancias que las
produjeran. Su destino es, efectivamente, como sonido vago que son, perderse en la
lontananza, conforme se apartan de la causa que las hizo nacer. Una frase, empero,
sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto mSs dificil de concebir cuanto
que no es de la natuialeza de esas de que acabamos de hablar; 6stas sirven en las
revoluciones a lisonjear para los partidos y a humillar a los caidos, objeto que se entiende
perfectamente, una vez conocida la generosa condici6n del hombre, pero la frase que
forma el objeto de este articulo se perpetua entre nosotros, siendo s61o un funesto padr6n
de ignominia para los que la oyen y paia los mismos que ladicen; asi larepiten los vencidos
como los vencedores, los que no pueden como los que no quieren extirparla; los propios,
en fin, como los extrafios.
En este pais , esta es la frase que todos repetimos a porfia, frase que sirve de clave
para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en
mal sentido. iQni quiere usted?, decimos, ;en este pais! Cualquier acontecimiento
desagradable que nos suceda, creemos expIicarlo perfectamente con la frasecilla: /cosas
de este pa(s>, que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos.
[...]
En el dia es menos que nunca acreedor este pats a nuestro desprecio. Hace afios que el
gobierno, granje4ndose la gratitud de sus subditos, comunica a muchas ramas de pros-
peridad cierto impulso ben^fico, que ha de completar por fin algun dia la grande obra de
nuestra regeneraci6n.
Bonemos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresi6n que no nombra a estepais
sino para denigrarlo; volvamos los ojos atr4s, comparemos y nos creeremos felices. Si
alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para preparamos
un porvenir mejor que el presente, y para rivalizar en nuestros adelantos con los de
nuestros vecinos: s61o en este sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros
articulos el bien de fuera al mal de dentro.
Olvidemos, lo repetimos, esa funesta expresi6n que contribuye a aumentar la injusta
desconfianza que de nuestras propias fuerzas tenemos. Hagamos m^s favor o justicia a
nuestro pais, y cre&noslo capaz de esfuerzos y felicidades. CumpIa cada espaftol con sus
deberes de buen patricio, y en vez de alimentar nuestra inacci6n con la expresi6n de
desaliento: ]cosas de Espana!, contribuya cada cual a las mejoras posibles. Entonces este
pais dejaia de ser tan maltratado de los extranjeros, a cuyo desprecio nada podemos
oponer, si de 61 les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo.
a^ Comparar lappsici6n de Larracon la de Machado ( f | ) y jade Gbytisol6 ( B| ).S:efladiaf
semejanzasydiferencias.
Unidad Tematica 1: La Patria
13
DD
Macchiavello. "E1 principe"
Tomado de Macchiavello, Nicolds Elprfncipe. Lima, Universo, I973 - Las notas son de Napole6n Bonaparte
CAPITULO XXVI
EXHORTACl6N A LIBRAR LA
ITALIA DE LOS BARBAROS'
Despu6sdehabermeditadosobrecuan-
tas cosas acaban de exponerse, me he pre-
guntado a mf mismo si, ahora en Italia, hay
circunstancias tales que un principe nuevo
. pueda adquirir en ella m4s gloria, y si se
halla en Ia misma cuanto es menester para
propoicionaraI que la naturaleza hubiera
dotado de un gian valor y de una prudencia
nada comun, la ocasi6n de introducir aqui
. una nueva forma que, honrSndola a 61 mis-
mo, hiciera la felicidad de todos los italia-
nos.*
[-]
' Maquiavelo hablaba como romano, y tenfa el
siempre en su mira a los franceses Los barbaros, por el
contrario, que es menester que yo eche con eUos de
Italia, son las casas de Austria, Espaiia, Papa, etcetera.
' Magnifico plan, cuya ejecuci6n me estaba reser-
vada Empezando con unos itaIianos afeminados como
eUos lo estan al presente, no me hubiera sido posible
hacerlo; peio, italiano yo mismo, puedo hacerlo con los
El Principe 89
No es menester, pues, dejar pasar la oca-
si6n del tiempo presente sin que la Itaha,
despu6s de tantos aftos de expectaci6n, vea-
por ultimo aparecer a su redentor.*
No puedo expresar con qu6 amor seria
recibido en todas estas provincias que sufrie-
ron tanto con la fundaci6n de los extranjeros.
jCon qu6 sed de venganza, con qu6 inaltera- -
ble fideUdad, con qu6 piedad y ldgrimas seria
acogido y seguido! jAh! ^Qu6 puertas po-
drian cerr3rsele? iQu6 pueblos podrian ne-
gaile la obediencia? iQa6 celos podrian ma-
nifestarsecontra61? iCu21 seriaaquel itaUano -
que pudiera no reverenciaile como aprincipe
suyo, pues tan repugnante le es a cada uno de
elIos esta ba>bara dominaci6n del extranje-
ro?". Que vuestra ilustre casa abrace el pro-
franceses, de quienes los italianos aprenderan bajo mis
6rdenes a sustituirlos despues en los actos de valor
marcial
' EUa le ha reconocido fmateiente en mi.
' He visto todas estas predicciones verificadas en
mi favor. Todo, hasta la ciudad etema, se gloria de
estar bajo mi imperio.
90 Macchiavello
yecto de su restauraci6n con todo el valor y
confianza que las empresas legitimas infun-
den: ultimamente,quebajovuestrasbanderas
se ennoblezca nuestra patria*, y que bajo
vuestros auspicios se verifique, finalmente,
aquella predicci6n de Petrarca: El valor to-
m ard las arm as contra elfuror, y el com bate
no serd largo,porque la antigua valentla no
estd extingitida todavla en el coraz6n de los
italianos *
FIN DEL LIBRO EL PRINCffE
' EUaloseramastodavfa,sipuedeseriosinpeUgro
para mf
' Revive el casi enteramente, gracias a m(; pero
goardemonos bien de dejarlos reunir en un solo cuerpo
de nacion, a no ser que yo quiera destruir a Francia,
Alemania y Europa entera
SS
i
a. iA quten habla Macchiavello? ^De
qu6 habla?
b. Comparar la noci6n de patria
implj'citaeneltragmentbde
Macchiavello con la que aparece eri
los textos medievales. Sefiator las
diferencias. i,En qu6 sentido podria
decirse que Macchiavello es
"modemo"?
c. AnaUzar, respecto de la hoci6n de
"patria", los conceptos asociadps de
iiaci6n, asociaci6n, individub,
territofio, moharca, subdito.
14 Literator IV Daniel Link
Franz Kafka. "Un mensaje imperial"
Tom ado de Kafka, Franz La condena (1909) Madrid, Alianza, 1972
El emperadoi asi dicen te ha enviado
a ti,el solitario, el m& misero de sus subditos,
la sombra que ha huido a la mds Iejanalejania,
microsc6pica ante el sol imperial;justamente
_ a ti, el emperador te ha enviado un mensaje
desde su lecho de muerte. Hizo anodillar al
mensajero junto a su lecho y le susun6 el
mensaje en el oido; tan importante le pare-
cfa que se lo hizo repetir en su piopio oido.
io _| Asintiendo con la cabeza, corrobor6 h exac-
titud de la repetici6n. Y ante la muchedumbre
reunida para contemplar su muerte - t odas
las paredes que interceptaban la vista habian
sido detribadas, y sobre h amplia y elevada
_ curvadelagranescahnataformabanuncircu-
lo los gtandes del Imperio, ante todos, oi-
den6 al mensajero que partiera. El mensajero
parti6 en el acto; un hombre robusto e incan-
sable; extendiendo ora este brazo,oia el otro,
_ se abre paso a trav& de la multitud; cuando
encuentra un obstaculo, se sefiala sobre el
pecho el signo del sol; adelanta mucho mds
La Condena 11
f&cilmente que ningun otro. Pero la multitud
es muy grande; sus alojamientos son infini-
tos. Si ante el se abriera el campo libre, c6mo _
volara, qu6 pronto oiriais el gloiioso sonido
de suspuftos contra tu puerta. Pero, en cam*
bio, qu6 inutiles son sus esfuerzos; todavfa
esta abri6ndose paso a baves de las camaras
del palacio central; no terminara de atravesar- _
las nunca; y si teiminara, no habria adelanta-
do mucho; todavia tendria que esforzarse
para descender las escaleras; y si lo consi-
guiera, no habria adelantado mucho; tendria
que cruzax los patios; y despu6s de los patios _
el segundo palacio circundante; y nuevamen-
te las escaleras y los patios; y nuevamente un
palacio; y asfdurante miles de afios; y cuando
finalmente atravesara la ultima puertapero
esto nunca, nunca puede suceder, todavfa_
le faltaria cruzar la capital, el centro del mun-
do, donde su escoria se amontona prodigio-
samente. Nadie podria abrirse paso a trav6s
de ella, y menos todavia con el mensaje de un
muerto. Pero tu te sientas junto a tu ventana y _
te lo imaginas cuando cae la noche.
.30
.3S
a. Inteipretar (si, hay que hacerlo) el texto de Kafka en relaci6n con las ideas de "patria"
examinadas hasta el momento.
b. Compararcon el texto de Macchiavello (Q7] ) y el fragmento del Poem a deMio Cid
( Q ) Analizar la focalizaci6n (aquellos personajes en los que se focaliza el relato): ^en
quesentido son diferentes? Buscax en la antologia textos con la misma focalizaci6n.
E
Sade. "Justine"
Tom ado de Marqi<is de Sade. Jusline. Madrid, C6ledra, I985.
Segun vos, el que quiere luchar solo contra los intereses de la sociedad debe esperar
la muerte... ^Pero acaso no tiene muchas m6s probabilidades de perecer, si para
sobrevivir cuenta unicamente con su miseria y el abandono de los dem&?... Lo que
llamamos inter6s de la sociedad no es mas que el conjunto de los intereses particulares,
pero ocune siempre que 6stos s61o pueden acomodarse y unirse a los generales si ceden
en algo. ^Y qu6 quer&s que ceda el que carece de todo?... Si lo hace, estar&s de acueido
conmigo en que su error es enorme, porque entonces da infinitamente mds de lo que
rccibe. y, por lo tanto, la misma desigualdad del trato debeia impedirle cenarlo... En
semejante posici6n Io mejorque puede hacerese desgraciadoes sustraerse a esa sociedad
injusta, para no aceptar mas que las leyes de otra diferente, que, al estar en su misma
situaci6n, tenga como finalidad oponerse con sus escasos medios al poder m^s fuerte,
que queria obligarle a dar lo poco que tenia sin ofrecerle nada a cambio.
Unidad Tem4tica 1: La Patria
15
/ 5 .
20.
n.
132 Marques de Sade
Pero, me iesponder6is, de ahf surgird un estado de guerra perpetuo... jSi!... ^Y no es
6se el de la naturaleza?... ^,No es el unico que realmente nos conviene?... Todos los
. hombies nacieron independientes, envidiosos, crueles y d6spotas, ansiosos de poseeilo
todo sin entregar nada, y enfienta"ndose continuamente para mantener su ambici6n o sus
privilegios. Lleg6 el legisladoi y dijo: "jDejad de luchar asf!... La tranquilidadrenaceia'
si todos hacemos una pequefia concesi6n"... Yo no condeno aquel pacto, pero sostengo que
nunca debieron someterse a 61 dos especies de individuos: los que no necesitaban perder
- de su derecho, porque se sentian los m4s fuertes, y los que se veian obligados a ceder
infinitamente mas de cuanto se les prometia, al ser los m5s d6biles... Y, dado que el mundo
esta" s61o compuesto de seres d6biles y fuertes, si el acuerdo tenia que desagradai
igualmente a ambos, de ahf se derivaba que era inadecuado y que el anteiior estado de
guerra le era preferible, puesto que permitia a cada uno el libre ejercicio de sus fuerzas e
. ingenio, cosa que Ie negaba aquel convenio injusto de una sociedad que siempre levanta
demasiado a uno y nunca concede lo suficiente al otro.
Por lo tanto, el ser verdaderamente sensato es el que, aun corriendo el riesgo de volver
al estado de guerra que reinaba antes del pacto, se declaia su mortal enemigo y lo viola
cuando tiene oportunidad, convencido de que lo que saque de esa transgresi6n sera siempre
. superior a lo que podria perder, si es el mas d6bil, ya que respet3ndolo, seguiria si6ndolo,
pero, si Io rompe, quiza" Uegue a convertirse en el m3s fuerte, y de que, suponiendo que las
leyes lo hagan volvera la clase de donde intent6 salir, en el peor de los casos perdera la vida,
k) cual, despu6s de todo, es una desgracia muchisimo mas pequefia que la que representa
s6brevivir en medio del oprobio y la miseiia. Asi que 6ste es nuestro dilema: o el crimen,
. que nos hace felices, o el cadalso, que nos impide ser desgraciados. Y pregunto: ^cabe la
duda, hermosa Teresa?... ^Podrd vuestro ingenio encontrar un razonamiento capaz de
combatir a 6ste?
a. Resumirlos contenidos de la argumentaci6n presentada por Sade.
b. El planteo de Sade supone la existencia de una idea de Estado. Relacionar con los textos
cronol6gicamente anteriores y posteriores: iqu6 diferencias aparecen?
c. El personaje que habIa se llama "Coraz<5n de Hierro". Contestar h pregunta final que
formula.
S6focles. "Edipo Rey"
Tomado de S6focles Tragedias compleUu.
Madrid, Aguilar, l964
16
a. Anatizar el fragmento en relaci6n
con los temas de la patria y el
poder, tal como son piesentados
por S6focles.
b. iQu6 cosa no sabe Edipo y el
auditorio si (flj])? iQu6 papel
cumpIe esa intormaci6n en el
desarrolIo de la tragedia?
Literator IV
Ret(rase con orden y solem -_
nidad toda la CoMrriVA, tam -
biin se va CREONTE, y luego
EDiPO, y da tiem po para que se
congregue el pueblo, el CoROj_
com o lo ha ordenado
Entra el CoRO, com puesto de
quince ancianos nobles de
Tebas, entranporladerecha;al
hacerlo, y en lassiguientes evo-_
luciones en la orquesta van can-
tando el PARODO.
CoRojAy,aydemi! Malesmeabruman
sin cuento. Todo mi puebIo est^ invadido de
la peste, y no halla la mente armas con que_
atajaila. No crecen los retoftos de nuestra
afamada tierra, ni son fructuosos los acerbos
dolores de las madres en sus partos. Cual aves
de raudas alas, mas veloces que el fuego
indomable, es de ver c6mo se van mis hijoSj_
- & J
10 SSfocles
el uno en pos del otro, precipit4ndose en tas
iiberas del dios infemaI.
Asi se me consume mi patiia con infini-
tos muertos. Tendidos en tierra sin piedad
y difundiendo la muerte, yacen sus hijos
sin nadie que Ios lIoie; y en tanto, acd y aH4,
iefugiadas al pie de los aItares, tratan de
conjuiar con gemidos sus horrendos males
las j6venes esposas, y con ellas las enca-
necidas madres. Resuenan las plegarias
de salud y acordes con ellas los lastimeros
ayes. Vuelve, pues, ya a nosotros, ;oh
doradahija de Zeus!, tu protectora son-
iiente faz.
Y a este Ares [la peste] implacable, que
ahora, sin bronce ni escudo, me ha acome-
tido, a tronador, y me abrasa, hazIe volver
las espaldas, huya de mi patiia llevado del
hurac5n, bien sea a los hondos senos de
Anfitrite [el AtlSntico], bien a los inhospi-
talarios pefiones del tempestuoso golfo
Tracio. jAy!, que si algo ha perdonado la
noche, viene el dia a consumirlo. L16gate,
pues, a nos, ;oh padre Zeus!, ;oh tu que en
Edipo Rey U
tu diestra empufias el poder del fulgurante.
fuego y destiuyelo al golpe de tu rayo!
jLicio, defensor [Apolo]! Yo quisiera
que, cual vanguardia nuestra ante el enemi-
go, saliesen de la cuerda trenzadaen oro de
tu arco irresistibles dardos; y [que volasen].
los relampagueantes destellos de Artemis,
con los cuales centeUea por los collados de
Licia. Tambi6n suplico al de los bucles
cefiidos en oro, al que dio su nombre a esta
tiena, al rubicundo Baco, el de las algaradas,.
que venga (como aliado nuestro) acompa-
flado de sus Bacantes y lanzando rayos de
suencendida tea contia este dios, bald6n de
todos los dioses.
Llega EDiPO, que, al entrar, ha.
o(do U>s Altim os versos del CoRO
Eraro ^,Eso deseas? Pues tus deseos se
ver2n cumplidos; si quieres escuchar mis
consejos, y seguiilos, y poner mano en el
remedio, te verds soconido y aliviado en tus.
males.
.S0
.60
8S.
12 S6focles
Publicamente hablaii, pues ajeno yo a
todos los rumores, ajeno a todos los he-
chos, mal podria por mi mismo y sin alguna
-clave penetiai muy adentro en el pasado.
Consideiando que yo llegu6 a ser conciu-
dadano vuestro despu6s de los sucesos, os
ordeno a todos los Cadmeos: quienquieia
de vosotros que sepa qui6n dio la muertea
. Layo, hijo de Ldbdaco, mdndole que venga
y me lo declare todo.
Y el culpable, si est^ ateirado, desvie
por si mismo el golpe que le amenaza; ningun
castigo le sobrevendi4; impune saldr4 de la
- ciudad. Y si alguien sabe de algun extran-
jero que es el asesino, tampoco calle; ten-
dr^ mi iecompensa y, ademds, mi gratitud.
Pero si os cerr^is en callar, si alguno por
temor sustrae a su amigo o a si mismo al
. alcance de mi decreto, oid lo que paia ese
caso ordeno: mando que a este hombre, el
que sea, nadie en esta tieira, cuyo centro y
trono poseo, le dirija la palabra ni le d6
participaci6n en las plegarias y saciifi-
_cios a los dioses, ni en las sagradas ablu-
Edipo Rey 13
ciones, sino que todos le echen de sus
casas, como quieia que 6l es la causa de
nuestra peste, segun me lo acaba de mani-
festar el or^culo del dios de Delfos; con lo
cual me declaio reivindicador a un tiempo_
del dios y del difunto.
Y que el asesino, ;oh dioses!, bien sea
uno el que se oculta, bien tenga c6mplices,
arrastre el maldito una vida de maldici6n y
miseria. Y aun a mi, si a ciencia y concien-_
cia mia estuviere en mi casa y entre los
mfos, que me sobrevengan cuantos males
acabo de pedir para los demds.
-i^M
Unidad Tematica 1: La Patria 17
j. An6nimo. "El destierro"
Tom ado de Borges. .Iorge Luis y Kodam a, Marta Breve atitoIogfa sajona Santiago de Chite, Libreria La Ciudad, 1978
Welund supo del destierro entre las serpientes. Hombre de una sola pieza arrastro
desventuras. Sus compafteros fueron el pesar y el anheIo, el destierro frio como el
inviemo. M3s de una vez dio con la desdicha, desde que Nithhad sujet6 con firmes
tendones a quien valia mas que 61.
Esas cosas pasaron; tambi6n pasaran 6stas.
Beadohilde deplor6 menos la muerte de sus hermanos que la congoja que la afligia. Estaba
encinta y no podia prever lo que le esperaba.
Esas cosas pasaron; tambi&i pasar3n 6stas.
tQui6n no ha oi'do hablar de Matilde? La pasi6n del Geata era infinita. El pesaioso amor
lo priv6 del suefto.
Esas cosas pasaron; tambi6n pasaran 6stas.
Teodorico rigi6 durante treinta inviernos la ciudad de los visigodos; esto era sabido de
muchos.
Esas cosas pasaron; tambi6n pasaran 6stas.
Conocemos el coraz6n de k>bo de Ermanarico que rigi6 la vasta naci6n del reino de los
Godos. Ese rey era cruel. Encadenados por el pesar y aguardando la desventura muchos
hombres deseaban que su reino tuviera fin.
Esas cosas pasaron; tambi6n pasar5n 6stas.
El hombre triste yace apesadumbrado. Anochece en su alma y piensa que puede ser
infinita su porci6n de rigores. Debe reflexionar que sobre la faz de la tiena el sabio Dios
ordena diversos caminos. A muchos les da honra y duradera fortuna, a otros su parte de
dolores. En cuanto a mi dii6 que fui alguna vez el cantor de los heodeningas, amado por
mi pnncipe. Mi nombre era Deor. Tuve un buen cargo y un seftor generoso hasta que
Heorrenda, diestro en el arte de la poesia, tom6 las tienas que me dio el protector de los
guerreros.
Esas cosas pasaron; tambten pasar&n 6stas.'
'Com e n tario Estaelegi'a, compuestaen el siglo IX, recoge con evidenlenostalgia viejas memorias de Germania.
Es un mon61ogo diamdlico. Su protagonista Deoi fue rapsoda del rey cn una corte de Pomerania y lo desposey6 un
[ival, Heorrenda El texto prodiga alusiones hist6iicas y mitologicas
Welund (que en la tiadici6n escandinava se Uama V61undi y en la alemana Wieland) eia un fanioso forjador de
espadas. Paia alabaruna espada se deci'aque era obia de Welund Encatcelado por Nithhaid, que le cort6 los tendones
y cuya hija ultraj6, luego de malar a sus hemianos, fabric6 alas para huii, con pIumas de cisne Las serpientes del
primer verso son las espadas Kipling nos ha dejado un enigmatico y admirable poema que se titula The Runs on
Waytend's Sword.
El veiso "Esas cosas pasaron, tambien pasaran estas" es el unico ejemplo de estribiUo en la poesia anglosajona.
La erudici6n en este poema, puede seruna forma del pudor, lo indiscutible es que es muy peisonal y que Deor
puede ser una mascaia del poeta. (Nota de Borges y Kodama)
m
a. Comparar la versi6n del destierro que aparece en este texto con el destieno del Cid ( Q) .
b. En el "Cqmentario",BorgesyKodamasefialan que "las serpientes del piimer verso son
las espadas". i,En qud fundamentan esa hip6tesis? Leer el texto de Borges sobre las
kenningar incluidoensu libro Historia dela eternidad (1936), paia mayor informaci6n.
18 Literator IV Daniel Link
m
An6nimo. "De la fidelidad"
Tonuuio de Montesanti, Miguel Angel (selecci6n, traducci6n, pr6logo) Bafodas inglesas y escoeesas LaPi
Hind Horn*
. Hind Horn, libeial y esclarecido
^cual es tu patria, d6nde has nacido?
Naci en la selva verde y hermosa
no tengo amigos, ni tengo cosa.
. Por siete afios al rey seivi
mas ningun sueIdo de 61 recibi.
Tan solo he visto su heimosa hija
a tiav6s de una pequefia hendija.
Me dio mi amada plateada vara
. que sobre todo Escocia reinara.
Dorado anillo ella me diera
cuya virtud sobre todo impera.
Mientias mantenga su resplandor
sabe que tienes todo mi amor.
. Si el fulgor mengua y se desentona
mi amor lo tiene otia peisona.
Alz6 las velas y naveg6
lejos, muy lejos, tieira toc6.
Mir6 el anillo: su fulgor muere,
. conoce que otro su afecto tiene.
1980.
Baladas inglesas y escoeesas
125
Alz6 las velas y regres6
por fin su piopia tierra toc6.
Allf el hombre que hall6 primero %
era un anciano poidiosero.
^,Qu6 nuevas traes, mi buen amigo,
qu6 nuevas tiaes, viejo mendigo?
Ninguna traigo, seftor, ahora
mas que se casa nuestra seftoia.
Dame tus ropas de mendigar
y en mi caballo puedes montar.
Seftor, mi atuendo no es para ti
ni tu caballo es para mi.
Pero de una u otra manera
Hind Horn le cambia la iopa entera.
Pero ^en qu6 puertas debo pedir,
y qu6 paIabras debo decir?
Cuando te subas a un alto ceiio
ten el cayado y oprime el suelo.
Mas cuando llegues cerca de un pueblo
maicha hacia ellos, marcha derecho.
De nadie aceptes, de Pedro o Pablo
ni de los altos ni de los bajos.
126 M. A. Montesanti
De nadie aceptes ninguna cosa
hasta llegar a la nifla hermosa.
_De nadie acepta, de Pedro o Pablo
ni de los altos, ni de los bajos.
De nadie acepta ninguna cosa
hasta llegar a la nifia hermosa.
Baja la nifla por la escalera
.peina con oro su cabellera.
Lleva en la mano copa de vino
para que beba ruin peregrino.
Cuando 6l el vino se hubo tomado
dentro del vaso el anillo ha echado.
.^En mar o en tierra lo has encontrado
o de un ahogado en la yeita mano?
Ni en mai ni en tierra lo he encontrado
ni de un ahogado en la yeita mano.
Lo tuve en dfas de mi cortejo
.para tus bodas te lo devuelvo.
Sacax6 el oro de mi cabeza
por mendigar el pan de tu mesa.
El iojo oro quiero quitar
para seguirte siempre jamSs.
Baladas inglesas y escoeesas 127
Entre cocina y lujosa sala
61 abandona su capa rala.
Sobre su cueipo destell6 el oro
asi es que el novio perdi6 el tesoro.
* Traducimos la versi6n H de las ocho que presenta
Child bajo el numero 17 El tema de la balada es uno de
los mas difundidos, y asiloprueban las piezas Le re1our
du Mari, francesa, el Rom ance del Conde Dirlos, cas-
teUano, Der edle Motinger, aleman, etc. No cabe duda
que el argumento subyacente es el del regreso de Ulises
y la disputa con los pretendienles. Hay una gesta de
Hind Hom de mas o menos 1550 versos. Por eUa
sabemos que Hom, de origen noble, ha servido al rey
por siele anos, al cabo de los cuales debe destenarse.
Entre tanto la novia le guaidara fidelidad. Su regreso se
ptoducejusto a tiempo para impedir la nueva boda, que
se Ueva a cabo a disgusto de la muchacha Aqui se
entremezclan los motivos del aniUo que se decolora y el
disfraz del marido, claia reminiscencia de La Odisea
Los atributos que se entregan tienen valor simb61ico El
paso del tiempo se da de un modo rapidisimo
Jisrf5
Unidad Tematica 1: La Patria 19
a. iQa6 tipo de rdaciones establece el vasaUo con el seffor? iA qu6 periodo hist6rico
corresponden ese tipo de relaciones?
b. Desarrollar por qu6 la fidelidad aparece como positiva.
c. Leer el episodio de La Odisea (Cantos 23 y 24) mencionado en la nota y comparar el
tratamiento con eI de este texto.
3 Jorge Guill6n. "Ay pat ria'
Tomado de GuilUn, Jorge Obra po4tica (1936-1945). Madrid, Alianza, 1979
Ay patria,
Con malos padres y con malos hijos,
O tal vez nada mds desventurados
En el gran desconcierto de una crisis
Que no se acaba nunca,
Esa contradicci6n que no nos deja
Vivir nuestro destino,
A cuestas cada cual
Con el suyo en un dmbito desp6tico.
Ay, patria,
Tan anteiior a mi
Y yo que quiero, quiero
Viva despu6s de mi donde yo quede
Sin fallecer en frescas voces nuevas
Que habrdn de resonar hacia otios aires,
Aires con una luz
Jamds, jam&s anciana.
Luz antigua tal vez sobre los muros
Dorados
Por el sol de un octubre y de su tarde:
Reflejos
De muchas tardes que no se han perdido,
Y alumbrar4n los ojos de otros hombres
Quien sabe y sus hallazgos.
a.Investigar cuales pueden ser los acontecimientbs quemotivan este pbema de Guill6n.
b. Comparar la versi6ndeGuiI16ncon la de Machado (Qj). Sefiatosemejanz^sydiferehcias.
Michaux Pintura en tinta china 1962
*r W*Sfe.
20 Lrlerator IV Daniel Link
Wilhelm Hegel. "Sociedad civiI y Estado"
Tom ado de Hegel, Wilhelm Filosofia del Derecho Buenos Aires, Claridad, 1968.
$188
La Sociedad Civil encieira tres momentos:
A) La mediaci6n de la necesidad y la satisfacci6n del individuo con su trabajo y c$n
el trabajo y la satisfacci6n de las necesidades de todos los dem ds, constituye el sistema de
las necesidades.
B) La realidad de lo universal aqui contenida, de la libertad y de la defensa de la
propiedad mediante la adm inistraci6n de lajusticia
C) La prevenci6n contra la accidentalidad qu& subsiste en los sistemas y el cuidado de
los inteieses particulares en cuanto cosa com un por medio de hpolic(a y la corporaci6n.
$257
El Estado es la realidad de la Idea 6tica; es el Espiritu 6tico en cuanto voluntad patente,
claro por sf mismo, sustancial, que se piensa y se conoce, y que cumple lo que 6l sabe y
como lo sabe. En lo Etico, el Estado tiene su existencia inmediata; y tiene su existencia
mediata, y esta conciencia de sf, por medio de los sentimientos, tiene su libertadsustancial
en el, como su esencia, fin y producto de su actividad.
Los Penates son los dioses lares dom6sticos; el Espfritu nacional (Atenea), ladivinidad
que sabe y quiere de por sl, la Piedad es el sentimiento y la &ica que se comportan en el
sentimiento; la virtudpolttica es la voluntad del fin pensado que es en sf y por sf.
$25 8
El Estado, como la realidad de la voluntad sustancial que posee en la conciencia de sf
individualidad elevada a su universalidad, es lo racional en s( y por s(. Esta unidad
sustancial, como fin absoluto y m6vil de sf misma, es donde la libertad alcanza la plenitud
de sus deiechos, asf como este fin ultimo tiene el mds alto derecho frente a los individuos,
cuyo deber suprem o es el de sei miembros del Estado.
Si se confunde al Estado con la Sociedad Civil y su deteiminaci6n se pone en la
seguridad y la piotecci6n de la propiedad y libertad personal, se hace del inter6s de los
individuos como tales, el fin ultimo en el cual se unifican; y en ese caso, ser miembro del
Estado cae dentro del capricho individual. Pero, el Estado tiene una relaci6n muy distinta
con el individuo; el individuo mismo tiene objetividad, verdad y 6tica s61o como miembro
deI Estado, pues el Estado es Espfritu objetivo.
a. Anaiizar con detenimiento las precisiones que marca Hegel. Analizar los textos de este
apartado teniendo en cuentaesas precisiones: ^c6mo aparecen en eUos esas nociones,
cuando aparecen?
Unidad Tematica 1: La Patria
21
U N I D A D T E M A T l C A
La
Hay guerras y ^ 0 H t flH%A
guerras. Hay quie- H | B _ _ 0^MMMM^^
nesplanteanguerras H . l | ^ ^ ^ l H r l r ^ ^ ^ l
buenas y guerras H ^ f l H H ^ P ^ H | ^ ^ ^ |
malas,guerrassucias ^ ^ n J H ^ M f l ^ L J P H H f ^ U o
y guerras limpias, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^
guerras santas y guerras endemoniadas. Hay quienes hacen una
crftica de la violencia en todas sus formas. Hay quienes dicen que la
guerraes la continuaci6n de lapoliticapor otras vias. Despu6s, est&n
quienes piensan que la politica es la continuaci6n de la guerra por
otra via. Si supongo un modelo de Estado (o una idea de patria),
inmediatamente supongo un sistema de pactos, alianzas y exclusio-
nes. Lo que queda afuera, muchas veces, es lo otro, el enemigo: en
ese lugar, el lugar del enemigo, coloco todo aquello que no puede (no
debe) integrar el Estado o la patria. Se sabe que Plat6n expulsaba a
los poetas de la Republica. Todos los poetas, naturalmente, se
encargaron de elaborar otros modelos, donde lo que sobra es otra
cosa. Se hacen guerras: guerras religiosas contra los enemigos
infieles, guerras culturales contra los barbaros, los que no hablan la
misma lengua, guerras literarias contra los que forman otra banda, o
contra la masa homog6nea de publico: es el caso de la vanguardia.
Los Estados occidentales se constituyen en y por la guerra. El
siglo XX ha multiplicado las estrategias de la devastaci6n. La guerra
puede ser civil, mundial, declarada o encubierta. El enemigo ha sido
(parece que vuelve a ser) el drabe, eljudio, el comunista. Hay guerras.
Hay heYoes: el militar, el inquisidor, el jurista, segun las 6pocas.
Estan quienes piensan que toda
guerra es horrible. Hay quienes es-
peran, son los heroes, la batalla flnal
y definitiva: defienden la legitimi-
dad de la propia guerra, en la que se
han embarcado hasta el final.
Temas presentados enlos textos:
Guerra y literatura Epica
Guerra a'vil. Revoluci6ny
revuelta. Vanguardia. La
sangre y la violencia. El heroe.
El enemigo: el otro. Oralidad.
La muerte.
Unidad Tem4tica 2: La Guerra 23
m
San Isidoro de Sevilla. "De la guerra y los juegos'
Tom ado de San Isidoro de Sevilla Etim olog{as. Versidn castellana de Luis Cortis y G6ngora. Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 19S1.
io.
50.
CAPITULO I
De las guerras
1. El primero que introdujo la guerra
fue Nino, rey de Asiiia. No contento nunca
con los limites de su naci6n y rompiendo
Ios lazos que unen a los hombres en una
familia, form6 un ej&cito y comenz6 a
devastar ciudades ajenas y a pasar a cuchi-
llo o a reducir a esclavitud los pueblos
Iibres; asi subyug6 toda el Asia, hasta los
extremos de laLibia, con unaesclavitud no
conocida, y manch6 el orbe con matanzas
en las que coiri6 la sangre de uno y otro
bando.
2. Cuatro clases hay de guerras: justa,
injusta, civil y plus quam civile Guerra
justa es la que se hace por acueido, a causa
de hechos muy repetidos, o para anojar al
invasor. Es gueira injusta la que no se
apoya en legftima raz6n, sino en el furoi, y
De la guerra y los juegos 89
asi dice Cicer6n (in Repub, 3, 35): Illa
iniusta bella sunt, quae sunt sine causa.
suscepta. Nam extra ulciscendi aut
propulsandorum hostium causa bellum geri
iustum nullum potest (Son guerras injustas
las que se hacen sin causajusta. Pues aparte
de las emprendidas para expulsar al enemi- _
go o vengar una ofensa, no hay guerra
justa.)
3. Por eso el mismo Tutio dice poco
despu6s: Nullum bellum iustum habetur,
nisi denuntiatum , nisi indicatum , nisi de.
repetitis rebus (Ninguna guerra se puede
tener como justa sino la que ha sido denun-
ciada intimada y por hechos repetidos.)
Guerra civil es sedici6n y movimiento de
tumulto entre los ciudadanos; como la gue.- _
ira civil entre Sila y Mario, que se tuvo
entre gente de una misma naci6n.
4. Plus quam civile: se llama asi la
guerra en que no solamente pelean los
ciudadanos unos contra otros, sino los mis- _
mos parientes; como ocurri6 entre C6sar y
Pompeyo, en que lucharon entre sf el yerno
90 San Isidoro de Sevilla
y el suegro. En esta guerra pele6 el heima-
no contra el hermano y el padie tom6 las
armas contra el hijo. Lucano dice (2,151):
Infratrum ceciderunt praem iafratres
^os intereses del hermano cayeron contra
los del otro hermano); y el mismo dice en
otrolugar(2,150):
Cui cervix caesa perentis Cederet.
(A quien beneficiaia el cuello herido del
padre).
5. Las guerras se llaman internas, ex-
ternas, de esclavos, sociales y de piratas.
Son guerras piraticas las que se hacen por
ladrones esparcidos por los mares, en na-
ves pequefias y ligeras, no s61o interrum-
piendo la navegaci6n, sino tambi6n arra-
sando islas y provincias.
.30
.3S
.40
a. Anahzar los criteiios a partir,de los
cuales Isidoro clasifica los tipos de
guerra. Determinar su grado de
coherencia. Elaborar un criterio
clasificatorio coherente. AnaIizar
los textos de este apartado teniendo
en cuenta de qu6 tipo de guerra
hablan.
b. ^,Cuales son las fuentes a las que
recurre Isidoro para plantear sus
definiciones? iQue" importancia
tienen en la historia de la cultura?
24 Literator IV Daniel Link
Q 3
Jose Bergamin. Sangre y literatura"
Tomado de IJ Congreso lnternaeional de Escritores Antifascistas (1937) - VoL JJI: Ponencias, Doeumentosy
Testimonu>s. Barcelona, LAIA, 1979.
Toda la literatura espaflola esti escrita con sangre, con la sangre del pueblo espaflol; y
esa sangre que, como decia Lope, "nos giita la verdad en libros mudos", es la misma que
sigue gritandonos hoy su misma verdad, en vlctim as m udas. Es la sangre libertadora dela
muerte por la palabra. La que grita en nuestro Don Quijote inmortal, la plenitud de to
. soledad deI hombre, en el tiempo que le separa de la muerte. La afirmaci6n permanente y
revolucionaria de la vida contra la muerte. Por eso nuestro pueblo espaflol, consciente^de
la plenitud humana y humanizadora de su pasado estd solo, plenamente solo, ante la
muerte. Y se levanta quijotesco en Madrid, el glorioso 18 dejulio inolvidable, cumpliendo
el empefio libertador de su palabra con su sangre. ;Como un soIo hombre! ;Y como un
. hombre solo! Solo y no aislado. Solo como nuestro Don Quijote y no aislado como
Robinson. La soledad es todo lo contiario del aislamiento. La soledad es plenitud de
comuni6n o comunicaci6n humana. Con el pueblo espaflol siempre solo, en definitiva, en
su Historia, se salvan, tambi6n siempre, como se salvar4n ahora, todos los valores humanos
de la cultuia y, sobre todo, el de la generosidad contra el egoismo.
"Hora de Espafla", Valencia, num. VIII, agosto 1937, pp. 30-36.
a. Rastreai en lostextbs deeste apartado de qu^rnanera apa^eIasangfede to que habJLa
Jos6Bergamjn.
Ej]
An6nimo. "Romances sobre Roncesvalles"
Tom ado de Epica e%panoUi medieral. Madrid, Editora Nacional, 19S1 - Notas de Manuel Alvar
l
i
m
if
i
I Rom ance que dice: Dom ingo era de Ram os
Domingo era de Ramos, la Pasion quieren decir,
cuando moros y cristianos todos entian en la lid. -
Ya desmayan los franceses, ya comienzan de huir.
;Oh cuin bien los esforzaba ese Roldan paladin!
jVuelta. vuelta, los franceses, con coraz6n, a la lid!
jmas vale morir por buenos, que deshonrados vivir!
Ya volvian los franceses con coraz6n a la lid;
a los encuentros primeros mataron sesenta mil.
Por las sierras de Altamira huyendo va el rey Marsin,
caballero en una cebra, no por mengua de rocin.
La sangre que d61 corria las yerbas hace teflir;
las voces que iba dando al cielo quieren suljir.
jReniego de ti, Mahoma, y de cuanto hice en ti!
Hicete cuerpo de plata, pies y manos de un marfil;
hfcete casa de Meca donde adorasen en ti,
y por mas te honrar, Mahoma, cabeza de oro te fiz.
Sesenta mil caballeros a ti te los ofreci;
mi mujer la reina mora te ofreci6 treinta mil.
(Canc. de Rom , s a , f'ol. 229. - Canc de Rom., 1550, fol. 244 )
II Fuga del rey Marsin
Ya c0mien5an los franceses con los moros pelear,
y los moros eran tantos no les dexan ressollar.
Allf hab!6 Baldovinos, bien oir&s lo que dir4:
Unidad Tem3tica 2: La Guerra 25
10.
20.
30.
40.
"jAy compadre don Beltr4n,
"M&s de sed que no de hambre
"cansado traigo el cavallo,
"Roguemos a don Rolddn
"oir lo ha el emperador,
"que mds vale su socono
Oido lo ha don Rold&i
"No me lo rogu6is, mis piimos,
"mas rogaldo a don Renaldos,
mal nos va en estabatalla!
a Dios quiero yo dar el alma;
mds el braco del espada.
que una vez el cuemo tafta,
qu'esta' en los puertos d'Espafla;
que toda nuestra sonada."
en las batallas do estava:
que ya rogado m'estava;
que a mi no me lo retraiga:
ni me lo retraiga en villa ni me lo retraiga en Francia,
"ni en cortes del emperador, estando comiendo a la tabla,
"que m4s queiria ser muerto que sufrir tal sobarvada."
Oido lo ha don Renaldo, qu'en las batallas andava;
comencara a dezir, estas palabras hablava:
"jO mal oviessen franceses de Francia la natural,
"que a tan pocos moros como 6stos el cuerno mandan tocar!
"Que si me toman los coiajes que me s0l1an tomar,
"por 6stos y otros tantos no me dar6 s61o un pan."
Ya le toman los corajes que le s0l1an tomar,
assf se entra por los moros como segador por pan,
assi derriba cabecas como peras d'un peral.
Por Roncesvalles aniba los moros huyendo van,
alli sali6 un peno moro qu'en mala ora lo pari6 su madre:
"(Alcaria, moros, alcaria', si mala ravia vos mate!,
"que sois ciento para uno, isles fuyendo delante.
"jO mal aya el rey Marsin, que soldada os manda dare;
"mal aya la reina moia, que vos la manda pagare;
"mal aydis vosotros, moros, que la venis a ganare!"
De que esto oyeron los moros, aun ellos bolvido han;
y bueltas y rebueltas, los franceses fuyendo van.
Atan bien se los esfuerca esse aicobispo Turpin:
"jBuelta, buelta, los franceses, con corac6n a la lid,
"mds vale morir con honrra que con desonrra bivir."
Ya b0lv1an los franceses con corac6n a la lid,
que no se puede dezir.
fuyendo va el rey Maisin,
no por mengua de r0c1n;
las yervas haze tefiir,
al cielo quieren subir:
y aun de quanto hize en ti,
pies y manos de marfil,
"y por mSs te honrar, Mahoma, la cabeca de oro te hiz;
"sessenta mil cavalleros ofrecflos yo a ti,
"mi muger Abrayma mora ofreci6te tieynta mil,
"mi hija Mataleona ofreci6te quinze mil;
"de todos 6stos, Mahoma, tan solo me veo aqui,
"y aun el mi braco derecho, Mahoma, no lo trayo aqui:
"cort6melo el encantando, esse Rold4n paladin,
"que si encantando no fuera, no se me fuera 6l assi.
"Mas yo me vo paia Roma, que cristiano quiero morii:
"esse serd mi padrino, esse Rolddn paladin;
"esse me baptizar&, esse arcobispo Turpin.
"Mas perd6name, Mahoma, que con cuita te lo dixe;
"que ir no quiero a Roma, curar quiero yo de mi."
' Voz 4rabe que significa "ataque, carga". -
tantos matan de los moros
Por Roncesvalles aniba
cavallero en una zebra,
la sangre que d'6I salia
las bozes qu'61 iva dando
"Reniego de ti, Mahoma,
"hizete el cuerpo de plata,
^Cu4l es el enemigo contra el cuaI se lucha en estos romances?
tQutenes aparecen como aliados contia ese enemigo? ^Hay fisuras dentro de esa alianza?
Analizar la forma m6trica utilizada. Rastreai los orfgenes.
Literator IV Oaniel Link
C. Julio Cesar. "La formaci6n del imperio'
Tom ado de Cisat, C Julio. Comentarios de Ux Guerra de Uis Galias. Madrid. Espasa Calpe, 1916.
10 C. Julio Cesar
XI. Mas ya que Ia ocasi6n se ha ofreci-
do, no serd fuera de prop6sito describir las
costumbres de la GaIia y la Germania y la
diferencia que hay entre ambas naciones.
. En la Galia no s61o estados, partidos y
distritos est4n divididos en bandos, sino
tambi6n cada familia. De estos bandos son
cabezas los que a juicio de los otros se
reputan por hombres de mayor autoridad, a
cuyo arbitrio y prudencia se confia la deci-
si6n de todos los negocios y deliberacio-
nes. Lo que parece establecieron los anti-
guos con el fin de que a ningun plebeyo
faltase amparo contra los poderosos, pues
. quien es cabeza de partido no permite que
sus parciales sean oprimidos o calumnia-
dos, y si asi no lo hace, pierde todo el
cr6dito entre los suyos. Esta misma pr2cti-
ca se observa en el gobiemo de toda la
. Galia, cuyas provincias est3n todas dividi-
das en dos facciones.
XII. Cuando C6sar vino a la Galia, de la
una eian jefes los eduos, y los secuanos de
la otra. Estos, reconoci6ndose inferiores,
La fotm aci6n del im perio I1
porque de tiempo antiguo los eduos los
sobrepujaban en autoridad y en numero de
vasallos, se coligaron con los germanos y
Ariovisto, empefi3ndolos en su partido a
costa de grandes d4divas y promesas. Con
eso, ganadas varias victorias y degollada
toda la nobleza de los eduos, vinieron a tal
pujanza, que les quitaron gran parte de los
vasaUos y los obligaion a dar en prenda los
hijos de los principales y ajurar solemne-
mente que nunca emprenderian cosa en
perjuicio de los secuanos; a la saz6n po-
seian una porci6n deI territorio confinante,
que ocupaion por fuerza, con el principado
de toda la Galia. Esta fue la causa que
oblig6 a Diviciaco a ir a Roma a pedir
auxilio al Senado, si bien no lo obtuvo.
Tiocaronse con la venida de C6sar las
sueites:
[-]
XV. EI segundo estado es de los caba-
lleros. Todos 6stos salen a campafta siem-
pre que lo pide el caso u ocurre alguna
gueira (y antes de la venida de C6sar ocu-
.2S
S5.
60.
12 C. Julio Ce"sar
iria casi todos los afios, ya fuese ofensiva,
. ya defensiva), y cuanto uno es m4s noble y
rico, tanto mayor acompanamiento lleva
de dependientes y criados', lo cual tiene
por unico distintivo de su grandeza y poder.
XVI.Toda la naci6n de los galos es
. supersticiosa en extremo, y por esta causa
los que padecen enfermedades graves y se
hallan en batallas y peligros, o sacrifican
hombres o hacen voto de sacrificarlos, para
cuyos sacrificios se valen del ministerio de
_ los druidas, persuadidos a que no se puede
aplacar la ira de los dioses inmortales en
orden a la conservaci6n de la vida de un
hombre si no se hace ofrenda de la vida de
otro; y por publica ley tienen ordenados
_ sacrificios de esta misma especie. Otros
foiman de mimbres entretejidos fdolos co-
losales, cuyos huesos llenan de hombres
vivos, y pegando fuego a los mimbres,
rodeados ellos de las llamas, rinden el
' AnibactOi clienlesque los am bacti ocupaban una
posici6n inIermedia entre los escUivos y clientes-
Laform aci6n del im perio 13
alma. En su estimaci6n, los sacrificios* de.
ladrones, salteadores y otros delincuentes
son los m5s gratos a los dioses inmortales,
si bien, a falta de 6stos, no ieparan sacrifi-
car los inocentes.
XVII. Su principal devoci6n es aI dios.
Mercurio, de quien tienen muchfsimos
simulacros; cel6branle por inventor de to-
das las aites, por gufa de los caminos y
viajes; atribuyenle grandisima virtud para
las ganancias del dineio y para el comercio..
Despu6s de 6ste son sus dioses Apolo,
Marte, Jupiter y Minerva, de los cuales
sienten lo mismo que las demas naciones:
que Apolo cuia las enfeimedades, que
Minerva es maestra de las manufacturas y
artefactos, que Jupiter gobiema el cielo y
Marte pieside la guerra. A 6ste, cuando
entran en batalla, suelen ofrecer con voto
los despojos del enemigo. Los animales
que sobran del pillaje son sacrificados, y lo.
* Supplicia significa la ofrenda, el voto o la victima
que se ofrece en sacrificio.
SI
%
.7S
. * 5
.90
Unidad Tem6tica 2: La Guerra 27
9S.
l0&.
lOS__
14
C. Julio Cisar
demas de Ia presa amontonan en un lugar.
En muchas ciudades se ven rimeros de es-
tas oftendas en lugares sagrados. Rara vez
se halla quien se atreva, despreciando la
religi6n, a encubrir aIgo de lo que cogi6 o
a hurtar lo depositado: que semejante deli-
to se castiga con pena de muerte atrocisima.
XVIII. Blasonan los galos de tener to-
dos por padre a PIut<5n, y 6sta dicen ser la
tradicidn de los druidas. Por cuya causa
hacen el c6mputo de los tiempos no por
dias, sinopor noches; y asfen suscumplea-
fios como en los principios de meses y
aflos, siempre la noche precede al dia. En
los demas estilos se diferencian particular-
mente de otros hombres en que no permiten
a sus hijos el que se les presenten publica-
mente hasta haber llegado a la edad compe-
tente para la milicia, y es desdoro de un
padre tener a su lado en publico a su hijo
todavfa niflo.
Determinar cual puede ser el
objetivo de Julio C6sar al describir
como lo hace tos costumbres de los
pueblos sometidos.
i,Cual es la razon por la cual C6sar
habla de si en tercera persona?
Anahzar en un mapa las sucesivas
campafias de conquista emprendi-
das por los romanos. Comparar con
las guerxas contra los musulmanes
emprendidas en la Edad Media.
Sefialar diferencias de objetivos,
luieas de expansi6n, etc....
Gustave Flaubert. "Una bataIIa'
Tom ado de Flaubert, Gustave SaUimb6 (1862). Madrid, SARPE. 19S4
132 Gustave Flaubert
[Amilcar Barca] habia ordenado a la falan-
ge que rompiera sus secciones y que los
elefantes, la tropa ligera y la caballeria pasa-
ran por aquellos espacios para ii a cubrir
rapidamente sus flancos. Habia calculado tan
bien la distancia de los barbaros que en el
momento que 6stos llegaban contra 61 todo el
ejercito cartagin6s formaba una gran linea
recta.
En el centro se erizaba la falange formada
por syntagm as o cuadrados, formados por
diecis6is hombres a cada lado. Los jefes de
todas las filas aparecian entre laigos hierros
agudos que sobresalian desigualmente, pues
las seisprimeras filas atravesaban sussarissas
cogi6ndolas por el medio, y las diez filas
restantes las apoyaban sobre el hombro de sus
compafleros, pasando por delante de ellos.
Las viseras de los cascos ocultaban a medias
las caras; las cnem ides de bronce cubrian
todas las piemas derechas; grandes escudos
cilindiicos llegaban hasta las rodillas, y esta
horrible masa cuadrangular se movia como
un solo bloque, viva como un animal fantas-
Salam b6 133
ticoyconlaregutoridaddeunamaquina.Dos
cohortes de elefantes le flanqueaban de una
manera regular, y con bruscas contracciones
hacian caer h Uuvia de flechas clavadas en su
piel negra. Los indios, agazapados entre los
montones de blancas plumas de avesnuz, los .
retenian con el mango de su arpdn, en tanto
que en las torres los soldados, ocultos hasta
los hombros, agitaban,en el borde de grandes
arcos tendidos, varas de hierro conestopas
encendidas. A la derecha y a la izquierda de .
los elefantes maniobraban los honderos, con
una honda cefiida a la cintura, otra a la cabeza
y una tercera en la mano derecha. Luego los
clinabaros, acompafiado cada uno por un
negro, tendian sus lanzas entre las orejas de.
sus caballos, revestidos de oro como ellos. A
continuaci6n se espaciaban los soldados ar-
mados ligeramente, con escudos de piel de
lince, por delante de los cuales sobresalian las
puntas dejabaUnas que sostenian en su mano.
izquierda; y los tarentinos, conduciendo dos
caballos juntos, formaban los dos extremos
de esta muralla de soldados.
.2S
.30
28 Literator IV Daniel Link
134 Gustave Flauberl
El ej6rcitode los b&baros, porel contrario,
nohabiapodidomantenersuaHneaci6n.Enla
longitud exort)itante de su frente se habian
producido ondutociones, vacfos y jadeaban
todos, sofocados por la canera.
La falange avanz6pesadamente, enfilando
todas sus saiissas; bajo este peso enorme la
linea de los mercenarios, harto endeble, cedi6
enseguida por el centro.
Entonces las alas cartaginesas se desple-
gaion para envolverlos; los elefantes las se-
guian. Con suslanzasobUcuamentetendidas,
la falange dividi6 a los bdrbaros; sus dos
enormes mitades se agitaion; las alas, a tLro
de honda y de flecha, los empujaban contra
los falangistas. Para librarse de 6stos, la caba-
lleria era impotente, desfaHecfa; salvo dos-
cientos numidas que acometieron contra el
escuadt6n derecho de los clin5batos. Todos
los dem& estaban cercados, no podian satir
de aquellas lineas. El peligio era tan inminen-
te que urgia una soluci6n.
Spendius orden6 que atacasen simuIt&nea-
mente a la falange por los dos flancos, a fin
136 Gustave Flaubert
se inclinaban y se aLzaban alternativamente.
En otras partes habfa tal revuelo de espadas
desnudas que s61o se vefa el fulgurarde sus
puntas, y cargas de caballeiia ensanchaban
cficulos, que volvian a cerraise tras ella en
impetuosos torbeltinos.
Dominando la voz de los capitanes, el
toque de los clarines y el retemblar de las
liras, las bolas de plomo y de arcilla que
silbaban, al cruzar el aire, hacian saltar las
espadas de las manos y los sesos de los
crSneos. Los heiidos, resguardindose con
un solo biazo bajo sus escudos, sostenian la
espada apoyando el pufio contra el suelo:
mientras que otros, encharcados en sangre,
se revolvian para morder los talones de los
enemigos. La multitud era tan compacta, el
polvo tan denso y el tumulto tan giande que
era imposible ver nada; los cobardes que
quisieron rendirse ni siquiera fueron oidos.
Cuando quedaban desarmados luchaban
cuerpo a cuerpo; los pechos crujfan contra
las corazas y los cad3veres cafan con la
cabeza hacia ate3s, con los brazos ciispados.
Salam b6 i 35 i||
>l
de pasar a traves de eUa. Pero las filas mds 1
cortas se replegaron sobre las largas, ocupa- |
ion el lugar de 6stas y la falange se volvi6 | _ 7s
contra los b&baros, tan terrible por sus flan- |
coscomomomentosantesloeraporelfrente. 1
Golpeaban sobre el asta de las sarissas, |
pero la caballeria, por detrfs, estorbaba<su 1
a&que, y la falange, apoyada por los elefan- _ %_ #o
tes, se ceiraba y se aiargaba, evolucionaba |
piesentandouncuadrado,uncono,unrombo, |
un trapecio, una puimide. Un doble movi-
miento inteiioi se produciacontinuamente de |
h cabeza a la cola, pues los que estaban en las %_ ss
ultimas filas acudfan a las primeras luieas y |
losde6stas,porcansanciooporestarheridos, |
se replegaban atrfs. Los baYbaros se encon-
traronestrujadoscontralafalange.Eraimpo- |
sible avanzai; aquello paiecia un oc6ano en el %_ w
quebullmngarzotasrojasconcaparazonesde j
bronce, al tiempo que los relucientes escudos |
ondulaban como espuma de plata. A veces, |
de un extremo a otro venian impetuosas co- |
rrientes, luego retrocedfan y, en medio, una %i_ 9s
pesadamasasemanteniainm6vil.Laslanzas l
Salam b6 137 ;i|
Hubo una compafiia de sesenta umbribs que, |
firmes sobre sus talones, con la pica en ristre
deIante de sus ojos, inquebrantables y rechi- |
nando los dientes, obligaron a retroceder a |
los syntagmas a la vez. Los pastores epirotas _ %^2s
corrieion hacia el escuadi<5n izquierdo de los |
clindbaros y, agarrando a los caballos por las
crines, voltearon sus garrotes; los animales, |
denibando a susjinetes, huyeion por la llanu-
ra. Los hondeios punicos, repartidos acd y _ ^_w
alla", estaban sorprendidos. La falange co- |
menzaba a vacilar, los capitanes corrian des- |
concertados, los cierrafilas empujaban a los
soldadosylosb2rbaroshabianvueltoaorga- |
nizarse,atacaban condenuedo,lavictoriaera _ ^_/35
suya. |
Pero de pronto estaI16 un grito espantoso, |
unrugidodedolorydec61era:eianlossetenta |
y dos elefantes que, fbimados en dos filas, |
avanzaban sobre los b&baros, pues Amflcar _ %^uo
habfaesperadoaquelosmercenariosseamon- |
tonaranenunsololugarparaecha>selosenci- |
ma. Los indios los habian aguijoneado tan |
vigorosamente que la sangre corria por sus |
Unidad Tematica 2: La Guerra 29
138 Gustave Flaubert
NS_
enormes orejas. Las trompas, embadumadas
de minio, se ergufan en el aire como rojas
serpientes; sus pechos estaban armados de un
venablo, sus lomos provistos de unacorazay
sus couniIIos prolongados por cuchiUas de
hierro encorvadas como sables, y para en-
furecerlos mas los habfan embriagado con
unamezcladepimienta,vinopuroeincienso.
Sacudfan suscoHares de cascabeles, ghtaban,
y los elefantarcas bajaban la cabeza ante la
. lluvia de faldricas que empezaba a caer desde
lo alto de las torres.
Con eI fin de resistir mejor, los barbaros se
abalanzaronen masa compacta; los eIefantes
se precipitaron en medio de ellos impetuosa-
mente. Los espolones de sus pechos, como
pioas de naves, hendfan las cohortes, que
reflufan engrandes torbellinos. Con sus
trompas ahogaban a los hombres, o bien le-
vantindolos del suelo los entregaban, por
encima de sus cabezas, a los soldados de las
torres; con sus colmillos les rajaban el vientre,
los Ianzaban al aire y racimos de entrafias
colgaban de sus ganchos de maifil como
Salamb6 139
cordajes en los mastUes. Los barbaros procu-
raban vaciarles los ojos o desjarretarlos; otros
metiendose bajo los vientres, les hundfan te
espada hasta la empufiadura y morian aptas-
tados; los mas intr6pidos se aferraban a sus
correas y, bajo tes lIamas, bajo las piedras y
bajo bs flechas, no dejaban de cortar cueros,
ylatorredemimbresederrumbabacomouna
torre de piedra. Catorce de los que estaban en
el exttemo del ala derecho, enfurecidos por
sus heridas, retrocedieron a la segunda Uhea;
los indios cogieron su mazo de madera y su
escoplo y, apliciindolo sobre la nuca, descar-
garon un goIpe terrible con todas sus fuerzas.
Las enormes bestias se desplomaron, ca-
yeron unas encima de otras. Era como una
montafla, y sobre aquel mont6n de cadaVeres
y de armaduras, un elefante monstnioso, que
se Uamaba Furor de Baal, aprisionada una
pata entre cadenas, estuvo auHando hasta ta
noche, con una flecha clavada en un ojo.
Mientras tanto los dem&s, como con-
quistadores que se complacen en el exter-'
minio, derribaban, aplastaban, pisoteaban
_I75
J M
_jsa
140 Gustave Flaubert
y se encarnizaban con los muertos y mori-
bundos. Para rechazar a los manfpulos que
. se apiflaban como coronas a su alrededor,
giraban sobre sus patas traseras, en un
movimiento de iotaci6n continuo, avan-
zando siempre. Los cartagineses sintieron
que su ardor se redoblaba, y la bataIla
. comenz6 de nuevo.
Los barbaros cedian; unos hoplitas griegos
arrojaron sus armas, y el espanto se apoder6
de los demas. Vieion a Spendius que huia
inclinado sobie el cueUo de su diomedario, al
. que azuzaba pinchando sus lomos con dos
jabalinas. Entonces todos huyeron por las
alas y corrieron hacia Utica.
Los clin^baios, cuyos caballos no podfan
mas, no intentaron detenerlos. Los ligures,
. extenuados de sed, clamaban que los Uevasen
al rio. Peio los cartagineses, situados en el
centro de los syntagmas y que habian sufrido
menos, ardfan en deseos ante aquella vengan-
za que se les escapaba de las manos; ya se
- lanzaban en persecuci6n de los mercenaiios
cuando apareci6 Amflcar.
Salam b6 141
Refrenaba con tiendas de ptata a su
caballo atigrado, baftado en sudor. Las cin-
tas atadas a los cuernos de su casco flota-
ban al viento y habfa puesto bajo su muslo.
izquierdo su escudo oval. A una seftal de su
pica de tres puntas, el ej6rcito se detuvo.
Los tarentinos saltaron rapidamenteal se-
gunda de sus cabaUos y partieron a derecha y
a izquierda, hacia el rio y hacia la ciudad.
La fatonge extermin6 a placer el resto de
los b&baros. Cuando les aIcanzaban las espa-
das tendfan el cueUo cerrando los ojos. Otros
se defendieron denodadamente; se los abati6
desde lejos, a pedradas, como a perros rabio-.
sos. Amflcar habfa encargado que se hicieran
prisioneros, peio los cartagineses le obede-
cieron a reganadientes, tal era el placer que
senu'an hundi6ndose sus espadas en el cuerpo
de los bSrbaros. Como tem'an mucho calor se.
regazaron los brazos, a la manera de los
segadores, y cuando descansaban para cobrar
aliento, seguian con la mirada los jinetes que
galopaban tras los soldados que huian. Con-
segufan cogerlos por los cabellos, los soste-.
jg_2J5
30 Literator IV
Daniel Link
24S-
250L
142 Gusrave Flaubert
nfan asi su buen ratp y luego los derribaban de
un hachazo
Cay6 la noche. Cartagineses y baibaros
habian desaparecido. Los elefantes que se
habian escapado enaban a Ia deriva perfiMn-
dose en el horizonte sus torres encendidas.
Estas ardfan en las tinieblas, ac& y aM; como
faros medio perdidos en kt bruma; y no se
advertfa en la Hanura mas movimiento que la
ondulaci6n del rio, engrosado por los cad4ve-
res que anastraba el mar.
J. Pavokovsky/
Sygma. Mayo '68
a. Comparar el ieIato de Flaubert con
la de algun fragmento de epica
medieval (Ver Rj] > ES' ^ - ) iQ^
diferencias pueaen senalarse?
b. Anahzai la distribuci6n de elemen-
tos seminticos (colores> movimien-
tos, sonidos, etc..) en relaci6n con
el efecto que pretende conseguir el
narrador.
c. Flaubert fue cultor del "Arte por el
arte". ^En qu6 se nota en este
fragmento"
ETjJ An6nimo. "Las mocedades de Rodrigo"
Tom ado de Epica espanoUi medieval. Madrid, Editora Nacional, 1981 - Notas de Manuel Alva>
Vuelven la batalla, llegar querr&i al quaito:
muchas gentes se peidieron de moios e de christianos;
imalos peccados!, i moiieion quatio fijos de Layn Calvo,
muchos buenos cavalleios enderredor Rodrigo los ovo encontrados,
Desque vi6 el padie e los tios muertos, ovo la coloi mudado
Quisieran arramar los christianos, Rodiigo ovo el escudo enbracado;
por toinax los christianos del padre non ovo cuydado.
Alli fue mezclada la batalla, et el torneo abivado,
paradas fueron las azes, et el torneo mezclado.
Alli llam6 Rodiigo a Santiago, fijo del Zebedeo:
non fu6 tan bueno de armas Judas el Macabeo,
nin Archil Nicanoi, nin el rey Tholomeo.
Cansados fueron de lidiar, et faitos de torneai;
tres dias estido en pesso la fazienda de Rodrigo de Bivar.
a, AnaUzar4os. aspectpslinguisticpsy iet6ricpsdel textp.Cpmparaicon;lps ipmanees ( g ]
etc.)yseflaiarlasdiferehcias.
b. ^Gudi es el enemigo contta el cual se pelea?
Unidad Tematica 2: La Guerra 31
E3
An6nimo. "Un duelo"
Tomado de Primem Cr6nica General. Segtin Epica espanaia medieval Madrid, Editora Nacional, I981 - Notas de Manuel Alvar.
Capitulo XXIX
De com o bencio Diego Ordonnez a
Pedro Arias et lo m ato
Quando llego el dia del plazo que fue el
primero domingo de Junio armo don Arias
Gonzalo de grand mannana a sus fijos;
desy armaron a el. Et lIegole mandado
como andaua ya Diego Ordonnez en el
campo. Et el caualgo luego et sus fijos para
se yr para alla; et ensalliendo ellos por la
puerta del palacio, llego donna Vrraca con
pieca de duennas et dixole llorando de los
ojos: "Don Arias, bengaseuos enmiente de
como mio padre el rey don Femando me
vos dexo en encomienda, et uos yurastes en
sus manos que nunca me desamparedes,
onde vos fuego que finquedes vos et non
vayades lidiar,ca asaz ay quien vos escuse."
Don Arias desaimose entonce, et benieron
luego muchos caualleros demandarle las
armas que lidiesen por el, mas el non las
quiso dar a otro ninguno sinon a un su fijo
Capitulo XXIX
De c6m o venci6 Diego Ord6hez a
Pedro Arias y lo m at6
[vv. 139-146]. Cuando lleg6 el dia del.
plazo era el primer domingo de junio
Arias Gonzalo aim6 muy temprano a sus
hijos; despu6s lo armaron a 61. Tuvo noticia
de que ya Diego Ord6ftez andaba por el.
campo. En seguida, en compafiia de sus
hijos empez6 a cabalgar para ir a su en-
cuentro. Cuando salian por la puerta del
palacio, lleg6 dofia Unaca con un acompa-
ftamiento de duefias y derramando ligri-
mas le dijo: "Don Aiias, recordad c6mb mi
padre el rey Femando me dej6 encomenda-
da a vos y en sus manosjuraste no desam-
pararme nunca; por ello os ruego que que-
d&s aquf y no salgais a lidiar, pues muchos.
hay que os pueden suplir." Don Arias se
quit6 las armas y muchos caballeros vinie-
ron a pedirselas, pues querian lidiar por el
pero 61 no quiso entregarlas sino a otro hijo
.l5
22 Primera Cr6nica General
_ que dizien Pedro Aiias, que era muy bauente
cauallero, pero era aun pequenno de dias,
et auia le ya mucho rogado que yrie lidiar
con eI et aimole el con su mano et castigole
como feziese; desi castigole et dixole que
. en tal punto fuesse el a saluar los de Camora
como veniere Jhesu Cristo en Santa Maria
por saluadordel mundo. Desi fuese paiael
campo donde estaua atendiendo don Diego
Ordonnez muy bien armado. Et benieron a
.ellos luego los fieles, et mostraionIes el
$erco; et dixieronles que aqueI que benciese
que echase mano de aqueIla bara que estaua
en medio de aqueI cerco; et dixiese que
auia ben$ido elcampo. Desy dexaronlos,et
.salieronse fuera de aquel cerco. Et ellos
tiiaron las riendas a los cauallos, et
dexaionse yr uno contia otro, et dieronse
muy grandes golpes et firieronse ansi muy
de iezio; et quando fue a la sesta vez que-
. brantaton las astas de las lancas et metieron
mano a las espadas; et dauanse tan grandes
goIpes que se falsauan los yelmos. Et esto
les duro fasta medio dia. Quando don Diego
32 Literator IV
Epica espanola medieval 23
suyo, Pedro Arias, caballero muy valiente,.
[vv. 147-150] pero todaviajoven, que le
habfa insistido mucho para salir a lidiar con
el Arias Gonzalo arm6 a su hijo con sus
propias manos y le aconsej6 c6mo debia
actuar; entonces le exhort6 y le dijo que en.
tal momento iba a salvar a los zamoranos,
lo mismo que Jesuciisto se habfa encarna-
do en Santa Maria para venir a redimir al
mundo. De allf march6 al campo, donde
Diego Ord6ftez ya esperaba armado. Los.
jueces de la lid vinieron a su encuentro y les
mostraron el cerco donde tenian que Iuchar
y les recoidaron que el vencedor debfa
tomar la vara que estaba en el cerco y decir
que habia vencido el campo. Dejaron a los.
combatientes y losjueces saIieron del cer-
co. Los contendientes tiraron de las riendas
de sus caballos y se atacaron: di6ronse muy
grandes golpes y se acometieron con vio-
lencia; a la sexta pasada, se les quebraron
las astas de las lanzas y echaron mano a las
espadas: eran tan recios los golpes que se
daban que se rompieron los yelmos. Y asi
'&-*s
.30
& - W
Daniel Link
4S.
55.
60.
SS.
24 Primera Cr6nica General
bio que tanto se le tenia, et que non podia
. bencer, binosele enmiente de como Udiaua
por su sennor uengar que fuera muerto a
trayci6n, et esforcose quanto mas pudo, et
alco Ia espada, et tal golpe le dio que le
corto el yelmo et la loriga et el tiesto de la
. cabeca. Pedro Arias estonces con la rauia
de la gran ferida et la sangre que le corrie
por los ojos, abracose a la cruz del caualIo;
pero con todo aquesto non perdio las
estriueras nin la espada de la mano. Diego
Oidonnez quando le bio ansi estar, cuydo
que era muerto et non le quiso mas feiir, et
dio giandes uozes et dixo: "Don Arias
G0n5al0, embiadme ell vuestro fijo, ca este
nunca uos leuara mandado." Pedro Arias
quando esto oyo, maguer que era mal ferido
de muerte, alimpiose la cara et los pjos de
la sangre con la manga de la loriga, et fuese
muy de rezio contra el et tomo la espada a
amas mannos; cuydandole ferir por somo
. de la cabeca, mas errole, et diole tan grant
golpe en el cauallo que le corto las narizes
a bueltas con las riendas. Et el cauallo
Epica espanola medieval
2 5
combatieron hasta el mediodfa. A1 ver don
Diego la resistencia que su rival le hacia, y_
que no p0d1a vencerlo, pens6 que estaba
Iuchando por su seftor y para vengar la
muerte alevosa que le habian dado; enton-
ces sac6 fuerzas de flaqueza, alz6 la espada
y dio tal golpe a su contrincante que le_
coit6 el yelmo, la loriga y la capucha con
que la loriga cubre Ia cabeza. Pedro Arias
rabioso por la gran herida y h sangre quq.le
caia por los ojos, se abraz6 a la cruz del
caballo; [vv. 151-156] sinembargo,apesar
de todo no perdi6 los estribos ni le cay<5 la
espada de la mano. Diego Ord6ftez, vi6n-
dolo en tal estado crey6 que estaba muerto
y no quiso atacarle de nuevo; a grandes
voces grit6: "Don Arias, enviame otro hijo,
pues 6ste nunca te llevara mensajes." Pe-
dro Arias al 011 esto, a pesar de su herida
mortal, con la manga de la loriga se limpi6
la sangre que le caia por el rostio y atac6
violentamente a Diego Ord6nez intentan-
do darle un mandoble en la cabeza, pero
eir6 el golpe y s61o alcanz6 al caballo, al
.4S
.60
*- **
2 6 Primera Cr6nica General
comenco de foyr con la coyta de la ferida;
et Diego Ordonnez no auiendo con que le
-tener, quando le bio que le sacarie de la
sennal dexose caer de la paite de dent10 del
cerco. Pedro Arias con todo esto cayo lue-
go en tiena muerto fuera de la raya. Et don
Diego echo mano de la bara que estaua en
- medio del cerco et dixo: "Vencido ael uno,
loado sea Dios". Los fieles benieron luego,
et tomaronle por la mano, et leuaronle para
la hueste, et desarmaronle, et dieronle a
comer tres sopas et a beuer del vino et folgo
-un poquiello. Desi aduxieronle otras ar-
mas, et aimaronIe et dieronle un cauallo
muy bueno et fueron con el fasta el cerco.
Epica espanola medieval 27
que le seg6 el morro con las iiendas. Con
el dolor de la herida, el caballo huy6 y
como Diego Ord6fiez no tenfa con qu6
dominaiIo y temiendo que lo iba a sacar
fuera de la sefial, dej6se caer dentro del
cerco, mientras Pedro Aiias cay6 muerto
fuera de la raya. Don Diego agarr6 la vara
y dijo: [vv. 157-158] "Gracias a Dios,
venci al piimero." Vinieron losjueces y Ie
tomaron la mano; lo llevaron a su campo,
le quitaron las armas, le dieron las tres
sopas de pan y un poco de vino y le dejaron
descansar un rato. Despu6s, Ie tiajeion
otras aimas, lo pertrecharon, le dieron un
caballo muy bueno y, otra vez, lo llevaron
hasta cl ccico.
a. Comparar la versi6n original (columna de la izquieida) con la versi6n modemizada
(columna de la derecha). 1Qa6 particularidades 16xicas y sint3cticas pueden seflalarse?
b. iCu61es son las caracteristicas de los contendientes? ^,En que sentido puede decirse que se
trata de h6roes?
Unidad Tematica 2: La Guerra 33
E3
Manuel Alvar. "Reconstrucci6n de un cantar"
Tom ado de Epica espanoUi medieval. Madrid, Editora Nacional, 198l - Notas y reconstrucci6hde Manuel Alvar
Dona Urraca itnpide que Arias Gonzalo vaya a lidiar
. De gran mannana a sus fijos armo don Arias G0n9al0.
Desy armaron a el et llegole mandado
como andaua Diego Ordonnez pora entrar en el campo.
Et en salliendo ellos por la puerta del palacio,
. llego con pieca de duennas donna Urraca Femando
et llorando de los oios dizo: "Don Arias Goncalo,
uengasenos enmiente de como mio padre el rey don Femando'
me vos dexo en acomienda et vos iurastes en sus manos...
Diego Arias entrega sus arm as a su hijo Pedro Arias
. que eia aun pequenno de dias et auiale mucho rogado'"
que yrie lidiar con el, et armole con su mano
Desyfueseparaelcampo
donde estava ya atendiendo don Diego muy bien armado.
Lucha de Diego Ord6nez y Pedro Arias
non perdio las estiiberas nin la espada de la mano
dio grandes uozes et dixo: "Don Aiias G0n5al0"
embiadme ell uuest10 fijo, ca este nunca os leuara mandado'^
Pedro Arias quando esto oyo, maguer estaua llagado'.
1 -1.- ib gi primei hemistiquio consta en la Cr6nica
' Completo el vereo con la Cr6nica
' El verso puede completarse con palabias de la Cr6nka, pongo ttagado donde
la prosa dice m alferido de m uerte
a.Gomparar el textodelCaw/flrreconstruidoconeltexto d&lasCr6nicas ( 2] ) . Analizar las
ihterpdiaeionesde Manuel Alvar. Determihar hasta qu6puhto son lfcitasi.
J Callot (1592-I635)
Las m iserias de la guerra
34 Literator IV
Daniel Link
ETf3 Chr&ien de Troyes. "P erceval o el cuento del Grial
Tom ado de Chr&tien de Troyes Parceval o El cuentodel Grial. Madrid, Espasa-Calpe,l961.
32 Chretien de Troyes
Buen hijo, mi coraz6n ha estado muy
torturadoporvuestratardanza.Eldolormeha
afligido tanto, que por poco muero. ^D6nde
hab6is estado hoy tanto tiempo?
iD6nde,seflbra? Yaoslodir6sinmentir
en nada, pues he tenido gran alegria por una
cosa que he visto. Madre, i,no me solfais decir
que los arigeles y Dios Nuestto Seflor son tan
hermosos quejam& naturaIeza cre6 tan her-
mosas criaturas, ni hay nada tan bello en el
inundo?
Buen hijo, y te lodigo otra vez; te lo digo
porque es verdad y te lo repito.
^Callad, madre, ^acaso no acabo de ver
las cosas m3s hermosasque existen, que van
por la Yerma Floiesta? Son m& heimosos, a
lo que imagino, que Dios y todos sus 2ngeIes.
La madre lo toma en sus brazos y le dice:
Buen hijo, a Dios te encomiendo, pues
siento gran temor por ti. Tu has visto, me
figuio, a los dngeles de los que la gente se
lamenta, que matan todo cuanto alcanzan.
jNo, madre, no, no es esto! Dicen que se
llaman cabaUeros.
Perceval o el cuento del Grial 33
A1 ofrle pronunciar la palabra cabaUeros.
la madre se desmaya; y en cuanto se hubo
repuesto, dijo como mujer atribulada: *
i Ay, desdichada, qu6 infeliz soy! Dulqe
buen hijo queifa preservaros de que oyeseis
hablar de caballeria y de que vieseis a ningu-.
no de estos. Hubierais sido caballero, buen
hijo, si hubiese placido a Nuestro Seftor que
vuestro padre velara por vos y por vuestros
amigos. En todas las insulas del mai no hubo
caballero de tan alto m6rito ni tan temido ni.
aterrador, buen hijo, como lo fue vuestro
padre. Buen hijo, pod6is enorgulleceros de
que no desmentis en nada su linaje ni el mio,
pues yo procedo de los mejores cabaUeros de
esta comarca. En mis tiempos no hubo linaje .
mejor que el mio en las insulas del mar; pero
los mejores han decafdo, y se ha visto en
muchas ocasiones que las desdichas ocurren
a los nobles que se mantienen en gran honor
y en dignidad. Maldad, verguenza y pereza no.
decaen, pues no pueden, pero a los buenos les
toca decaer. Vuestro padre, si no lo sab6is, fue
herido en medio de las piemas, de suerte que
34 Chretien de Troyes
su cuerpo qued6 tullido. Las grandes tierras y
. los grandes tesoios que como hombre princi-
pal tenia, seperdieron completamente, y cay6
en gian pobreza. Empobrecidos, deshereda-
dos y ariuinados fueron injustamente los gen-
tiles hombres despu& de la mueite de Uter-
_ pandrag6n, que fue rey y padre del buen rey
Artus. Las tieiras fueron devastadas y los
pobres abatidos, y huy6 el que pudo huir.
Vuestro padie tenia esta morada en esta Yer-
ma Floresta; no pudo huir, pero apiesuiada-
. mente se hizo traeraquien unalitera, pues no
supo otro sitio en que refugiarse. Vos erais
pequefio, y teniais dos hermosos hermanos;
erais pequeflo, un nifio de pecho, teniais poco
m i& de dosafios. Cuando vuestros dos herma-
. nos fueron mayores, con licencia y consejo de
vuestro padre fueron a dos coites reales para
conseguir armas y caballos. El mayor fue al
rey de Escaval6n, y Io sirvi6 tanto que fue
armado caballero; y el otro, que era menor,
. fue al rey Ban de Gomeret. Ambos mucha-
chos fueron armados caballeros el mismo dfa,
y el mismo dia se pusieron en camino para
Perceval o el cuento del Grial 35
volver a su casa, porque querian darnos una
alegria a mf y a su padre, quien ya no los vio
m2s, pues fueron vencidos por las armas. Por
las armas ambos fueron muertos, de lo que yo
recibi gran dolor y gran pena. Del mayor
llegaron nuevas terribles: los cuervos y las
cornejas le reventaron los ojos; asi' tos gentes
lo encontraron muerto. Por el dolor del hijo -
muri6 el padre, y yo he sufrido vida muy
amarga desde que el muri6. Vos erais todo un
consuelo y todo el bien que yo tenfa, pues no
me quedaba ninguno de los mios. Dios s61o
me habia dejado a vos para que estuviera -
alegreycontenta.
El muchacho escucha muy poco lo que su
madre le va diciendo.
Dadmedecomer dice; no s6 de qu6
me habl&s. Muy gustoso me iria al rey que -
hace caballeros; y yo ire, pese a quien pese.
La madre lo retiene y lo cuida tanto como
le es posible, y le prepara y confecciona una
gruesa camisa de c&tamo y bragas a la guisa
de Gales, donde se hacen, segun creo, bragas.
y calzas de una pieza, y una cota con capucha,
&_J>5
Unidad Tematica 2: La Guerra 3 5
3 6 Chr&tien de Troyes
J*fl_
de piel de ciervo, cerrada abededor. Asi lo
equip61amadre. S61otresdias Ioretuvo,pues
para mas no fueron eficaces los halagos.
. Entonces sinti6 h. madre un extrafio dolor, lo
bes6 y abraz6 Uorando, y le dijo:
Ahora siento un dolor muy grande,
buen hijo cuando os veo partir. Id a h corte
del rey ydecidle que os d6 armas. No habri
. ningun inconveniente pues bien s6 que os las
dari Perp cuando Uegue el momento de Uevar
tos annas, ^qu6 ocurrira entonces? ^C6mo po-
dr&s daf cima a lo que jamas hicisteis ni
visteis hacer a otros? Reahnente, temo que
maI. En todo ser6is poco diestro, me parece,
porquenoesdeadmirarquenosesepaloque
no se ha aprendido; lo admirable es que no se
haya aprendido lo que se ve y oyea menudo.
Buen hijo, os quiero dar un consejo que deb6is
.compiendermuybien,y,siospUicerecordar-
lo, os podrA llegar gran bien. Hijo, si place a
Dios, y yo asf lo creo,dentro de poco ser6is
cabaUero. Si cerca o lejos encontraisadama
que tenga necesidad de amparo o a donceUa
. desconsotada, prestadles vuestra ayuda, si
Perceval o el cuento del Grial 37
eUas os tarequieren,pues todo el honorradica
en eUo. Quien no rinde honor a las damas, su
honor debe estar muerto. Servid a damas y
dohceUas, y ser6is honrado en todas pattes;
perosirequensaalguna,guardaosdeenojarla _
en nada que le desptazca. Mucho consigue de
donceUa quien to besa; y si os consiente que
h bes6is, yo os prohibo lo dem&, si por mi
quer&s dejarlo. Y si ella tiene anillo en el
dedo o Uniosnera en su cintur6n, y poramor_
o por ruegos os Io da, me parecera' bueno y
gentil que os Uev6is su aniUo. Os doy permiso
paratomarelanilloylaUmosneraBuenhijo,
os quiero decir algo mas: en camino ni en
posada no teng&s por mucho tiempo compa- _
ftero sin preguntarle su nombre; y sabed, en
resoluci6n, que por eI nombre se conoce al
hombre. Buen hijo, conversad con los prohom-
bres y estad en su compaffia; los prohombres
no aconsejan mal nunca a los que tienen a su _
lado. Osruego,sobretodo,quevaya1sarezaia
Nuestro Seftor en iglesia y en monasterio, para
que os d& honor en este siglo y os permita
comportarosdetalsuertequeUegu6isabuenfui.
^_J25
A30
15S.
l60_
3 8 Chretien de Troyes
Seflora dijo 61, ^qu6 es iglesia?
Hijo, aUf donde se hace el servicio de
Dios, Aqu61 que hizo cielo y tierra y puso en
ella hombres y mujeres.
iY qu6 es monasterio?
Hijo, lo mismo: una casa hermosa y
santfsima en la que hay cuerpos de santos y
tesoros, y alli se sacrifica el cuerpo de Jesu-
cristo, el santo profeta a quien los judfos
hicieron tantos denuestos. Fue traicionado y
-juzgado injustamente, y sufri6 angustias de
muerte por los hombies y por las mujeres,
pues las almas iban al intlemo cuando se
separaban de los cuerpos, y El las rescat6 de
aUi. Fue atado a un poste, azotado y luego
.sacrificado, y Uev6 corona de espinas. Para
oir misa y maitines y para adorar a este Seflor
os aconsejo ir al monasterio.
Ir6, pucs, de muy buen grado a las
iglesias y a los monasterios dijo el mu-
.chacho de ahora en adelante. Asi os lo
prometo.
Entonces ya no se entretiene m&s; se des-
pide y la madre Uora.
a. iQu6 es un cabaBero? iPara qa6
sirve?
b^ Justitlcar la aflicci<5n de la madre.
36 Literator IV Daniel Link
E3
An6nimo. "La ceremonia
de armar caballero en el
siglo XH"
Tom ado de El cantar de Aspremont.
Versi6n m odetniiada segun aparece en
Duby, Georges Europa en Ui Edad
media. Barcelona, Paid6s, 1986.
m
a. iCu&lessonlospasoso
pruebas que atraviesa el
h6roe medieval?
b. ^Qui$nes representan el
poder? iQu6 reIaci6n
entabla el caballeio con
quienes le otorgan ese
"privilegio"?
Teniendo en la mano Durandarte la espada
El rey la sac6 de la vaina, enjug6 la hoja
Luego la cift6 a su sobiino Rolddn
Y he aqui que el papa la ha bendecido.
El rey le dijo dulcemente riendo:
"Yo te la cifio con el deseo
"De que Dios te d6 valentia y audacia,
"Fuerza, vigor y gran bravura
"Y gran victoiia sobre los infieles."
Y Rold&n dijo con el coraz6n en fiesta:
"Dios me la conceda por su digno mandato,"
Cuando el rey le ha ceftido la hoja de acero,
El duque Naimes va a arrodillarse
Y calzar a RoldSn su espuela derecha.
Para la izquierda, es el buen Oger el danes.
"El cantar de Asprem ont"
ED
Juan Manuel. "La conducta deI heroe"
Tom ado de Manuel, Juan El conde Lucanor Buenos Aires, Losada, 1971.
Enxemplo XXXVII
De la respuesta que di6 el conde Ferrant
Gonqalvez a sus gentes despuis que hobo
vencido la batalla de Fazinas*
Una vegada vinia el conde de una hues-
te muy cansado et muy lazdrado et muy
pobre, et ante que hubiesse folgar nin
descansar, lleg61' mandado muy pres-
. surado de otro fecho que se movfa de
nuevo: et los mds de su gente consejdronle
que folgasse algun tiempb et despu6s que
faria lo que se le guisasse. Et el conde
pregunt6 a Patronio lo que faria en aquel
. fecho. Et Patronio dixole:
Seflor, por que vos escojades en esto
lo mejor, mucho querria que sopiessedes
la respuesta que di6 una vez el conde
Ferrant G0n5alvez a sus vassallos.
* ConsU en la Cr6nica de Ferndn Gonzdlez.
El Conde Lucanor 141
E el conde pregunt6 a Patronio c6mo
fuera aquello.
Sefior conde dixo Patronio, cuan-
do el conde Ferrant G0n5alvez venci6 al
Rey Alman501 en Fazinas, murieron y mu-
chos de los suyos: et 61 et todos los mis que
fincaron vivos f'ueion muy mal feridos: et
ante que hubiessen guarescer sopo quel'
entraba el rey de Navarra por la tierra, et
mand6 a los suyos que endere5assen a
lidiar con los navarros.
Et todos los suyos dixi6ronle que tenian
muy cansados los caballos et aun los cuer-
pos, et aunque por esto no lo dexasse, que
lo debia dexar porque 6I et todos los suyos
estaban muy mal feridos, et que esperasse
fasta que fuessen guaridos 61 et ellos.
E cuando el conde v10 que todos querian
partir de aquel camino, sinti6ndose m& de
la honra que del cuerpo, dixoles:
Amigos, por las feridas non lo dexe-
mos, ca estas feridas nuevas que agora nos
dar4n nos far3n que olvidemos las que nos
dieron en la otra batalla.
B*-20
Unidad Tematica 2: La Guerra
37
S0.
142 Juan Manuel
E desque los suyos vieron que se non
doIia del su cuerpo por defender su tierra et
su honra, fueron con 61. Et venci6 la lid et
fu6 m jy bienandante.
Et vos,seflorcondeLucanor, si queredes
fazer lo que debierdes cuanto vieredes que
cumple para defendimiento de lo vuestro,
et de los vuestros, et de vuestra honra,
nunca vos sintades por lazeria nin por tra-
bajo nin por peIigro,et fazet en guisa que el
peligro et Ia lazeria nueva vos faga olvidar
lo passado.
Et el conde tovo este por buen consejo,
et fizolo assf et fall6se dello muy bien.
Et entendiendo don Johin que este era
muy buen exemplo, fizolo poner en este
libro et fizo estos viessos que dizen assi:
Aquesto tenet cierto, que es verdal probada
que honta el grand vicio non han una m orada
Cranach
El m artirio de
San Sim 6n
a. i,Cu51 seria, en la perspectiva de
Juan Manuel, lo especffico de la
conducta del h6roe?
b. iEn que consiste la "honra"?
iQu6 lugar ocupa ese concepto en
el sistema 6tico de h. guerra?
c. iQu6 relaci6n hay entre el cuento y
el corolario (en bastardilta)? iQa6
es un "ejempkT?
KTT]| Bertold Brecht. "P reguntas de un obrero que lee"
Tom ado de Brecht, Bertold Historias de alm anaque (1949) Madrid, Alianza. 1976
1
5
10
IS
/,Quien constiuy6 Tebas. la de las Siete Pueitas?
En los libros figuian s61o nombies de reyes.
i,Acaso airasbaron ellos los bloques de piedra?
Y Babilonia, mil veces destruida,
<,qui6n la volvi6 a levantar obas tantas? Quienes
[ edificaion
la dorada Lima, ien qu6 casas vivian?
^Ad6nde fueron la noche
en que se termin<3 la Gran Muialla, sus albaniles?
Llena esti de arcos biunfales
. Roma la grande. Sus 06sa1es
^sobre qui6nes triunfaron? Bizancio,
tantas veces cantada, para sus habitantes
i,s61o tenia palacios? Hasta en la legendaria
Atllntida, la noche en que el mar se la trag6, los
[que se ahogaban
pedian, biamando, ayuda a sus esclavos.
El joven Alejandro conquist6 la India.
iEl solo?
C6sai venci6 a los galos.
iNo llevaba siquiera a un cocinero?
i,No llor6 mis que 6Y!
Federico de Prusia gan6 la guerra de los Treinta
[Afios.
i,Quien la gan6 tambi6n?
Un niunfo en cada pagina.
Un gian hombre cada diez afios.
<,Quien pagaba los gastos?
A tantas historias,
tantas preguntas.
:-x
20
a. lQu& desplazamient6spK^heBr^Ghtrespectbd$la noci6n d$ heroe?
38 Literator IV Daniel Link
Antonio Machado.
'TL1 escritor ante la guerra"
Tomado de H Congreso Internacional
de Escritores Antifascistas (1937) -
Vol. III: Ponencias, Documentos y
Testimonios. Barcelona, LAIA, 1979
a. i,Qu6guerralesirvede
contexto a Machado?
b. iC6mo se relacionan patria,
inteIectual y pueblo en eI
texto de Machado?
Comparar cdn el poema del
mismo autor ( Q) .
lS.
2S.
"Escribir para el pueblo es, por de pronto, escribir
para el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de
nuestra habla, tres cosas de inagotabIe contenido
que no acabamos nunca de conocer. Y es mucho
mds, porque escribir para el pueblo nos obliga a
rebasar las fronteias de nuestra patria, es escribir
tambi6n para los hombres de otras razas, de otras
tieiras y de otras lenguas. Esciibir para el pueblo es
llamarse Cervantes, en Espafia, Shakespeare, en
Inglaterra, Tolstoi, en Rusia. Es el milagr6 de los
genios de la palabra. Tal vez alguno de eltos lo
realiz6 sin saberlo, sin haberlo deseado siquiera. Dia
llegar& en que sea la m ks consciente y suprema
aspiraci6n del poeta. En cuanto a mi, mero aprendiz
de gay-saber, no creo haber pasado de foUdorista,
aprendiz, a mi modo, de saber popular."
Mi respuesta era la de un espafiol consciente de su
hispanidad, que sabe, que necesita saber c6mo en Es-
pafia casi todo lo grande es obra del pueblo o para
el pueblo, c6mo en Espafia lo esencialmente aristo-
cratico, en cierto modo, es lo popular. En los prime-
ros meses de la guerra que hoy ensangrienta a
Espafia, cuando la contienda no habia aun perdido su
aspecto de mera guerra civil, yo escribi estas pala-
bias que pretenden justificar mi fe democratica, mi
creencia en la supeiioiidad del pueblo sobre las
clases privilegiadas.
Trist&n Tzara.
"La palabra como arma"
Tomado de IJ Congreto Internacional
de Esciitores Antifascistas (1937) -
Vol. III: Ponencias, Documentos y
Testimonios. Barcelona, LAIA, 1979
lC6m o $erelaciohan patiia,
inteIectual y pueblo en el
texto de Tzara? Comparar
c6ri eltext6 de Antonio
MacHad6 (Jc^%
GomipSrar elpapel que
Tzaia 6tpiga a lapatabra en
este" text6 cbri la visi6n de
DylanThorr|as(^|).
La palabra puede ser un arma mas tenible que los
cafiones mas potentes. Yo s6 hasta qu6 punto puede
agudizaxse el conflicto en un ser sensible, entre la
conciencia de la finalidad a peiseguir y el pasaje
necesario para llegar a esa finalidad. No se tiata de
aminorar al hombre, de castrailo, sino, por el contra-
rio, de enriqueceilo, de conducirlo hacia la plenitud.
No se trata de renunciamiento, sino tan s61o de hacer
sensible el beneficio en dignidad de la persona
humana. He visto aqui, en los frentes a campesinos
que de buen giado han ienunciado a cuanto tenian,
pero que, no obstante, al adquirir ese m inim um de
conciencia de que son tambi6n hombres pues que
precisamente esto es lo que se les neg6 duiante siglos de
opresi6n, se han sentido lo bastante maduios para dar
sus vidas en lo sucesivo dignificadas.
No nos engafiemos: ademas de la adquisici6n de
una conciencia revolucionaria en el escritor, hay que
despertar en las masas la conciencia de la calidad de
hombre y el deseo de alcanzai la dignidad, de hacer
sensible a los hombres el sentido mismo de esta
dignidad.
Unidad Tematica 2: La Guerra 39
E2
Cesar Vallejo.
"Guerra y lucha de clases"
Tom ado de JI Congreso lnternacional
de Escritores Antifascistas (I937) -
Vol. III: Ponencias, Documentos y
Teslimonios. Barcelona, LAIA, 1979
20.
iDequ6guerrahabla
Vallejo? i Cua4es son, en su
perspectiva, sus
caracteristicas? ^Qu6
ielaci6n se entabla entre
guerra civil, lucha de clases
y reyoluci6n?
2S.
n.
Traigo el saludo de mis compafieios al pueblo
espafiol que lucha, con un interes sobrehumano, con
una vocaci6n sin precedentes en la Historia y que
esta" asombrando al universo.
Vosotios sab6is que el Peru, al igual que otios
pueblos de America, vive bajo el dominio de una
dictadura implacable; esta dictadura se ha exacerba-
do. No se consiente que se pronuncie una palabia
respecto de la Republica espafiola en las calles de
Lima ni en ninguna ciudad de la Republica. Los
escritores han organizado una campafia de progiama
enorme en las m is apartadas reacciones del pais, y
esta campafia ha merecido la condena del Gobierno.
Con este saludo de los esciitoies de nuestro pafs
os traigo el saludo de las masas trabajadoras del
Peru. Estas masas, contraiiamente a lo que pod3is
imaginaros, trat4ndose de un pais que arrastra una
vieja cadena de ignorancia y de oscuiidad, ha podido
desde el ptimer momento apercibirse de que la causa
de la Republica espafiola es la causa del Peru, es la
causa del mundo entero. iPor qu6, me pieguntar6is,
esta capacidad de rapidez con que las masas del Peru
y del mundo enteio se han dado cuenta de sus
deberes hacia la Republica espafiola? La explica-
ci6n es claia: los pueblos que han sufrido una repre-
si6n, una dictadura, el dominio de las clases domi-
nantes, poderosas, durante siglos y siglos, llegan por
una aspiiaci6n extraordinaria a tenei esta rapidez;
poique un largo dolor, una larga opresi6n social,
castigan y aciisolan el instinto de libertad del hom-
bre en favor de la libertad del mundo hasta cristali-
zaise en actos, en acci6n de la libertad.
Las masas trabajadoras de Ameiica luchan, pues,
al lado de las masas trabajadoras de Espafia.
E3
Miguel Hemdndez. "18 de,julio 1936 -18 dejulio 193S"
Tom ado de Herndndez, Miguel. El hombre acecha (1939) en Antologfa. Buenos Aire$, Losada, 1960.
Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes.
Son dos afios de sangre: son dos inundaciones.
Sangre de acci6n solar, devoradora vienes,
hasta dejar sin nadie y ahogados los balcones.
Sangre que es el mejor de los mejores bienes.
Sangre que atesoraba para el amor sus dones.
Vedla enturbiando mares, sobrecogiendo trenes,
desalentando toros donde alent6 leones.
El tiempo es sangre. EI tiempo circula por mis venas.
Y ante el ielpj y el alba me siento mis que herido,
y oigo un chocar de sangres de todos los tamafios.
Sangre donde se puede bafiar la muerte apenas:
fulgor emocionante que no ha palidecido,
porque lo recogieron mis ojos de mil afios.
ra
a. iQui significan las
fechas a las que hace
referencia Herndndez?
b. iQu6 operaciones se
iealizan en el texto para
estetizar la sangre?
Confrontar con el texto
de Bergamm (Q^).
c. i,Cudl es la forma que
elige Hernandez en este
poema? iCu&es son sus
antecedentes?
40 Ltterator IV Daniel Link
E3
fJ Rafael AIberti. "1- de Mayo en la Espaiia leal de 193 8"
Tomado de AIberti, Rafael Canto de siempre. Madrid, Espasa-Calpe, 1980.
1
5
10
IS
20
2S
F de mayo en la Espaiia leal de 1938
(Coral de primavera)
Primero de Mayo.
Himnos, sangre, flores.
Primavera guerrera de los trabajadores.
Di, i,tii qu6 harfs el Primero de Mayo?
Mi pais esUi en guerra, campesina.
Yo, como buen soldado de los mares,
hare" que el pabell6n de la marina flote sobie los
vientos ejemplares.
Di, ^tu qu6 haris el Primero de Mayo?
Mi pais esta" en guerra. Un aguacero
batir quiere de balas sus labores.
Yo, como campesina, marinero,
preparar6 mis brazos segadores.
Di, <,tu qu6 hards el Piimero de Mayo?
Mi pais est$ en guerra. Por su cielo,
alas de extraflos pajaros ladrones.
Yo condecorai6 de gloiia el vuelo
de los republicanos aviones.
Di, ^tu qu6 hards el Primeio de Mayo?
Mi pais esta' en guena. Teicamente
har6 hablar al fusil ese lenguaje
que empuje a Espafia valerosamente
a conquistai de nuevo su paisaje.
Primero de Mayo.
Himnos, sangre, flores.
Primavera del triunfo de los trabajadores.
a. Comparar la peispectiva de Albeiti con la de Miguel HernSndez ( gg) .
b. <,En qu6 sentido se entabla una equivalencia entre "arma" y "Ienguaje"?
Unidad Tem^tica 2: La Guerra 41
Juan Goytisolo. "Senas de Identidad"
Tom ado de Goytisolo, Juan. Senas de identidad (1966). Barcelona. Seix Barral, I980
132 Juan Goytisolo
Al caer la tarde ocho parejas de guardias
habian inumpido en los ranchos de La Um-
bria con el fusiI al hombro. En la pineda
imperaba un denso silencio acentuado aun
. por el contrapunteo de tes botas sobre los
pediuscos del atajo. Prevenidos por las fami-
lias la mayor parte de los hombres habian
buscado refugio en el monte. La columna de
los civiles ayanzaba con precauci6n, como si
. temiera una emboscada. Los tricomios des-
puntaban, brillantes, en medio de la espesura.
Cuando asomaron al claro los guardias se
desplegaron esteat6gicamente en guerrilla y,
receloso, el cabo examin6 los muflones ama-
. iillentos de los pinos, el llano limpio y arado,
eI fumeteo de los hornos de carb6n, los conos
y haces de lefta listos para el transporte. Seis
lefiadores permanecian en sus puestos indife-
rentes y como ajenos a su presencia brusca.
i,Qui6n manda ahi?
Hubo una pausa. Los hombres proseguian
la tarea sin inmutarse. El cabo adelant6 unos
pasos y se plant6 frente al mas robusto.
He preguntado qui6n mandaahi.
Senas de identidad 133
Ya lo he ofdo.
iQu6 esperas a contestar?
Ac& no manda nadie.
-i,Nadie?
No, sefior.
Igual da. Tu me respondes por los.
demas.
Lo mismo es uno que otro repuso el
hombre. Todossomos parejos.
^Qui6n os ha dado permiso para hacer
carb6n?
Los bosques son de la pedania.
Eso lo vamos a ver el cabopaseaba la
mirada por los hornos, las fajinas de lefla, la
tierra reci6n sembrada: ^Hab&s habIado
con el dueflo?
Hemos avisado a los de la Gestoia.
La Gestora no corta ni pincha. Te pre-
gunto si tienes autorizaci6n de don Edmundo.
No, seflor.
Bien, pues ya os estais Iargando ahoia.
mismo aprisa y corriendo.
Ya le he dicho que el monte es de la
pedania. Si no trae orden escrita del alcalde...
.3S
6S
70
134 Juan Goytisolo
Tu canda el pico y obedece.
. Ens6fieme antes la oiden.
i,La orden? El movimiento del brazo
fue rapido. El hombre encaj6 el golpe sin
pestafiear. T6mala la orden.
Ni mis compafieros ni yo nos movemos.
. Si no salis de buen grado, saldreis a la
fuerza.
Una hora despu6s, en la pedania, los testi-
gos habian ieferido la escena. La Uuvia de
injurias,puntapi6s,culatazos.Elensafiamien-
.to con los hombres caidos. La extinci6n vio-
lenta de los hoinos. El pisoteo rabioso de los
sembrados.
Los seis detenidos habian atravesado las
calles de la aldea, con las manos ligadas,hasta
.el edificio de la casa<uartel. Los civiles se
quitaron sus capas y tricomios y se sentaron
a comer a la luz de los candiles. Los vecinos
merodeaban por los akededores al amparo de
la oscuridad. Las mujeres iban a preguntar
.por sus maridos, discutfan a gritos con los
guardias. La excitaci6n habia aumentado al
propaIarse el rumor de que maltrataban a los
Senas de identidad 135
presos. Varios grupos se presentaron en la
puerta del cuarteIillo y altercaron acalora-
damente con los centinelas. Los guardias de -
dentro salieron con sus mosquetones y el
gentio retrocedi6. Por orden del brigada los
civiles se ietiraron al interior de Ia casa-
cuartel. Segun testimonio posterior de los
guardias un cabecilla incitaba a la multitud al
linchamiento.
Los vecinos de La Graya enviaron emi-
satios al alcalde de Yeste, al presidente y
miembros de la Gestoia, a los habitantes de
las pedanias cercanas. Todos habian pasado -
la noche al sereno iluminados por el albedo
de la luna, al acecho de los movimientos y
voces de los civiles atrincherados en la casa-
cuartel. Por caminos y trochas senanos,
orientandose por las estrellas, pineros, cam- -
pesinos, caiboneros, lefiadores convergian
puntualmente en su auxilio. La regi6n entera
velaba de pie.
El canto desabrido del gallo se habia anti-
cipado unos minutos a la aurora.. Casi en.
seguida empez6 a pintar el dia.
.75
-iig_*5
42 Literator IV Daniel Link
13 6 Juan Goytisolo
i<w_
Violeta, amariUo, rojo, como Ios colores
de la Repubtica,amanecia el viernes veinti-
nueve de mayo.
La representaci6n del drama estaba a pun-
to de comenzar. Grabados en la memoria
tenias el decorado aspero de la sierra de
Yeste, los veintid6s civiles destacados en la
pedania de La Graya, los carboneros presos
. acusados de la tala de arboles, Ia muchedum-
bre silenciosa de paisanos reunidos alU para
manifestar su solidaiidadcon los detenidos y,
como un trujam3n que mueve los hilos de la
trama, tu, Alvaio Mendiola, residente habi-
. tual en el extranjero, casado, treinta y dos
aflos, sin profesi6n conocida pues no es
oficio ni piofesi6n sino toimento y castigo
vivir, ver, anotai, retratar cuanto sucede en tu
patiia, evocabas, fascinado aquel pasado
. remoto e inevocable que se desenvolvia de
nuevo ante ti, pensando una y mil veces: si
fuera posible volver atris, si tos cosas hubie-
tan ocunido de modo distinto, si miIagrosa-
mente pudiera modificarse el desentece...
Seiias de identidad 137
Soflabas despierto en una Espafia real, en.
unos compatriotas elevados a la dignidad de
personas,en unaexistenciahumana impuesta
frente a los voraces enemigos de fo vida...
Orador te sentfas y, borracho, les arengabas
de lo alto de un tablado harapiento cori h.
elocuencia miserable del charlatan y el tri*
buno: Desde siempre esper&s vuestra opor-
tunidad. Saltad sobre la ocasi6n. No la des-
aprovechers. La muerte no importa. Unos
instantes unos breves instantes de liber-.
tad valen lo sabemos ahora toda una
eteinidad de siglos.
Cuando la columna sale del cuarteliUo son
Ias ocho de la mafiana. Los lefiadores cami-
nan maniatados entre si y, envueltos en sus.
capas y tocados con sus tricomios, los guar-
dias Uevan calados los mosquetones. Los
vecinos se demoran un momento a la expec-
tativa y mientras la cuerda de presos sigue la
carretera forestal al margen del rio en direc-.
ci6n a la carcel de Yeste, la escoltanapniden-
te distancia. Los hombres van armados con
J2 0
sM^
_B 0
138 Juan Goytisolo
hachas, bastones, bicheros. El terreno es soli-
tario y escaipado y corre el iumor de que paia
dar un escarmiento, los civiles se proponen
aplicar a los detenidos la ley de fugas.
Las dos comitivas avanzan separadamen-
te, a una cincuentena de merros una de orra. El
silencio es absoluto. El sol corona ya la ciesta
de la sierra y las perdices vuelan amedrenta-
das. En los recodos del camino aparecen
grupos de campesinos. Sin decir palabra ob-
servan la cuerda de presos y se incorporan a la
columna de los paisanos. Son diez, veinte,
cuarenta, cien. De las pedanias contiguas
asoman por atajos y sendas con los utiles de
trabajo en el cinto. Las mujeres acuden tam-
bi6n, reconcenrradas y hostiles. Un zagal
apunta con una honda al guardia que va en
cabeza: to piedra le roza, marrando el blanco,
y el muchacho se ecIipsa inmediatamente en
la espesura.
En un claro del bosque cuatro miembros
de la Gestora se adelantan a pariamentar con
los guardias. Son las nueve de la rnanana y la
cuerda de presos esti todavia a cuatro
Senas de identidad 139
kil6metros de Yeste. Los vecinos se aproxi-
manaofrladiscusi6ny,alversecercados,los
civiles levantan el seguro de sus fusiles. Los
insultos Uueven sobre elIos. Los deto Gestora.
se interponen, exhortan a los paisanos a man-
tener la calma. Bajo su rricomio azabache el
sargenlo transpira abundantemente.
Si avanzan un paso mas, disparo
dice.
Obedecedle ordenan los de la
Gestora.
Los vecinos retroceden pero no se
dispersan. Nuevos grupos se descuelgan a
trancos por la todera, se detienen a la orilla.
de la carretera y engruesan el torrente de
los paisanos. Los de la Gestora solicitan la
libertad provisional de los detenidos. El sar-
genlo no cede. Con un panuelo de cuadros
se enjuga el sudor que le resbala por la cara..
Los vecinos amagan con sus armas rusticas.
Falta aun una buena hora de recorrido y,
asimpIe ojo, los asediadores son mas de
cuatrocientos.
La comitiva imanta poco a poco los .
_I79
at j 75
g_J**
Unidad Tematica 2: La Guerra 43
2<KL_
20S-
210L-
140 Juan Goytisolo
cohneneros deBoche,loslefiadoresdeJartos,
los carboneros de Rata. La cuerda de presos
abandona el camino maderero del Segura,
serpentea con lentitud montafia arriba por un
. agreste sendero de carro. A cada paso surgen
m& hombres, como brotados directamente
del suelo. El sol empieza a pegar duro, guar-
dianes y presosjadean. Los de h Gestora han
enviadounenlacealpuebloyanuncianquesu
. presidente y el alcalde van a entrevistarse con
el teniente de los civiles. Los paisanos se
tnuestran escepticos y, animados por ta con-
tinua afluencia de refuerzos, se animan otra
vez a los guardias.
Sonlasdiezdetemafianacuandoapifladas
al pie del castUlo, como rebafio asustado en
tomo al pastor, se divisan las primeras casas
de Yeste. El monte clarea a intervalos y, bajo
h carretera, la pineda descabeza en un otivar
. sembrado de cebada. En la revuelta, armados
iguahnente con sus utiles, trescientos vecinos
acechan ta Uegada de la comitiva. El sargento
observa en silencio la legi6n cada vez mas
densadelosquesiguenykimasacompactade
Senas de identidad 141
los que aguardan. Mecanicamente desabro-.
cha el baibuquejo del tricornio y se enjuga el
sudor con h mano. Las voces, los gritos
hieren de todas partes. Los paisanos de Yeste
le cortan el camino con sus cuerpos.
;Despejen!
Ninguno obedece. Un millar de hombres
rodea ta columna de los civiles. El sol encien-
de el Fostro airado de los campesinos, arranca
desteUos del cerrojo, aka y boca de los fusi-
les, relucejuguet6n y travieso en el charol de.
los veintitantos tricornios.
jDespejen!
hopinadamente la multitud se aprieta, re-
tTocede, abre paso a una pareja de guardias
que vienen destacados desde el pueblo. El.
sargento conferencia con eUos y los miem-
brosdetaGestoraseacercanadiscutir. Segun
les dicen, su presidente se ha comprometido
a conducir en persona a los acusados ante el
juez de paz a cambio de su liberaci6n inme-.
diata y el teniente ha dado orden de soltarlos.
Un gran clamor acoge la noticia del triunfo.
El sargento obedece y, al tiempo que los
_2J5
_M0
142 Juan Goytisolo
civiles desatan a los presos, los parientes y
.amigos de 6stos se precipitan a abrazailos,
paisanos y guardias se mezclan y hay un
intercambio de injurias que pronto degenera
en rifia. Los miembros de la Gestora tratan
envano de intervenir. Los civiles se ven
. desbordados por el gentfo y, de improviso, se
despojan de sus capas y se echan el fusil a
lacara.
Al sonar la descarga son las diez y media
de la maflana. Una ciguefia se mece volup-
.tuosamente en el aire y, atermada por h
violencia del tiroteo, sesga el cielo veloz y se
refugia en la espadafla de la iglesia de
Yeste.
La muette
a. iCu& es la posici6n del nairador
respecto de los hechos que narra?
b. iQu6 recursos formales utiliza
Goytisolo en este fragmento?
c. iQui6n aparece como "enemigo" en
este fragmento? Comparar con los
textos de la guerra civil espaflola
(EflaB3)-
44 Literator IV
Daniel Link
Ram6n Sender. "Los enemigos'
Tom ado de Sen4er, Ram 6n Requiempor un campesino espanol (1950). Buenos Aires, Proyecci6n. 1974
io
20
AI dia siguiente de haberse burlado laJer6nima del zapatero, este
apareci6 mueito en el camino del carasol con la cabeza volada.
La pobre mujei fue a poneile encima una sdbana, y despu6s se
encerr6 en su casa, y estuvo tres dias sin saIir. Luego volvi6 a
_ asomarse a la calle poco a poco, y hasta se acerc6 al carasol, donde
la recibieron con reproches e insultos. La Jei6nima lloraba (nadie la
habfa visto llorar nunca), y decia que merecfa que la mataran a
pediadas, como a una culebra.
Pocos dias m3s tarde, en el carasol, la Jer6nima volvia a sus
_bufonadas mezclindolas conjuramentos y amenazas.
Nadie sabia cua>ido mataban a la gente.
Es decir, lo sabian, pero nadie los veia. Lo hacian por la noche, y
durante el dia el pueblo parecia en cauna.
Entre la aldea y el carasol habian aparecido abandonados cuatro
cadaveres mds, los cuatio de concejales,
Muchos de los habitantes estaban fuera de la aldea, segando. Sus
mujeies segufan yendo al carasol, y repetfan los nombies de los que
iban cayendo. A veces rezaban, peio despu6s se ponian a insultai con
voz recelosa a las mujeres de los ricos, especialmente a la Valeiiana
_ y a la Gumeisinda. La Jer6nima decia que la peor de todas era la
mujer de Cdstulo, y que poi ella habian matado al zapateio.
No es verdad dijo alguien. Es porque el zapateio dicen
que era agente de Rusia.
Nadie sabia qu6 era la Rusia, y todas pensaban en la yegua roja
_de la tahona, a la que llamaban asi. Pero aqueUo no tenia sentido.
Tampoco lo tenia nada de lo que pasaba en el pueblo. Sin arxeverse
a levantar la voz comenzaban con sus dijendas:
La Castula es una venuga peluda.
Una estaferma.
La Jer6nima no se quedaba arris:
- Un escorpi6n cebollero.
Una tiendre sebosa.
a. Analizar eI punto de vista adoptado por el narrador. Compaiar con gg .
b. ^En qu6 sentido podria decirse que la "elipsis" constituye la figura central del fragmento?
iQu6 relaci6n puede haber entre esa figura y el contexto de escritura del texto?
Unidad Tem6tica 2: La Guerra
45
m
Dylan Thomas.
"La mano que firm6 el
papel derrib6 una ciudad"
Tom ado de Thom as, Dyhn Poes(a
inglesa del sigto XX. Buenos Aires,
CEAL. 1970 - Traducci6n de E L Revol
Comparar los rasgos
formales del poema con el
texto de Miguel Hern3ndez
(Sj).
i,C6mo plantea Dylan
Thomas la cuesti6n de la
responsabilidad por la
devastaci6n (escrituia,
poder y guerra)?
Compaiar con el texto del
Apocalipsis ( ^ J ) .
lS.
La mano que fum6 el papel derrib6 una ciudad;
Cinco dedos sobeianos tasaron el aliento,
Duplicaron el globo de la muerte y partieron en
dos un pafs;
Estos cinco dedos le dieron un rey a la muerte.
La poderosa mano gui'a a un hombro inclinado,
Los nudillos est&i entumecidos con la tiza;
Una pluma de ganso ha puesto fui al crimen
Que puso fin a la conversaci6n.
La mano que firm6 el tratado engendr6 una plaga,
Y creci6 la hambruna y llegaron tes langostas;
Grande es la mano que posee dominio sobre
El hombre mediante un nombie garabateado.
Los cinco reyes cuentan los muertos peio no mitigan
La heiida encostrada ni acaiician Ia frente;
Una mano gobieina la piedad como una mano
gobiema al cielo;
Las manos no tienen 13giimas para verter.
CT^ Miguel de Cervantes. "El enemigo imaginario"
Tom ado de Cervantes, Mtguel de Don Quijole de la Mancha. Madrid, Planeta, 1977 - Edici6n de Mart(n de Riquer
5 __.
CAPITULO VIII
DEL BUEN SUCESO QUE EL VALEROSO DON
QUIJOTE rUVC EN LA ESPANTABLE Y JAMAS
IMAGINADA AVENTURA DE LOS MOLINOS DE
VIENTO, CON OTROS SUCESOS DIGNOS DE FELICE
RECORDACION*
En esto, descubrieron txeinta o cuarenta
molinos de viento que hay en aquel cam-
po, y asi como don Quijote los vio, dijo a
su escudeio:
La aventura va guiando nuestias co-
sas mejor de lo que aceit&ramos a deseax;
porque ves allf, amigo Sancho Panza, don-
* En este capitulo se narra la aventura de los
molinos de viento y el principio de la del vizcaino.
que queda inteirumpida Aqu611a es sin duda eI epi-
sodio mas conocido del Quijote y constituye una
acertada parodia de uno de los molivos mas fiecuen-
tes y fantasticos de los libros de caballerias: la lucha
del caballero con temibles gigantes, muchas veces
llamados "jayanes" (del franc6s antiguoja>aHt, mo-
demo geant) El gigante es un elemento casi impres-
cindible del libro de cabaUeiias desde sus inicios
Don Quijote 89
de se descubren treinta o pocos m&s, des-
aforados gigantes, con quien pienso hacer
batalla y quitailes a todos las vidas, con -
cuyos desppjos comenzaremos a enrique-
cer; que 6sta es buena gueira y es gran
servicio de Dios quitar tan mala simiente
de sobre la faz de la tierra.
iQu6 gigantes? dijo Sancho Panza. -
Aquellos que alli ves iespondi6 su
amo de los brazos laigos, que los suelen
tener algunos de casi dos leguas.
Mire vuestia merced respondi6
Sancho que aquellos que alli' se paiecen -
no son gigantes, sino molinos de viento, y
lo que en ellos paiecen brazos son las
medievales (como Moiholt, vencido poi Tristin); y
en las degeneraciones de este tipo de literatuia en el
siglo XVI esla monstruosa especie prolifera enor-
memente Incluso los mismos nombres de los gigan-
tes que apaiecen en los libros de caballerias quieren
ser treniebundos peto caen en lo iidiculo, y a vec ^
son sencillamente giotescos (como Brucifemo, Bru-
till6n, Giindalafo, Galpatrafo, Luciferno de la Boca
Negra, Pasaronle el Malo, Mordacho de las Dese-
mejadas Orejas, Nab6n el Negro, et c)
.l0
, _ / 5
46 Literator IV Daniel Link
90 Miguel de Cervantes
aspas, que, volteadas del viento, hacen
andar la piedra del molino.
Bien parece respondi6 don Qui-
jote que no estis cursado en esto de las
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes
miedo, quftate de ahi, y ponte en oraci6n en
el espacio que yo voy a entrar con ellos en
. fiera y desigual batalIa.
Y diciendo esto, dio de espuelas a su
caballo Rocinante, sin atender a las voces
que su escudero Sancho le daba, advirti6n-
dole que, sin duda alguna, eran molinos de
- viento, y no gigantes, aquellos que iba a
_acometer. Pero 6l iba tan puesto en que
eran gigantes, que ni oia las voces de su
escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque
estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba
. diciendo en voces altas:
Non fuyades, cobardes y viles criatu-
ras, que un solo caballero es el que os
acomete'.
' Don Quijote recurre al lenguaje arcaizante de los
libros de cabaUenas:/Myades, huyais.
Don Quijote
91
Levant6se en esto un poco de viento, y
las grandes aspas comenzaron a moverse,
lo cual visto por don Quijote, dijo:
Pues aunque movdis mis brazos
que los del gigante Biiareo*, me lo hab6is
de pagar.
Y en diciendo esto, y encomend3ndose
de todo coiaz6n a su sefiora Dulcinfa,
pidi6ndole que en tal tiance le socoiriese,
bien cubieito de su rodeIa, con la lanza en
el ristre, arremeti6 a todo el galope de
Rocinante y embisti6 con el primero moli-
no que estaba delante; y d4ndole una lanza-
da en el aspa, la volvi6 el viento con tanta
furia, que hizo la lanza pedazos, llev2ndo-
se tras si al caballo y al caballero, que fue
iodando muy maltrecho por el campo. Acu-
di6 Sancho Panza a socorreile, a todo el
coiier de su asno, y cuando lIeg6 haI16 que
no se podia menear: tal fue el golpe que dlo
con e1 Rocinante.
* Briareo, gigantc de la mitologi'a griega y Iatina,
que tem'a cien brazos y cincuenta cabezas.
.so
.ss
SS.
92 Miguel de Cervantes
jVaiameDios!dijoSancho.iNo
le dije yo a vuestia merced que mirase bien
lo que hacia, que no eran sino molinos de
viento, y no Io podia ignorar sino quien
Uevase otros taIes en la cabeza?
Calla,amigoSanchorespondi6don
Quijote; que las cosas de la guena, mds
que otras, est&i sujetas a continua mudan-
za; cuanto m&s, que yo pienso, y es asi
verdad, que aquel sabio Frest6n que me
. rob6 el aposento y los libros ha vueltoestos
gigantes en molinos por quitarme la gloria
de su vencimiento: taI es la enemistad que
me tiene; mas al cabo al cabo, han de podei
poco sus malas aites contra la bondad de mi
.espada.
Dios lo haga como puede respon-
di6 Sancho Panza.
Y, ayud3ndole a levantar, torn6 a subir
sobre Rocinante, que medio despaldado'
. estaba. Y, hablando en* la pasada aventura,
siguieron el camino del Pueito Uipice,
' despaldado. con la espalda daflada
* hablando en, hablando de.
Don Quijote 93
porque allf decia don Quijote que no era
posible dejar de hallarse muchas y diversas
aventuras, por ser lugar muy pasajero';
sino que iba muy pesaroso por haberle-
faltado la lanza; y, dici6ndoselo a su escu-
dero, le dijo:
Yo me acuerdo habei leido que un
caballero espanol llamado Diego Peiez de
Vargas, habi^ndosele en una batalla rota la.
espada, desgaj6 de una encina un pesado
ramo o tronco, y con iX hizo tales cosas
aquel dia y machac6' tantos moros, que le
qued6 por sobrenombre Machuca, y asi 61
como sus decendientes se Uamaron desde.
aquel dia en adelante Vargas y Machuca'.
Hete dicho esto, porque de la primera enci-
' pasajero, poi el que pasa mucha gente, o sea,
"transitado"
' Propiamente habria que decir m achue6, a fin de
explicar el sobrenonibre Machuca
' La hazafla se situa en el cerco de Jerez, iei-
nando Feraando III el Santo, y sobre eUa existen va-
rias relaciones (como la del Valerio de /as lustorias
de Diego Rodnguez de Ahnela) y romances que la
popularizaron
. * t f
- * ^ w
Unidad Tematica 2: La Guerra 47
ios-.
94 Miguel de Cervantes
na o roble que se me depare pienso desga-
jar 6tro tronco tal y tan bueno como aquel
. que me imagino, y pienso hacer con 6l
tales hazaflas, que tu te tengas por bien
afortunado de haber merecido venir a
vellas y a ser testigo de cosas que apenas
podr&i ser creidas.
A la mano de Dios dijo Sancho;
yo lo creo todo asi como vuestra merced
lo dice; pero ender6cese un poco, que
parece que va de medio lado, y debe de ser
del molimiento de la caida.
Asi es la verdad respondi6 don
Quijote; y si no me quejo del dolor es
porque no es dado a los caballeros andantes
quejarse de herida alguna, aunque se le
saIgan las txipas por ella.
G.Dor6(1833-1883),
Don Quijote y los
m olinos de viento
a. iQue" desplazamientos realiza
Cervantes respecto de las nociones
de h6roe y enemigo?
b. iEn qu6 sentido Don Quijote
representa un antiheroe? ^En qu6
sentido el Quijote es h piimera
noveIa moderna?
c. AnaUzartooposici6nraz6n/
imaginaci6n tal como aparece en eI
fragmento.
ED
'TLa cruzada llamada de los ninos, 1212'
Tom ado de Duby, Georges Europa en Ui EdadMedia. Barcelona, Paid6s, 1986
is .
"En dicha 6poca tuvo lugar una expedici6n iidicula: niflos y hombres
estupidos tomaron la cruz sin ninguna reflexi6n, por curiosidad m&s que por
afSn de salvaci6n. Paiticiparon niflos de ambos sexos, chicos y chicas, y no
solamente pequeftos sino tambiin adultos, lo mismo mujeies casadas que
solteras, marchando todos con la bolsa vacia y esto no s61o en toda
Alemania, sino tambi6n en la regi6n de las Galias y la de Borgofia. Ni sus
amigos ni sus parientes podian impediiles de ninguna manera intentarlo
todo paia tomar el camino: la cosa iba tan lejos que poi todas partes, en los
pueblos y en los campos, dejaban los instrumentos que tenian en la mano
para uniise a los que pasaban. Como fiente a tales acontecimientos consti-
tuimos una multitud a menudo f&cilmente cr6dula, muchas gentes, viendo
en esto el efecto de una verdadera piedad animada por la inspiraci6n divina
y no un, entretenimiento irreflexivo, subvenian a las necesidades de los
viajeros distribuy6ndoles vfveres y todo lo preciso. A los cl6rigos y a
algunos otros de espfritu mejoi equilibiado, que ponian objeciones contia
esta partida considerada por ellos enteramente vana, oponian los laicos una
resistencia vehemente, tachando a los cl&igos de inciedulidad y diciendo
que, m&s que la verdad y la justicia, era la envidia y la avaricia lo que les
empujaba a oponerse a esta empresa. Peio un asunto iniciado sin que lo
hubiera examinado la iaz6n y la discusi6n lo hubiera consolidado no lleg6
nunca a nada. Y asi, cuando esta multitud estupida lleg6 a tierra de Italia, se
desparram6 y se dispersd por las ciudades y poblaciones, muchos de ellos
fueron ietenidos como esclavos poi las gentes del pais. Se dice que dtros
llegaion hasta el mar y alli, burlados por los marineios, fueron transportados
48 Literator IV
Daniel Link
2S.
hacia otras tierras Iejanas. Los que quedaron, cuando llevados a Roma vieron
que no podian ir mds lejos pues no estaban apoyados por ninguna
autoridad reconocieron por fin que su fatiga era vana y huera, sin que por
eso fueran relevados de su voto de cruzada a excepci6n de los ninos que no
tenian la edad de la raz6n y de aquellos a quienes la vejez abrumaba. Asi es
como, decepcionados y confusos, tomaron el camino de vuelta. Los que
antes tenian la costumbie de atravesar las provincias en masa, cada uno
dentro de su grupo y sin olvidarsejamas de cantar, volvian en silencio, uno
por uno, con los pies desnudos y fam61icos. Eran objeto de todas las
vejaciones y mas de una muchacha fue raptada y perdi6 la floi de su rjudor.
El mismo afio, el duque de Austria, algunos barones y otros hombres de
condiciones diversas emprendieron una cruzada para ayudar al conde de
Montfort en su combate contra los albigenses... herejes de la tierra de Saint-
Gilles. El papa Inocencio lo habia pedido y organizado y es 61 quien imponia
esta ciuzada para la remisi6n de los pecados."
"Annales Marbaccenses"
a. Comparar el papel que tuvieron las cruzadas en la Edad Media con ia atfpica cruzada que
aqui se narra.
b. iPor qu6 podria decirse que este fen6meno social constituy6 un hecho de "subversi<5n" de
los valores de las ciuzadas y de resistencia popular a sus efectos?
7i An6nimo. "Del castigo de Ia bruja Katla y de su hijo Odd"
Tom ado de "La Saga de Snoni el Godi", hacia 1230 (invenci6n literaria sobre acontecimientos de la histoiia islandesa
en el siglo X) segiin aparece en Duby, Georges Europa en ia EdadMedia. Barcelona, Paid6s, 1986
l5.
Geirrid, el ama de casa de Mavahlid,
envi6 a decir a Bolstad que estaba segura de
que era Odd, hijo de Katla, quien habia cor-
tado la mano de Aud. Declar6 que le cons-
taba por las propias palabras de Aud y tam-
bi6n porque Odd se habfajactado de ello ante
sus amigos. Cuando Thorarin y Ainkell oye-
ron esto, abandonaron la casa con diez hom-
bres, fueron hasta MavahIid y pasaron alh' la
noche. Al dfa siguiente por la manana fueron
a Holt, de donde se observ6 su expedici6n.
AUi no se hallaba otro hombre que Odd.
Katia estaba sentada en el estrado e hilaba;
dijo a Odd que se sentarajunto a ella, "callate
y estate tranquilo". Pidi6 a las mujeres que se
sentaran en sus sitios. "Peimaneced silencio-
sas, dijo, soy yo quien hablara". Cuando
Uegaron ArnkeU y los suyos entraron en
seguida y cuando penetraron en la estancia,
Katla saIud6 a ArnkeU y le pidi6 noticias.
" Amkell dijo que no tenfa ninguna que contar
y pregunt6 d6nde estaba Odd. Katla dijo que
91
habia ido al sur, a Breidavik, "y si estuviera
en la casa, no te evitaria, pues tenemos con-
fianza en tu magnanimidad". "Puede ser eso,
dijo Arnkell, pero queremos indagar aqui."
"Sera como gusteis", dijo Katla y pidi6 al
intendente que trajera una luz ante ellos y
abriese la despensa, pues "es el unico lugar
cerrado con llave en la granja". Vieron que
hilaba en una rueca. Buscaron pues por la
casa, no encontraron a Odd y despu6s de esto
se fueron.
Cuando llegaron a corta distancia del
recinto, Amkell se par6 y dijo: "^Acaso
Katla no habra engaflado nuestras mira-
das? Odd su hijo, estaba donde nosotros
hemos creido ver una rueca." "No es inca-
paz de ello, dijo Thorarin, retiocedamos."
Esto es lo que hicieron. Cuando desde Holt
se vio que volvian, Katla dijo a las muje-
res: "Vais a sentaros de nuevo en vuestios
sitios; Odd y yo vamos a salii a su encuen-
tro." Cuando ella y Odd llegaron a las
puertas, ella entr6 en el vestibulo, ante las
pueitas exteriores, pein6 a su hijo Odd y le
.4S
Unidad Tematica 2: La Guerra 4 9
S0.
5S.
92
cort6 los cabellos. Ainkell y los suyos
corrieron a las puertas y vieron d6nde esta-
ba Katla: se ocupaba de un macho cabrio,
. iguaIaba su lana y su baiba y desenmarafia-
ba sus pelos. Amkell y los demas entraron
en la estancia y no vieron a Odd por ningu-
na parte; la rueca de Katla se hallaba sobre
el banco; entonces se dijeron que Odd no
debia encontiarse alli; luego salieron y se
marcharon.
Pero cuando hubieion llegado cerca del
lugar desde donde habian desandado el
camino anteiioimente, Arnkell dijo: "^No
. cre6is que Odd habria tomado la apariencia
de un macho cabrio?" "No se puede saber,
dijo Thoiarin, pero si volvemos ahora nos
apoderaremos de Katla." "Intentemos otra
vez, dijo Arnkell, y veamos lo quepasa." Y
rehicieron el camino una vez mas. Cuando
los vio apioximarse, Katla dijo a Odd que
la acompaftaia y cuando hubieron salido,
ella fue hasta un mont6n de cenizas y
orden6 a Odd que se echase junto a 61, "y
permanece ahf, ocurra lo que ocurra". En
93
cuanto Arnkell y los suyos llegaron a la
granja, conieron al inteiioi y entraron en la
estancia. Katla estaba sentada en el estrado
e hilaba. Los salud6 y dijo que hacfan
visitas frecuentes. Ainkell asinti6. Sus com- -
pafieros tomaron la iueca y la hicieron
pedazos. Entonces Katla dijo: "No podr6is
decir, cuando est6is esta noche en vuestra
casa, que hab&s venido a Holt para nada,
puesto que hab6is roto mi iueca." En segui- -
da, Amkell y los demas, se pusieron a
buscar a Odd dentro y fuera y no vieron a
ningun ser viviente aparte de un verraco
criado en el cercado, quepertenecia a Katla
y que estaba echado cerca del mont6n de -
cenizas. Despu6s de esto se marcharon.
Llegado a medio camino de Mavahlid,
Geirrid vino a su encuentro con uno de sus
obreros y pregunt6 c6mo lo habian pasado.
Thorarin se lo dijo. Ella les dijo que no-
habian buscado bien a Odd "y quiero que
rehagais el camino una vez mas y yo ire" con
vosotros; no hay que tomar las cosas a la
ligera cuando se trata de Katla". En seguida
105-
94
dieron media vueIta. Geirrid llevaba un
"manto azul. Cuando los vieron acercarse
desde Holt, dijeron a Katla que habfa ahora
catoice peisonas en total, una de ellas con
traje de colores. Entonces Katla dijo: "Eso
significa que viene Geirrid la maga y las
" solas ilusiones de los sentidos no podian ya
bastar." Se levant6 del estrado y quit6 un
cojfn de debajo de ella; alLi debajo estaba la
puerta de una tiainpa y un agujero bajo el
estrado; hizo pasar a Odd, se instal6 como
"antes, se sent6 encima y dijo que no se
enconttaba bien. Cuando entraron Arnkell
y los demas en la sala no hubo saludos.
Geiirid se quit6 el manto y fue hacia Katla,
tom6 un saco de piel de foca que habia
" llevado consigo y lo puso sobre la cabeza
de Katla; luego sus compafieros ataron el
saco por abajo. Entonces Geirrid orden6
rompei el estrado, se encontro allf a Odd y
se le aman6. Despues de lo cual, Katla y
"Odd fueron transportados hacia el interiot
hasta el promontorio de Buland y allf
Odd fue colgado.. Mientras se le ahorcaba,
95
Ainkell le dijo: "Mal le ha sobrevenido de
tu madie; es piobable tambi6n que ella sea
mala." Katla dijo: "Ciertamentepuede ser
que no haya tenido una buena madre, pero
no porque yo lo haya queiido le ha venido
el mal de mf; mas lo que yo querrfa es
que el mal os tocase a todos a causa de mf;
espero que asf sea. Ya no seos ocultaia que
soy yo quien ha causado a Gunnlaug, hijo
de Thorbjorn, los males de los que han
iesullado todas estas molestias; en cuanto
a ti, Arnkell, dijo, no te puede venii mal de
tu madie puesto que ya no vive. Pero deseo
que la suette que yote eche sea causa para
ti de mayor mal por parte de tu padre que el
que Odd ha recibido de la mfa y tanto mas
cuanto que tu cones mas riesgos que 61;
tambien espero que se diga antes de que
esto acabe que tu tenias un mal padre."
Despu6s de esto, lapidaron a Katla hasta la
muerte alli, bajo el promontorio. Luego se
fueron a Mavahlid. Se recibieron todas
estas noticias juntas y nadie sinti6 pesar.
Asi se pas6 el invierno.
iS-J^5
g;;| tdn
m
a. ^Cual es, en este texto, el enemigo? i A qu6 se le declara la guerra?
b. ^,Por qu6 sesuperponen la figura de la bruja y la figura de la mujer, de manerasisiematica,
50
en la EdadMedia? Desanollar.
Literator iV
Daniel Link
"Sentencia de Maria de la Visitaci6n" (1588)
Tomado de Imirizaldu, .fesus (ed) Monjas y beatas embaucudoras. Madrid. Editora Nacional, I977
192 Jesiis Imirizaldu
Christi nomine invocato. Vistos los ac-
tos deste processo de nunciaciones que nos
fueron hechas y dichos de los que fueron
preguntados y preguntas hechas a Maria de
. la Visitaci6n, priora, los exdmenes y dili-
gencias que con ella se hicieron y sus
confessiones y como por todo consta clara-
mente las seftales de las llagas de las ma-
nos, pies, lado y corona de spinas de la
. caveca que mostrava y decia que eran
miraculosas y que le fueron dadas poi Nues-
tro Sefior, ser falsas, fingidas y simuladas y
hechas por ella misma y las llagas pinctadas
con tinctas y varniz y assi tambi6n los
. levantamientos del suelo, claridades y res-
pIandores que en ella se veyan, ser todo
fingido y ordenado por ella con artificio e
ynvenci6n suya y lo que decia que le
appareci6 Xto Nuestro Sefior y que habla-
. ba con ella y lo viera con sus oxos corpora-
les y tambi6n a Nuestra Sefiora y a Santo
Domingo y a la Magdalena, eia todo fingi-
do y falso como tambien fue lo que dizo
que la parti'cula del Santfssimo Sacramento
Monjas y beatas embaucadoras 193
se le viniera del Sagrario a meteien la boca.
y todas las demds revelaciones y visiones
que decia que tenia, lo qual, todo visto y
considerado con lo demds que de los autos
consta y de la qualidad del casso y culpas
que cometi6 en grande offensa de Nuesfro.
Sefior y de sus llagas y de la Yglesia Cat6-
lica, engafiando a los fieles christianos con
sus fingimientos a fin de ser tenida por
santa y venerada por tal, por lo qual mere-
cfa ser rnuy gravemente castigada, pero.
teniendo consideraci6n a las muestias que
di6 de arrepentimiento y cognoscimiento
de cuIpas, ya que no consta que en alguna
de las sobredichas cosas se ayudasse del
demonio ni con 61 tuviesse acto tdcito ni.
expresso ni otra comunicaci6n:
Condemnamos a la dicha Maria de la
Visitaci6n en privaci6n de caigo de priora
del dicho monesterio de la Anunziada y de
capacidad activa y passiva para que perpe-.
tuamente no sirva cargo alguno en la reli-
gi6n, aunque sea de los que no se provee
por ellection y que le sea quitado el velo
.2S
.30
6S
194 Jesus lm iii:aldu
negio de la professi6n y pierda su anligue-
.dad para que siempre sea precedida de
lodas las religiosas del monesterio donde
estuvieie y la condemnamos en cdrcel per-
petua en un monesterio de su orden fuera
de esta ciudad de Lysboa y que por nos le-
_ serii senalado, la qual cSrcel tendra en una
celda o apossento que le sera sefialada de la
qual no saldrd sino a oyr la missa del dia y
los miercoles y viernes de cada semana
saldrd para recibir una disciplina que dura-
_rd en quanto se dixere un m iserere m ei
deus y los mismos dias ayunard a pan y
agua y comera en refitorio en tiena. ha-
ciendo a la entrada y a la salida las pos-
traciones acostumbradas en la orden para
_que passen las otras religiosas por cima
della y lo que quedare de su comida no se
mezclara con lo de las olras religiosas y que
no reciba cartas ni visitas de fuera por si ni
por olras personas ni hablara" con mas reli-
_giosas que con aquellas que la priora le
seflalare y le fueran necessarias para su
consolaci6n y teniendo attencion al Cuer-
Monjas y beatas em bancado>as 195
po que comulg6 yndevidamente, recibien-
do el Santisimo Sacramento, mandamos
que los cinco primeros aflos de su reclusi6n .
y carcel no comulgue sino por las Pascuas
de Resurecci6n, Pentecostes y Navidad y
aviendo en el dicho tienpo algun jubileo
del Santo Padre o stando en el articulo de la
muerle y passados los cinco anos podra
comulgar solamente las veces que confoi-
me a sus constituciones comulgan las otias
religiosas de su orden y assi mismo manda-
mos que un retrato de la dicha Maria de la
Visitacion en que esta" pinctada con las -
llagas, se quite de dicho monesterio y que
se haga de manera que parezca que allf
nunca estuvo y que lo mismo se haga cn
todas las partes donde estuviere su retrato
con las llagas y se recojan todos los libros -
y papeles que de ella liatan assf impresos
como de mano y las relaciones y autos que
sc sciivieron de los milagros que se pensa-
ba que hacia y se entreguen en el Santo
Oficio y los panos de las llagas y cruces que
dava con las mismas senaIes y qualesquiera
Unidad Tem5 tica 2: La Guerra 51
196 Jesus Imirizaldu
//a_
otras piecas suyas que dava como reuquias
y en los lugares de no residiere la ynqui-
sici6n se entregac4n las dichas cosas a los
pielados o a las personas que ellos para eso
diputaren, para lo qual se despachar&i las
provisiones necesarias, dada en Lysboa a
siete del mes de noviembre de 1588 a. d.
Matheo Pereyra lo scrivi6; el cardenal,
eI ar50bispo de Lysboa, el obispo de La
Guarda, fray Agustin Mesto, a150bispo de
Braga, Paulo Alfonso George Senano,
Antonio de Mendoca, Diego de Sosa, Lope
Xuarez de Alvar Garcia, fray Diego
Ramirez, fray Juan de las Cuevas.
Goya..
Caprichos
a. Comparar deUtos y castigos segtin se
distribuyen en este texto. ^A qu6
16gica responden?
b. ^Cu41 serfa, en este caso, el enemigo
y h guerra?
E
Cesareo de Heisterbach. "Dialogus Miracolorum"
Tom ado de Duby, Georges Europa en fa EdadMedia. Barcelona, Paid6s, l986
is .
Quie10 contaros una historia bastante extraordinaria, ocurrida realmente
en mi 6poca, en Toledo. Muchos escolaies de diversos paises iban alli a
estudiar la nigromancia. Algunos j6venes baVaros y suavos, oyendo a su
maestro decir cosas asombrosas, incieibles, y queri6ndolas comprobar, le
pidieron: "Maestro, queremos que nos muestres lo que nos ensefias".,. A la
hora conveniente, los llev6 a un campo. Con una espada, traz6 un circulo en
tomo a ellos ordendndoles, bajo pena de muerte, que permanecieran ence-
nados en 6l. Les recomend6 tambi6n que no dieran nada de lo que se les
pidiera y no aceptaian nada de lo que se les ofrecieia. Apart&ndose un poco,
evoc6 a los demonios con sus encantamientos.
En seguida estaban alli, bajo las apariencias de caballeios bien armados,
practicando entomo a los j6venes los juegos de la caballeria. Tan pronto
fingian caer como tendian hacia ellos su lanza o su espada, esforz4ndose de
mil maneras pot sacarlos fuera del circulo. A1 no conseguirlo, se transfor-
maron en bellisimas muchachas e hicieron la ronda en torno a los j<5venes,
incitindoIos con toda suerte de mohines. La muchacha m is seductoia
escogi6 a uno de los escolaies, cada vez que se acercaba a 6l bailando, le
presentaba un anillo de 010, turbdrtdolo e inflamindolo de amor por ella con
el movimiento de su cuerpo. Repiti6 su maniobra muchas veces. El joven,
vencido, tendi6 por fin su dedo hacia el anilIo fuera del circulo. En seguida,
ella lo arrastr6. El desapareci6. Llevdndose su piesa, la tropa de espiritus
malignos se disip5 en un torbellino.
Se produjo un clamor y un tumulto entre los discipulos. Acudi6 eI
maestro. Se quejaron del rapto de su camarada. "No es culpa mia, respondi6
61, vosotros me hab6is obligado. Os habia advertido. No lo volver6is a ver.
52 Lrterator IV
Daniel Link
a. iQa6 elementos "indeseables" seielacionan en esta historia ciertamente moral?
b. Relacionar guerra y moialidad, a partir de los datos incluidos en este texto. Revisar las
definiciones de caballeio y vei c6mo se articulan con unacierta idea de moral.
Jules Michelet. "Una figura de ,justicia: la hechicera"
Tom ado de Barthes, Rolaiui Michelet Mixico, FCE, 1988.
Patacelso, el giande y poderoso doctor
del Renacimiento, quemando los libros
especializados de toda la antigua medici-
na, los latinos, los judfos y los &abes,
declaia haber aprendido unicamente de
la medicinapopulai, delas com adronas*,
de los pastores y de los verdugos 6stos
eranconfrecuencia h&bilescirujanos(cu-
randeros de huesos rotos y dislocados) y
buenos veteiinarios.
No dudo que su libro admiiable y
desbordante de genio sobre las Enfer-
m edades de las m ujeres, elprimero que
se haya escrito sobre ese gran asunto
tan profundo y tan entemecedor, haya*
surgido especialmente de la experien-
cia de las propias mujeres, de aquellas
a las que las demds pedfan ayuda: por lo
cuaI entiendo a las hechiceras que en
todas partes eran comadronas. En aque-
llos tiempos, una mujer nunca habria
admitido un m6dico var6n, ni se habria
confiado a 61, ni le hubieia contado sus
secretos. S61o las hechiceras observa-
ban y fueron, sobre todo para la mujer,
el solo y unico m6dico.
Lo que rnejor sabemos de su medici-
na es que, para los usos m<is diversos,
para calmar y estimular, empleaban
mucho una gran familia de plantas equi-
vocas y muy peligrosas, que rindieron
los m3s grandes servicios. Con raz6n se
les llama las Consolantes (solanSceas).
Familia inmensa y popular, la mayo-
rfa de cuyas especies son superabun-
dantes, bajo nuestros pies, en los setos
y en todas partes. Familia tan numerosa
que uno solo de sus g6neros tiene ocho-
cientas especies. Nada m2s f3cil de en-
contrar y nada mSs vulgar. Peio, en su
' Es e] nombre cortes y temeroso que se daba a
las hechiceras (Nota de Michelet)
mayoria, esas plantas son de empleo
sumamente arriesgado. Se ha necesita-
do audacia para precisar las dosis y la
audacia puede ser genio.
Tomemos desde abajo la escala
ascendente de sus energias. Las prime-
ias son simplemente hortalizas, buenas
para comer (las berenjenas, los toma-
tes, mal llamados manzanas de amor).
Entre esas inofensivas, algunas son la
calma y la dulzura mismas, los gor-
dolobos (caldo blanco), tan utiles para
los fomentos."
Arriba encuentra usted una planta ya
sospechosa, que no pocos creian vene-
no, la planta en un principio dulzona y
en seguida amarga, que parece decir la
frase de Jonatds: "Comi un poco de
miel y por eso muero". Pero esa muerte
es util, por ser el amortecimiento del
dolor. La dulceamarga, que,asi se lla-
ma, debi6 ser el primer ensayo de ho-
meopatia atrevida, que poco a poco se
elev6 a los venenos mds peligrosos. La
ligeia iriitaci6n y la comez6n que pro-
duce pudieron seftalarla como remedio
para las enfermedades predominantes
de aquella 6poca, las enfermedades de
la piel.
La linda muchacha desconsolada de
verse cubierta de odiosas manchas ro-
jas, de espinillas y de herpes vivos iba
a llorar poi esa ayuda. En la mujer, la
alteraci6n era aun m^s cruel. El seno, el
objeto m4s delicado de toda la naturale-
za, y sus vasos, que por debajo forman
una flor incompaiable, es, por la facili-
dad de inyectarse y de obstruiise, el
instrumenlo de dolor mds perfecto.
Doloies dsperos, implacables e ince-
santes.. jCon qu6 gusto habria aceptado
ella cualquier veneno! La muchacha
_S t< s#
.65
Unidad Tematica 2: La Guerra
5 3
ss.
9S.
no regateaba con la hechicera sino
ponia en sus manos la pobre mama
recargada.
De la dulceamarga demasiado d6-
bil, se subia a las nierbas moras ne-
gras, que tienen un poco mds de ac-
ci6n. Elhs calmaban unos dias. Luego,
la mujer regresaba a llorar: "Pues bien,
vueIve esta noche... Buscar6 algo para
ti. Puesto que asi lo quieres. Es un gran
veneno."
La hechicera corria grandes riesgos.
Entonces nadie pensaba que, aplicados
exteriormente o tomados en dosis muy
pequeflas, los venenos fueran reme-
dios. Las plantas a las que se confun-
dia con el hombre de hierbas de hechi-
ceras parecfan ministros de muerte. A
quien se las hubieran encontrado en las
manos, la habrian hecho creer enve-
nenadora o fabricante de hechizos mal-
ditos. Una buena maflana, una turba
ciega, cruel en proporci6n a su miedo,
podia matarla a pedradas o hacerla su-
frir la prueba del agua (ahogamiento).
O en fin, como cosa mas terrible, se la
podia arrastrar con la soga al cuello
hasta el atrio de la iglesia, que habria
hecho una fiesta religiosa y edificado
al pueblo arrojandola a la hoguera.
Sin embargo, la hechicera se arries-
ga y va en busca de Ia terrible planta; va
por la noche, en la mafiana, cuando
menos teme que se la encuentre. Pero
alli estaba un pastorcillo, quien lo cuenta
al pueblo: "jSi ustedes la hubieran vis-
to como yo, deslizarse entre los escom-
bros de la construcci6n en ruinas, mirar
hacia todas partes y murmurar quien
sabe cuanto! ;Ay! me dio mucho mie-
do... Si me hubiera encontrado, esta-
ba perdido. Habriapodidotransformar-
me en lagartija, en sapo o en murciela-
go... Cort6 una horrible hierba, la mds
horrible que yo haya visto; de un ama-
rillo palido de enfermo, con lfneas rojas
y negras, como si fueran las llamas del
infiemo. Lo horrible es que todo el
tallo era velludo como un hombre, de
largos peIos negros y pegajosos. La
arranc6 violentamente, refunfufian-
do, y de pionto dej6 de verla. No pudo
correr tan rapido; debe haberse es-
fumado... jQu6 terror con esa mujer!
jQu6 peligro para toda la regi6n!"
No hay duda de que la planta aterra.
Es el belefto, cruel y peligroso veneno,
pero fuerte emoliente, suave cataplas-
ma sedante que resuelve, calma, adoi-
mece el dolor y con frecuencia cura.
La belladona, otro de esos venenos,
sin duda llamada asi por agradecimien-
to, era fuerte para caImai las convulsio-
nes que a veces sobrevienen en el alum-
bramiento, que agregan peligro al peli-
gro y terror al terror de ese supremo
momento. jC6mo! Una mano materna
insinuaba ese dulce veneno, adormecia
a la madre y efnbrujaba la puerta sagra-
da; como en la actualidad en que se
emplea el cloioformo, el nifio operaba
por si solo su libertad y se precipitaba
en la vida.
1862. La hechicera, 1,9 0>. 427)
rJK
430
y
Jns
a. iCual es la valoraci<5n que Michelet
hace de tos hechiceras? iCoincide su
punto de vista con el de la Edad
Media?
b. Desarrollar las relaciones que se
postulan entre medicina popular,
brujeria y un cierto imaginario
femenino. Comparar con lo que
puede suceder hoy entre nosotros.
54 Literator IV Daniel Link
El
'Herejes y judios'
Tomado de Duby, Georges Europa en Ui
Edad Media. Barcehm. Paid6s, I986
E3
a. Compararellugardeljudio,
de acuerdo con lo que surge
de este texio>.-c6n textbs
como eI Poem a de Mio Cid
oElm ercaderde Venecia
de Shakespeare ( gJ ) .
b. iPofqu6razones 16sjudios
han sido colocados (hist6ri-
camente) en el lugar del
enemigo7feefutar esas
razones.
Arist6fanes. "Las nubes'
"Ningun creyente de los herejes, ni siquierarecon-
ciliado, puede ser preboste, baile, juez, asesorde
justicia, testigo, abogado, ni ningun judfo, salvo que
un judfo pueda aportar testimonios contra otro judfo
{artfculo 14). Ningunhereje profeso reconciliado
tiene derecho a permanecer en el pueblo donde ha
profesado la herejfo (articulo 15)."
Estatutos de Pam ierSr 1212
Zoran Music
Nosotros no somo$ los ultimo.s 1970..
Tomado de Arist6fanes Teatro Griego. Madrid, Edaf, J970
to.
1470 ARISr6FANES
ESTREPSlADES
Esa es h escuela' de las aImas sabias. Ahi
habitan hombres que hacen creer con sus
discursos que el cielo es un hoino que nos
rodea, y que nosotros somos los carbones*.
Los mismos enseflan, si se les paga, de qu6
manera pueden ganarse las buenas y las ma-
las causas.
FIDfPIDES
t,Y quienes son esos hombres?
ESTREPSfADES
No s6 bien c6mo se Uaman. Son personas
buenas, dedicadas a la meditaci6n.
FIDfPIDES
jAh, los conozco, miserables! <,Hablas de
aquellos charlatanes palidos y descakos, en-
tre loscualesseencuentranelperdidoSdcrates
y Queref6n?'.
' La palabra griega tiene una gracia intraducible:
uteraknente significa un pensadero
* Doctrina de Hippon de Samos. FJ escotiasu de
Arist6fanes dice que esta opini6n fue tambien ridicuUzada
porelpoetaCrates.
' Queref6n era uno de los discipulos mas asiduos de
Socrates, segun Platon
LAS NUBES 1471
ESTREPSfADES
jEh!, calla: no digas necedades. Antes
bien, si te conmueven las aflicciones de tu
padre,s6unodeellosyabandonataequitaci6n.
HDfPIDES
No lo har6, por Baco, aunque me dieses
todos los faisanes que cria Le6goras*.
ESTREPSfADES
iOh!, por favor, queridisimo hijo, ve a la
escuela.
RDfPIDES
Y ^qu6 aprender6?
ESTREPSfADES
Dicen que enseflan dos clases de discur-
sos: uno, justo, cualquiera que sea, y otro,
injusto'; con el segundo de estos afirman que _
pueden ganar hasta las causas mas inicuas.
Por tanto, si aprendes el discurso injusto, no
pagare ni un 6bolo' de las deudas que tengo
por tu causa.
* Celebrc glot6n, padre del orador And6cides.
' Literaknente, mejor y peor
' Vab'apr6ximamentetrescuartiUosdenuestrorealde
veU6n
Unidad Tematica 2: La Guerra 5S
1472 ARISIOFANES
FIDiPIDES
No puedo complacerte. Me seria imposi-
ble miiar a un jinete si tuviese el color de la
cara tan perdido.
ESTREPSfADES
Por Ceres, no comer6is ya a mis expensas
ni tu, ni tu caballo de tiio, ni tu caballo de
smV, sino que te echar6 de casa enhoramala*.
FIDfPIDES
Mi tio Megacles no me dejara sin caballos.
Me voy, y no hago caso de tus amenazas.
(Aquidebe haberm u(acidnde escena,puesto
que Estrepsiades va a llam ar en lapuerta de
S6crates.)
ESTREPSfADES
Sin embargo, aunque he caido, no he de
peimanecer en tierra', sino que invocando a
los dioses ir6 a esa escuela y recibir6 yo
mismo las lecciones. Pero ^,como, siendo
viejo, olvidadizo y toipe, podi6 aprender dis-
^ Desipna un cahallo marcado r m la 1ptra *ioma
circunstancia que parece designar un caballo de lujo.
' Literalmente, a los cuervos..
' Quiere decii que no se da poi vencido.
65
70
75
LAS NUBES 1473
cuxsos de exquisitas sutilezas? Marchemos.
iPor qu6 me detengo y no llamo a la puerta?
jEsclavo! jEsclavo!
UN DISCfPULO
jVayaalinfiemo! <,Qui6ngolpealapuerta?
FSTRFPSfADRS
Estrepsiades, hijo de Fid6n, del cant6n de
Cicinno">.
EL DISCfPULO
jPor Jupiter! Campesino habias de ser
paia golpear tan brutalmente la puerta y ha-
cerme abortar" un pensamiento que habia
concebido.
ESTREPSfADES
Peid6name, porque habito lejos de aqui,
en el campo; pero dime: <,cual es el pensa-
miento que te he hecho abortar?
EL DISCfPULO
No me es permitido deciilo mas que a los
discipulos.
" Uno de los Cantones del Atica
" Alusion al oficio de partera que teni'a la madre de
S6crates. Este solia llamarse comadi6n de las almas
1474 ARISIOFANES
ESTREPSfADES
Dfmelo sin temor, porque vengo a la es-
cuela como discipulo.
EL DISCfPULO
Lo dii6; peio ten en cuenta que esto debe
de ser un misteiio. Pieguntaba ha poco
Queref6n a S6ciates cuantas veces saltaba lo
laigo de sus patas una pulga que habfa picado
a Queref6n en una ceja y se habfa lanzado
luego a la cabeza de S6crates'*.
ESTREPSfADES
Y ic6mo ha podido...?
EL DISCfPULO
Muy ingeniosamente. Derriti6 un poco
de cera y, cogiendo la pulga, sumergi6 en
ella sus patitas. Cuando se enfri6 la cera,
qued6 la pulga con una especie de borce-
guies pe>sicos". Se los descalz6 S6crates y
midi6 con ollos la distancia recomda por el
salto.
'* Burl^-sobre las espesas cejas de Queref6n y la calva
" Calzado de mujer
LAS NUBES 1475
1
$
1
$ so
i
l SS
I
i
$ to
ESTREPSfADES
jSupiemo Jupiter, qu6 inteligencia tan
sutil!
EL DISCfPULO
Pues i,qu6 diras si te cuento otra invenci6n
de S6crates?
ESTREPSfADES
<,Cual? Dimela, te lo ruego.
EL DISCfPULO
El mismo Queief 6n Esfetiense le pregunt6
si creia que los mosquitos zumbaban con la
trompa o con el trasero.
ESTREPSfADES
lY qu6 dijo de los mosquitos?
EL DISCfPULO
Dijo que el intestino del mosquito es muy
angosto, y que a causa de su eslrechez el aire
pasa con gran violencia hasta el trasero, y
como el orificio de este comunica con el
intestino, el trasero pioduce el zumbido por la
violencia del aire.
li
|
| j;
W.
S:j;
I
I
5 6 Literator IV Daniel Link
1476 ARIST6FANES
9S.
ESTREPSfADES
Por tanto, el trasero de los mosquitos es
unatrompeta. ;Oh,tresvecesbienaventurado
el autor de tal descubnmiento! F4cUmente
obtendra to absoluci6n de un reo quien cono-
ce tan bien el intestino del mosquito.
EL DISCfPULO
Poco ha una salamandra le hizo perder un
gran pensamiento.
ESTREPSfADES
Dime, ^de qu6 manera?
EL DISCiPULO
Observando de noche el curso y las revo-
luciones de la luna, miraba al cielo con la
boca abierta, y entonces una salamandra le
anoj6 su excremento desde el techo.
ESTREPSfADES
jLinda salamandra que hace sus necesida-
des en la boca de S6crates!
EL DISCfPULO
Ayer por la tarde no tenfamos cena.
LAS NuBEs 1477
ESTREPSfADES
jHem! ^Y qu6 invent6 para encontrar
comida?
EL DISCfPULO
Extendi6 polvo sobre to mesa, dobl6
una barrita de hierro" y, recogiendo des-_
pu6s el comp3s, escamoteti un vestido de la
palestra.
ESTREPSfADES *
i,Por qu6 admiramos ya a TaIes? ". Abre,
abre prontamente la escuela, y pres6ntame
a S6crates cuanto antes. Me impaciento
por ser su discipulo.; Vivo!, abre la puerta.
jOh H6rcules! ^De qu6 pais son estos
animales?"
EL DISCfPULO
^De qu6 te admiras? ^Con qui6nes les
encuentras semejanza?
" Como para hacer una demostraci6n de geometria.
" Celebre fU6sofo, el piimero de los sabios de Grecia
y fundador de h escueUj6nica.
" Estatransicionindicaquehpuertaseabreyseveel
interior de k escueb
l2S^
/J0_
1478 ARISIOFANES
ESTREPSfADES
Con los tacedemonios hechos prisioneros
en Pilos". Pero ipor qu6 miran 6sos a la
tiena?
EL DISCfPULO
Investigan las cosas subtentfneas.
ESTREPSfADES
Entonces buscan cebollas. No os cuid6is
m4s de eso; yo se" d6nde tos hay hermosas y
grandes. ^Y qu6 hacen esos otros con el
cuerpo inclinado?
EL DISCfPULO
Investigan los abismos del Tartaro.
ESTREPSfADES
i,Para qu6 mira el cielo su nasero?
EL DISCfPULO
Es que aprende astronomia poi su parte.
Pero entrad, no sea que el maesno nos sor-
prenda.
" AludeaImalaspectoqueestosdebieronpresentara
causadel hamt>re sufrida duranle el sitiodeaqueUa ciudad
j!;! Franca Trippa
A veces, Ia guerra se entabIa por
ideas, a trav6s del lenguaje: ^eu^les
son las ideas que ataca Arist6fanes?
tCu& puede ser to raz6n? jCuales
son sus armas?
Unidad Tematica 2: La Guerra
5 7
E]
Una batalla Iiteraria
Luis de G6ngora.
"De los que censuraron
su Polifem o"
Tomado de G6ngora, Luis de
Poes(a completa (tomo ll) Buenos Aires,
Sopena. 1949
Pis6 Ias calles de Madiid el fiero
Mon<5culo gal6n de GaIatea,
Y cual suele tejer b3rbara aldea
Soga de gozques contia foiastero,
Rigido, un bachiller, otio seveio,
Critica turba aI fin, si no pigmea,
Su diente afila y su veneno emplea
En el disforme cfclope cabiero.
A pesai del lucero de su frente,
Le hacen oscuio, y 6l en dos razones,
Que en dos truenos librb de su occidente:
"Si quieren, respondi6, los pedantones
Luz nueva en hemisferio diferente,
Den su memorial a mis calzones"
Francisco de Quevedo. "El enemigo literario"
Tom ado de Quevedo, Francisco de Obras Completas. Barcelona, Planeta, 1963
io.
I
. Este, cfclope no, sicili-ano
del microcosmo si, orbe postrero;
esta antipoda faz, cuyo hemisfero
zona divide en t6rmino italiano;
. este circulo vivo en todo plano;
6ste que, siendo solamente cero,
le multiplica y parte por entero
todo buen abaquista veneciano;
el minoculo si, mas ciego bulto;
. el resquicio baibado de melenas;
esta cima del vicio y del insulto;
6ste, en quien hoy los pedos son sirenas,
6ste eJ el culo, en G6ngora y en culto,
que un bujan6n Ie conociera apenas.
II
Sulquivagante, pretemor de Estolo,
pues que lo expuesto al Noto solificas
y obtusas speluncas comunicas,
despecho de las musas a ti solo,
huye no carpa de tu Dafne Apolo
surculus slabios de tereles picas,
porque con lus per-versos damnificas
los institutos de su sacro Tolo.
Has acabado aliundo su Parnaso;
adulteras la casta poesia,
ventilas bandos, niflos inquietas,
parco ceruleo, veterano vaso:
pia-culos perpetra tu porffa,
estrupando neot6ricos poetas.
tS 5
. g l0
a. Analizar los aigumentos y el tono de cada uno de los contendientes.
b. iQue es lo que esta en juego en una batalla como 6sta? Desairollai a prop6sito del lugar
del intelectual y del artista en la sociedad.
58 Literator IV
Daniel Link
Declaraci6n del 27 de enero de 1925
Ante una falsa interpretaci6n de
nuastras intenciones que se ha di -
fundido de manera estupida entre
el pti b li co, queremos declarar lo
siguiente a toda la embrutecedora
crftica li t e r a r i a , dr am5 t i ca, fi los6-
fi ca ,e xe g 6t i ca e i nclusot e ol6g i ca :
1- No t enemos nada que ver con
la lfteratura, pero somos muy ca-
paces, en caso necesari o, de ser-
virnos de ella comotodo e l mundo.
2* EISUR R EALISMO noesunme-
dio de expresi6n nuevo o mSs f3-
ci l , ni tampoco una meta<isica de
la poesi a. Es un medio de lib era-
ci6n total del esp(ritu
y de todo lo que se le parezca.
3- Est amoscomplet ament edeci -
didos a hacer una R evoluci6n.
4- Hemos decidido asociar la pa-
labra S U R R E A L I S MO a la pa-
l a b r a R E VO L U C I O N ,s 6 l o pa r a
most r ar el caracterdesinteresado,
independiente y hasta absoluta-
mente desesperado de esta revo-
luci 6n.
5* No pretendemos cambiar para
nada las costumbres de los hom-
b res, pero sf moslrarles la fr ag i li -
dad de sus pensatnientos, y sobre
q ui inestables cimientos, sobre que
ca ve r na s , ha n e di fi ca do sus
tamb aleantes vi vi endas.
6* Lanzamosestaadvertenci aso-
lemne a la sociedad: Q ue preste
atenci6n a sus desvarfos, a cada
uno de los pasos en falso de sus
creencias, porque seremos i mpla-
cables.
7- En cada recodo de su pensa-
mi ento, la sociedad se toparS con
nosotros.
Sr La Rebeli6n es nuestra espe-
ci ali dad. Y estamos dispuestos a
emplear, en caso necesario, cual-
quier medio de acci6n.
95 Nos dirigimos especialmente
al mundo occidental:
el SUR R EAL ISMO e xi st e .
Pe r o , i q ue e se nt o nce se st e nue -
vo "i smo " que se precipita ahora
sobre nosotros?
- E l SURREALISMO no es una 1or-
ma po6tica.
Es un grito del espfritu q ue se vue l -
ve hacia slmi smo decidido a pulve-
rizardesesperadamerrtesustrab as.
|Y con martillosverdaderos si fuer a
necesario!
C ENTRAL DE INVESTIGAC IONES
SURREALISTAS
1S, rue de Granelle
Louis Aragon, Antonin Artaud, Jacques
Baron, Joe' Bousquet, J.A. Boiffard, Andr6
Breton, Jean Carrive, Rene Crevel, Robert
Desnos, Paul Elouard, Max Ernst,
Th6odore Fraenkel, FrancisG6rard,Michel
Leiris, Georges Limbour, Mathias Lubeck,
Georges Malkine, Andr6 Masson, Max
Morise, Pierre Naville, Marcel Noll,
Benjamin P6ret, Raymond Q ueneau,
Philippe Soupautt, Wd6 Sumbeam, R.
Tual.
Tom ado de Antonin Artaud, Catia a to$ Podetes Bueno$ Aires, Argonauta, J988
l*it;im o*i
< ^
<*-
< J-
^> / P(/cJcs
' ^0 / inco1po1a1 ic
La CENTRAL DE
INVESTIGACIONES
SURREALISTAS 'l*"<'i>,'
cslii ;iI>icHa l odos lo* di'rtS dc 16 >0 * ld J0 lis
U n i d a d Te ma t i ca 2: L a G u e r r a 59
San Juan. Apocalipsis, 8-9
Tom ado de La Santa BibUa (revisi6n de 1960) Buenos Aires, Sociedades B(blicas de A. L, 1960.
APOCALIPSIS 8-9
Las trompetas
6 Y los siete 3ngeles que tenran
Ias siete trompetas se dispusieron a
tocarias.
7 EIprimerangeltoc61atrompe-
ta, y hubo granizo y fuego mezcla-
dos con sangre, que fueron Ianza-
dos sobre la tierra; y la tercera parte
de los &boles se quem6, y se que-
m6 toda la hieiba verde.
8 Elsegundoangeltoc61atrom-
peta, y como una gran montafla
ardiendo en fuego fue precipitada
en el mar; y la tercerapaite del mar
se conviiti6 en sangre.
9 Y muri6 la tercera parte de los
seres vivientes que estaban en el
mar, y la tercera parte de tos naves
fue destruida.
10 El tercer dngel toc6 to trompe-
ta, y cay6 del cielo una gran estre-
lla, ardiendo como una antorcha, y
cay6 sobre la tercera parte de los
ribs, y sobre las fuentes de Ias
aguas.
11 Y el nombre de la estrella es
Ajenjo. Y la tercera parte de las
aguas se convirti6 en ajenjo; y
muchos hombres murieron a causa
de esas aguas, porque se hicieron
amargas.
12 Elcuarto<ingeltoc6Iatrompe-
ta, y fue heiida to tercera parte del
sol, y la tercera parte de la Iuna, y la
tercera parte de tos estrellas, para
que se oscureciese la tercera parte
de eUos, y no hubiese luz en to
tercera parte del dfa, y asimismo de
la noche.
13 Y mii6, y oi a un aYigel volar
por en medio del cielo, diciendo a
gran voz: jAy, ay, ay de los que
moran en la tiena, a causa de los
otros toques de trompeta que estSn
para sonai los tres angeles!
9
E1 quinto 2ngel toc6 latrompe-
ta, y vi una estrella que cay6 del
1146
cielo a to tierra; y se le dio to Uave
del pozo del abismo.
2 Y abri6 el pozo del abismo y
subi6 humo del pozo como humo
de un gran homo; y se oscureci6 el
soI y el aire por el humo del pozo.
3 Y del humo salieron langostas
sobre la tierra; y se les dio poder,
como tienen poderlos escorpiones
de la tierra.
4 Y se les mand6 que no danasen
a la hierba de to tierra, ni a cosa
verde alguna, ni a ningun 4rbol,
sino solamente a los hombres que
no tuviesen el seUo de Dios en sus
frentes.
5 Y les fue dado, no que los ma-
tasen, sinp que los atormentasen
cinco meses; y su tormento era
como tormento de escorpi6n cuan-
do hiere al hombre.
6 YenaquelIosdfasloshombres
buscarfn la muerte, pero no la ha-
llaran; y ansiaran morir, pero la
muerte huira de ellos.
7 El aspecto de las langostas era
semejante a cabaUos preparados
para la guerra; en las cabezas te-
nfan como coronas de oro; sus ca-
ras eran como caras humanas;
8 tenian cabellos como cabeUo
de mujer; sus dientes eran como de
leones;
9 tenran corazas como corazas
de hierro; el ruido de sus alas era
como el estruendo de muchos ca-
rros de cabaUos coniendo a la ba-
talla;
10 teniancorascomodeescorpio-
nes, y tambi6n aguijones; y en sus
coIas tenian poder para daflar a los
hombres durante cinco meses.
11 Ytienenporreysobreellosal
4ngel del abismo, cuyo nombre en
hebreo es Abad6n, y en griego,
Apoli6n'.
' O, destriictor
1147
12 El primer ay pas6; he aqui,
vienen aun dos ayes despu6s de
esto.
13 Elsexto2ngeItoc6totrompeta,
y oi una voz de entre los cuatro
cuemos del altar de oro que estaba
delante de Dios,
14 diciendo al sexto dngel que te-
nia la trompeta: Desata a los cuatro
6ngeles que est4n atados junto aI
gran rio Euftates.
15 Y fueron desatados los cua-
tro 6ngeles que estaban prepara-
dos para la hora, dra, mes y afio,
a fin de matar a Ia tercera parte de
los hombres.
16 Y el numero de los ej6rcitos de
losjineteseradoscientos millones.
Yo oi su numero.
17 Asi vi en visi6n los caballos y
a sus jinetes, los cuales tenian
corazas de fuego, de zafiro y de
azufre. Y las cabezas de los caba-
llos eran como cabezas de leo-
nes; y de su boca salfan fuego,
humo y azufre.
18 Porestastresplagasfuemuerta
la tercera parte de los hombres; por
el fuego, el humo y el azufre que
sah'an de su boca.
19 Pues el poder de los caballos
estaba en su boca y en sus coIas;
porque sus colas, semejantes a ser-
pientes, tenran cabezas, y con eUas
danaban.
20 Y los otros hombres que no
fueron muertos con estas ptagas, ni
aun asise arrepintieron de las obras
de sus manos, ni dejaron de adorar
a los demonios, y a Ias im4genes de
oro, de plata, de bronce, de piedra
y de madera, las cuaIes no pueden
ver, ni oir, ni andar;
21 y no se arrepintieron de sus
homicidios, ni de sus hechice-
rfas, ni de su fomicaci6n, ni de
sus hurtos.
Am m m m m ^m ^m m m m m m ^k
a. iCu51es son las imdgenes convocadas para dar cuenta de una "guerra totaI"?
b. ^Por que" y para qu6 se estetizan la destrucci6n y to muerte?
60 Lrterator IV Daniel Link
U N l D A D T E M A T l C A
.E I
Dinero
Laideamisma
de modernidad, de
una modernidad po-
sible, no puede ser
pensada sino a partir
del dinero y todo lo
que resulta asociado con el: el comercio, la acumulaci6n, la buro-
cratizaci6n, la p6rdida del origen (lafortuna, por ejemplo, es cada
vez menos el destino y cada vez mas una posici6n econ6mica).
Cuentan que en 6pocas de EdgarAllan Poe (ayer no mas, durante el
siglo XIX), la gente creia que el papel moneda (los billetes, la
moneda de papel) era una patrana sin ningun sustento. Hay una
16gicainherente al dinero que progresivamente domina, dicen
los especialistas, todas las esferas de la cultura. La literatura reac-
ciona r&pidamente al color y al olor del dinero: reflexiona sobre el
dinero (el dinero ser& entonces un tema literario) o adopta aspectos
de su 16gica en el proceso de producci6n literaria (es el nacimiento
de la ficci6n como contrato, por ejemplo).
No se puede ignorar el poder del dinero (aun odiandolo): es el
oro del barroco, las importaciones formales de Garcilaso, el
ascenso social en el realismo, la internacionalizaci6n de los
mercados y la lucha por un sector de publico en el caso de las
vanguardias. Es tambi6n el deseo revolucionario y el nombre de
todas las marginaciones. El dinero, el dinero, el dinero: la hoguera
de las vanidades, el lugar de todas las traiciones y de todas las
esperanzas. Analiticamente, la obsesi6n por el dinero es tambi6n
una obsesi6n por los excrementos,
por los propios excrementos. ^C6mo
funcionara eso culturalmente?
Lo sepamos o no, lo queramos
o no, el dinero es parte de nuestros
cuerpos.
Temas presentados en los textos:
Di neroyvi da cotidiana. El
ascenso de la burguesia. El
origen y el signo. El oro de las
lndias. El contrafo y el relato. El
cuento. Barroco dorado. Bur-
guesia y novela: del realismo.
Unidad Tem6tica 3: El Dinero 61
Ei]
Geoffrey Chaucer. "Los relatos-mercancia"
Tomado de Chaucer, Geoffrey, "Pr6logo" a Cuenlos de Canterbury Barcelona, Iberia, I973
10.
S0.
Pr61ogo
En el tiempo en que las suaves Uuvias de
abiil, penetrando hasta las entraflas la seque-
dad de marzo, hacen brotar tos flores con el
riego de su vivificante licor, en el tiempo en
que C6firo, con su grato atiento, anima los
renuevos de todo arbol y planta; en eI tiempo
en que el Sol ha rccorrido en Aries la segunda
mitad de su curso; en el tiempo, en fin, en que
las aves cantan y, estimuladas por la Natura-
leza, pasan toda Ia noche sin cerrar los ojos;
en ese tiempo, digo, suelen las gentes ir en
peregrinaci6na remotos y c61ebres santua-
rios de apartados pafses. Y es entonces cuan-
do desde los Ifmites de todos los condados de
mglaterra acuden muchos romeros a Canter-
bury, a fin de visitar el sepulcro del santo y
bienaventurado m&tir que en sus enfermeda-
des les aconi6.
Cuentos de Canterbury
Estando yo, cierto dia de esaestaci6n, en la
posada del Tabardo, en Southwaik, con el-
devotoprop6sitodeemprendermiperegrina-
ci6n, lleg6 a aquella posada, al anochecer, un
tropeI de hasta veintinueve diversas personas
que, habtendose encontrado por los caminos,
iban a continuar juntos a Canterbury.
Grandes y espaciosos eran los aposentos y
cuadras de la hosteria, y asi todos estuvimos
muy bien alojados. Hable con los peregrinos
y, antes de cerrar la noche, ya habia entabUt-
do trato con ellos y convenido en salir en su -
compafiia al despuntar Ia siguiente maflana.
Debo ahora decir lo que hicimos aquella
noche, despu6s de juntamos en la posada,
y mas adelante describir6 nuestro viaje y
peregrinaci6n. S61o que antes he de solici--
tar de vuestra cortesia que me hagais mer-
ced de perdonaime si expreso con propie-
dad y justeza las razones y discursos que
luego se cambiaion, y os ruego que no
atribuydis a villania mfa el deciios las pa--
labras de los peregrinos tal como las pro-
nunciaion eUos. Porque bien sabe el lector,
.20
as
Geoffrey Chaucer
como yo lo se, que quien ha de contar lo que
cont6 otro, debe repetir con fieI exactitud
-sus expresiones, asi fueren soeces y licen-
ciosas, pues, si no, falsearfa el relato, ora
inventando cosas, ora rebuscando dichos
nuevos. Mas esto no ha de ser asi; que el
propio C isto habla en las Santas Escrituras
-muy claramente. Y, como dice Plat6n a
quienes le entiendan, las palabras deben
ser primas de los hechos. Igualmente quie-
ro se me excuse el no haber enumerado a
las personas segun su calidad, pues bien
-advertir3 el lector cu3n exiguo es mi dis-
cemimiento.
En fln, dir6 que el hostelero nos acogi6 con
mucho contento a todos, y luego aderez6nos
de cenar, ofreciendonos las vituaIlas que te-
-nia. A fe que su vino era recio y gustoso. Y
respecto al ventero mismo, pareci6me hom-
bie de chapa, muy capaz de ejercer la ma-
yordomfa de un paIacio. Era fomido, vivo de
ojos, resuelto en palabras, discreto, bien ense-
- fiado y nada cobarde. No habia en todo Chepe
burgues tan cumplido. A mas de lo cual, era
Cuentos de Canterbury
donairoso, y luegoquecenamos y lepagamos
nuestras cuentas, di6se a bromeary habIamos
con desenfado, y razon6 de esta manera:
CordiaI y sincera bienvenida os doy,
sefloresmios; que nunca en verdad he visto en
mi posada mejor compafiia que la que hoy
esta aqui. Placeriame ofreceros algun entrete-
nimiento; y por cierto que ahoia se me ocurre
uno que os satisfara y no os costard nada.
Todos vosotros vais a Canterbury, y yo deseo
que Dios os ayude y el bienaventurado martir
os lo recompense. S6, ademds, que os propo-
n6is platicar y divertiros por el camino; pues
a nadie le cuadra cabalgai callado como una
piedra. Y para remediar esto, digoos que os
sometais a mi mandato y hagais lo que yo os
aconseje, y de tal manera os prometo poi el
alma de mi padre, que en gIoria estc, que
maiiana andareis alegres, y c6itenme la cabe-
za si miento. No se hable mas, sino alce la
mano quien se hallare conforme.
No nos paramos en consultainos, por pare-
cernos supeifluo, y asi le exhortamos a que
expresara luego lo que quisiera.
.7S
.ss
r^-90
62 Literator IV Daniel Link
Geoffrey Chaucer
Entonces dijo el mesonero es-
cuchadme, sefiores, poned atenci6n y no me
desair6is. Mi propuestaes, en cortas paM>ras,
que cada uno de vosotros para sobreUevar
mejor el camino, relate dos cuentos a la ida y
dos a la vuelta de Canterbury(l). Y quien de
todos coritare historias mds placenteras e
instructivas, serfi premiado, al retomo, con
una cena que todos los demas pagaran y se
adobar$aquimismo.Porende,yoaumentare'
el entretenimiento yendo con vosotros a mis
expensas y sirvi6ndoos de gufa. Quien se
opusiereamisdecisiones,cargar4concuanto
se gaste en el viaje; y si todos sois conformes
en que ello se hiciere asi, decidmelo al mo-
mento y mafiana por la mafiana me tendr6is
preparado.
(1) Pese a lo que aqui' se dice, sobre dos cuentos, el
original autentico de esta obra solamente contiene un
cuento por personaje, con su correspondiente pr61ogo,
En todo caso, por esta aparente contradicci6n el traduc-
toien el pr61ogo: que nuestra traducci6n es integra Y
en fin, sobre otras imaginables anomalias, remitimos al
lectoralanotapuesta el "EpQogoy plegariade Chaucer",
dada al finaj de la obra. (N. de los E.)
Cuentos de Canterbury
Admiti6se la oferta con algazara, presta-
mos promesa de cumplir lo acordado e hi-
cimosle que la prestara 61, y le dijimos ade-.
mas que ftiera gobemador de nuestra compa-
flfayjuez y arbitro de nuestros cuentos, como
tambi6n que 61 mismo sefialase eI coste de la
susodicha cena, pues nosotros acatabamos su
resoluci6n sin protesta. Tras esto trajose vino.
y bebimos y rufrnonos a nuestras c^maras.
Con el artba se levant6 el hostelero y nos
sirvi6 de gaUo, reuni6ndonos luego en un
grupo y encamin5ndonos,alpasolargo, hacia
el abrevadero de Santo Tom#s. Llegando.
aqui, par6 el patr6n su montura y dijo:
Haced, seflores, la meiced de escuchar-
me. Vuestro compromiso sab6is; no vaydis a
olvidarlo. Menester es que se cumpla a la
maflana lo que se ofreci6 la vispera: veamos, _
pues qui6n relata el primer cuento. Asi no
vuelva yo a catar cerveza ni vino si quien se
alzare contra esta decisi6n no pagara cuanto
se gaste en el viaje. No se siga camino antes
de echai suertes, y empiece su cuento aquel.
que saque la paja mds corta. Y, pues tal es mi
_/IS
_/25
15 <L
Geoffrey Chaucer
acueido, venid aqui, sefioi caballero, amo
mio, y probad vuestra fortuna. Acercaos tam-
bi6n vos, sefiorapriora. Y vos, seflor estudian-
te, dejad vuestra timidez y vuestios estudios,
y venid. Ea, traed ac& la mano todos.
Cada uno ensay6 su suerte, y quiso el
destino o el azar que recayese la paja mis
corta en el cabaIlero. Todos quedaron satisfe-
chos, y 61 hubo de nanar su cuento, segun
debia, pues asi se habia estipulado. Viendo,
pues, aquel digno seflor que coirespondiaIe
cumplir lo que libremente ofreciera, obr6
como leal y prudente, y dijo:
Ya veo que yo debo comenzar, loado
sea Dios. Vayamos, pues, cabaIgando, y
atendedme.
Todos emprendimos el camino y el caba-
llero, con afable semblante, principi6 a expli-
car lo que se dira ahora.
D. Alisson.
El banquete de
los amantes
a. iC6m o se relacionan, en el texto, la
idea de certamen, la idea de
contrato y la idea de relato? ^Cuates
son las razones, hist6ricas, de una
relaci6n semejante?
b. Teon'a de la alegria. Investigar las
razones por las cuales la alegiia se
convierteen un valor a alcanzar e^n
la 6poca en queeste cuento fue
escrito.
Unidad Tematica 3: El Dinero 63
JTfl Francisco de Quevedo. "Poderoso caballero'
ED
Tom ado de Quevedo, Francisco de Obras Completas. Barcelona, Planeta, l963
Poderoso caballero
es don Dinero
Madre, yo al oro me humillo;
61 es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado,
de contino anda amarillo;
que pues, dobl6n o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero
Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompafia;
viene a moiir en Espafia,
y es en G6nova entenado.
Y pues quien le tiae al lado
es hermoso, aunque sea fieio,
poderoso caballero
es don Dinero
Es galan y es como un oro,
tiene quebrado el coIor,
persona de gran valor
tan cristiano como moro.
Pues que da y quita el decoio
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
poique en las venas de Oriente
todas las sangres son reales;
y pues es quien hace iguales
al rico y al pordioseio,
poderoso caballero
es don Dinero.
lA qui6n no le maravilla
ver en su gloiia sin tasa
que es lo m2s ruin de su casa
dofla Blanca de Castilla?
Mas pues que su fuerza humilla
al cobaide y al gueirero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Sus escudos de aimas nobles
son siempre tan piincipales,
que sin sus escudos reales,
no hay escudos de armas dobles,
y pues a los mismos nobles
da cudicia su minero
poderoso caballero
es don Dinero.
Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos,
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos.
Y pues 6I rompe iecatos
y ablanda al juez mas severo,
poderoso caballero
es don Dinero
Es tanta su majestad
(aunque son sus dueIos hartos),
que aun con estar hecho cuartos,
no pierde su calidad;
pero pues da autoridad
al gafian y al jornalero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Nunca vi damas ingratas
a su gusto y afici6n;
que a las caras de un dobl6n
hacen sus caras baratas;
y pues las hace bravatas
desde una bolsa de cuero,
poderoso caballero
es don Dinero
Mas valen en cualquier tierra
(jmiiad si haito sagaz!)
sus escudos en la paz
que iodelas en la guerra.
Pues al natural destierra
y hace propio al forastero,
poderoso caballero
es don Dinero.
.so
.ss
^-6S
.70
a. Explicar los siguientes veisos: "tiene quebrado el color"; "tan cristiano como moro",
"porque en tas venas de Oriente/todas las sangres son reaIes".
b. ^En qu6 sentido el dinero puede constituir una "fuerza", equivalente a la Fortuna o el
Destino? ^Cual seria la posici6n de Quevedo al respecto?
64 Literator IV Daniel Link
H7T| Luis de G<Sngora. "Y riasela gente
Tom ado de G6ngora, Luis de Poes(as Completas (Tom o I). Buenos Aires, Sopena, I949.
iS
II
Andem e yo caliente
Y r(ase la gente.
Traten otros del gobiemo
Del mundo y sus monarquias,
Mientras gobieman mis dfas
Mantequillas y pan tiemo,
Y las maflanas de inviemo
Naranjada y aguardiente,
Y rlase la gente
Coma en dorada vajilla
El Principe mil cuidados,
Como pfldoras dorados;
Que yo en mipobre mesilla
Quiero mas una morcilla
Que en el asador reviente,
Y rlase la gente
Cuando cubra las montaffas
De blanca nieve el enero,
Tenga yo lleno el brasero
De bellotas y castafias,
Y quien tas dulces patraflas
DeI Rey que rabi6 me cuente,
Y rlase la gente
Busque muy en hora buena
El mercader nuevos soles;
Yo conchas y caracoles
Entre la menuda arena,
Escuchando a F!Iomena
Sobre el chopo de la fuente,
Y rlase la gente
Pase a media noche el mar,
Y arda en amorosa llama
Leandro por ver su Dama;
Que yo mas quiero pasar
Del golfo de mi lagar
La blanca o roja corriente,
Y riase la gente
Pues Amor es tan cruel,
Que de Piramo y su amada
hace talamo una espada,
Do se junten ella y 61,
Sea mi Tisbe un pastel,
Y la espada sea mi diente,
Y rlase la gente
&2S
^ 1S
a. Analizar el motivo de la abundancia. Investigar sus orfgenes y compararel tratamiento
que le da G6ngora.
b. AnaUzar los campos semSnticos y Uis oposiciones que sostienen el poema. iQx&l es el
"ideal de vida** propuesto por G6ngora?
L. Giordano (1634-1705).
El banquete de Herodes
Unidad Tematica 3: El Dinero 65
m
Federico Garcia Lorca. "Vida cotidiana y dinero"
1
5
10
IS
20
25
30
J5
Tom ado de Garc(a Lorca, Federico Poeta en Nueva York (1930) en Obras Com pletas. Madrid Aguilar, 1960
New York
Oficina y denuncia
A Fernando Vela
Debajo de las multiplicaciones
hay una gota de sangre de pato;
debajo de las divisiones
hay una gota de sangre de marinero;
debajo de las sumas, un rio de sangre tiema.
Un rio que viene cantando
por los dormitoiios de los anabales,
y es plata, cemento o brisa
en el alba mentida de New York.
Existen las montafias. Lo s6.
Y los anteojos para la sabiduria.
Lo s6. Pero yo no he venido a ver el cielo.
Yo he venido para ver la turbia sangre.
La sangie que lleva las m&quinas a las cataratas
y el espiriru a la lengua de la cobra.
Todos los dias se matan en New York
cuatro millones de patos,
cinco millones de cerdos,
dos mil palomas para el gusto de los
agonizantes,
un miI16n de vacas,
un mill6n de corderos
y dos millones de gallos,
que dejan los cielos hechos afiicos.
M& vale sollozar afilando la navaja
o asesinar a los peiros
en las alucinantes cacerias,
que resistir en la madrugada
los interminables trenes de leche,
los interminables lrenes de sangre
y los uenes de iosas maniatadas
por los comerciantes de perfumes.
Los patos y las palomas,
y los ceidos y los corderos
ponen sus gotas de sangre
debajo de las multiplicaciones,
y los tenibles alaiidos de las vacas esnujadas
Uenan de dolor el valle
donde el Hudson se emborracha con aceite.
Yo denuncio a toda la gente
que ignora la otra mitad, la mitad irredimible
que levanta sus montes de cemento
donde laten los corazones
de los animalitos que se olvidan
y donde caeremos todos
en la ultima fiesta de los taladros.
Os escupo en la cara.
La otra mitad me escucha
devoiando, orinando, volando, en su pureza
como los nifios de las porterias
que llevan frfgiles palitos
a los huecos donde se oxidan
las antenas de los insectos.
No es el infiemo, es la calle.
No es la muerte, es la tienda de frutas.
Hay un mundo de rios quebrados
y distancias inasibles
en la patita de ese gato
quebrada por el autom6vil,
y yo oigo el canto de la lombriz
en el coraz6n de muchas nifias.
Oxido, feimento, tierra estremecida.
Tierra tu mismo que nadas
por los numeros de la oficina.
i,Qu6 voy a hacer? ^Ordenar los paisajes?
<,Ordenar los amores que luego son fotografias,
que luego son pedazos de madera
y bocanadas de sangre?
San Ignacio de Loyola
asesin6 un pequefio conejo
y todavia sus labios gimen
por las toires de las iglesias.
No, no, no, no; yo denuncio.
Yo denuncio la conjura
de estas desiertas oficinas
que no iadian las agonias,
que boiran los programas de la selva,
y me ofrezco a sei comido
por las vacas estrujadas
cuando sus giitos llenan el valle
donde el Hudson se emborracha con aceite.
I
I
i
I
si
I
|
$r
i
|s
gl;
i i
I
'&
:|i;i
I
I
1
ii
4
'M
1
I
I
Ii
iSO
5S
70
66
a. ^En qu6 sentido estaria presente el dinero en este texto de Lorca?
b. C6mo condiciona el dinero la vida cotidiana?
c. ^Cu& es la posicion del sujeto de enunciaci6n iespecto del "iitmo" de una ciudad como New
Yoik?
d. Localizar todas las palabras que remiten al campo semantico del dinero. Determinar qu6juego
establecen entre si.
e. Compaiar con el texto de Amis (gj])- lQv& diferencias hay en h presentaci6n de h vida cotidiana?
Literator IV Daniel Link
Geoffrey Chaucer. "Cuento del Mayordomo'
Tom ado de Clw ucer, Geoffrey Cuentos de Canterbury Barcelona, Iberia, 1973
En Trumpington, cerca de Cambridge,
hay un anoyo sobre el que cruza un puente,
y al Iado del arroyo existe un molino.
Advertid que cuanto os relato es la pura
verdad. Moraba en aquel molino, hacfa
mucho, un molinero soberbio y turbulento
como un pavo real. Sabia tocar la gaita,
pescar, remendar redes, tomear vasijas,
luchai y manejar el arco. Ceftia largo cu-
chillo y tajadoia espada, un puftalito muy
gal&n en la faltriquera y, con esto y una
navaja de Sheffield que sujetaba en las
calzas, no habia quien osara tocarle, de
temor que todos le tenian. Tenia el sem-
blante redondo, la nariz chata y el crdneo
pelado como el de un mono. Era un fanfa-
rr6n de encrucijada, un perdonavidas. Na-
die se atrevia a tocarle por las tremendas
Cuentos de Canterbury 25
amenazas que a todos espetaba. Y debo
decir que era en verdad astuto y experto
ladr6n de grano y harina. Llamdbanle
Simoncico el Despreciativo. Estaba casa-
do con mujer de ilustie origen, a saber, cop
la hija del pirroco de la pobiaci6n. Este
habia dado a Simoncico, como dote de su
hija, una copiosa cantidad de utensilios
de bionce. La mujer se habia educado en
un convento de monjas y ello placia a Si-
moncico, quien siempre afirmaba que no
queria por esposa sino a moza bien criada
y capaz de llevar con dignidad su condi-
ci6n de molinera. Era, en efecto, la esposa
de Simoncico altiva y decidida como una
uiraca. Los dias de fiesta iban juntos los
dos, con muy buen talante: 61 con la capilla
colgada al cuello y calzas encarnadas, y
ella con saya de lo mismo. No habfa quien
la llamase de otro modo que sefk>ra. Ni
tampoco existia hombre con arrestos para
retozar ni aun bromear con ella en el cami-
no, porque Simoncico hubiera dado buena
raz6n de 61 a golpe de daga, pufial o navaja.
'g-20
i _ 3 5
S0.
60
6S.
26 Geoffrey Chaucer
Pues ha de saberse que todo hombre celoso
es temible, o al menos ellos procuran que
. sus mujeres lo piensen asi. Adem&s, preci-
samente por tener ella no s6 qu6 mala
reputaci6n, mostr4base tan repelente paia
todos como el agua estancada y estaba
llena de insolencia y menosprecio hacia el
-pr6jimo, pensando que no habia seftora
que no debiera concederle el primer lugar,
a causa de su linaje y de su crianza.
Tenian Simoncico y su mujer una hija
de veinte aflos y un pequeflo de seis meses.
. La moza era fornida y ancha, con la naiiz
roma, los ojos pardos y transparentes, las
caderas abultadas, los senos salientes y
redondos y la cabellera muy hermosa. Por
todas cuyas paites el saceidote, su abuelo,
-determin6 hacerla heredera de su casa y
bienes y buscarle un digno marido. Queiia
enlazarla con hombre de buena cuna y
clase, pues que los bienes de la Santa
Iglesia deben emplearse en la sangre que
. de sus miembros desciende. Y asi, deseaba
aquel pdrroco honrar su piopia y santa
Cuentos de Canterbury
27
sangie, aunque ello representase devorar a
la Iglesia.
Mucho ganaba el molinero con la mo-
lienda del trigo y cebada de todo el contoi-.
no. Y tenia muy notorios provechos con el
giano que le llevaban de SolerHall, nom-
bre de un grande e importante colegio de
Cambridge. Un dia que el administrador
del colegio enferm6 de repente, con una.
dolencia que parecia mortal, el molinero
iob6, en la cebada y trigo del colegio, cien
veces mas que antes, sin coto ni mesura en
grano ni harina. El director del colegio
dirigialeamonestacionesyamenazas,pero.
al molinero no se le daba de todo ello una
hierba seca, y pioclamaba desvergonza-
damente que las imputaciones eran falsas.
Residian entonces en Soler Hall dos estu-
diantes pobres, ambos resueltos y amigos de.
holgoiio. Y por esto pidieron al director que
les permitiese ir al molino y ver moler el
grano, apostando la cabeza a que el moknero
no les robaria ni media cuartilla, asiemplease
astucia o fuerza. Llam4banse aquellos estu-.
-ii-7*
.ss_*tf
Unidad Tematica 3: El Dinero 67
2 8 Geoffrey Chaucer
lOS-.
diantes Juan y Atano, y eran de una pobk-
ci6n que tiene por nombre Strother y est4 en
no se" que" regi6n del Norte.
LuegoqueestuvieroneneI molino, Juan
. descarg6el saco y AIan6se expres6 de este
modo:
;Salud Sim6n! iC6mo estin tu mujer
y tu hermosa hija?
Bienvenido seas, Alano repuso Si-
. moncico. Y tambien tu, Juan. iQu6 de
bueno os trae por aqui?
La necesidad, Sim6n dijo Juan.
Porque quien no tiene criados ha de servir-
se a si mismo, si no es un necio; y asi lo
aseguran los doctos. Nuestro administra-
dor parece a punto de muerte, si juzgamos
por los dolores que tiene en la dentadura.
Por eso venimos Alano y yo a que nos
muelas nuestro grano, para luego llevarnos
a casa la harina. Pidote que lo hagas con
diligencia.
A fe que si contest6 Simoncico.
Pero, mientras yo u*abajo, ^,en qu6 os ocu-
par6is vosotros?
Cuentos de Canterbury 2 9
Yo dijo Juan pondr6me junto a
la tolva para ver entrar el grano. Porque por
mi padre te aseguro que aun no he visto una
tolva en movimiento.
Si eso haces, Juan acrecent6 Ala-
no, yo me pondr6 debajo y me divertir6
viendo c6mo cae en el domajo la harina.
Porque tan poco entendido en molineria
soy yo como tu, Juan.
Sonri6 el molinero de la candidez de los
mozos y pens6: "Artificios son 6stos. Ima-
ginan ellos que no hay quien les engafie,
pero en verdad que yo les sabr6 ofuscar la
vista, a pesar de todas sus filosofias. Cuan-
to mas notables ocurrencias mediten, tn&s
les burlar6 yo. Si, que he de darles salvado -
y no harina. Como dijo la yegua al Iobo, no
son los mds instruidos los mds prudentes, y
todo el aite de estos estudiantes no vale
para mi una hoja seca".
Y asi, cuando le pareci6 conveniente, -
sali6 a hurtadiIlas, busc6 el caballo de los
estudiantes, que estaba atado detr3s del
molino, bajo una parra, y Ie quit6 la cuerda
*L J2t f
_M5
14<L
30 Geoffrey Chaucer
y la biida. El animal, vi6ndose libre, empe-
z6 a relinchar y, cruzando calveios y espe-
suras, alej6se hacia la marisma, donde
iebrincaban las yeguas salvajes. Y el moli-
nero volvi6 sin hablar palabra. Acab6 la
molienda, bromeando entre tanto con los
dosj6venes, y, cuando eI grano estuvo bien
molido y guaidado en el saco, at6 6ste.
Entonces sali6 Juan y hall6 que su caballo
habia escapado y piincipi6 a gritar:
;Favor! jDiosmevalga! jNuestroca-
ballo ha huido! ;Alano, ven, por los huesos
de Dios! jDe piisa, hombxe! jNuestro di-
rectoi se ha quedado sin montuia!
Alano dio al olvido grano, haiina y bue-
na economia y grit6:
^Por d6nde ha escapado el animaI?
En eso lleg6jadeando la mujer del mo-
linero, y dijo:
Vuestio caballo se ha ido a la maris-
ma con las yeguas salvajes. ;Maldita sea la
mano que con tan toipe nudo Ie amarr6!
jAlano exclam6Juan, descfiiete,
por la pasi6n de Cristo, esa espada, como
Cuentos de Canterbury 31
yo me desceflf la mfa, y conamos! Bien
sabe Dios que soy ligeio como un gamo.
jCoraz6n de Dios! jNo se nos evadird el.
animal, no! Pero, ipor qu6 no llevaste el
caballo a la cuadra? jCudn necio eres, Ala-
no, por Dios!
Los incautos estudiantes rompieron a
correr hacia ia marisma. Y, cuando se ale-.
jaron, el molinero les quit6 media fanega
de harina y mand6 a su mujer que hiciese
con ella una torta, anadiendo:
Para mi que los estudiantes andaban
recelosos. Pero a un estudiante, receIoso o.
no, siempre le sabr<i desplumar un moline-
ro. Mira, mira por d6nde van. ;No recobxa-
ran el animal muy facilmente, no!
Los dos estudiantes, entre tanto, corrian
de un lado a otro, clamando:
jEh,eh! ;Para,para! ;Poraqui! ;Ati-
jale por detrds! ;Sflbale, que yo le espero!
Y asi sucesivamente. Pero, a despecho
de sus grandes esfuerzos, no alcanzaron al
animal hasta despu6s de cerxar la noche. Y.
quiz& no hubiese acabado nunca la perse-
J 7 *
68
Lherator IV Oaniel Link
32 Geoffrey Chaucer
cuci6n, si no fueia porque eI caballo, en
medio de su veloz canera, fue a parar a un
foso. AI cabo volvieron. Juan, que iba
,<,n | rendido y humedo como una ac6mila mo-
jada por la lIuvia, y AIano, no mejor para-
do. Y decia el primero:
;Ah, en qu6 mal dia naci! ;Cu<intas
chanzas y desprecios nos espeian ahora!
/f>54__ Nos han robado el grano, y el director y
los dem&s estudiantes, y sobre todo el
molinero, nos diputarin por sandios rema-
tados. ;Ay!
Tales eran las lamentaciones de Juan
7n0 | mientras tornaba al molino llevando de la
brida a "Bayardo". Pero, como era de no-
che y no p0d1an ponerse en camino, pidie-
10n aI molinero (que estaba sentadojunto a
la lumbre) que les concediese, pagandose-
7t><; | lo, cena y cama. Repuso el molinero:
Yo os dar6 lo que tengo. Pequefia es
mi casa, pero vosotros, con vuestra cien-
cia, podr6is convertir una estancia de vein-
te pies de anchura en otra de mil. Ea,
2;a_l veamos si ese recinto basta o si, como es
Cuentos de Canterbury 33
uso entre vosotros, habremos de hacerlo
mayor mediante razonamientos.
jPor San Cutberto que el buen humor
no te falta Sim6n! dijo Juan. Buena
respuesta nos diste. Mas yo siempre he.
01do que uno debe valerse, o con Io que
tiene o con lo que encuentra. Vamos, que-
rido hu6sped, s1rven0s algo de comer y
beber, y regal6monos, que luego tod6 te
sera" bien pagado.Ya sabemos que con las.
manos vacias no se atiae al halc6n. Aquf
est4 nuestra plata: usala como convenga.
El molinero mand6 a su hija a buscar en
el poblado pan y cerveza, as6 un ganso,
aman6 el caballo de manera que ya no_
pudiese soltaise y piepar6 a los dos estu-
diantes, en su mismo aposento, y a diez o
doce pasos de su propio lecho, otro bien
provisto de s&>anas y mantas. En la propia
estancia tenia la hija su cama, por no haber _
en el molino otra habitaci6n.
En fin, yantaron y departieron, bebien-
do gran profusi6n de cerveza fuerte, y a
medianoche se retiraron a descansar. Tan-
u
2J5 .
24S.
2SS.
34 Geoffrey Chaucer
. to habfa bebido el molinero que se le habia
demudado la color. Hipaba y hablaba por
la nariz como si sufriese enfriamiento a Ia
cabeza. Su mujer, que tambi6n se habia
refrescado al gaznate, estaba parlera y re-
tozona como una unaca. Fu6ronse al lecho
ella y su marido, y a la cabecera colocaron
la cuna del nifio, para poder mecerle y ama-
mantarle. Y la muchacha, luego de que todo
eljarro de cerveza estuvo concluido, se acos-
t6 tambi6n, y Alano y Juan buscaron su lecho.
Los de la casa no necesitaban narc6tico
para dormir. Tanto habia bebido el moline-
ro que roncaba como un caballo, y por ende
no tenfa vigilancia con su trasero y hacia
gran ruido. Su mujer acompafidbale con
gran fmpetu y sus ronquidos resonaban a
dos estadios. La moza roncaba tambi6n,
"par compagnie".
Alano, escuchando tal mel0d1a, dio un
ligero codazo a Juan y le dijo:
iDuermes? ^Has 01do en tu vida can-
tar semejante?; Oh, qat concierto ejecutan
entre todos! jAsi caiga sobre sus cuerpos
Cuentos de Canterbury 35
un fuego devorador! <Escuch6 nunca na-
die cosa tan extraordinaria? jMal rayo les.
parta, que no van a dejarme descansar en
toda la noche!
Mas luego agreg6:
En fin, no hay mal que por bien no
venga. Porque tejuro (y no medre yo si no.
lo hago) que, como pueda, he de refocilarme
con la moza. En verdad, alguna ventaja ha
de darnos la ley, que dice que, si aIguien es
perjudicado en una cosa, debe en otra ser
compensado. Este dia nos han robado la.
harina y nos han hecho un mal tercio, y,
pues de esto no vamos a resarcimos, quiero
yo compensar con alguna ganancia mi p6r-
dida. jAsi ha de ser, por el alma de Dios!
A lo que aconsej6 Juan:
S6 precavido, Alano, porque el moUne-
ro es hombre de empuje, y si despierta de su
sueflo puede afligimos con alguna villania.
Nada me importa repuso Alano.
Y se levant6 y suavemente acerc6se a la.
muchacha, que estaba profundamente dor-
mida y procedi6 con tanto sigilo que, cuan-
_27*
Unidad Tem6tica 3: El Dinero 69
36 Geoffrey Chaucer
do la moza despert6, ya hubiera sido tarde,
aun si ella se defendiera. Mas, por abreviai,
dir6 que se pusieron acordes. Dejemos,
pues, a AIano en su buena ventura, y volva-
mos a Juan.
Este pas6 algun rato quieto, quejdndose
y desol3ndose de esta manera:
iCu3n mala suerte la mfa! Ahora si
que digo que soy un bobo. Mi camara-
da, al menos, se consuela con la hija del
molinero, y asi, aunque arriesg5ndose, sa-
tisface sus inclinaciones. Esto, si se cuen-
ta, hai4 que todos me tengan por sandio.
i A fe que voy tambi6n a levantarme y arries-
garme! Porque quien no tiene arrpjo no
tiene foituna.
Y, saltando del Iecho, fuese hacia la
cuna del nifio, la anastx6 con mucha cau-
tela y la puso a la cabecera de su cama.
Algun tiempo despu6s la mujer dej6 sus
ronquidos, despert6se y se levant6 para
orinar. Volvi6 y sorprendi61e no encontrar
la cuna, por mds que la buscaba en la
oscuridad a tientas.
Cuentos de Canterbury 37
"Me he engafiado pens6. No he ido
a mi cama, sino a la de los estudiantes.
jBuena la hubiera hecho si llego a meteime
en ella!"
Sigui6 buscando la cuna en la oscuridad
y al fin la encontr6. Hallandolajunto a una
cama, pens6 que esta era la suya y, sin el
menor recelo, pas6 adentro, se tendi6 y
piocur6 dormirse. Entonces Juan, muy li-
gero, se precipit6 sobre la buena mujer.
Nunca ella sufriera tan alegre asalto. Y en
tal diversi6n perseveraron los estudiantes
hasta que el gallo cant6 tres veces. Cuando
empez6 el alborear de la aurora, Alano,
fatigado por sus afanes de aquella dilatada
noche, habl6 de esta suerte:
iAdi6s, mi dulce Magdalena! Ya vie-
ne el dia y no puedo quedarme ac& por m2s
tiempo; pero sabe que siempre, doquiera
que vaya yo, sere* tu estudiante. jNi6gue-
seme la gloiia si no!
Vete, pues, amor mfo repuso ella.
Pero antes oye esto: cuando te vayas halla-
r5s en la puerta trasera del molino una torta
.iJO
%^J20
Ji25
38
Geoffrey Chaucer
de media fanega, que hemos amasado con
tu propia harina, la cual yo ayud6 a iobar a
mi padre. jDios te guarde y te socorra,
amigo mfo!
Y luego la moza call6 y estuvo en poco
" que no rompiese a lIorar. Alano salt6 del
lecho, pensando reunirse con su compafte-
ro antes de que clareara el dia. Pero al ir a
entrar en su lecho, tiopez6 con la mano en
la cuna.
"jPor Dios que me extravie' del todo!
se dijo. Tengolacabezamareadapor
las fati^as de esta noche y no acierto a
andar sino en lfnea oblicua. Bien veo por
esta cuna mi error, porque aqui estd la
cama del molinero y su mujer."
Y asi, se dirigi6 adonde se hallaba la
cama del molinero. Entr6 en ella y, creyen-
do colocaise junto a su camarada Juan,
puso la mano en el cuello de Simoncico y
le dijo en voz baja:
[Hola, Juan necio, despierta, por el
alma de Cristo, que te quiero contar un
gran jolgorio! Por nuestro Senor Santiago
Cuentos de Canterbury 39
te aseguro que tres veces en esta corta.
noche he poseido a la hija del molinero
mientras tu te quedabas aqui quieto y me-
droso, como un cobarde.
;Ah, traidor y truh&i! ^TaI has hecho?
rugi6 el molinero. jPor la majestad.
de Dios te digo que has de morir, falso,
p6rfidoy arteroestudiante! ;Deshonrar este
insolente a mi hija, que de tal alcurnia
procede!
Y con esto ech6 las manos a la garganta.
de Alano, quien mont6 en c61era y aferr61e
a su vez y le dio una gran puf)ada en la nariz.
Brol6 un tonente de sangre por todo el
pecho del molinero, y los dos conten-
dientes, enlre golpes, con las narices y los.
labios magullados, rodaron por tierra, como
dos cerdos metidos en un saco. Levan-
taYonse un momento y volvieron a rodaren
seguida, y asi continuaron hasta que el
molinero, tropezando con una piedra, vino .
a caer de espaldas sobre su mujer, que se
habfa dormido poco atrds, mientrasJuan, el
estudiante, velaba toda la noche.
i -' ^
_J#5
-170
70 Literator IV Daniel Link
40
Geoffrey Chaucer
Despert<5 la mujer con sobresalto, sien-
. tiendo caer aquel peso sobre eUa, y exclam6:
(Favor, Santa Cruz de Bromholm!
"In manus tuai", Seffor! jV$leme, Sefior!
;Sim6n, despierta, que el diablo ha caido
sobre nosotros y casi me ha quebrantado el
. coraz6n! jSocorro, que me muero y siento
a no s6 quien encima de mi vientre y sem-
blante! jSocorro, Simoncico, que los ma-
lignos estudiantes estdn combatiendo!
Juan salt6 tigeramente del lecho y empez6
. a buscar un garrote. EUa hizo Io mismo y,
como conocfa los recovecos de su casa mejor
que Juan, muy pronto dio con un palo apoya-
do en el muro. A la vaga claridad de la luna
que penetraba por una abertura de la pared,
. vio la mujer a los dos que peleaban y, aunque
no los distinguiera bien, si repai6 en que uno
tenia, al parecer, unacosablancaen lacabeza.
Entonces iecoid6 que uno de los estu-
diantes llevaba puesto un gorro de dormii
. y, por tanto, acerc6se con sigilo y, cuando
tuvo a su alcance al que crey6 ser Alano,
asest6 <an poderosos golpes en la pelada
Los cuentos de Canterbury 41
calva delmoHnero,que6stesederrumb6con
gran ruido, gritando:
jAuxilio! jMuerto soy!
Entonces los estudiantes midi6ronle las
costillas a su antojo, dej&onle muy bien
tundido, recogieion su caballo y el saco de
harina, se apoderaron de la torta de media
fanega, que estaba muy lindamente cocida, -
y se fueron camino del colegio.
Asi fue vapuleado el soberbio molinerp,
y perdi6 el valor de la molienda, y pag6 la
cena de Juan y Alano, y sufrid muy exqui-
sita zurra, y adem$s su mujer qued6 des- -
honrada y su hija lo mismo. ;Qu6 tales
cosas acontecen a los molineros ladrones!
Pues muy verdadeio es el proverbio que
reza: "Quien maI hace, mal recibe". Y
aquel otro de: "A picaro, pfcaro y medio" -
Y Dios, que majestuosamente se asientaen
las alturas, libie de mal a toda esta compa-
fua, giandes y chicos; que yo he servido
bien al molinero con mi cuento.
-4l5
^JI20
a
a. Analizar los "tipos sociales" que se insinuan en el cuento. ^En qu6 sentido la lucha por el
dinero es una lucha por la posici6n sociaI?
b. iPor que se asocian en el cuento la estafa con el engafio sexual?
c. ^Cual seria la diferencia fundamental entie el hombre renacentista y el hombremedieyaI,
en loque a dinero se refiere?
^C ' vr t
R MagritteDi%'o. 1948
Unidad Temitica 3: El Dinero 71
m
Francisco de Quevcdo. F etichismo, oro y deseo
"Afectos varios de
su corazon fluctuando
en Ias ondas de los
cabellos de Lisi"
Tom ado de Quevedo, Francisco de.
Obras Completas. Barcelona, Planeta,
1963
En crespa tempestad del oro undoso
nada golfos de luz ardiente y pura
mi coraz6n, sediento de hermosura,
si el cabello deslazas generoso.
Leandro en mar de fuego proceloso
su amor ostenta, su vivir apura;
Icaro en senda de oro mal segura
arde sus alas por morir gloiioso.
Con pretensi<5n de f6nix, encendidas
sus esperanzas, que difuntas lloro,
intenta que su muerte engendre vidas.
Avaro y rico, y pobre en el tesoro,
el castigo y la hambre imita a Midas,
Tdntalo en fugitiva fuente de oro.
'Retrato de Lisi que traia
en una s<
ortija'
Tom ado de Quevedo, Francisco de
Obras Completas. Barcelona, Planeta,
I96S
io.
En breve c&rcel traigo aprisionado,
con toda su familia de oro ardiente,
el cercq de la luz resplandeciente,
y grande imperio del amor cerrado.
Traigo el campo que pacen estrellado
las^fieras altas de la piel luciente:
y a escondidas del cielo y del Oriente,
dia de luz y parto mejorado.
Traigo todas las Indias en mi mano,
perlas que, en un diamante, por rubfes
pronuncian con desd6n sonoro yelo,
y razonan tal vez fuego tirano
rel&mpagos de risas carmesies,
auroras, gala y presunci6n del cielo.
a. Comparar los dos sonetos. iC6mo^presentan el cuerpo de la mujer, el cuerpo del deseo?
b. De la met4fora. iCuil es el campo sem4ntico respecto del cual se establecen todas las
metSforas sobre el cuerpo de la mujer? Justificar hist6ricamente.
c. Explicar por qu6 el verso "relaxnpagos de risas carmesies" suena bien.
d. Comparar la actitud del sujeto de enunciack>n en los sonetos y letrillas (de Quevedo).
tQu6 diferencias pueden sefialarse?
72 Literator IV Daniel Link
P^ J William Shakespeare. "E1 Mercader de Venecia"
Tom ado de Shakespeare, William . Obras Completas, Madtid, Aguilar, 1960
is.
1032
Wl LLUM SHAKESPEARE
ACTO TERCERO
ESCENA PRIMERA
Venecia. Una calle
Entran SALANio y SALAMNO
SALANio. ;Hola! iQue' noticias hay
del Rialto?
SALARiNo. Pues bien: todavia coire el
rumor, sin que sea desmentido, de que un
. buque ricamente cargado, de Antonio, ha
naufragado en el estrecho, en los Goodwins,
que tal es el nombre del sitio en que se ha
sumergido; un escollo peligroso y fatal,
donde los cascos de una muItitud grande de
. baicos han encontrado su sepultura, segun
se dice, si mi compadre el rumoi es un
honrado individuo fiel a su palabia.
SALANio. Quisiera que en esta cir-
cunstancia fuese tan embustero como la
. m2s embustera comadre que haya ingerido
jengibre o hecho creer a sus vecinas que
EL MERCADER DE VENECIA
1033
lloraba por la muerte de su tercer marido.
Pero, sin incunir en prolijidad, o desviar-
nos del camino piincipal de la conversa-
ci6n, la verdad es que el buen Antonio, el.
honrado Antonio... jOh, que no tenga un
epfteto bastante honorable paia acompa-
narlo a su nombre!
SALAMNo. Veamos, llega al final.
SALANio. jAh! iQue" dices? jVaya! El.
finaI es que se ha perdido un bajel.
SALARmo. Quisiera que 6se fuese el
final de sus peididas.
SALANio. Dejame decir muy aprisa
am6n, no sea que el diabIo destruya el.
efecto de mi plegaria, porque ahi lo tienes
que llega bajo la figura de un judio.
Entra SHYLOCK
jHola, Shylock! iQu6 novedades hay
entre los mercaderes?
SHYLOCK. Est&s enterados mejor que.
nadie, mejor que nadie, de la fuga de mi
hija.
.2S
1034 WlLLWM SHAKESPEARE
SALARmo. Es cierto; por mi conozco
al sastie que ha confeccionado Ias alas con
que ha huido.
SALANio. Y Shylock, por su parte,
sabia que el ave tenia plumas; y es natural
en las aves abandonar su nido cuando tie-
nen plumas.
SHYLOCK. Ser4 condenada por eso.
SALANio. Indudablemente, si el diablo
pudiera ser su juez...
SHYLocK. j Mi caine y mi sangre iebe-
larseasi!...
SALANio.jFuera, fuera, vieja cairofla!
^,Es que se rebela eso a tu edad?
SHYLOCK. Digo que mi hija es mi cai-
ne y mi sangre.
SALARiNo. Existe mds diferencia entre
tu carne y la suya que entre el ebano y el
marfil; m && diferencia entre vuestras dos
sangres que entre el vino tinto y el vino del
Rin. Pero decidnos: ^hab6is oido o no decir
que Antonio habia tenido una peYdida en el
mar?
SHYLocK. He ahi otro buen negocio
EL MERCADER DE VENECIA 1035
mis parami. ;Un quebrado,un pr6digo que
apenas se atreve a asomar la cabeza por el
Rialto! jUn mendigo, que tenia la costum-
bre de venii a haceise el elegante en el
meicado! jQue tenga cuidado con su docu-
mento! Tenia el hdbito de llamaime usure-
ro; que tenga cuidado con su pagar6. Tenia
la costumbie de prestai dinero por caridad
cristiana: que tenga cuidado con su papel..
SALARiNo. ;Bah! Estoy seguro de que
si no estd en regla, no le tomar4s su caine.
i,Para qu6 seiia buena?
SHYLocK. Paia cebai a los peces. Ali-
mentai4 mi venganza, si no puede seivir.
para nada mejor. Ha arrojado el despiecio
sobre mi, me ha impedido ganar medio
mill6n; se ha reido de mis p6rdidas, se ha
burlado de mis ganancias, ha menosprecia-
do mi naci6n, ha dificultado mis negocios,.
enfriado a mis amigos, exacerbado a mis
enemigos: y, ^qu6 iaz6n tiene paia hacei
todo esto? Soy un judio. ^Es que un judio
no tiene ojos? ^,Es que un judio no tiene
manos, 6rganos, piopoiciones, sentldos,.
a5_7*
Unidad Tematica 3: El Dinero 73
90
9S
100
10S
1036 WILLIAM SHAKESPEARE
afectos, pasiones? <,Es que no estd nutrido
de los mismos alimentos, herido por las
mismas armas, sujeto a las mismas enfer-
medades, curado por los mismos medios,
caIentado y enftiado por el mismo verano
y por el mismo inviemo que un cristiano?
Si nos pinchais, i,no sangramos? Si nos
cosquiIleSis, <,no nos reimos? Si nos enve-
neniis, <,no nos moiimos? Y si nos ulba-
jdis, <,no nos vengaremos? Si nos parece-
mos en todo lo dem3s, nos pareceremos
tambi6n en eso. Si un judio insulta a un
cristiano, <,cual seia la humildad de 6ste?
La venganza. Si un cristiano ultiaja a un
judfo, i,qu6 nombre deber& llevar la pacien-
cia del judio, si quiere seguir el ejemplodel
cristiano? Pues venganza. La villania, que
me ensefiais la pondr6 en pr&ctica, y malo
sera que yo no sobrepase la instrucci6n que
me habiis dado.
Entra un Criado
CRIADO. Sefiores, mi amo Antonio
no
13i
14lt
145
ISO
EL MERCADER DE VENECIA 1037
estl en su casa y desea hablaros.
SALARINO. Le hemos buscado por to-
dossitios.
S AI ANIO. He ahi llegai otro de la tribu.
No se encontraria un tercero de la misma
especie, a no ser que el diablo mismo se
hiciese judio. (Salen Salanio, Salarino y el
Criado.)
Entra T0BAL
SHYLOCK. ;Hola, Tiibal! 1Qu6 noti-
cias hay de G6nova? i,Has hallado a mi
hija?
TrjBAL. He paiado en mas de un lugar
donde se habla de ella, pero no he podido
encontraria.
SHYLOCK. ;Oh, ay, ay, ay! ;Un dia-
mante perdido que me habia costado dos
mil ducados en Francfbrt! Lamaldicion no
habia nunca caido sobre nuestro pueblo
hasta la fecha; yo no la habia sentido jamas _
hasta hoy. jDos mil ducados peididos con
ese diamante, y otras preciadas, muy pre-
1038 WILI.IAM SHAKESPEARE
ciadas alhajas! Quisiera que nii hija estu-
viese muerta a mis plantas, con las joyas en
sus orejas; quisiera que estuviese enterrada
a mis pies, con los ducados en su f6retro.
<,Ninguna ncHcia de los fugitivos? No,
ninguna. Y no s6 cuanto dinero gastado en
pesquisas. jAh! ^,Ves tii? jPeidida sobre
peYdida! ;EI ladr6n ha partido con tanto, y
ha sido necesario dar tanto paia encontiar
al ladr6n, y ninguna satisfacci6n, ninguna
venganza, ninguna mala sueite para otras
espaldas que las mias, ningunos otros sus-
piros que los que yo lanzo, ningunas otras
lagiimas que las que yo vierto!
T0BAL. j Si, otros hombres tienen tam-
bi&i su mala suerte! Antonio, por lo que he
sabido en G6nova...
SHYLOCK. i,Qu6, qu6, qu6? i,Una des-
gracia? ^Una desgracia?
TtiBAL. Ha perdido un gale6n que
venia de Tripoli.
SHYLOCK. ;Gracias a Dios! ;Gracias a
Dios! ^,Es verdad?
TtJBAL. He hablado con algunos de
|:|S
8i
S:
ii:S
S? I10
Si
i
^
l
:8 11S
S"?
i?; / 20
l
| Lm
l
EL MERCADER DE VENECIA 1039
los marineros que han escapado del nau-
fragio.
SHYLOCK. Te doy las gracias, mi buen
Tubal jBuenas noticias! ;Buenas noti-
cias! iJa,ja! ^,D6ndefu6eso7i,EnG6nova?
TOBAL. Vuestia hija ha gastado en
G6nova, segiin he oido decir, ochenta
ducados en una noche.
SHYLOCK. Me hundes un puhal en el
coraz6n; no volver6 a ver mds mi oio.
jOchenta ducados de una sola vez!
jOchenta ducados!
T0BAL. Han venido en mi compaflia,
camino de Venecia, diveisos acreedoies
de Antonio, que juraban que no podiia
evitar la bancarrota.
SHYLOCK. Me alegro mucho de eso; le
hare" padecei, le torturar6. Estoy gozoso.
T0BAL. Uno de esos acreedoies me
ha enseftado un anillo que habia recibido
de vuestia hija a cambio de un mono.
SHYLOCK.;Malditasea! Meatormen-
tas, Tubal. Eia mi turquesa. La adquiiide
Leah cuando era muchacho; no la habiia
l
i iss
1
:?; I60
i
l
v? m s
l
8 no
l
% I75
$!
74 Literator iV Daniel Link
J8fl_
18S-l
1040 WILLIAM SHAKESPEARE
dado por todo un desierto lleno de monos.
T0BAL. Pero Antonio estd ciertamen-
te arruinado.
SHYLOCK. Si, si, es verdad; es muy
cierto. Anda, Tubal; tenme a sueldo un
corchete; prevenle con quince dfas de anti-
cipaci6n. Si no esti puntual en el dia f ijado,
quiero tener su coraz6n; porque, una vez
fuera de Venecia, podi6 hacer todo el ne-
gocio que se me anto je. Anda, Tubal, y ven
a reunirte conmigo en nuestra sinagoga;
anda, mi buen Tubal: a nuestra sinago-
ga, Tubal. (Salen)
[-]
ESCENA TERCERA
Venecia.Una calle
Entran SHYLOCK, SALARINO, ANTONIO y
un CARCELERO
SHYLOCK. Carcelero, vigiladle. No me
21S
220.
f7f
230
2JS
EL MERCADER DE VENECIA 1041
hab!6is de clemencia; ahr esta" el imbdcil
que prestaba dinero gratis. Carcelero,
vigiladle.
ANTONIO. Escuchadme aun, mi buen
Shylock.
SHYLOCK. Quiero que las condiciones
de mi pagar6 se cumplan; he jurado que
serfan ejecutadas. Me has llamado perro
cuando no tenfas raz6n ninguna para aa-
cerlo; pero, puesto que soy un perro, ten
cuidado con mis dientes. El dux me otor-
gard justicia. Me extrarla, iniitil carcelero,
que seas lo bastante idiota para salir con 61
cuando te lo pide.
ANTONIO. Te lo ruego, escuchame.
SHYLOCK. Quiero que se cumplan las
condiciones de mi pagar6; no quiero es-
cucharte; por consiguiente, no me hables
m^s. No har&s de mi uno de esos buenazos
imb6ciles, plaflideros que van a agitar la
cabeza, ablandarse, suspirar y ceder a los
intermediarios cristianos. No me sigas; no
quiero discursos; quiero el cumplimiento
del pagar6. (Sale )
1042 WILLIAM SHAKESPEARE
SALARINO.Es realmente el perro mds
impenetrable a la piedad que haya lratado
en la vida con los hombres,,
ANTONIO. Dejadle tranquilo; no le fa-
tigare" mas con suplicas inutiles. Pretende
mi vida, y se por qu6; a menudo he sacado
de sus ganas a los deudores que venian a
gemir ante mf; por eso me odia.
SALARINO. Estoy seguro de que el dux
no otorgara jamds la ejecuci6n de ese con-
trato.
ANTONIO. El dux no puede impedir
la ley que siga su curso, a causa de la
i
s
garantfas comerciales que los extranjeros
encuentran cerca de nosotros en Venecia;
suspender la ley seria atentar contra la
justicia del Estado, puesto que el comercio
y la iiqueza de la ciudad dependen de todas
las naciones. Por tanto, marchemos: estos
disgustos y estas peididas me han aplanado
tanto, que apenas si estare" mafiana en esta-
do de suministrar una libra de carne a mi
cruel acreedor. Vamos, carcelero, marche-
mos. jDios quiera que Bassanio venga para
1
>0
'&i
3$
# IS
>.i
5
! vi'
|:ji|:
$x
$.
W
'$i
$:
"^ n K
ii
I
:5:
^ 1
W
i
EL MERCADER DE VENECIA 1043
verme pagar su deuda, y despu6s no ten-
dre^ ya mas preocupacion! (Salen)
[...]
ACTO CUARTO
ESCENA PRIMERA
Venecia.Una sala de justicia
Entran el Dux, los Magn(ficos,
ANTONIO, BASSANIO, GRACIANO, SALANIO,
SALARINO y olros
Dux. Qu6, <,esta' aqui Antonio?
ANTONIO. Presente; a las 6rdenes de
Vuestra Gracia.,
Dux. Lo deploro, por tf; pero has
sido llamado para responder a un enemi-
go de piedra, a un miserable inhumano,
incapaz de piedad, cuyo coraz6n vacio
esta" seco de la mds pequefia gota de cle-
mencia
:g
i*:
W 740
5? 745
Unidad Tematica 3: El Dinero 75
1044 Wl LLt t M SHAKESPEARE
ANTONio. He sabido que Vuestra Gra-
cia se habia esforzado mucho por lograr
que moderase el encamizamiento de sus
persecuciones; pero, puesto que se mantie-
ne inexorable y no existe ningun medio
legal de sustraerme a los ataques de su
malignidad, opondr6 mi paciencia a su
furia y aimare mi espfritu de una firmeza
tranquila capaz de hacerme soportar Ia
tirania y la rabia del suyo.
Dux. Que vaya alguno a deciraljudfo
que se presente ante el tribunaL
SALANio. Estd en la pueita; aqui Uega,
sefior.
Entra SHYLocK
Dux.Abrid paso y dejadle que v'enga
frente a Nos. Shylock, el publico piensa, y
yo pienso tambien, que tu intenci6n ha sido
simplemente proseguir tujuego cruel hasta
el ultimo momento, y que ahora mostraras
una clemencia y unapiedad mas extraordi-
naria de lo que supone tu aparente cruel-
EL MERCADER DE VENECIA 1045
dad. De suerte que en lugar de exigir la
penalidad convenida, o sea una tibra de
came de ese pobre meicader, no solamente
renunciar$s a esa condici6n, sino que, ani-
mado de generosidad y de temura humana,
cederas una mitad del principal, conside-
rando con conmiseraci6n tes p6rdidas re-
cientes que han gravado sobre el con un
peso que bastaria para derribar a un merca-
der reaI y para inspirar lastima a pechos de
bronce y a corazones duros como rocas, a
turcos inflexibles y a t&taros ignorantes de
los deberes de la dulce benevolencia. Ju-
dio, todos esperamos de ti una respuesta
generosa.
SHYLocK. He informado a Vuestra
Giacia de mis intenciones y he jurado por
nuestro Sabado Santo obtener la ejecuci6n
de la cldusula penal de mi contrato; si me
la negais, que el dafto que resulte de ello
iecaiga sobre la Constituci6n y las liberta-
des de vuestia ciudad. Me preguntar6is por
qu6 quiero mejor tomar una libra de carro-
fia que recibir tres mil ducados. A esto no
- * ^ 2 7 5
_29S
31S.
1046 WlLLIAM SHAKESPEARE
respondei6 de otra manera mds que dicien-
. do que tal es mi caracter. La respuesta ^os
parece buena? Si una rata perturba mi casa
y me place dar diez mil ducados para
desembarazarme de ella ^qu6 se puede
alegai en contra? Veamos; ^es aun buena
. respuesta? Hay gentes que no les agrada
un lech6n piepaiado'; otras a quienes Ia
vista de un gato les da accesos de locura, y
otras que, cuando Ia cornamusa les suena
ante sus naiice^vno pueden contener su
. orina; porque nuestra sensibilidad, sobe-
rana de nuestras pasiones, les dicta lo que
deben amar o detestar. Ahora, he aqui la
respuesta que me pedfs. Lo mismo que no
se puede dar raz6n acertada para explicar
. por que 6ste no puede sopoitar el cochini-
llo pieparado; aqu61 la vista del gato, ani-
' A gaping pig en el texto. La expresi6n ha sido
muy contiovertida Algunos anotadores creen que sig-
nifica senciUamente "el grunido de un lech6n". Sin
embarpo. nos parece mas acertado eljuicio de Onions,
que explica asi la frase: pig's head terved on the table
w ith its m outh w ide open Vertemos sin paiafraseai
EL MERCADER DE VENECIA 1047
mal necesaiio e inofensivo; este otro una
comamusa que suena, y que estd obliga-
do a detenerse ante la misma; todos cons-
trefiidos a ceder a una humillante antipa- m ^>zo
tia que los impulsa a injuiiai, porque son
a su vez injuriados, asi yo no puedo dar
otra raz6n y no quiero dar otra que 6sta;
tengo contra Antonio un odio profundo,
una aversi6n absoluta, que me impulsan _
a intentar contra el un proceso ruinoso
para mf. ^Estiis satisfecho de mi res-
puesta?
BASSANio. Hombre insensible, no es
6sa una respuesta que pueda excusar el m mi
desbordamiento de tu crueldad.
SHYLocK. No estoy obligado a dar
una respuesta que te cause placei.
BASSANio. iEs que todos los hom-
bies matan lo que no aman? ^_ us
SHYLOCK. ^,Existe un hombre que
aborrezca lo que no quisiera matar?
BASSANio. Ninguna ofensa engen-
dra primero el odio.
SHYLOCK.jC6mo! ^Querriasqueuna _4gj50
76 Literator IV Daniel Link
JSi _
365-
1048 WlLLUM SHAKESPEARE
serpiente te mordiese dos veces?
ANTONio. -Pensad, os ruego, que es-
t4is razonando con el judfo. Tanto valdria
iros a la playa y ordenai a la marea que no
suba a su altura habitual; pod6is tambien
preguntar al lobo por qu6 obliga a la oveja
a balar en reclamo de su cordero; podeis
asimismo prohibir a los pinos de las mon-
tafias que baIanceen sus altas copas cuan-
do son agitadas por los ventarrones celes-
tes; pod6is igualmente Uevar a cabo la
empresa m&s dura de ejecuci6n antes de
probar el ablandamiento... pues ^,hay nada
m&sduro7...desucoraz6njudfo. Porcon-
siguiente, os ruego, no hag&s nuevos ofte-
cimientos, no busqueis nuevos medios sino,
sin m&s tardar y sin m4s epilogar, haced lo
que debeis hacer necesariamente: pronun-
ciad mi sentencia y conceded al judio la
pretensi6n que desea.
BASSANio. Por ties mil ducados, aquf
tienes seis mil.
SHYLocK. Aun cuando cada uno de
esos seis mil ducados estuviese dividido
EL MERCADER DE VENECTA 1 0 4 *
en seis partes y cada una de esas partes .
fuese un ducado, no los recibiria; querria la
ejecuci6n de mi pagar6.
Dux. ^C6mo podr6s esperar clemen-
cia si no concedes ninguna?
SHYLOCK. iQue" sentencia he de te-
mer, no habiendo hecho mal alguno? Te-
neis entre vosotros numerosos esclavos
que hab6is comprado y que empledis ^pmo
vuestros asnos, vuestros perros y vuestros
mulos, en tareas abyectas y serviles, por-.
que los hab6is comprado. ^Ir6 a deciros:
ponedlos en libertad, casadlos con vuestras
heiederas? i,Poi qu6 los abrumais bajo sus
fardos, por que sus lechos no son tan
blandos como los vuestros, sus paladares
regalados con los mismos manjares? Me
responder&s: 'Los esclavos son nuestros."
Yo os iespond6 a mi vez: "Esta libra de
carne que reclamo la he comprado cara, es
mia, y la tendr6. Si me la negiis, anatema
contra vuestraley. Los decretos de Venecia
desde ahoia, no tienen fuerza. Espeio de
vos justicia. ^Me la hareis? Responded."
J75
;i*; V>t>
a. i,G6mo se relacionandirieroy m6ral en latragediade Shakespeare?
b. La cuesti6n del mal. Anauzarc6mo soripresentados los peisonajes.
c. ^Por qu6 Shakespeare ambienta Su obra en Venesia?
d. ^Qu6 razonespudotener Shakespeareparaconstruir unpersonaje como ShyIock?
J I de Witt
Interior de Old Swan
Detalle
.^a.-.T<*>ri.^<iJVw<W^, fc*lu*<^^*ft4
H * ftH+> ^ r^-^"' * t f . * W, . * s* * J*
Xw,.;.*^.^'"*'^'7"^ *^3i *( fc/ <S-C,
*rf^*f*
i *
fr
Unidad Tematica 3: El Oinero 77
Anton P. Chejov. "E1 jardm de los cerezos'
Tom ado de Chejov, Anton P T(o Vania - La Gaviota - Eljard(n de los cerezos Madrid, EDAF, 1970
Cam po Una erm ita vieja que am enaza
ruina, abandonada desde hace tiem po
Junto a ella hay un pozo, un viejo banco y
unas losas que debieron cubrir antano
alguna sepultura El cam ino quepasa lle-
va a la hacienda de Gaev A un costado
sauces som br(os, all( com ienza el jardin
de los cerezos Mds alld una hilera de pos-
tes telegrdficos Alfondo, en la lejan(a,
se vislum bra borrosam ente en el horizon-
te una gran ciudad, cuyos perfiles s6lo se
divisan en d(as m uy claros El sol estd a
EL JARDlN 0E LOS CEREZOS 219
punto de ponerse. CharIotta, Yacha y
Duniascha se hallan sentados en el banco
Epijodov, en pie al lado de ellas, toca la .
guitarra Todos se m uestran pensativos
Charlotta, tocada con un gorro viejo, se ha
descolgado la escopeta deI hom bro y arre-
gla la correa,
CHARLOTTA (Con aire m editabundo).
Mi pasaporte no es un pasaporte de verdad.
Ignoro la edad que tengo y me creo siempre
jovencita. Cuando yo era nifta, mis padres
iban de feria en feria, dando representacio-
nes preciosas... Yo daba saltos moitales y
hacia alguna que otra cosa. Cuando papd y
mama' murieron, me recogi6 una sefiora
alemana que se encarg6 de mi educaci6n...
Luego cieci... y me coloque" como institutiiz.
Pero i,de d6nde soy? ^Qui6n soy yo? No lo
s6. Cuandopienso en mis padres... he llega-
do a pensax que no estaban casados. No lo
s6. (Saca un pepino del bolsillo y se pone a
com erlo) Yo no s6 nada. (Pausa) jCon las
ganas que tengo de hablar y no tenei con
qui^n! ;Porque no tengo a nadie!
.2S
.35
ss.
60.
220 ANTON' P . CHEIOV
EpuoDov (Canta al son de la guitarra).
"iQu6 me importa los esplendores del
mundo? iQu6 se me dan los amigos y los
enemigos?" Es grato tocai la mandolina.
DuNiASCHA. Pero eso no es una
mandolina, sino una guitaira. (Se m ira en
el espejo y se da polvos.)
EpuoDov. Para un enamorado loco es
una mandolina... (Canturrea) "Con tal de
que el amor coirespondido ieconforte mi
coraz6n." (Yacha le acom paha en el cantu-
rreo)
CHARLOTTA. ;Qu6 modo de cantar tie-
neestagente! jParecenchacalesaullando!
DuNiASCHA (A Yacha). jDe todos mo-
dos es una suerte haber estado en el extran-
jero!
YACHA. En efecto. Estoy enteiamente
de acueido.
EpuoDov (Bosteza y luego enciende un
puro). Alli, naturalmente, hace tiempo
que todo estd en marcha.
YACHA. jPues claio!
EpuoDov. Soy un hombie culto, he
EL jARDfN DE LOS CEREZOS 221
leido muchos libros excelentes y, sin em-
baigo, no acieito a comprender hacia d6n-
desedirigenmispensamientos... ;No s6 si
vivir o si pegarme un tiio! En fin, llevo
siempre un rev6lver conmigo. Miradlo.
(Lo m uestia.)
CHARLOTTA. Ya estl (Colgdndose la
escopeta del hom bro ) Tu eres un hombrc
muy listo, Epijodov. Y temible. Estoy se-
gura de que todas las mujeies se enamoran
locamentede ti! (Daalgunospasos.) jUff!
Estos sabios son todos necios. jNo hay
nadie con quien poderhablar! jMepaso las
horas sola... sola! ;Sin nadie que... ! Y en
cuanto a eso de qui6n soy y por que" soy...
jVaya usted a saber! (Sale con paso lento)
EpuoDov. La veidad, y sin querei to-
cat otias cuestiones acerca de mi, he de
reconocer que el destino me tiata cruel-
mente a cada paso. Soy como una pequefia
embarcaci6n en plena toimenta. Aun ad-
mitiendo que me equivoque, ^por qu6, por
ejempIo, me he encontiado esta mafiana al
despeitar una arafia enoime sobie el pe-
78 Literator IV Daniel Link
at
on
9S
1IU)
H><
222 ANTON P. CHEJOV
cho? Era asf. (Indica el tam ano con la
m ano) Tambi6n me ha ocurrido, al sentir
sed e ir a beber kvas, encontrar algo muy
desagradable; juna cucaracha! (Pausa)
<,Ha leido a Buckle? (Otra pausa) <,Puedo
tomaime la libertad, Avdotia Fedoiovna
de molestarla un momento?
DuNiAscHA. Diga.
EPUODOV. Quisiera hablarle a solas.
(Suspira.)
DUNIASCHA (Azorada) Bueno, pero
traigame primero una copita... La encon-
traia al lado del armaiio. Aquf hace un
poco de humedad.
EPUODOV. Peifectamente, voy por ella.
Ahora ya s6 lo que he de hacer con mi
rev61ver. (Sale rasgueando la guitarra)
YACHA. "jVeintid6s desdichas!"
iQu6 hombre mas tonto! Sea dicho en-
tie nosotros.
DUNIASCHA. jCon tal de que no se
pegue un tiro...!
iQue Dios nos libre! (Pausa) Me he
vuelto tan nerviosa que cualquiera cosa me
13<!
I4(l
US
isa
i5f
EL JARD(N DE LOS CEREZOS 223
asusta. Cuando los sefiores me recogieron
era una nifia, y ya no me habituo a la vida _
de la aldea. jTengo unas manos tan blancas
como las de una sefiorita! jMe he vuelto,
sensible, delicada, todo me asusta! Por eso
Yacha, si usted me engafia, ;no s6 hasta
qu6 punto podr6 contener mis nerviosi
YACHA (Besdndola). jPepinillo mie>!
Sin duda, una muchacha no debe perder
la cabeza. No hay nada que me desagra-
de tanto como una muchacha de mala
conducta.
DUNIASCHA.;Teamoconlocura! jEres
tan instruido! jSabes hablar tan bien de
todo! (Pausa.)
YACHA (Bostezando). Pues si. En mi
opini6n, si una joven se enamora, eso quie-
re decir que carece de moral. (Pausa.)
jQu6 agiadable resulta fumar un puro al
aire libre! (Prestando o(do.) Por ahi viene
alguien..., son los sefiores. (Duniascha,
im pulsiva, le abraza) Vayase a casa. Por
ese senderito. Como si volviese de tomar
un bafio en el rio. Si te ven podiian creer
224 ANION P. CHEJOV
que me habfa dado cita contigo y a mi estas
cosas no me gustan.
DUNIASCHA (Con una tosecilla). Ese
puro me ha levantado dolor de cabeza.
(Sale. Yacha perm anece sentadojunto a la
erm ita Entran Liubov Andrevna, Gaev y
Lopajin.)
LOPAJIN. Es pieciso tomar una deci-
si6n... el tiempo apremia. La cuesti6n, des-
pu6s de todo es bien sencilla. <,Esta confor-
me o no en vender las tienas y construir
casitas veraniegas? Respondacon unasola
palabra. Diga "si" o "no". Una palabra
s61o.
LIUBOV ANDREVNA. ^Qui6n habia es-
tado fumando aqui un puio tan mal olien-
te? (Se sienta.)
GAEV. ;Desde que construyeron el
fenocanil qu6 c6modo es todo! (Se sien-
ta..) Estuvimos en la ciudad, almorzamos...
iCaramboIa por tres bandas! Quisiera ir a
jugar una partida de billar.
LIUBOV ANDREVNA. Tienes tiempo de
sobra.
1
%
| ,
SS
I
J:>
W
| _ | / 5
i
$|:
i
I no
v&.
1
I
jgl
i I2S
S:":
i
ffr 13C
S!
I
EL JARD1N DE LOS CEREZOS 225
LOPAJIN. ;S61o una palabra! (En tono
suplicante) jD6me su iespuesta!
GAEV (Bostezando ) . i,C6mo?
LIUBOV ANDREVNA (Mirando dentro de -
su m onedero) Ayer estaba llena de dinero
y hoy apenas me queda nada. La pobre
Vai ia, por ahon ai, nos da de comer sopa de
leche y alimenta a los viejos de la cocina
s61o con garbanzos. Yo mientras tanto gas
to, deriocho... (El m onedero se le escapa
de la m ano y las piezas de oro ruedan por
el suelo) jMiiad c6mo ruedan!
YACHA. Sefioia, permita que lasreco-
ja. (Recoge las m onedas) -
LIUVOB ANDREVNA. Si, Yacha, seias
muy amable. i,Por qu6 fui a almorzar a la
ciudad? jQu6 restauiante tan malo, y sin
orquesta. Y aquellos manteles que olian a
jab6n! Tu, Lionia, ^,por qu6 has de beber -
tanto? i Y de comer tanto! ^,Y por qu6 hablas
sin cesai? Hoy en el restauiante te pusiste
otra vez a hablar sin ton ni son!...; Sobrelos
afios setenta y la liteiatura decadente! ^Y
ante qui6n? ;Ante los camareros! -
|
I
$ 160
1
sl
K-
l
S HSf
I
:S
>|:|
i ? r 7o
|
I
:|$
^ 17S
S
:S:
^; m
Unidad Tematica 3: El Dinero 79
18S.
/ Wl
195-.
200-
226 ANTON P. CHEJOV
LOPAJIN. Si.
GAEV (Con aire de resignacidn). Soy
incorregible, la verdad. (A Yacha, con irri-
taci6n) j Vamos, que tengas que estar siem-
pre andando en torno de uno!
YACHA (Riendo). No puede ofr su voz
sin sentir ganas de reir.
GAEV (A SU herm ana). O yo o 61.
LIUVOB ANDREVNA. V6yase, vfiyase.
YACHA (Devolviendo el portam one-
das a su senora) Me voy en el acto.
(Conteniendo las ganas de retr.) En el
acto. (Sale.)
LOPAJIN. Parece que Deriganov, el
ricach6n 6se, trata de comprar la hacienda.
Se dice que asistira' en peisona a la subasta.
LIUVOB ANDREVNA. <,Y usted c6mo lo
sabe?
LOPAJIN. Eso se dice en la ciudad.
GAEV. La tfa de Yaroslav ha prometi-
do mandar dinero. Pero icudndo y cu&ito?
No sabemos nada.
LOPAJIN. ^ST? iCudnto? ^Cien mil?
iDoscientos mil?
SB
230
'
w
240-
24S
EL JARDIN DE LOS CEREZOS 227
LIUVOB ANDREVNA. jVamos! Diez o
quince mil ya seitf mucho.
LOPAJIN. Perdonen, pero no me he
encontrado nuncacon nadie tan frivolos y
poco prdcticos como ustedes. Se les estk
diciendo con palabras bien claras que -
van a vender su propiedad, ;y no lo com-
prenden!
LIUVOB ANDREVNA. iQu6 debemos
hacer? Aconsejenos.
LOPAJIN. Ya me canso de decirselo. -
Lo estoy repitiendo cada dia. Que es preci-
so arrendar el jardin de los cerezos y sus
tieiras, construir en ellas casitas veianie-
gas. Y hay que haceilo en seguida, lo antes
posible. La subasta es inminente. jCom-
pr6ndanlo! ;Si sedeciden a hacerlo... defi-
nitivamente, les pagardn lo que quieran y
estar&i salvados!
LIUVOB ANDREVNA. ;Casitas veranie-
22s' ; Veraneantes' ;Ou6 vul2ar es todo
gClt? # | T v l Ul t vUX 1 l v u 4 I V U v T m* LHI wt j IV/V1V/ ^ ^
eso! Y perdone.
GAEV. Estoy enteramente de acuerdo
contigo.
228 ANION P. CHEJOV
LOPAJIN. ;Creo que estoy a punto de
ponerme a sollozai, a llorar! jQue voy a
desmayarme!... No puedo m2s. jMe han
dejado sin fuerzas! (A Gaev) ;Usted no es
sino una vieja comadre!
GAEV. - i C6mo?
LOPAJIN. j jUna vieja comadre!! (Va c
retirarse )
!
LIUVOB ANDREVNA. ;No se maiche!
jSe lo iuego! Acaso hallemos una soluci6n.
LOPAJIN. S61o hay una, la mia.
LIUVOB ANDREVNA. Le suplico que no
se vaya. Pese a todo, a su lado se siente uno
menos tiiste... (Pausa) Estoy esperando
siempre algo terrible... como si la casa
fuese a deirumbarse sobre nosotros.
GAEV (MetUnd6se un caram elo en la
i boca). Dicen de mf que me comi la
fortuna en caramelos.
2S<L-
LIUVOB ANDREVNA. ;Mis pecados!
Derroche' el dinero, siempre sin tasa,
alocadamente me cas6 con un hombre que
s61o sabia contraei deudas. ;A mi marido
lo mat6 el champSn! ;Bebia de un modo
*S
i 20s
$
>&
s?
i 210
i
;i|i|:
I f - "'
:-S
1
-I
1? 220
I
I
i;?
"ivi
&
m
:|>j
j |
EL JARDIN DE LOS CEREZOS 229
terrible! Luego, para mi desgracia, quise a
otro hombre..., fui su amante y entonces
precisamente fue cuando recibi mi primer
castigo; un golpe terrible dirigido contra
mi coraz6n! Aqui, en este rio, se ahog6 mi
pequeflo. Yo, despu6s marche' al extranje-
10. jParti para siempre, para no volver
jamiis, ni ver mds este rio! Hui, cerrando
los ojos, sin saber lo que hacia, pero 61 me
sigui6. jDespiadada, brutalmente! Habia
compiado una casa de campo en 'as ceica-
nias de Menton, allf enferm6 61 y durante
tres afios no supe lo que era el reposo, ni dt
dia ni de noche. Su enfermedad me agot6 j
r
mi alma parecia haberse secado. El afio
pasado vendieion mi casa para pagar las
deudas, march6 a Paris y alli 61 me despoj6
de todo mi dinero y me abandon6. Para ir a
reunirse con otia mujer. Intent6 envene-
narme... jEs todo tan necio, tan vergonzo-
so..! Despu6s, senti una repentina nostal-
gia de Rusia, de mi patria, de mi pequefla...
(Se enjuga las ldgrim as ) jDios mio! ;Dios
mio! jTen miseiicordia de mi, perd6name
I
S:
i 2St
|
%i
i
S 760
: j j |
1
8 2<K
:S
;|^
S? 270
:;ij;
I
S:
8 775
I
80 Literator IV Daniel Link
JJM
M<
29d
29S
vn
2 3 0 ANION P. CHEIOV
mispecados! ;No mecastigues mas! (Saca
del bolsillo un telegram a) He recibido hoy
este telegrama de Paris. Me pide perd6n.
Me suplica que vuelva... (Rom pe el tele-
gram a y escucha.) Diria que habia oido
musica en alguna parte.
GAEV. Es nuestra orquesta hebrea.
/.Te acuerdas? Cuatro violines, una flauta y
un contiabajo.
LIUVOB ANDREVNA. ;Existe aun? No
estaria mal invitailes un dfa y dar una
pequefia fiesta.
LOPAJIN (Prestando oido a su vez). No
se oye nada. (Canturreando.) "Por dinero
un aleman haiia de un ruso un franceY'
(R(e.) Ayei vi en el teatro una comedia muy
divertida.
LruvoB ANDREVNA. Pues yo apostaria
por lo contiario. En lugar de ir al teatro,
haria mejor mirandolo con mas frecuencia.
iQu6 vida mas tediosa debe llevar! jCuan-
tas palabras inutiles!
LOPAJIN. Si, eso es cierto. Hay que
reconocer que llevamos una vida estupida.
m
.
ii
IM
33f
J* )
US
EL JARD1N DE LOS CEREZOS 2 3 1
(Pausa) Mi padre era un m ujik, un cretino
que no comprendfa nada y que no me
ensefi6 nada; s61o sabia golpeaime cuando
se emborrachaba. En el fondo, yo tambi6n
soy un imb6cil, un cretino como 61. No he
aprendido nunca nada, escribo malamen-
te... si como un puerco, debiera avergon-
zaime. r
LIUVOB ANDREVNA. Deberia casarse,
amigo mio.
LOPAJIN. Si, ciertamente.
LIUVOB ANDREVNA. Casese con nues-
tra Varia. Es una buena muchacha.
LOPAJIN. ^Lo es en efecto.
LIUVOB ANDREVNA. Es de origen mo-
desto, trabaja dia y noche y, sobre todo, os
ama. Tambi6n a usted hace tiempo que le
gusta ella.
LOPAJIN. En realidad, no tengo nada
que decir en contra. Es una buena mucha-
cha. (Pausa.)
GAEV. Me ofrecen un empleo en el
Banco. Seis mil rublos al aflo... iOyes?
LIUVOB ANDREVNA. iQu6 vas a buscar
2 3 2 ANTON P. CHEJOV
allf? jQu6date donde estas! (Entra Fir>
con un abrigo.)
f
FIRS (A Gaev). Tenga a bien ponerse
el abiigo, seftoi. Hay humedad.
GAEV (Ponie"ndose el abrigo). Me
aburres, amigo.
FIRS, jVamos, vamos! Esta maflana
se march6 sin decir una palabra. (Le obser-
va con atenci6n)
LIUVOB ANDREVNA. ;C6mo has enve-
jecido, Firs!
FIRS. iQu6 manda la sefiora?
LOPAJIN. Dice que has envejecido
mucho.
FIRS. Hace mucho que vivo. Aun no
habia nacido su padre y ya querian casar-
me... (Rle.) Y cuando se liber6 a los sier-
vos yo no aceptd la libertad, Era ayuda de
camara y me qued6 con los sefiores. (Pau-
sa) Recuerdo lo contentos que estaban
todos. <,Y de qu6? Ellos mismos no lo
sabian.
LOPAJIN. ;Ante todo marchaba bien!
i Por lo menos podia uno azotar a los m ujiks!
;888S&S888:;&^
%m <
t&
&'
1
i
i
1
I
|
f l
Si:
1
I
l
!
^
^"
1
I
I
!
1
EL JARD1N DE LOS CEREZOS 2 3 3
FIRS (Que no ha oido). Ciertamente.
El m ujik era adicto al seftor y el seilor al
m ujik. Ahora cada cual va por su lado y
nadie se entiende.
GAEV. ;Calla Firs! Mafiana tengo que
ir a la ciudad. Han prometido que me pie-
sentaran a un general, que puede anticipar-
nos dinero con un pagar6.
LOPAJIN. No conseguira nada. Tenga
la seguridad de que no podra pagar los
inteieses.
LIUVOB ANDREVNA. Son ilusiones su- _
yas. Ese general no existe. (Entran
Trofim ov, Ania y Varia)
GAEV. Aquf viene nuestra gente.
ANIA. [Esta aqui mama!
LIUVOB ANDREVNA. jVenid, venid!
jQueridisimas! (Abraza a Ania y a Varia.)
i S i supierais c6mo os quiero! j Sent6monos
juntas! Eso es. (Todos se sientan.)
LOPAJIN. Nuestro estudiante sempi-
temo no deja a Ias damitas.
TROFIMOV. Eso es algo que a usted no
le importa.
;:s8;mHS5:SM:s:s^
10S
no
tis
no
0-
ft'i W9
l^
;|^
1
p
$ 'W
M '
i
1
aj
1
gs
^ .M5
I
I
$:
s^
W 370
1
I
I
i
W
Unidad Tematica 3: El Dinero 81
234 ANT ON P . CHEJOV
LoPAJw. Va a cumplir pronto los cin-
cuenta y aun es estudiante.
TRonMov. Dejese de bromas tontas.
LoPAjnM. ^Por qu6 se enfada, extrava-
gante?
TROHMOV. ^Y usted, por qu6 no me
deja en paz?
LoPAiiN. Permitame que le haga una
pregunta: ^,qu6 piensa de mi?
TROFiMov. Pues he aqui lo que pienso,
Ermolai Alexevitch: es usted rico y pronto
ser4 millonario. Desde el punto de vista del
metabolismo, las bestias feroces que devo-
ran cuanto encuentran en su camino son
utiles tambi6n, asf que usted tiene su utili-
dad. (Risas)
m
G Dore (1833-1883) Las dos palom as
iCu31 esel conflicto que seplantea
enel drama de Chejov?
Temas de argumentaci6n. Argu-
mentar en favorde la aristocracia y
encontradel dinero oen favoi de la
posici6n econ6mica y en contra de
laaristociacia.
E3
Martin Amis. "Dinero"
Tom ado de Am is, Martin Dinero (1984) Barcelona, Anagram a, 1992
III
Hoje6 el diario en el bai. LA BRUJA QUE MINTIO EN DEFENSA DEL DR. SEX. NO ES
MAS QUE... AMOR A LOS CACHORROS. APOYO AL JRA: RED KErTH MI AMOR
.*2CRETO, POR EL ENANO DE LA TV: VEASE PAGD^AS CENTRALES. Y yo me
pregunto, i,es 6sta manera de inteipretat el mundo? Parece que en Polonia se esta cociendo un
buen jaleo. Solidaridad le hace cortes de manga a Moscu, le reta a peleai. Rusia aplastar& a
Polonia, estoy seguro, como lasxosas sigan asi. Lo que yo haria es atarles corto... Siguen las
especulaciones en tomo^l vestido de noviade Lady Diana. No tengo opiniones fiimes sobre
este asunto, pero me gustaria que nos dejaran ver otra vez esa famosa foto, aquella en la que
sostiene a un nifio en alto, y se le ahueca el vestido y Uegas a vei lo que hay debajo. Una camareia
que mat6 a su amante, que ademas era el duefio del bar, apon6andole con una botella de cerveza,
ria sido condenada a dieciocho meses de c&cel (sentencia suspendida). ^,Por qu6? Porque, como
atenuante, declar6 que en aquel momento estaba suftiendo su cldsica Tensi6n Pre-Menstrual.
Se me ocurri6 pensar que la TPM ya es de por si un grave iiesgo para los hombres; s61o falta
que ahoia sea un atenuante para cuaIquier cosa. Otra abuela ha sido atracada y violada por una
pandilla de negros y skinheads de menos de quince afios, ^De d6nde ha salido esta moda de las
abuelas? Pero si la de esta vez tiene ya ochenta afios... Una violaci6n a esa edad... joder, debe
de ser la leche. Aqui hablan otra vez de la tia de menos de veinte afios que se esti muriendo
porque, segun el diario, le tiene alergia al siglo XX.Pobrecilla Pues miia, hermana, yo tambi6n
tengo probIemas, pero no coinciden con los tuyos. Yo no le tengo alergia al siglo XX. Soy m6s
bien un adicto al siglo XX.
82 Literator IV Daniel Link
La TerminaI Tres se encontraba hundida en un caos terminaI, el aire y la luz empapados de
ultimas cosas, de pdnico planetario, de dinero del Juicio. Estamos huyendo de la Tienaen pos
de un nuevo m undo, y lo hacemos ahora, cuando todavia hay esperanza, cuando todavia quedan
oportunidades Hice cola, deje" el equipaje, subi las escaleras, fui al bar, me cachearon, me
pasaion por rayos X, fui aI bar, saquee' la tienda Iibre de impuestos, baj6 por los pasillos, camin6
nervioso por la sala de espeia hasta el momento de entrar en la nave, de dos en dos, con
representaci6n de todos los tipos conocidos, dispuestos todos a fugamos... A bordo del tubo
viajero (una nueva cIase de sala de espeia) nos sentamos en fila, como el publico de un teatro,
para dejar que nos ofrecieran la terapia aitis(ica que habian prepaiado para nosotros: sillones
de dentista y, adornando la cortina de la pantalla de cine casero, una vista de un puert6pintada
por un pincel descoiazonadoiamente desprovisto de talento. Luego, el numeio del desafio a la
muerte, interpietado por las azafatas, esas chicas tan timidas que fingen respirar oxfgeno. Pero
el auditorio estuvo atento a esta danza del destino. Una vez desenganchados de Londres,
comenzamos a hervir, a estremeceinos, a coner. ;Nos vamos!, pens6, cuando, con la mayor
facilidad, nos encaram^bamos por el aire.
Baj6 la vista para contemplar los bonitos dibujos que las calles hacen sin darse cuenta.
Aunque yo volaba en clase turista, el avi6n, que penetraba lateralmente en el espacio, tragaba
combustible a raz6n de quince litros por kil6metro. Hasta mi Fiasco me sale mas barato. Si, yo
iba en clase econ6mica, pero tambi6n necesitaba miiaci6n de combustible. Con el ciganillo y
eI mechero a punto, espeie" a que se apagara el PROHIBIDO FUMAR. Torciendo el cuello,
observ6 la llegada de ese cortejo funebre que es el carrito de las bebidas. Me zampe" mi comida
como un lobo, y hasta le ananqu6, gracias a mis encantos, una segunda dosis a la siempie
sonriente azafata. Adoro la comida que dan en los aviones y, ademSs, sospecho que alguien esta"
ganando un mont6n de pasta con ese negocio,. Una vez intent6 conseguir que Teny Linex se
interesara por la idea de montar un restaurante que s61o sirviera comida de avi6n. Evidentemen-
te, harian lalta butacas, bandejas, bolsitas de mayonesa, etc. IncIuso se podifan proyectar
pelfculas de video, cieai un ambiente de semioscuridad, poner departamentos para no
fumadores, ofrecer bolsas de papel para los que se maren. A Linex le gust6 la idea, pero dijo
que sen'a imposible lograi que la clientela corniese a la velocidad suficiente como para que el
negocio rindiera..
Con los caros cascos bien colocados, estuve viendo la pelicula. Eia hoiiorosa, por supuesto.
Un roIlo insoportable. Espero que mi pelfcula sea un poco mejorque 6sa: y conffo desde luego
en que d6 mas dinero. (^,Una venta de los derechos a alguna compafiia a6rea, s61o tres meses
despu6s del estreno? Eso ha de ser por fuerza una tragedia para todos los que la hicieron.) Miren,
la cosa que deseo por encima de todo el sueno de mi vida, si quieren que lo llame asi es
ganar monlones de dinero. Me meteria tan contento en el sector alqufmico, con tal de que
cxistiera y permitiera ganar montones de dinero... Estuvimos viajando por el aire y el tiempo.
Me quedaban cuatro horas. Matar cuatro horas no es tan facil, Beber y fumar no son actividades
que absorban por completo nuestra atenci6n. Es el unico defecto que les encuentro a estas dos
actividades. Hay gente, tengo esa impresi6n, que nunca se siente satisfecha.. Gente que no se
alegra cuando se mete en el bolsillo el elegante taIonario de cheques. Selina, por ejemplo, dice
ahora que quiere una larjeta Vantage. Si, y un hijo. Un hijo.. Me volvi a echarle una ojeada al
avi6n, ocupado s61o en sus tres cuartas partes. Todos parecfan estar leyendo o durmiendo.. Leer
debe de ser, supongo, muy practico en momentos como 6ste.
a. ^C6mo se relacionan dinero ymoial en el texto de Amis? Compaiar con los textos de Quevedo
(TO, TO) y Shakespeare ( g ] ) y determinar las diferencias en el tratamientode esa correla-
cron. ^Cudl es Ia actitud del nanador en ese sentido? i,C6mo podria caracterizarse un "nanador
cfnico"?
b. Tcma de argumentaci6n: dinero ysociedadde cohsumo.
Unidad Tematica 3: El Dinero 83
m
ss
Fernando de Rojas. "Conjuro de amor'
Tom ado de Rojas, Fernando de La Celestina Buenos Aires, Colihue, 198l.
76 Fernando de Rojas
SEMPRONio. Pues icrees que podras
alcanzaralgo de Melibea? ^,Hay algun buen
ramo?'
CELESTDstA. No hay cirujano que a la
primera curajuzgue la herida. Lo que yo al
presente veo te dir6. Melibea es hermosa;
Calixto, loco y franco. Ni a 61 penara gastar
ni a mi andar. ;Bulla moneda y dure el
pleito lo que durare! Todo lo puede el
dinero: las pefias quebranta, los rios pasa
en seco. No hay lugar tan alto que un asno
cargadode oro no le suba. Su desatino y
ardor basta para perder a sf y ganar a
nosotros. Esto he sentido, esto he calado,
esto s6 del y della, esto es lo que nos ha de
aprovechar. A casa voy de Pleberio. Qu6-
date adi6s. Que aunque est6 brava Melibea,
no es 6sta, si a Dios ha placido, la primera
a quien yo he hecho perder el cacarear.
Cosquillosicas son todas; mas despu& que
una vez consienten la silla en el env6s del
lomo, nunca querrian holgar. Por ellas
' jJday algun buen ram o?: ihay sefias? El ramo en tes
tabemas y casas de cosecheros era anuncio de buen vino.
Conjuro de Am or 77
queda eI campo. Muertas, si; cansadas, no.
Si de noche caminan, nunca querrian que
amaneciese: maldicen los gallos porque
anuncian el dia, y el reloj porque da tan
apriesa. PRequieren las cabrillas y el norte,
haci6ndose estrelleras*. Ya cuando ven salir
el lucero del alba qui6reseIes saUr el alma:
su claridad les escurece el coraz6n.] Cami-.
no es, hijo, que nunca me harte' de andar.
Nunca me vi cansada. Y aun asi, vieja
comosoy,sabeDiosmibuendeseo. jCuan-
to mas estas que hierven sin fuego!
Cautivanse del primer abrazo, ruegan a .
quien rog6, penan por el penado, hacense
siervas de quien eran sefioras, dejan el
mando y son mandadas, rompen paredes,
abren ventanas, fingen enfermedades,a los
chiiriadores quicios de las puertas hacen
con aceites usar su oficio sin ruido. No te
sabr6 decir lo mucho que obra en ellas
aquel dulzor que tes queda de los primeros
besos de quien aman. Son enemigas del
$-30
* estrelleras: aslrcJogas
78 Fernando de Rojas
_medio; continuo estan posadas en los ex-
tremos.
SEMPRONio. No te entiendo estos t6r-
minos, madre.
CELEsTiNA. Digo, que la mujer, o ama
. mucho aquel de quien es querida, o le tiene
grande odio. Asique, si al queier despiden,
no pueden tenei las riendas al desamor. Y
con esto, que s6 cierto, voy mds consolada
a casa de Melibea que si enJa mano la
_tuviese. Porque s6 que, aunquealpresente
la ruegue, al fin me ha de rogar; aunque al
principio me amenace, al cabo me ha de
halagar. Aqui llevo un poco de hilado en
esta mi faltriquera, con otros apaiejos que
_conmigo siempre traigo, paia tener causa
de entrar donde mucho no soy conocida la
piimeia vez: asi como gorgueras, gaivi-
nes,' franjas, rodeos, tenazuelas, alcohol,
albayalde y soliman; hasta agujas y alfile-
_ies. Que tal hay, que tal quiere. Por que
donde me tomare la voz me halle apercibi-
' gorvines: cofias
Conjuro de Am or 79
da para les echar cebo o requerir de la
primera vista.
SEMPRomo. Madre: mira bien lo que
haces. Porque cuando el principio se yena.
no puede seguirse buen fin. Piensa en su
padre, que es noble y esforzado; su madre,
celosa y brava; tu, la misma sospecha.
Melibea es unica a ellos: faltandoles ella,
faltales todo el bien. En pensarIo tiemblo,.
no vayas por lana y vengas sin pIuma.
CELESTiNA. iSin pluma, hijo?
SEMPRONio.Oemplumada,madre,que
es peoi.
CELESTWA. jAlah6, en mal hora a ti he.
yo menester para companero! ;Aun si qui-
sieses avisai a CeIestina en su oficio! Pues
cuando tti naciste ya comia yo pan con
corteza. iPara adaIid eres [tu] bueno, car-
gado de agueros y recelo!
SEMPRONio. No te maiavilles, madre,
de mi temor, pues es comun condici6n
humana que lo que mucho se desea jamas
se piensa ver concluido. Mayormente que
en este caso temo tu pena y mfa. Deseo.
.25
.3S
.i-
S8
.ss
f
90
84 Literator IV Daniel Link
S>5.
80 Fernando.de Rojas
piovecho: querria que este negocio hubie-
se buen fin. No por que saliese mi amo de
pena, mas por salir yo de laceria.* Y asi,
miro mds inconvenierites con mi poca ex-
periencia que no tu como maestra vieja.
ELiciA. jSantiguarme quiero, Sem-
pronio! jQuieio hacer una raya en el agua!
iQu6 novedad es 6sta venir hoy acl dos
veces?
CELESTOJA. Calla, boba, dejale, que
otro pensamiento tiaemos en que m<is nos
va. Dime: ^est4 desocupada la casa? ^Fue-
se la moza que esperaba aI ministro?
EuoA. Y aun despu6s vino otra y se
fue.
CELEsiiNA. i,Si que no en balde?
EuoA. No, en buena fe, ni Dios lo
quiera. Que, aunque vino tarde, m2s vale a
quien Dios ayuda, etc6tera.
CELESTiNA. Pues sube presto al sobra-
do alto de la solana y baja ac# el bote del
aceite serpentino, que hallar& colgado del
* leceria miseria.
' baja acd . Sigue una targa enumeraci6n de todos
los elementos necesarios para preparai el conjuro.
/55_
Conjuro de Am or
81
pedazo de la soga que traje del campo la
otra noche cuando llovia y hacia escuro. Y
abre el arca de los lizos y hacia la mano -
derecha haHar5s un papel escrito con san-
gre de murcielago, debajo de aquel ala de
drago a que sacamos ayer las unas. Mira no
derrames el agua de mayo que me trajeron
aconfeccionar.
ELicu. Madre: no esta' donde dices;
jam& te acuerdas cosa que guardas.
CELEsnNA. Nomecastigues,porDios,
a mi vejez; no me maltrates, Elicia. No
infinjas porque estS aquf Sempronio, ni te.
ensoberbezcas, que mds me quierea mi por
consejera que a ti por amiga, aunque tu le
ames mucho. Entra en la cdmara de los
unguentos, y en la pelleja del gato negro,
donde te mand6 meter los pjos de la loba, le.
hallar6s. Y baja la sangre del cabr6n y unas
poquitas de las barbas que tu le cortaste.
ELiciA. Toma, madre, vedlo aqui; yo
me subo y Sempronio aiiiba.
CELESTTNA. Conjurote, tiiste Plut6n, -
sefior de la profundidad infemaI, empera-
i;S
cS_i25
_/J5
82 Fernando de Rojas
dor de la corte dafiada, capit4n soberbio de
los condenados ^ngeles, sefior de los sul-
fureos fuegos que los hirvientes etnicos
. montes manan, gobernador y veedor de los
toimentos y atoimentadores de las pecado-
ras &nimas. [regidor de las tres furias,
Tesifone, Megera y Aleto; administiador
de todas las cosas negras del reino de
.Stigiay Dite,' con todas sus lagunas y
sombras infemales, y litigioso caos; man-
tenedor de las volantes arpias, con toda la
otra compafua de espantables y pavorosas
hidras]; yo, Celestina, tu m^s conocida
.Cli6ntula, te conjuro por la virtud y fuerza
de estas bermejas letras; por la sangre de
aquella nocturna ave con que est3n escri-
tas; por la gravedad de aquestos nombres y
signos que en este papeI se contienen; por
.la 2spera ponzofia de las viboras de que
este aceite fue hecho, con el cual unto este
hilado, vengas sin tardanza a obedecer mi
voluntad, y en ello te envuelvas y con ello
est6s sin un momento te paitii, hasta que
' Dite Plut6n.
Conjuro de Am or 83
Melibea, con aparejada oportunidad que
haya, lo compre y con ello de tal manera
quede enredada que, cuanto m4s lo mirare,
tanto m4s su coraz6n se ablande a conce-
der mi petici6n, y se le abras y lastimes de
crudo y fuerte amor de Calixto, tanto que,
despedida toda honestidad, se descubra a
mi y me galaidone mis pasos y mensaje. Y
esto hecho, pide y demanda de mi a tu
vo!untad. Si no lo haces con presto movi-
mient6, tendr&sme por capital enemiga;
herire con luz tus cdrceles tristes y escuras;
acusar6 ciuelmente tus continuas menti-
ras; apremiai6 con mis 4speras palabras tu
horiible nombre. Y otra y otraVez te con-
juro. Y asi, confiando en mi mucho poder,
me paito para all<i con mi hilado, donde
creo te llevo ya envuelto.
S. i^^ri^QS0i:e]^i^iaLrV !^i^^^;JnStifen: piidr>^^/c^i^e<ii<S dle: RdJ^$?
b. CQmparar l a' ^ ^ ^ ' ^ - t M^ i ^ i i ^ ' 0^ ' U hechic^r| (fe3tt0s JJj yJJ))
A60
g L J*5
Unidad Tematica 3: El Dinero 85
Infante Juan Manuel. "EI Conde Lucanor"
Tomado de Jnfante Juan Manuel. El Conde Lucanor. Buenos Aires, Losada, 1971, (La ortograf(a estd modetnizada.)
Ejemplo XI: "De lo que acontecid a un dean de Santiago con don
IIldn, eI gran maestro, que vivia en ToIedo"
En Santiago habia un de&i que tenfa
muy gran deseo de saber el arte de te
nigromancia, y oy6 decir que don IIlan de
Toledo sabfa de esto mas que ninguno de
los que a la saz6n habia; por tanto se vino
a Toledo para aprender aquella ciencia.
El dfa que lIeg6 a ToIedo enderez6 hacia
la casa de don IU5n, y halI6 que estaba
leyendo en una cdmara muy apartada.
Luego que Ueg6 a el este lo recibi6 muy
bien y le dijo que no queria que le dijese
ninguna cosa sobre el porque" habia
venido hasta que hubiese comido, y lo
cuid6 muy bien, y le hizo dar muy buen
aposento y todo lo que hubo menester, y
le dio a entender que le placia mucho su
venida.
Despu6squehubieroncomido,apart6se
con 61 y le cont6 h raz6n porque aUi
viniera, y le rog6 con mucho ahinco que le
ensefiaseaqueUaciencia, que61 teniamuy
gran deseo de aprenderla. Don Hlan Ie dijo
que 61 era dean y hombre de caUdad y que
podfa llegai a gran estado y los hom-
bres que tienen gran estado, cuando todo
lo suyo han resuelto segun su deseo, olvi-
dan muy pronto lo que otro ha hecho por
ellos y que 61 se recetoba que en cuanto
hubiese aprendido aquello que queria sa-
ber, no le haria tanto bien como le prome-
tfa. El de&i le prometi6 y le asegur6 que
sea cual fuere el bien que hubiese nunca
haria sino lo que le mandase. Y en estas
conversaciones estuvieion desde que hu-
bieron almorzado hasta que fue hora de la
cena.
/
Una vez que el pleito qued6 muy bien
asosegado entre ellos, dijo don Dian al
dednqueaquellaciencianosepodiaapren-
der sino en lugar muy apartado, y que
luego, esa noche le querfa mostoar d6nde
habian de estar hasta que hubiese aprendi-
do aquello que queria saber. Y lo tom6 de
la mano, y lo llev6 a una c&nara; y apar-
tandose de la otra gente llam6 a una
manceba de su casa y le dijo que tuviese
perdices paia que cenasen esa noche, mas
que no Ias pusiese a asar hasta que el se lo
mandase.
Y cuando hubo dicho esto, llam6 al
deanyentraron ambosporunaescalerade
piedra muybien labrada, y fueron descen-
diendo por ella muy gran trecho, de modo
que parecia que estaban tan bajo que
pasaba el rio Tajo por encima de ellos; y
cuando estuvieron al final de la escalera,
haHaron un alojamiento muy bueno y una
cdmara muy apuesta que alU habia, donde
estaban los libros y el estudio en que
habian de leer. Luego que descahsaron
estaban parando puentes en por cuales
libros habian de comenzar. Y estando
ellos en esto entraron dos hombres por la
puerta y le dieron una carta que Ie enviaba
el arzobispo, su tio, en que le hacia saber
que estaba muy enfermo y le mandaba
rogarque si lo queria ver vivo, se fuese en
seguida a donde 61 estaba. Estas nuevas
pesaron mucho al dean; lo uno por ki
dolencia de su tib, lo otro por el temor que
tenia de dejar el estudio que habia comen-
zado.Pero pusoen su coraz6n el no dejar
tan pronto eI estudio e hizo sus cartas de
respuesta y las envi6 aI arzobispo, su tio.
Cuatro dias despu6s, llegaron otros
hombres de a pie, que traian otras cartas aI
dean en que le hacian saberque el arzobis-
po habia faIlecido, que todos los de la
iglesia estaban en elecci6n,y que con-
fiaban por la merced de Dios que lo elegi-
rian a 61 que por esta raz6n no se preocu-
paseporirala iglesia, pues mejorerapara
el que lo eligiesen estando en otra parte,
que no estando en la iglesia.
Siete u ocho dias despues llegaron dos
escuderos muy bien vestidos y muy bien
puestos, y cuando llegaron a e1 le besaron
Ia mano y le mostraron en las cartas como
le habian elegido por arzobispo.
Cuando don Dlaii oy6 esto, fue al elec-
to y le dijo que agradecia mucho a Dios
porque estas buenas nuevas le llegaran a
su casa; y pues Dios tanto bien le hiciera,
le pedia por merced que el deanato que
.S0
^ss
.6S
.70
r **
* - W
.90
Literator IV Daniel Link
quedaba vacante lo diese a un hijo suyo.
Y el electo le dijo: que Ie rogaba que 61
consintiese en que aquel deanato lo hu-
biese un hermano suyo, mas que el le
haria bien en la iglesia de modo que 6I
. fuese pagado, y que Ie rogaba que se fuese
con el a Santiago y llevase a su hijo. Y don
IUan le dijo que lo haiia.
Y se fueron para Santiago, y cuando
aIld llegaron fueron muy bien recibidos y
con muchos honores. Y cuando moraron
aIli un tiempo, un di'a llegaron aI arzobis-
po unos mandaderos del Papa con sus
cartas, en las que le daba el obispado de
Tolosa y le concedfa gracia para que
pudiesedarelarzobispadoaquienquisie-
se. Y cuando don Ilten oy6 esto comenz6
a rogarle recordSndole con mucho ahinco
lo que con 61 habia pasado, y pidi6ndole
por merced que le diese eI aizobispado a
su hijo y el arzobispo le rog6 que consin-
tiese en que lo hubiese un tio suyo, her-
mano de su padre, y don Dten dijo que
bien entendfa que le causaba muy gian
perjuicio, pero que lo consentia con taI
. que fuese seguro que se lo enmendaria
m5s adelante y el arzobispo le prometi6
en toda forma que asi lo haria, y le iog6
que fuese con 61 a Tolosa y llevase a su
hijo.
Cuando Uegaron a Tolosa fueron muy
bien recibidos por los condes y porcuan-
tos hombres buenos habia en la tierra.
LuegoqueaHimorarondosaflos,lellega-
ron mandaderos del Papa con sus cartas
. en las que el Papa le hacfa cardenaI y le
otorgaba la gracia paia quc diese el
obispado de Tolosa a quiee el quisiere y
entonces fue a el don nidn y Ie dijo que,
pues tantas veces habia faItado a lo que
. con 61 tratara, que ya aqui no habia lugar
paia ponerle excusa alguna por no daile
aIguna de aquellas dignidades a su hijo y
el CardenaI le rog6 que consintiese en
que hubiese aquel obispado un tio suyo,
. hermano de su madre, que era un hombre
bueno anciano; mas que pues 61 era Car-
denaI, que fuese con el a la corte, que
bastante habia en qu6 hacerIe bien. Don
IlIdn sequej6 mucho de esto,peroconsin-
ti6 en lo que el CardenaI quiso, y se fue
con eI para la corte.
Cuando aUa" llegaron fueron muy bien
recibidos por Ios caidenales y porcuantos
estaban en la corte y aIU moraban mucho
tiempo. Y don IlI&i pedia con ahinco cada
dia al cardenaI que le concediese aIguna
gracia a su hijo, y el le ponia sus excusas,
y estando asi en h corte, muri6 el Papa, y
todos Ios cardenaIes eligieron a aquel
CaidenaIporPapayentoncesfuea61don
IUari, y Ie dijo que ya no le podia poner
mas excusas para no cumpUr lo que Ie
habia prometido. Y el Papa le dijo que no
le pidiese con tanto ahinco, que siempre
habiia lugar en que le hiciese merced,
segun fuese de raz6n. Y don Dldn comen-
z6 a quejarse mucho, recordandole cuan-
tas cosas le prometiera y que nunca le
habia cumplido ninguna, y diciendole que
aqueUo recelera 61 la primera vez que con
el hablara, y que pues a aquel estado habia
llegado y no le cumplfa lo que le prome-
tiera, ya no habia lugar a que esperase de
61 bien aIguno. De esta queja se resinti6
mucho el Papa y comenz6 a maltraerlo
dici6ndole que si mds le protestaba le
haria echar en una c&cel, que era hereje y
encantador y que bien sabia el que no
tenia otra vida ni otro oficio en Toledo,
donde moraba, sino vivir de aquel arte de
la nigromancia.
Cuando don Ill&i vio cu&i maI le galar-
donaba el Papa lo que por el habia hecho,
se despidi6 de 61; y ni siquiera le quiso dar
el Papa de qa6 comiese por el camino, y
entonces don Illdn dijo al Papa que como
otra cosa no tenia para comer, que habria
de volver a las perdices que mandara asar
aquella noche; y llam6 a la mujer y le dijo
que asase las perdices. Y cuando esto dijo
don IlIdn, hall6se eI Papa en Toledo, dedn
de Santiago, como lo era cuando aIli vino,
y tan grande fue la verguenza que tuvo
que no supo qu6 decirle, y don Illin le dijo
quesefueseenbuenaventura,quebastan-
te habia probado Io que en el habia y que
tendria pormuy malempleado si comiese
su parte en !as perdices.
a. El piogreso social. i,C6mo se asciende socialmente en el texto? iQa6 otra "carrera"
permitia, en la epoca, eI ascenso social?
b. iA qu6 g6nero podria adscribirse el cuento?
Unidad Tematica 3: El Dinero
87
ED
Karl Marx y Friedrich Engels. "Manifiesto comunista" (1847)
Tom ado de Langenbucher, Wolfang (com p.) Panorama de ia literatura alemana. Buenos Aites. Sudam ericana, 1969.
Un fantasma iecone Europa: el fantas-
ma del Comunismo. Todas las potencias de
la vieja Europa se han unido en una Santa
Alianza para acoiralar a ese fantasma: el
Papa y el Zar, Mettemich y Guizot, los
radicales de Francia y los polizontes de
Alemania...
El Comunismo es& ieconocido como una
fueiza por todas las potencias de Europa.
Ha llegado el momento de que los co-
munistas expongan libremente sus opinio-
nes, sus objetivos y sus tendencias; que
opongan a la leyenda del fantasma del
Comunismo un manifiesto deI partido.
Con este objeto, comunistas de diveisas
nacionalidades se han reunido en Londres
y han iedactado el Manifiesto siguiente,
que sei4 publicado en ingl6s, frances, ale-
m4n, italiano, flamenco y danes...
189
La historia de toda la sociedad hasta
nuestros dfas no ha sido sino la historia de
la lucha de clases.
Hombies libres y esclavos, patricios y
plebeyos, nobles y siervos, maestros arte-
sanos y operarios, en una palabia, opreso-
res y oprimidos, en lucha constante, man-
tuvieron una guerra ininterrumpida, ya
abieita, ya disimulada; una guerra que ter-
min6 siempre en una transformaci6n revo-
lucionaria de la sociedad o en la destruc-
ci6n de las dos clases antag6nicas...
La sociedad burguesa moderna, sur-
gida de las ruinas de la sociedad feudal, no
ha abolido los antagonismos de clases. No
ha hecho sino revestir con nuevas formas a
las antiguas clases, a las antiguas condicio-
nes de opresi6n, a las antiguas formas de
lucha.
Sin embargo, el carScter distintivo de
nuestra 6poca, de la 6poca de la burguesia,
es haber simplificado los antagonismos de
clases. La sociedad se divide cada vez m3s
en dos grandes campos opuestos, en dos
*^-30
.35
5S
190
clases directamente enfrentadas: la bur-
. guesia y el pioletaiiado.
El gobiemo del Estado Moderno no es
sino un Comit6 Administiativo de los ne-
gocios de la clase burguesa.
La burguesia ha desempefiado en la his-
. toria un papel altamente revoIucionario.
Alli donde ha conquistado el podei, ha
pisoteado las relaciones feudales, patriar-
cales e idflicas. Ha quebrantado sin piedad
todas las ligaduias feudales queataban al
. hombre a sus superiores natuiales, para no
dejar subsistir otro vfnculo entre hombre y
hombre, que el frio interes, el duro "pago al
contado"... Hahechodeladignidadpersonal
un simple valoi de cambio y ha sustituido las
. numeiosas libertades, tan doloiosamente con-
quistadas, por la unica e implacable libertad
de comercio. En una palabia, en lugar de la
explotaci6n velada poi ilusiones religiosas y
poh'ticas,haestablecidounaexplotaci6nabier-
. ta, desvergonzada, directa y brutaI.
La burguesia ha despojado de su aureola
a todas las profesiones hasta entonces con-
191
sideradas como venerables y veneradas.
Ha tiansformado al m6dico, aljurisconsul-
to, al sacerdote, al poeta, al cientifico, en
tiabajadores asalariados...
Por la expIotaci6n del mercado univer-
sal, la burguesia confiere un carfctcr
cosmopolita a la producci6n de todos los
paises... Obliga a todas las naciones a
adoptar el modo burgu6s de pioducci6n,
bajo pena de haceilas sucumbir, las cons-
trifie a introducir lo que llama su civiliza-
ci6n, es decir: a hacerse burguesas. En una
palabra: forja un mundo a su imagen...
La burguesia, despu6s de su adveni-
miento hace apenas un siglo, ha creado
fuerzas productivas m3s masivas y colosa-
les que todas las generaciones pasadas to-
madas en conjunto. La subyugaci6n de las
fuerzas naturales, las maquinas, la apIica-
ci6n de la qufmica a la industria y a la
agricultura, la navegaci6n a vapor, los fe-
rrocaiiiles, los tel6grafos el6ctricos, la co-
lonizaci6n de continentes enteros, la cana-
lizaci6n de los nos, las poblaciones que
.70
.7S
%-ss
88 Literator IV Daniel Link
192
surgen de la tierra como por encanto...
iqa6 siglo anterior habrfa sospechado que
semejantes fuerzas productivas durmieran
en el seno del trabajo sociaI?... Las armas
de que se sirvi6 la burguesia para derribar
al feudalismo se vuelven ahora contra ella.
Pero h burguesia no ha forjado sola-
mente las aimas que han de darle muerte;
tambi6n ha producido los hombres que
manejar4n esas aimas: los obreros moder-
nos, los proletarios.
En la misma medida en que crece la
burguesia es decii: el capitaI, crece
tambi6n el proletariado, la clase de los
obreros modemos, que no viven sino a
condici6n de encontiar trabajo y que s61o
encuentran trabajo,mientras su trabajo acre-
cienteelcapital...
La proliferaci6n de las mdquinas y la
divisi6n del trabajo han despojado a la
labor del obrero de todo cai4ctei individual
y le han hecho perder todo atractivo. El
opeiaiio se convierte en un simple ap6ndi-
ce de Ia m4quina, al cual s61o se le exige la
193
operaci6n m is simple, m is mon6tona, m is
ripida...
El proletariado pasa por diferentes eta-
pas de evoluci6n. Pero su lucha contra la
burguesia comienza con su existencia.
Al piincipio, son obreros aislados; lue-
go, los obreros de una misma f5brica y, por
fin, los obreros del mismo ramo, de una
localidad, los que luchan contra el burgu6s
quelosexplotadirectamente... *
De tanto en tanto, los obreros triunfan;
pero es un triunfo efimero. El resultado
de sus luchas no es el Exito inmediato,
sino la cieciente solidaridad de los tra-
bajadoies. Esta solidaridad es favorecida
por la difusi6n de los medios de comuni-
caci6n, producidos por la gran industria,
que permiten a los obreros de diferentes
localidades ponerse en contacto. Pero
basta ese contacto que en todas partes
reviste el mismo caricter para centra-
lizar las numerosas luchas locales en una
lucha nacional, en una lucha de clase...
La canalla de las grandes ciudades
_ U5
i^I30
^l3S
wa_
lSS-
160L.
194
{Lum penproletariat), esa pasiva putrefac-
ci6n de las capas ma"s bajas de la vieja
sociedad, puede verse parcialmente arras-
trada al movimiento por una revoluci6n
pioletaria; sin embargo, sus condiciones
de vida la predispondrdn, mds bien, a ven-
derse a la reacci6n.
Las condiciones de existencia de la vie-
ja sociedad han sido ya abolidas por las
condiciones de vida del proletariado. El
proletariado caiece de propiedad; sus rela-
ciones de familia no tienen ya nada en
comun con las de la familia burguesa; el
trabajo industrial modeino, el subyuga-
miento del obrero al capital igual en
Inglateira que en Francia, en Am6rica que
en Alemania despoja al proletariado de
todo car4cter nacional. Las leyes, la moral,
la ieligi6n son para 61 otros tantos prejui-
cios burgueses, tras los cuales se ocultan
otros tantos interesesburgueses...
En sustituci6n de la antigua sociedad
burguesa, con sus clases y sus antagonis-
mos de clases, surgira* una asociaci6n en la
195
cual el libre desenvolvimiento de cada uno
sera" la condici6n del libre desenvolvimiento _
detodos...
Los comunistas no se rebajan a disimu-
lar sus opiniones y sus proyectos. Procla-
man abiertamente que sus prop6sitos no
pueden ser alcanzados sino por el derrum- _
bamiento violento de todo el orden social
tradicional.
;Que las clases dirigentes tiemblen ante
la idea de una revoluci6n comunista! Los
proletarios no tienen nada que perder en_
una revoluci6n, salvo sus cadenas. Tienen,
en cambio, un mundo que ganar.
;PROLETARIOS DE TODOS LOS
PAISES, UNIOS!
J < 5
'%_l70
-3M7S
i
a. 6^n qu6 se n6ta que este texto ha sido "escrito"? ^En qu6 sentido podrfa formar parte del
campo literario?
b. Comparar los argumentos y defmiciones de Marx con las de Hegel (ver Q ) .
Unidad Tem6tica 3: El Dinero 89
U N l D A D T E M A T l C A
L a .
Esuna me- H^^M i M^ H H WM H
tafora corrien- | ^ ^ ^ ^m ^^ H ^ f e^ f e H l H MK^L.
gran7ammT F " S i i | | | | | S 1
!^opuIZ:| C H I I I I I d
cionar segun el
modelo de la familia: origen y espacio de legitimaci6n de todas las
relaciones. Durante una epoca, el poder tenfa su origen y sustento en la
familia (las monarquias eran hereditarias): la historia misma funcionaba
segun las reglas de las relaciones familiares. Siempre, la familia ha sido
el origen de todos los conflictos (el caso de Edipo, pobre insensato). Los
dioses constituyen una famika, los dramas pasionales tienen su origen en
la famika. Toda la literatura popular (de los romances a los teleteatros) se
obsesiona por las relaciones familiares. He aqui uno de los grandes
nucleos tematicos de la literatura.
Los historiadores localizan el origen de la familia tal como la
conocemos en el siglo XVIII: antes, la familia era otra cosa. Los
pronosticadores auguran, para el siglo venidero, la destrucci6n de la
familia tal como la conocemos: sera otra cosa Lo cierto es que, sea como
sea, en y por la famiHa, accedemos al mundo: hay una lengua "materna",
la palabra patria se relaciona con la palabra padre, los rekgiosos y
religiosas se denominan hermanos, como los grandes amigos. Hablar
familiarmente es hablar en confianza.
J6venes y viejos se enfrentan en el seno de la famika: disputan
cuestiones de autoridad y libertad. Los ninos, podria pensarse, son los
subalternos de la familia asi como la mujer, decia John Lennon, es el
negro del mundo. En algun momento,
la escuela secuestra al nino del espacio
"familiar" (y tambien de la calle) pero
^que lo hace?
En confianza, ^c6mo se lleva
usted con su familia?
Temas ifados en k>s textos:
El dramafamiliar. Edipo y
la literatura. J6venes/viejos.
Eltiernpo. De lopopular
al melodramayel teleteatro.
Linajes y tradiciones.
Unidad Tem3tica 4: La Familia 91
E
F| Robert Gravcs. "Edipo'
- ^^ Ts*-*j1** *1* rimiov TlnheTt TjiV m
Tomado de Graves, Robert, Los mitos griegos. Madrid, Hyspamirica, I9SS.
Edipo
Layo, hijo de Ia L3bdaco, se cas6 con
Yocasta, y gobern6 Tebas. Apenado por-
que al cabo de mucho tiempo todavia no
habia tenido hijos, consuIt6 secretamente
. aI oraculo de Delfos, el cual le inform6 que
esto para il representaba una bendici6n, ya
que cuaIquier hijo que naciera de Yocasta
se convertiria en un asesino. Por consi-
guiente repudl6 a Yocasta, sin darIe ningu-
. na explicaci6n por la decisi6n tomada, cosa
que la irrit6 hasta tal punto que, despu6s de
haberlo emborrachado, consigui6 maflo-
samente que voIviera a sus brazos en cuan-
to hubo anochecido. Cuando, nueve meses
. m5s tarde, Yocasta dio a luz un niflo, Layo
lo anebat6 de los brazos de la nifiera,
le agujere6 los pies con un clavo, y despu6s
Mitos griegos
de atirselos, Io dej6 abandonado en el
monte Citer6n.
Sin embargo, las Parcas habi'an decreta-.
do que este nifio alcanzaria una vigorosa
vejez. Un pastor corintio lo encontr6, le
puso por nombre Edipo, porque tenia los
pies deformados por Ia herida del clavo, y
se lo llev6 a Corinto. Alli reinaba por aquel.
entonces el rey P61ibo, y como no tenia
hijos, se aIegr6 de poder criar a Edipo
como si fuera su hijo propio.
Un dia en que unjoven corintio se burl6
de 61 diciendo que no se parecia en Io m &s_
minimo a sus supuestos padres, Edipo fue
a preguntar al oraculo d61fico cual era el
futuro que le aguardaba.
(Aiejate, desgraciado! exctom6 la
pitonisa con repugnancia ;mataras a tu_
padre y te casaras con tu madre!
Puesto que Edipo amaba a P61ibo y a
Peribea, su reina, decidi6 inmediatatnente
no regresar a Corinto. Pero en el angosto
desfiladero entre Delfos y D&ulide quiso.
el azar que se encontrara con Layo, quien
.2S
.30
.3S
.40
4S.
60.
4 Robert Graves
le orden6 bruscamente que se apartara del
camino para dejar paso a sus superiores.
Layo viajaba en carro y Edipo iba a pi6.
.Edipo replic6 que unicamente reconocia
como superiores a los dioses y a sus pro-
pios padres.
jTanto peor para ti! exclam6 Layo
y orden6 a su aurigaPolifontes que siguiera
. adelante. Una de las ruedas maguI16 el pie
de Edipo y llevado por la c6Iera dio muerte
a Polifontes con su lanza. Luego arroj6 a
Layo a Ia carretera donde cay6 enredado en
las riendas, y arre6 a latigazos a las cabaIle-
. rias, haci6ndolo morir arrastrado. EI rey de
Plateas tuvo que enterrar ambos cuerpos.
Layo se estaba dirigiendo al ordculo,
para preguntar qu6 debia hacer para librar
a Tebas de la Esfinge. Este monstruo, con
. cabeza de mujer, cuerpo de le6n, cola de
serpiente y aIas de dguila, habia volado
hasta Tebas desde el punto mis lejano de
Etiopfa. Hera la habia enviado reciente-
mente para castigar la ciudad de Tebas
. porque Layo habia raptado al niflo Crisipo.
Mitos griegos
Habi6ndose establecido cerca de la ciudad,
la Esfinge proponia a todos los caminantes
tebanos este acertijo que le habfan ensena-
do las Tres Musas:
iCu& es el ser, con una sola voz, que.
tiene a veces dos pies, otras tres, otras cuatro,
y que es m& d&il cuantos mds tiene?
A los que no podfan adivinar el acertijo
los estrangulaba y devoraba en el acto.
Cuando Edipo se aproximaba a Tebas,.
adivin6 la respuesta.
El hombre ^<tijo porque anda a
gatas cuando es pequefio, se mantiene fir-
me sobre sus dos pies en su juventud, y se
apoya en un bast6n en la vejez.
Sintiendose humillada, la Esflnge salt6
del monte Ficio, estrellandose contra el
sueIo del vaIIe. En vista de esto los tebanos
lo aclamaron rey, y se cas6 con Yocasta,
sin saber que era su madre.
Entonces cay6 una peste sobre Tebas, y
cl or3culo d61fico, al ser nuevamente con-
sultado, respondid:
|Expulsad al asesino de Layo!
1
s
w .
.7S
.S5
92 LKerator IV Daniel Link
Robert Graves
90.
/WL .
lOS-
Edipo, que ignoraba con qui6n se habfa
encontrado en el desfiladero, maldijo pu-
blicamente aI asesino de Layo y lo senten-
ci6 al exilio.
El ciego Tiresias, el mas c61ebre adivino
de Grecia en aquellos tiempos, exigi6 en-
tonces entrevistarse con Edipo. Algunos
dicen que en cierta ocasi6n, en el monte
Cilene, Tiresias habfa visto a dos serpien-
tes cuando se estaban copulando. AI ata-
carlo las dos serpientes, 6l las golpe6 con
su bast6n, matando a la hembra. Inmedia-
tamente, Tiresias fue transformado en mu-
jer y lleg6 a ser una famosa ramera; pero
siete afios mas tarde acert6 a ver la misma
escena en el mismo lugar, y en esta ocasi6n
recobr6 su virilidad dando muerte a la
serpiente macho.
Cierta vez Hera reproch6 a Zeus por sus
multiples infideUdades. El las defendi6
sosteniendo que, de todos modos, cuando
compartia el lecho con ella, eUa pasaba
un rato muchisimo mas agradable, pues
obteniainfinitamente mas ptecei del acto
sexual que el
Mitos griegos
iQu6 tonterias! exclam6 Hera.
Tiresias, que fue llamado para poner fin
a la discusi6n basandose en su experiencia
personal, respondi6:
Si el pUicer del am or en diez partes dividia
Trespor tresa to m ujeres, una a bs hom bres darfa.
Hera estaba tan exasperada por la sonrisa
triunfal de Zeus, que ceg6 a Tiresias; perd*
Zeus lo compensd con visi6n intetna, y con
una vida extendida a siete generaciones.
En aqueUa ocasi6n Tiresias se present6.
en la corte de Edipo, y ievel6 a 6ste la
voluntad de los dioses: que cesaria la peste
s61o si un Hombre Sembrado muiiera por
la ciudad. El padre de Yocasta, Meneceo,
uno de los que habian surgido de la tierra.
cuando Cadmo sembi6 los dientes de la
seipiente, se arroj6 inmediatamente desde
lo alto de las murallas.
Tiresias entonces sigui6 anunciando:
Ahora cesard la peste. Pero los dioses.
habian pensado en otra persona, en alguien
^_IW
_r a >
^_I25
^JJtf
ua_
lSS-
Robert Graves
que ha matado a su padre y se ha casado con
su madre. Sabed, reina Yocasta, ;que se
trata de vuestro esposo Edipo!
Al principio, nadie quiso cieer a Tiresias,
pero pronto sus palabras quedaron confir-
madas por una caita enviada por Peribea
desde Corinto. Escribi6 diciendo que la
subita muerte del rey P61ibo le permitia
ahora revelar las circunstancias de la adop-
ci6n de Edipo. Yocasta, llena de verguenza
y dolor, se ahorc6, mientras queEdipo seceg6
con un arfiler que sac6 de su vestido.
Algunos dicen que Creonte, el heimano
de Edipo, lo expuls6 y que 6ste, despu6s de
vagar durante muchos aflos de pais en pais,
guiado por su fiel hija Antfgona, Ueg<5
finaImente a Colono, en Atica. Las Erinias,
que tienen alli una arboleda, le dieron caza
hasta matailo, y Teseo enterr6 su cuerpo en
el recinto de los Solemnes, en Atenas,
llorandolo al lado de Antigona.
Madame de GenIis
Arabescos m itol6gicos, Edipo,ftn S XVlII.
a. Investigar cual es la raz<5n por la
cual la familia de Edipo se ha
constituido en modelo de toda
familia. iC6mo interpretan los
psicoanalistas el "complejo de
Edipo^?
b. Comparar el texto de Graves con el
de S6focles (fQ). Situar este
dltimo en la tratna que presenta
Graves.
Unidad Tematica 4: La Familia 93
EJ
Frangois Rabelais. "El nacimiento'
Tom ado de Rabelais. Fran$oi$. Gargantua y Pantagruel Buenos Aires, CEAL, 1969.
CAPfrULO VI
C6m o naci6 Garganttia de un m odo
bien exlrano
Mientras sostenian ellos estas triviales
conversaciones de boriacherias, Gaiga-
meIla comenz6 a sentir dolores en el bajo
vientre; entonces Grandgousier se levant6
. de la hierba y acudi6 a socorrerla honesta-
mente, temiendo que se tratara ya del parto,
y dici6ndole que se tumbase en la saucera,
pues pronto iba a hacer unos pies nuevos.
En cuanto a 61, tambi6n le convenfa armar-
. se de valor para asistir el advenimiento de
su mufteco. Verdad es que el doIor no debia
preocuparles mucho, pues adem4s de ser
breve, eI gozb que experimentarian des-
pu6s los libraria de todo enojo, asfque solo
. debiera preocuparles el acontecimiento.
Yo lo piuebo decia 61. Nues-
tro Salvador dice en el EvangeIio de San
Juan, diecis6is: "La mujer, en la hora
del parto, siente tristeza; pero despu6s que
EL NACIMIENrO 23
ha dado a luz, ningun recuerdo conser-.
va de su angustia".
;Si! exclam6 ella. Tu dices bien
y me gusta mucho m i& oir esas ftases del
Evangelio que la vida de Santa Margarita o
cualquier otra beateiia.
jBravura de ovejaP' replicaba 61.
Salgamos de este y en seguida comenzare-
mos con otro.
jAh sf!; para vosotr6s, los hombres,
muy bien. Me contendr6 cuanto querdis;_
peio quiera Dios que os lo encontr6is cor-
tado.
- i EI qu6?
Como no sois torpe, ya me entend6is.
;Mi miembro!... Por la sangre de las_
cabras," si quer6is haced que traigan el
cuchilIo.
jOh! Dios no lo quiera. Dios me per-
done. No lo dije de coraz6n. No tom6is en
cuenta mis palabras. Bastantes trabajos_
" Es decir, mis cobardes son las ovejas y sopor-
tan valerosas este trance.
" Iuramento gasc6n.
.20
24 FRANgOIS RABELAIS
estoy pasando hoy y todos a causa de vues-
tro miembro, que Dios conserve ante todo.
Valor, tened valor y no os cuid6is de
lo dem3s; dejad obrai a los cuatro bueyes
delanteros. Yo me voy a beber algunos
tragos mds. Si os ocuiie algo malo, vengo
en seguida; tocad palmas o silbad con los
dedos.
Poco tiempo despu6s comenz6 ella a
suspirar, lamentai y gritar. De pronto em-
pezaron a salircomadronas de todas partes,
y tocdndola en eI bajo vientre encontraron
algunos repugnantes rollos de piel y creye-
ron que fuera el nifto; pero era el funda-
mento que se le escapaba por efecto de la
distensi6n del intestino recto (al que voso-
tros llam&s la morciIla cular) a causa de
haber com idocallos con gran exceso, como
ya hemos dicho anteriormente.
Entonces una horrible vieja de la re-
uni6n. que teni'a fama de gran m6dica y
habi'a llegado de BrisepailIe, cercade Saint
Genou, y habfa cumplido ya los sesenta
afios, le iestreg6 con tal fuerza. que la hizo
EL NACIMIENIO 25
expulsar la mayorparte de aquellas pieles;
despues tir6 con los dientes de las que aso-
maban, y de este horrible modo le desopil6
los intestinos.
Por el mismo procedimiento relaj6 los
cotiledones de Ia matriz y por ellos salt6 el
nifio; pero no al exterior, sino que ascendi6
por la vena aorta, y perforando el diafragma,
se encamin6 por la izquierda y vino a salir
por la oreja de este lado. Al nacer, no grit6
comootrosninos:"jMi! Mf! Mf!",sinoque
grit6 en voz alta: "jA beber! ;A beber! ;A
beber!", como invitando a todo el mundo.
Sus voces se oyeron en todo el pais de
Beusse y Bibarois.
Dudo de que cre&s en tan extrafio naci-
miento. Si no lo cre6is, no me preocupa;
pero un hombre de bien, un hombre de
buen sentido, debe creer siempre lo que
encuentra escrito. ^No dice Salom6n,
Proverbiorum , XIV: "Innocenscreditom ni
verbo", etc.; y San Pablo, prim e Coiinthio.
XIII: "Chaiitas om nia credit"l Pues, en-
tonces, i,por qu6 no hab6is de creerlo?
.6S
.7S
.ss
94 Literator IV Daniel Link
90.
105.
2 6 F RANCOIS RABELAIS
Dir6is que porque no tiene apariencias
. de verdad, y yo os digo que por esta misma
causa deb&s otorgarle la mas pefecta fe,
puesto que los sorbonistas dicen que la fe
es el principal argumento a favor de las
cosas que no tienen apariencia de verdad.
^Va esto contra nuestra ley, nuestra fe,
nuestra raz6n o contra la Sagrada Escritu-
ra? Por mi parte nada encontr6 en la Santa
Biblia que vaya contra ello. Y si Dios
hubiese querido hacerlo asi, ^me dir6is que
. no hubiera podido? Por favor, no emba-
ruI16is vuestros espfritus jamas con estos
vanos pensamientos, porque yo os digo
que para Dios nada hay imposible, y si El
quiere, en lo sucesivo todas las mujeres
. daran a Iuz sus hijos por las orejas.
^,No engendr6 Jupiter a Baco con el
muslo? ^,No naci6 Roquetaillade por el
tal6n de su madre, y Croquemouche por la
zapatilla de su nodriza? i,No naci6 Minerva
. del cerebro de Jupiter por una de sus orejas,
y Adonis por la corteza de un arbol de
mina, y Castor y P61ux del cascar6n de un
huevo puesto y empollado por Leda?
EL NACIMIENIO
27
Mucho mas asombrados y admirados
quedarfais si os transcribiese aquf todo_
aquel capitulo de Plinio en el que habla de
los alumbramientos extraflos y contra
natura. Pero yo no soy un embustero tan
ponderado como 61 lo fue. Leed el prontua-
rio de su Historia Natural, capitulo III, y_
no me corromp&s mas las oraciones.
y**e^*V**'
G Dore(1833-1883) llustraci6nparaGargantua
$LJ20
a. iCuSl es el "tono" que caracteriza el ftagmento de Rabelais? iCu31 es la actitud del
narrador frente a lo narrado?
b. iA qu6 episodio c61ebie alude eliptica'mente Rabelais al postular un "nacimiento poi la
oreja"?
oa
Johann Wolfgang Von Goethe. "Bildungsroman'
Tom ado de Goethe, Johann Wolfgang Los aiios de aprendizaje de Wilhelm Meistet (1795-1796) en Langenbucher,
Wolfgang (com p) Panorama de la lileratuta alemana. Buenos Aires, Sudam ericana, 1969
Capitulo XI
Es tiempo ya de que conozcamos tambi6n mas de cerca a los padies
de nuestros dos amigos: ambos hombres tenian un modo de pensar muy
diferente; sin embargo, coincidfan por c.ompleto en la idea de que el
comercio era la actividad m&s noble que podia existir y ambos estaban
siempre alertas a la minima ventaja que les pudiera proporcionar una
especulaci6n cualquiera. Inmediatamente despu6s de la muerte de su
padre, Meister habia invertido dinero en una valiosa colecci6n de
pinturas, dibujos, grabados y antiguedades, habia reformado y redecorado
a fbndo su casa, segun los ultimos dictados de la moda y habia empleado
el resto de su peculio en provechosas inversiones. Buena parte estaba en
manos del padre de Wemei, c61ebre por su gran actividad comercial y
cuyas especulaciones eran habitualmente favorecidas por la suerte. Peio
nada deseaba tanto Meister padre como desariollar en su hijo cualidades
que a 61 le faltaban, y legar a sus decendientes bienes que e1 consideraba
enormemente valiosos. Sin duda mostraba una marcada inclinaci6n por
lo fastuoso, por lo que atraia la mirada; pero, al mismo tiempo, procuraba
Unidad Tematica 4: La Familia 95
que eso tuviera un valor intrinseco y perdurable. En su casa todo tenia que
ser s61ido y macizo, las provisiones abundantes, la plateria pesada, el
serviciotte mesa costoso. En cambio, eran contados los invitados que se
. sentaban a su mesa, pues cada comida era una fiesta, que no podfa
repetirse con frecuencia, no s61o por los gastos sino tambi6n por las
incomodidades que deparaba. La vida en su hogar seguia un curso sereno
y uniforme, y lo que se movia y renovaba era'siempre lo que no deparaba
un placer personal a nadie.
Muy distinta era la vida que Uevaba Werner padre, en su oscura y
sombiia casa. Una vez que habi'a concluido sus taieas en la vetusta mesa
de trabajo de su estrecho estudio, queria comer bien y, en lo posible, beber
mejor. Adem&s no podia disfrutar lo bueno en soledad; no s61o tenia que
estar rodeado de su familia, sino tambien de amigos, necesitaba ver en su
mesa a todos los extrafios que mantenian alguna relaci6n con la casa. Sus
sillas eran viejisimas, pero diariamente habia invitados que las ocupaban.
Los manjares concentiaban demasiado la atenci6n de los hu6spedes,
como para que 6stos se fijaran en la ordinaiiez de la vajilla. En la bodega
no habia grandes ieservas de vino, pero la bebida que se acababa era
reemplazada habitualmente por otra mejor.
Asi vivian los dos padres. Ambos se ieunian con frecuencia, para
discutir los negocios en comun y hoy, precisamente, iban a decidir un
viaje de Wilhelm por motivos comerciales.
Que conozca un poco el mundo dijo Meister padie y que, al
mismo tiempo, d6 impulso a nuestios negocios en ciudades distantes. Lo
mejor que se puede hacer por un joven es iniciarlo lo antes posible en la
vida que le aguarda. Su hijo regies6 tan feliz de la expedici6n, supo
desempefiarse tan bien en su cometido, que tengo curiosidad por saber
c6mo se va a comportar el mfo. Me temo que gaste mSs que el suyo en este
aprendizaje.
Meister padre, que tenia en alto concepto a su hijo y lo consideraba
muy bien dotado, pronunci6 esas palabras con la espeianza de que su
amigo lo contradijera y destacara las extraoidinarias cualidades del
joven. Pero se engafiaba. Werner padie, que en asuntos pricticos no
confiaba m&s que en quienes ya se habian sometido a piueba, iespondi6
con indiferencia:
Todo tieneque verse. Podemos proceder con 61 de la misma manera:
le daiemos instrucciones para que se oriente; hay diversas deudas a
cobiar, es preciso renovar antiguos contactos y establecei otros nuevos.
Tambi6n puede ayudar en esa especulaci6n de la que le hablaba la vez
pasada; porque sin noticias precisas de alguien que este en el lugar, es
poco lo que se puede hacer.
a. ^En qu6 se diferencian las
familias de WiUielm y su
amigo Werner? ^En qu6 se
parecen?
b. ^C6mo ieaccionar3n los
amigos ante familias seme-
jantes, teniendo en cuenta que
su maydr jnter6s es el
aprendizaje de la "carrera
artistica"?
Goethe
Ltterator IV Daniel Link
Q 3
Charles Dick ens. '*Quien educa"
Tomado de Dickens, Charles Tiempos dificiles. Buenos Aires, CEAL, J969..
J0.
UBROPMMERO
LASffiMBRA
CAPfTULOI
Las unicas cosas necesarias
Pues bien: lo que yo quiero son reauda-
des. No les ensefl&s a estos muchachos y
muchachas otra cosa que reahdades. En la
vida solo son necesarias las reaIidades. No
plant6is otra cosa y arrancad de raiz todo lo
demas. Las inteUgencias de los animales ra-
cionales se moldean unicamente a base de
reaIidades; todo lo que no sea esto, no les
servir& jamas de nada. De acuerdo con esta
norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con
esta norma hago educar a estos muchachos.
;Ateneos a las reaIidades, cabaUero!
La escena tenia lugar en la sala abovedada,
lisa, desnuda y mon6tona de una escuela, y el
Quien educa 5
fndice, rigido, del que hablaba, ponfa 6nfasis
en sus advertencias, subrayando cada frase
con una unea trazada sobre fo manga del
maestro. Contribuia a aumentar el 6nfasis, la
frente del orador, perpendicuIar como un
muro; servianaestemurodebasetoscejas,en
tantoquelos ojos haUaban c6modorefugioen
dos oscuras cuevas deI s6tano sobre el que el
muro proyectaba sus sombras. Contribufa a
aumentar el 6nfasis la boca del orador, rasga-
da, de labios finos, apretada. Contribuia a
aumentar el 6nfasis la voz del orador, inflexi-
ble,seca,dictatoriaLContribuiaaaumentarel
enfasis el cabello, erizado en los bordes de ta
ancha carva, como bosque de abetos que
resguardase del viento su brillante superficie,
llena de verrugas, parecidas a la costra de una
tarta de cirvjelas, que daban la impresi6n de
que las reahdades almacenadas en su interior
no tenian cabida suficiente. La apostuia rigi-
da, la americana rigida, las piemas rfgidas, los
hombros iigidos..., hasta su misma corbata,
habituada a agarrarle por el cueUo con un
apret6n descompuesto, lo mismo que una
m-30
.35
4S
S0.
6 Charles Dickens
realidad brutal, todo contribuia a aumentar el
6nfasis.
En la vida, caballero, lo unico que nece-
sitamos son reaIidades, jnada mas que reaIi-
dades!
El oradoi, el maestro de escuela y la otra
persona que se hallaba presente se hicieron
atrasunpocoypasearoniamiradaporelphno
indinado en el que se ofrecian en aquel instan-
te, bien ordenados, los pequeflos iecipientes,
las cabecitas que esperaban que se vertiese
dentro de ellas el chorro de las reaIidades,
para llenarlas hasta los mismos bordes.
CAPfTULO II
El asesinato de los inocentes
Tomas Giadgiind, si, seflor. Un hombre de
reaIidades. Un hombie de hechos y de nume-
ios. Un hombre que arranca del principio de
que dos y dos son cuatro, y nada m is que
cuatro, y al que no se le puede hablai de que
Quien educa 7
consienta que alguna vez sean algo mas.
Tomas Gradgrind, si, sefioi; un Tomds de
arriba abajo este Tomas Gradgrind. Un sefior
con la regto, la balanza y la tabla de multiph-
car siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y
medir en todo momento cualquier particula
de la naturaleza humana para deciros con
exactitud a cuanto equivale. Un hombre re-
ducido a numeros, un caso de pura aritm6ti-
ca. Podriais quizd abiigar la esperanza de
introducirunaideafantasticacualquieraenla
cabezade Jorge Gradgrind, de Augusto Grad-
grirtd,deJuanGiadgrindodeJos6Gradgrind
Gpersonas imaginarias e ineales todas ellas);
pero en la cabeza de Tomas Gradgrind se
iepiesentaba a si mismo mentalmente en
estos t6rminos, ya fuese en el circulo piivado
de sus relaciones o ante el publico en general.
En estos t6rminos, indefectiblemente, susti-
tuyendo la palabra sefior por las de m ucha-
chos y m uchachas, present6 ahoia Tomas
Gradgrind a Tomas Gradgiind a todos aque-
llos jaiiitos que iban a ser llenados hasta mas
no poder con reaIidades.
*,65
- ^ 75
Unidad Tematica 4: La Familia 97
8 Charles Dickens
La verdad es que, al mirarlos con se-
iiedad centelleante desde las ventanas del
s6tano a que mds arriba nos hemos referi-
do, daba el sefior Gradgrind la impresi6n
de una especie de cafl6n atiborrado hasta la
boca de realidades y dispuesto a baner de
una descatga a todos los pequefios janitos
lejos de las regiones de la nifiez. Daba la
impresi6n tambi6n de un aparato galva-
nizador, cargado con un horrendo sustitu-
to mec3nico, del que habfa que proveer a
las tiernas imaginaciones juveniles que
iban a ser aniquiladas.
;Nifia numero veinte! yoce6 el seftor
Gradgrind, apuntando rigidamente con su
rigido indice. No conozco a esta nifia.
iQui6n es esta nifta?
Ceci Jupe, sefior contest6 la nifia
numero veinte, poni6ndose colorada, le-
vantdndose del asiento y haciendo una
reverencia.
Ceci no es ningun nombre exclam6
el sefior Gradgrind. No digas a nadie que te
llamas Ceci. Di que te llamas CeciIia.
Quien educa 9
Es pap& quien me llama Ceci, sefior
contest6 la muchacha con voz temblona,
repitiendo su reverencia.
No tiene por qu6 llamarte asi dijo el
sefior Gradgrind. Dfselo que no debe Ua-
marte asi. Veamos, Cecilia Jupe: ^qu6 es tu
padre?
Se dedlca a eso que llaman equitaci6n,
sefior; a eso es a lo que se dedica.
El sefior Gradgrind frunci6 el cefio e hizo
ademdn con la mano de rechazar aquella
censurable profesi6n.
Noqueremos saberaquinadadeeso; no
nos hables aqui de semejante cosa. Supongo
que lo que tu padre hace es domar caballos,
^no es eso?
Eso es sefior; siempre que tienen caba-
llos que domar, los doman en la pista, sefior.
No debes hablarnos aquf de la pista.
Bien; veamos, pues. Di que tu padre es do-
mador de caballos. Supongo que tambi6n
los curara' cuando estdn enfermos, ^no es
asf?
jClaro que sf, seflor!
&_llO
&J20
SLl30
135-
ltS-
10 Charles Dickens
Perfectamente. Entonces tu padre es
alb6itar y domador. Dame ladefmici6n de lo
que es un caballo.
Ceci Jupe se queda asustadisma ante se-
mejante pregunta.
La nifia numero veinte no es capaz
de dar la definici6n de lo que es un caballo
exclama el sefior Gradgrind para que se
enteren todos los pequefios jarritos. jLa
nina numero veinte esta" ayuna de hechos con
ieferencia a uno de los animales m3s conoci-
dos! Veamos la definici6n que nos da un
muchacho de lo que es caballo. Tu mismo,
Bitzer.
El indice rigido, movi6ndose de un lado aI
otro, cay6 subilamente sobre Bitzer, quizd
porque estaba sentado dentxo del mismo haz
de sol que, penetrando por una de las venta-
nas de cristales desnudos de aquella sala
fuertemente enjalbegada, iluminaba a Ceci.
Los nifios y las muchachas estaban sentados
en plano inclinado y divididos en dos masas
compactas por un estrecho pasillo que corrfa
por el centro. Ceci, que ocupaba un extremo
Quien educa 11
de la fila en el lado donde daba el sol, recibia
el principio del haz luminoso, del que Bitzer,"
situado en la extremidad de una fila de la otra
divisi6n y algunos escalones mds abajo, reci-
bia el finaI.
Peio mientras que la nifia tenia los ojos y
los cabellos tan negros que resultaban, al"
reflejar los rayos del sol de una tonalidad
mds intensa y de un brillo mayor, el mucha-
cho tenfa los ojos y los cabellos tan descolo-
ridos que aquellos mismos rayos de sol pare-
cfan despojar a los unos y a los otros del"
poqufsimo color que tenian. Sus ojos no
habrian parecido tales ojos a no ser por las
cortas pestafias que los dibujaban formando
contraste con las dos manchas de colormenos
fuerte. Sus cabellos, muy coitos, podrian"
tomarse como simple prolongaci6n de las
amarillentas pecas de su frente y de su rostro.
Tenia la piel tan lastimosamente desprovista
de su color natural, que daba la impresi6n de
que, si se le diese un corte, sangrarfa blanco."
Bitzer pregunt6 Tomas Grad-
giind, veamos tu definici6n del caballo.
S>55
%60
.&6S
-$70
m5
98 Literator IV Daniel Link
12 Charles Dickens
i*a_
iPa_
/95_
i*a_
Cuadrupedo, hert>ivoro, cuarenta dien-
tes; a saber: veinticuatro molares, cuatro col-
millos, doce incisivos. Muda el pelo durante
la primavera; en las regiones pantanosas,
muda tambien los cascos. Tiene los cascos
duros, pero es preciso cabarlos con herradu-
ras. Se conoce su edad por ciertas sefiales en
laboca.
Esto y mucho mas dijo Bitzer.
Nifla numero veinte voce6 el sefior
Gradgrind, ya sabes ahora lo que es un
cabaUo.
La nifla hizo otra genuflexi6n, y se le
habrian subido aun mas los colores a la cara
si le hubiesen quedado colores en reserva
despu6s del sonrojo que habiapasado. Bitzer
parpade6 rapidamente, mirando a TomSs
Gradgrind, y al hacer ese movimiento, las
extremidades temblorosas de sus pestafias
brillaron a la luz del sol, dando la impresi6n
de antenas de insectos muy atareados; luego
se llev6 los nudillos de la mano a la altura de
la frente y volvi6 a sentarse.
m
iQu6lipo de ielaciones cntablan. en eI
fragmento de Dickens, aduUos y
j6venes?
<,P6rquc' Ceci Jupc no sabe definir lo
que es uh caballo? <Que tipo de
definici6n es la que suminlstra Bitzer?
iQue pretende sefialar Dickcns sobrc
la escuela? <,Qu6 procedimicjitos
utiliza?
El
Gustave Flaubert. "EI Nuevo'
Tomado de Flaubert, Gustave Madame Bovary Madrid, Alianza, 1984
58 GUST AVE FLAUBERT
U .
15.
20.
Lev&ntese le orden6 eI profesor
y digame c6mo se llama.
El nuevo taitaje<3 un nombre ininteligible.
Repita.
Se oy6 el mismo taitamudeo de sflabas,
apagado por el abucheo de Ia clase.
jMds alto! giit6 el maestro, jmis
alto!
Entonces, el nuevo, tomando una reso-
luci6n extrema, abri6 una boca desmesura-
da y, a pleno pulm6n, como quien llama a
alguien, solt6 esta palabra: Charbovaii*.
El estr6pito suigi6 repentino y,de golpe,
subi6 in aescendo, con algunos gritos suel-
tos (alaridos, aullidos, pataleos, coreando:
jChaibovari! jCharbovari!); luego, el es-
tiuendo fue declinando en notas aisladas,
calmandose a duras penas y resurgiendo a
veces de pronto en la lfnea de un banco o
estallando ac& o alld, como un petardo no
deI todo extinto, una risa ahogada.
* EsfacilenlenderqueeIcolegiaInovatomascuUa
aqui, fundiendolos, su nombre y su apeUido: Charles
Bovary. (N. del T..)
MAD AME BOVARY 59
Bajo una Iluvia de castigos, se fue resta-
bleciendo el oiden en la clase, y el profesor,
una vez enteiado del nombre de Charles
Bovary mandando a su titularque lodicta-
ra, lo deletreara y lo ieleyera, orden6 al
pobre diablo que fuera a sentarse al banco
de los desaplicados, al pie de la tarima
piofesoral. El muchacho se puso en movi-
miento, pero, antes de echar a andar, vacil6.
iQu6 busca? pregunt6 el profesor.
Mi go... musit6 timidamenteel
nuevo, paseando en torno suyo una mirada
inquieta.
iQuinientos versos a toda la clase!
exclamado con voz furiosa, cort6 el paso,
como el Quos ego, a una nueva borrasca.
;A ver si se estin tranquilos! repetfa
indignado el profesor, enjugandose la fren-
te con el parluelo, que acababa de sacar del
gorro. Y usted, el nuevo, me va a copiar
veinte veces eI verbo ridiculus sum ..
Despu6s, con voz mds suave:
jYa encontrara la gorra, no se la han
robado!
Unidad Tem3tica 4: La Familia 99
60
GUSTAVE FLAUBERT
Volvi6 la calma, se inclinaron las cabe-
zasen Ias carpetas, y el nuevo permaneci6
dos horas con una compostura ejemplar,
por mas que, de vez en cuando, venfa a
estrellarse en su cara alguna bola de papel
catapultada con una plumilla. Pero el nue-
vo se limpiaba con la mano y seguia quieto,
con los ojos bajos.
Por la noche, a la hoia del estudio, sac6
sus manguitos del pupitre, puso en orden
sus cosas y, con mucho cuidado, tir6 las
rayas en el papel. Le vimos trabajar a
conciencia, buscando todas las palabras en
el diccionario y esforzandose muchisimo.
. Gracias, sin duda, a esta buena voluntad
que demostr6, no descendi6 a la clase infe-
rior; pues, si sabiapasablemente las reglas,
carecia de elegancia en los giros. Habia
empezado el latfn con el cura del puebIo,
pues sus padres, por economia, tardaron lo
mas posible en mandarle al colegio.
El padre, monsieur Charles-Denis-
Bartholom6 Bovary, antiguo ayudante de
capitan m6dico, comprometido, en 1812,
MADAME BOVARY
61
en asuntos de reclutamiento, y obtigado
por aquella 6poca a dejar el servicio, apro-
vech6 sus prendas personales para cazar al
paso una dotede sesenta mil rrancos que se
ofrecia en la hija de un tendero, enamorada
de su tipo. Buen mozo, fanfarr6n, mucho
ruido de espuelas, patillas unidas al bigote,
los dedos cubieitos de sortijas y vestido
con llamativos colores, tenfa traza de va-
lent6n y vivacidad desenvuelta de viajante
de comercio. Una vez casado, vivi6 dos o
tres anos de la fortuna de su mujer, co-
miendo bien, levantandose tarde, fuman-
do en giandes pipas de porcelana, no vol-
viendo a casa por la noche hasta despu6s
del teatro y frecuentando los caf6s. Muri6
el suegro y dej6 poca cosa. El yerno se
indign6, se meti6 a fabricante, perdi6 al-
gun dinero y se retir6 aI campo, donde se
piopuso explotar la tierra. Pero como en-
tendfa de agricultura tan poco como de
percales y montaba los cabaUos en vez de
dedicarlos a las faenas de la labranza, y
bebia la sidra en botellas en lugar de ven-
.70
.ss
.90
I00-
62 GUSTAVE FLAUBERT
derla en barriles, y se comia las mejores
aves del corral, y engrasaba sus botas de
caza con el tocino de sus ceidos, no taid6
en concluir que era mejor renunciar a toda
especulaci6n.
Mediante doscientos francos anuales de
alquiler encontr6 en un pueblo, alla por los
confines de Caux y de Picardla, una espe-
cie de alojamiento, mitad casa de labranza,
mitad vivienda; y, mohino, reconcomido
de afioranzas, acusando al cielo, envidian-
do a todo el mundo, se encerr6, a los cua-
renta y cinco aflos, asqueado de los hom-
bres, decia, y decidido a vivir en paz.
Su mujer habia estado locapoi61; le am6
con mil servilismos que le apaitaron de ella
mas aun. Ella, tanjovial antes, tan expansiva
y tan enamoiada, se volvi6 al envejecer
(como un vino que, destapado, se avinagra)
de catacter dificil, quejona, neiviosa. (Ha-
bia sufrido tanto al piincipio, sin quejarse,
cuando le veia coirer detras de todas las
zononas del lugar y volver por la noche de
veinte tuguiios, hastiado y apestando a
MADAME BOVARY 63
borrachera! Despuds se le encalabrin6 el
orgullo y se call6, tiagandose la rabia con
un estoicismo mudo, que conserv6 hasta la
mueite. Se pasaba todo el tiempo en trami-
tes, en negocios, visitando a procuradores,
al presidente de la audiencia, recordando el
vencimiento de los pagar6s, pidiendo mo-
ratorias; y en casa planchaba, cosia, lava-
ba, vigilaba a los jornaleios, pagaba las
cuentas, mientias eI sefior, sin preocuparse
de nada, seguia aletargado en una somno-
lencia hosca de la que s61o se despertaba
para decirle cosas desagradables, se que-
daba fumandojunto a la lumbre, escupien-
do en la ceniza.
Cuando tuvo un hijo, hubo que enco-
mendarlo a una nodriza. Despu6s, ya en la
casa mimaron al crio como a un principe.
La madre le alimentaba con golosinas; el
padre le dejaba conetear descalzo, y, dan-
doselas de fil6sofo, llegaba a decir que
podria muy bien ir desnudo del todo, como
las crfas de los animales. En oposici6n a las
tendencias mateinas, 61 tenfa en la cabeza
iiii25
&13S
U40
100 Li t er at or i V
Daniel Link
14SL
isa.
64
G UST AVE F LAUBERT
cierto ideal viril de ta infancia y pretendfa
aplicarlo a la crianza de su hijo educ4ndo-
le con dureza, a la espartana, para que se
hiciera fuerte. Le mandaba a la cama sin
fuego, le ensefiaba a echarse al coleto bue-
nos tragos de ron y a insultar a las procesio-
nes. Pero el pequefio, pacifico por natura-
leza, respondfa mal a sus prop6sitos. La
madre le tenia siempre pegado a sus faldas.
Le recortaba cartones, le contaba cuentos,
le hablaba en mon61ogos sin fin, llenos de
risas melanc61icas y de parloteos melosos.
En la soIedad de su vida, puso en aquel
nifio todas sus vanidades confusas, fraca-
sadas. Sofiaba con posiciones encumbra-
das, le veia ya hombre< guapo, inteligente,
ingeniero de caminos o magistrado. Le
ensefi6 a leer y a cantar, acompanandole al
piano un viejo piano que tenia, dos o
tres romancitas sencillas. MSs, a todo esto,
monsieur Bovary, que daba poca impoi-
tancia a las letras, decia que no val(a la
pena ^Acaso iban a tener nunca con qu6
mandarle a las escuelas del gobierno, com-
MAD AME BOVARY 65
prarle un cargo o un negocio? Adem&, lo
que hace falta para triunfar en el mundo es
tener tup6. Madame Bovary se mordia los
labios y el crio vagabundeaba por el pueblo.
Se iba con losjomaleros a las faenas de
la labranza y espantaba a tenonazos a los
cuervos, que levantaban el vuelo. Se atia-
caba de moias a lo largo de las cunetas,
guardaba pavos armado de una vara, amon-
tonaba el heno en la siega, coirfa por los
bosques, jugaba a la rayuela en el p6rtico
de la iglesiacuando llovia y, en la fiesta
mayor, supli"caba al sacristan que le dejara
tocar las campanas, para colgarse de la
gran maroma y columpiarse con elfo en su
vaiv6n.
Asi creci6 el muchacho como un iobIe,
coloiadote y fuerte de manos.
Cuando cumpli6 los doce aiios, su ma-
dre consigui6 que le pusieran a estudiar.
Se lo encomendaron al cuia. Pero las lec-
eiones eran tan coitas y el muchacho las
seguia tan mal que no podian seivir de
mucho. Las daban a ratos perdidos, en la
^J70
^_J8S
200L
66 G USIAVE ELAUBERI
sacristia, de pie, a toda prisa, entre un
bautizo y un entierro; o bien el cura man-
daba a buscai a su discipulo despues del
Angeius, cuando no tenia que salii. Su-
bian a la casa, se acomodaban; en torno a
la candela revoloteaban moscardones y
mariposas. Hacia caloi, el chico se dormia,
y al bueno del cura, las manos sobre la
barriga, le acometia eI sopor y no taidaba en
roncar con la boca abierta. Onas veces,
cuando el sefior cura, volviendo de llevar el
vi&ico a algun enfermo de las cercanias,
divisaba a Carlos en sus correrias por los
campos, le llamaba, le sermoneaba un cuai-
to de hoia y aprovechaba la ocasi6n para
hacerle conjugar al pie de un &bol el verbo
que tocaba aqueI dia. Hasta que los inte-
rrumpia la Uuvia o algun conocido que pasa-
ba. De todos modos, el cura estaba siempre
contento del muchacho y hasta decia que
tenia mucha memoria.
Carlos no podia quedarse en esto. La
madre fue en6rgica. El padre, avergonza-
do o m&s bien cansado, cedi6 sin iesisten-
MAD AME BOVARY 67
cia y espeiaron un aflo mds, hasta que el
muchacho hiciera la primera comuni6n.
Pasaron otros seis meses, y al aflo si-
guiente mandaron por fin a Carlos al Co-
legio de Rudn, a donde le llev6 el propio
padre, a finales de octubie, por la feiia de
San Rom&n.
a. iQu6sentir5Charles Bovaryen suprimer diade escuela?
b. i,En qu6 sentido podria decirse que cada uno est2 condicionado por su historia familiat
(ideatipicamente burguesa)?
Uni da dTe ma t i ca 4:L a F a mi l i a 101
E3
Jules Michelet. "La antisangre: los nervios'
Tomado de Barthes, Roland Michelet Mixico, FCE. 1988
io
l5
La mujer antigua era un cuerpo. No siendo el matrimonio en aquellos
tiempos sino un medio de generaci6n, se escogia como esposa a una
joven fuerte, a una muchacha sonrosada (sonrosada y bella son sin6ni-
mos en las lenguas barbaras). Se queria de ella mucha sangre y que
estuviera dispuesta a derramarla. Se hacia mucho ruido al respecto. El
sacramento del matrimonio era un bautizo de sangre.
En el matrimonio moderno, que es sobre todo la mezcla de las almas,
eI alma es lo esencial. La mujer que suefia el hombre moderno, et6rea,
delicada, ha dejado de ser aquella muchacha sonrosada. La vida de los
nervios lo es todo en ella. Su sangre es s61o movimiento y acci6n. El esti
en su viva imaginaci6n, en su movilidad cerebral; estJS en esa gracia
nerviosa, de una morbidez enfermiza; esti en su palabra conmovida y a
veces parpadeante; esta sobre todo en esa profunda mirada de amor que
ora cautiva y encanta, ora perturba y con mayor frecuencia conmueve,
llega al coraz6n e incluso haria llorar.
Eso es lo que amamos, lo que sofiamos, lo que perseguimos y lo que
deseamos. Y ahora, por una extrafia inconsecuencia, lo olvidamos todo
en el matrimonio y buscamos a la muchacha de las iazas fuertes, a la
virgen de los campos que, sobre todo en nuestras ciudades ociosa y
sobrealimentada, tendria en abundancia la fuente sonrosada de la vida.
Por lo dem3s, el advenimiento de la fuerza nerviosa, la decadenciade
la fuerza sanguinea, preparada con gran anticipaci6n, es un hecho de
estos tiempos. Si reviviera el ilustre Bioussais, ^d6nde encontraria en
nuestia geneiaci6n (por ello entiendo, entre las clases cultas) los torren-
tes de sangre que obtuvo, no sin 6xito, de las venas de los hombres de
entonces? Cambio fundamental, i,paia bien o paia mal? Es discutible.
Mas lo cierto es que el hombre se ha refinado y hecho espiritu. Una
erupci6n ininteirumpida de giandes obras y de descubiimientos ha
seftalado estos treinta afios.
W5%.Elam or, II.
a. i,C6mo explica Michelet el pasaje de la mujer-cuerpo a la mujer-nervios? i,Qu6 tiene est6
quever con el matrimonio?
b. i,Son validas las afirmaciones de Michelet para nuestra epoca?
Hadd Caricatura de Michelet
Literator IV
Daniel Link
KT 3 Robert Graves. "Fedra e Hip6Hto
^^^^^^^^ T * A^x>^A Aj* ^ F Ai i ^ o D AL<ir > T**ri mmIf*kf nm*nnt< Bti
Tom ado de Graves, Robert. Los mitos griegos Buenos Aires, Hyspam e"rica, 19S5.
is
Fedra e Hip61ito
Despu6s de casarse con Fedra, Teseo
envi6 a su hijo bastardo Hip6Iito a Piteo,
quien lo adopt6 como heredero del trono
de Tiec6n. De este modo, Hip61ito no tenia
ningun motivo para disputar eI deiecho de
sus hermanos legitimos Acamante y De-
mofonte, a reinar sobre Atenas.
Hip61ito, que habia heredado de su ma-
dre Antiope la devoci6nexclusiva por la
casta Artemis, edific6 un templo nuevo
dedicado a esta diosa en Trec6n, no lejos
del teatro. En eso Afrodita, decidida a
castigailo por lo que ella tom6 como un
insulto a su persona, se encarg6 de que
cuando Hip61ito asistieia a los Misterios
Eleusinos, Fedra se enamorara locamente
de61.
Ya que en aquel momento Teseo se
hallaba de viaje en Tesalia con Piritoo,
Mitos griegos
23
Fedra sigui6 a Hip61ito hasta Trec6n. Alli
erigi6 el templo de Afrodita Atisbadora
para mirar desde lo alto aI gimnasio, y
diaiiamente observaba sin ser vista c6mo
el joven se mantenia en forma, corriendo,
saltando, y practicando la lucha libre, com-
pletamente desnudo. En el iecinto del
templo crecia un viejo miito; Fedra tenia
costumbre de pinchar sus hpjas, en aneba-
tos de pasi6n frustiada, con una horquilla
adornada con piedras preciosas. Mas tar-
de, cuando Hip61ito asisti6 a las Fiestas
Panateneas y se hosped6 en el palacio de
Teseo, Fedra utilizaba el templo de Afrodita
en la Aci6polis para el mismo piop6sito.
Fedra no ievel6 se deseo incestuoso a
nadie, peio comia poco, doimia mal, y se
volvi6 tan d6bil que su vieja nodriza adivi-
n6 por fin la verdad, y oficiosamente le
implor6 que enviaia una carta a Hip61ito.
Asi lo hizo Fedra, confesandole su amor, y
diciendo que gracias a este amor se habfa
convertido al culto de Artemis, cuyas dos
imagenes de madeia, tiaidas de Creta, aca-
Si
i _j o
. J5
.40
60.
24 Robert Graves
baba de rededicai a la diosa. ^No le gusta-
ra venir un dia de caceria? "Nosotias, las
mujeres de la casa real de Creta", escribi6,
"estamos sin duda predestinadas a sufrir
deshonra en el amor; fijate en mi abuela
Europa,en mi madre Pasifae, y finalmente
;en mi propia hermana Ariadna! jOh des-
dichada Ariadna, abandonada por tu pa-
dre, el desleal Teseo, quien desde enton-
ces ha asesinado a tu real madre ^por
qu6 no te han castigado las Furias por
mostrar una indiferencia tan poco filial
por su sueite? y que sin duda algun dia
me asesinara a mi! Cuento coniigo para
'que te vengues de 61 rindiendo homenaje a
Afrodita en mi compafiia. i,No podiiamos
marchar y vivirjuntos, durante un tiempo
al menos, utilizando como excusa una
caceria? Entretanto, nadie puede sospe-
char los verdaderos sentimientos que sen-
timos el uno por el otio. Ya vivimos bajo
el mismo techo, y nuestio afecto sera con-
siderado como algo natural, e incluso dig-
no de elogio."
Mitos griegos 25
Hip61ito, honorizado, quem6 esta carta
y enti6 en la camara de Fedra, gritandole
iepioches; peio ella se desgan6 la ropa, _
abri6 las puertas de la camara de par en par,
y exclam6:
jSocorro, socorro! jMe han violado!
Luego se colg6 del dintel, y dej6 una
nota acusandolo de ciimenes monstruosos.
Al recibir la nota, Teseo maldijo a
Hip61ito, y dio 6idenes paia que abandona-
ra Atenas de inmediato, y que no regresara
jamas. Mds taide record6 los tres deseos
que le concedi6 su padre Posid6n, y rez6
con feivor paia que Hip61ito muriera aquel
mismo dia.
Padre suplic6, jhaz que una bes-
tia cruce el camino de Hip61ito, mienlras se
dirige hacia Tiec6n!
Hip61ito habia salido de Atenas a toda
velocidad. Cuando conducia su cairo por
la parte mas angosta del Istmo, una enorme
ola, que incluso sobrepas6 laRoca Moluria,
avanz6 iugiendo hacia la costa; y de su
cresta salt6 un gran lobo maiino, biaman-
.70
.S0
_i_p*
Unidad Tematica 4: La Familia 103
26 Robert Graves
9S.
ios-
do y arrojando agua. Los cuatro cabaIlos
de Hip61ito se desviaion bmscamente ha-
cia el acantilado, enloquecidos de terror,
pero como eia un auriga muy experto,
impidi6 que cayeran por el borde. La bes-
tia empez6 entonces a galopar de modo
amenazador detras del carro, y eljoven no
logr6 mantener su tiro en lfnea recta. No
lejos del santuario de Aitemis Sai6nica
habia un olivo silvestre, y fue en Ia rama de
este olivo donde quedaron atrapadas las
riendas de Hip61ito. Su carro fue Ianzado
hacia un lado contra un mont6n de rocas y
qued6 roto en pedazos. Hip61ito, enredado
en las riendas y anojado piimero contra el
tronco de un aYbol y luego contra las rocas,
fue arrastrado por sus caballos hasta mo-
iir, mientras el perseguidor desaparecia.
a. iCuil es eI "turbio drama familiar"
que plantea el mito de Fedra?
b. <Por qu6 la presencia simultanea
de "relaci6n de parentesco" y de
"deseo" es condenada corno
incestuosa y acanea la muerte (de
aJguien)?
m
Jean Racine. "Fedra (Un amor tragico)"
Tom ado de Racine, Jean Fedra Buenos Aires, CEAL, 1969 Traducci6n de Luis Gtey
.30 Racine
AcrO SBOUNDO
EscENA QumiA
Fedra, Hip6lito, Enona
FEDRA. (A Enona) Aquiesta. Toda la
sangre me afluye al coraz6n. Olvido, vi6n-
dole, lo que vine a decirle.
ENONA. Acordaos de un hijo que s61o
en vos espeia.
FEDRA. Seiior, se dice os aleja de no-
sotros una inmediata partida. Vengo a unii
mis lagrimas a vuestros dolores. Vengo a
explicaros mis alarmas con respecto a mi
hijo. Mi hijo ya no tiene padre, y no esti
lejano el dia que lo haga tambi6n testigo de
mi mueite. Ya mil enemigos asedian su
infancia, y vos s61o pod6is abrazar contra
ellos su defensa. Pero un secreto remordi-
miento agita mi espiritu. Temo haber ce-
nado vuestro oido a mis clamores. Tiem-
blo de que vuestrajusta ira peisiga pronto
a tiav6s de 6l a una odiosa madie.
Fedra 31
HiP6uTO. Sefiora, no tengo sentimien-
tos tan bajos.
FEDRA. Aunque me odiarais, sefior,
no me quejaria. Me hab6is visto encarniza-
da en vuestro dafto; y no podiais leer en el
fondo de mi coraz6n. Me esfoic6 en mere-
cei vuestra enemistad. No podfa sufriros
en los parajes que habitaba. Declarada con-
tra vos en publico y en secreto, he querido
que nos separaran los mares; hasta prohibi
por ley expresa que pronunciaran ante mi
vuestro nombre. Y sin embargo, si se mide
la pena por la ofensa, si s61o el odio puede
atraer vuestro odio, nunca mujer alguna
fue mds digna de compasi6n y menos
merecedoia, sefior, de vuestra enemistad.
HupoLiio. Una madre, preocupada por
los, derechos de sus hijos, rara vez perdona
al hijo de otra esposa. Lo s6, sefiora. Las
sospechas importunas son las frutas mds
comune^ de un segundo matrimonio. Cual-
quier otra hubiera alimentado contra mf la
misma desconfianza, y quizds hubiera de-
bido yo soportar mayores uItrajes.
.2S
ig-30
%-35
104
Lfterator IV
DanielLink
32
Racine
S5.
60.
6S.
FEDRA. jAh, sefior, c6mo ha querido
el cielo, al que oso invocar aquf, exceptuar-
me deesta ley comun! iBien diferente esel
cuidado que me devora y me perturba!
Hu>6Lrro. Sefiora, no es el momento
de que asi osemocion6is. Quizas vuestro
esposo ve aun la luz del dfa; el cielo puede
acordar su retomo ante nuestras lagrimas.
Neptuno lo protege: el dios tutelar no seri
invocado en vano por mi padre.
FEDRA. Seftor, nadie contempla dos
veces la playa de los mueitos. Puesto que
Teseo ha alcanzado sus sombrias marge-
nes, inutilmente espeiais que un dios nos lo
reintegre: el avaro Aqueronte no suelta su
presa. i,Qu6 digo? El no esti muerto, pues
que respira en vos. Par^ceme tener siempre
a mi esposo ante mis ojos. Lo veo, lo hablo;
y mi coraz6n... Me extravro, sefior, mi loco
aidoi a mi pesar se revela.
HiP6Lno. Observo el prodigioso efec-
to de vuestro amor. Aun muerto, Teseo
esta presente a vuestros ojos. ^Continua
vuestra alma encendida en amor por 61?
Fedra 33
FEDRA. Si, pnncipe, Ianguidezco, ardo
por Teseo. Yo lo amo, no tal como lo han
visto los infiemos, versatil adoradordemil
mujeres que va a deshonrar el talamo del
dios de los muertos, sino fiel, orgulloso y
hasta un poco feroz, joven, encantador,
llevandose tras de si los corazones, tal
como describen a nuestros Dioses o comq
a vos os veo. Tenia vuestro porte, vuestro
lenguaje, vuestros ojos, el mismo noble
pudorcoloreaba su frente, cuando atraves6
las olas de nuestra Creta, digno objeto del
amor de las hijas de Minos. iQu6 haciais
vos entonces? ^Por qu6 reuni6 61, sin
Hip61ito, a la flor de los hiroes de Grecia?
^Por qu6 no pudist6is vos, todavfa muy
joven, entrar en el navio que lo condujo a
nuestias costas? A vuestras manos hubieia
perecido el monstruo de Creta a pesai de
todos los rodeos de su vasta guarida. Para
aclaiar su inextricabIe confusi6n, mi her-
mana hubieia armado vuestra diestia con
el hilo fatidico. Peio no, yo me hubiera
adelantado a su pioyecto: el amor me hu-
;7S
i *5
i,90
105.
34 Racine
biera inspiiado antes esa idea. Yo, pnnci-
pe, yo hubiera sido la que con su eficaz
concuiso os hubiera ensefiado las vueltas
delLaberinto. jCuantaspreocupaciones me
.hubiera costado esa cabeza encantadora!
Ni un hilo hubiese bastado para tranquili-
zar a vuestra amante. Compaflera del peli-
gro que debiais buscar, hubiera querido
marchar delante de vos yo misma; y, descen-
. diendo con vos al Laberinto, Fedra se hu-
biera perdido con vos o con vos triunfado.
Hu>6uio. ;Dioses! iQu6 es lo que
oigo? Sefiora, iolvidais vos que Teseo es
mi padre y vuestro esposo?
FEDRA. ^Y por qu6 supon6is, pnnci-
pe, que pierdo la memoria de ello? i,Habria
perdido todo cuidado de mi fama?
Hip6Ltio. Perdonad, sefiora. Confie-
so, sonrojandome, que en6neamente acu-
. s6 vuestras inocentes razones. Mi verguen-
za no puede ya sostener vuestra mirada y
voy a...
FEDRA. Ah, ciuel, demasiado me en-
tendiste. Te he dicho lo suficiente para que
Fedra 35
no te equivocaras. ;Y bien! Conoce, pues, _
a Fedra y sus furores. Amo. Pero no creas
que mientras te amo me siento delante de
mi misma inocente, ni que mi cobarde
compIacencia haya nutrido el veneno de
este loco amor que perturba mi animo. ;ig/M
Desgraciado blanco de las venganzas ce-
leste, me aborrezco mds aun de lo que tu me
detestas. Los Dioses son mis testigos, esos
Dioses que han encendido la $angre en mi
seno con fatfdica llama; esos dioses que se &12s
han cubierto de cruel gloria extraviando el
coraz6n de una d6bil mortal. Revive tu
mismo el pasado en tu alma. Poco me fue el
huirte, cruel, llegu6 a desterrarte; quise
pareceite odiosa, inhumana; para mejor _
resistirte me busqu6 tu odio. i,De qu6 me
sirvieron tan inutiles agitaciones? Si tu me
odiabas mas, no te amaba yo menos. Nue-
vos encantos te prestaban aun tus desgra-
cias. Languidecf, me deseque en mis ardo- g*w
res y en mis llantos. Te bastarian los pjos
para persuadirte, si pudieran tus ojos con-
templarme un momento. ^Que digo? ^Esta
UnidadTematica4:LaFamilia 105
36 Racine
confesi6n que acabo de hacerte, esta con-
fesi6n vergonzosa, la crees voluntaria?
TembIando por un hijo a quien no osaba
traicionai, venia a suplicarte que no le
odiaras. ;D6biles prop6sitos para un cora-
z6n demasiado lIeno de lo que ama! ;Ay!,
no he podido hablaite mas que de ti mismo.
V6ngate, castfgame por tan odioso amor.
Digno hijo del h6roe que te dio la vida,
libra aI universo de un monstruo que te
exaspeia. ;La viuda de Teseo se atreve a
amar a Hip61ito! Cr6eme, este horrible
monstruo no debe huir; he aqui mi cora-
z6n. Aqui debe herir tu mano. Impaciente
ya por expiar su culpa, siento que se ade-
lanta al encuentro de su brazo. Hiere. O si
lo crees indigno de tus golpes, si tu odio me
envidia tan dulce suplicio, si tu mano se
mancharia con sangre demasiado vil, a
falta de tubrazo pr6stame tu espada. Dame.
ENONA. ^-iQu6 hac6is sefiora? jJustos
Dioses! Pero se acercan. Evitad testigos
odiosos; venid, entrad, huid de una ver-
guenza segura.
38 Racine
impregnados de tu infamia, en vez de ir a
buscar, bajo desconocidas miradas, paises
adonde no haya llegado aun mi nombie?
Huye, traidor. No desafies mi odio, ni
tientes un enpjo que retengo apenas. Me
basta con el eteino oprobio de haber podi-
do engendrar tal hijo, sin que ademSs tu
mueite, vergonzosa para mi recuerdo,
manche ahora la gloria de mis nobles ac-
tos. Huye; y si no quieres que un castigo
inmediato te aflada a los miserables que
castig6 esta mano, cuidate de quejam& el
astro que nos ilumina te vea asentar en
este sitio un pie temerario. Huye, te digo; y
apresurando tus pasos sin regreso, libra a
todos mis Estados de tu horrible presencia.
Y tu, Neptuno, tu, si mi valor limpi6antafto
tus riberas de infames asesinos, acu6rdate
de que como premio a mis felices tiabajos
prometiste reaIizar el primero de mis de-
seos. Durante los largos rigores de una
cruel prisi6n yo no implor6 tu inmortal
poderio. Avaro del socorro que de ti espe-
ro, mis ansias te han guardado para menes-
Fedta 37 ||:
Aa o CuART O
ESCENA SBOUNDA |
S>
Teseo, Hip6lito s?
'M
TESEO. jAh! ;Aqui est^, oh Dioses! |
i,Qu6 ojos no se hubieran engarlado como
los mios ante esa noble presencia? ^Debe %i6s
brillarelsacrocar^cterdelavirtudsobrela |
frente de un profanador adultero? iNo de- |
beria reconocerse, por seguros signos, el |
p6rfido coraz6n de los hombres? |
HiP6uT0. Seflor, ^puedo preguntaros %70
qu6funestanubehapodidoperturbarvues- |
tro augusto semblante? ^No osais confiar |
ese secreto a mi fidelidad? |
TESEO. P6rfido, ^,y osas comparecer |
ante mi? Monstruo a quien por demasiado ^75
tiempo perdon6 el rayo, resto impuro de |
los bandidos de que purgu6 la tierra, ^des- |
pu6s de haber llegado hasta el lecho de tu | |
padre con el furor de los transportes de un |
amor honendo te atreves a mostrar tu ene- %so
miga cabeza, te presentas en los lugares |
Fedra 39
ter mas grave. Hoy te imploro. Ven a un ^
padre desgraciado. Abandono este traidor
a tu fntegra c61era; ahoga en su sangre sus
descarados deseos: Teseo reconocer& tu
bondad en tus furores. $10
Hip6uT0. [ Fedr a acus a a Hip61it o de
un amor criminal! Tal exceso de horror me
sobrecoge el Snimo; tantos golpes irnpre- s,
vistos me aplastan a la vez, que me quitan
el habla y ahogan mi voz. ^is
TESEO. Traidor, pretendias que Fedra *
amortajara tu insolencia brutal en un cobarde
silencio. Cuando huistes, hubiera sido preci-
so no abandonar en sus manos el acero que
ayuda a condenarte; o mejor, hubiera sido 42*
preciso, colmando tu infamia, arrebatarle de
un mismo golpe el habla y la vida
Hip6uro. Justamente irritado por
mentira tan negra, deberia hacer hablar
aqui la verdad, seflor; pero suprimo un ns
secreto que os hiere. Aprobad el respeto
que me ciena la boca; y sin querer aumen-
tar vos mismo vuestros pesares, pensad en
qui6n soy y examinad mi vida. Algunos
106 LiteratorlV Oaniel Link
230.
235.
2-l0.
40 Racine
crimenes preceden siempre a los crimenes
m&s grandes. Quien pudo flanqueax las
fronteras legftimas puede, en fin, violar los
derechos mds sagrados. El crimen tiene su
escala, como la viitud, y jam&s se ha visto
a la timida inocencia pasar de subito al
desenfreno. Un solo dfa no convierte a un
virtuoso moital en un cobarde incestuoso,
en un p6rfido asesino. Ciiado en el seno de
una casta heroina, no he desmentido el
origen de mi sangre. Piteo, juzgado como
sabio entre todos los hombres, se dign6
tambi6n instruirme al salir de sus manos.
No quiero pintarme con favor excesivo;
pero si alguna virtud me ha tocado en suer-
te coirespondido, sefior, creo sobie todas
las cosas haber hecho resaltar el odio de las
maldades que osan imputaime. Por ello
conocen a Hip6Iito en Grecia. He llevado
la virtud hasta la rudeza. Sabido es el in-
flexible rigor de mis enfados. No es m4s
diafano el dia que el fondo de mi coraz6n.
Y se pretende que Hip6Iito, presa de un
fuego impio...
285-
290L
29S.
42 Kacine
Fedra
41
TESEo. ;Si, cobarde! Es ese mismo
orgullo el que te condena. Comprendo el
odioso oiigen de tus frialdades: Fedra eia
la unica que deleitaba tus impudicos ojos;
y tu alma, indiferente a todo otio objeto, se
negaba a abiasarse en inocente llama.
HipPuio. No, padre mio, este cora-
z6n, no puedo ya ocultaioslo, ha consenti-
do en ardei en un casto amor. Confieso a
vuestros pies mi verdadera ofensa: yo amo,
y amo, cierto es, a pesar de vuestras 6rde-
nes. Aricia tiene sujetos a su ley mis anhe-
los. Vencido fue vuestro hijo por la hija de
Palante. La adoro, y mi alma, rebelde a
vuestras prohibiciones, no puede suspirar
ni arder mds que por ella.
TESEo. i,Tu la amas? jCielo! Pero no,
el artificio es grosero. Te finges ciiminal
para justificarte.
Hu>Puro. Sefior, hace seis meses que
huyo de ella y la amo. TembIando venia a
confesaioslo a vos mismo. ^Y qu6? i,Nada
puede apartaios de vuestro error? ^,Con
qu6 tenible juiamento hay que asegurS-
roslo? Que la tiena, y el cielo, y toda la
natuialeza...
TESEO. Siempre han recuriido al
perjurio los malvados. Cesa, cesa, y ah6-
name una impoituna pldtica, si no tiene
otios iecursos tu falsa virtud.
HipPuio. Os parece falsa y llena de
. aitificios. Fedra, en el fondo de su coraz6n,
me hace mayor justicia.
TESEo. ;Ah, c6mo excita mi enojo tu
imprudencia!
Hip6Lrro. iQue plazo y qu6 lugar pres-
. cribis a mi destierro?
TESEO. Aunque estuvieras mds alld de
las columnas de H6rcules, creeria estar aun
demasiado pr6ximo a un miserabIe.
Hu^Liro. Cargado con el espantoso cri-
. men de que me sospech&s reo, i,qu6 amigos
me compadecer<in si vos me abandon&s?
TESEO. V6 a buscai amigos cuya fu-
nesta estimaci6n honre el adulterio y
apIauda el incesto, traidores, ingratos sin
_ honor ni ley, dignos de protegei a un mal-
vado como tu.
fedra
T T
Z2SS
^260
*2tS
^270
^275
HippLrro. i,Me tratdis aun de inces-
tuoso y de adultero? Me callo. Sin embar-
go, seflor, Fedra naci6 de una madre, Fedra
pertenece a una estirpe, vos lo sab6is de-.
masiado bien, mds colmada que te mia de
tales horrores.
TESEO. iQu6? i,Tu iabia pierde todo
recato a mis pjos? Por ultima vez: apa>tate
de mi vista; sal, traidor. No esperes que un.
padre enfurecido te haga anancar vergon-
zosamente de estos parajes.
3 B5
a. SenaIar k s diferencias mas importantes entre el texto de Racine y el texto de Graves ( ^ ).
b. Situai en el relato de Graves el momento en que tienen lugar los didlogos reproducidos.
c. Analizar la escala de valores piopuesta por Racine.
Unidad Tematica 4: La Familia
107
E
7% William Shakespeare. "Hamlet'
^ ' 7v_.A^A ^* c^A^^^>i i iu:u;**. u*^t** D.
Tom ado de Shakespeare, William Ham let. Buenos Aires, Espasa Calpe, 1951.
is.
24 William Shakespeare
ESCENA V
OTRA PARTE DE LA EXPLANADA
Enlran la Sombra y Hamlet
HAMLET. ^D6nde me llevas? jHabla!
;No voy m2s lejos!
SoMBRA. Escuchame.
HAMLET. Te escucho.
SoMBRA. Estd pr6xima la hora en que
debo restituirme a las sulfureas y torturantes
Uamas.
HAMLET. (Ay, pobre espectro!
SoMBRA.;Nomecompadezcas! jPies-
ta s61o piofunda atenci6n a lo que voy a
revelarte!
HAMLEi. Habla; estoy obligado a oirte.
SoMBRA. Asi lo estards a vengarme,
cuando sepas...
HAMLET. iQu6?
SoMBRA. Soy el alma de tu padre,
condenada por cierto tiempo a andar enan-
te de noche y a alimentar el fuego durante
Ham let 25
el dia, hasta que est6n extinguidos y pui-
gados los torpes crimenes que en vida.
cometf. De no estarme prohibido descubiir
los secretos de mi prisi6n, podrfa hacerte
un relato cuya mas insignificante palabra
honorizaria tu alma, helaria tu sangre jo-
ven, haria saltar como estrellas tus ojos de.
sus 6rbitas y separaria tus compactos y
enroscados bucles, erizando cada uno de
tus cabellos como las puas del irritado puerco
espin. Pero estos misterios de la eternidad
no son para oidos de carne y sangre....
jAtiende! ;Atiende! jOh,atiende! Situvis-
te alguna vez amor a tu querido padre...
HAMLET. jOh, Dios!...
SoMBRA. V6ngale de su infame y
monstruoso asesinato.
HAMLEi. jAsesinato!
SoMBRA. Asesinato infame, como es
siempre el asesinato; pero 6ste es el m&s
infame, horrendo y monstruoso.
HAMLET. Que lo sepa en seguida, para.
que con alas tan veloces como la fantasia o los
pensamientos amorosos vuele a la venganza.
L,
.25
Ht-J0
B-3S
26 William Shakespeare
SoMBRA. Ya veo que estSs pionto, y
seifa m3s insensible que la gioseia hierba
.que anaiga por si sola tranquilamente a
oiillas del Leteo, si no te conmovieras por
lo que voy a decirte. Asi, pues, oye, Hamlet:
ha corrido la voz de que, estando en mi
jaidiii dormido, me mordi6 una serpiente;
-de tal modo han sido buidamente engafia-
dos los oidos de Dinamarca con este fabu-
loso ielato de mi muerte. Pero sabe, noble
joven, que la serpiente que quit6 a tu padre
la vida cifie hoy su corona,
HAMLET.jOh,almaprof6tica! ;Mitio!
SoMBRA. Si, ese incestuoso, esa adul-
tera bestia, con el hechizo de su ingenio,
con sus peifidas maflas ;oh, maldito
ingenio y mafias malditas, que tienen tal
_poder de seducir!rindi6 a su vergonzosa
lascivia la voluntad de la que parecia mi
muy casta reina. jOh, Hamlet, qu6 caida la
suya! jDe mi, cuyo amor f'u6 de aquella
excelsitud que enlazaba para siempre las
.manos con los juramentos que la hice en
el desposorio! jY rebajarse hasta un cana-
Ham let 27
lla, cuyas piendas naturales eran tan infe-
riores comparadas con las mfas! Pero asi
como la virtud ser^ siempre incorruptible,
aunque la tiente la lujuria bajo una fbrma.
celestial, asi tambi6n la incontinencia, aun-
que est6enlazada a un radiante serafin, se
hastiaia en un ta4amo divino e ird a cebarse
en la basura... Pero jbasta! Meparece sen-
tir el aura matutina. Ser6 breve. Durmien-.
do en mijardin, segun mi costumbre, des-
pues del mediodia, en esta hora de quietud
entr6 tu tfo furtivamente, con un pomo de
maldito zumo de belefSo, y en el hueco de
mi oido verti6 la leprifica destilaci6n, cuyo.
efecto es tan contrario a la sangre humana
que, r3pido como el azogue, corre por las
vfas naturales y conductos del cuerpo, y
con repentino vigor cuaja y corta, como
gotas acidas veitidas en la leche, la sangre.
sana y flufda. Tal aconteci6 con lamia, y de
improviso, una lepra vil invadia mi carne
delicada, cubri6ndola por completo de una
infecta costra. Asi f'u6 como estando
durmiendo, perdi a la vez, a manos de mi.
&_7t f
.SS
Z-90
108 L'rterator IV Daniel Link
i 00.
105-
iia.
28 William Shakespeare
hermano, mi vida, mi esposa y mi coiona;
segado en plena flor de mis pecados, sin
vi4tico, 61eos ni preparaci6n, mis cuentas
por hacer y enviado a juicio con todas mis
. imperfecciones sobre mi cabeza. iOh, ho-
irible! jOh, horrible, demasiado horrible!
jSi tienes coraz6n, no lo soportes! jNo
consientas que el t21amo real de Dinamar-
ca sea un lecho de lujuria y criminaI incesto!
. Pero de cualquier modo que realices la
empresa, no contamines tu espiritu ni dejes
que tu alma intente dafio alguno contra tu
madre. Aband6nala al cielo y a aquellas
espinas que anidan en su pecho para herirla
. ypunzarla. ;Adi6sdeunavez! Yalaluci6r-
naga anuncia la pioximidad del alba y
empieza a palidecer su indeciso fulgor.
;Adi6s, adi6s, adi6s! jAcu6rdate de mf!
(Sale la SoMBRA.)
HAMLET. jOh, vosotras todas, legio-
nes celestiales! jOh, tierra! ^Y qu6 m&s
afiadir6, infierno? jOh, infamia! jTente,
tente, coraz6n mio! jY vosotros, nervios,
no caduqu&s de pronto y mantenedme
Hamlet
2 9
enhiesto!... jQue me acuerde de ti! jSi,
sombra desventurada, mientras la memo-
ria tenga asiento en este desquiciado glo-
bo!... iQu6meacuerdedeti! jSf,borrar6de
las tabletas de mi memoria todo recuerdo
trivial y vano, todas las sentencias de los
Iibros, todas las ideas, todas las impresio-
nes pasadas, que copiaron alli lajuventud
y la obseivaci6n! Y s61o tu mandato vivira'
en el libro y volumen de mi cerebro*sin
mezcIa de materia vil. j Si, por los cielos! ...
;Oh, la m3s inicua de las mujeres! jOh,
villano, villano, iisuefio y maldito villa-
no!... [Mis tabletas! jBueno seia' apuntar
que puede uno sonreir y sonrefr, y ser un
bellaco! A lo menos estoy seguro de que
ellopuedesucederen Dinamaica... (Escri-
biendo..) jConque, tio, ya estds aqui! Aho-
ra, a mi consigna, que es: "jAdi6s, adi6s,
acu6rdate de mi!" ;Lo hejurado!
J / 5
_K0
J i 5
i _i Jfl
^
_/J5
a. Comparar el conflicto de Hamlet con el de Edipo Rey ( ^ ] ) y el de Fedra ( ^ , 0Jj), ^En
qu6 se parecen y en qu6 se difeiencian?
b. ^Qu6 relaci6n hay entre tema y g6nero?
Geoffrey Chaucer. "Hugolino de P isa"
Tom ado de Chaucer, Geoffrey "Cuenlo delMonje" en Cuento% de Canletbuty Barcelona, lberia. 1973.
La ldstima tiaba la lengua cuando ha de narrarse la lenta mueite que
por hambre sufri6 el conde Hugolino de Pisa. Cerca de la ciudad hay una
toire donde fue' encerrado Hugolino, en uni6n de sus tres hijos, el mayor
de los cuales apenas contaba cinco afios. ;Cu^n giande citieldad fu6 en
ti, fbrtuna, cautivai a tales pajarillos en semejante jaula!
El conde fue" condenado a morir en aquella mazmorra a causa de que
el obispo de Pisa, Rogerio, le habia calumniado. Y asf, el pueblo se
levant6 contra su seflor y le aprision6 del modo que dije. Dibanle
poquisima bebida y comida, y ademds muy mala y en todos los iespectos
insuficiente. Y cieito dfa, a la hoia en que usualmente le llevaban el
condumio, no lo hicieron asf, sino que el carcelero cen6 las pueitas de
la tone. Y el conde, oy6ndole, entendi6 que habian resuelto hacetle morir
de hambre, y dijo esto:
^,Poi qu6, cuitado de mi, habr6 nacido?
Y rompi6 en lagrimas. Su hijo menor, nirlo de tres afios, le dijo:
jOh, padre! ^Porqu6 lloras? jYcudndo nos tiaerdn el guisado? i,No
queda algun pedazo de pan? EI hambre no me deja dormir. ;Asi hicieia
UnidadTematica4:LaFamilia 109
30.
Dios que me dunniese para siempre y no resintiera el hambie mds! Nada
apetezco tanto como pan.
Y de esta sueite sigui6 aquel niflo gimiendo un dia tras otro, hasta que
al cabo se acost6 en el regazo de su padre y le anunci6:
Padre, adi6s, que me muero.
Y le bes6 y muii6, en efecto aquel mismo dia. Entonces el atribulado
padre empez6 a morderse los brazos en su dolor, clamando:
iOh, fortuna! jA tu engafiosa iueda debo culpar de todas mis
desgracias!
Sus otros hijos pensaion que el conde se mordia los brazos de hambre,
y Ie exhoitaron:
No hagas eso, padre. Come nuestia carne, puesto que tu nos la diste.
Anda, t6mala y come lo que hayas menester.
Y a los dos dfas estos niftos se acogieron al seno de su padre y
murieron. Y el pereci6 tambi6n de hambre y desesperaci6n.
De tal modo concluy6 el poderoso conde de Pisa, a quien la fortuna
precipit6 fuera de su alta condici6n. Y no hablemos m2s de esta tregedia.
Quien con m3s detalles la quisiere saber, lea al gran poeta italiano Dante,
que la relata toda con sus pormenores, sin callar una sola palabra.
m
a. i,Por qu6 y c6mo mueie Hugolino de Pisa?
b. Comparar la versi6n de Chaucei con la de Dante, en su Inferno (Canto 33).
C77] Fernando de Rojas. "Muerte de MeIibea"
Tom ado de Rojas, Fernando La Celeslina. Buenos Aires, Colihue, 1981
VIGESIMO PRIMER ACTO
ARGUMENIO DEL VIGESIMO PRIMER ACIO
Pleberio tomado a su camara con giandisimo
llanto, pregunlale Alisa, su mujer, la causa de tan
supito mal. Cuenlale la muerte de su hija Melibea,
mostrandole el cuetpo della todo hecho pedazos, y
haciendo su planto concluye
PLEBERIO, ALISA
ALiSA. iQu6 es esto, seflor PIeberio?
<,Por qu6 son tus fuertes alaridos? Sin seso
estaba adormida deI pesarque hube cuan-
do oi decii que sentfa doloi nuestia hija;
. agora, oyendo tus gemidos, tus voces tan
aItas, tus quejas no acostumbradas, tu
llanto y congoja de tanto sentimiento, en
tal manera penetraron mis entraftas, en tal
maneia traspasaion mi coiaz6n, asiaviva-
ron mis turbados sentidos, que el ya ieci-
bido pesai alanc6 de mi. Un dolot sac6
Muerte de Melibea 31
otio, un sentimiento otro. Dime la causa
de tus quejas. ^,Por qu6 maldices tu honra-
da vejez? ^Por qu6 pides la mueite? ^Por
qu6 arrancas tus blancos cabellos? ^Por
qu6 hieres tu honrada caia? <Es algun mal
de Melibea? Por Dios, que me lo digas,
poique si ella pena, no quieio yo vivir.
PLEBERio. jAy, ay, noble mujer!
Nuestio gozo en el pozo. Nuestro bien
todo es peidido. jNo queiamos mds vivii!
Y por el que incogitado dolor te d6 mSs
pena, todojunto sin pensarlo, poique m^s
piesto vayas al sepulcro, por que no lloie
yo solo la perdida doloiida de entrambos,
ves allf a la que tu paiiste y yo engendr6,
hecha pedazos. La causa supe della; mas
la he sabido por exknso desta su tiiste
siivienta. Ayudame a IIorai nuestra llagada
postrimeria. ;Oh gentes que venis a mi
dolor! ;Oh amigos y seflores, ayudadme a
sentirmi pena! jOh mi hija y mi bien todo!
Crueldad seria que viva yo sobre ti. Mis
dignos eian mis sesenta afios de Ia sepul-
tuia que tus veinte. Turb6se la orden del
-34-W
- ^ _ 2 5
-%-3$
110 Li t erat orlV Daniel Link
32 Fernando de Rojas
moiir con la tristeza que te aquejaba. ;Oh,
mis canas, salidas para haber pesax! Mejor
gozara de vosotros la tierra que de aquellos
rubios cabellos que presentes veo. Fuertes
. dias me sobran para vivir; i,quejarme he de
la mueite? i,Incusarle de su dilaci6n? Cuan-
to tiempo me dejare solo despu& de ti,
falteme la vida, pues me falt6 tu agradable
compafh'a. jOh mujer mia! Levantate de
sobre ella, y si alguna vida te queda, gasta-
la conmigo en tristes gemidos, en quebran-
tamiento y suspirar. Y si por caso tu espi-
ritu reposa con el suyo, si ya has dejado
esta vida de dolor, ^,poi qu6 quisiste que lo
. pase yo todo? En esto ten6is ventaja las
hembras a los varones: que puede un gran
dolor sacaros del mundo sin lo sentir, o a lo
menos perd6is el sentido, que es parte de
descanso. ;Oh duro coraz6n de padre!
. i,C6mo no te quiebras de dolor, que ya
quedas sin tu amada heiedera? ^Paraqui<Jn
edifique" torres? ^Para qui6n adquiri hon-
ras? i,Para qui6n plant6 arboles? ^Para
qui6n fabriqu6 navips? ;Oh tiena dura!
Muer te de Melibea 33
lC6m o me sostienes? ^Ad6nde hallara
abrigo mi desconsolada vejez? jOh fortu-
na vaiiable, ministia y mayordoma de los
temporales bienes! ^Por qu6 no ejecutaste
tu cruel ira, tus mudables ondas, en aque-
llo que a ti es sujeto? ^Por qu6 no destruis-
te mi patrimonio? ^Por qu6 no quemaste
mi morada? ^Porque" no asolaste mis gra^-
des heredamientos? Dejarasme aquella
florida planta en quien tu podei no tenias;
di6rasme, fortuna fluctuosa, tiiste la mo-
cedad con vejez alegre, no peivirtieras la
oiden. Mejor sufiiera persecuciones de
tus engaftos en la recia y robusta edad que
no en la flaca postrimeria. jOh vida de
congojas llena, de miserias acompaftada!
;Oh mundo, mundo! Muchos mucho de ti
dijeron, muchos en tus cualidades metie-
ion la mano, a diversas cosas poi ofdas te
compaiaion; yo, por triste expeiiencia, lo
contai6 como a quien las ventas y compras
de tu engafiosa feiia no piosperamente
sucedieron, como aquel que mucho ha
hasta ahora callado tus falsas propiedades,
L.
.65
.70
ioa.
34 Fernando de Rojas
por no encendei con odio tu ira, porque no
. me secases sin tiempo esta flor que este dia
echaste de tu poder. Pues agoia, sin temor,
como quien no tiene qu6 peider, como
aquel a quien tu compaflia es ya enojosa,
como caminante pobre que sin temor de
. los crueIes salteadores va cantando en alta
voz. Yo pensaba en mi mas tierna edad que
era y eran tus hechos iegidos por alguna
orden; agoia, visto el pro y el contra de tus
bienandanzas, me pareces un laberinto de
. eiiores, un desierto espantable, una mora-
da de fieras, juego de hombres que andan
en corro, laguna llena de cieno, regi6n
llena de espinas, monte alto, campo pedie-
goso, prado lleno de serpientes, hueito
florido y sin fruto, fuente de cuidados, no
de lagiimas, mar de miserias, tiabajo sin
provecho, dulce ponzofla, vana espeianza,
falsa alegria, verdadero dolor. C6basnos,
mundo falso, con el manjarde tus deleites;
. al mejor sabor nos descubres el anzuelo;
no lo podemos huir, que nostiene ya caza-
das las voluntades. Prometes mucho, nada
Muerte de Melibea 35
no cumples; 6chasnos de ti por que no te
podamos pedir que mantengas tus vanos
prometimientos. Corremos por los prados
de tus viciosos vicios,' muy descuidados,
a rienda sueIta; descubresnos la celada
cuando ya no hay lugar de volver. Muchos
te dejaron con temor de tu arrebatado
dejar; bienaventuiados se llamaran cuan-
do vean el galard6n que a este triste viejo
has dado en pago de tan largo seivicio.
Qui6biasnos el ojo y untasnos con consue-
los el casco. Haces mal a todos, por que
ningun triste se halle solo en ninguna
adversidad, diciendo que es alivio a los
miseros como yo tener compafleros en la
pena. Pues, desconsolado viejo, jqu6 s61o
estoy!
Yo fui lastimado sin haber igual com-
pafieio de semejante dolor, aunque mas en
mi fatigada memoria revuelvo presentes y
pasados. Que si aquella severidad y pa-
ciencia de Paulo Emilio me viniere a con-
solar con peidida de dos hijos muertos en
' Viciosos vicios: agradables vicios
ii_lio
g_/w
jK_ttfl
g "<
ii_IJ0
Unidad Tematica 4: La Familia 11 1
36
Fetnando deRojas
siete dfas, diciendo que su animosidad*
obr6 que consolase 61 al pueblo romano y
no eI pueblo a 61, no me satisface, que otros
dos le quedaban dados en adopci6n. ^Qu6
nj_l compania me tendr3n en mi dolor aquel
Pericles, capitiin ateniense, ni el fueite
Xenof6n,pues sus peYdidas fueron de hijos
ausentes de sus tieiras? Ni fue mucho no
mudar su frente y tenerla serena y el otro
un | responder al mensajeio que las tristes al-
bricias de la mueite de su hijo le venia a
pedir que no iecibiese 61 pena, que 61 no
sentia pesar. Que todo esto bien diferente
es a mi mal.
Pues menos podr3s decii, mundo lleno
de males, que fuimos semejantes en peidi-
da aquel Anax2goras y yo, que seamos
iguales en sentir y que responda yo, muerta
mi amada hija, lo que 61 su unico hijo, que
iso_ i dijo: "Como yo fuese moital, sabfa que
habia de moiir el que yo engendraba".
Porque mi Melibea mat6 a si misma de su
voluntad, a mis ojos, con la gran fatiga de
* anim o%idad vaIentia, animo sereno.
Muette de Melibea 37
amor que la aquejaba; el otro mataYonle en
muy licita batalIa. ;Oh incompaiable p6r-
dida! ;Oh lastimado viejo! Que cuanto
mds busco consuelos, menos raz6n hallo
para me consolar. Que si el profeta y rey
David al hijo que enfermo lloraba mueito
no quizo lloiar, diciendo que era cuasi
locura llorar lo irrecuperable, quedabanle
otros muchos con que soldase su llaga; y
yo no lloro triste a ella muerta, pero la
causa desastrada de su morir. Agora peide-
re contigo, mi desdichada hija, los miedos
y temores que cada dia me espavorecian;
sola tu mueite es la que a mi me hace se-
guro de sospecha.
iQu6 hare" cuando entre en tu c3mara y
retraimiento y la halle sola? iQa6 har6 de
que no me respondas si te Ilamo? ^,Quien
me podrf cubrii la gran faIta que tu me
haces? Ninguno peidi6 lo que yo el dia de
hoy, aunque algo confoime paiecia la fuer-
te animosidad de Lambas de Auria, duque
de los genoveses, que a su hijo, herido, con
sus biazos desde la nao ech6 en la mar.
_M9
i _/ <j
_/7tf
S_j 75
i *ft.
38 Fetnando de Rojas
Poique todas ^stas son muertes que, si
roban la vida, es foizado de cumplir con la
_ fama. Pero ^,qui6n forz6 a mi hija a morir
sino la fuerte fuerza de amor? Pues, mundo
halagueio, ^qu6 remedio das a mi fatigada
vejez? i,C6mo me mandas quedar en ti
conosciendo tus falacias, tus lazos, tus ca-
.denas y redes, con qu6 pescas nuestras
flacas voluntades? ^A do me pones mi
hija? iQui6n acompafiaii mi desacompa-
nada morada? ^Qui6n tendid en regalos
mis afios, que caducan?
;Oh, Amor, Amor! ;Que no pens6 que
tenias fuerza ni poder de matar a tus suje-
tos! Herida fue de ti mi juventud, por
medio de tus brasas pas6: ^c6mo me sol-
taste, para me dar la paga de la huida en mi
.vejez? Bien pens6 que de tus lazos me
habia librado cuando los cuaren(a aAos
toqu6, cuando fui contento con mi conyu-
gal companera, cuando me vi con el fiuto
que me cortaste el dia de hoy. No pens6 que
. tomabas en los hijos la venganza de los
padres. Ni se' si hieres con hierrio ni si
Mueite de Melibea 39
quemas con fuego. Sana dejas la iopa;
lastimas el coraz6n. Haces que feo amen y
hermoso les parezca. i,Qui6n te dio tanto
poder? ^Qui6n te puso nombre que no te
conviene? Si amor fueses, amaiias a tus
sirvientes. Si los amases, no les darias
pena. Si alegres viviesen, no se matarian,
como ahora mi amada hija, ^En que" para-
ron lus sirvientes y sus ministros? La falsa
alcahueta Celestina muri6 a manos de los
mds fieles compafieros que ella para su
servicio emponzoflado jamds hall6. Ellos
murieion degollados. Calixto, despeflado.
Mi triste hija quiso tomar la misma suerte
por seguiile. Esto todo causas. Dulce nom-
bre te dieron; amargos hechos haces. No
das iguales galardones. Inicua es la ley que
a (odos igual no es. Alegra tu sonido; en-
tristece tu lrato. Bienaventurados los que
no conociste o de los que no te curaste.
Dios te llamaroi ottos. No sd con qa6 eiroi
de su sentido trai'dos. Cata que Dios mata
los que cri6; tu matas los que te siguen.
Enemigo de toda taz6n, a los que menos te
_2 J0
Sg_2W
_22tf
112 LtteratorlV Daniel Link
40 Fetnando de Rojas
sirven das mayores dones, hasta tenerlos
metidos en tu congojosa danza. Enemigo
de amigos, amigo de enemigos, ipor qu6 te
riges sin orden ni concierto? Ciego te pin-
tan, pobre y mozo. P6nente un arco en la
mano, con que tiias a tiento; mds ciegos
son tus ministros, quejamas sienten ni ven
el desabrido gaIard6n que sacan de tu ser-
vicio. Tu fuego es de ardiente rayo, que
jamas hace sefial do llega. La lefia que
gasta tu Uama son almas y vidas de huma-
nas criaturas. Las cuales son tantas, que de
quien comenzar pueda, apenas me ocurre.
No s61o de crislianos, mas de gentiles y
judfos, y todo en pago de buenos servicios.
lQu6 me dMs de aquel Macias de nuestro
tiempo, c6mo acab6 amando, cuyo triste
fin tu fuiste la causa? ^,Qu6 hizo por ti Paris?
iQue" Elena? iQu6 hizo Ypermestia? iQa6
Egisto? Todo el mundo lo sabe. Pues a Safo,
Ariadna, Leandro, i,qu6 pago les diste? Hasta
David y Salom6n no quisiste dejar sin
pena. Por tu amistad Sans6n pag6 lo que
mereci6, por creeise de quien tu le forzaste
MuettedeMelibea 41
a darle fe.. Otros muchos, que callo, porque
tengo haito que contar en mi mal. " ^
Del mundo me quejo porque en si me <
cri6; porque no me dando vida, no engen-
draia en il a Melibea; no nacida, no amara; ^
no amando, cesara mi quejosa y desconso- "
lada postiimeiia. ;Oh mi compafiera b u e - y
na! ;Oh mi hija despedazada! i,Por qu6 no
quisiste que estorbase tu muerte? ^Por que"
no hubiste lastima de tu querida y amada
madre? i,Por que te mostraste tan cruel con _ ,
tu viejbpadre? ^,Por que" me dejaste cuando ^
yo te habia de dejar? i,Poi que" me dejaste
penando? i,Por qu6 me dejaste triste y solo
in hac lachrym arum vallel
Por otra parte, asom6 con pies desca- |
balados Satuino, el dios marimanta, co-
meniflos, engullendose sus hijos a boca-
dos, Con 61 Ueg6, hecho una sopa, |
Nepluno, eI dios aguanoso, con su quija- |2*
dade vieja por cetro, que eso es tres |
dientes en 10mance, lleno de cazcairias y |
devanado en ovas, oliendo a vieines y |
vigilias, haciendo lodoscon sus vertientes
en el cisco de Plut6n, que venia en su |25
seguimiento. Dios dado a los diablos, con |
una caia afeitada con hollin y pez, bien |
zahumado con alcrebite y p61vora, vesti-
dodecultostanescuros,quenoleamane-
cia todo el buchomo del sol, que venia en |s#
Unidad Temdtica 4: La Familia 113
a. iCual es el eje a partir del cual Pleberio 01
b. ^Contia qui6n (o qui6nes) eleva su voz Ple
c. i,Cual habia sido la relaci6n quc tuvieion 1
justificar un desenlace semejante?
F1ancisc0 de Quevedo. "F amilia divin
Tom ado de Quevedo, Ftancitco G6m ez de La Fortuna coi
Jupiter, hecho de hieles, se desgaRi-
taba poniendo los giitos en la tierra. Por-
que ponerlos en el cielo, donde asiste, no
era encaiecimiento a prop6sito. Mand6
que luego a consejo viniesen todos los
"dioses tiompicando. Cuando Maite, don
Quijote de las deidades, entr6 con sus
armas y capacete y la insignia de vinade10
enristiada, echando chuzos, y a su lado, el
panaira de los dioses, Baco, con su cabe-
lleia de pampanos, iemostada la vista, y
en la boca, lagar y vendimias de ietorno
derramadas, la palabia bebida, el paso
trastornado y todo el cereb10 en poder de
las uvas.
a. iCual es el eje a partir del cual Pleberio 01ga1
b. ^Contia qui6n (o qui6nes) eleva su voz Plebei
c. i,Cual habia sido la relaci6n quc tuvieion PleI
justificar un desenlace semejante?
F1ancisc0 de Quevedo. "F amilia divina"
Tom ado de Quevedo, Ftancitco G6m ez de La Fortuna con $cs
Jupiter, hecho de hieles, se desgani-
taba poniendo los giitos en la tierra. Por-
que ponerlos en el cielo, donde asiste, no
era encaiecimiento a prop6sito. Mand6
que luego a consejo viniesen todos los
"dioses tiompicando. Cuando Maite, don
Quijote de las deidades, entr6 con sus
armas y capacete y la insignia de vinade10
eniistiada, echando chuzos, y a su lado, el
panarra de los dioses, Baco, con su cabe-
lleia de pampanos, iemostada la vista, y
en la boca, lagar y vendimias de retorno
derramadas, la palabia bebida, el paso
trastornado y todo el cereb10 en poder de
las uvas.
a. iCual es el eje a partir del cual Plebeno 01gan1za su planto '?
b. ^Contia qui6n (o qui6nes) eleva su voz Pleberio?
c. i,Cu^l habia sido la relaci6n quc tuvieion Plebeiio y Melibea, como padre e hija, para
justificar un desenlace semejante?
F1ancisc0 de Quevedo. "F amilia divina"
Tom ado de Quevedo, Ftancisco G6m ez de La Fortuna con sesoy Ui hora de todos. Buenos Aites, Hyspam etica, 1985
su seguimiento con su cara de az6far y
sus barbas de oropel. Planeta bermejo y
andante, devanador de vidas, dios dado a
la baibeifa, muy preciado de guitanilla y
pasacaIles,ocupadoenensartaiundiatras
otro y en engarzar anos y siglos, man-
comunado con las cenas paia fabiicar
calaveras.
Entr6 Venus, haciendo rechinar Ios
coluios con el ruedo del guardainfante,
empaIagando de faldas a tes cinco zonas,
a medio afeitar la jeta y el mono, que la
encorozaba de pelambre la cholla, no bien
encasquetado, por la prisa. Venia tras ella
la Luna, con su cara en rebanadas, estrella
en mala moneda, luz en cuartos, doncella
de ronda y ahorro de Untemas y candelillas.
Enti6 con gran zurrido el dios Pan, reso-
llando con dos grandes piaras de numenes,
faunos, pelicabras y patibueyes. Hervia
todo el cielo de manes y lemures, Iares y
penates y otros diosecillos bahunos. To-
dos se repantigaron en sillas y las diosas
se rellanaron, y, asestando las jetas a Ju-
piter con atenci6n reverente, Marte se le-
vant6, sonando a choque de cazos y sarte-
nes, y con ademanes de la carda, dijo:
Pesia tu higado, oh giande Coime,
que pisas el alto claro, abre esa boca y
gaila: que parece que soinas.
Jupiter, que se vio salpicai dejacaran-
dinas los oidos y estaba, siendo verano y
asdndose el mundo, con su rayo en la
mano haci6ndose chispas, c;iando fuera
mejor hacerse aire con un abanico, con
voz muy corpulenta, dijo:
Vusted envaine y Ildmenos a Mer-
cuiio.
El cual, con su varita de jugador de
manos y sus zancajos pajaritos y su
sombrerillo hecho en horma de hongo, en
un santiamen y en volandas se le puso
delante. Jupiter le dijo:
Dios virote, disp&ate al mundo y
tra6me aquf, en un cerrar y abrir de ojos,
a la Fortuna asida de los arrapiezos.
Luego, el chisme del olimpo, calza^i-
dose dos cernicalos por acicates, se des-
apaieci6, que ni fue visto ni oido, con tal
velocidad, que verle partir y voIver fue
una misma acci6n de la vista. Volvi6
hecho mozo de ciego y lazarillo, ades-
trando a la Fortuna, que con un bord6n en
la una mano venia tentando y de la otra
tirabadehcuerdaqueserviadefrenoaun
penillo,,
Trafa por chapines una bola, sobre que
venia de puntillas, y hecha pepita de una
rueda, que la cercaba como a centro,
encordeiada de hilos y trenzas, y cintas y
cordeles y sogas, que con sus vueltas se
tejian y destejian. Detras venia, como
fregona, la Ocasi6n, gallega de coram -
vobis, muy g6ticade facciones,cabezade
contramofio, cholIa bafiada de calva de
espejuelo y en la cumbre de la rrente un
solo mech6n, en que apenas habia pelo
para un bigote. Era 6ste mds resbaladizo
que anguila, culebreaba deslizandose al
resuelIo de las palabras. Echdbasele de
ver en las manos que vivia de fregar y
barrer y de vaciar los arcaduces que la
Fortuna llevaba.
Todos los dioses mostraron mohina de
ver a la Fortuna, y algunos dieron seflal de
asco cuando ella, con chillido desentona-
do, hablando a tiento, dijo:
Por tener los ojos acostados y la
vista a buenas noches, no atisbo qui6n
sois los que asistis a este acto; empero,
se&s quien fu6redes, con todos hablo, y
primero contigo, oh Jove, que acompa-
flas las toses de las nubes con gargajo
trisulco. Dime: ^qu6 se te antoj6 ahora
de llamarme, habiendo tantos siglos que
de mi no te acuerdas? Puede ser que se te
haya olvidado a ti y a esotro vulgo de
diosecillos lo que yo puedo, y que asi he
jugado contigo y con ellos como con
los hombres.
Jupiter, muy prepotente, Ia respondi6:
Borracha: tus locuras,tusdispaiates
y maldades son tales, que persuaden a la
gente mortal que, pues no te vamos a la
mano, que no hay dioses, qae el cielo esta"
vacio y que soy un dios de mala muerte.
Quejanse que das a los delitos lo que se
debe a los m6ritos, y los premios de la
virtud, al pecado; que encaramas en los
tribunales a los que habias de subir a la
horca, que das las dignidades a quien
habias de quitar las orejas y que empobre-
ces y abates a quien debieras enriquecer.
a. ^,Por qu6 plantea Quevedo un debate entre los dioses y la Fortuna?
b. ^C6madescribe Quevedo a los dioses? iQu6 recursos formales utiliza?
Literator IV Daniel Link
E3
Manuel Alvar. "Los siete infantes de Salas"
Tom ado de Alvar, Manuel Epica espanohi medieval Madrid, Editora Nacional, 1981
Adaptaci6n de la leyenda segiin los textos de la Primera Cr6nica General (1270) y la Cr6nica General (1344).
CAPfruLo736.' HabiendoasediadoFer-
n&n Gonzalez la ciudad de Zamoia, vinie-
ron contra 61 los de Alba y los del Carpio,
pero Ruy Veldzquez fue sobre ellos y los
. desbaiat6. Como gratitud el conde caste-
llano le concedi6 por esposa a dofia Lambra,
su propia prima hermana. En la ciudad de
Burgos se celebraron las bodas y, ante la
novia y sus seividores, se bohord6 un'ta-
. blado. El primero en lanzar su vara fue
Garcia Femandez..., tambi6n jug6 Alvaro
Sdnchez, primo hermano de dofia Lambra,
que acert6 con un golpe certero: la dama
' Numero segun la Primera Cr6nica General.
LOS SlEIE lNFANTES DE SALAS 133
manifest6 su alegria y aun dijo que no ne-
garia su amor a hombie tan dispuesto, si_
no mediara parentesco como el que teru'an.
Esta ligeieza de dofia Lambra fue ofda por
dofla Sancha heimana del desposado^-
y sus hijos los Siete Infantes de Lara, que
no pudieion contener la risa. Uno de los_
heimanos, el menor de ellos, lanz6 su bo-
hordo con tanta fortuna que quebr6 una de
las tablas centrales del castillete; esto rego-
cij6 a su madre y hermanos tanto como
entristeci6 a dofla Lambra. Alvaro Sdnchez_
y Gonzalo Gonzdlez disputaron despu6s de
sus tiiadas y 6ste llevado de la ira
mat6 a aqu61. Dofia Lambra, dando alari-
dos, se sinti6 deshonrada porque la paz de
sus bodas se habia quebrantado y Ruy_
VeMzquez quiso remediar el mal golpean-
do a su sobiino: pioducida la inevitable
iefiiega,el conde GarciaFein^ndez y Gon-
zalo Gustioz, padre de los Infantes, iesta-
blecieron el orden. Para mds asegurarla,_
Gonzalo ofreci6 a su cuflado el servicio de
sus propios hijos.
.IS
%_20
.3S
S0.
ss.
60.
134 MANUEL ALVAR
CAPfruLO 737. Tranquilizados los dni-
mos, el conde de CastiIla, acompafiado de
Ruy Veldzquez y Gonzalo Gustioz march6
de Burgos, en tanto los Infantes acompana-
ban a dofia Lambra y a dofia Sancha a
Bardillo.
Para solazarse un rato, Gonzalo Gonz41ez
desnud6se y llev6 a baftar a su azor; al verio
en ropa de lino, dofia Lambra interpret6
toicidamente la intenci6n del muchacho y
juzg6 que lo hacia para que las mujeres se
enamoiaran de 61; considerando esto como
un agiavio, llam6 a un ciiado suyo e hizo
que arrpjaia al pecho del Infante un pepino
con sangre. El escamio provoc6 larepresa-
lia de los siete hermanos que, sin respetar la
protecci6n que el manto de dofia Lambra
daba al ofensor, le arrebataion al hombre y
ante los at6nitos ojos de la dama le dieton
muerte. Los Infantes y dofia Sancha se
marchaion a Salas, mientias dofia Lambra
y sus doncellas hacfan planto durante tres
dias por el servidor muerto.
LOS SlEIE lNFANTES DE SALAS 135
CAPfruLO 738. Despu6s de despedirsede
Garcia Ferndndez, los dos cufiados se vol-
vieion al distrito de Lara donde tenfan sus
mujeres. Porel camino se tuvieron noticias
de los nuevos acontecimientos que habfan-
sucedido y, sin saber que" hacei, cada uno
fue en busca de su esposa. Dofia Lambra se
piesent6 ante su marido con las sefiales del
duelo que acababa de hacer pidi6ndole
repaiaci6n por la injuria que le habian_
infligido sus sobrinos. Don Rodrigo con-
voc6 a su cuflado y, de nuevo se hicieron
las paces: desde aquel momento, los Siete
Infantes empezaion a servir a Ruy Vel3z-
quez, que los engafid con apariencias de-
amistad.
En otia reuni6n de los cufiados, Rodrigo
pidi6 a Gonzalo que fueia a cobrar una
ayuda que Almanzor le habia prometido
para que se iesaiciera en algo de los gastos_
de su boda. Sin duda, de C6rdoba volveria
rico don Gonzalo. Con una carta en 5rabe
llena de faIsedad, fue el castellano a ver al
jefe moio: Ruy Vel2zquez se confabulaba
s;
UnidadTematica4:LaFamilia 115
136 MANUEL ALVAR
* 5-
para, a cambio de la cabeza de Gonzalo,
llevai tos huestes cristianas al Almenardonde
entregana a los Infantes para que siguieran la
suerte de su padre. Abnanzoral leer la desleal
proposici6n de Ruy Vel5zquez hizo saber al
sefior de Salas que habia lIevado su piopia
sentencia de mueite; sin embargo, el moro,
mucho mas noble que el cristiano, le salv6 la
vida y se limit6aencarcelarlo.
CAPfiuLO 739. Desembargado del pa-
dre, Ruy Veldzquez propuso a sus sobiinos
hacer una coneria porel campo de Almenar.
Se convoc6 a la hueste que parti6 acaudi-
UadaporRodrigo; despu6s salieron los Infan-
tes. Al llegar al pinar de Canicosa, Nufio
Salidoayo de losj6venes y gian conoce-
"dor del vuelo de las aves interpret6 cier-
tos signos como de mal agitero... que Gon-
zalo Gonz31ez despreci6. Entonces, Nufio
se volvi6 a Salas, abandondndoIos.
CAPfiuLO 740. Los Infantes fueron al
encuentro de su tfo y le contaron el inciden-
LOS SlET E lNF ANT ES DE SALAS 137
te de las aves, pero con palabras lisonjeras
les devolvi6 la tranquilidad. Estando en
esta pldtica, lleg6 Nufio Salido que, sa-
biendo que marchaba a una mueite cieita, _
no quiso desampaiar a sus protegidos. Dis-
putaron Ruy Veldzquez y Nufio Salido por
la interpretoci6n de los agueros, y aun
mezclaron a otias gentes en la discusi6n.
En defensa del ayo, Gonzalo Gonzdlez
mat6 a un caballeio de su tfo y ambos bandos
se apiestaron a una lucha intema, aunque
Rodiigo para impedir que sus sobiinos
regiesaran a Salas transigi6 en apariencia.
CAPfiuLO 741. Llegados al Almenar,Ruy,
Vel&zquez y los suyos se pusieron en em-
boscada, en tanto los Infantes iban a correr
el campo. Otra vez, Nuno SaIido amonest6
a los Infantes: las ganancias iban a ser
enganosas. Entonces vieron aparecer mtfs
de diez mil lanzas cuyo origen los Infantes
desconocian. Fue en ese momento cuando
Ruy Veldzquez se apart6 de ellos para
buscar infoimaci6n, peio Nufio Salido re-
_//5
138 MANUEL ALVAR
cel6 traici6n y fuese en su seguimiento:
pudo ver entonces c6mo se ponia de acuer-
do con los moros. Al oir la conversaci6n le
apostrof6 con dureza... y exhprt6 a los
Infantes para que se aprestaran al combate.
Atacando a los moios, 61 fue el piimero en
morir y los ciistianos, aunque rompieron
dos lilas de combatientes enemigos, tuvie-
ron que ceder ante el numero de los
atacantes. Tratando de buscar un descanso
en la pelea, intentaron ieplegarse sobre un
ceno.
CAPfruLo 742. En situaci6n apuiada, los
Infantes pidieron ayuda a su tfo, que se la
neg6; sin embargo trescientos caballeros
fueron a apoyarlos Con los refuerzos reci-
bidos, el combate se iecrudeci6. pero fue
tanto lo que tuvieron que luchar que los
Infantes no podian ya ni siquieia mover los
brazos. Viara y Galve, caudillos moios, se
compadecieron de los cristianos y los lIe-
vaion a su tienda para confortarlos. Ruy
Veldzquez fue a sus aliados y les exigi6 la
LOS Sl EI E lNF ANT ES DE SALAS 139
muerte de los Infantes so pena de denun-
ciarIos a Almanzor; entonces, los Infan-
tes salieron otra vez al campo y reanuda-.
ron la lucha hasta quedar desarmados,
momento que aprovecharon los moros
para apicsarlos y, bajo la mirada de Ruy
Veldzquez, los decapitaron. Muertos los
siete Infantes, Rodiigo se despidi6 de los.
moros y se volvi6 a Vilviestre. Las cabe-
zas del ayo y sus protegidos fueron envia-
das a C6rdoba.
.&ISS
.&!t0
CAPfiuLO 743. Viara y Galve presenta-
ron su macabro tributo a Almanzor, que.
las hizo limpiar y tender sobre una sdba-
na. Almanzor fue a ver a don Gonzalo a la
prisi6n donde yacia y le narr6 la victoria
del Almenar; ademds, queria rogarle que
identificara ocho cabezas traidas a C6r-.
doba. Cuando le fueron presentadas, ini-
ci6 tristisimo duelo sobre ellas-. Estando
Gonzaloen aquel quebranto. vino la mora
- Ver cl iexlo lileial de la Primera Cr6nica
Gcneral al final del pairafo 751
m6S
&I70
116 LiteratorlV Daniel Link
140
MANUEL ALVAR
l7S-
18<L.
18S-
que lo seivia y lo consol6 narrindoIe sus
propias desventuras. Almanzor compade-
" cido de las penas de su cautivo le devolvi6
la libertad, y el cristiano se volvi6 a Salas.
Antes de regresar supo que la mora espera-
ba de 61 un hijo, que, al ser mayor, debia ir
a Salas a encontraise con su padre; el
" ieconocimiento se haiia con la mitad de la
sortija de don Gonzalo que quedaba en
manos de la mujer.
CAPiiuLO 751. Almanzor arm6 caballe-
ro a Mudarra Gonzalez hijo del castella-
" no y de la mora cuando el muchacho
alcanz6 la edad de diez afios. Un dia vino
a casa de Almanzor un rey de Segura' y
echaron una paitida de ajedrez; Mudarra
queeraun granjugador,result6 victorioso,
" y, ademas, reparti6 entre los caballeros
pobres que alli estaban el dineio de las
apuestas. El rey de Segura se irrit6 y le dijo
' Toda esla hisIoria, hasla el finaI del relalo,
procede de la Cr6nica de 1344, pues en la prim era
aparece de maneia muy esquematica y diferente
LOS Sl EI E lNF ANT ES DE SALAS 141
que seria muy generoso si tuvieiade d6nde
dar; estas palabias fueion motivo de discu-.
si6n. El hu6sped no quiso discutir con
Mudana porque eia muchacho y 6ste lo
inteipret6 como cobaidia y tomando el
tableio del .juego puesto que nada tenia
mds a mano le dio tal golpe que le hizo.
sangrai por naiices y boca. Al vei que elde
Segura nomovia ni pies ni manos, Mudarra
le espet6: "Aguardadme, que voy a pre-
guntar a mi madre qui6n es mi padre." Los
vasallos del rey quisieron atacar a Mudana.
que a su vez fue defendido por los
caballeros pobies; el ruido de la refiiega
lIeg6 hasta donde se encontraba Almanzor,
que tuvo que ir a poner paz gritando:
"iHeridlos!, no los dej&s escapai, pues si.
ellos quieren ayudar a su sefior, yo lo har6 a
mi sobrino". Los partidarios del iey de Segu-
ra se dieion a la fuga y Mudarra busc6 a su
madre para que lecontara la verdad de su vida
y ella se la dijo.
Conociendo toda la verdad, Mudaira
decidi6 ir al encuentro de su padre. Se
iiLJi>s
fS_295
S_2i*
240-
142 MANUEL ALVAR
despidi6 de Almanzor y con una lucida
hueste que su tio le dio parti6 a tienas de
Castilla, no sin pedir juramento de fideli-
dad a sus tiopas. Porentonces, dofia Sancha
tuvo un suefio pr6sago, que explic6 a su
maiido: un azor que venia de C6rdoba, los
cubria con su sombra y, pos&ndose sobre el
hombio de Ruy Veldzquez, le anancaba un
brazo de donde salian chorros de sangre
que dofia Sancha bebia.
Un escudero de Mudarra Ueg6 a Salas,
que se le mostr6 en estado de suma iuina.
B usc6 a dofia Sancha y le hizo la ofrenda de
unos regalos. Llamaron, luego, a don Gon-
zalo que vino con los hombres de su guar-
dia, aunque al conocei las nuevas que traia
el mensajero <emi6 porque su esposa iba a
descubrir su pasada infidelidad. El escude-
ro fue cn busca de su sefioral que describi6
la buena presencia del caballeio castella-
no. Mudarra lleg6 a Salas tras ver en la
iglesia las cabezas de sus hermanos, fue
en busca de su padre, a quien se presenl6
Gonzalo Guslioz, lleno de temor, neg6 que
LOS Sl Er E lNF ANT ES DE SALAS 143
pudiera ser su hijo, pero dofia Sancha lo
identific6 y aducidalapiueba de la media
sortija, don Gonzalo acept6 la fuerza de
los hechos. Mudaira en paz ya con su.
padre, decidi6 irse a vengar del malador
de sus hermanos, pero Gonzalo le aconse-
j6 hacer descansar a la gente, fatigada de
tan largo viaje, y enviaron mensajes al
conde contandole la buena nueva. Garcia.
Ferndndez los hizo llamar y, con la ale-
gria que tuvieron, mandaron cartas al dis-
trito de Lara y tierras pr6ximas paia que
se unieran al s6quito que iba a ir a Burgos.
Por eI camino, todos agasajaban a Muda-.
rra y le pedian que Ies vengara de las
tribulaciones con que los afligfa Ruy Ve-
ldzquez, a todo lo cual, el reci6n llegado
prometia ayuda por poco que la vida le
durara. Una noche, Mudarra destruy6.
Barbadillo porque alli se tram6 la lraici6n.
Llegados a Burgos, Gonzalo Gustioz y
su esposa presentaron Mudaira al conde
que como sus padres rindi6 pleitesfa
a Garcia Fernandez. Poco tiempo des-.
Uni da dTe ma t i ca 4:L a F a mi l i a 117
144 MANUEL ALVAR
270.
275_
2S<L
2SS-
pu6s, Mudaira fue bautizado y armado
caballero por el piopio conde de Castilla,
que le colm6 de honores.
Llegaron Ias noticas a Ruy Velfequez y
-le apesadumbraron mucho. El conde y
Mudarra armaron fueizas y fueron sobre
el traidor; al saber de la destrucci6n de
Urcejo, el traidor huy6 de Amaya, perse-
guido escap6 a Saldana, de donde tambi6n
.tuvo que escapar. En el Val de Espeja,
Ruy Velizquez se dio asueto y se dedic6 a
la caza, pero, perdida una garza, dio tiempo
a que Mudarra se le acercara. Descubieitos
los perseguidores por los espias del traidor,
. le avisaron para que huyera y lo hizo a ufia
de caballo. Establecido contacto entre
ambas huestes no tardaron en avistarse los
caudillos que las mandaban y concertaron
lid singular. Gonzalo Gustioz, temiendo
- las astucias de su cufiado, quizo combatir
en lugar de Mudarra, pero eI hijo no acept6.
Tuvo lugar el combate con suerte favora-
ble para Mudarra que, vencedor, despidi6
a los vasallos de su enemigo. Ruy Ve-
LOS SlET E lNF ANT ES DE SALAS 145
l<izquez fue llevado a Vilviestre para que
se pudiera cumplir el suefio de dona Sancha;
alli los encontr6 la dama, que vi6 realizar-
se los presagios tenidos tiempo atrds. Las
gentes discuten sobre el modo de dar muerte
al traidor, pero es dofta Sancha quien deci-
de sobre el fin de Ruy VeMzquez: sera"
alanceado. El terrible castigo se cumple.
Sabiendo dofla Lambra la suerte corrida
por su marido, busc6 al conde para pediile
amparo, pero Garcia Femdndez se lo neg6.
Sin protecci6n y temiendo Ia venganza de
Mudarra a pobre mujer anduvo errante
hasta que muri6 en la sierra de Neila,
donde aun puede verse su sepultura.
Jt95
-100
146 MANUEL ALVAR
Se reptoduce acontinuaci6n el texto literal de la Primeta
Cr6nica General cotretpondiente a este episodio de parlicu-
lar dramalismo
Pues que Uiara et Galue llegaron a
Coidoua, fueron se luego pora Al1nan901,
etempresentaron le las cabe9as delos siete
inffantes et la de Munno Salido, so amo.
Alman50r. quando las uio yl depaitieion 5
quien fueran, et las cato et las connoscio
por el depaitimiento quel ende fizieran,
fizo semeianza quel pesaba mucho por que
assi los mataran a todos; e mando las luego
lauai bien con uino, fasta que fuessen bien 10
limpias de la sangre de que estauan unta-
das; et pues que lo ouieron fecho, fizo
tendei una sauana blanca en medio del
pala9i0, et mando que pusiessen en ella las
cabe9as, todas en az et 01den, assi cuemo 15
los inffantes nasgieran, et la de Munno
Salido en cabo deIlas. Desi fuese Alman90r
pora la ca19el do yazie preso G0n9alu0
Gustioz, padre delos siete inffantes, et assi
cuemo entro Alman90r, yl uio, dixol: 20
"G0n9alu0 Gustioz, cuemo te ua?"
Resp0ndi0lG0n9alu0Gusti0z:"senn0r,assi
LOS SlET E lNF ANIES DE SALAS 147
cuemo la uuestia me19et tiene por bien, et
mucho me plaze agora por que vos aca
uiniestes, ca bien se que desde oy mas que 25
auredes mer9ed, et me mandaredes daqui
sacar, pues que me uiniestes ueer; ca assi es
costumbie delos altos omnes poi su noble-
za, que pues que el sennor ua ueer so preso,
luegol manda soltar". Dixol est0n9es 30
Alman90r: "G0n9alu0 Gustioz, fazerlo e
esto que me dizes, ca por esso te uin ueei.
Mas digote antes esto que yo enuie mis
huestes a tiena de Castiella, et ouieion su
batalla con los chiistianos en el campo de 35
Almenar;etagoraaduxieronmedessabata-
lla ocho cabe9as de muy altos omnes, las
siete son de man9eb0s, et la otra de omne
uieio;etquieiote sacai daqui que las ueas si
laspodrasc0hn0s9er, cadizenmios adaliles 40
que de alfoz de Lara son naturales" Et dixo
G0n9alu0 Gustioz: "si las yo uiere, dezii
uos e quien son, et de que logar, ca non di
caualle10 de prestar en toda Castiella que
yo non connosca quien es, el de quales." 45
Alman90r mando est0n9es quel sacassen,
et fue con ell al pala9i0 do estauan las
cabe9as en la sauana; pues que las uio
&&*x<-&&#$#x&:&$&tt>>
118 UteratorlV Daniel Link
14S MAN UEL AL VAR
G0n9alu0 Gustioz, et las connosgio, tan
grand ouo ende el pesar que luego all ora 50
cayo poi muerto en tierra; et desque entro
en acuerdo, comen90 de llorar tan fiera
mientre sobrellas que marauilla era. Desi
dixo a Almancor: "estas cabe9as connosco
yo muy bien, ca son las de mios fijos, los 55
inffantes de Salas, las siete; et esta otra es la
de Munno Salido, so amo que los crio".
Pues que esto ouo dicho, comen90 de fazer
so duelo et so llanto tan grand sobrellos,
que non a omne quelo uiesse que se pudiesse $o
sofrir de non llorar; et desi tomaua las
cabe$as una a una et retraye e contaua de
los inffantes todos los buenos fechos que
fizieran. Et con la grand cueyta que auie,
tomo una espada, que uio estai y en el 65
pala9i0, et mato conella siete alguaziles,
alli ante Almancor.
m
a. Realizar un &bdl geneal6gico que
d6 cuenta de lasdiferentes
relaciones de parentesco.
b. i,Cuil es el m 6vil fundamental de
los principales personajes?
c. AnaUzarelfxagmentooriginal
incIuido en nota. Comparar el
estado de h lenguacon los
diferentes textos medievales
incluidos en esta antologfa.
Holbein el joven
(al.. 15.30).
Los sui20s en el
com bate
Parlida para las
Cruzadas
Unidad Tem4tica 4: La Familia 119
Alejandro Dumas. "F amilia y 'vendetta' "
Tom ado de Dum as, Alejandro. Los hermanos Corsos. Buenos Aire.s, CEAL, 1973
iBah! respondi6 Luciano en
una contienda no es la causa lo m#s
importante, sino el efecto. Si una mos-
ca envenenada causa la muerte de un
hombre, no por eso deja de haber un
hombre muerto.
Not6 que el joven Franchi titubeaba
en decirme Ia causa de la terrible guerra
que desde hacia diez afios desolaba la
aIdea de Sullacaro; pero cuanto m3s
discreto se mostraba 61, mds exigente
me volvfa yo.
De todas maneras dije, ese
enfrentamiento debe haber tenido una
causa. ^,Puedo saber qu6 la origin6?
El entredicho comenz6 entre los
Oilandi y los Colona.
-i,Poi qu6?
Vera" usted: una gallina que esca-
p6 del corral de los Orlandi fue a paiar
al de los Colona. Los Orlandi fueron a
reclamar su gallina y como los Colona
afirmaban que la gallina les pertenecia,
les amenazaion con citailes ante eljuez
de paz para que prestaran juramento.
Entonces la madre de los Colona, que
tenia la gallina en la mano, ietorci6 el
cueIlo del ave y la arroj6 a la cara de su
vecina, desafi3ndola: "Ya que es tuya,
c6metela". Uno de los Orlandi levant6
" a la gallina por las. patas e hizo ademdn
de goIpear con ella a la que habia arro-
jado el animal a la cara de su hermana;
pero cuando levant6 la mano, un Co-
lona, que desgraciadamente empufiaba
"su escopeta cargada, le dispar6 a
quemarropa una baIa dejiSndolo muerto
en el sitio.
iCu3ntas vidas ha costado este
altercado?
Nueve.
^Nueve vidas por una miserable
gallina que valfa?
Es que ya le he dicho a usted que
no debe fijarse en las causas sino en los
efectos.
lY porque han perecido nueve
personas es preciso que mueran otras?
No, pues ya ve usted que soy a^bi-
tro.
^Lo es a pedido de una de las
familias?
Pues no, sino a pedido de mi her-
mano, a quien hablaron del asunto en
casa del ministro de gracia y justicia.
i,Quieie usted decirme que demonios
les impoita en Paris lo que ocune en
una miserable aldea de C6rcega? Segu-
ramente ha sido el prefecto quien nos
jug6 esta mala pasada, escribiendo a
Paris para decir que si yo me lo propu-
siera todo esto acabaria en un santia-
men, con una boda y una copla al publi-
co. Si, el prefecto habra" escrito a mi
hermano, quien ha tomado la pelota
al vuelo y me ha enviado una carta
dici6ndome que habfa empeflado en mi
nombre su palabra. iQue quiere usted!
agieg6 Luciano alzando la cabeza^,
no quiero que en Paris puedan decir que
un Franchi habia empefiado la palabra
de su hermano y que 6ste no ha sabido
hacer honor aI compromiso.
^Entonces ha conciliado usted a
las paites?
Si, eso me temo.
a. iCu&l es el esquema de relaci6n dominante en este fragmento?
b. Teniendo en cuenta quc los hechos narrados suceden en el siglo XIX y comparando con
el fragmento anterior (Edad Media), ^,que hip6tesis podiian formularse sobre el estado de
desarroIlo cultural en ese Iugar (C6rcega)?
c. iQu6 otra gran hisloria reposa en la enemistad de dos familias (una pista: Shakespeare)?
Comparar.
Literator IV Daniel Link
EQ
Rafael Alberti. "La famiUa"
Tom ado de Alberti, Rafael. De un momento a otro (1934-1939) en Canto de siempre Madrid, Espasa-Calpe, I980.
io
20
25
3S
LA FAMILIA
(POEMA DRAMATICO)
(1934)
HACE FALIA ESIAR CffiGO
i
Hace faIta estar ciego,
tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio,
cal viva,
arena hirviendo,
paia no ver la luz que salta en nuestros actos,
que ilumina por dentro nuestra lengua,
nuestia diaria palabra,.
Hace falta querer morir sin estela de gloiia y alegria,
sin participaci6n en los himnos futuros,
sin recuerdo en los hombres quejuzguen el pasado sombifo
Ia Tiena.
Hace faIta querer ya en vida ser pasado,
obstdculo sangiiento,
cosa muerta,
seco oIvido.
SlERVOS
Siervos,
viejos criados de mi infancia vinicola y pesquera
con grandes portalones de bodegas abiertos a la playa,
amigos,
penos fieles,
jaidineros,
cocheros,
pobres anumbadores,
desde este hoy en maicha hacia la hora de estoenar vuestro
pie Ia nueva era del mundo,
yo os envio un saludo
y os Uamo camaiadas.
Venid conmigo,
alzaos,
antiguos y primeros guardianes ya desaparecidos.
No es la voz de mi abuelo
ni ninguna otra voz de dominio y de mando.
^La recorddis?
Decidmelo.
Mayor de edad,
ciecida,
testigo trein(a afios de vuestra inalIerada servidumbre,
es mi voz,
si',
la mfa,
la que os Ilama.
Unidad Tem4tica 4: La Familia 121
S0
Venid.
Y no para pediros que d&s aIpiste o agua al canario,
al jilguero
o al peiiquito rey;
no para reprocharos que la jaca anda mal de una herradura
o que no acudfs pionto a recogeime por la tarde al colegio.
Yano.
Venid conmigo.
Abiamos,
abiir todos las puertas que dan a los jardines,
a las habitaciones que vosotros barristeis mansamente,
a los toneles de los vinos que pisasteis un dia en los lagares,
las puertas a los huertos,
a las cuadras oscuras donde os esperan los caballos.
Abrid,
abrid,
sentaos,
descansad.
jBuenosdias!
Vuestros hijos,
su sangie,
han hecho al fin que suene esa hora en que el mundo va
a cambiar de dueflo.
a. <,Enqu6 sentido utiliza
Albertila palabra "familia"?
Justificar el tftulo del
poema.
122 Literator IV
D Velazquez. Las Meninas - delalle 1646
Daniel Link
m
Marcel Proust. "Correo"
Tom ado de Proust, Marcel Correspondencia con su m adre (1887-1905) Santiago de Chile, Zig-Zag, 1956.
XXXI
Jueves a las diez
Bd. Malesherbes NP 9
[<,21 o 28 de septiembre de 1893?]'
Mi querido pap&
Siempre esperaba terminar por obtener
el consentimiento paia continuar los estu-
dios literarios y filos6ficos paia los cuales
me creo hecho. Pero como veo que cada
aiio no hace sino traerme una disciplina
prdctica cada vez m3s f6nea*, prefiero
' Las alusiones a la elecci6n de una carrera y a la
reciente estada en Normandia indican que la fecha
probable de esta carta es el 21 6 el 28 de septiembre de
1893. Ver las notas siguienles
* El 20 de noviembre de 1890 inmediatamente
despues de teiminar su servicio militai, Marcel Proust
seinscribioenlaFacultadde Derecho delallniversidadde
Paris Habfa continuado sus estudios sin interrupci6n, al
mismotiempoqueseguiaairsosmasomenosregularesen
la Escuela Libre de Ciencias Politicas, y a pesar de un
fracaso, en agosto de 1892, durantela segunda mitad de los
examenes de derecho El 10 de octubre de 1893 obtuvo,
poi'fin, su diploma de licenciado en derecho
10
35
40
CORREO 219
elegir de inmediato una de las caneras
pr4cticas que me ofreces. Me dedicar6 a
preparar seriamente, a tu elecci6n, el con- _
curso para asur tos exteriores o el del cole-
gio de Chartes.
En cuanto al estudio de abogado, piefiot-
io mil veces entrar en casa de un agente de
cambios. Por lo demis,ipuedes estar cieito
de que no duraria tres dfas! No es porque
crea siempre que cualquier olia cosa que
haga, fuera de las letias y de la filosofia, sea
paia mi tiempo perdido. Pero entre vaiios
males, hay mejoies y peoies. Nunca he con-
cebido uno mds atroz, en mis dias deses-
perados, que el estudio de abogado. Las
embajadas, al evitarmelo, me pareceiin no
mi vocaci6n, pero si un remedio.
Espero que vei4s ac^ al Sr. Roux y a Mr.
Fitch. Creo que donde el Sr. Fitch estd
Delpit. Terecuerdo (por temor a un biaek)'
que es el hermano de la Sra. Guyon.
' Sic. Break en ingles, que significa en sentido
iiguiado hacer tm a plartclia. N6tese la ortograf ia de la
palabia "beesfstaek" en la carta del 26 de agosto de
1901,masadelante
220 MARCEL PROUST
Estoy encantado de volverme a encon-
trar en casa, cuyos agrados me consuelan
de Noimandia" y de no volver a ver (como
dice Baudelaire en un verso cuya fuerza
espeio sentii3s plenamente)
"El sol brillando sobre el mar".
Te beso mil veces y de todo coraz6n.
Tu hijo.
Marcel
P-S. Seria muy amable de tu paite que
le esciibieras a mama' si has visto a Kopff,
despu6s de tu visita a los Brouardel, con
respecto a mi examen de oficial.
* En la piimera quincena de septiembre de 1893,
Marcel volvi'a de una vacacion pasada con su madre en
Tiouville
w
$
Xj
| _ i *
^i
I
8 is
I
^ 20
i 2S
LVII
[pontainebleau]
Jueves a las once de la noche
[22de octubre del 896]'
Mi querida mamS:
Te esciibo en un momento de gran melan-
colfa. Ante todo poi lo del dineio perdido (y
tengo la sospecha que fue robado porque me
di cuenta de que no estaba en el bolsillo roto)
que me molest6 en un principio y que ahora
toma proporciones fant^sticas. Esta noche
con mi dolorde est6mago, etc., me peiseguia
como un crimen hacia vosotros, no s6. En
suma, comprendo a las gentes que se matan
por una nimiedad.; Mds de treinta &ancos! A
prop6sito, lo que me debes enviar con mayor
premura es dinero (enviame muchisimo y
tiemblo que no sea suficiente), porque sin eso
no podria volver si me decidiese. Creo que el
mal semblante del cual te hablaba esta maiia-
na* proviene un poco del est6mago, o sea,
' Carta escrita durante la estada en Fontainebleau.
* En el telefono.
1
| i
I
i
I
||;
ll
Unidad Tem4tica 4: La Familia 12 3
222 MECEL P ROUST
del exceso de yoduro y quiza" tambi6n de que
como con poca atenci6n. Voy a preocupar-
me. Hoy dfa tampoco he podido trabajar
porque vino Lucien, quien estuvo muy gentil
en un comienzo, pero la velada teimin6 mal.
Nos separamos friarnente. Te pido perd6n
por no escribirte una carta mds aIegre, pero de
que serviria que la escribiese si no fuera para
decfrtelo todo, y esta noche, coniendo como
el padre Grandet detrfs de mi dineio, estoy
exlenuado por los remordimientos, hostiga-
do por los escrupuIos y aplastado por la
melancolia. Voy a acostarme. Mafiana ver6
c6mo me sienta Fontainebleu. Si no he regre-
sado todavia es porque piesiento que este sera"
el ultimo ensayo y no quem'a terminarlo sin
estar seguro "de haberlo considerado todo".
Realmente no me encuentro mds oprimido
que en Paris, aunque me expongo muchisimo
mas al aire, etc. Hay gente bien educada.
Supeque laSra. Benedetti se encontraba
ausente de Fontainebleau y aprovech6 para
dejarle una tarjeta que desde hace tiempo
debiera haberle dejado en Paris. Me escribi6
CORREO 223
(en realidad casi no me conoce) para decirme
que lamentaba no haber estado cuando to
visite' y que me espera hoy despues de las 5
^ero tenia a Lucien) y mafiana antes de las 3. _
Mil besos tiemos y miI tiemos agradecimien-
tos por tus cartas.
Tu pequefw Marcel
P-S. Te envfo una palabrita despues de
mi fumigaci6n porque temo que te enojes y _
mis remordimientos se vuelven en mi re-
mordimiento. Querria no haberte escrito es-
ta carta y posiblemente no te la mandar6.
A ldpiz
9 V2 de la mafiana, he pasado una buena.
noche, estoy muy descansado pero tambi6n
muy oprimido. Pero creo que me pasa lo
mismo que en Parfs cuando cambia el
tiempo.Pretenden que no lIueve, aunque
todo me parece bien Mmedo. Te beso tiema-.
mente, mi querida mamacita.
i8-S0
.4S
$i-SS
LIX
Viernes en la noche a las 7
[23deoctubrede 1896]'
Querido m10:
Tu carta me lleg6 hace un rato, a las 6 V2.
Te lo digo de inmediato puesto que me
pides decirte la hora. Ademds, siento la
. necesidad de voIver a escribirte, querido
m10, despu6s de haber le1d0 esta carta en la
que pareces estar tan triste que me veo
obligada a convertiime en m uje, pailan-
china, etc., Io que es m uy necesario para
. com batir nuestra inquietu<f. Ten querido
m10, un poquito de orden y evftate esos
tormentos que te creas. El orden te serfa
mds precioso a ti que a cualquiera, porque
' Carta escrita en papel de gran luto; ha sido
fechada por la alusi6n al foUeti'n de ParviUe (ver la
nola 4)
' La sefiora Proust dice lim oierie, del latin tim os
que significa asustadizo, inquicto Se lrata de la carta
LVII, escrita el "jueves a las once de la noche"; ver las
alusiones al envio de dinero.
CORREO 225
te evitaria tanto cansancio. Comprendo lo
que me dices, que deseas estarbien seguro _
de la influencia de tu estadfa en el campo
antes de renunciar a ella. Pero llegar a la
conclusi6n de que porque esta no te ha
hecho bien vas a renunciar a todas es
como el renunciamiento a las mujeres de_
Lelio, en Maiivaux, porque la Marquesa lo
traicion6'. Pero asi como en la [Corhedia]
Fiancesa todo puede verse, porque esta^ tan
bien representado, este afio todos los sitios
de campo son poco saludables o agrada-.
bles porque la lluvia lo echa a perder todo.
Tu padre me hizo leei 8 columnas de Par-
viUe, lo que me ensefi6 que todas las veces
que hace mal tiempo, no es sin raz6n*.
Temo, a raiz de tu carta, que mi env10 no _
sea suficiente, dime de inm ediato si debo
renovailo a fin de que no te agites ni te ener-
' La obia de Marivaux de la cual se trata es "La
sorpresa del Amoi"; la heroi'na es una condesa y no una
marquesa
' Alusi6n al foUeto aparecido en el "Ioumal des
Debats" el 22 de octubre de 1896. "Critica cientifica:
Previsi6n del Tiempo", de Henri de ParviUe.
124 Li t erat orlV
Daniel Link
&-
226 MARCEL PROUST
vescon las esperas. Si estuvieses flo-
reciente alla, encontraria que los pre-
cios son dem asiado dulces. Mil besos
tiernos, querido pequefio, no seas "timos"
y gobiema tu persona y tu est6mago
conformea los giandes principios. Mil
temuras.
Sinfirm a
Determinai, a partii de las cartas
ieproducidas, la ielaci6n de quien
esciibe con sus padres.
Comparar la carta aI padre de
Proust con la carta al padre de
Kafka (Q]). Seflalar semejanzas y
diferencias en la actitud de cada
uno de ellos.
^Poi d6nde pasa, predominante-
mente, la reIaci6n de Proust con
sus padres?
m
Karl Marx. "Carta al Padre'
Tom ado de Langenbucher, Wolfgang (com p) Panorama de Ui literatura alemana Buenos Aires, Sudam encana, 1969
Berlin, 10 de noviembre de 1837
Queiido padre:
Hay momentos de la vida que se yerguen
como mojones, ante una 6poca que expiia; peio
que, al mismo tiempo, senalan en una determi-
nada direcci6n.
En esos puntos de transici6n nos sentimos
obligados a observarlopasado y lo presente con
el pjo de 4guila del pensamiento, paia tomar
conciencia de nuestraveidadera posici6n. Has-
taIahistoriauniveisalamaesetiempoderetros-
pecci6n y suele sumirse en la contemplaci6n.
Eso hace pensai en que esta" retrocediendo o se
ha detenido, cuando en realidad no ha hecho
otia cosa que reposar por un instante, paia
compienderse a si misma, para peneti'ai" espiii-
tuabnente en su propia obra, en la obra del
espiritu.
Pero el individuo se vuelve luico en esos
instantes, porquecada metamorfosis es, en par-
te, un canto del cisne y, enpaite, la obeitura a un
gran poema nuevo, cuyos colores aVin desvaidos
piocuran tomai cuerpo, Y, sin embaigo, quisie-
iamos levantai un monumento a lo que hemos
Panorama de la lileiatuia alemana 173
vivido; y quisieYamos que recupere en el senti-
mlento el lugar que ha perdido en la acci6n.
j Y d6nde ha de encontrai mejoi sagrario que en
el coraz6n de los padres, los mds benignos de
los jueces, los que nos miian con simpatia m5s
profunda, el sol del amor, cuyo fuego calienta
el mds i'ntimo centio de nuestras ambiciones!
tQu6 mejor forma de compensar y disculpar
una actitud poco grata y censurable, que
viendola como manifestaci6n de un estado ne-
cesaiio? ^,C6mo escaparian si no al repioche,
desvarfos del espfrilu, muchas veces odiosos al
coraz6n?
Por ello, cuando al final de un afio vivido
aqui arrojo una mirada sobre lo que ha sucedido
en el mismo, paia iesponder a tu carinosisima
carta, padre queiido, seamepermitido contem-
plai mi situaci6n como contemplo la vida en
geneial, es decir como la expiesi6n de una
actividad espirilual que va cobrando foima en
todos los teirenos, en laciencia, en el arte, en la
vida piivada.
Cuando os abandone, habia nacido en mi
un mundo nuevo, el mundo del amoi, de un
amor al principio tan embriagado de deseo,
.30
.4S
Unidad Temdtica 4: La Familia 12 5
174
Wolfgang Langenbucher
como desesperado. E1 viaje a Berlfn, que en
otros tiempos me hubiera arrebatado, impul-
sado a admirar la naturaleza y exaltado mi
alegria, no s61o me dej6 fiio, sino que me
puso de mal humor, pues los penascos que
vefa eran menos elevados y abruptos que los
impulsos de mi alma, las vastas ciudades
menos agitadas que mi sangre, los platos de
las posadas menos indigestos y pesados que
las visiones que mi imaginaci6n me presen-
taba y, el arte, finaknente, menos bello que
Jenny.
A1 llegar a Berlfnrompftodas las vinculacio-
nes que habfa mantenido hasta el momento, las
raras visitas que hice fueron hechas de muy
mala gana y procur6 sumerginne en la ciencia y
en el arte...
En lo que respecta a mi caneia, padre mfo,
te dir6 quehace poco conocf al asesor Schmid-
thanner, quien me ha aconsejado que despues
del tercer examen de deiecho me especialice
como consultor jurfdico, cosa que me agra-
dari'a, puesto que piefieio lajurisprudencia a
todas las dem&s mateiias. Este seflor me
decfa que, en Westfalia, el y muchos otros
Panorama de la literatura alemana .175
han llegado en tres anos al nivel de Asesores,
lo cual no es dificil por supuesto si uno
pone gran empeno, dado que aqufno exis-
ten estadios estrictamente deIimitados, como
en Berlin y en otros lados. Cuando mis tarde
se pasa de Asesor a Doctor, tambi6n hay aquf
mayores posibilidades de ser designado pro-
fesor extraoidinario, como ocurri6 con el
sefior Gartner, en Bonn. Este sefioi s61o ha
presentado un trabajo mediocre sobre la le-
gislaci6n piovincial y, fuera de eso, s61o se
lo conoce por su adhesi6n a la escuelajuiidi-
ca hegeliana. Pero, mi queridfsimo padre,
quisiera discutir todo esto personalmente
contigo. EI estado de Eduaid, el sufrimiento
de mi madie y tus maIestares, que espero no -
sean graves, me hacen desear, mas atin, ha-
cen que sea paia mf casi una necesidad el
visitaios. Ya estarfa alli si no dudara de que
tu quieras concederme autorizaci6n.
Cr6eme, mi queridfsimo padre, que en mi .
deseo no hay ninguna intenci6n egofsta (por
mas que me harfa muy feliz vei a Jenny nueva-
mente); lo que me impuIsa es una idea que no
puedo manifestai. En cierto modo este paso
176 Wolfgang Langenbucher
seria duro paia mf; pero, como dice mi unica y
dulce Jenny, estas consideiaciones pasan a se-
gundo plano ante la necesidad de cumplir ciei-
tos debeies sagrados.
Te ruego, padre mfo, que cualquiera sea tu
decisi6n, no muestres esta carta o, por lo
menos esta pagina a mi madie. Mi sorpresiva
llegada podtia animai a esa gran mujer.
La caita que le envie fue redactada mucho
antes de que llegaran las tiernas lfaeas de Je-
nny; porello, quizihaya incluido inconsciente-
mente en ella demasiados temas que no debi
haber tocado.
Con la espeianza de que, poco a poco, se
vayan disipando las nubes que hoy se ciemen
sobre nuestra familia; de que a mf me sea
permitido padecer y lloiar junto a vosotros y,
quiza, manifestai en vuestra proximidad el pro-
fundo amor que siento por vosotros, ese amor
que, con fiecuencia no he sabido demostrar:
con la esperanza de que tu tambien, amadisimo
padre, sepas comprender y perdonar esos des-
varios de mi espiritu, que empeflado en la lucha,
suele contagiar su ofuscaci6n a mi coiaz6n; con
el ferviente deseo de que te recupeies muy
Panorama de la literatura alemana 177
pionto, para que yo pueda abrazarte y confiarte
mis dudas
se despide tu hijo amante
Karl
Queridisimo padre, te mego me perdones
la letra ilegible y el p6simo estilo de esta car-
ta. Son casi las cuatro de la mafiana, la vela se
ha consumido por completo y mis ojos apenas
distinguen lo que escribo. Una verdadera in-
quietud se ha apoderado de mf, no podre' aquie-
tai a estos fantasmas que bullen en tomo de mf,
hasta que no est6 cerca de vosotros.
Saluda, tambi6n, a mi dulce y maravillosa
Jenny. He lefdo docenas de veces su carta y
cada vez que lo hago descubro en ella nuevos
encantos. En todos los aspectos, aun en el
estilfstico, es la carta mas hermosa que puede
habei escrito una mujer.
.7S
.M
.ss
J20
j | no
S*-JJ5
126
a. Investigar brevemente la vida de Marx y determinar a qu6 periodo de su vida conesponde
esta carta. Comentar la manera en que Marx imagina su futuro teniendo en cuenta cual fue
su verdadeio destino.
b. i,Cual es la actitud de Marx frente a su padre? ^Por que insiste en seflalar "en mi deseo no
hay ninguna intenci6n egofsta"?
Literator IV Daniel Link
m
Franz Kafka. "Carta al Padre"
Tom acU>deKafka,Franz. CartaalPadre(1919).
Buenos Aires, Leviatdn, I987. Traducci6n, pr6logo y
notas de Carlos Correas
Franz Kafka
Querido padre:
Una vez me preguntaste por qu6 afirmaba
yo que te temia. Como de costumbre, no supe
qu6 contestarte, en parte precisamente por
ese miedo que me inftuides, y en parte porque
en el tundamento de ese miedo intervienen
muchos detalles,demasiados para que pueda
coordinarlos medianamente en Ia conversa-
ci6n. Y ahora incluso este intento de contes-
tarte por escrito quedara* incompleto, porque .
tambi6n al escribir me inhiben frente a ti el
miedo y sus consecuencias, y porque la mag-
nitud del tema sobrepasa mi memoria y mi
entendimiento.
Para ti el problema fue siempre muy sen-
cillo, por lo menos consideiando lo que ma-
nifestabas al respecto delante de mi y de
muchos otros, sin discriminaci6n alguna. Para
ti las cosas eian m5s o menos asi: trabajaste
durante toda tu vida, sacrificaste todo a tus
hijos y en especial a mi; en consecuencia, yo
he vivido "en la abundancia", he tenido plena
25.
30.
78
Franz Kafka
libertad para estudiar lo que quisiera, no he
tenido motivo de preocupaci<5n por el alimen-
to, de preocupaci6n alguna por lo tanto; tu no
pedfas agradecimiento por eUo, conoces "la
gratitud de los hijos", pero espeiabas con todo
algun acercamiento, algun signo de simpatfa;
y yo, en cambio, siempre me he alejado de ti,
a mi cuarto,junto a libros, a amigos alocados,
a ideas extravagantes; jam& habl6 franca-
mente contigo, en el templo nunca me acer-
qu6ati,en Franzensbad nuncate visit6, nunca
tuve el sentido de la familia,jamds me ocupe"
del negocio ni de tus otros asuntos, te endil-
gue" la f&brica y luego te abandon6, apoy6 a
Ottla en su obstinacidn, y miennas que por ti
no muevo un dedo (ni siquiera te traigo una
entrada de teatro), hago todo por los amigos.
Si resumes tu juicio sobre mi, resulta que no
me ieprochas algo realmente indecente o
malvado (exceptuando, quizS, mi ultimopio-
yecto de matrimonio), pero si frialdad, aleja-
miento, ingratitud. Y me loreprochas como si
fuese culpa mia, como si con un golpe de
tim6n, por ejemplo, yo hubiese podido dar a
Carta al Padre 79
todo esto otra diiecci6n, mientras que tu no
tienes la menorculpa en ello, salvo la de haber
sido demasiado bueno conmigo.
Estahabitual exposici6n tuyalaconsidero.
coiiecta s61o por cuanto yo tambi6n te creo
enteramente libre de culpa respecto a nuestro
distanciamiento Pero tambi6n tan libre de
culpa estoy yo. Si pudiera conseguir que
reconocieras esto, seria posible, no tal vez
una vida nueva, para ello ambos estamos ya
demasiado viejos, pero al menos un aplaca-
miento de tus constantes iecriminaciones.
Extrarlamenle, tienes un presentimiento
de lo que quiero decirte. Asi, por ejemplo,
hace poco me dijiste: "siempre te he querido,
aunque exteriormente no he sido contigo
como sueIen ser otros padres, justamente
porque no puedo fingir como ellos". Ahora
bien, padre, nunca he dudado de tu bondad
para conmigo, pero creo que esa observaci6n
no es cierta. No sabes fingir, eso es verdad,
pero si s61o por esa raz6n quieres afirmar que
todos los otros padres fingen, se trata o bien de
terquedad, imposible de discutir, o bien y
UnidadTem6tica4:LaFamilia 127
80 Franz Kafka
opino que reaImente de esto se trata de una
expresi6n encubiidora que indica que aIgo
anda maI entre nosotros, y que tu tambi6n eres
causante de eUo, aunque sin culpa. Si reaI-
mente piensas asf, estamos de acueido.
No digo, desde luego, que me he converti-
do en Io que soy s61o gracias a tu influjo. Esto
seria muy exagerado (y por cieito me siento
atrafdo hacia tal exageraci6n). Es muy posi-
ble que tampoco hubiese podido hacerme
hombre segun tus deseos, aun si hubiese
crecido totalmente ubie de tu influencia. Tal
vez habria llegado a ser, a pesar de todo, un
hombre d6bil, miedoso, vacilante, inquieto,
ni un Robeit Kafka' ni un Kail Hemann*, pero
poicierto diferente de como soy actuahnente,
y hubi6semos podido entendernos perfecta-
mente. Yo habna sido feliz teni6ndote como
amigo, jefe, tfo, abuelo, y hasta (aunque en
esto ya titubeo un poco) como suegro. Pero
piecisamentecomo padre has sido demasia-
do fuerte para mi, sobre todo porque mis
' Primo de Kafka
* Cunado de Kafka, el marido de EUi.
Carla al Padre 81
heimanos murieron en la infancia', y las
hermanas vinieron s6Io mucho despueV de
modo que tuve que soportar completamente.
solo el piimer choque, y me enconuaba de-
masiado d6bil paia eso.
Compdianosaambos: yosoy,paradecirlo
muy brevemente, un L6wy* con cierto fondo
de los Kafka, a quien sin embargo no mueva.
esa voluntad de vivii, comerciar y conquistar
de losKafka, sinoelaguij6n delosLowy,que
actua en otra direcci6n, mds ocuIto, m&
tfmido, y que con frecuencia cesa por com-
pleto.Tu,encambio,eresunverdadeioKafka,.
en fuerza, salud, apetito, volumen de voz,
oiatoiia, autosatisfacci6n, superioiidad
mundana,constancia, piesencia de &umo,
conocimiento de los hombres y cierta magna-
' Georg, nacido el 11 de septiembre de 1885,
muerto de sarampi6n a k>s dos anos; y Heiniich, nacido
el 27 de sepliembre de 1887, muerto de una otilis a los
seis meses
* EUi (Gabiiele), nacida el 22 de sepliembre de
1889; VaJIi (Valerie), nacida el 25 de septiembre de
1890; y Ottla (Ottilie), nacida el 29 de septiembre de
1892
_/95
82 Franz Kafka
nimidad, y desde luego, con los defectos y
debilidades coiiespondientes a todas esas
viitudes y a los que te piecipita tu tempera-
mento y a veces tu iracundia.
C)
ApeUido matemo de Kafka
m
tCudles son las iazones por las
cuales Kafka explica el temoi al
padre?
^C6mo oiganiza Kafka sus linajes?
i,Con qu6 linaje se identifica y qu6
valor tiene la difeienciaci6n que
hace?
128 Literator IV Daniel Link
U N l D A D T E MA T l C A
El
Erotismo
Habitualmente quienes hacen la guerra son los hombres: la guerra
es unjuego de varones. Las mujeres hacen el amor y no la guerra. Hist6-
ricamente, la literatura amorosa nace en las cortes, s61o pobladas por
mujeres yj6venes, mientras los hombres estan haciendo la guerra. Es por
eso que enamorarse es feminizarse un poco, estar en situaci6n de espera
(tambten hist6ricamente, la que espera es la mujer).
El amor es una pasi6n que afecta al cuerpo y al espuitu. Puede ser
feliz o no, puede ser secreto o declarado, puede ser ocasional o permanen-
te. El primer gran enamorado fue Narciso: y se enamor6 de si mismo, de
su imagen en el agua (en este caso, el otro es el mismo). L6gicamente,
muri6de amor, de unamorimposible. Elmodelodelamor,dicen,esNarciso.
Tambi6n estael sexo, el placer mundano. Lo que se Uama erotismo.
En nuestras sociedades el erotismo es una pandemia: todo, mas tarde o
mas temprano, es erotizado. Gracias a la publicidad. Los modelos de una
erotizaci6n semejante fueron elaborados por la literatura, en veinticinco
siglos de amores fekces o desdichados.
Hay quienes aman a unapersona, hay quienes aman un solo aspecto
de una persona (o de todas las personas). Siempre se suena con quien se
ama. Tambten esta el deseo. Y despues el placer. No siempre estas cosas
estan de acuerdo. La literatura ha hablado de todas estas cosas (ha dicho,
incluso: no se puede hablar de aquello
que se ama) y algunos, pocos (locos,
insensatos, perversos), han erotizado
la Uteratura: aman los textos, las textu-
ras, la letra, las palabras. Son, en gene-
ral, aqueUos a quienes les gusta leer y
escribir.
Temas
itados en b s textos:
Placer: usos y co$tumbres. El
sueno er6tico. Misticismo y
g oce .Ela mor . La eroHzaci6n
del texto. EroHsmo y muerte.
EroHsmo y frascendencia.
Unidad Tem4tica 5 : El Erotismo
129
m
Vladimir Nabokov. "Lolita"
Tom ado de Nabokov, Vladim ir Lolita Buenos Aires, Sur, 1956 Traducci6n de Enrique [Pezzoni] Tejedor
1
LoIita, luz de mi vida, fuego de mis
entranas., Pecado mfo, alma mfa. Lo-li-ta:
la punta de la lengua emprende un viaje de
tres pasos desde el borde del paladar para
apoyarse en el tercero, en el borde de los
dientes.
Era Lo, sencillamente Lo, por la mafia-
na, un metro tieinta de estatura con un pie
descabo. EraLoIaen pantalones. EraDolly
en la escuela. Era Dolores cuando firmaba..
Pero en mis brazos era siempie Lolita.
^Tuvo Lolita unaprecursora? Porcieito
que Ia tuvo. En verdad, Lolita pudo no
existir para mi si un verano no hubiese
amado a cierta nifia inicial. En un prin-
cipado junto al mar. ^Cuando? Tantos aftos
antes de que naciera Lolita como tenia
yo ese verano. Siempie puede uno contar
con un asesino para una prosa de estilo
fantasioso.
Sefioras y sefiores del jurado, la prueba
numero uno es lo que erividiaron los seia-
Loliia 13
fines, los enados, simples serafines de no-
bles alas. Mirad esta marafia de espinas.
[...]
36
Esta es, pues, mi histoiia. La he releido. _
Se le han pegado pedazos de m6duIa, y
costias de sangre, y hermosas moscas de
fulgor verde. En tal o cual recodo del relato
siento que mi yo evasivo se me escapa,
desIizandose en aguas mas hondas y pro-.
fundas que las sondeadas.. He disfiazado
cuanto he podido para no herir a las gentes.
Y he jugueteado con muchos seud6nimos
antes de dar con uno que se me adaptara
convenientemente. En mis notas figuran_
"Otto Otto" y "Mesmer Mesmer", pero por
algun motivo creo que eI escogido es el que
mejor expresa mi suciedad.
Hace cincuenta y seis dias, cuando em-
pec6 a escribir Lolita, primero en la sala de
observaci6n para psic6patas, despu6s en
esta reclusi6n bien caldeada, aunque se-
pulcial, pens6 que emplearia estas notas in
M-2S
45.
S0.
ss.
60.
14 Vladim ir Nabokov
toto durante mi juicio, no para salvar la
. cabeza, desde luego, sino eI alma.. En
pIena tarea, sin embargo, comprendf que
nopodiaexhibiraLolitamientrasviviera.
Quiza use partes de esta memoria en sesio-
nes herm6ticas, pero su pubIicaci6n ha de
_ diferirse.
Por motivos que quiza parezcan mas
evidentes de lo que son en ieaIidad, me
opongo a la pena capital. Confi'o que el
juez comparta tal actitud. De haber com-
. parecido ante mf mismo, habrfa condena-
do a Humbert' a treinta y cinco arlos por
violaci6n y habria descartado eI resto
de las acusaciones. Pero aun asi, DolIy -
SchiIler me sobrevivird sin duda muchos
. anos. He tomado la siguiente resoIuci6n,
con todo el sosten y el impacto legal de un
testamento firmado:
Deseo que esta memoria se publique
cuando Lolita ya no viva.
' Elnarradordek>/(/flseUamaHumbertHumbert:
m4s abajo aparecen sus iniciales C Q son las iniciales
de Clare Quiety, a quicn Humbert ha asesinado
Lolita 15
Ninguno de los dos vivira, pues, cuando
el lector abra este libro. Pero mientras
palpite la sangre en mi mano que escribe, lu
y yo seremos parte de la bendita materia y
aun podr6 hablarte desde aqui hacia Alaska.
Se fiel a tu Dick. No dejes que otros tipos
te toquen. No hables con extrafios. Espero
que quieras a tu hijo. Espero que sea var6n.
Que tu marido, asi lo espero, te trate siem-
pie bien, porque de lo contrario mi espectro
ira hacia 61, como negro humo, como un
gigante demente, y le arrancara nervio tras
nervio. Y no tengas lastima de C. Q. Habia
que elegir entre 61 y H. H. y era preciso que
H.H. vivieialo menos unparde meses mas,
para que tu vivieras despu6s en la mente de
generaciones venideras. Pienso en bison-
tes y angeles, en el secreto de los pigmentos
perdurables, en los sonelos prof6ticos, en
el refugio deI arte. Y 6sta es la unica inmor-
taIidad que tu y yo podemos compartir,
Lolita.
- S- * *
i
130 Literator IV Daniel Link
a. iPor que* dice el narrador que el arte es "te unica inmortaKdad que tu y yo podemos
compartir"?
b. Localizar en ta antologia planteos semejantes al que hace Nabokov. Localizar, tambi6n,
planteos opuestos. Ju$tificar.
c. La traducci6n de Lolita es una de las mas perfectas traducciones reatizadas al espaftol.
Tratardeexplicarporqu6.
d. i,Por qu6 elnarrador $eflala,apfop6sito de su seud6nimo que es "el que mejor expresami
suciedad(1.36-37ynota)?
m
n Juan Ruiz. "Lo que mueve al mundo'
Tom ado de Ruiz, Juan Libro de Buen Amor Madrid. Castalia, 1988 Edici6n y notas de G B Gybbon, Monypenny
AQUl DIZE DE COMO SEGUND NATURA LOS OMNES E LAS
OTRAS ANIMALIAS QUffiREN AVER CONPANlA CON LAS
FENBRAS
i Commo dize Arist6tiles, cosa es verdadera:
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
poi aver mantenencia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera.
5 Si lo dixiese de mio, seiia de culpar;
dize lo grand fil6sofo, non s6 yo de iiebtar.
De lo que dize el sabio non devemos dubdar,
que por obra se piueva el sabio e su fablar.
l4 Tiansici6n entre la introducci6n por el autor de la obta y la
nanaci6n de sus aventuras por el prcrtagonisla Para la ideritifica-
ci6n de la cila de Arist6teles con que se "justifica" la busqueda del
amor, vease Anthony Zahareas, The Art ofJuan Ruiz , pp 181-
188: se lrata de Liber de Anim alibus, V y VlII Juan Ruiz falsea los
argumentos de Arist6teles (esenciataente biol6gicos).
m
t,Por qu6 introduce Juan Ruiz la. supuesta,
cita de Arist6teles? ^De qui6nes, puede
suponerse, se defiende Juan Ruiz?
Comparai el estado de lengua en el texto
con otros que le son contemporaneos.
F Colonna Hypnerolom achia Poliphili. ]499
Unidad Tematica 5 : El Erotismo 131
Ei]
Robert Graves. 'Warciso"
Tom ado de Graves, Robert Los m itos grUgos. Buenos Aires, Hyspam erica, 1985.
is.
so.
ss.
Narciso era un tespio, hijo de la ninfa
azul Liriope, a quien en una ocasi6n habia
gozado el dios-no Cefiso. EI adivino Ti-
resias le dijo a Liriope, la primera persona
- en consultar con 61:
Narciso llegar& a ser muy viejo, mien-
tras no se conozca a si mismo.
Cualquiera podria haberse enamorado
comprensiblemente de Narciso, incluso
- cuando era niflo, y al alcanzar los diecis6is
anos de edad, su camino estaba cubierto
de amantes de ambos sexos que habian
sido cruelmente rechazados, pues se sentia
obstinadamente orgulloso de su propia
-belleza.
Entre 6stos se encontraba la ninfa Eco,
la cual ya no podfa utilizar su voz, excepto
para repetir tontamente la de otra persona:
Mitos griegos 53
un castigo por haber entretenido a Hera con
largas historias mientras las concubinas de_
Zeus haci'an su escapatoria. Un dfa en que
Narciso sali6 a cazar ciervos con una red,
Eco lo sigui6 a hurtadillas, anhelando po-
der dirigiise a 61, pero incapaz de ser la
primera en hablar. Por fin Narciso, al des-_
cubrir que se habia alejado de sus corripa-
fieios, grit6:
i,Hay alguien aqui?
;Aqui! Respondi6 Eco, cosa que
sorprendi6 a Narciso, pues no se vefa a_
nadie.
- j Ve n!
-;Ven!
^Por qu6 huyes de mi?
i,Por qu6 huyes de mi?
jReun3monos aqui!
jReun3monos aqui! repiti6 Eco, y,
saliendo de su escondite, corrio a abrazar a
Narciso. Pero el la apart6 btuscamente, y
se maich6 coiriendo.
;Morir6 antes de que tu puedas yacer
conmigo! exclam6.
54 Robert Graves
iYace conmigo! suplic6 Eco.
Pero Narciso se habia ido, y ella pas6 el
.resto de su vida Ianguideciendo de amor y
humillaci6n, hasta que s61o qued6 su voz.
Un dia Narciso envi6 una espada a
Aminias, su m2s porfiado pretendiente.
Aminias se mat6 en el umbral de la casa de
.Narciso, invocando a los dioses para que
vengaran su muerte. Artemis escuch6 la
plegaria. En Donac6n, lugar de Tespia,
Narciso lIeg6 a una fuente, claia como la
plata, y cuando se dej6 caer, agotado, sobre
. la hieiva del borde para saciar su sed, se
enamor6 de su reflejo, y se qued6 mirando
el agua embelesado. ^C6mo podia soportai
poseer y al mismo tiempo no poseer?
Aunque no habia perdonado a Narciso,
. Eco sinti6 ldstima por6I; y cuando se clav6
el pufial en el pecho repiti6 compasiva-
mente: ";Ay de mi, ay de mi!", y tambi6n
susultimaspalabras:"jOhjoven,amadoen
vano, adi6s!" mientras expiraba. Su sangre
. bafl6 la tierra, y de ella brot6 la fIor blanca
del narciso con su corola roja.
m
.2S
S-30
U-40
lCail es la maldici6n que pesa
sobre Narciso?
i,C6mo fue interpretado posterior-
mente el "con6cete a ti mismo"
que aparece en eI texto?
iQa6 relaci6n se establece entre
amor, deseo y conocimiento?
132 Literator IV Daniel Link
RCT Federico Garcia Lorca. "Dos N ar dsos"
Tomado de Garcia Lorca, Federico Canciones en Obras Completas Madrid, Aguilar, 1960
NARCISO
Nifio.
iQue te vas a caer al rio!
En lo hondo hay una rosa
y en la rosa hay otro rio.
;Mira aquel pajaro! ;Mira
aquel pajaro amarillo!
Se me han cafdo Ios ojos
dentro del agua.
;Dios mio!
;Que se resbala! iMuchacho!
...y en la rosa estoy yo mismo.
Cuando se perdi6 en el agua
compiendi. Pero no explico.
a. Comparai Ias versiones de Lorca con
cl mito ctesico.
b. <.Que relaci6n entabla en los poemas
eI Sujeto de Enunciacion con
Narciso? <.A qu6 pcrsonaje del mito
cl3sico conesponde?
l
NARCISO
Narciso.
Tu olor.
Y el fondo del rio.
Quiero quedaime a tu veia.
Flor del amor.
Narciso.
Por tus blancos ojos cruzan
ondas y peces dormidos.
Pajaros y mariposas
japonizan en los mios.
Tu diminuto y yo grande.
Flor del amor.
Narciso.
Las ranas, ;qu6 listas son!
Pero no dejan tranquilo
el espejo en que se miran
tu deliiio y mi delirio.
Narciso.
| Mi dolor.
! Y mi dolor mismo.
i
|
P
E;l
-p- *"
1
Uni da dTe ma t i ca 5 :EIEr o t i smo 133
oa
Federico Garcia Lorca. *TVIuerte de Antonito el Camborio"
Tom ado de Garc(a Lorca, Federico Romancero gitano en Obras CompUtas. Madrid, Aguilar, 1960.
A Jose An1onio Rubio Sacristdn
Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clav6 sobre las botas
mordiscos de jabali.
En la lucha daba saltos
jabonados de delffn.
Bafi6 con sangre enemiga
su corbata carmesi,
perp eran cuatro pufiales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales suefian
ver6nicas de aIheli,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Antonio Torres Heiedia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
iQui6n te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
Mis cuatro primos Heredias
hijos de Benameji.
Lo que en otros no envidiaban,
ya lo envidiaban en mf.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmin.
;Ay Antofiito el Camborio,
digno de una Emperatriz!
Acu6rdate de la Virgen
porque te vas a morir.
jAy Federico Garcia,
llama a la Guardia Civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caita de maiz.
tfs
'l30
i35
S0.
Tres golpes de sangre tuvo
y se muii6 de perfil.
Viva moneda que nunca
se volvera' a repetii.
Un dngel marchoso pone
su cabeza en un cpjin.
Otros de rubor cansado,
encendieron un candiI.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benameji,
voces de mueite cesaron
ccica del Guadalquivir.
m
a. ^En qu6 sentido podria decirse que
Antofiito es un Narciso gitano?
b. Analizar el modelo de belleza
segun el cual es descripto
Antofiito.
c. <,Por qu6 este poema esta incIuido
en un Iibro llamado Romancero
6itano?
134 Literator IV Daniel Link
R H Luis de G6ngora. "Galatea descubre a Acis'
Tomado de G6ngora, Luis de. FdbuUi de PoUfemo y GtUalea en PoesCa Completa (Tomo U). BuenosAires, Sopena, 1949..
El bulto vi6, y hactendolo dormido,
Librada en un pie toda sobre 6l pende
Urbana al sueflo, b<irbara al mentido
Ret6rico silencio que no entiende:
_No el ave reina asi el fragoso nido
Corona inm6vil, mientras no desciende
Rayo con plumas al milano pollo.
Que la eminencia abriga de un escolIo,
Como la Ninfa bella compitiendo
.Con el garz6n dormido en cortesia-
No s61o para, mas el dulce estruendo
Del lento arroyo enmudecer querria.
A pesar luego de las ramas, viendo
Colorido el bosquejo que ya habia
_En su imaginaci6n Cupido hecho,
Con el pincel que le clav6 su pecho,
De sitio mejorada, atenta mira,
En la disposici6n robusta, aquello
Que, si por lo suave no la admira.
_Es fuerza que la admire por lo bello.
Del casi tramontado Sol aspira
A Ios confusos iayos su cabello:
Floies su bozo es cuyas colores,
Como duerme la luz, niegan las flores.
(En la rustica grefta yace oculto
El aspid delintonso piado ameno,
Antes que del peinado jardin culto
En el lascivo, regalado seno.)
En lo viiil desata de su bulto
Lo m &s dulce el Amor de su veneno:
B6belo Galatea, y da otro paso,
Por apurarle la ponzofla al vaso.
Acis aun mds, de aquello que dispensa
La brujula del suefto, vigilante,
Alterada la Ninfa est6, o suspensa,
Argos es siempie atento a su semblante,
Lince penetrador de lo que piensa,
Cifialo bronce o murelo diamante;
Que en sus paladiones' Amor ciego
Sin romper muros introduce fuego.
' AludealaestatuadePalasquehabi'aen Troya. Se
crei'a que la suerte de la ciudad esUba vinculada estre-
chamente a la del idolo
i3S
&J0
4S.
S0.
SS .
EI sueno de sus miembtos sacudido,
Gallaido el joven la peisona ostenta,
Y al maifil luego de sus pies rendido,
El cotumo besai dorado intenta.
Menos ofende el rayo prevenido
Al marinero, menos la tormenta
Pievista le turb6, o pronosticada:
Galatea lo diga salteada.
M& agradable, y menos zaharefia,
Al mancebo levanta venturoso,
Dulce ya conoci6ndole, y risuefia,
paces no al sueno, treguas si al ieposo.
Lo c6ncavo hacfa de una pefia
A un fresco sifial dosel umbroso,
Y verdes celosias unas yedias,
Trepando tioncos y abiazando piedras.
Sobre una alfombra, que imitara en vano
El tirio sus matices si bien era
De cuantas sedas ya hil6 gusano
Y aitifice teji6 la primavera,
Reclinados, al mirto m4s lozano
Una y ona lasciva, si ligera,
paloma se cal6, cuyos gemidos
Tiompas de Amor alteran sus oidos.
El ronco arrullo al joven solicita;
Mas, con desvios Galatea suaves,
A su audacia los t6rminos limita,
Y el aplauso al concento de las aves.
Entre las ondas y la fruta, imita
Acis al siempre ayuno en penas giaves: .
Que, en tanta gloria, infierno son no breve
Fugitivo ciistal, pomos de nieve.
No a las palomas concedi6 Cupido
Juntar de sus dos picos los rubies
Cuanto al clavel el joven atrevido
las dos hpjas le chupa caimesies.
Cuantas produce Pafo, engendra Gnido,
Negras violas, blancos alhelies,
Llueven sobre el que Amor quiere que sea
Tdlamo de Acis y de Galatea.
i6S
Z70
l7S
iS0
Unidad Tematica 5 : El Erotismo
135
a, Parafrasear el texto de G6ngora: buscar las patobtas,desconocidas en un diccionario y
ordenar de acuerdo con una sintaxis corriente.
b. Explicar los iecursos formales principales que aparecen en el texto de G6ngora.
HTJ An6nimo. "Romance de GerineIdo"
Tomado de ElAmoty el Etotismo en la Uteratura medieval. Madrid, Editora Nacional, 1983 Edici6n de Juan Victorio.
"Gerineldo, Gerineldo,
" el mi paje m4s queiido,
quisiera hableite esta noche
en este jardin sombrio".
"Como soy vuestro criado,
sefiora, os burl&s conmigo".
"No me burlo, Gerineldo,
que de verdad te lo digo".
"^A qu6 hora, mi sefiora,
complir h6is lo prometido?"
"Entre las doce y la una,
que el rey estara' dormido".
Tresvueltas da a su palacio
y otras tantas al castillo;
el calzado se quit6
y deI buen rey no es sentido,
y viendo que todos duermen,
do posa la infanta ha ido.
La infanta, que oyeia pasos,
. de esta manera le dijo:
"tQuien a mi estancia se atreve?,
iquie"n a tanto se ha atrevido?"
"No vos turb6is, mi sefiora,
yo soy vuestro dulce amigo,
. que acudo a vuestro mandado
humilde y favorecido".
Enilda la ase la mano
sin ma"s celar su carifio:
cuidando que era su esposo
. en el lecho se han metido,
y se hacen dulces halagos
como mujer y marido:
tantas caricias se hacen
y con tanto fuego vivo,
. que al cansancio se rindieron
y al fin quedaron dormidos.
El alba salia apenas
a dar luz al campo amigo
cuando el rey quiere vestirse,
. mas no encuentra sus vestidos:
"Que llamen a Gerineldo,
el mi buen paje querido".
Unos dicen: "No estS en casa".
Otros dicen: "No lo he visto".
Salta el buen rey de su lecho
y visti6se de proviso,
receloso de algun mal
que puede haberle venido:
al cuarto de Enilda entraba
y en su lecho halIa dormidos
a su hija y a su paje
en estrecho abrazo unidos.
Pasmado qued6 y parado
el buen rey muy pensativo,
pensa"ndose qu6 har&
contra los dos atrevidos:
"Matar6 yo a Gerineldo,
al que cual hijo he querido?
jSi yo matare la infanta,
mi ieino tengo perdido!"
En tal estrecho, el buen rey,
para que fuese testigo,
puso la espada por medio
entre los dos atrevidos.
Hecho 6sto, se retira
del jaidin a un bosquecillo.
Enilda al despertarse,
notando que estaba el filo
de la espada entre los dos,
dijo asustada a su amigo:
"Levantate, Gerineldo,
Levdntate, dueflo mio,
que del rey la fiera espada
entre los dos ha dormido".
"i,Ad6nde ir6, mi sefiora?
iAd6nde me ir6, Dios mio?
i,Qui6n me librara de mueite,
de mueite que he merecido?".
"No te asustes, Gerineldo,
que siempre estar6 contigo:
mdrchate por los jardines,
que luego al punto te sigo".
Luego obedece a la infanta,
haciendo cuanto le ha dicho,
pero el rey, que estd en acecho,
se le hace encontradizo:
"iD6nde vas, buen Gerineldo?
^C6mo esta"s tan sin sentido?".
-"Paseaba estos jardines
para ver si han floiecido,
y vi que una fresca rosa
el color ha deslucido".
"Mientes, mientes, Gerineldo,
que con Enilda has dormido".
a. Transformar el texto para convertirlo en un cuento breve.
b. Analizai cu21es son los recursos foimales que se usan en este romance.
136 UteratorlV Oaniel Link
PTJ1 Margarita de Navarra. "Las inocentadas"
Tom ado de Navarra, Margarita de. Heptam er6n en Cuenlos del Decam er6n y otros cuenU>s Buenos Aires, CEAL, I97I.
lS.
120 Margarita de Navarra
Un marido, dando una inocentada* a
su camarera, engan6 a la buenaza de
su mujer.
En la villa de Tours habia un hombre
muy listo y resuelto que era tapieero del
difunto Monsenor duque de Orleans, hijo
del rey Francisco I. Aunque el tal tapicero
a causa de una enfermedad, se habia que-
dado soido, no por eso habia disminuido
su natural perspicacia, pues era muy hdbil
no s61o en su oficio, sino en otras cosas, y
ya ver6is c6mo sabia arregldrselas. Estaba
casado con una honradamujer de bien, con
la que vivia en santa paz y tranquilidad.
Temia mucho desagradarla y ella tiataba
de obedecerle en todas las cosas; pero a
pesar del gran cariflo que 61 la tenia,era tan
caritativo que solia dar a sus vecinas lo que
pertenecia a su mujer, aunque con la ma-
yor reserva posible. Habia en su casa una
camarera muy agraciada, de la que el
' E1 di'a de los Santos Inocentes, si un joven.
scwprendia a una mujei cn la cama podia azc*arla
Heptam er6n 121
tapicero se enamor6; sin embargo, temien-
do que su mujer lo supiese, aparentaba con
frecuencia reprenderla severamente, di-
ciendo que era la moza m3s perezosa que
se habia echado a la cara, lo cual no Ie
chocaba, puesto que su ama no la pegaba
nunca. Un dia, hablando de dar una
inocentada, el tapicero dijo a su mujer:
"Conviene darle lo suyo a esa holgazana
que nos sirve, peiono deb6is ser vos quien
la corrija, porque ten6is el brazo d6bil y el
coraz6n blando. Yo me encargare" de darle
su merecido, y ya ver6is c6mo nos sirve
mejor de aqui en adelante." La pobre mu-
jei, sin imaginar lo que tramaba, Ie suplic6
que no anduviese en chiquitas, confesando
que ella carecia de coiaz6n y de fuerzas
para golpearla. El maiido acept6 gustoso la
comisi6n, y, haciendo de tenible verdugo,
mand6 comprai las varillas mas finas que
pudo encontrar, y para demostrar el gran
deseo que sentfa de castigarla, las hizo
empapar en una salmuera, de sueite que la
buena de su mujer tuvo mds ldstima de la
'g-2f
I-30
2i-)5
4S .
S0.
60
122 Margarita deNavana
camarera que sospechas de su maiido. EI
dia de los Inocentes el tapicero se levant6
de madrugada y se dirigi6 al sobrado,
donde estaba sola la camarera, dandoIe la
inocentada de muy distinta manera de
como se lo habia dicho a su mujer. La
camarera se ech6 a llorar, pero de nada le
vali6. No obstante, por si su mujer se
piesentaba comenz6 a sacudir varillazos
en la madera de la cama, con tal fuerza
que los dobl6 y rompi6 y, rotos asi, se los
llev6 a su mujer, dictendole: "Mujer, creo
que nuestra camarera se acordara' de los
Inocentes". Sali6 el tapicero de su casa, y
a poco de haberse ido, la camareia se
anodill6 delante de su ama, contandole
que su marido le habia causado el mayor
dafio que hasta entonces habia podido
iecibir camarera alguna; pero su ama,
creyendo que se referia a la zurra que
pensaba le habian dado, no le dej6 termi-
nar sus quejas, dici6ndoIe: "Mi marido ha
obrado perfectamente, y llevo mds de un
mes rogdndole que Io hiciera; asique si os
Heptam er6n 123
ha lastimado me aIegio: echadme a mi la
culpa de todo, aunque me imagino no ha-
brd estado todo lo duro que debiera". La
camarera, en vista de que su ama aprobaba
el caso, pens6 que no seria un pecado tan
grave como ella se lo habia imaginado,
puesto que tan reconocida mujer de bien,
reconocia haberlo propuesto. y no volvi6 a
hablar del asunto. El tapicero, viendo que
a su mujer Ie importaba menos ser engafla-
da que a 61 enganarla, decidi6 tenerIa con-
lenta a menudo, y adem3s convenci6 tan
bien a la camarera, que 6sta estaba siempre
deseando que se repitiese la inocentada.
Prosigui6 la farsa varios meses, sin que la
mujer se diese cuenta, y llegaron las nieves
del invierno. Quiso entonces eI tapicero
dar la inocentada a la camarera sobre la
nieve, asi como se la habia dado sobre la
hierba del jardin, y una mafiana. cuando
todos dormian aun en la casa, la sac6 en
camisa para que hiciese el crucifijo sobre
la nieve, y jugando los dos a tirarse bolas
de nieve, terminaron en la inocentada de
.ii*5
Unidad Tematica 5 : El Erotismo 137
124 Margarita de Navarra
costumbre. Una vecina que se habia aso-
mado a una ventana, desde la que se divi-
saba todo el jardin, para ver el tiempo que
hacia, vi61es de aqueI modo, y se enoj6
fs _j tantb, que decidi6 contarselo a su comadre
paxa que no se dejase engafiar por tan mal
marido, ni servii por moza de semejante
calafla. EI tapicero, despu6s de divertirse
de lo lindo, mii6 en tomo suyo para con-
vencerse de que nadie les habfa visto, y
lamentablemente avist6 a la curiosa veci-
na, asomada a su ventana; pero como sabia
dar color a sus tapices, pens6 dar color a lo
hecho para engaftar a la comadre como
M< | tenfa engafiada a su mujer, y para ello, en
cuanto se acost6 de nuevo, hizo que 6sta se
levantase de la cama en camisa, y la llev6
al jardfn, donde repitid con ella paso por
paso cuantohabfa hecho con la otra sin
omitir la consabida inocentada, y6ndose
luego los dos a descansarde sus fatigas.
Cuando la buena mujer fue a misa, su
vecina y comadre se apresur6 a salir a su
encuentro y con gran celo la rog6, sin
Heptam er6n 125
decirle por qu6, que despidiese a la cama-
rera, que era una mala p6coia, muy peli-
grosa; pero ella insisti6 en saber el motivo
de aquella imprevista advertencia, y en-
tonces la vecina, con gran lujo de detalles,
le contd lo que acababa de ver en el jardin
entre el tapicero y la camarera. La buena
mujer, ech2ndose a reir, le dijo: ";Ah,
comadre y amiga, si era yo!" "jC6mo,
comadre dijo la otra, si estaba en
camisa y serfan las cinco de la mafiana". La
buena mujer insisti6: "Si, comadre, si; era
yo". La otra continu6 sus informes: "Se
tiraban nieve el uno al otro y 61 se la
restregaba por los pechos y luego por otro
sitio, y ella, ni manca ni corta, le contesta-
ba de igual manera". "Ja, ja, comadre, que
era yo". "Bueno, comadre - ^ij o la otra,
pero les he visto en la nieve hacer esto y lo
otro y mds cosas que me callo, porque de
decentes no tienen nada". "Comadre dijo
la tapicera, os lo he dicho y os lo repito:
fui yo, y s61o yo, la que hizo todo lo que
acabSis de decirme; pero mi marido y yo
*$J2tf
U2S
U30
8J.t t
;<s_
1S0-
126 Margarita de Navarra
retozabamos privadamente. Os ruego no
os escandalic6is, pues ya sab&s que debe-
mos obedeceranuestros maridos." Volvi6
a su casa la comadre chismosa, mas deseo-
sa de tener un marido como el de su vecina
que 6sta de cambiar el suyo ni por el de una
princesa Cuando regres6 el tapicero, su
rhujer le repiti6 de cabo a rabo la con-
versaci6n con su comadre. "Mirad, mujer
respondio el tapicero, que si no tuvie-
seis tanta honiadez y tan buen tino, hace
tiempo que estariamos separados; pero
espero que Dios nos conservar4 unidos,
como hasta ahora, para su gloria y nuestra
satisfacci6n". "Am6n, amigo mio dijo
la buena mujer; creo que por mi parte no
hab&s de tener ninguna queja."
3fc
v^,
s<&A
jr *&4%fr-
i*a&& < %*<f
F Qouet. Margarita de Navarra, 1.$48
a. Comparareldesarrollodela
intriga y el deseutace con el
"Romance de GerineIdo" (^J])
incluido en esta antologia.
138 Literator IV Daniel Link
E3
"Amor carnal
y amor de Dios"
Tomado de Duby, Georges Europa en Ui
Edad Media. Barcelona, Paid6s, J986
LOS ERRORES DE D OLQNO
Item, Dolcino tenia una amiga llamada Margarita
que le acompafiaba y vivfa con 6I; 61 pretendia
tiatarIa con toda castidad y honestidad como a una
hermana en Cristo. Y como ella habi'a sido sorpren-
dida en estado de gravidez, Dolcino y los suyos la
declaiaion encinta del Espfritu Santo.
Item, los discipulos y adeptos de Dolcinoque se
dicen ap6stoles vivian, y esto ha sido compro^ado
muchas veces, en compafiia de semejantes amigas a
las que llamaban heimanas en Ciisto y se acostaban
con ellas, jact3ndose falsamente y aparentando no
sentir de ningun modo las tentaciones de la carne.
Item, se observar6 que dicho Dolcino era hijo
ilegitimo de un sacerdote.
"Manual del Inquisidor", 1323
El ej6rcito, escalando las montafias, hizo piisio-
neros a Dolcino con unos cuarenta de los suyos;
entre los matados y los que habian muerto de hambre
y de frio se cont6 mas de cuatrocientas victimas.
Con Dolcino se apres6 igualmente a Margarita,
heieje y encantadora, su c6mplice en eI crimen y
en el error. Esta captura tuvo lugar durante la
semana santa, el dia de jueves santo, a comienzos
del aflo 1308 de la encarnaci6n del Sefioi. Se impo-
nia la ejecuci6n judicial de los culpabIes, que
coni6 a caigo de la corte laica. Dicha Margarita
fue coitada a trozos ante los ojos de Dolcino y Iuego
6ste fue igualmente hecho pedazos. Los huesos y los
miembios de los dos ajusticiados fueron ariojados
a las llamas y al mismo tiempo algunos de sus
c6mplices, pues 6ste eia el castigo merecido por sus
crimenes."
"Manual del Inquisidor", 1323
Comparar las sentencias de
la Inquisici6n con los
desenlaces de el "Romance
de Gerineldo" (RH) y
"Las inocentadas^( gg ).
^Cuales son las diferencias
mds notables?
Distribuci6n por sexo de acusados de brujeria en el norte de Francia
(1371-1783)
Anos
1351-1400
1401-1450
1451-1500
1501-1550
1551-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1790
Total
Mujeres
C antidad
1
7
10
16
50
97
56
3
240
Porcentaje
50%
100%
9 1%
70%
74%
88%
84%
50%
82%
Hombres
C antidad
1
1
7
18
13
11
3
54
-Porcentaje
50%
9%
30%
26 %
12%
16%
50%
18%
Total
2
7
11
. 23
68
110
67
6
294
Unidad Tematica 5: El Erotismo 13 9
m
Iohan Rodriguez del Padr6n. "F uego del divino rayo'
Tom adode Rodriguez del Padr6n, Iohan. Cancionero de Lope de Stumga(C6dlcedel SigloXV) Madrid, R'tvade Negra, 1S72.
Fuego del divino rayo,
Dolce flama syn aidor
Esfuer50 contia desmayo,
Consuelocontra doIor,
Alumbra tu servidor.
La faIsa gloria del mundo
E vana piosperidat
Contemple,
Con pensamiento profundo
EI centro de su maldat
Penetr6;
El canto de la serena,
Oya quien es sabidor,
la qual temiendo la pena
De la fortuna mayor
Plannc en el tiempo meior.
Asy yo, preso de espanto,
Que la divina virtud
Ofendi,
Comienco mi triste planto
Faser en mi juventud
Desde aqui;
Los desiertos penetrando,
Do con esquivo clamor
Pueda, mis culpas llorando,
Despedirme syn temor
De falso plaser 6 honor.
Fyn.
Adios, real esplandor
Que yo se1v1 et lo6
Con lealtad,
Adios, que todo el fav01
E quanto de amor fabl6
Es vanidat;
Adios, los que bien am6,
Adios, mundo engannador,
Adios, donas que ensalce"
Famosas dignas de loor,
Orad por mi pecad01.
i L2*
i^J*
. ) 5
fM4 a, 4Dequ6tipodeamorhabkelpoeta7Justificar.
p r n Fray Diego de Estella. "Meditaci6n LXXI
^^^^^^^ Ts,ntstsi**st*tnij9sists1nKer*>Jlsi J7i-^m M/ t ^ * n r F Ml l l Mr f n u ^ i Ken*w*lnloc
Tom ado de Diego de Es>elh, Fray M(sticos Franciscanos Espaiioles Tom o II Madrid, Biblioteai de Aulores Cristianos, 1949
COMO EL AMOR DE DlOS ES DON DEL CIELO
Tu santo amor, don soberano es que deciende del cielo, como don muy
bueno y peifecto del Padre de las lumbies, en quien no hay mudanza ni
sombta demudanza,y lo infunde en nuestras almas y lo da a quien quiere.
Este es el mayor de todos los dones, don sobre don, el cual no se da sino
a losamigos y 6l mismo es el don del amor: y a los que me aman, dice
61 que yo amo.
i Oh preciosa maigarita, la cual el que la halla vende todas las cosas por
comprarla! ;Oh prestani1sim0 tesoro, el cual el que le posee, aunque ca-
rezca de todas las otras cosas, es rico. como el que de 61 carece, aunque
abunde de todas las otias cosas, es pobre! Verdaderamente, aunque d6 el
hombre toda su substanciapor el amor en nada lo debe tener todo, porque
bienaventurado es, Seft01, el que vos enriquecieiedes con vuestro amor.
Esta es la fuente piopria con la cual no comunica el ajeno; esta es la
vestidura de las bodas, la cual, el que no estuvieie atado de pies y manos,
sei4 lanzado en las tinieblas exteiiores; esta es la cobeitura que dijo el
140 Literator IV Daniel Link
4S
ap<5stol San Pedro, con que se cubren la multitud de los pecados; 6sta
es la sacra unci6n que nos ensefia todas las cosas; 6ste es eI fuego que
trajo Dios a la tiena y que no quiere otra cosa sino que arda.
De lo alto dice un profeta envi6 fuego sobre m is huesos y
ensen6m e. Desde el cielo se envia este fuego, que no sale de la tiena
y es don soberano de mi Dios, y por eso joh buen Jesus! pues me
mandas que te ame, dame, Sefior, que te ame. Dame lo que me mandas
y mandame io que quisieres. Porque aunque es a fni cosa muy alegte y
deleitable amarte, Sefloi mio, este tu santo amor es sobre mis fuerzas^,
sobre mi poderio y sobre mi naturaleza, y esta dilecci6n y amor que
buscas erimi, sobrenaturaIes, y que se ha de poseer por tu don y nuestro
albedrio. Y ni por eso tengo excusa alguna sino te amare, porque el que
quiere y desea tu amor, nunca se lo niegas, y a los que le piden lo das
liberalmente. No puedo ver sin luz, mas si no viere al medio dia por
tener los ojos ceirados, mi culpa es que no veo, y no por falta del sol,
cuya luz todas las cosas alumbia.
Asi es, Sefior, tu santo amor, que es don soberano; que a todos
alumbra y a todos convidas con 61, y no lo niegas sino al que, cerrando
los ojos de su libre albediio, no quiere iecebirle. ^Quien me dara que,
menospreciadas y dejadas todas las cosas, busque s61o esta margarita
y 6sta soto procure con todas mis fuerzas y con todo mi poder? ;Oh
mortales, oh encorvadas y inclinadas &nimas a estas cosas perecederas,
vanas y vacias de las cosas celestiales! ^,Por que" tanto trabajais y
afanais por alcanzar esto caduco, transitorio y vano, menospreciando
esta margarita preciosa y de valor inestimable? jCuanto trabajan los
hombres, cuanto sudan y qu6 hacen por alcanzar un poco de ciencia que
se destruye!
jOh si asi tiabajasen y buscasen, Sefior, este tu don de amor, el cual
cuanto mejor sea que el saber, el dfa ultimo lo demostiara! En aquel
juicio final, cuando con antorchas encendidas, como dice un profeta,
vinieres a escudrifiai a Jerusal6n, mucho mejor nos sera haberte amado
que habei disputado muy sutiles y altas cuestiones, y m3s valdra tener
tu santo amor que saber todas las ciencias del mundo, careciendo de tu
amor.
a.^Cu41essonlosrasgosespecificosdelam6rdelcielo?
b. Caracterizar Ia acfitud ieligiosa de los poetas y escritores m(sticoSvapartiide lQque el
textodice.
2< Olout><ou
^t$mtnt
bt nojitc @eigncut
.J&$* ^ ^
nom>eUcttwntttaJuit
_," en 3r<mcoi^.
3mpame<*parw O^i&atcu
*tC^nceroc<3c3c4n6<St4irem*
m roou> *e 3anrnr
t'M IfM-
Pwtada delNuevo Testamento, 1524.
Untdad Tem6tica 5 : El Erotismo 141
nr n SantaTeresadeJesus.
+iU "Mi amado para mi"
Tom ado de Santa Teresa de Jesus. Obras compUtas,
Tom o Il. Madrid, Bibtioteca de Autores Cristianos,
l954. i
Determinar en que medida Santa
Teresa es una poetisa mistica.
Analizar las rrietatoras utilizadas
por Santa Teresa y determinar a
qu6 forma de amor parecen
corresponden
Yo toda m e entregue' y di
Y de tal suerte he trocado
Que m i Am ado para m i
Yyo soy para m i Am ado
Cuando el dulce Cazador
Me tii6 y dej6 herida
En los brazos del amor
Mi alma qued6 iendida,
Y cobrando nueva vida
De tal manera he trocado
Que m i Am ado para m i
Yyo soy para m i Am ado
Hiriome con una flecha
Enherbolada de amor
Y mi alma qued6 hecha
Una con su Criador;
Ya yo no quiero otro amor,
Pues a mi Dios me he entregado,
Y m i Am ado para m i
Y y? soy para m i Am ado.
E3
Salom6n. "Cantar de los Cantares"
Tom ado de La Santa Biblia (revisi6n de 1960) Buenos Aires, Sociedades Biblicas de Am irica Latina, l960
^ Yo soy la iosa de Sai6n,
*d Y el lirio de los valles.
* Como el lirio entre los espinos,
Asi es mi amiga entre las doncellas.
' Como el manzano entre los &boles
silvesties,
Asi es mi amado entre los j6venes;
Bajo la sombra del deseado me
sent6,
Y su fruto f ue dulce a mi paladar.
" Me llev6 a la casa del banquete,
Y su bandera sobre mi fue amor.
' Sustentadme con pasas,
confortadme con manzanas;
Porque estoy enferma de amor.
* Su izquierda est6 debajo de mi
cabeza,
Y su derecha me abrace.
' Yo os conjuto, oh docellas de
Jerusal6n,
Cantar de los Cantares 2
Por los corzos y por las ciervas del
campo,
Que no despert6is ni hag&s velar
al amor,
Hasta que quieia.
' jLa voz de mi amado! He aqui 61
viene.
Saltando sobre los montes,
Brincando sobre los collados.
' Mi amado es semejante al corzo,
O al cervatillo.
Helo aqui, esta* tras nuestra paied,
Mirando por las ventanas,
Atisbando por las celosias.
'" Mi amado habl6, y me dijo:
Levdntate, oh amiga mia, hermosa
mia, y ven.
" Porque he aqui ha pasado el
inviemo,
Se ha mudadp, la lluvia se fu6;
142 Literator IV Daniel Link
Cantar de los CanUres 2-3
" Se han mostrado las flores en la
tierra,
El tiempo de la canci6n ha venido,
Y en nuestro pais se ha oido la voz
de la t6rtola.
" La higuera ha echado sus higos,
Y las vides en cierne dieion olor;
Lev4ntate, oh amiga mia, hermosa
mia, y ven.
'* Paloma mia, que est4s en los
agujeios de la pefia, en lo
escondido de escarpados
parajes,
Mu6strame tu rostro, hazme ofr tu
voz;
Porque dulce es la voz tuya, y
heimoso tu aspecto.
" Cazadnos las zoiras, las zorras
pequeftas, que echan a perder
i las vifias;
i Porque nuestras vifias estan en
| cierne.
i " Mi amado es mio, y yo suya;
| El apacienta entre lirios.
i " Hasta que apunte el dia, y huyan
las sdmbras,
Vu61vete, amado mfo; $6 semejan-
te al coizo, o comio el cervatillo
Sobre los montes de Beter.
i
i
. iQu6 operaciones de lecturahabria qu6 realizar paraleer en el texto de Salom6nel amor
de Dios? iEs eso licito?
L. O. Merson. Itustraci6n de las
Noches de Musset.
Unidad Tem6tica 5: El Erotismo 143
El ensueno de la esposa
3
Por las noches busqu6 en mi lecho
al que ama mi alma;
Lo busqu6, y no lo hall6.
* Y dije: Me Ievantar6 ahora, y
rodear6 por la ciudad;
Por las calles y ppr las plazas *
Buscar6 al que ama mi alma;
Lo busqu6 y no lo hall6.
' Me hallaron los guardas que
rondan la ciudad,
Y les dije: ^Hab6is visto al que
ama mi alma?
* Apenas hube pasado de ellos un
poco,
HaH6 luego al que ama mi alma;
Lo asi, y no lo dej6,
Hasta que lo meti' en casa de mi
madre,
Y en la cdmara de la que me dio a
luz.
' Yo os conjuio, oh doncellas de
Jerusal6n,
Por los corzos y poi las cieivas del
campo,
Que no despert6is ni hagiiis velar
al amor,
Hastaquequiera
m
Bernardo Baruch Spinoza. "DeI amor'
Tom ado de Spinoza, Bernando Baruch Etica. Buenos Aires, Librer(a Perlado, 1940..
. PROPOSici6N XXXV. Si uno im agina que
otro se une a la cosa am ada m ediante el
m ism o lazo de Am istad o de otro m ds es-
trecho que el lazo por el cual la poseia el
s6lo, serd afectado de Odio hacia la cosa
am ada, y sentird envidia hacia el otro
DEMOSTRACidN. Cuanto mayoi es el amor
por el que se imagine afectada la cosa amada,
tanto mds se gloriard (Prop. prec.), es decir,
. estard gozoso (Escolio de la Prop 30); se
esforzard, pues (Prop. 28), cuanto pueda, en
imaginar a la cosa amada, unida a 61 lo mas
estiechamente posible; y este esfuerzo o este
apetitoesalimentadoatinmdssiimaginaqueun
. tercero desea para el la misma cosa (Prop 31).
Pero si se supone que ese apetito o eseesfuerzo
se reduce por la imagen de la cosa amada
acompanada del que se une a ella, serd, por
consiguiente, y por esto mismo (Escolio de la
. Prop. I1), serl afectado de una Tristeza que
acompana como causa, Ia idea de la cosa ama-
da, y al mismo tiempo la imagen de otro; es
decir (Escolio de laProp 11), serd afectado de
odio hacia la cosa amada y al mismo tiempo
(Corol de la Prop. 15), sentird envidia hacia
Etica 59
aquel (Prop. 23) que halla pIacer en la cosa
amada. C.Q.F.D.'
Escouo:.Ese odio hacia una cosa amada y
unido a la Envidia, es lo que llamamos Celos,
y asi los Celos, no son mas que una fluctuaci6n
del akna nacida de que hay en ella, a la vez,
Odio y Amor, acompafiados de la idea de otro
que nos inspira envidia. Ademds,ese Odio
hacia la cosa amada es mayor a proporci6n del
Gozo de que el que siente Celos acostumbraba
a estar afectado por el Amor que experimenta-
ba hacia 61 la cosa amada, y a proporci6n
tambien del sentimientQ de que estaba afectado
con relaci6n a aquel que imagina que se une a
la cosa amada. Si le odiaba, odiard, por esto
mismo (Prop. 24), a lacosa amada, puesto que
la imagina afectando de Gozo, lo cual 61 odia;
y tambi6n (Corol. de la Prop 1.5) porque se ve
obligado a unir la imagen de la cosa amada con
la imagen del que odia. Esta Ultima raz6n se la
encuentra generalmente en el Amor que inspi-
ra una mujer; el que imagina que la mujer
amada se entrega a otro, estard contristado, no
' C.Q..F..D.: Como queda finaknenle demostrado.
Tro B. a. apino2a
solamente porque halla coerci6n su propio ape-
tito, sino tambi6n porque se ve obLgado a unir
laimagen de la cosa amada a las partes vergon-
zosas y a las excreciones del otro, y siente por
ello aversi6n; a lo que se afiade, en fin, que el
Celoso no es acogido por la cosa amada con el
mismo rostro que acostumbraba presentaile, y
por esta causa se siente tambi6n un amante
conhistado, como luego demostrar6.
PROPOSici6N XXXIH. Ciiando am am os una
cosa sem ejante a nosotros, nos esforzam os,
cuanto nos esposible, en conseguirque ella
nos am e a su vez.
DEMOSTRACidN Si amamos una cosa con
preferencia a las demds, nos esforzamos, cuanto
nos es posible en imaginarla (Prop 12). Si la cosa
nos essemejante,nosesforzaremosenafectarlade
Gozo por preferencia a las demas (Prop. 29), o
dicho de otro modo, nos esforzaremos cuanto
podamos, en conseguii que la cosa amada sea
afectada de un Gozo al que acompane la idea de
nosotros mismos, es decir (Escolio de la Prop
13), que nos ame a su vez. C.Q.F.D.
2_35
55
m
a. iCu31 es el m6todo que emplea
Spinoza para sus definiciones?
b. Localizar, en la antologfa, textos
que se conespondan con las
definiciqnes de Spinoza.
144 Literator IV Daniel Link
G2
Roland Baxthes. "E1 Celoso"
Tomado de Barthes, Roland Fragmentos de un discurso amoroso (1977). Mixico, Siglo XXl, I983
4. Como celoso sufro cuatro veces: porque es-
toy celoso, porque me reprocho el estarlo, porque
temo que mis celos hieran al otro, porque me dejo
someter a una naderia: sufro poi ser excluido, Ror ser
agresivo, por ser loco y por ser ordinario.
a. Comparar la definici6n de Roland Barthes con las de Spinoza ( ^ ] ) . Sefialar semejanzas y
diferencias.
G3
Francisco de Quevedo. "Definiendo al amor"
Tom ado de Quevedo, Francisco de
Obras Completas. Barcelona, Planeta, ]963
G Dore (l833-1883) Las dos palonw %
Es yelo abiasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soflado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.
Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libeitad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo;
enfermedad que crece si es curada.
Este es el nifio Amor, 6ste es su abismo.
jMirad cudl amistad tendr5 con nada
el que en todo es contrario de si mismo!
a. iCuilesel recufsoformalqueutilizaQuevedo en este texto?
b G6inpararla definici6n deestetextode Quevedo con las deSpinoza ( ^ ] ) y conlas
Handke | f B 0 )rWP^^senesta antologia.
Unidad Tematica5: El Erotismo 145
E]
An6nimo. "Jaryas"
Tom ado de Trovadores,juglares y
poetas espanoles - Del siglo XI al XV.
Buenos Aires, CEAL, 1073
Mio sidi Ibraim
;ya, nuemne doljie!
vente mib
de nojte
In non, si non queiis
Ii6me tib:
garme a ob
legarte.
Gaiid, vos, ay yermanelas,
icom'contenei 6 meu mali?
Sin eI habib non vivieyu
ed volarei demandaii.'
lncluido en una m uw assalw de Jud4 Levi
' Mi serior Ibrahim, "oh nombre dulce!, vente a mf
de noche. Si no, si no quieres, yo me in5 a ti':
dime d6nde encontiarte"
"Decid vosotias, oh hemianiUas, ic6mo refrenar6
mi pesar? Sin el amado yo no vivire, y volare
a buscatlo."
Vayse meu coraz6n de mib.
i,Ya, Rab, si se me tomarSd?
;Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ^,cu^nto sanarid? '
Incluido en una m uw assalw de Jitdd Levi
' "Mi coraz6n se me va de mi,
jOh, Dios!, acaso se me tomari?
jTan fuerte, mi dolor poi el amado!
Enfermo esta, j,cuando sanara?
l
Explicar la lengua que usa
el poema. Justificar hist6ri-
camente.
Justificar, teniendo en
cuentaiahistoria,el
desarroUo m &s temprano de
una ppesia er6tica en el
mundo arabe.
oi
Jules Michelet.
"Un cabello de mujer"
Tom ado de Barthes. Roland Michelet
Mexieo,FCE,J988
m
Preguntaile a un psicoanalista
porqu6 podria deeiise que
Michelet es un fetichi$ta.
Localizartextos en loseua^es
sedesaiibllelamisma
tem5tica queen Michelet.
En hilados y tejidos, me decia un meiidional
(fabricante, pero inspiiado), el ideal que persegui-
mos es un heimoso cabello de mujer. Laslanas mas
suaves y el algod6n mds fino estSn lejos de alcanzar-
lo, a qu6 enorme distancia de ese cabello nos dejan
todos nuestios adelantos y nos dejaian siempre. Nos
anastramos muy atris y miramos con envidia esa
perfeccidn supiema que la natuialeza iealiza todos
los dias engaRandose.
Ese cabello fino, fuerte y resistente, vibrante con
sonoridad ligera que va del oido al coraz6n y, ade-
mas, suave, tibio, luminoso y el6ctrico... es la flor de
la flor humana.
1857. El insecto, II, cap. 13 (p.l69)
146 Literator IV Oaniel Link
E3
Luis de G6ngora.
"Carpe D iem"
Tom ado de G6ngoia, Luis de.
Poesfas eom ptetas {Tom o If) Buenos
Aires, Sopena, 1949
Investigai el origen y el
signiflcado de la expresk>n
latina <<carpe diem>>.
AnaIizar Ios recursos formales
utilizados por G6ngora en su
soneto. Comparar los t6picos
utilizados con eI texto de
Shakespeare ( fTTO).
10.
Mientras por competii con tu cabello
Oio bruflido al sol relutnbre en vano,
Mientras con menosprecio en medio el llano
Mira tu blanca frente el lilio bello;
Mientras a cada labio, por cogello,
Siguen m& ojos que al clavel tempiano,
Y mientras tiiunfa con desd6n lozano,
Del luciente cristal tu gentil cuello;
Goza cuello, cabello, labio y frente, *
Antes que lo que fue en tu edad doiada
Oro, lilio, clavel, cristal luciente,
No s61o en plata o viola troncada
Se vuelva, mas tu y ello juntamente
En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
RC1 William
B* 1 Shak espeare.
"Soneto XVIII"
Tom ado de
Shakespeare, William
Sonetos en Obras
Complelas. Madrid.
Agiiilar, 1960
a. Compararel
desarrollo del
carpe diem en
G6ngora y
Shakespeare.
b. Compaiarla
forma del soneto
de Shakespeare
con los de lengua
espafiola.
. iTe comparar6 a un dia de primavera'?
Eres m&s dulce y apacible:
la violencia de los vientos desgarra los tieinos capullos de Mayo
y el ariiendo de la primaveia vence demasiado pronto.
. A veces brilla el sol del cielo con excesivo resplandor,
y a menudo disminuye su tinte dorado;
toda belleza pierde, tarde o temprano, su belleza,
marchita por accidente o por el curso cambiante de la Naturaleza.
Mas nada ajara' tu etetna primavera,
.ni perder&s la posesi6n de tu ieconocida belleza;
ni la muerte se jactar& de verte eirar en su sombra,
cuando en versos eternos se acreciente tu nombre con el tiempo.
Mientras los coiazones palpiten o los ojos vean,
estos versos vivii<in, y te hai4n vivir.
' To a sum m er 's day "a un dia de
verano", en el texto otiginal; pero de este
modo la frase no tiene sentido con la
compaiaci6n a mayo, que sigue Y ello es
facil de explicar, aunque ningun comen-
tarista ni traductoi haya intentado escla-
recerlo En tiempo de Shakespeare las
estaciones no eran cuatio, como ahoia,
sino cinco; y el veiano, que hoy se ha
fundido con el esli'o, correspondia a parte
de lo que actualmente Uaniamos prima-
vera, extendiendose desde mediados de
esta hasta fines de junio Por eUo mismo
la c61ebre comedia Suerio de una noche
de verano, cuya acci6n se desarroUa en la
noche del 30 de abriI y en la alborada del
1 de mayo, viene traduciendose err6nea-
mente poi El sueno de una noche de
verano, en significaci6n canicular o de
estio Un pasaje del Quijote, donde dice
Cervantes que "a la primavera sigue el
otono, al otono el inviemo y al inviemo la
primaveia", piobata suficienteniente la
exislencia y diferencia de estas cinco es-
taciones Asi'enQuevedo:
"Manzanares, Manzanares,
arroyo aprendiz de iio,
platicante de Iarama,
buena pesca de maiidos,
tu que gozas, tu que ves,
en verano y en estio,
las viejas en cueros muertos,
las mozas en cueros vivos "
Unidad TemStica 5: El Erotismo 147
E3
Jorge Manrique.
"Con doIorido cuidado"
Tom ado de Manrique, Jorge
Trovadores,juglaresypoetas espanoles -
Del sigU> XI al XV. Buenot Aires, CEAL, 1973
m
a. iQu6 diferencia establece
Manrique entie "amores" y
"amor"?
b. Analizax la forma m6trica utiliza-
da. Comparai con los dem&s
poemas incluidos en Ia ahtologia.
Canci6n
Con dolorido cuidado,
desgrado, pena y dolor,
paito yo, triste amador,
d'amores que no d'amor.
Y el coraz6n, enemigo
de lo que mi vida quiere,
ni halIa vida, ni muere,
ni queda, ni va conmigo;
sin ventura, desdichado,
sin consuelo, sin favor,
parto yo, triste amador,
d'amores desamparado,
de amores, que no d'amor.
v7[ Roland Barthes. "La espera'
Tom ado de Barthes, Roland Fragmentos de un diseurso amoroso (J977). Mexico, Siglo XXI, 1983
Espeio una llegada, una ieciprocidad,
un signo prometido. Puede ser futil o
enormemente pat6tico: en Erw artung
(Espera), una mujeresperaasu amante,
por la noche, en el bosque; yo no espero
m&s que una llamada teIef6nica, pero es
la misma angustia. Todo es solemne: no
tengo sentido de las proporciones.
Hay una escenografIa de la espera: la
organizo, la manipulo, destaco un tiozo
de tiempo en que voy a imitar la p6idida
del objeto amado y provocar todos los
efectos de un pequeno duelo, lo cual se
representa, por lo tanto, como una pieza
de teatro.
EI decorado representa el interior de un
caf6; tenemos cita y espero. En el Pr6-
logo, unico actor de la pieza (como debe
La espera 123
sei), compruebo, registro el retraso del
otro; esa demora no es todavia mas que
una entidad matematica, computabIe
(miro mi reloj muchas veces); el Pi61o-
go concluye con una acci6n subita: de-
cido "preocuparme", desencadeno la an-
gustia de la espera. Comienza entonces
el primei acto; esta ocupado por suposi-
ciones: iy si hubiera un malentendido
sobie la hora, sobre el lugar? Inten(o
recordarelmomentoenqueseconcret6
la cita, lasprecisiones que fueion dadas.
iQu6 hacer (angustia de conducta)?
i,Cambiar de caf6? i,Hablar por tel6fo-
no? i,Y si el otio llega durante esas
ausencias? Si no me ve lo mds probable
es que se vaya, etc. El segundo acto es
el de la c61eia; dirijo violentos repro-
ches al ausente: "Siempre igual,el (ella)
habria podido perfectamente..,", "El
(ella) sabe muy bien que " jAh, si ella
(61) pudieia estai alli, paia que le pudie-
ra reprochai no estar alli! En el tercer
acto, espero (^obtengo?) la angustia
-&-K
148
Literator IV Daniel Link
124 Roland Barthes
absolutamente pura: la del abandono;
acabo de pasar en un instante de la
ausencia a la muerte; el otro esta como
muerto: explosi6n de dueIo: estoy inte-
riormente l(vido. Asi es la pieza; puede
ser acortada por la llegada del otro; si
llega en el piimero, la acogida es apaci-
ble; si llega en el segundo, hay "esce-
na"; si llega en el terceio, es el reconoci-
miento,laacci6ndegracias:respirolarga-
mente, como Pell6as saUendo del tunel y
reencontrando la vida, el olor de las rosas.
(La angustia de la espera no es conti-
nuamente violenta; tiene sus momentos
apagados; espero y todo el entorno de
mi espera est4 aquejado de irrealidad:
en el cafe, miro a los demas que entran,
chailan, bromean, leen tranquilamente:
ellos, no esperan.)
3. La espera es un encantamiento: iecibi la
orden de no m overm e. La espera de una
llamada telef6nica se teje asi de intei-
La espera 125
dicciones minusculas, al infinito, hasta
lo inconfesable: me privo de salir de la"
pieza, de iral lavabo, de hablarpor tetefo-
no incluso (para no ocupar el aparato);
sufro si me telefonean (por la misma
raz6n); me enloquece pensai que a tal
hora cercana seri necesario que yo sal-"
ga, ariiesgandome asi a perder el llamado
bienhechor, el regreso de la Madre. Todas*
estas diversiones que me solicitan se-
rian momentos peididos para la espera,
impurezas de la angustia. Puesto que la "
angustia de la espera, en su pureza, quiere
que yo me quede sentado en un sill6n al
alcance del tel6fono, sin hacer nada.
El ser que espero no es real. Como el
seno de la madre para el nifio de pecho,"
"lo cre6 y lo recree' sin cesar a partir de
mi capacidad de amor, a partir de la
necesidad que tengo de 61": el otro viene
alli donde yo lo espero, alli donde yo lo
he creado ya. Y si no viene lo alucino: la "
espera es un delirio.
;|S5
s>s.
10S.
11Q-
126 Roland Barthes
Todavia el tel6fono: a cada repiqueteo
descuelgo rdpido, creo que es el ser
amadoquienmellama(puestoquedebe
llamarme); un esfuerzo mas y "reco-
nozco" su voz, entablo eI dialogo, a
iiesgo de volveime con ira contra el
impoituno que me despierta de mi deli-
rio. En el cafe, toda persona que entra, si
posee la menor semejanza de silueta, es
de este modo, en un primer movimien-
to, reconocida.
Y mucho tiempo despu6s que la rela-
ci6n amorosa se ha apaciguado conser-
vo el habito de alucinar al ser que he
amado: a veces me angustio todavia por
un llamado telef6nico que tarda y, ante
cada importuno, creo reconocer la voz
que amaba: soy un mutilado al que con-
tinua doIiendole la pierna amputada.
5. "i,Estoy enamorado? Si, porque es-
peio." El otro, 61, no espera nunca. A
veces, quiero jugar al que no espera;
intento ocuparme de otias cosas, de
La espera 127
llegar con retraso; peio siempre pierdo
a este juego: cualquier cosa que haga,
me encuentro ocioso, exacto, es decir,
adelantado., La identidad fatal del ena-
morado no es otra mas que 6sta: yo soy
el que espera
[ 1
6. Un mandaiin estaba enamorado de una
cortesana. "Ser6 tuya, dijo ella, cuando
hayas pasado cien noches esperandome
sentado sobre un banco, en mi jardin,
bajo mi ventana." Pero, en la nonag6si-
monovena noche, el mandarin se levan-
ta, toma su banco bajo el biazo y se va.
JlS
J20
a. i,Cual es el modelo de amor (o deseo) que subyace a las precisiones de Roland Barthes?
Uni da dTe ma t i ca 5 :EIEr o t i smo 149
Garcilaso de la Vega. "Llorar de amor (1)'
Tom ado de Garcilaso de la Vega. "Egloga Primera" en Poestas Buenos Aires. Kapeluz, 1968 - Notas de Roberto
Parodi.
*r fHfe
lS
2S
a. ^Que" le pasa a Salicio?
lQu6 podriahacei para
remediar su aflicci6n?
b. Explicar el uso del
estribilloeneste
fragmeritO/iGuil essu
efecto?
Salicio
jOh m& duraque m4rmol a mis quejas,
y al encendido fuego en que me quemo,
mds helada que nieve, Gaiatea!
Estoy muriendo, y aun la vida temo;
t^tnola con raz6n, pues tu me dejas;
que no hay sin tf, el vivir para que* sea.
Verguenza he que me vea
ninguno en tal estado,
detidesamparado,
y de mi mismo yo me corro agora.
iDe un alma te desdefias ser sefiora,
donde siempre moraste, no pudiendo
della salir un hora?
Salid sin dueIo, 16grimas, corriendo.'
El sol tiende los rallos de su lumbre
por montes y por valles, despertando
las aves y animales y la gente:
cuil por el aire claro va volando,
cudl por el verde valle o alta cumbre
paciendo va segura y libremente,
cudl con el sol presente
va de nuevo al oficio,
y al usado ejercicio
do su natura o menester la inclina:
siempre estd en llantoesta dnima mesquina,
cuando la sombra el mundo va cubriendo
o Ia luz se avecina.
Salid sin duelo, 14grimas, corriendo.
i,Y tu, desta mi vida ya olvidada,
sin mostrar un pequeflo sentimiento
de que por ti Salicio triste muera,
dejas llevar, desconocida, al viento
el amor y la fe que sei guardada
etemamente s61o a mi debiera?
jOh Dios! i,Por que" siquiera,
pues ves desde tu altura esta falsa peijura
causar la muerte de un estrecho amigo,
no recibe del cielo algun castigo?
Si en pago del amor yo estoy muiiendo,
^que" hara" el enemigo?
Salid sin duelo, l&grimas, coniendo.
' Salid sin duelo, ldgrim m . corriendo. Este es el estribiUo con que
Garcilaso termina cada estancia, mientras dura el lamento de Saticio Segun
NavarroTomas, el poeta portugu^s Si de Miranda, contemporineo del autor
toledano, habia usado un verso similary precisamente para cantar a la misma
IsabeI de Freyre bajo el nombre de Celia. Ademis del tono exhortativo,
destacamos el hiperbaton suave, el uso del gerundio y la animizaci6n del
objeto las lagrimas a traves del veribo correr. Sin duelo es un modo
adverbial arcaico que equivale a sm tasa, abundantem ente, sin m edxda
Literator IV Daniel Link
Roland Barthes. "El ausente"
Tom adode Barthes, Roland Fragmentos de un discurso amoroso Mixico, Siglo XXl, 1982
45
Hay muchos lieder, meIodias, cancio-
nes sobre la ausencia amorosa. Y sin
embargo no encontramos esta figura
cldsica en Werther. La raz6n es simple:
aqui, el objeto amado (Carlota) no se
mueve; es el sujeto amoroso (Weither)
quien, en cierto momento, se aleja.
Ahora bien, no hay ausencia mSs que
del otro: es el otro quien parte, soy yo
quien me quedo. EI otro se encuentra en
estado de perpetua partida, de viaje; es,
por vocaci6n, migratorio, huidizo; yo
soy, yo que amo, por vocaci6n inversa,
sedentario, inm6vil, predispuesto, en
espera, encogido en mi lugar, en sufri-
m ienlo, como un bulto en un rinc6n
perdido de una estaci6n. La ausencia
amorosa va solamente en un sentido y
no puede suponerse sino a partir de
44 Roland Barthes
sufie, esta" milagrosamente femini-
zado. Un hombre no esta" feminizado
porque sea invettido, sino por estar
enamorado. (Mito y utopia: el origen
ha pertenecido, el porvenii pertenece-
ra a los sujetos en quienes existe lo
fem enino.)
El ausente 43
quien se queda y no de quien parte:.
yo, siempre presente, no se constituye
mdsqueanteni, siempreausente. Supo-
ner la ausencia es de entrada pMntear
que el lugar del sujeto y el lugar del dtro
no se puedan permutar; es decir: "Soy.
menos amado de lo que amo."
Hist6ricamente, el discurso de la ausen-
cia lo pronuncia la Mujer: la Mujer es
sedentaiia, el Hombre es cazador, via-
jeio; la Mujer es fiel (espera), el Hom-.
bre es rondador (navega, rua). Es la
mujer quien da forma a la ausencia,
quien elabora su ficci6n, puesto que
tiene el tiempo para ello; teje y canta;
las Hilanderas, los Cantos de tejedoras.
dicen a la vez la inmovilidad ^>or el
ronroneo del Torno de hilar) y Ia
ausencia (a lo lejos, iitmos de viaje,
maiejadas, cabalgatas). Se sigue de
eIlo que en todo hombre que dice la.
ausencia del otro, lo fem enino se de-
claia: este hombre que espera y que
.20
i&n
i3S
a. Localizar, en la antologia,
textos que pIanteen situacio-
nes similares a las que
comenta Roland Baithes.
b. Temas de discusi6n: ^la
espera es, realmente,
femenina? ^E1 amor es,
iealmente, algo que
feminiza? Suministrar
aigumentos hist6ricos para
probar (o refutar) estas
afirmaciones.
Unidad Tematica 5: El Erotismo 151
eare."SonetoCXXX'
Tom ado de Shakespeare, William SotFetos en Obras CompUtas. Madrid, Aguilar, 1960.
_Los ojos de mi amada no son nada comparados con el sol;
el coial es rai& iojo que el rojo de sus labios;
si la nieve es blanca, sus senos son de uft moieno subido;
si los cabellos son como hilo de hierro, sobre su cabeza son hilos de hierro negro.
He visto rosas de Damasco iojas y blancas,
pero no he notado sobre sus mejillas rosas semejantes;
y en algunos perfumesse encuentra m5s deleite
que en el olor que exhala de mi amada.
Me gusta oMa hablar, y no obstante, s6 bien
_que la musica tiene acentos mds encantadores;
confieso que jamSs he visto andar a una diosa:
mi amada, cuando camina, pisa el suelo.
Y sin embargo, por el cielo, creo que mi adorada es tan sobresaliente
que a su lado todas las comparaciones son falsas.
a. Comparar la posici6n de Shakespeare rrente a las comparaciones t6picas con la posici6n
i puede desprenderse de sus textos. de Garcilaso ( f W y ^T]) y G6ngora ( g | )> segun p
Comparar, ademas, con los textos de Quevedo (gg]).
^f f i %
^ V ^ S
*s^p
Wj * ' , ' **> V -fcs
J&r ^ , ^ v ^ ' ^ tfr' >- >
" *^ s S '' > v j0? yfr' *f<fi
<W - _ ^^Z*iA
s sV > ' ' ^ N. s '. ^., 'S-4
<- V
'A* ^* ^v
sfiSWSSS5HgWK
&&S &S 88S S
Literator IV
Roy Lichtenstein. Chica llorando, 1965.
Daniel Link
tffla
Garcilaso de la Vega. "Llorar de amor (2)"
Tom ado de Garcilaso de la Vega "Egloga Prim era" en Poesfas Buettos Aires, Kapeluz, 1968 - Notas de Roberto
Parodi
a . 7, Qu6l epa s a a
Nemeax>so7tQue
p9dr1a hacerpara
remediar su aflicei6n?
b. Ihvestigaf el6rigeri y
significadb dela
expresi6n latina <<ubi
sunt>>. Determinar eri
querriedida apafece en
estetexto de Garcilaso^
c Comparaf elllanto de
SaHcio (^iTfl) cbn el
de Nembrbs0^Cu4i
estd mejorlogrado?
^,Porqu6?
Nemoroso
Coriientes aguas, puras, cristaIinas;
arboles que os es^is mirando en ellas,
veide prado de fresca sombra lleno,
aves que aqui sembrais vuestras queiellas, *
hiedras que poi los arboles caminas,
toiciendo el paso por su verde seno;
yo me vi tan ajeno
del giave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueflo ieposaba,
o con el pensamiento discurna
poi donde no hallaba
sino memorias llenas de alegria.
Y en este mismo valle, donde agora
me entristesco y me canso, en el ieposo
estuve ya contento y descansado.
jOh bien caduco, vano y piesuioso!
Acuerdome durmiendo aqui algun hora,
que despertando, a Elisa vi a mi lado.
jOh miseiable hado!
jOh tela delicada,
antes de tiempo dada
a los agudos filos de la muerte!
Mas convenible suerte
a los cansados anos de mi vida,
que es mas que el hieno fuerte,
pues no la ha quebiantado tu partida.
^,D6 estdn agora aquellos claros ojos
que llevaban tias sf, como eolgada,
mi alma doquier que ellos se v0lv1an?
iD6 esta la blanca mano delicada,
llena de vencimientos y despojos
que de mi mis sentidos le 0frec1an?
Los cabellos que vian
cOn gian desprecio el oro,
como a menor tesoro,
i,ad6nde estan? ^,Ad6nde el blando pecho?
iD6 la coluna que el dorado techo
con presunci6n giaciosa s0sten1a?
Aquesto lodo agora ya se encieria,
por desventura mia,
en la fria, desierta y dura tierra..
Unidad Tematica 5 : El Erotismo 15 3
E2
Boccaccio. "Guillermo Rossiglione"
Tom ado de Boccaccio, Giovanni Decamer6n (lV, 9) en Cuenlos del Decamer6n y otros cuenU>s Buenos Aires,
CEAL. J97J.
Cuando Neifile teimin6 su narraci6n, no
sin haber suscitado gran compasi6n entre
todas sus compaileras, el rey, que no trata-
ba de quitarle su privilegio a Dioneo, como
ya solamente a 61 le faItaba hablar, dijo:
Piepaiada os tengo, piadosas sefioras,
una historia que, puesto que tanto os enter-
necen los infortunios de amor, no os enter-
necerf menos que Ia anteiior, puesto que
fueion mayores las desgracias que les acon-
tecieron a aqueIlos de quienes hablar6, y
mas teiribles que las de que se ha hablado.
Segun cuentan los provenzales, hubo en
otro tiempo en Provenza dos nobles caba-
lleros, que tenian bajo su dominio castillos
y vasallos, llamdndose uno de ellos maese
Guillermo Rossiglione, y el otro maese
Guillermo Guardastagno; y como uno y
Guillerm o Rossiglione 25
otro eran muy diestros en las armas,
queiianse bastante, y solian ir siemprejun-
tos a todos los torneos, justas y otros actos
de armas, llevando una misma divisa. Y
como cada cual vivfa en su castillo, y como
esos castillos estaban a mas de diez millas
de distancia uno deI otro, ocurri6 que,
teniendo el maese Guillermo Rossiglione
por esposa a una mujer heimosisima y
encantadora, maese Guillermo Guar-
dastagno, a pesar de la amistad y compafie-
iismo que los unia, se enamor6 de ella, y.
tantas demostraciones de amor le hizo,
que ella lo advirti6, y sabiendo que era un
caballero muy amable, se enamor6 tam-
bi6n, y empez6 a amarlo hasta el punto de
que todo lo que 61 deseaba se lo otorgaba.
con solo pedirlo y no pasaba mucho tiempo
sin que se encontraran y se amaran con
deliiio. Y como no ponian discreci6n sufi-
ciente en sus entrevistas, el marido se dio
cuenta de ello, y de tal manera se indign6,.
que el gran caiifio que a Guardastagno le
profesaba,convirti6se en odio mortal. Pero
26 Boccaccio
supo mantener oculto su odio, mejor de lo
que habian sabido hacerlo los dos amantes
-con su amor, y resolvi6 matarle.. HalMn-
dose Rossiglione en tal disposici6n de dni-
mo, se pregon6 en Francia un gran torneo,
y se lo anunci6 inmediatamente a Guar-
dastagno, envi2ndole a decir que, si le
-paiecia bien, viniera a buscarle, y juntos
resolveiian si querian ir y de qu6 manera.
Guardastagno, respondi6 muy contento
que al dfa siguiente iiia sin faita a cenar
con 61. Rossiglione, al saber esto, ciey6
. llegada la ocasi6n para matailo y al siguiente
dia, habi6ndose aimado mont6 a caballo y,
junto con algunos servidores suyos, se puso
en acecho en un bosque, distante como una
milla de su castillo, por donde Guardas-
_ tagno debia pasai. Despu6s de haberle espe-
rado duiante largo rato, le vio venir desarma-
do y seguido de dos servidores desaimados
tambi6n, puesto que nada recelaba de 61; y
cuando le vio llegar al sitio que 61 queria,
. traidoiamente y lleno de mala intenci6n, le
arremeti6 lanza en mano gritando:
Guillerm o Rossiglione 27
jMuere!
Decir esto y hundirle la lanza en el
pecho, fue una misma cosa. Guardastagno
cay6 atravesado por aquella lanza, sin po-.
dei defenderse y sin poder decirpalabia, y
muri6 poco despu6s. Sus servidores hicie-
ron girar sus caballos y huyeron hacia el
castillo de su sefior, sin comprender nada.
Rossiglione desmont6, abii6 el pecho de.
Guardastagno con un cuchillo, sac61e el
coiaz6n con sus propias manos, y haci6n-
dole envolver en la banderola de una lan-
za, orden6 a uno de sus criados quese lo
llevase; y despu6s de mandar a cada uno de.
ellos que no se atreviera a decir palabra
sobre aquel suceso, volvi6 a montar a caba-
llo, y ya de noche volvi6 a su castillo. La
dama, que habfa oido decir que Guardas-
tagno cenarfa alliaquella noche, y lo espe-.
raba con vivisimo deseo a la puerta de su
castillo, asombi6se mucho al vei que no
llegaba, y le pregunt6 a su marido:
^Sefior, por qu6 no ha venido Guar-
dastagno?
.7S
15 4 Literator IV Daniel Link
28 Boccaccio
Y el maiido respondi6:
Sefiora, me ha mandado decir que no
puede venir hasta mafiana.
Esta contestaci6n disgust6 un poco a la
. mujer. Desmont6RossigIione,hizolIamar
al cocinero y le dijo:
Toma este coraz6n dejabah'y haz con
6l un guisadito, el mejor y mas agradable al
paladar que sepas; y cuando yo est6 a la
. mesa, me lo envfas en una bandeja de plata.
Asf lo hizo el cocinero y poniendo en 61
todo su arte y todo su cuidado, lo desmenu-
z6 y aderez6 con variadas y ricas especias,
preparando un excelente guisado. Cuando
. lleg6 la hoia de cenar, maese Guillermo se
sent6 a la mesa con su esposa. Se sirvi6 la
cena. pero 6l comi6 poco, pues su pensa-
miento estaba f'ijo en la mala acci6n que
habi'a cometido. EI cocinero le envi6 el
. guisado. que 61 hizo colocai delante de su
esposa, diciendo que 61 es(aba desganado
aquella noche, y se lo alab6 mucho. Ella,
que tenia apetito, empez6 a comer y como
le pareci6 bueno se lo comi6 todo. El
Guillerm o Rossiglione
29
caballero, cuando vio que su mujei lo habfa.
terminado, le pregunt6:
iQue" os ha parecido, sefiora, ese gui-
sado?
La mujer respondi6:
Por mi fe. sefior, me ha gustado mucho.
Asf Dios me ayude dijo 61 que os
creo y no me asombra que os haya gustado
muerto lo que vivo os gust6 m3s.
Al oir esto, la mujer qued6 inmdvil
durante unos instantes y luego pregunt6:
|C6mo! iQu6 me hab6is hecho comer?
Lo que comisteis respondi6 el ca-
ballero, ha sido ni mds ni menos que el
coraz6n de maese Guillermo Guardastag-
no, a quien vos, infiel mujer, amabais tan-
to; y creed lo que os digo porque con eslas
manos se Io arranque' del pecho poco antes
de regresar.
Grande fue la aflicci6n de la dama al oir
esto de aquel a quien m&s que su vida
amaba. Luego dijo:
-Hicisteis lo que debe hacer un caba-
llero malvado y desleal; pues si yo, sin que
- t i M"
_/ j a
_I3S
/5ft_
30
Boccaccio
6l me obligaia, le habfa hecho dueno de mi
amor, y si a vos en esto os habia ultrajado,
no eia 61, sino yo, quien debia sufrir el
castigo. Pero no permita Dios que luego de
haber comido un manjar tan noble, como
el coraz6n de un caballero tan afable y
cort6s como lo fue maese Guillermo Guar-
dastagno, jam6s coma otro manjar. Y po-
ni6ndose de pie sin pensarlo ma"s, se dej6
caer de espaldas por una ventana que ha-
bfa detr4s de ella. La ventana se hallaba
muy alta del suelo, por lo cual, la mujer no
solamente qued6 muerta sino casi com-
pletamente destrozada.
Ante esto, maese Guillermo qued6 muy
desconcertado, pareci6ndole haber obra-
do maI; y temiendo a los del pafs y al
Conde de Provenza, mand6 ensillar los
cabalIos y huy6.
A la mafiana siguiente por toda la co-
marca se supo lo que habfa ocurrido: por lo
cual, tanto los del castillo de maese
Guillermo Guardastagno, como los del
castillo de la dama, recogieron con gran-
Gitilleim o Rossiglione 3I
des demostraciones de dolorsus caddveres
y los colocaron en una misma sepultura en
la capilla del castillo de la dama. Sobie la.
losa del sepulcro se escribieron unos ver-
sos donde se expresaba qui6nes fueron los
que allf denrro estaban sepultados, y el
modo y motivo de su muerte.
a. ^Que es m3s importante en el cuento: el amor, el deseo o la honra? Juslificar.
b. tQue" relaci6n (formal) se establece eiitre el cuerpo (la viscera) y el alma (el sentimiento)?
Uni da dTe mdt i ca 5 :EIEr o t i smo 15 5
na
Roland Barthes. "EI coraz6n'
Tom ado de Barthes, Roland Fragmentos de un discurso amoroso (1977) Mexico, Siglo XXI, 1983.
El Coraz6n es el 6rgano del deseo (el coraz6n
puede henchirse, desfallecer, etc., como el sexo), tal
como es conservado, encantado, en el campo de lo
Imaginaiio. ^,Qu6 van a hacer de mi deseo el mundo,
el otro? He aqui la inquietud en que se concentran
todos los movimientos del coraz6n, todos los "pro-
blemas" del coraz6n.
a. Localizar en la antologia textos en los que se verifique la afiimaci6n de Roland Barthes,
b. Releer el texto de Boccaccio reproducido antes que este y reinterpretarlo en los terminos
que plantea Roland Barthes.
EE3
Francisco de Quevedo. "Amor constante mas alla de la muerte'
Tom ado de Quevedo, Francisco de Obras Completas. Barcelona, Planeta, 1963
Cerrar podra' mis pjos la postrera
sombia que me llevare el blanco dia,
y podri desatar esta alma mia
hora a su afdn ansioso lisonjera;
mas no de esotra parte en Ia iibera
dejaia' Ia memoria, en donde aidia;
nadar sabe mi llama la agua fiia,
y perdei el respeto a Ia Iey severa.
Alma a quien todo un Dios piisi6n ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloiiosamente aidido,
su cueipo dejaia, no su cuidado;
serdn ceniza, mas tendra' sentido;
polvo seraX mas polvo enamorado.
a.AnalizarlaorganizacipnformaldeIpoema,particulaimentelosdos tercetos.
b; Gompaiar la veisi6ndelamor que da Quevedo en este poema con la que aparece en la que
llevaelnumeronj|
156 Literator IV Daniel Link
Wystan Hugh Auden.
"Cuando, '
un atar decer ../'
Tom ado de Auden, Wystan
Hugh Poes(a ingksa del *
siglo XX Buenos Aires, CEAL,
1970 Traducci6n de
M Manent
lS .
2S.
n.
AnaUzar el sistema de
enunciaci6n del poema.
i,Por qu6 Auden
introduce un segundo
locutoren el poema?
Comparar conel texto
deQuevedo (CTiT^ )-
SefialarSemejanzas y
diferencias.
so.
ss .
Cuando, un atardecer, me paseaba
por la calle de Bristol,
las gentes que pisaban la calzada
eran campos de trigo.
Y, abajo, en la iibera del rfo, muy crecido,
oi a un enamoiado que cantaba
bajo un puente, por donde van los trenes:
"Nunca el amor se acaba.
"He de quererte, amor, he de quereite
hasta que toque China con el Africa, *
hasta que el rio salte sobie el monte
y canten los salmones por la calle.
"Mi amor ha de durar hasta que doblen
y tiendan el Oc6ano, para que alli se seque,
y los siete luceros den giaznidos
como patos volando por el cielo.
"Como conejos correr4n los anos,
pues en mis brazos tengo
la que es Flor de los Siglos, apretada,
tengo el amor primero."
Mas todos los relojes de la ciudad sonaion
y dieron un zumbido:
";Oh! No dejes que el Tiempo te embeleque,
pues conquistai al Tiempo no podiias.
"En madrigueras de la pesadilla,
donde desnuda a la Justicia encuentias,
el Tiempo va acechando entie las sombras
y tose cuando el beso ya se acerca.
"En jaquecas y angustias
vagamente la vida nos escapa,
y el Tiempo sus antojos lograiia
tal vez hoy o manana.
"En m&s de un valle verde
se desliza la nieve aterradora;
rompe el Tiempoel tejido de las danzas,
el biillante saludo del que va en aguas hondas.
"jOh! Sumerge las manos en el agua,
sumeigelas, que llegue a tu muneca;
y en la jofaina atentamente mira
y en lo que el mundo te ha negado piensa
"En el apaiadoi el glaciai se denumba,
en la cama suspiran los desieitos,
y en la taza de t6 la giieto insinua
en sendero que lleva al pais de los muertos.
"Los biIletes de Banco sortea alli el mendigo
y Jack encantador cree al Gigante,
y el Doncel, como un liiio, de biamidos tiemendos
y Jill cae de espaldas.
"jOh! Mira, mira al fondo del espejo,
en tu desgracia mira:
cosa de bendici6n la vida sigue siendo,
aunque tu no pudieses bendeciila.
"jOh! En la ventana qu6date
mientras queman las l&grimas del miedo tus mejillas;
a tu torcido pr6jimo has de amarle
con coraz6n torcido."
Era tarde; la noche ya cerraba,
y los amantes ya se habian ido;
no se ofa la voz de los relojes
y fluyendo seguia el hondo rfo.
Unidad Tematica 5 : El Erotismo 15 7
crcn
Luis de G6ngora. "A un sueno'
Tom ado de G6ngora, Luis de. Poesfas completas (Tom o II) Buenos Aires, Sopena, 1949.
m
a. iC6mocaracteriza
G6ngora al sueflo er6tico?
b. Comparar eI uso de la
palabra "bulto" en este
poema con el fragmento
que lleva eI numero ffi *
c. Del soneto: analizar
comparativamente todos
los sonetos de amor
incluidos en este apartado.
Seftalar semejanzas y
diferencias.
Varia imaginaci6n, que en mil intentos,
A pesar gastas de tu triste duefto
la dulce munici6n del blando sueflo,
Alimentando vanos pensamientos,
Pues traes los espiritus atentos
S61o a representarme eI grave cefio
Del rostro duIcemente zaharefio
(Gloriosa suspensi6n de mis toimentos).
EI suefto (autor de representaciones),
En su teatro, sobre el viento armado,
Sombras suele vestir de buIto belIo.
Slguele; mostiai^te el rostro amado,
y engafiar2n en rato tus pasiones
Dos bienes, que serSn dormir y vello.
M1
Gil Vicente. "Dicen que me case yo'
Tom ado dt> Vicente, Gil Trovadores,juglare$ y poeta%. Del siglo XI al XV. Buenos Aires, CEAL, J973.
m
a. Temas de argumentaci6n: argumentar a
favoi o en contra del matrimonio.
1 _
5 _
/ 0 _
IS _
2 0 _
_ Dicen que me case yo:
no quiero marido, no.
M<is quiero vivir seguia
n'esta sierra a mi soltura,
_ que no estar en ventura
si casare bien o no.
Dicen que me case yo:
no quiero marido, no.
Madre, no sere casada
_ por no ver vida cansada,
o quiz& mal empleada
la gracia que Dios me dio.
Dicen que me case yo:
no quiero marido, no.
_ No sera ni es nacido
tal paia ser mi marido;
y pues que tengo sabido
que la flor yo me la s6,
dicen que me case yo:
_ no quiero maiido, no.
15 8 Literator IV Daniel Link
Juan Ramdn Jim6nez. "SoI en el camarote"
Tomado de Jiminez, Juan Ram6n Diario de un poeta reeiin casado en Libro depoesUi. Madrid, Aguilar, 1972
is.
20.
{VistUndom e, m ientras cantan, en tram a
fresca, los canarios de la cubana y del
peluquero, a un sol m om ent&neo)
Amor, rosa encendida,
jbien tardaste en abrirte!
La lucha te san6,
y ya eres invencible.
Sol y agua anduvieron
luchando en ti, en un triste
trastomo de colores...
jOh dias imposibles!
nada era, mas que instantes,
lo que eia siempre. Libre,
estaba presa el alma.
A veces, el arco iris
lucfa brevemente
cual un pieludio insigne...
Mas tu capullo, rosa,
dudaba mas. Tuviste
como convalecencias
de males infantiles.
P6talos amarillos
dabas en tu dificil
florecer... ;Rio inutil,
dolor, c6mo corriste!
Hoy, amor, frente a frente
del sol, con 61 compites,
y no hay fulgor que copie
tu lucimiento virjen.
jAmor, juventud sola!
iAmor, fuerza en su orijen!
;Amor, mano dispuesta
a todo alzar dificil!
jAmor, miiar abierto,
voluntad indecible!
a. Comparar la versi6n delamor de Juan Ram6n Jim6nez con la de Quevedo (^J])- i^" *V*6
sedifeiencian?
b. Comparar la idea de matrimonio que aparece en estepoemacon laque surge deltexto de
GilVicente.
UnidadTematica5:ElErotismo 159
Mary Shelley. "E1 amor de F rankenstein'
Tom ado de Shelley, Mary W Frankenstein (1821) Buenos Aires, CEAL, 1971.
132 MARY W. SHELLEY
"Durante algunos dfas vague' en torno a
los lugares en que esos sucesos se habfan
realizado; algunas veces, deseando encon-
tiarte; otras, resuelto a dejar para siempie
. el mundo y sus miserias, Por fin, me diiigi
a estas montanas y he iecorrido sus crestas
y precipicios devorado por ansias que s61o
tu puedes calmar. No nos separaremos has-
ta que me hayas piometido aceptar mi pe-
_ tici6n. Estoy solo, soy desgiaciado; los hom-
bres no quierenjuntase conmigo; s61o otra
ciiatura tan deformada y horrible como yo
mismo podrfa ser mi compafiero, que debe
ser de la misma especie que yo y tenei los
. mismos defectos. Ese ser, tu debes crearlo."
XVII
El monstruo concluy6 de hablar y me
mir6 fijamente, en espera de una contesta-
F RANKENSIEIN 133
ci6n. Pero yo estaba estupefacto, perplejo
y me sentia incapaz de coordinar suficien-
temente mis ideas para darme plena cuenta
de la magnitud de su proposici6n. El con-
tinu6:
Debes crear una compafiera para mi,
con quien pueda vivir y cambiar las re-
ciprocas simpatias necesarias a mi exis-
tencia. Eso s61o tu puedes hacerlo; y te lo
pido como un deiecho que no puedes ne-
gaite a concederme.
La ultima parte de su historia habia
hecho renacer en mi la rabia que se habia
aplacado mientras nairaba su vida tranqui-
la al lado de De Lacey; y cuando me dijo
esas palabras, no pude contener por mds
tiempo la ira que ardfa dentro de mi.
No lo hare' contest6, y ningun
toimento me obligarijamds a haceilo. Pue-
des convertiime en el mds desgraciado de
los hombres; pero nunca hards que me
rebaje a mis propios ojos. Preferiria crear
otro monstruo como tu, cuya perveisidad,
agregada a la tuya, fuera capaz de desolar
.30
S _ JS
8L-40
134 MARY W. SHELLEY
eI mundo. jAptoate de mf! Te he contesta-
do... Haz lo que quieras conmigo; pero
nunca consentir6 en lo que me pides.
Haces mal replic6 el monstruo, y
en vez de amenazarte, voy a exponerte
razones. Yo soy malo porque soy desgia-
ciado. i,No soy despreciado y odiado por
toda la humanidad? Tu, mi cieador, me
harias pedazos, y eso seiia un triunfo para
ti; piensa en eso y dime, ^por qu6 habria yo
de tener mds piedad que la que mi propio
creador tiene por mi? Tu no te creerias
asesino si me airojaras a uno de esos preci-
picios de hielo y me destruyeras a mi, que
soy laobra de tus piopias manos. ^,C6mo he
de respetar a los hombres, cuando ellos me
despiecian? Si me ofrecieran alguna sim-
patia, en vez de males, yo les harfa toda
clase de beneficios y IIoiaiia de gratitud
cuando los aceptaran. Mas, eso no puede
ser; los sentidos huinanos son baneras in-
fianqueables para nuestro acercamiento.
Pero no me someter6 como un esclavo
abyecto; vengare' las ofensas que me han
FRANKENSTEIN 135
hecho; si no puedo inspirar amor, provoca-
r6 odio; y en especial a ti, mi piincipal
enemigo, puesto que eres mi creador, te
juiar6 un odio inextinguible.
Ten cuidado; te har6 todo el mal que-
pueda y no descansar6 hasta que maldigas
la hora en que naciste.
Diab61ica ira lo animaba mientras ha-
blaba; su cara se deformaba en contracc io-
nes demasiado hoiribles para ser vistas por.
pjos humanos; pero luego se seren6 y con-
tinu6:
He intentado convenceite con la ia-
z6n. La pasi6n me hace dano; pero tu no
piensas que tti, eies la causa de esos exce--
sos. Si algun ser humano fuera bueno con-
migo yo le devolveria sus bondades a cien-
to por una; ;por el carifio de uno solo, haria
la paz con todo el mundo! Pero nuevamen-
te me halago con suenos de felicidad que-
no pueden realizarse. Lo que te pido es
razonable y modeiado; te pido una criatura
delotro sexo, pero tan deforme como yo
mismo; es poco lo que pido; pero es todo lo
160 Literator IV Daniel Link
136 MARY W. SHELLEY
90 u que puedo recibii y me satisfago con ello.
Es verdad, seremos dos monstruos, vivire-
mos apartados del mundo; pero por eso
mismo, nos sentiremos mds unidos eI uno
al otro., Nuestras vidas no serdn felices;
9s _ 4 pero t ranscunirin sencillamente, y libres
del dolor que yo sufro ahora. jOh, creador
mio! jHazmefeliz! j Peimit emequet et en-
ga gratitud por tus beneficios! D6jame ex-
ci t ar l a simpatia de algun ser vivo; ;no te
,00_4 niegues a mi suplica!
Me senti conmovido. Me daban escalo-
frios cuando pensaba en las posibles con-
secuencias de mi consentimiento; pero me
daba cuenta de que habia algunajusticia en
/a< | la suplica del monstruo. Su historia y los
sentimientos que manifestaba, me proba-
ron que era una ciiatura sensible; y yo,
como su creador, ^no le debia toda la por-
ci6n de felicidad que en mi mano estaba
uo_ i proporcionarle?
Mary Shelley
Listar losargumentosque usael
monstruoparaconyeneer asu creador
de qixe le proporeione una compafiera.
CompararconlOs argumentos de
JuanRuiz(gjp.
Analizar la oposici6nraz6n/pasi<m tal
como apareee en el texto.
DQ
Peter Handk e. "Vacio de amor"
Tom ado de Handke, Peter El chino del dolor (1983) Madiid, Alfaguara, 1988
138 PETER HANDKE
Me senr6 junto al canal en un banco
ubicado al lado de la cabina de tetefonos;
ante mf, la casa de alquiler con mi piso.
Desde un pino solitario junto al agua se
escuchaba un continuo susuno. Cerr6 los
ojos. A mis espaladas, eI "Alpino", que
normalmente discune casi insonoio, se
piecipita, saltando como un iio por un
r3pido i,Me habia dormido? Cuando volvi
a abrir los ojos, la media luna estaba en el
cielo, con cara de anciano medio descom-
puesto y, delante, la rama de un pino
cimbre&ndose cual la pluma de un pajaro.
En el momento de despertar me oscureci6
el &bol entero como mi propia sombra.
Entr6 en la casa, acost^ndome sin habei
encendido la luz en ningun lugai, ni en el
pasillo ni en el piso. Ya con los paYpados
cerrados, entr6 en calor. Apareci6 el monte
que lleva el mismo nombre que yo. (S61o le
VAClO DE AMOR 139
conozco por una i magen) El "Loser"
extasiado se halIaba desplazado ante un
cielo amplio, como en otra esfera; no obs-
tante, al paiecer, s61o distaba un paso de
mi. El cuerpo del pico macizo, una r oca.
desnuda, se elevaba sobre un pie formado
por una cupula redonda. Su tejado llano
estaba cubierto por una alta capa de nieve,
y 6sta por una como b6veda de aire gris y
transpaiente. La nieve se habia posado en.
los altibajos regulares de unas dunas, y en
el canto del monte una fuente blanca on-
deaba en el aire gris3ceo: seilal de una
borrasca que soplaba fuertemente alli ani -
ba. Esta debia ser muy vehemente, pues l a.
bandera de nieve era larga y casi horizon-
tal, dibujando incluso un leve dngulo hacia
aniba. Vi6ndolo desde lejos, la imagen
ademds parecia comp,letamente quieta, in-
cluso el blanco inm6vil de la fuente.. Aba- .
jo, en la pared escarpada, habia puntos
oscuros, casi como portales o escondrijos.
jAdelante, portalderoca! ;Haztepalpable,
Loser e61ico!
Uni dadTemati ca5:E IE roti s mo 161
140 PEIER HANDKE
A pesar de ello, no lleg6 la tranquilidad.
Algo se hacia esperar, sin lo que el volver-
se hacia cualquier cosa era una mera preci-
pitacidn. Siendo prematura, la vuelta se
hacia superflua: la cosa dejaba de ser cosa
del mundo. "Algo se hace esperar" signifi-
caba: habia sitio en mi, mas 6ste peimane-
cia vacio. No esperaba lo inminente: no
podia esperarlo, no debia esperarlo. En mi
existia exclusivamente el sitio vacio, y su
no estar lleno se llamaba pesadumbre.
"iPero qu6 es lo que no se puede espe-
rar? i,El rnurmullo de un aYbol que se con-
vieite en voz? ^Un manantial que biota de
la roca? i,Una zarza ardiente? ;Di, pues,
por una vez, que te falta el amor!"
Aqui, finalmente, me enfureci. ^A qu6
amor os ieferis continuamente? ^El amor
de los sexos? ^E1 amor hacia una peisona?
i,El amor hacia la naturaleza? i,El amor
hacia el trabajo? Yo, por mi parte, ahora
Luis Martin-Santos.
"En el prostibulo"
Tomado de Marti'n-Santos, Luis Tiempo de
silencio (1961) Barcelona, Seix Barral, 1979
VACtO DE AMOR 141 | ;
mismo siento afioranza de un cuerpo, y no
precisamente de su sexo, sino mds bien de |
unos hombros queridos, una mejUla queri- |
da, una mirada querida, una presencia que- |
rida. iAmor? ^Incapacidad de amai? iPro- _ g_ 70
blemas sentimentales? S61o existen por- |
que ahora vivo sin amor. La incapacidad
s61o os Ia hab6is inventado paia comenzar
con vuestras discusiones, faltas del m&s
minimo amor. Y en cuanto actue el amor, _ %_ . 75
ya no sentire' la necesidad de dirigiime al l
monte lejano, pero 6ste se acercar3 por si |
mismo a nuestra esfera comun, afirmando
cual catedral salina la piesencia tuya, mia.
Estar6 a salvo por la acci6n del amor. O no _ '^_ so
habrd sido amor. |
Esferoidal, fosfbrescente, ietumbante,
oscura-luminosa, fibiosa-tdctil, recogida
en pliegues, acariciadora, amansante, pa-
ralizadora recubierta de pliegues piotec-
tores, oloiosa, matema, impregnada de
alcohol derramado por la boca, capitone
azulada, dorada a veces por una bombilla
an6mica cuyo resplandoi hiere los ojos
noct4mbulos, arrulladora, s61o apta para
el murmullo, denigrante, copa del despre-
cio de la prostituta para el borracho, lugai
donde la pationa vuelve a ser un reverendo
padie que confiesa dando claras y rectas
noimas mediante las que el pecado de la
carne es evitable, longitudinal, tunel don-
de la ndusea sube, coloi tierra cuando el
gusano-cuerpo entra en contacto con las
masas que aprisionadoramente lo rodean,
carente de fuerza gravitatoiia como en un
experimento todavia no logrado, girosc6-
pica, orientada hacia un norte, elegida para
una travesia secreta, laguna estigia, dota-
da de un banco metdlico desde la que el
cuerpo alargado y ldnguido cae a una bIan-
a. Gomparar el larriento delnarjriadore^ Ngifior^|fft
Sefialar parecidos y djferencias.
162 LrteratorlV
Daniel Link
Z5.
40.
88
dura apenas inferioi, cabina de un vagon-
lit a ciento treinta kil6metros por hora a
trav6s de las landas bordelesas, cabin-log
de un faruest donde ya no quedan cabelle-
ias, camarote agitado por la tempestad del
indico cuando los tifones llegan a impedir
el vuelo del amarillo cormoran, barquiIla
hecha de mimbres que montgolfiera, as-
censor lanzado hacia la altura de un rasca-
cielos de goma dilatada, calabozo inm6vil
donde la soledad del hombre se demuestra,
cesto de inmundicia, poso en que ieducido
a excremento espera el ocupante la llegada
del agua negra que le llevara hasta el mar a
tiaves de ratas grises y cloacas, calabozo
otra vez donde con un clavo lentamente se
dibuja con trabajo anancando trocitos de
cal la figura de una sirena con su cola
asombiosa de pez hembra, vigilada por una
figura gruesa de mujer que la briza, acari-
ciada por una figura blanda de mujer que
amamanta, cuna, placenta, meconio, deci-
duas, matiiz, oviducto, ovario puro vacio,
aniquilaci6n inversa en que el huevo en un
89
universo antiprot6nico se escinde en sus
dos entidades pievias y Matias ha desem-.
pezado a no existir, asf la sala de retiiada,
sala de visitas, sala para los detritus, sala
para los borrachos de buena familia que en
una noche anegada llegan y encallan en la
unica puta que no ha podido trabajar y que.
con mirada incomprensiva los mira mien-
tras que revueltos en las cascaras de naran-
jas y en las peladuras de patatas se recon-
ciIian y salvan.
Dulce servidora de la noche, maga de.
mi tristeza dolorida, dime: i,C6mo conse-
guiste hallar el secreto de la eterna juven-
tud? ^Quien te permiti6 a tiav6s de tantos
besos, conservar el color rpjo de tu boca?
^,C6mo es posible que tras tantos catres la.
carne de tu cuerpo no parezca una esponja
empapada en pipf de nifio tonto? jHabla!
Comunica tu secreto a tus admiiadoies.
Pues no creas. iToca aqui! y en-
senaba su muslo. Esta duro todavia..
Si me hubierais visto antes. jPero qu6
.so
.ss
75.
85.
90
bobo eres! ^,Para que beb6is lanto?
Luego os pon6is asf.
No puedo comprenderlo. i,Quien in-
vent6 semejante carne? ^Que materia como
6sta es capaz de atravesar el fuego del
infiemo y permanecer siempre fresca y
florecida?
Pitodeoro, pitodeoro, imb6cil y
ri6 con una carcajada espantosa que
mostiaba la enoime amplitud de las arcu-
gas hasta entonces ocultas apenas por una
complicidad entre la bombilla de quince
buji'as y la capa de afeite apelmazado con
que se cubrfa.
jOh belleza, eternidad, lujuria! jOh
diosa vencedora del tiempo! jOh lasciva!
Cuenta, cuenta. Abre tu coraz6n y explica.
i,Has firmado un pacto con el demonio?
jJesus! grit6 asustada., i,Que es-
tas diciendo? y reprimi6 (casi involun-
tariamente) una voluntad (casi inconscien-
te) de hacer la sefial de la cruz conjuradora
de blasfemias..
m
a. Analizar los recursos formales que
utiliza Martfn-Santos en estos
fragmentos. Investigar cu51 es el
modelo al que remite.
b. Explicar el uso de las palabras
"faruest" y "montgolfiera".
Unidad Tematica 5 : El Erotismo 163
Roland Barthes. "Noches de P aris"
TomadodeBarthes, Roland lncidentes Barcelona. Anagrama, 1987
28 de agosto de 1979
Siempre esta dificultad para tiabajar por la tarde. Sali hacia las
seis y media, sin rumbo fijo; vi en la caHe de Rennes a un nuevo
taxi-boy, con el pelo tapa^idole la cara, y con un pequeflo aio en Ia
oieja; como la calle B. Palissy estaba compIetamente desierta,
hablamos un poco; se lIamaba Fiancois; pero el hotel estaba al
completo; le di el dinero, me prometi6 que volve11a una hora m3s
tarde, y, natutalmente no apareci6. Me pregunte si me habia
equivocado de veidad (todo el mundo exclamana: jdarle dine10 a
un taxi-boy por adelantado!), y pense: puesto que en el fondo no me
atraia tanto como eso (ni siquiera me apetecia acostaime con 61),el
iesultado era el mismo: haciendo el amor, o sin hacerlo, a las ocho
me habria hallado otta vez en el mismo lugar de mi vida que antes;
y, como el simple contacto de los ojos, de la palabra, me erotiza,
este goce es lo que he pagado. M6s tarde, en el Flore, no lejos de
nuestra mesa, otro chico, angelicaI, con los cabellos laigos separa-
dos por una raya en medio; me mira de vez en cuando; me atrae su
camisa muy blanca, abieita, mostrando el pecho; esUi leyendo Le
Monde y bebe Ricaid, me paiece; no se va, acaba por sonrefrme;
sus manos giandes desmienten la delicadeza y la dulzuia del iesto;
por elIas intuyo al taxi-boy (acaba saliendo antes que nosotros; le
llamo, ya que me sonrie, y nos citamos vagamente). M&s alla", una
femilia enteia, agitada: niftos, tres o cuatro, hist6ricos (en Francia,
siempre): me cansan a distancia. Al volver, me entero por la iadio
del atentado del IRA contra loid Mountbatten. Todo el mundo esti
indignado, pero nadie habla de la mueite de su nieto, un chaval de
quince afios.
a. Tema de argumentaei6n: tEn qu6 se diferencian el deseo (o el am6r) hbmosexual del
dese6(oelamor)heterosexual?
Jean Cavalier
Literator IV
Daniel Link
ET T C Montserrat Roig. "La madre de Edipo
Tom ado de Roig, Montserrat La hora violeta (1980) Barcelona, Argos Vergara, 1980
Hijos, a veces me siento igual que una
criminal por haberos traido al mundo.
Buscais un roble en vuestra madre y ella se
siente hecha astilIas. Tu, Marc, me Iames
el pecho como si fuese un caramelo de
f'resa mientras que la diiectora de la
guaideiia me dice que ya no es prudente
que me toques y me acaricies, que te has de
separar de mi... Y yo quisiera que estuvie-
seis siempre a mi lado, porque asf la ser-
piente no viene y yo os protejo de la polva-
reda que esta ahi fuera. Quisiera que vues-
tros ojos fueran siempre asi de claros, que
pasaseis siempre de la alegr(a a la tristeza
sin tener que matizar. Quisiera que no
supieseis nunca lo que yo se, que no cono-
cierais los malos espfritus que rondan mi
habitaci6n todas las noches. Quisiera que
no supieseis nunca que ten6is que moriros
97
algun dia.. Os deseepoiquequerfamuchoal.
hombre que entonces vivia conmigo, y
ahora no s6 si aquel deseo eia s61o un
producto de las novelas romanticas que
habra leido. i,C6mo se puede tener un hijo
de un hombre a quien no se quiere? Ojala*.
hubiese sido 6se mi caso, pjal^ hubiese
llegado un dia un viajero, un vagabundo,
que hubiese lIenado mi vientre y se hubiese
ido... No s6 si antes os queria, pero si s6 que
ahoia me habeis seducido, y aqui teneis mi.
cuerpo para que hagais lo que querais con
6l. Vosotros no lo mirais comparandolo
con los otros, vuestra valoraci6n viene del
interior de la tierra. Aun no esperais que sea
perfecta, que mis pechos sean firmes, que _
mis muslos sean suaves, saItiis sobre mi
como los delfines en el agua. Os perd6is en
mi cuerpo buscando los rincones que os
puedan cobijar. No exigis nada, volv6is a61
porque todavfa no os habeis ido del todo... _
Hijos, a veces siento verguenza de ser ma-
.3S
98
dre, y me parece que nunca sabre" serlo.
Muchas veces me pesais como una losa y
me gustan'a que no existieseis. Y, a pesar
de eso, sois la unica cosa que me une con la
vida. Cuando me levanto por la manana y
siento que la casa esta vaci'a del hombre a
quien amo, cuando me levanto despues de
una noche en que la serpiente me ha punza-
do en las entranas, y os tengo que despertar
a piisa y corriendo, con los ojos llenos de
legafias, cuando lu, Adria, te ries de mi
porque se me queman las tostadas, me
estais diciendo que no debo irme, que toda-
vfa no. Y rechazo la fascinaci6n del abis-
mo, el agujero negro que aIgun dia quizds
me engullir4. Hijos, no s6 qu6 bondad os
puedotransmitir,qu6reglasdeljuego.Veo
que he perdido las cartas de la baraja. A
veces me siento perversa y falsa cuando os
hablo de la naturaleza y de que ten6is que
ser generosos. Miro alrededor y, nias alM,
veo el mundo que os espera y del cual no
99
sois responsables. Quisiera que la infancia
fuese rescoldo de un mundo dorado y que,.
ya que no otra cosa, el recuerdo de los aftos
que os puedo dar os ayude a vivir. Me gusta
cuando andais sueltos, hijos, eso es lo que
yo queiria hacer, pero me dicen que no, que
me he de controlar. Quisiera volverme nifia.
y jugar con vosotros toda la etemidad, que
mispechos se mezclasen con vuestra carne
y que vuestras manos recorriesen mi cuer-
po como si fuese tierra acabada de labrar.
s
a. <,Paraqu6 escribe la narradora esta carta a sus hijos?
b. iQu6 posici6ncorresponde alamadreen eltridnguloedfpico y c6mo vive la narradora esa
posici6n?
Uni da dTe ma t i ca 5 :EIEr o t i smo 165
nrsi
Pedro Almod6var. "P atty mito"
Tom ado de Alm od6var, Pedro Patty Diphusayolros textos. Barcelona, Anagranm , 1991
Antes de irme quiero hacer mi testa-
mento critico para que nadie piense que
estoy enferma, o me he casado.
ADIOS.
Ya nada me divierte y mucho menos
cuando la DIVERSION es MODA. La
GLORIA es aquello que te obliga a repe-
tirte capitulo tras capitulo. Si eres una
chica graciosa esperan que lo seas siem-
pre. Si te confiesas excitable se supone que
debes estar HUMEDA todo el tiempo. Si
eres espont3nea, la gente espera que seas
una maleducada. Si has tenido la GRAN
IDEA de ESCRIBIR TUS MEMORIAS,
sin otra pretensi6n que demostrar que tam-
bi6n tienes mdquin'a de escribir, y esas
memorias son alegres, desvergonzadas,fri-
volas, ingeniosas, etc.,yponen de moda la
alegria, la desverguenza, la frivolidad y el
219
ingenio, una no tiene la cuIpa de eso. Odio
a toda Ia pandilla de ineptos lectores que se
atreven a identificarse conmigo y que cele-
bran todo lo que hago y digo.
Cuando hago algo lo hago para ser UNI-
CA. No quiero que nadie me comprenda y .
mucho menos que me imiten. No hay nada
m3s desesperante que ofr el eco de tus
palabras. Resulta repugnante salir por la
noche y encontrar s61o palabras de admi-
raci6n, gente que te confiesa que SIN
PATTY LA LUNA NO EXISTOIA, que
se reconocen iguales que YO, que decIaran
que despu6s de GENOVEVA DE BRA-
VANTE no habia aparecido en la liteiatura
espafiola un personaje tan intenso como .
YO. El otro dia, en un diario madriIefio
habia una encuesta en la que un mont6n
de intelectuales y gente del mundo de la
sopa de letras votaban las novelas m2s
importantes escritas en castellano durante .
los ultimos siglos, y todos, TODOS, vota-
S _ w
U-30
^ 40
220
ban mis CONFESIONES, incluso antes
que Cien ahosde soledad. Peio iporqui6n
me han tomado? <Por una novelista? Pues
se equivocan. i,0 es que nadie ha notado
que no duermo y que por eso tengo que
emplear el tiempo en algo?
^,Qui6n soy YO para imponer el mal
gusto y la gioseria? Estoy segura de que
Dios me ha castigado. Al verme reflejada
en los demds ha sentido desprecio de MI
MISMA. Y NO me gusta. i,Por qu6 he
tenido que convertirme en un MITO? Mi
unica ambici6n era ganai mucho dinero y
ser feliz, y sin embaigo, de la noche a la
mafiana, simplemente por narrai mis
cosas con increible encanto e inteligencia
me veo convertida en un modelo a imitar
cuando deberia ser lo contrario iQu6 esla"
ocuniendo en Espaiia? i,Por qu6 una ZO-
RRA como YO acaba siendo tan respetada
como la Reina Sofia y casi mds admirada
que ella? MIpoder de FASCINACION, mi
221
taIento, mi agudeza cuando hablo del
Rabo, las drogas, etc. no lo justifican.
Hasta ahora Espafia era el reino de la
MEDIOCRIDAD; ^,por qu6 con mi adve-
nimiento a la vida publica la cosa ha cam-
biado? i,Por que" ahora se valora el talento,
el charme natural, laespontaneidad, eldes>-.
parpajo, llamai a las cosas poi su nombre y
hacerlo ademds con inteligencia, si hasta
hace unos meses todo eso era para que te
quemaran en la hoguera?
Es evidente, la situaci6n hacambiado. Y .
YO no quiero ser la responsable, y mucho
menos vivir de ello. Hasta ahora he vivido
de la prostituci6n y n6 he necesitado del
ieconocimiento oficial para seguir adelan-
te. No soy tan intelectual como para hacer-.
me pasar por fiivola
a. Explicar las iazones poi las que Patty escribe un testamento semejante.
b. i,C6mo se relacionan, en el texto, amor, deseo y heroismo?
c. ^De qu6 enfeimedad habla al comienzo del texto la nairadoia? ^Que" tiene que ver con el
erotismo?
166 LiteratorlV
Daniel Link
Act mdades por
Epoca y Periodo
Gufa de uso del material de las
Actividades por Epoca y Perfodo
Las actividades propuestas en este apartado varfan de acuerdo con el perfodo
considerado. En el Apartado sobre la Edad Media se insiste en actividades de
contextualizacion en el sentido mas primitivo (y preciso) del termino. Para
Renacimiento y Barroco se ha preferido insistir en correlaciones sistematicas
entre el texto y lo social. El apartado sobre los siglos XVIII y XIX enfoca el
problema de la representaci6n y el correspondiente al siglo XX trabaja basica-
mente con series no literarias (cine, plastica). Al final de cada apartado se
incluyen cuadros hist6ricos correspondientes al perfodo. Esos cuadros deben
ser completados por los alumnos.i
Brev81
pr e se nt a ci 6n
delos
problemas
fundamentales
del periodo
Numero de act i vi dad:
Es una numeraci6n Linica
que sirve para referenciar
cada actividades Las
actividades tienen
numeros negros en
fondo blanco y las
lecluras numeros
blancos en fondo negro
Lecturas cr ft i ca sy
a na l ft i ca s que definen
periodos, movimientosy,
ocasionalmente, autores
AC TIVIDADES POR E P O C A Y PER IO DO 1
Antiguedad
I nt r o d ucci 6 n
Dado- cl C 5pacio(c5cwo) consagrado en el )ibfo a lextos < fe la AnligUedad, y para simplificar
l i cuesti4n, < Jefiniremos a este perfodo negalivamerte: corresponden a Ia An(igUedad todoG los
textospreviosaIaEdadMedia NoirKrtuimce.enestecaso, nin^ncuadroDela$rnuchaslradiciones
culturates que corrcsponden a la antigUcdad, sdlo sc han incluido en la antoIogfa texlos coirespon-
dienles a la 1radici6n greco-romana y a la tradiciOn judeo-cristiana. queson las dos lradiciones a
partirde lasaiales sc funda nue&ra idca de Oecidentey. sobte lodo. a panir de las cuales sc arma,
t|ahltn.iUPC P^ Jah istniiiftMal iirrAh ir^fWiA-rttal r. arr^i rt ng Tr^f m^aaP *re f Tf P E r. s rn.
lI Texlo$
Q ffi.3) E LD EQ E Qi-EE
l I I Acllvidades
m
Scnalar cn los tcxtos dc la Antologia qu6 aspecto$ tcmitico$ corrcsponden a la
Q-adici6n OccidcnlaI y cuales a la tradici6n OricntaJ
| Lcer aicntamentc el $iguientc tcxto dc GtimaI:
' Tom adoitCii>nai Ti<t<< F,liitfoA<Aut*itt> Bu<*toAiru Eud<tn 1960
Mito e Historia dc Roma
EJargum etticelc$idopcr Virgilio tenta
la ventaja de vincular dneclam cnlc a h
Rom a irAperial con e! pasado m As Ujano y
prestigiosodehnundoheleno LaDiada,&
la que se dice a>n raz6n que consliMa b
Bibliadeljxn$4)nienlogriego,$ecOTTvcrth
asien garanle de la grandeia rom arn bs
rom an os deja ban deaer conqu i$ladore$ Avi-
dos, duen"os del unh>ersopor h <tjiicafuer
2J de bs arm as para ser los in$lrum ento$
de un Destino o, si se prefiere, de una
Providenciaquedcsarrollabasu$de$i$nb3
sobtem isdtdiezsiglos Ladom inaci6nque
ejerclan $obre bs crndades griegas no era
m &$ que un justo desquite; la iom a y el
joqueo de Corinto expiaban la ruina de
TToyaylam uerie$acTlkgadePrlam o. Y,at
m i$m otiem po,lodoTena>T enlosvcncidos,
setornabainju$tifieado Loque$em ejante
'juslificaa6n"dc laconquhla rom ana lie-
ne de ilusoria para noiofros (pue$ tio$ es
dificil considerar las epopeya& com o otra
CD$aquea>m oejercicio$ depoeta$,sin fines
praciia>s), resullaba tal a la vi$ia dc fos
anligiios,paraquiene$taHist07iayclMito
no eslaban $eparado$ por fronlcraa neta$.
Aquiles erapara elk>s tan real a>m o An(bal;
Ftiopem en o Alcjandro no lo eran ntds que
Agam en&noMenek>o. LaepopeyavrgiIiana
aldar una form aperfeda a esas lraduiones,
grababa en derto m odo para siem pre, aom o
una inolvidable lecri6n de fusloria, el relah
de los aconleeim ienlos que )cplim aban el
Jrnyerio
2 1 iDequ< n>odo se rclacionanmitoehidori1cnhli1erMura? BuscarejemploGen los
textosde U antologta
2 2 ^Paraq u^^rvflali( eralura, ccnsideradaOenuodelosproccsoshi96rtcos7 Justiffcary
ejemptificar
16 8 L i t e r a t o r l V Dani e l Li nk
-jHay una historia?
Quien sabe... Habria ^ue interrogar cada vez quien dice la historia y bajo que
form a y con que objetivospoliticos. Vayam osporpartes: iHay tiem po?Si,
tenem os unos m inutos (dicen en la TV). El tiem po, o es una construcci6n
intelectual o efectivam ente existe com oparte de losfen6m enosyprocesosfisi-
cos. Es unapolem ica m uy actual (decir actualpresupone que uno consid&ra que
el tiem po existe), de la cualpodem osprescindir. Respecto de la literatura, hay
tiem po (sea lo que sea): la literatura es un arte estructuralm ente tem poral y que,
adem ds, se desarrolla en el tiem po.
Ahora bien, ^hay historia de la literatura? Si. 0 no, Quien sabe... Es otro
problem a. Elproblem a de la literatura es que los tiem pos de su desarrollo no
son hom ogeneos. Si, claro: estaria el tiem po objetivo, el de los relojes, y el
tiem po subjetivo, el de nuestrosprocesos intelectuales o afectivos. Si s6lo se
tratara de eso: en realidad hay registros tem porales quefrecuentem ente se
cruzan, se interceptan, se m ezclan, se despegan, se m ultiplican. El tiem po no es
el recorrido de unaflecha. La literatura no "avanza" com o unaflecha a traves
del espacio. Aparece y desaparece, com o unfantasm a (es el caso, tipico, de las
vanguardias).
Unpunto de desarrollo al que habria llegado lo literario depronto se
quiebra o se corta. Esaform a literaria puede reaparecer (o no) varios ahos, o
siglos, m ds tarde. Si hay una historia de la literatura, esa historia es m uy com -
plicada. Pero entonces toda historia es m uy com plicada. Naturalmente, de
ot)V m odo los historiadores ya habrianfijado de una vezypara siem pre el
sentido de la historia. iNo seria aburrido? iCudl es el sentido de la historia?
Esa es otra cuesti6n: el sentido de la historia,parad6jicam ente, no estd
en elpasado, sino en elpresente o en elfuturo. <>Se entiende? Es lo que sabia ya
Virgilio cuando escribi6 La Eneida (Q): escribir la historia, darle sentido,
supone una versi6n delpresente y una hip6tesis sobre elfuturo.
jEso no se llam a "relativism o hist6rico" ? Puede ser, pero es un
principio deprudencia que conviene tener en cuenta. iEntonces, hay historia
de la literatura? Estdbamos en eso: digam os que hay historias de aspectos de
la literatura. Podem ospensar:
a. uim historia de ki tecnica Uteraria. Sus hitos serian la aparici6n y
desaparicion de determ inadasform as literarias:form as m etricas,
generos, puntos de vista.
b. una historia de h que fo, Uteratura muestra (lo que se llam a cam po
de representacion). Aunque nosparezca raro, la literatura no siem -
pre m ostr6 todo lo que hoypuede m ostrar (algunas cosas no exis-
169
tian, com o el telefono; otras no eran consideradas esteticam ente
pertinentes, com o el "hom bre com un").
c. una historia de fas instituciones Uterarias: en relaci6n con esto
habria quepensar cudles transform aciones institucionales resultan
im portantes respecto de laprdctica estetica. La aparici6n de los
intelectuales com o sector social, el m ecenazgo, el m ercado com o
regulador de laproducci6n, etc...
d. una historia de Ui retoci6n de Ju Uteratura con otras series esteticas
(artespldsticas, m usica, etc.).
Cada vez, el acento estd puesto en otro lado y la "Historia" resultante
serd otra.
El recorrido hist6rico que a continuacion sepropone no debe entenderse,
por lo tanto, sino com o un intento de contextualizacion, indispensablepara
com prender las condiciones (hist6ricas) deposibilidad de determ inados textos.
170 Literator IV Daniel Link
AC TIVIDADES PO R EPO C A Y PERIODO 1
..L a
Antiguedad
Introducci6n
Dado el espacio (escaso) consagiado en el libro a textos de la Antiguedad, y para simplificar
la cuesti6n, definiremos a este periodo negativamente: corresponden a la Antiguedad todos los
textos previos a la Edad Media. No incluimos,en este caso,ningun cuadro. De las muchas tradiciones
culturales que conesponden a la antiguedad, s61o se han incIuidp en la antologia textos correspon-
dientes a la tradici6n greco-romana y a la tradici6n judeo-cristiana, que son las dos tiadiciones a
partir de las cuales se funda nuestra idea de Occidente y, sobre todo, a partir de las cuales se arma,
habitualmente, la historia de la Literatura Occidental. La tradici6n greco-romana aparece represen-
tada, incluso, en textos que, en rigor, fueion escritos por autores del siglo XX. La tradici<3n judeo-
ciistiana es la txadici6n oriental que mayor impacto ha producido en Occidente (como se sabe, la
cultuia aiabe, sobre todo en su soporte religioso, ha sido modelada a partir de las tradicionesjudias).
Hubiera sido imposible reponer aqui las dern3s tradiciones culturales orientales (India, China, etc...),
aun cuando en algunos momentos de la historia cultural de Occidentejugaron un papel impoitante.
En el mapa que se ieproduce a continuaci6n se observardn las giandes migraciones que dieron origen
a los primitivos pueblos indoeuropeos que ocupaion Europa. De entre los pueblos indoeuropeos, los
griegos y los italicos fundaron las civilizaciones m& poderosas de la antiguedad occidental.
Naturalmente, muchas de sus caracteristicas fueron tomadas de civilizaciones orientales.
fS ^* '!
$H&&j$
' 3 t K fo***
<i ,v<, i >'
4^*'#
^r%%, *m
Zj^"fS$8'
'*<ti4&P&^ji
<-*^T7%t-<X
, < , , ^ < ^ . i *Jr>
' ' < lt ^ . j> %&-
.*^>. <<i Ef,/.Vc.i i (
*sS*V
Expansi6n de los pueblos de habUi indoeuropea. Creta.
Actividades por 6poca y per(odo 1: La Antiguedad 171
II Textos
Q.E.STEE-E3-CE-n2-EE
i n Actividades
^ i Sefialar en los textos de la Antologia que aspectos temdticos conesponden a la
' ' tradici6n Occidental y cu&les a la tradici6n Oriental. m
2.1.
2.2.
Leer atentamente el
siguiente texto de
Grimal;
Tom ado de Grim al, Pietre El
siglo deAugusto. Buenot Aires,
Eudeba, 1960
lDe qu6 modo se relacionan
mito e historia en la literatu-
ra? Buscar ejemplos en los
textos de la antologia.
^Para qu6 sirve la literatura,
considerada dentro de los
piocesos hist6ricos? Justifi-
car y ejemplificar.
Mito e Historia de Roma
El argumento elegido por Virgilio tenfa la ventaja de vincular
directamente a la Roma impeiial con el pasado mas lejano y
prestigioso del mundo heleno. La Il(ada, de la que se dice con raz6n
que constituia la Biblia del pensamiento gxiego, se convertfa asi en
garante de la grandeza romana: los romanos dejaban de ser
conquistadores aVidos, dueflos del universo por la unica fuerza de
las aimas, para sei los instrumentos de un Destino o, si se prefiere,
de una Providencia que desarrollaba sus designios sobre mas de
diez siglos. La dominaci6n que ejercian sobie las ciudades griegas
no era mSs que un justo desquite; la toma y el saqueo de Corinto
expiaban la ruina de Troya y la muerte sacnlega de Priamo. Y, a^l
mismo tiempo, todo rencor, en los vencidos, se tornaba injustifica-
do. Lo que semejante "justiflcaci6n" de la conquista romana tiene
de ilusoiia para nosottos (pues nos es diffcil considerar las epope-
yas como otra cosa que como ejercicios de poetas, sin fines
pr3cticos), resuItaba tal a la vista de los antiguos, para quienes Ia
Historia y el Mito no estaban sepaiados por fronteras netas:
Aquiles era para ellos tan real como Anibal; Filopemen o Alejan-
dro no lo eran m3s que Agarnen6n o Menelao. La epopeya vir-
giliana, al dar una forma perfecta a esas dadiciones, grababa en
cierto modo para siempre, como una inolvidable lecci6h de histo-
ria, el relato de los acontecimientos que legitimaban el Imperio
^Cuales mitos cMsicos han sido revalorados en el sigIo XX? ^Por quien, para
que? ^Que funci6n tendria la literatura, desde ese punto de vista?
^Puede hablarse de la literatura como de una entidad aut6noma durante la
Antiguedad? Analizar paiticularmente los casos de Virgilio y de San Juan.
^,A qu6 se subordina, en cada caso, la practica literaria?
Damos a continuaci6n una serie de frases tomadas de escritores latinos.
Felix qui potui rerum cognoscere causas (Virgilio)
Ibant oscuri sola sub nocteper um bras (Virgilio)
Quousque tandem , Caiilina, abuterepatientia nosira (Cicer6n)
Nos, patriam {ugim us, dulcia linquim us arva (Virgilio)
5.1.
5..2.
Traduculas, teniendo en cuenta lo que inluitivamente parezca razonable. El texto en espafiol debe
tener coherencia y sentido en si' mismo, independientemente de su relaci6n con el texto tatino.
Buscar en los texlos medievaIes palabras que tengan una relaci6n etimol6gica con las que
aparecen en las frases antes transcriptas. Transcribir tambi6n las palabras correspondientes en
espanoI moderno. Plantear hip6tesis sobre la evoluci6n linguistica de esas palabras.
172 Literator IV Daniel Link
AC TIVIDADES PO R EPO C A Y PER I0D0 2
Introducci6n
Desde el punto de vista de una cierta "evoluci6n literaria", la Edad Media es el perfodo en el cual
se constituyen las literaturas en diferentes lenguas que ser&n, m3s adelante, las lenguas nacionales
de les diferentes pafses europeos. De todas las lenguas que aparecen durante la Edad Media, algunas
descienden del latin (son las que corresponden a la Europa Meridional), o de otias lenguas como el
antiguo germdnico en el caso de Eutopa Septentiional, menos directamente influida por la lengua
del Imperio Romano, Las literaturas conespondientes a esas lenguas sufren un lento proceso que
cada vez vuelve a los productores de esas obras y a los textos mismos mas conscientes de su propia
materialidad.' Con el numero 11.9 se reproduce un fiagmento de El Iibro de AIeixandre en Ia que
esa conciencia se hace evidente,junto con eI la concienciadel "liabajo literaiio" que un texto supone,.
Es por eso, tambi6n, que Gonzalo de Berceo puede decir, en su Vida de Santo Domingo de Silos
(Madrid, Cas(alia, 1972):
Y m4s abajo:
Quierofer una prosa en rom dn paladino
en cual suele elpueblofablar con so vezino;
ca non so tan letrado porfer otro laiino.
Bien valdrd, com o cieo, un vaso de bon vino
En el nom bre de Dios que nom bram os piim ero,
suyo sea el precio, yo se> 4 su obieio
Donde resulla evidente el grado de conciencia que el autor (y su representaci6n textual, el
nanador) tiene de su trabajo: escribir en lengua "paladina" o romance, la lengua del pueblo y del
palacio, el valor que se otorga al propio trabajo y la idea de que el que escribe es algo asi como un
obrero o artesano de la palabia.
Ese proceso, esa toma de conciencia es muy lenta y ocupa pr4cticamente toda la Edad Media. Es
precisamente la generalizaci6n de esa conciencia sobre el car4cter material de la prdctica literaria
lo que permite, de algun modo, una concepci6n de la literatura iadicalmente distinta y que dominara'
durante el Renacimiento y los siglos posteriores. La literatura comienza a ser vista como una esfera
aut6noma y su funci6n es cada vez mds algo ligado con el mero placer esl6tico. sin relaci6n con las
demas esferas de la vida que la mera representaci6n textual.
1 Debo esta hip6tesis exacta a Silvia DeIpy, de quicn aprendi a arnar la literaluia medieval
Actividades por d>poca y per(odo 2: La Edad Media 1 7 3
I I Textos
Q,Q,H'D^n^E3>E^E3'S^EirH3'EE'ES'E2'EE'BD'E&'EB'
i n Actividades
Ordenailos cronoldgicamente, teniendo en cuenta:
a. las referencias de los textos.
b. las entradas de diccionario.
c. el cuadio que se ieproduce al final de este apartado.
Algunos de los textos incluidos en la antologia son suficientemente represeniativos de diferentes
aspectos de la cultura medieval. Otros, por el contrario. parecen incluir elementos que ya suponen
una organizaci6n social y centros de intei6s cultural un poco diferentes. Por otro lado, hay series de
textos que coriesponden a diferentes momentos de Io que habitualmente se Hama Edad Media, y que
habria que analizar con detenimiento.
Para saber que es, a grandes rasgos la Edad Media, y c6mo habria que
imaginarla, ver las siguientes peliculas, o sus copias en soporte video:
a. El nombre de la rosa (Annaud).
b. Robin Hood (Anderson).
c. El slptimo sello (Bergman).
Tratai de describir lo mds ajustadamente posible la vida cotidiana durante la Edad Media,
teniendo en cuenta qu6 6poca estd represenlada en cada una de las peliculas y a que" sectores sociales
representan los diferentes aciores. Cada una de las peliculas plantea un aspecto distinto de la Edad
Media, pero entie todas se puede tener un cuadro bastante acabado de qu6 habrd sido vivir por esos
afios.
Senalar cuales son las difeiencias fundamentales con la cultura que nosotros
conocemos.
Localizar, en la antologia, textos que traten los mismos problemas que lps que
aparecen en las peliculas, o que traten otros problemas pero con perspectivas
similares.
9..1.. ^Cudles sei"fan los ce;itros de organizaci6n de la cultura medieval?
8
10
A continuaci6n se reproducen algunos textos que enfocan diferentes aspectos de
la cultura medieval. Leerlos con atenci6n para poder responder a las preguntas
que aparecen a continuaci6n:
174 LiteratorlV
Oaniel Link
Jos6 Luis Romero. "La temprana Edad Media'
Tom ado de Rom ero, Jo.st Luis La EdadMedia. Mixico, FCE, l991
I
LA TEMPRANA EDAD MEDIA
1) DEL BAJO IMPERIO A LA
ALTA EDAD MEDIA
Una iradici6n muy arraigada coloca en
el siglo V el comienzo de la Edad Media.
Como todas las cesuias que se introducen
en el curso de la vida hist6rica, adolece
6sta de inconvenientes graves, pues el pro-
ceso que provoca la decisiva mutaci6n
destinada a transformar de raiz la f isono-
mia de la Euiopa occidental comienza mu-
cho antes y se prolonga despu6s, y resulta
aibitrario y falso fijailo con excesiva pre-
cisi6n en el tiempo.
Se ha discutido largamente si, por lo
demds, hay en efecto una cesura que sepa-
re la historia del Imperio romano de la
historia de la Euiopa medieval. Quienes
asignan una significaci6n decisiva a los
pueblos germdnicos tienden a responder
La temprana Edad Media S
afirmativamente, sobrestimando sin duda
la impoitanciade las invasiones. Quienes,
por el contrario, consideran mds importan- ,
te la tradici6n iomana y perciben sus hue- ,
Ilas en la historia de la tempiana Edad
Media, contestan negativamente y dismi-
nuyen la trascendencia de las invasiones.
En cierto modo, esta ultima opini6n, pare-
ce hoy mds fundada que la anterior o asf
lo considera el autoi, al menos y condu-
ce a una ieconsideracion del proceso que
lleva desde el bajo Imperio hasta la tem-
prana Edad Media, etapas en las que pare-
cen hallaise las fases sucesivas de la trans-
formaci6n que luego se ofreceria con pie-
cisos caracteres.
El bajo Imperio corresponde a la epoca
que sigue a la larga y profunda crisis del
siglo III, en la que tanto la estructura como
las tradiciones esenciales de la romanidad
sufren una aguda y decisiva con vulsi6n. Si
el siglo II habia marcado el punto m& alto
del esplendor romano, con los Antoninos,
el gobierno de C6modo (180-192) precipi-
6 Historia de la Edad Media
i6 el desencadenamiento de todas las fuer-
zas que socavaban el edificio imperial.
Tras 61 se inici6 la dinastia de los Severos,
cuyos representantes, trajeion a Roma el
resentimiento de las provincias antafio so-
metidas y con 61 la voluntad de quebrar el
predominio de sus tradiciones para su-
plantarlas por las del Afiica o la Siria.
Desde entonces, y mds que nunca, la
fuerza militar fue el apoyo suficiente y
necesario del poder politico, que los ej6r-
citos regionales empezaron a otorgar con
absoluta irresponsabilidad a sus jefes.
Roma perdi6 gradualmente su autoridad
como cabeza del imperio, y en cambio, las
provincias que triunfaban elevando al tro-
no a uno de los suyos adquirian una pre-
eminencia incontestable. Este fen6meno
tuvo consecuencias inmensas. Por una
constituci6n imperial de 212, Caracalla
otorg6 la ciudadania a todos los hombres
libres del imperio y el reducto itdlico de la
romanidad vio disiparse su antiguo ascen-
diente politico y social. A poco, los empe-
radores sirios intiodujeron en Roma los
La temprana Edad Media 7
cultos solares, y uno de ellos, Heliog3balo,
comparti6 sus funciones imper iales con las
de sumo sacerdote del Baal de Emesa. Nada
paiecia quedar en pie del orden antiguo.
Y, en efecto, lo que quedaba era tan
poco, que no mucho despu6s comenz6 el
oscuio perfodo que suele llamarse de la
"anarquia militar". Los distintos ej6rcitos
regionales impulsaron a sus jefes hacia el
poder y se suscitaron reiterados conflictos
entre ellos que debilitaron el imperio en
grado sumo. Al mismo tiempo gobeinaban
en distintos lugares varios jefes militares,
que se decian legalmente investidos con el
poder imperial y cuya mayoi preocupaci6n
era eliminar a sus rivales. Algunos de ellos
se desentendieron de esa aspiraci<5n y se
limitaron a establecer la autonomfa de su
drea de gobiemo, como P6stumo en Galia
y Odenato en Palmiia. Y entretanto, las
primeias olas de invasores germ2nicos se
lanzaban a (iav^s de las fronteras y ocupa-
ban vastas provincias saqu6andolas sin en-
contrai oposicion eficaz.
Actividades por epoca y perfodo 2: La Edad Media 175
Georges Duby. "Geometria y orden medieval"
Tom ado de Duby, Georges Europa en Ui Edad Media. Barcelona, Paid6s. I986
Una iglesia romdnica es una ecuaci6n al
mismo liempo que una fuga y una tras-
posici6n del orden c6smico. La biografia
del hombre que calcul6 Ias proporciones
de la gran ba'silica de Cluny, quiza"s la m3s
perfecta de toda la cristiandad, dice en
piimer lugar que habfa recibido su inspi-
raci6n de los santos, de Pedio y Pablo,
patronos de aquel monasterio. Aftade que
era "un admirable salmista" y entendamos
en ello un compositor, ha"bil en la orde-
naci6n de la salmodia. Efectivamente el
edificio esta" construido sobie un complejo
armaz6n de combinaciones aritm&icas.
Esta trama de relaciones num6ricas
entrecruzadas es como una especie de red
tendida para captar el espiritu del hombre
y atraerlo hacia lo incognoscible. Cada
Europa en la Edad Media 33
una de esas cifras asociadas posee una
significaci6n secreta: el uno evoca a quien
sabe entender al Dios unico; el dos a Ciis-
to, en quien se mezclan las dos naturale-
zas, divina y humana; el tres a la Thnidad;
el sentido del ntimeio cuatro es muy rico:
dirige la meditaci6n poi un lado hacia la
totalidad del mundo, los puntos cardina-
les, los vientos, los rios del paraiso, los
elementos de la mateiia (por esta raz6n, el
claustio, imagen de la naturaleza reor-
denada, es cuadrado), por otro hacia reali-
dades inmateriales, morales, hacia los cua-
tro evangelistas, hacia las cuatro virtudes
catdinales, hacia los cuatro extremos de la
cruz; habla tambi6n de la homologia entre
lo visible y lo invisible. El mensaje que
solamente por sus proporciones emite el
edificio es m&s sencillo en las iglesias de
los prioratos rurales, en Chapaize o en
Cardona; por el conlrario, despliega siis
innumerables armonicos en las abadias
mayores, en Toumus o en Conques. No
obstante la enseflanza es sustancialmente
34 Georges Duby
la misma. Asi, por todas partes, en todos
los cruceros, se halla inscripto el signo del
tra"nsito, del traspaso que la oraci6n mo-
na"stica tiene la funci6n de apresurar. En
este punto, crucial propiamente hablando,
como en el centro del oratorio imperial de
Aquisgrari, como en el centro del baptiste-
rio de Aix-en-Provence, la mirada es atra-
pada, obligada a elevarse desde el cuadra-
do a ras de tierra hacia el circulo, hacia el
hemisferio de la cupula, a fin de que el
alma se inscriba en un recoirido de su-
blimaci6n, de transfiguraci6n verdadeta.
El cuadrado, el circulo; el paraiso per-
dido, el paraiso esperado. La arquitectura
que llamamos romdnica, instrumento de
adivinaci6n al mismo tiempo que ofrenda,
participa de la magia tanto como de la
est&ica.
I
176 Literator IV Daniel Link
Jos6 Luis Romero. "La alta Edad Media"
Tom ado de Rom ero, .los& Luis La Edad Media. Mexico, FCE, 1991
n
LA ALTA EDAD MEDIA
1) LA FORMACION DE LA EUROPA FEUDAL
Muerto Carlomagno en 814, el vasto im-
perio que habia conquistado pas6 a manos de
su hijo Ludovico Pfo pero la autoridad del
nuevo pn'ncipe distaba mucho de ser tan
firme como la de su padie, y no pudo impedir
que los g&menes de disgregaci6n que se
escondian en el imperio se desairollaran has-
ta sus ultimas consecuencias. Por una parte,
los condes tendian a adquiiir cada vez mayor
autonomia y, por otra, los propios hijos del
emperador se mostraban impacientes por
entrar en posesi6n de la herencia que espera-
ban, de modo que se sucedieron sin interrup-
ci6n las guerras intestinas. Al desaparecer
LudovicoPio en 840, la gueira entre sus hijos
se hizo m &s encainizada aun. El mayor,
Lotario, aspiraba al tilulo imperial que sus
dos hermanos, Luis y Carlos, se obstinaban
La alta Edad Media 43
en negarle porque aspiraban a no reconocer
ninguna autoridad superior a la suya Des-
pu& de una batalla decisiva, se Heg6 a un
entendimiento mediante el tratado de Verdun,
firmado en 843, por el cual se distribuian los
territorios impeiiales. Lotario era reconoci-
do como emperador, pero en tales condicio-
nes que su tftulo no pasaba de ser puramente
hononfico, y recibia los territorios de Italia y
los valles de los rios R6dano, Saona, Mosa y
Rin. A Luis le correspondfa la regi6n al este
del Rin la Germania y a Carlos, la
regi6n del oeste del mismo rio, que corres-
pondfa aproximadamente a la actual Francia.
Asi quedaron delineados los futuros reinos,
de los cuales el de Lotario se disgreg6pr onto,
en tanto que los de Carlos y Luis perduraron
con propia fisonomia.
En cada una de esas regiones empezaron
a hacerse sentir cada vez mds intensamente
las fuerzas disgregatorias. Los reyes caro-
lingiosperdieron progresivamente su autori-
dad, debido en gran parte a su impotencia, y,
en cambio, acrecentaban su poder los con-
44 Historia de la Edad Media
des, que por diversas razones llegaron a tener
en la practica una completa autonomia. De
todas esas razones, la mds importante fue la
aparici6n de nuevos invasores que asolaron
la Europa occidental desde el siglo VI1I y
especialmente desde el IX.
Los nuevos invasores fueron los musul-
manes, los nomiandos, los eslavos y los mon-
goles. Los musulmanes poseian el control del
mar Mediterraneo y operaban desde los terri-
torios que poseian en el norte de Africa y
Espafia. Saliendo de los puertos que domina-
ban en esas comarcas asolaban las costas
meridionales de Italia y Franciae hicieron pie
en Sicilia y en algunas ciudades italianas, al
tiempo que saqueaban otras e intenumpian el
comercio maritimo de los pueblos cristianos
con sus operaciones de pirateiia.
Por su par te, los normandos habian llega-
do aconstituir estados vigorosos en lacuenca
del BSltico y desde alli empezaron sus incur-
siones de saqueo hacia el sur. Eran de origen
germdnico y habian permanecido en Dina-
marca y Noruega mientras sus hermanos de
: j >;
La alta Edad Media 45
raza se dirigian hacia el oeste y el sur; alli
habian aprendido la navegaci6n hasta trans-
formarse en marinos consumados, arte que
practicaron combinandolo con sus actirudes
gueneras, con lo cual se transformaron en el
azote de las costas de Inglaterra y Francia.
Desde fines del siglo IX se instalaron en
algunas regiones de esos paises con carfcter
definitivo en la Normandia, por ejemplo,
que conquist6 Rol6n; otro grupo, encabe-
zado por Roberto Guiscardo, Heg6 en el siglo
XI hasta Italia, donde estableci6 un reino que
comprendia el sur de la peninsula y la isla de
Sicilia. Pero fuera de esas conquistas territo-
riales, la actividad de los normandos fue
durante mucho tiempo la pirateria, que prac-
ticaban con notable audacia, y el saqueo de
las poblaciones costeras y de las orillas de
los ribs.
A su vez, los eslavos provenientes de la
llanurarusaasolaron las zonasorientalesdela
Geimania; algunos se establecieron luego en
las cuencas de los rios Vistula y Oder los
que se llamarian luego polacos; otros se
Actividades por epoca y per(odo 2: La Edad Media 177
46 Hittoria de la Edad Media
fijaron en Bohemia y Moravia, y otros, finaI-
mente, se radicaron en las costas del AdriSti-
co y se los conoce con el nombre de eslavos
del sur o yugoeslavos.
Los mongoles, en fin, desprendieron hacia
el oeste una nueva rama de su tronco, los
magiares, que, como antes los hunos y los
aVaros, llegaron por el Danubio y se instala-
ion en su curso medio, la actual Hungrfa,
desde dondeamenazaban a laGermaniacons-
tantemente con sus expediciones de saqueo.
El saqueo y la depredaci6n fueron, preci-
samente los rasgos caracteiisticos de estas
segundas invasiones que la Euiopa occiden-
tal sufri6 durante la Edad Media. Defendidas
las diversas comarcas por una nobleza gue-
rrera, no podfan apoderaise de eUas con la
misma facilidad con que en el siglo V lo
hicieron los germanos con el Imperio roma-
no; peio la falta de organizaci6n, la autoiidad
que se esfoizaban por mantener los reyes y
sobre todo las dificultades t6cnicas, especial-
mente en mateiia de comunicaciones, hicie-
ron que esa defensa, aunque suficiente para
48 Historia de la Edad Media
Habfa sido concedido a un noble por el rey
o porotro noblede mayorpoderpara que
se beneficiara con sus rentas y, aI mismo
tiempo, para que lo administrara, gobemara y
defendiera. Ese nobIe el sefior del feudo
estaba unido aI rey o aI noble de quien
recibieia Ia tiena, o a ambos por un doble
vinculo: el del "beneficio", que lo oMiga a
reconocer la propiedad eminente de quien le
habia otorgado el feudo, y el "vasallaje" porel
que se compiometia a mantener la fejurada
con su sefior, obIigdndose a combatir a su Iado
y a prestaiIe toda suerte de ayuda.
El beneficio suponfa la aceptaci6n de
una tierra con lacondici6n de no tener
sobre ella sino el usufructo, en tanto que se
reconocfa el dominio al seftorque la entre-
gaba. Podfa ser hereditaiio y se revocaba
de comun acueido o cuando una de las
partes podia piobai que la otra habfa viola-
do alguno de los puntos del contrato feudal.
Cada sefior podia, a su vez, entregar parte
de la tierra recibida a otro sefior en las
mismas condiciones
La alta Edad Media 47
impedir la conquista, fuera ineficaz para aca-
bai de una vez con la amenaza de las incursio-
nes de saqueo. De esas circunstancias deriv6
una creciente autonomia de las diversas co-
marcas libradas a sus solas fuerzas, de las que
se beneficiaron los sefiores que pudieron y
supieron organizar una defensa efectiva de
sus territoiios y de las poblaciones que se
ponian bajo su custodia. Esos territorios, ie-
cibidos del rey para que los gobernaran, pasa-
ron a ser cada vez mas de la propia y absoluta
jurisdicci6n de los sefiores, que poco a poco
empezaron a consideiarlos tambi6i como su
propiedad piivada, aun cuando reconocieran
el mejor derecho del rey. Asi se formaron
poco a poco los feudos, unidad basica de la
nueva organizaci6n social que germinaba, y
cuyo oiigen, por lo demds, se remontaba a
una epoca anterior en que esas y ofras cir-
cunstancias habian tendido al mismo fin.
El feudo se caracteriz6, en efecto, por ser
una unidad econ6mica, social y politica de
marcada tendencia a la autonomfa y destina-
da a ser cada vez mas un dmbito cerrado.
La alta Edad Media 49
El vasallaje suponia la admisi6n de una
relaci6n de dependencia politica, pues el
vasallo era automaticamente enemigo de los
enemigos del sefior y amigo de sus amigos,
hasta el punto de que no se invalidaban los
compromisos derivados del vinculo vasaUd-
tico ni siquiera por los lazos del parentesco: se
llegaba a ser enemigo del propio padre si el
sefiorloera.
El vinculo feudal se establecfa mediante
un contrato,que porcieito no sou'a fijarse por
escrito, pero que se formalizaba en ceremo-
nia pubUca y ante testigos. Un juramento
ligaba no s61oalas dos fases contratantes sino
tambi6n a los testigos que sehacfan solidarios
del cumpUmiento de lo pactado. El contrato
feudal tenia dos fases. En la piimera se esta-
blecfa el vinculo del beneficio, mediante la
"investidura" o entrega de un objeto que
representabasimb61icamente la tierra que el
beneficiario recibia. En la segunda, se esta-
blecfa el vasallaje por el juramento de "ho-
menaje"que hacfa el futuro vasallo a su
futuro sefior.
178 Literator IV Daniel Link
Georges Duby. "El mapa medievaF
Tom ado de Duby, Georges. El aiio mil en Europa en Ui Edad Media. Barcelona, Paid6s, 19S6.
Los hombres de aquel tietnpo [el afio
mil], los hombres de alta cultura, que re-
flexionaban, que lefan libros, se represen-
taban la tierra plana. Un vasto disco cu-
bieito por la cupula celeste y rodeado por
el oc6ano. En la periferia, la noche. Pobla-
ciones extrafias, monstruosas, de unipedos,
de hombres lobos. Se contaba que suigian
de vez en cuando, en hordas terroiificas,
como adelantados del Anticristo. En efec-
to, los hungaros, los sarracenos y los hom-
bres del norte, los normandos, acababan de
devastar la cristiandad. Estas invasiones
son las ultimas que ha conocido Europa.
H*tn no se hallaba Iibrada del todo de ellas
cn cl afio mil y la gran oleada de miedo
levantada por las incursiones no habia ter-
minado. Ante los paganos, se habia huido.
El cristianismo y las formas frtfgiles, pre-
ciosas, veneradas, en que se habia introdu-
cido durante el Bajo Imperio Ia lengua
El afio m il 75
latina, la musica, el conocimiento de los
numeros, el arte de construir en piedra,
permanecian aun como soterrados en las
criptas. Los monjes que construyeron la de
Tournus habian sido expulsados cada vez
mds lejos por la invasi6n normanda, desde
el oc&no, desdeNoirmoutiers, y no habian
hallado la paz mds que en el centro de las
tierras, en Borgofia.
Jerusal6n constituye el centro de este
mundo plano, circuIar, cercado de teirores.
La esperanza y todas las miradas se dirigen
hacia el lugar donde muri6 Cristo, de don-
de Cristo subi6 a los cielos. Pero en el afio
mil,Jerusal6n est&cautiva, en manos de los
infieles. Una ruptura ha dividido en tres
porciones la parte conocida del espacio
tenestre: aqui el Islam, el mal; ahi el se-
mimal, Bizancio, una cristiandad, pero de
lengua giiega, extrafia, sospechosa, que
deriva lentamente hacia el cisma; por ulti-
mo, Occidente. La cristiandad latina suefia
en una edad de oro, en el imperio, es decir
en la paz, el orden y la abundancia. Este
76 Georges Duby
recuerdo obsesionante se vincula a dos
lugares insignes: Roma aunque Roma
en esa 6poca es marginal, mds que a medias
griega y Aquisgr&i, nueva Roma.
En efecto, dos siglos antes habia resuci-
tado el Imperio romano de Occidente. Un
renacimiento. Las fuerzas que lo habian
suscitado no venian de las provincias del
S ur donde la impronta latina quedaba mar-
cada mSs profundamente. Brotaban en lo
m2s silvestre, en una regi6n bravia, vigo-
rosa, tierra de misi6n, frente de conquista,
del pais de los fiancos del este, en launi6n
de la GaIia y la Geimania. Aqui habia
nacido, habia vivido y habia sido sepulta-
do el nuevo C6sar, CarIomagno. Un monu-
mento capital mantiene su memoria, la
capilla de Aquisgr&n. Maltratada por los
rapaces, iestaurada, permanece como el
sello indestructible de la renovaci6n ini-
cial, como una invitaci6n a proseguii el
esfuerzo, a mantenei la continuidad, a re-
novar perpetuamente, a renacer. Los que
construyeron este edificio lo quisieron im-
El aiio m il 77
perial y romano. Tomaron dos modelos,
uno en la propia Roma, eI Pante6n, templo
erigido en tiempos de Augusto y ahora
dedicado a la Madre de Dios; el otro en
Jeiusal6n, en el santuario levantado en la
6poca de Constantino sobre el emplaza-
miento de la ascensi6n de Cristo. Jerusa-
16n, Roma, Aquisgra^,este lento desplaza-
miento de este a oeste de un polo, del
centro de la ciudad de Dios sobre la tierra,
condujo asi a esta nueva iglesia redonda.
Las disposiciones de su volumen externo
significan la conexi6n de lo visible y de lo
invisible, el trdnsito ascensional, liberador,
de lo carnaI a lo espiritual, desde el cuadra-
do, signo de la tierra, hasta eI circuIo, signo
del cielo,por el intermedio de un oct6gono.
Tal organizaci6n convenia al Iugar donde
venia a rezar el emperador. Este tenia por
misi6n ser intermediario, intercesor entre
Dios y su puebIo, entre el orden inmutabIe
del Universo celeste y la turbaci6n, la
miseria, el miedo de este bajo mundo. La
capilla de Aquisgr4n tiene dos pisos. En la
Actividades por epoca y perlodo 2: La Edad Media
179
78 Georges Duby
planta inferior esta la corte, las gentes que
sirven al soberano por la oraci6n, las armas
o el trabajo; son los representantes de la
inmensa tnultitud que eI maestro iige y
ama, que el ha de conducir hacia el bien,
mds aniba, hacia su persona. El mismo
ocupa su lugar en la planta superior. AUies
donde se asienta. Los signos de alabanza
que se cantan en las grandes ceremonias lo
proclaman elevado, no naturalmente hasta
el nivel del Sefior Dios, pero al menos
hasta el nivel de los arc4ngeles. Esta tribu-
na se abria hacia el exterior sobre el gran
saldn donde Cark>magno administraba la
justicia dirigida hacia las cosas de la tieira.
Pero mediante un di&logo solitario entre el
Creador y el hombre al que ha hecho guia
de su pueblo, el trono imperial mira hacia
el santuaiio, del lado de esas formas arqui-
tect6nicas que hablan a la vez de concen-
traci6n y de ascensi6n.
Sigue existiendo en el seno del siglo XI
un emperador de Occidente, heredero de
Carlomagno, que como aqu61 quiere ser un
El ano m il 79
nuevo Constantino, un nuevo David.Roma
loatrae. Deseariaresidiralli. Laindocilidad
de la aiistocracia romana, los lazos sutiles
de una cultura demasiado refinada y los
miasmas de que esta" llena esta ciudad
insalubre Io alejan de ella. La autoridad
imperial permanece pues anclada en la
Geimania, en Lotaiingia. Aquisgrdn sigue
siendo su raiz. Ot6n III, el emperador del
aflo mil, ha hecho buscar el sepulcro de
Carlomagno, romper el pavimento de la
iglesia, ha tomado la cruz de oro que colga-
ba al cuello del esqueleto y con ella se ha
adornado simb61icamente. Luego, como
lo habian hecho susantepasados y como lo
har5n sus descendientes, ha depositado
lo mas espl6ndido de su tesoro en Ia capilla
de Aquisgrdn. Asise acumulan objetos
maravillosos, apropiados para liturgias
donde se entremezclan lo profano con lo
sagrado. Los signos que los revisten expre-
san la uni6n entre el imperio y lo divino.
Jacques Le Goff. "Los goliardos'
Tom ado de Le Goff, Jacques Los intelecluales de la EdadMedia Barcelona, Gedisa, 1986
Entre este concierto de atobanzas a Pa-
iis, una voz se eleva con vigor singular; es
la de un extrafio grupo de intelectuales, los
goliardos; para ellos Paris es elParalso en
la tierra, la rosa del m undo, el bdlsam o del
Universo
Paradisus m undi Parisius, m undi rosa
balsam un orbis. ^Qui6nes son estos go-
liaidos? Todo se confabula para ocultar-
nos su rostro: la anonimia que cubre a la
mayoria de ellos, las leyendas que gusto-
samente hicieron correr sobre sf mismos o
aquellas que entre muchas calumnias y
maledicencia piopagaron sus enemigos,
o bien las forjadas por los eruditos y los
historiadores modemos, a los que confun-
dieran faIsas semejanzas o enceguecieron
los prejuicios. Algunos retoman las con-
denaciones sancionadas por concilios y
sfnodos y por algunos escritores eclesiSsti-
cos de los siglos XII y XIII. Aesos cl6rigos
goliardos o enantes se los trata de vaga-
Los intelectuales en la Edad Media 145
bundos, rufianes,juglares y bufones; se los
tilda degitanos, de pseudo estudiantes, a
quienes se mira unas veces con compla-
ciente mirada, otras con temor y desprecio.
Hay quienes, por el contrario, ven en ellos
una especie de "inteligentzia" urbana, un
ambiente revolucionario, abierto a todas
las formas declaradas de oposici6n al feu-
dalismo. i,Cudl es la verdad?
El origen del t6rmino "goliardo" nos es
desconocido; dejadas de lado las etimolo-
gfas fantdsticas que lo hacen derivar de
Goliat, encarnaci6n del diablo, enem igo de
Dios, o bien de gula, bocaza, para hacer
aparecer a sus discipulos como glotones y
deslenguados, y reconocida la imposibili-
dad de identificar un Golias hist6rico, fun-
dador de una orden de la que los goliardos
serian los afiliados o miembros, solo nos
quedan algunos detalles biograiicos de cier-
tos goliardos, colecciones de poesias bajo
su nombre, individual o colectivo Car-
mina Burana, y los textos contempor$-
neos que los condenan o denigran.
" . t M | V
Daniel Link
VAGABUNDEO U>fTELECIUAL
No cabe ninguna duda de que Ios go-
Iiaidos constituyeron un medio en el cual
se desanolIaba con complacencia la critica
a la sociedad establecida. Fueron de origen
urbano, campesino o hasta noble, ante todo
eran gentes errantes, representantes tfpicos
de una 6poca en que el crecimiento demo-
grdfico, el despertar del comeicio, la cons-
trucci6n de ciudades, hacian estallar las
estructuras feudales y airojaban a los cami-
nos y ieunian en sus encrucijadas que
eran las ciudades a los desplazados, a los
audaces, a los desgraciados. Los goliardos
son fruto de la movilidad social caracteris-
tica del siglo XII. Para los espiritus tradi-
cionales aquellos fugitivos de las estructu-
ras esiablecidas constituian el piimei es-
c4ndaIo. El Alto Medioevo se habia esfor-
zado por Iigar cada individuo a su sitio, a su
tarea, a su orden, a su estado. Los goIiaidos
son fugitivos. Fugitivos sin recursos, que
148 )acquesLeGoff
acuden a aquel de quien se habla, de modo
que van a buscar las ensenanzas que se
impaiten de ciudad en ciudad. En realidad,
forman ese cuerpo de vagabundeo escolar
que es tambi6n tan caracteristico del siglo
XII, al que contiibuyen a dar un aspecto
aventurero, espontdneo, audaz, pero no
constituyen unaclase. A causade su oiigen
diverso, las ambiciones que poseen son
tambi6n diversas. No cabe duda de que
ellos eligieron el estudio antes que la gue-
na, pero son sus hermanos quienes en-
grosan las filas del ejeYcito, las expedicio-
nes de las Cruzadas, quienes merodean a lo
largo de los caminos de Europa y Asia y
asisten al saqueo de Constantinopla.
Aunque todos critican, algunos deellos
muchos quizd suefian con hacer
aquello mismo que critican.
Los intelectuales de to Edad Media 147
en lasescuelas urbanas integian gniposde
estudiantes pobres, que viven de Io que
encuentran, se tiansfoiman en dom6sticos
de sus condiscfpulos ricos o echan mano
de la mendicidad, pues, como dice Everardo
el Alema^i: Si Par(s es para los ricos un
para(so, para los pobres es un pantano ,
dvido depresas, y llora sobre la Parisiana
fam es, el hambre de los estudiantes
parisinos pobres.
A veces para ganarse h vida, se hacen
juglaies o bufones, y de ahi, sin duda, el
nombre con que a menudo se los moteja.
Pero hay que pensar tambi6n que el t6rmi-
no joculator, juglar, es en esa epoca el
epfteto que se anoja a la cara de todos
cuantos parecen peligrosos, de aquellos a
quienes se quiere excluir de la sociedad.
Un joculator es "un rojo", un subversivo,
uniebelde...
Esos estudiantes pobres que no tienen
domicilio fijo, ni gozan de prebenda ni
beneficio alguno, se lanzan a Ia aventura
intelectual tras el maestro que les gusta,
ti
|:|
Actividades por epoca y perlodo 2: La Edad Media
Georges Duby. "E1 Caballero Medieval"
Tom ado de Duby. Georges EIAiio Mil en Europa en ta EdadMedia. Barcelona, Paid6s, J986
El caballero disfmta de su cuerpo. La
funci6n que cumple le autoriza a pasar su
tiempo en placeres que son tambi6n una
manera de fortificarse, de entrenarse. La
caza y los bosques para ella, las a>eas
reservadas a este juego de arist6cratas, se
cierran a los lefladores. E1 banquete: har-
tarse de piezas cazadas mientras el pueblo
comun muere de hambre, beber el mejor
vino, cantar; hacer fiesta entre camaradas
para que se estreche en torno a cada senor,
el grupo de sus vasallos, banda alborotada
a la que sin cesar hay que tener contenla. Y
ante todo, como alegria primera, la de
combatir. Caigar sobre un buen caballo
con sus hermanos, sus primos, sus amigos.
Gritar durante horas entre el polvo y el
El ano m il 95
sudor, desplegar todas las virtudes de sus
biazos. Identificarse con los heroes de las
epopeyas, con los antepasados cuyas proe-
zas hay que igualar. Superar al adversario,
capturarlo, para ponerlo en rescate. En el
arrebato, a veces se dejan llevar hasta ma-
tarlo. Borrachera de la camiceria. Gusto de
la sangre. Destruir y por la tarde dejar el
campo esparcido: he aqui la modernidad
del siglo XI.
En el alba de un crecimiento que ya no
cesar3, eI impulso que inaugura la civiliza-
ci6n occidental se revela ante todo por esa
vehemencia militar; las primeras victorias
sobre la naturaleza ind6cil de los campesi-
nos, inclinados bajo lasexigencias sefio-
riales, forzados a aniesgarse entre las ma-
lezas y los pantanos, a sanear y a crear
nuevos terrufios, consiguen alzar en pri-
mer plano, aplast3ndolo todo, a la figura
del caballero. Ancho, grueso, pesado, con-
tando s61o el cuerpo, con el coraz6h, no
con el espfritu, pues aprender a leer le
estropearia el alma. Situando en la guerra,
96 Europa en la Edad Media
o en el torneo que la sustituye y la prepara,
el acto central, el que da sabor a la vida. Un
juego en el que se airiesga todo, la exis-
tencia y lo que acaso es m4s precioso, el
honoi. Un juego en el que ganan los mejo-
res. Estos vuelven ricos, cargados de botin,
y por eso geneiosos, difundiendo en torno
a ellos el placer. El siglo XI europeo est<i
mandado por ese sistema de valores, fun-
dado enteramente en el gusto de rapiflar y
de dar, en el asalto.
El asalto, la rapina, la gueira, excepto en
algunos lugares tespetados. El feudalismo
ha disociado totalmente la autoridad del
soberano en Italia. en Provenza y en Bor-
gofia. La socava en la mayor parte del teino
de Francia y en Inglaterra. En el ano mil,
lodavfa no ha hecho mella en las provincias
germ3nicas Estas siguen siendo caiolin-
gias, es decir imperiales.
182
Literator IV
Daniel Link
Jacques Le Goff. "Nacimiento de los intelectuales*
Tom ado de Le Goff, Jacques Los inteleetuales de fa EdadMedia. Barcelona, Gedisa, 1986
PRIMERA PARIE
EL SIGLO XII
NACIMIENTO DE LOS INTELECTUALES ^--
RENACIMIENTO URBANO Y NACIMIENTO DEL
INTELECTUAL EN EL SIGLO XI I
En un principio fueron Ias ciudades. El
intelectual de la Edad Media, en Occi-
dente nace con ellas. Con su crecimien-
to, ligado a la funci6n comercial e indus-
trial digamos, modestamente, artesa-
nal, aparece como uno mds entre los
hombres de oficio que se instalan en las
ciudades, donde se impone la divisi6n del
trabajo.
Hasta entonces las clases sociales que
Adalber6n de La6n distingue entre la que
ora, la que protege y la que trabaja, que
son, respectivamente, la de los cleiigbs, la
de los nobles y la de los siervos corres-
pondfan solo escasamente a una verdadera
especializaci6n de los hombres. Aunque
Los intelectuales en la edad m edia 11
cultivaba la tierra, el siervo era tambten
artesano; el noble, a la vez que soldado, era
propietario, juez, administrador; los cl6ri-
' gos sobre todo los monjes solian ser "
todo esto a la vez. Para estos ultimos el *
trabajo del espiritu era tan solo una de sus
actividades, y no constitufa un fln en si
mismo, sino que ordenado al resto de la
vida, estaba dirigido por la Regla hacia
Dios. Aunque en el cuiso de su vida mo-
ndstica se desempefiaron alguna que otia
vez como profesores, sabios o escritores,
ello no fue mas que un aspecto fugaz y
siempre secundario de su personalidad.
Incluso quienes prefiguran a los intelec-
tuales de siglos posteriores eslin lejos to-
davia de serlo. Un Alcuino es, ante todo,
un alto f uncionaiio, ministro de cultura de
Carlomagno; un Loup de Fetrieres es,
antes quenada,unabadqueseinteiesaporlos
libios, y gustade citar a Cicer6n en sus cartas.
Peio el hombre para quien escribir o
ensefiar en general ambas cosas a la
vez es su oficio, el hombre que tiene una
12 Jacques LeGoff
actividad profesional de ensefiante y de
sabio,'el intelectual, en fin no aparece
sino a una con las ciudades.
Solo con el siglo XI1I se lo capta verda-
deiamente. Es claro que en esta 6poca la
ciudad no surge en Occidente subitamen-
te, como un hongo, aunque haya historia-
dores que la vean ya totalmente constitui-
da en el siglo XI, y en el X, al punto de que
cada entrega de revistas especializadas
trae consigo un nuevo renacimiento urba-
no un poco mds remoto en el tiempo.
Es cierto que siempte hubo ciudades
en Occidente, pero eran "cad&veres" de
las ciudades romanas del Bajo Imperio,
que no albergaban entre sus muiallas m&
que un pufiado de habitantes, en tomo de
unjefemilitar,administrativooreligioso.
Se trata, sobte todo, de ciudades episco-
pales, que agrupan un escaso numeio de
laicos junto a una clerecia un poco mds
numerosa, sin mds vida econ6mica que
un pequefio mercado local para las nece-
sidades cotidianas.
i
k
>
Los intelectuales en la edad m edia 13
Lo ma"s probable es que, en respuesta a
la demanda que hace el mundo musulma^i
de mateiias primas del Occidente brirbaro
madera, espadas, pieles, esclavospara
sus enormes clientelas urbanas Damas-
co, Fustat, Tiinez, Bagdad, C6rdoba, se
desarrollen a partir del siglo X y quiza" del
IX, embriones de ciudades los "puer-
tos", ya autonomos, ya en deiredor de
las ciudades episcopales o de los "burgos"
militaies. Sin embargo, este fen6meno no
adquiere suficiente amplitud hasta el si-
glo XII, en que, entonces si, modific6 pro-
fundamente las estructuras economicas y
sociales de Occidente y comenz6, a trav6s
del movimiento comunal, a conmover las
estructuras politicas.
A estas ievoluciones se agiega otra, la
cultural; y a estos despertares o renacimien-
tos se afiade otio, el intelectual.
Actividades por epoca y per(odo 2: La Edad Media
183
Georges Duby. "Los monasterios"
Tom ado de Duby, Georges Europa en Ui Edad Media. Barcelona, Paid6s, 1986
El siglo XI vener6 a los monjes. Puso toda
su esperanza desalvaci6n en los monasterios.
Los mimaba. Colmaba con sus dones a esos
refugios. Como los castillos, son lugares tu-
telares, ciudadelas alzadas contra los asaltos
del mal, a menudo encaramados en la monta-
fia, simbolo de alejamiento y de ascensi6n,
grado por grado, hacia to puieza. Como el
castillo, el monasterio extiae las riquezas de
los contornos. Pero los caballeros y los cam-
pesinos entregan de buen grado lo que tienen,
porque temen a la muerte, al juicio y los
monjes les protegen contra los peores peli-
gros, los que no se ven.
Al sui de la cristiandad latina, tampoco los
reyes eran visibles. Aun se les nombraba,
todavia se pronunciaba su nombre en las
lituigias, pero paiecian tan lejanos como los
dioses. La realeza no era ya m3s que un mito,
una idea de paz y dejusticia. Las monarquias
estaban de hecho marginadas en la exubeian-
cia del empuje feudal. En la Europa del
121
Mediodfa, los focos de la innovaci6n artfstica
no se hallaban pues, como en Germania, a las
orillas del Oise y del Sena, en Winchester, en
las cortes ieales; estaban en los grandes mo-
nasterios, sobre todo en aqueIlos que se halla-
ban en relaci6n mas estrecha con las areas de
cultura adelantada. Este era el caso de los de
Espafla. No habia aqui frontera entre cristia-
nos y musulmanes. Un enfrentamiento mili-
tar permanente; altemativas de 6xito y de
reveses; tan pronto los escuadrones del Islam
profundizando hasta Barcelona, empujando
hasta los Pirineos, como los guerreros de
Cristo galopando hasta C6rdoba, forzando
sus puertas. Intercambios siempre. La Euro-
pa cristiana apoder2ndose de aquello que
podfa tomar, oro, esclavos, mas refinamiento
en las palabras y en los gestos, m& sutilezaen
tes especulaciones del espfritu. Porque pros-
peraban vigorosas comunidades cristianas
bajo la dominaci6n tolerante de los califas,
los monasterios de Castilla, Arag6n y Catalu-
naseguianenrelaci6n,porZaragozayToledo,
con los viejisimos focos muy vivos, las cunas
orientales del cristianismo.
Jos6 Luis Romer o.
"La ba.ja Edad Media"
Tom ado de Rom ero, Jose Luis. La Edad Media.
Mixico.FCE,1991
III
LA BAJA EDAD MEDIA
CRISIS DEL ORDEN MEDKVAL
Laspostrimerias del siglo XIII sefialan a
un tiempo mismo la culminaci6n de un
orden econ6mico, social, politico y espiii-
tual, y los signos de una profunda crisis que
debia romper ese equilibrio. Quiz5 sea exa-
gerado ver en las cruzadas el motivo unico
de esa crisis, que sin duda puede reconocer
otras causas; pero sin duda son las grandes
transformaciones que entonces seproduje-
ron en relaci6n con ellas y en todos los
6rdenes las que precipitaron los aconteci-
mientos.
No es dificil advertir la trascendencia
que debia tener en el seno de la sociedad
feudal la aparici6n de una nueva clase
social dedicada a la producci6n manufac-
turera y al comercio, concentrada en ciuda-
184
Lrterator IV
'*''''LW<iei'''Lmk
74 Historia de la Edad Media
des y elaborando en el trajin cotidiano una
concepci6n de la vida que diferia funda-
mentalmente de Ia que representaba la
antigua nobleza. Esa clase surgi6 como un
desprendimiento del orden feudal, coexis-
ti6 con 61 durante mucho tiempo y pareci6
desairollax una actividad compatible con
sus reglas de vida; pero en el fondo soca-
vaba su base y en cierto momento precipi-
t6 la declinaci6n de toda su estructura.
En efecto, la burguesia habfa comenza-
do a formarse con desprendimiento del
colonato, cuyos miembros buscaban con-
diciones de vida mas favorables en el co-
mercio o en el libre ejeicicio de sus ofi-
cios. Agrupados en las viejas ciudades o
en otras nuevas que fueron surgiendo, los
burgueses acumularon muy pronto recur-
sos suficientes como para poder, algunos
de ellos, organizar empresas de largo al-
cance. Vastos talleres producfan diversos
articulos en cantidades suficientes como
para exportar, y s61idos meicaderes po-
dian dedicaise a la importaci6n de toda
76 Historia de la Edad Media
de provocar toda suerte de trastornos en el
orden vigente.
Estas iepeicusiones de la profunda trans-
formaci6n econ6mica que se operaba no
fueron, sin embargo, las unicas. En el
aspecto social, y fuera de los iozamientos
producidos entre la nobleza y Iaburguesia,
se manifestaron otros fen6menos de no
menor gravedad. Porque, en efeclo, la na-
ciente burguesia se constituia como resuI-
tado de un proceso multiple y variadisimo
y presentaba como conjunto una extraoi-
dinaiia heterogeneidad. Muy pionto se es-
bozaron en ella grupos difeienciados, que
provenian de la rdpida concentraci6n de
las fortunas en algunos y de la situaci6n de
inferioridad en que, frente a ellos, queda-
ban los de fortunas medianas y pequefias.
Siguieron a esta progresiva diferenciaci6n
numerosos conflictos sociales y politicos,
que interfirieron las relaciones de la bur-
guesia con los sefiores feudales y los reyes,
pues cada uno piocur6 aprovechar esos
conflictos buscando apoyo en uno u otro
La baja Edad Media 75 : |
clase de objetos, sobre todo de Iujo, para |
satisfacer nuevas exigencias que iban apa- |
reciendo en las clases acomodadas, tanto |
sefloriaIes como burguesas. El desarrollo |
econ6micofuedetalimportanciaquehubo
un activo comercio de dinero sobie la base *
de instituciones bancarias con ramifi- * |
caciones en diversas ciudades europeas, |
muchas de las cuales eran pr6speras a fines l
del siglo XIII.
Laaparici6ndes61idasriquezasmue- |
bles debia traer consigo una disminuci6n |
delvalorecon6micoyluegosocialde |
la riqueza inmueble, que constituia el pa-
trimonio fundamental de las clases privi- |
legiadas. Por esa causa comenz6 a insi- |
nuarse poco a poco un conflicto entre la |
nobleza y la naciente buiguesfa que, si al |
principio pareci6 insignificante, cobr6 lue- l
gonotablesproporcionesdebidoaldecidi-
do apoyo que la monarquia piest6 a los |
burgueses. La nueva clase que se consti-
tuia creaba al nacer una nueva y vigorosa |
esuuctura econ6mica que no podia dejai l
La baja Edad Media 77
bando de los que contendian. S61o al cabo
de mucho tiempo la burguesia lleg6 a
definiise como un giupo social compacto,
dejando por debajo de ella a los trabajado-
res asalariados y enfrentandose abierta-
mente con la nobleza en la lucha poi el
predominio econ6mico primero y el predo-
minio politico despu6s. Puede decirse que,
en cierto sentido, lamonaiquia fue cedien-
do cada vez mds a medida que se hizo
m&s centralista a la presi6n de la buigue-
sfa para transformarse en su protectoia
piimero y en su representante despu6s.
Actividades por epoca y perfodo 2: La Edad Media 185
u
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
Ahora sf, responder las siguientes preguntas:
lQu6 diferencias hay entre los caballeros medievales tal y como los representan los textos
medievales (Hj], R) , g | , B]) y la versi6n que da el historiador Georges Duby? iCual sera mSs
verosfmil desde eTpunto devista hist6rico? ^A qu6 razones pueden atribuirse las diferencias
observadas? Utilizar como punto de comparaci6n, algunos de los datos observados en las pelfculas
que funcionan, en algun sentido, como la versidn que el siglo XX tiene de la Edad Media.
^Cuales son los centros del mapa medieval? Localizar las zonas mencionadas por los diferentes
historiadores en los mapas de Europa que se reproducen en la actividad g^.
Cotejar las fechas incluidas en los fragmentos reproducidos con los acontecimientos que aparecen
en el cuadro sobre la Edad Media incluido al final de este apartado. Agregar lo que parezca pertinente
en relaci6n con los textos incluidos en el cuadro (y en la antologfa).
Determinar que" textos corresponden a lo que Jose' Luis Romero denomina Temprana Edad Media,
Alta Edad Media y Baja Edad Media. Buscar caracteristicas comunes entre cada gmpo de textos y
ver en qu6 puede diferenciarse cada grupo.
En las paginas siguientes se reproducen algunos mapas de Europa correspondientes a la Edad Media.
Determinar a qu6 periodo corresponde cada uno. Asignar a cada texto de la Edad Media el mapa que
le sirve de contexto. Justificar la elecci6n teniendo en cuenta la informaci6n alli contenida y lo que
los historiadores seflalan.
Cuales son, de acuerdo con lo que los historiadores dicen, los principales centros de producci6n y
difusi6n literaria. Explicar el significado de las expresiones "mester de joglaria" y "mester de
clerecia", que son dos de las grandes lineas de pioducci6n cultural de la 6poca.
Comparar la versi<5n que da Le Goff de los juglares con los personajes que aparecen en El
septimo sello.
Comparar el papel que otorga Duby a los monasteiios con h trama de la pelfcula que se basa en la
novela hom6nima de Umberto Eco.
Leer la siguiente cita tomada de El libro de AIeixandre (Texto de los Manuscritos de Paris y Madrid.
Edici6n a caigo de Raymond S. Willis. Princeton, Piinceton University Press y Les Piesses
Universitaires de France, 1934. La ortografia esta modernizada):
Mester tragoferm oso l non es de ioglaria
m ester es sen peccado l ca es de cleregia
fablar curso rim ado l por la quaderna via
a sillavas cuntadas l ca es grant m aestria
iT^'
*'*etu
SAJO NES
A%fcW
<Wn <
-^F"
| R e mg < Je l os Fre nco s
l MdC ia 406
*-,m, tf< >i At.^A h y4^'J^emocfclos Francoj
*S<>A " ^ O S f2LJh*c.3 5 lt
* w ^ ^l _^ campaflasdel lmpcno R< Hnanod<
v - , ^ * Onente( B*li6arioyNarses
* ' L O MB AR DO S
5 $ ^ ^ ^ ^ ' $ X / 7 ^ REINO OE
fJKtwo^ -;ws ^ ^
* * ^ * X GEPibbs
y s ^
*&
<ff
/ /
/ ^P^<M>,*"rr%
^ * ^ ^ : ^ > v - #
v&**j**: ^ - *' *v* ^l i V^^
*S fes V4i ti w i< .Vy*
Los reinos germanos hacia S26
186
Lrterator IV Daniel Link
Teniendo en cuenta h respuesta a la pregunta anterior y lo que en ta cita se dice, determinar cuaIes de los
textos de ta antologia corresponden a cada uno de los dos mesteres o a descendencias posteriores.
11.10. En relaci6n con lo que se seflaIa respecto de las Cruzadas, determinar que" diferencias importantes
podrian seiialarse respecto de la cultura medieval espafiola. i,En que" sentido el lugar del enemigo en
el que se coloca al 3rabe infiel es mas dram4tico para los espafioles?
12
Los mapas reproducidos a continuaci6n muestran las diferentes invasiones
durante la Edad Media. iQu6 influencias, importantes para la literatura (y
particularmente las literaturas de la peninsula ibeYica), tuvieron esos pueblos?
Invasiones y lerritorios de asentamiento de los germanos en U>s siglos IV y V
* a_^ 9 ^* -
N S nKWi ' V< r at k*
*ff
'4r
*f
Osot
N "
/ '
jg'
'*t>et>, s * r-
" ' Q- L^. f ^f l , p MA N O .
aT ^V * '
X ^ ^*"
_ ^S"> _ ^ , i
S R E T I A Nr> ^ " ^ V ^ . ^
Godos >" tribus de les gtrmanos
Retia * provtnci3S ro*nanas
l
K*&.,
' c< ^ w w o ^ ^ ^ - " |
Nicleos de origen y territorios de asentamiento de los germanos en Europa Central
Actividades por epoca y perfodo 2: La Edad Media
187
TaLas 7 5 1 X
Sa mMt a nds
fhi Jt n
ffi%Cl co nq ui s u hasta la muerte de Mah oma |6 32)
| ' ^ / j co nq ui Mad 6 l o s 4p r i me r o * cal i l as( 6 32-6 5$)
| .. | conq uista de tos Oirw>yas ( 6 $1-7S O )
A sede de los caltfvs
A carnpamentos mi l i ure s drabw
Expansi6n dellsUim hacia el 7$0
13
Comparar la lengua espanola en los textos de la antologia cuya ortografta no ha
sido modernizada. Establecer, teniendo en cuenta la cronologia armada a partir
de la actividad ^ ] , y tomando como hito inicial el texto de San Isidoro de Sevilla
(EE) la evoluci6n (general) de la lengua espanola en la Edad Media. Usar como
punto de referencia, las siguientes palabras del espanol actual: guerra, ojos,
Ianza. Buscar en un diccionario, las etimologias correspondientes a cada una de
esas palabras antes de empezar el trabajo.
14
Este tipo de trabajo con los textos es lo que se hallamado an&lisisfilol6gico y ha
sido sistem2ticam,ente aplicado al estudio de los textos medievales. De acuerdo
con lo estudiado en la Introducci6n, ^cual es la utilidad de una analitica
semejante?
15
Buscar evidencias en los textosde la dominaci6n arabe sobre la peninsula
iberica. Rastrear, en un diccionario, palabras de origen a>abe que hayan quedado
en la lengua espanola.
16
^Cu&l es la importaricia que la presencia &rabe en Europa tuvo para el desarrollo
de la cultura medieval? Buscar textos periodisticos que hablen, hoy, de la
presencia a>abe en Europa. Comparar las situaciones. i,Hay simetrias o no? ^En
que sentido la xenofobia y el racismo tienen punto de contacto con el ambiente
ideol6gico de la Edad Media?
188 LiteratorlV Daniel Link
Denominar cada texto de la antologia con una palabra que resulte representativa.
De acuerdo con lo que aparece en los fragmentos reunidos en la actividad 03l,
^alcanzan esas palabras para definir la Edad Media, literariamente hablando?
Exclusivo para medievalistas:
Elegir alguno de los siguientes textos que coiresponden a la Edad Media (claro que a diferentes
periodos):
*
Poema de Mio Cid
La CeIestina
EI libro de Buen Amor
Todos ellos presentan muchas dificultades de lectura en sus versiones originaIes, tanto por lo que
se refiere al estado de lengua como al universo cultural al que remiten, que nos es hoy ajeno casi por
completo. Existen algunas versiones modernizadas de esos textos que los profesores conocen. Existe
tambien un bello librito de Maria TeresaLe6n llamadoE1 Cid Campeador. Es una versi6n moderna
del ciclo cideano (cantares de gesta y romances), Claro que no es un texto legitimamente "medieval".
Si es dificil tomar una decisi6n, yo recomendaria La Celestina, porque es el de mayor cercania
linguistica y porque es uno de los mas maravillosos textos medievales de toda Europa. Muchos
criticos (entre los que me incluiria con gusto) ven en La Celestina un texto de importancia
comparable s61o al Quijote.
Respecto del texto elegido, ensayai un andlisis, teniendo en cuenta las pautas suministiadas en la
Introducci6n y todo eI tiabajo de contextualizaci6n hist6iica iealizado en este apartado.
Actividades por 6poca y per(odo 2: La Edad Media 189
Fecha Acontedmientosh&6ricos Producd<inescrita Producd6nescrita Fltosoffa
(cuitura,pok'tica) entenguaespanofa enofcrastenguas yotrasartes
410
455
441-453
453
c545
57(^636
589
610
622
633
661-680
751-814
756
768
778
795
800
814
843
912-961
Toma y saqueo de Roma. Desmembramiento progresiv6
del Imperio Romano de Occidenle.
Formacion de ieinos geimanicos
Saqueo de Roma por los vindalos
Alila avanza en diieccioh a Bizancio
MuertedeAtila
El reino visigodo se tiansforma lerritorialmente
en uo ieino bispano con una piovincia gala
San Isidoio de Sevilla
III Conc0io de Toledo Adopcidn del
catolicismo como ieligi6n oficial por k>s gbdos
Mahoma predica su doctrina
15 de junk>: Mahoma huye de la Meca. Inicio de la Hegira
Etim ologtas
Dinastfa Omeya en el Islam
Carolingios
Abd al-Rahman Iescapadelamataozadelosomeyas
(750) y funda el califato independiente de C6rd6ba
Nacimiento de Carlomagno
H ejercito de Carlomagno es vencido por los vascos
en RoncesvaHes
EstablecimientodeUmarcahispanica
El Papa Le<5n III cotona empeiador a Carlomagno
Carlomagno njuere en Aquisgrari
Paiticion del Imperio Carolingio TratadodeVerdun.
Invasiones Nonnandas
Abderrahman III reunifica al-Andalus y frena la
expansion asturleonesa(Alfonso III) Fondacion
en C6rdoba de la primera escuela m6dica de Europa
Cqnstruccion de la
mezquita de C6rdoba
Canto gregoriano
994-1064 Dan Haan, poeta de C6rdoba
1035 La aba burguesfa cordobesa apoya U abotici6n del
caUfato. Fragmenuci6n de al-Andalus en reinos de taifas
cl075 La Chanson de R<Aand Apogeo del romanico
108S TomadeToledoporAUonsoVIdeCastiua.Lostaifas
Uaman en su ayuda a los ahnorivides norteafricanos
1086-1145 Los abnoraVides deUenen la expansion cristiana
1087 Univensidad de Satemo
1095 Primera cruzada
1119 Universidad de Bolonia
1121-1158 Traducci6n latina de la
Nueva L6gica de
Aristoteles
1160 Muere ftn Quzman,
principal culcivador de
bs muwasaha
1W6-1198 Averroes (C6rdoba)
1143 Traduccion del Planis-
feriodePtolomeo
1147-1148 Segundacruzada Nacimiento del gotico
cll47 :Poem a de Mio Cid
1160 Los Nibelungos
Grandes rojnans
courtois de Chretien
deTroyes
1163 Alejandro in prohibe a los monjes el estudio de
medicinaydederecho
1163-1182 Construcci6n de N6tre
Dame de Paris
190 LiteratorlV Daniel Link
Acontedmtentoshtst6ricos Producd6nescrita Producd6nescrita F1tosofia
(cuUura,poL'tica) entenguaespariota eaotrasknguas yofarasartes
1167-1227
1190
1200
1 2 0 3 _ _
hl210-1295
1212
1214
1217
1224-1274
1228-1229
123O-1250
1240
1244
1245
1248-1255
1250
1254-1323
1265-1321
1265
1270
1276
1277
cl280-cl351
1282-1349
cl285-1349
Geflgis Khan
Tercera cnizada
Privilegios dc Felipe Augusto a la Universidad deParis
Cuaita cnizada
1
Primeros privQegios de Oxford
Quinta cnizada
Sexta cnizada
m
Universidad de Salamanca
Universidad de Valencia
Septima Cnizada (de San Luis)
Fundacion de la Sc*bonne
MarcoPolo
Dante Aligbieri
Octava cnizada Cr6nica General
Segundapaitedel
Roman de la R<xe de
JeandeMeung
Juan Ruiz, aicipresle de Hita
Infante Dcn Juan Manuel
RogerBacoQ
-*
Santo Tomas de
Aquino
Introducci6n de Ave-
m>es en las Universi-
dades de Occidente
Traduccion de la Etica
-de Aristoteles Naci-
miento de Cimabue
Santo Tomas comienza
la Suma Teol6gica
Condenacion de las
doctrinas tomistas y
avem>istas
GuQlermo de Occam
1298 El ltbro de Marco Poh
1304-1374 Petrarca
1309 El Papa se inslak en Avin6n
1312 fnferno deDante
1313-1375
1337
1344
1346
1348
1376
1377.
1387-1455
1395
1405-1457
1424
1450
1452
1453
Comienza la Guerra de lo$ Cien Anos
LaPeste
La Facultad de Montptllicr obtiene un cadaver anual
para diseccion
Fundacion del New College en Qxfo<d
Juan Hus, reaor de la Universidad de Praga
Aurispa, piimcr profesor de Griego en Bolonia
Gulenbenj arma un taller de impienta en Maguncia
Toma de Cons(antinopla por los turcos
m
Boccaccio
Chaucer
Decameron de Boccaccio
Fra Angelico
Nacimiento de
Jeronimus Bosch
Nace Leonaido
Actividades por epoca y perfodo 2: La Edad Media 191
Fecha Acontetimtentosh&6ricos Producck>nescrtta Pr oducd6nescr i U Fitosoffa
(cullura,poh'tica) entenguaespanola enofrastenguas yot r a sa r t e s
1469
1469-1527
1470
1475
1492
Casamienlo de Isabel de Castilla y Femando de Aragon
Macoquiaveilo
Nace Gil Vicente
Fin de la Guerra de los Cien Afios
Col6n llega a Amenca. Toma de Granada por los Nace Margarila de
Reyes Catolicos. Expulsion de los judios de Espafla Navarra
Caneionero de Petrarca
192 Literator IV
Daniel Link
ACTIVIDADES POREPOCA Y PERIODO 3
Renacimiento
yB ant )co
Introducci6n
Lo que se IIama Renacimiento comienza en diferentes momentos de acuerdocon los pafses que
se consideren. En algunos casos, incluso, muchas veces se confunden los inicios del Renacimiento
con la BajaEdad Media. Desde eI punto de vista estiictamenteecon6mico-politico, el Renacimiento no
significa que nada renazca: muy por el contiaiio, el pioceso que se da durante elRenacimiento tiene
que ver con la apaiici6n de una nueva clase social, la burguesia, formada por burgueses, es decir,
en piincipio, los habitantes de burgos y ciudades. Laprogresiva constituci6n de esta clase social
m odifica, por un lado, los lazos poltticos y sociales caracteristicos de la Edad Media e introduce
variables de organizaci6n social absolutam ente nuevas Toda la cultura, por lo tanto, se reorganiza
en t6rminos de esa nueva escala de valores: el Renacimiento plantea una nueva idea del hombre, del
mundo y de la relaci6n eiitre el hombre y el mundo. Las primeias ciudades en las que se nota la
aparici6n de esta nueva cultura son las ciudades italianas (particularmente Florencia y Venecia) y
las ciudades del noite de Europa.
El Renacimiento es habituaImente interpretado en t6minos del clasicismo greco-romano, que
renaceria hacia los siglos XIV y XV (iespectivamente "trecento" y "cuatrocento")- Si bien esta
explicaci6n no es exacta, es verdad que durante esos siglos se redescubren los valores, temas,
actitudes y estilos asociados con la antigiiedad y, sobre todo, que se trasladan a las nuevas culturas
nacionales las tiadiciones est6ticas que, en la perspectiva renacentista, la Edad Media habria
interrumpido. Como la historia es muy complicada, nada es tan sencillo como eso: seria ingenuo
suponei que la Edad Media no dej6 rastros que el Renacimiento reformulajunto con la recuperaci6n
de la Antiguedad y la asimilaci6n de las culturas orientales de las que fue tomando cada vez mas
conocimiento.
A fines del siglo XV eI Renacimiento es ya una poderosa realidad: en I492 se descubre America
y los judios son expulsados de Espafia,dos acontecimientos de gran importancia para caracterizar
la mentalidad del periodo, la preocupaci6n a la vez por el viaje (herramienta de expansi6n territohal
y tambi6n de conocimiento) y el dinero (la nueva llave que abrirfa todas las puertas). La invenci6n
de la imprenta y de la perspectiva geom6trica son, en el plano cultural, de capital importancia:
reci6n durante el siglo XX la humanidad se liberar4 de instrumentos de percepci6n tan importantes
como esos.
A partir del Renacimiento y el progresivo ascenso de la burguesia como clase, comienzan a
elaborarse unas ciertas ideas de Raz6n y de Modernidad que seran hegem6nicas a partir del siglo
XVIII. Esa es la raz6n por la que aquf se consideran conjuntamente el Renacimiento y el Barroco
que, aun con sus diferencias, responden al mismo paradigma.
Actividades por 6poca y perfodo 3: Renacimiento y Barroco 193
V * s - . "-
. - .s
f
x
Tr6pleo de C6nt&
v
l I *A.
/-'TJE&1
k
"V
r^3mfa^ ^ V " *
uL ^-*<
r r* TaXaros
Xjtyrqute
^ f P t ^ K
WWW ^ y ^ndto/
yr-:--'y^
/,,rn^--
, . N ' ^
"
-
fi
^ L ?
x/
j$y
*5LV^
- *
-
^
AMEWCA^
" " - r a r * HB B l 6UStWA
AS)A
.frfnwu&teU4tt-<.
/ ,^Sj>"d*" T >AiJ* i* Ai
^--j ^W"-^^^+M*^i 't H^^H^^+^W*^*H+w*H^^J5 6( ft y<+g
SejjundOW*e:1493 ' ' . ^ / ^ e wt 8 wn * M* Wt t
TereerVtato: 1 4 9 * / f ( / / [ V ^ w " J ^ ^
^ ! J V V .^
AmftltiftVfftmffito1?*- - ' ^
t +
n
AIvareitC8^tf 1$00/
Ecuador
x
Va9c0de
v-
pffagallanes
Tr6plcocte
lcomto
/
/
/l S20
Los Umites del mundo conoeido en 1490
Los grandes viajes
II Textos
0>ni],E]'B3'E'E'E'Ei]'E'5 ]'S]'S]'BD'E'ES'E]'Bl'OB'O2'Efl
rni,R^,ETi,^,E^,Ey],n^,fnni,n^,nnn,niTi,niTa,nnn,n^-
IU Actividades
19
Determinar en que unidades temdticas aparecen mds textos correspondientes a
estos periodos. Justificar. Ordenar cronol6gicamente los textos y ubicarlos en el
cuadro que se incluye al final de este apartado.
A contlnuaci6n se reproducen algunos textos que caiacterizan el "espiritu de la 6poca":
194 Literator IV Daniel Link
Georges Duby. "E1 giro deI siglo XIV"
Tontado de Duby, Georges. Europa en Ui Edad Media. Buenos Aires, Paid6s, 1986.
El giro deI siglo XIV
En la Italia de 1300 adonde se traslad6 la
fuerza innovadora no son los campesinos, ni
los guerreros, ni los sacerdotes quienes do-
minan. Son los negociantes, los banqueros,
que trafican con todo, con especias, con pa-
flos, con seda, con obras de arte, que prestan
al rey, que recogen por toda la cristiandad el
impuesto que establece el papa, formando
para todo ello lo que llaman compafiias,
presentes mediante filiales en las principales
plazas del comercio. La catedral no es pues
en las ciudades de Toscana o de Umbria lo
que es en Francia y en Inglaterra, el centro de
todo. Es un objeto, un hermoso objeto puesto
entre otros. La vida se ordena en tomo a la
plaza donde se discute, donde se intercambian
las cosas y las palabias, y a lo largo de las
calles en las que se abien talleres y tiendas.
La cultura m3s alta no es aqui teol6gica. Es
practica, civil, profana, fundada en el dere-
cho rornano que se ensefia en la Universidad
de Bolonia, fundada sobre el c51culo y, en sus
El giro del siglo XIV 5
puntos avanzados, sobre Arist6teles, pero
cuando Arist6teles habia de 16gica y de vir-
tud. Estas ciudades son republicas. Te6rica-
mente sus ciudadanos son iguales. <,Demo- ,
cracias? Oligarquias: los m& ricos dirigen la
asociaci6n, el comun. Para conquistar los *
mercados que codician se ponen a luchar
contrasus vecinos. Lasciudadesseenfrentan
constantemente. Se repliegan detrfs de las
murallas, almenando sus puentes, almenando
cada uno de sus palacios, pues tambi6n las
familias patricias son rivales y forman parti-
dos que se querellan sin cesar en el interior de
los muros. Se suena con un orden que para
apaciguar al menos esas discordias intesti-
nas, descansara sobre la fidelidad mutua, la
concordia, sobre el amor comun de la patria
chica. El recuerdo de la libeitad romana nutre
esta ideologia civica. Se encarna en las em-
presas de decoraci6n confiadas a artistas re-
clutados por concurso y que son llamados a
celebrar el culto de una diosa: la ciudad.
En estas ciudades contraidas, aglutinadas
como colmenas o como las medinas del Is-
lam, el palacio comunal constituia la aiticu-
6 Europa en la Edad Media
laci6n maestia de toda estructura social y
topogr4f ica. En Siena, la m& antigua orde-
naci6n del urbanismo que conociera la Euro-
pa modema hace converger todos los bariios
hacia un solo lugar, una concha, laPiazza del
Campo. Las milicias se reunian alli. El pue-
blo enteio escuchaba alli las arengas. Todos
los intereses pr ivados se encaminaban hacia
la sede del poder, hacia el espacio cenado
donde los magistrados deliberan lejos de la
multitud y de sus sobresaltos. Al abiigo. En
todas las comunidades de Italia, los edificios
municipales, el palacio del podesta" encarga-
do de controlar las facciones, son casas ro-
manas, con patio interior, de plan parecido al
de los monasterios benedictinos, pero dis-
puestos como foitalezas, &peros, capaces de
sostener un asedio. Era necesaiio, pues siem-
pie habia que temer la revuelta. Pero sobre
todo el poder de los magistiados, igual al de
los reyes, es tambten de esencia militar. Lo
mismo que el rey, se asientan a la sombra
de una torre. En el coiaz6n de la ciudad se
eleva por consiguiente un simbolo gueireio
de sobeianfa.
1
%
1
i
|
El giro del siglo XIV 7
En la Italia central, los duefios de la sefioria
urbana son gentes de negocios. Todavia aus-
teros, aplaudiendo a Dante cuando &te cele-
bia cl iigoi de los antiguos florentinos y
vitupera la propensi6n al lujo de sus descen-
dientes.
No obstante, los celos y las agresiones de
las comunidades competidoias amenazaban
a este territorio. Habia que protegerlo y si era
posible extenderlo. Por eso la ciudad glorifica
tambi6n a los guerreros de profesi6n, a los
emprendedores de combates que contrata y
que mantienen en su provecho la lucha arma-
da como un negocio: discutiendo fuerte con
su patr6n, jugdndose a veces el resto unos
conna otros en una batalla, pero de ordinario
respetiidose mutuamente. La comunidad
dedica estatuas ecuestres a estos condotieros.
Los primeros jinetes de bionce, con aire de
emperadores romanos, van a instalar se pron-
to en las plazas de las ciudades europeas,
dentro del siglo XIV, como adelantados de
una larguisima cohorte. Por el momento, es
en los muros de los palacios comunales donde
Actividades por epoca y perfodo 3: Renacimiento y Barroco 195
8 Europa en la Edad Media
se pone to silueta de los capitanes. La Itatia
del Trecento sofiaba obstinadamente en la
edad de oro, en el tiempo en que Roma, la de
Cesar y no to del papa, dominaba al mundo.
Esta nostaIgia incitaba a rechazar todo Io
que venia de fuera y, para empezai, la espesa
capa con que la cuItura bizantina habia ie-
vestido a la penfnsula italiana duiante la alta
Edad Media. Reclamaba una liberaci6n.
Nacional. Dos hombies fueron celebrados a
comienzos del siglo XIV como sus h6roes: un
poeta, Dante; un pintor, Giotto.
Vitalidad prodigiosa del arte itauano. So-
bie esta piofusi6n, sobre esta floraci6n de
obras maestras cay6 de golpe, en 1348, la
cat&trofe: to epidemia de la peste negra. Fue
to contrapartida de la expansi6n europea. Los
germenes de la enfeimedad vinieron por to
misma^uta que Marco Polo habia seguido.
Los trajeron las naves meicantes, desde las
factorias genovesas de Crimea, a Ndpoles y a
Maisella; la coite de Avifi6n, encrucijada del
mundo, los dispers6. Las mareas de la muerte
rompieron entonces en grandes olas estacio-
10 Europa en la Edad Media
comprobar. El tributo pagado por tos grandes
ciudades fue ciertamente m 6s pesado.
Imaginemos, intentemos imaginar, tras-
poniendo a nuestros dtos lo que seria, en aglo-
meraciones como las de Paris o, Londres,
cuatro o cinco millones de muertos en algu-
iros meses de verano; los supervivientes, ago-
iados, tras semanas de espanto, repartiendo
las heiencias, haHdndose por consiguiente
menos pobres de lo que antes eran, precipi-
t4ndose a casarse y a procrear; se observa una
prodigalidad de nacimientos en el afio que
sigui6 a la hecatombe. Sin embargo, no fue-
roncolmados los vacios: se habia instalado la
enfeimedadyrebrotabaperi6dicamentecada
diez o veinte aftos con igual furia. ^,Qu6 hacer?
Habia grandes m6dicos .junto al papa de
Avifi6n y en Parfsjunto al rey de Francia. que
se interrogaban ansiosos en vano. ^De d6nde
viene el mal? i,Del pecado? Son los judios,
que han envenenado los pozos e indiscrimi-
nadamente se les mata. Es la c61era de Dios:
hay que flagelarse para apaciguarlo. Las ciu-
dades se encogieion dentro del cintur6n de
sus murallas, se emparedaron. Se mataba a
los que querian colarse por la noche o por el
ElgirodelsigloXrV 9
nales, subiendo poco a poco hacia el norte
hasta los confines del mundo habitado. A
falta de documentos estadisticos, los historia-
dores no pueden estimar el numero y la pro-
porci6n de las victimas. Adem4s el azote
golpe6 muy desigualmente. Parece que pn>
vincias enteras, por ejempIo, Bohemia, lo
hayan evitado; aqui escap6 tal pueblo mien-
tras que aUa, a algunos kil6metros, otro era
anegado y definitivamente borrado del paisa-
je. La peste era a to vez pulmonar y bub6nica.
Los contempora^neos no sabian nada de los
mecanismos del contagio. Creian en una es-
pecie de putrefacci6n del aire y encendfan
grandes fuegos de hierbas arom6ticas en las
puertas de tos ciudades. Estas fueron tos m&
alcanzadas.El mal sepropagaba mejoren el
amontonamiento de los tugurios insalubres.
Era ciego. Se le vefa segar a los nifios y a los
pobres. Atacaba m3s a los adultos j6venes, en
pleno vigor y lo que resulta francamente escan-
daloso es que tambi6n atacaba a los ricos. Los
ccmtemporSneos creen que el tercio de to pobto-
ci6n europeadesaparecir3enestaptogaEljuicio
parece conforme a lo que en conjunto se puede
ElgirodelsigloXrV 11
contrario se salvaban en bandas errantes,
enloquecidas.Entodocasoelespanto,elpar6n,
togranfractura.Enloscincuentaosesenta |
afios que siguieron a la pandemia de 1348 y |
que fueron sacudidos por los rebrotes de la
peste,sesituaunodelosmayorescortesdela
historia de nuestra ciyilizaci6n. Europa sali6 |
aliviada de la prueba. Estaba superpoblada. |
Restableci6 el equUibriodemogrifico. El bie-
nestar que se estableci6 explica que la crea- |
ci6n artTstica no haya perdido su yitaUdad. |
Pero como todas las cosas, cambi6 su tono. |
Boccacciohasituadolosdivertidoscuen- |
tosdel"Decamer6n"enunavilladelacam- |
pifiaflorentina.Huyendodelaciudaddonde |
la peste negra hacto estragos, se han reunido
alli hombres y mujeresj6venes. Para olvidar, |
dudan entre el ensuefto mistico y el ptocer. |
Secretamente confiesan sus pecados. En la |
asambleaaparentanrefrynohablanm4sque
del amor gallardo y cabalIeresco. Aturdirse
en la fiesta y hacerse uno mismo su parafso
aquf abajo. Un parafso profano donde, de una
orillaaotradelarroyosetender4nlamanoel
hombre y la mujei. |
196 Literator IV Daniel Link
Jacques Le Goff. "La declinaci6n de la Edad Media"
Tomado de Le GofJ, Jacques Los intelecluales de Ui Edad Media. Barcelona, Gedisa, 1986
LA DECUNACI6N DE LA EDAD MEDIA
El fin de la Edad Media es un periodo de
cambios. La transformaci6n de las estruc-
turas econ6micas y sociales de Occidente
se ve acelerada por la paralizaci6n del cre-
cimiento demogrSfico cuyo posterior
reflujo viene a agravar las hambres y las
pestes, de las cuales la de 1348 result6
catastr6fica, y por las perturbaciones en
la alimentaci6n de la economfa occidental
en metales preciosos que determinan un
hambre de plata y luego de oro que agudizan
todavia las guenas: la Gueiia de los Cien
Afios, la de las Dos Rosas, las guerras
ibe>icas, las italianas. A su vez, la evolu-
ci6n de la renta feudal, que adquiere masi-
vamente forma monetaria, trastoma las
condiciones sociales. Entie las victimas y
los beneficiarios de esta situaci6n se abre
un abismo, cuya linea divisoiia aUaviesa
las clases urbanas. Mientras en algunas
Los intelecttiales en la Edad Media 45
regiones como Flandes, Italia del Norte,
las grandes ciudades, el artesanado que
m#s sufie la explotaci6n muestra ciertas
formas de proletarizaci6n y piesenta las
mismas condiciones que la masacampesf-
na, en cambio, las capas superiores de la *
burguesia urbana, que obtiene sus iecursos
a la vez de una actividad precapitalista en
progreso y de ientas fiduciaiias que supo
asegurarse, se amalgaman con las antiguas
clases dominantes la nobleza, el clero
regulai y la alta clerecia secular, cuya
mayoria logra restablecei a su favor una
situaci6n comprometida. En este restable-
cimiento los factores politicos desempe-
fian un papel fundamental. El poderpoliti-
co acude en auxilio de los poderes econ6-
micos, y duiante siglos mantendra" el Anti-
guo R6gimen. Es la eia del Principe. La
maneia de obtener riqueza, podei y presti-
gio es, pues, ponerse a su servicio, trans-
formarse en funcionario o cortesano suyo.
Asi lo compiendieion tanto los antiguos
podeiosos, que se aliaion a las tiianias y a
46 Jacques Le Gqff
las monarqufas, como los hombres nuev
que amparados por el favor del princ
consiguieron deslizarse entre aqu611os.
En esta encrucijada hist6rica, el intel
tual de la Edad Media estS condenad
desaparecer y dejar el piimei plano de
escena cultural a un personaje nuevo
humanista. Este, sin embargo, s61o al fi
da el impulso que deteimina la desap;
ci6n de su predecesor. Quien, a la verd
no fue asesinado, sino que 61 mismo
prest6 a aquella muerte y a aquella me
morfosis. La desaparici6n del intelect
medieval ha sido preparada por las prop
abdicaciones de la gran mayoiia de
universitarios de los siglos XIV y XV.
os,
ipe
ec-
D a
,la
el
nal
ui-
ad,
se
ta-
ual
ias
los
l
Actividades por epoca y perfodo 3: Renacimiento y Barroco 197
Georges Duby. "La felicidad"
Tom ado de Duby, Georges. Europa en la Edi
Gozo de serrico. Disfrutar,jugar. Cuan-
do eI gobiemo de la creaci6n artistica esca-
pa de Ias manosde los sacerdotes y pasa a
las manos de los piincipes, la parte ludica
de la cultura caballeresca se descubre por
fin plenamente. La alta sociedad del siglo
XIV est4 verdaderamente intoxicada por
las novelas de la caballeria. Los jefes de
Estado instituyen en tomo a su persona,
una tias otra, las drdenes de caballeria, la
Jarretiere, San Miguel, el Tois6n de Oio;
quieren remedar con algunos compafieros
escogidos las virtudes y las proezas ritua-
lizadas de los rieioes de la tabla redonda.
Estas liturgias, donde lo profano se une a lo
sagiado, los aleja cada vez m3s de la reali-
dad, es decii del pueblo. Serechaza y niega
todo lo popular, ya sea como los campesi-
nos en el calendario de las "Muy Ricas
Hoias", caracteiizados, afectados, en tro-
66 Europa en la Edad Media
La muerte esti en todas partes. Acechan-
do. A los prfncipes reales como a los de-
m^s; Orleans y Borgofia asesinados, enca-
dendndose las venganzas. La gueira ahora
da miedo.
El toineo es eI combate transformado en
fiesta, reglamentado. Otro principe. Ren6
de Anjou, compuso y quizds ilustr6 61
mismo un libio de torneos. Otra ciencia.
Todo gentilhombre debe ser tan experto en
ello como lo es en la caza; este saber es
privilegio que distingue de los demas hom-
bres a una selecci6n de caballeros enmas-
caiados. El tiatado se abie con un inventa-
rio de los campeones, lodos nobilisimos:
escudos, divisas, gritos de guerra constitu-
yen el Gotha del siglo XV. Desciibe luego
su ruidosa panoplia, que de cadajustadoi
hace un gran escaiabajo pesado, crujiente,
erizado de espinas. Y sin embargo, en cada
una de las piezas de esta deslumbiante
carroceria hay el mismo afdn de elegancia
y cada vez mds de supeifluidad. De todo
ello se da muestias en las reuniones que se
Buenos Aires, Paid6s, 1986,
Lafelicidad 65 | |
$>
pel, entre las comparsas de la fiesta, exor- |
cizados; ya, por el contrario, bestializados |
como aparecen en alguna miniatura que |
ilustra un Iibro de canciones populistas; |
colecci6n de monos y no de pastores, lle- |
gando a transgredir lo burlesco las fronte- |
ras del sacrilegio. EI pueblo esti anubdo |
porque los de arriba le temen y lo man- |
tienen prudentemente a distancia de los |
tres placeres de la caballeria: la caza, la |
guerra y el amor. Lanzar los halcones y los |
pereos, fbrzar las bestias salvajes como se |
veia en la tapiceria de Bayeux; la cetreria |
fue quizi la primera de las "artes" aristo- |
crdticas. En todo casoes la mSs antigua,
pues ya los reyes merovingios hallaban |
en ella su diversi6n. |
Combatiresotramaneradejugarqueno |
difiere sensiblemente de la caza. La omni- |
presenteguerralleg6conelsigloXIVala |
atrocidad: la guerra de los Cien Afios y las |
guerras civiles, los Armagnacs, los Bor- |
goflones y esas grandes compafiias devas- |
tadorasquequemanymatansalvajemente. |
Lafelicidad 67
suceden a lo largo de la temporada depor-
tiva. Losprincipes son los ordenadores de
estas liturgias caballerescas. Ellos han fija-
do el dfa. De todas partes acuden los ca-
balleros en bandas. Su entrada en la villa
engalanada es triunfaI. Ya seexpone, se
exhiben. Preludio musical. Llamadas de
los heraldos de armas, distribuci6n de in-
signias: comienza el juego bajo la mirada
de las mujeres. Por una parte, es todavia
como en el siglo XII un deporte de equipo.
En un tumulto confuso se enfrentan dos o
tres campos. Servidos por los pajes y los
sargentos, como en la guerra, los caballe-
ros intentan hacerprisioneros y sueflan con
el rescate, con el botin. Pero Io mejor de la
fiesta est3 en los combates singulares, las
justas. Cada cual puede saborear entonces
el virtuosismo de lo que Jean Froissart
llama "apetises d'armes", demostraciones
de destreza y de fuerza que valen a los
mejoies la gloria y el premio. Paradas casi
nupciales, danzas amorosas de los machos
ante las damas. ^,Es, a fin de cuentas, el
198 LiteratorlV Daniel Link
68
Europa en h Edad Media
juego de combatir otra cosa que una de
lasperipecias del juego deI amor? En
efecto, es en el amor noble, el amor cort6s
es decir aquel cuyo monopolio tienen
las gentes de corte donde culmina en el
siglo XIV la fiesta caballeresca. Por los
extravios del erotismo ante todo se esfuer-
za la aristocracia en engaftar su miedo a la
muerte. Tambi6n un juego, cuyas reglas
fueron fijadas poeo a poco trescientos o
doscientos anos antes: elegir su dama, lle-
var sus colores, servirla como un vasallo
sirve a su seitor, esperar sus dones, con-
quistarla. Cuando pasado eI 1300 se secu-
lariza el gran arte, describe infatigable-
mente los ritos del juego del amor. Este
juego tambi6n se realiza al aiie libre. Sin
embargo, no le convienen ni el campo
abierto de las justas, ni las arboledas de la
caza, sino el vergel, losjardines cerrados,
como los de Saint-Pol, en Paris, en el
Maiais, donde el rey de Francia abando-
nando el Louvre y la Cit6 habia preferido
residir, en frondas de fantasias y zarzales
Lafeticidad 69
de rosas, equivalente profano de los claus-
tros mon3sticos.
Para penetrar en las clausuras del repo-
so, para aproximarse a las doncellas con
sombreros de flores, el hombre cort6s ha
tenido que dejax su cabalIo, su armadura,
su daga, vestir a otro personaje con ropaa
semifemeninas. Contiene la brusquedad
de sus gestos. Con sus encantadores ata-
vios se esfuerza por tener gracia, se ensaya
en otros escarceos observados, criticados,
coronados, como lo son los de los campeo-
nes en los torneos.
20
Leer los textos atentamente y determinar cu&les son los rasgos mds
caracteristicos del primer Renacimiento.
21
Buscar en la antologia textos en los cuales aparezcan traspuestos los rasgos antes
senalados.
22
Determinar qu6 procedimientos se utilizan para "estilizar" los temas de la
riqueza, la abundaneia, el "confort" que obsesionan a los hombres de la 6poca.
23
Buscar reproducciones de cuadros del perfodo en los que sean evidentes los
rasgos senalados: ^cuales son, aproximadamente, los generos de los que esos
cuadros participan? Tratar de correlacionar las temdticas de los cuadros con sus
rasgosformales.
OA iQue relaci6n puede establecerse entre el dinero y la peste que azot6 a Europa a
' 1 partir de 1348? ^,Que relaci6n tiene esto con la aparici6n de nuevas formas
literarias?
Actividades por 6poca y perfodo 3: Renacimiento y Barroco 199
25
25
Leer atentamente este texto de
Roland Barthes:
RoIand Barthes. "Escuela y Literatura"
Tom ado de Barthes, Roland S/ Z..
Mexko,SigloXXI,1980
1. ^Es coherente el texto de RoIand
Barthes con las hip6tesis manejadas
hasta ahora?
25.2. Comparar los textos Q y fl -
Determinar cudl conesponde al signo
y cu21 aI indice. Justificai.
25.3. i,Por qu6 el "dinero" reemplaza al origen?
Buscar algun relato donde sea posible
observar la tematizaci6n de ese problema.
Entre eI indice y eI signo, un modo comun, el
de la insciipci6n. Pasando de la la monarquia rural
a la monarquia industriaI, la sociedad ha cambiado
de Libro, ha pasado de la Carta (de nobleza) a la
Cifra (de foituna), del pergamino al registro, pero
sigue estando sometida a una escritura.
La diferencia que opone Ia sociedad feudal a la
sociedad burguesa, el indice al signo, es 6sta: el
indice tiene un origen, el signo no; pasar del indice
al signo es abolir el uItimo (o el primer) Iimite, el
origen, el fundamento, el tope, es entrar en el
proceso ilimitado de las equivalencias, de Ias
repiesentaciones que ya nada podra' detener, orien-
tar, fijar, consagrar.
Los textos medievales, segun como se han analizado hisl6ricamente, muestran una progiesiva
toma de conciencia del trabajo o producci6n literaria. Los textos del Renacimiento presentan ya un
orden muy perfectamente delimitado. Es una 6poca de impoitaci6n de g6neros. El paso del
Renacimiento al Bairoco puede entenderse como una progiesiva sofisticaci6n de los modeIos
formales y como una progiesiva abstracci6n: los textos funcionan cada vez mds como puios signos
convencionales.
26
^Que gdneros aparecen en diferentes lenguas y eran desconocidos en la Edad
Media?
27
28
Suministrar los rasgos que caracterizan al soneto y al cuento breve como generos
hegem6nicos durante el peiiodo. Tener en cuenta las variantes correspondientes a
los distintos arnbitos idiomaticos.
Investigar cu&les son los
valores m&s preciados del
hombre renacentista.
Comparar el siguiente
texto de Raimundo Lida
con el numero flj].
iQu6 presentan en comun?
Raimundo Lida.
"Politica de Quevedo"
Tom ado de Lida, Raim undo.
Hacia Ux Politica de Dios en
Sobejano, Gonzalo (ed ) .
Francisco de Quevedo
Madrid, Taurm. 1978.
Muy ingenuo seria ver en la PoHtica de Quevedo la
obra de un espaftol que ha puesto toda su esperanza en que
baje del cielo a Ia tierra lajusticia de Jesus para remediar
las giaves faIIas de los gobiemos humanos. Si este esque-
ma conviene en aIguna medida a otios escritores espafio-
les (y no espafioles) quizd mds religiosos que Quevedo, en
el caso de la PoHtica de Dios seid mejor, en cambio, evitar
toda caracterizaci6n que la acerque demasiado aI pensa-
miento de un fray Luis y sus Nom bres de Cristo. Hay
mucho que distinguir, rechazar y escoger en el dmbito de
la politica puramente humana sea esto lo que fuere
y hay muchas maneras de ver la justicia divina y, en
especial, su descenso a la tiena, su aplicaci6n en la dura
circunstancia de entonces. Guard6monos de generalizara
base de tal o cual cita aisIada, y comprobaremos que ni
siquieia en Quevedo es uno solo el modo de concebir el
fracaso de los gobiemos terrenales, y que lo que a ellos
opone no es ninguna clara esperanza personaI en la
justicia de Cristo.
Ya se dirija al rey, ya al valido, ya al hombre dearmas,
todos en lucha contra la tirania del demonio, el escritor
consejero debe incitarlos a la acci6n m5s eficaz, aunque
en ella haya que recurrir a indispensabIes astucias y
violencias,
200 Literator IV Daniel Link
Leer el siguiente texto de Maurice Molho: "El oro de Espana'
Tom ado de Molho, Maurice Semdnticaypo4tica Barcelona, Cri(ica, 1977
84
Sem dntica y poetica
Espafia se presenta como una sociedad
de tipo senorial-agrario, que, desde el si-
glo XV, opone cierta resistencia al mer-
cantilismo naciente, aislandose del iesto
de Europa. La Inquisici6n espafiola, cuan-
do se ciea bajo el reinado de los Reyes
Cat61icos, no es s61o un arma al seivicio de
la ortodoxia, sino que "alcanza poi aniba
la actividad financierajudia, y por abajo la
actividad agricola de los moriscos. El triun-
fb del cristiano viejo significa el desprecio
del espiiitu de lucro, incluso del espiiitu de
producci6n, y una tendencia al espiritu de
casta" (Pierre Vilar, Historia de Espaha).
Asf se establece la pievalencia social y
moral de una aiistociacia fundada en el
linaje y en la que se agrupan grande y pe-
quena nobleza. Debajo del hidalgo, exento
de impuestos y que no trabaja con sus
El oro de Espana 85
manos, se esparce to plebe de los cristianos
nuevos,comerciantes y artesanos que cons-
titufan el nucleode unaburguesiaespaftoIa
en formaci6n. La revuelta en 1520 de las
Comunidades de Castilla, aplastada un afio
mas taide en Villalar por las tropas de
Cailos V, da testimonio de una tensi6n a la
que sin duda no era extrana la inquietud de
los "hombres nuevos". Pero, si hemos de
cieer a sus adversarios, los insuriectos
reclamaban la abolici6n de ciertas exen-
ciones. La nobleza. en su mayorfa, se puso
de la paite del rey, mientras que, segun la
expiesi6n del buf6n de Cailos V, "se en-
contraron sobre eI campo de batalla canti-
dad de muertos sin prepucio". Sin embar-
go, la afluencia de los metaIes pieciosos y
la abeituia del meicado ameiicano han
suscitado momentaneamente una coyun-
tura econ6mica favorable de la que se
aprovecharon las ciudades laneras, y que
permiti6 a la buiguesia manufactuiera y
mercantil afiimarse fiente a la aristocracia
sefioiial y teiiatenienle.
86 Sem dntica y poetica
Pero a partir de 1550, el alza brutal de
los precios y salaribs, la recesi6n del comei-
cio americano, la competencia extranjera,
las deudas en constante aumento que la
corona habia contrafdo con los giandes ban-
cos de Alemania y de Italia, los fracasos
politicos y militares de Flandes, todos esos
factores conjugandose provocan una crisis
grave que alcanza su punto culminante
entre 1598 y 1615, marcandose tanto en el
Guzm dn de Alfarache como en el Busc6n.
Guzman y don Pablos vuelven, cada uno
con su estilo, al tema propuesto por Lazaro
de Toimes, pues no es fen6meno casual el
que el primer libro picaresco haya apaieci-
do en 1554, es decii en los albores de la
gran crisis depresiva espaflola, ieactivan-
dose el picarismo entie 1599 y 1615 para
producir sus testimonios mayores mas
explicitamente meditado el uno, mas agre-
sivo el otro en el momento en que la
depiesi6n es tanto mas acuciante cuanto
que el hambre y la peste se unen con sus
efeclos al desastre econ6mico-financiero.
29.1. i,C6mo apaieceria, segun Molho, la oposi-
ci6n fndice/signo en Espafta?
29.2. iQu6 diferencias podrfan senalarse entre la
cultuia espafiola y el iesto de la cultura
europea?
29.3. i,Qu6 relaci6n se establece entre dinero y
literatuia picaresca? Investigar cuales son
los rasgos de este g6nero y cuales sus obras
fundamentaIes. Leer algunos de esos textos
(prefeientemente el LazariIlo de Tormes o
la Vida del Busc6n. Localizar los rasgos
que caracterizan al periodo en los textos y
determinarcuaIes, entre sus caiacteristicas
narrativas, son impoitantes para la evolu-
ci6n del ielato. Comparar con los relatos
medievales leidos y analizados.
Actividades por epoca y perlodo 3: Renacimiento y Barroco 2 01
30
lQu6 razones dan los historiadores para explicar la aparici6n de una literatura
consagrada al amor? Buscar textos que sirvan para apoyar esa hip6tesis.
31
Analizar los poemas amorosos incluidos en la antologia correspondientes a este
perfodo. ^Cu&es son los temas fundamentales?
32
Rastrear, en la antologia, el t6pico del "carpe diem " (investigar, previamente, su
origen). Buscar im&genes en revistas de actualidad que sirvan para ilustrar ese
t6pico. ^,A que" g6nero corresponden? Deducir que fen6menos han ocurrido como
para que se de" un desplazamiento semejante (de la poesia culta en los siglos
XV- XVI I a la publicidad).
33
Las diferencias entre el Renacimiento y el Barroco, planteadas en t6rminos
est6ticos, son enormes. En algun sentido, corresponden, ya que no a diferentes
modelos de sociedad, si a diferentes cosmologfas. Leer atentamente los
siguientes textos y determinar las m& importantes de esas diferencias:
Severo Sarduy. "La cosmologia barroca: Kepler'
Tom ado de Sa>duy, Severo Barroco {l974) en Ensayos generales sobre el barroco. M6xico, FCE, 1987.
IlI La cosm ologfa barroca Kepler
Tal es Ia connotaci6n teol6gica, Ia auto-
ridad ic6nica del cuculo, forma natural y
perfecta, que cuando Kepler descubre, des-
pu6s de afios de observaci6n, que Marte
describe no un circulo sino una elipse alie-
dedoi del Sol, tiata de negar lo que ha visto;
es demasiado fiel a las concepciones de la
Cosmologia antigua para privar al movi-
miento ciicular de su privilegio.'
' H apego a una fomia reviste siempre un intento de
totalizaci6n i<ieal: se postuh una identidad de matiiz, una
co>tform idad de las estructuras piimarias sensiMes es-
talicas o dinamicas con un modelo o generadoi comun
proniovido asi' al rango dc significado ultimo, ergo onto-
16gico Si h reducci6n al ci'rado nos parece hoy burda, la
lentaci6n de una lecturaposit ivista, en clave de interacci6n
puraniente fomial estS siempre presente. Hoy, un desci-
framiento de ese tipo nos conduci ria a aseverar que si una
figura nos atraviesa modela verticahnente el cosmos, es
sin duda la heUce: la cadena del ADN esti configurada
como una doble heUce, la Vi'a Lactea tiene brazos espira-
Barroco 45
Las tres leyes de Kepler,* alterando el
soporte cientifico en que reposaba todo el
saber de la epoca, ciean un punto de refe-
rencia con relaci6n al cual se situa, explici-
tamente o no, t6da actividad simb61ica:
algo se descentra, o mds bien, duplica su
centro, lo desdobla; ahora, la figura maes-
tra no es el ciiculo, de centro unico, irra-
les El manierismo helicoidal que postula el contraposto,
que defonna y propuka los personajes, y el barroco
boirominiano, al dibujar bs torres+6Uces de San Ivo de la
Sapiencia, hubieran hecho surgir en la realidad, pasar al
espacio de la representaci6n, la eslructura paradigmatica
elemental.
Peromas que confimiaro invaUdartaisomorfi'aprece-
dente, habn'a que invcsligarel soportelogocentrico de loda
reducci6n isom6rfica; esta investigacion, este irmas aUa
del pensamienlo isom6rfico debe pasai por la negaci6n/
integraci6n de los modelos fomiales, asi' como la lransgre-
si6n de b metafisica implica que sus b'mites esten siempre
activos
* 1) Los planetas describen elipses de tes cuales el
cenlro del Sol es uno de los centros; 2) El radio que une el
centro del Sol al centro del planeta recorre areas iguales en
tiempos iguales; 3) La relaci6n del cubo de la mitad del eje
mayor a! cuadrado del perfodo es k misma para todos los
planetas
202 Literator IV Daniel Link
46 Eixayos generales sobre el barroco
diante, luminoso y paternal, sino la elipse,
que opone a ese foco visible otro igualmente
operante, igualmente reaI, pero obturado,
muerto, noctum6, el centro ciego, reverso
del yang germinador del Sol, el ausente.
Esta doble focalizaci6n se opera en el
interior de un espacio limitado por la
esfera de Ias estrellas fijas, cavidad don-
de se encuentran la Tierra, el Sol y los plane-
tas, espacio, tan lejos como pueden veise
los astios, finito: el pensamiento de la infi-
nitud, de lo no centrado sin lugares ni espe-
sores precisos, el pensamiento de la to-
pologfa banoca, lo bordea, limite 16gico.'
El pensamiento de la finitud exige el
pensamiento imposible de la infinitud como
' "Este pensamiento el de la infinitud del univer-
so conUeva no se qu6 honot secreto; en efecto, uno se
encuenUa errante en medio de esa inniensidad a la cual se
hanegado todo Hmite, todo centro, y poreUomismo, todo
lugar determinado" @Cepler) Pascal, como es harto sabi-
do, sinti6 el niismo horror, pero con una diferencia: en eL
elveru'godelinfmiloengendrasuv6rtice:aUidondenohay
lugar, o donde el lugarfaIta, atti, precisamente, se encuen-
traelswy'eto,
Barroco 47
clausura conceptual de su sistema y ga-
rantia de su funcionamiento. La amenaza
del exteiior inexistente el vacfo es nada
paia Kepler, el espacio no existe m3s que
en funci6n de los cuerpos que lo ocu-
pan, exterior del universo y de la raz6n
la impensabilidad de la nada, rige
pues, al mismo tiempo la economia ceira-
da del universo y la finitud del logos; el
"centro vacio, inmenso, el gran hueco" de
nuestro mundo visible, donde los planetas
trazan alrededor del Sol las elipses con-
c<Sntricas de sus 6rbitas, exige, al contra-
rio, su clausurafisica en la "b6veda" de
las estrellas fijas.
M&s que considerar la elipse como una
forma concluida, paralizada, habria que
asimilar su geometria a un momento dado
en una dial6ctica formal: multiples com-
ponentes din3micos, proyectables en otras
formas, generadores.
Severo Sarduy. "Elipsis: G6ngora"
Tom ado de Saidny, Severo Barroco (1974) enEnsayos generales sobre et barroco. Mexico, FCE, 1987
Elipsis G6ngora
La elipsis arma el terreno, el suelo del
barroco, no s61o en su aplicaci6n mecdni-
ca, segun la piescripci6n del c6digo iet6iico
supiesi6n de uno de los elementos nece-
saiios a una constiucci6n completa, sino
en un registro m3s amplio: supresi6n
en general, ocultaci6n teatral de un termi-
no en beneficio de otro que recibe la luz
abruptamente, caravaggismo: rebaja-
miento, rechazo hacia lo oscuro del fondo/
alzamiento cenital del objeto: "La luz de
G6ngora es un alzamiento de los objetos y
un tiempo de apoderamiento de la incita-
ci6n. En ese sentido se puede hablar del
goticismo de su luz de alzamiento. La luz
que suma el objeto y que despu6s produce
la irradiaci6n."' La elipsis opera como
' Jose Lezama Lima, "Sierpe de Don Luis de
G6ngoia", en Lezama Lima, Los grandes todos, Mon-
tevideo, Arca. 1968.pp 192-193
Elipsis: G6ngora 195
denegaci6n de un elemento y concentra-
ci6n metonfmica de la luz en otio, ldser
que alcanza en G6ngora su intensidad
mdxima: "su luminosidad, el mds apieta-
do haz luminoso que haya operado en
cualquier lengua romdnica".*
El apogeo de la elipsis en el espacio
simb61ico de la ret6rica, su exaltaci6n
gongorina, coincide con la imposici6n de
su doble geom&rico, la elipse, en el dis-
curso astron6mico: la teoria kepleriana.
En la figura iet6rica, en la economiV de su
- Jose Lezama Lima, op cit, p. 215
' Otra leclura econ6m ka de la elipse, nuevo
acercamiento a la figura: "su desarroUo que hacc apa-
recerla meicancia comocosa de dos caras,valorde uso
y valor de cambio, no hace desapareceresas conlradic-
ciones sino que crea la forma en la cual pueden mover-
se Setrataporotrapartedelunicometodopararesolver
contiadicciones reales. Es por ejemplo una contradic-
ci6n que un cuerpo caiga constantemente sobre otro y
sin embargoIo rehuya constantemente. La elipse es una
de las fomias del movimiento a trav6s de las cuales esta
contradicci6n a la vez se resuelve y se realiza" Philippe
SoUers,Nomtrcs.2 98, Paris Seuil, 1968
Actividades por 6poca y perfodo 3: Renacimiento y Barroco
203
196 Ensayos generales sobre el barroco
potencia significante, se privilegia, en
un pioceso de doble focaIizaci6n, uno de
los focos en detrimento de otro. La elipsis,
en sus dos versiones, aparece dibujada
alrededor de dos centros: uno visible (el
significante m arcado /elSol) que esplende
en la frase barroca, otro obturado (el
significante ocultolel centro virtual de la
elipse de los planetas), elidido, excluido,
el oscuro.*
La elipsis, en la ret6rica barroca, se
identifica con la mecanica del oscureci-
miento, iepudio de un significante que se
expulsa del univeiso simb61ico. Esta ocul-
taci6n, en la poesia gongoiina, como es
sabido, no es fortuita; coiresponde, como
en todo discurso organizado, a leyes in-
flexibles aunque informuladas: desapare-
ce "lo feo, lo inc6modo, lo desagradable"
mediante un "habil escamoteo" que per-
' La diaIectica que rige las apaiiciones de los
cenlios es compaiable a la que opuso al dios secreto de
Port Royal con el dios solaide VereaUes y sobrepasa el
sentido est&ico, moial o sociopolitico que se le ha
conferido usuabnente
198 Ensayos generales sobre el barroco
terreno de base los otros poetas, del enun-
ciado lineaI, informativo, de un estiato ya
metaf6rico armado poresas figuras de rradi-
ci6n renacentista que han constituido hallaz-
gos para la poesia precedente, que 6l consi-
dera como enunciados "sanos","naturales" y
alosque,medianteunanuevametaforizaci6n,
dara acceso al registro propiamente textual.
El lenguaje barroco, reelaborado por el
doble trabajo elidente, adquiere como el
del delirio, una calidad de supeificie meta-
lica espejeante, sin reveiso aparente, en que
los significantes, a lal punto ha sido reprimi-
da su economia semantica, paiecen reflejaise
en simismos, referirse a simismos, degradar-
se en signos vacios: las metaioras, piecisa-
mente poique se encuentran en su espacio
propio, que es el del desplazamiento simb6-
lico resorte, tambi6n del sintoma. piei-
den su dimensi6n metaf6tica: su sentido
noprecede la pioducci6n; es su producto
em ergente: es el sentido del significante,
queconnota la ielaci6n del sujeto con el
significante.
Elipsis: G6ngora 197
mite huir "el nombre groseio y el horrendo
poimenor'V
La mecanica clasica de la elipsis, es
anaIoga a la que el psicoanalisis conoce
con el nombre de supresi6n (Unterdru-
ckung/represi6n), opeiaci6n psiquica que
tiende a excluir de la conciencia un conte-
nido desagradable o inoportuno. La supie-
si6n, como la elipsis, es una operaci6n que
permanece en el interioi del sistema-con-
ciencia: el significante suprimido, como el
elidido, pasa a la zona del preconsciente y
no a la del inconsciente: el poeta tendra
siempre m ds o m enos presente el signifi-
cante expulsado de su discurso legible.
En el universo extremadamente cultura-
uzado del barroco, el mecanismo de la meta-
fora se eleva a lo que hemos llamado su
potencia al cuadrado: G6ngora parte, corrio
' Damaso Alonso atiibuye esta funci6n de elisi6n
a la metafora propiamente dicha, Mi empleo de la
elipsis, que sobrepasa el estriclamente rel6rico. puede
englobarla como uno de sus casos particulares C(
Damaso Alonso, Las sotedades, Madrid, Sociedad de
Estudios y Publicaciones, 1956
204 Literator IV Daniel Link
Severo Sarduy. "Economia"
Tom ado de Sarduy, Severo Barroco (1974)
en Ensayos generales sobre el barroco.
Mexico, FCE, 1987
Severo Sarduy. "Por un arte urbano"
Si la palabra ciudad engloba, en su im-
precisi6n semintica, nociones que comien-
zan a ser muy diversas desde aglomera-
ciones mds o menos ruraks hasta mega-
16polis, se podrfa pensar que un corte
radical se oper6 al constituirse la ciudad
barroca. En el momento en que el conjunto
urbanosedescentraunaruptura se produce
con reIaci6n a las coordenadas hasta enton-
ces "16gicas" del espacio ruptura andlo-
ga a la que, en la misma 6poca, descentra el
espacio del lenguaje con sus mutaciones
ret6ricas y comienza, en la practica de la
ciudad, la crisis de la inteligibilidad
Vaciada de sus puntos de referencia
naturales, de una topologia en 3nguIo iecto
que trazaba su lineaiidad sobre o a paitir de
rfos, murallas o ruinas, rampas, fosos, que
se desplegaba a partir de la plaza central o
lQa6 significa hoy en dfa una prtfctica
del barroco? ^,Cudl es su sentido profun-
do? iSe trata de un deseo de oscuiidad, de
una exquisitez? Me arriesgo a sostener lo
contrario: ser barroco hoy significa ame-
nazar, juzgar y parodiar la economia bur-
guesa, basada en la administraci6n tacafia
de los bienes, en su centro y fundamento
mismo: el espacio de los signos, el lengua-
je, soporte simb61ico de la sociedad, ga-
rantia de su funcionamiento, de su comu-
nicaci6n. Malgastar, dilapidar, derrochar
lenguaje unicamente en funci6n de pIacer
y no, como en el uso dom6stico, en fun-
ci6n de informaci6n es un atentado al buen
sentido, moralista y "natural" como el
crrculo de Galileoen que se basa toda la
ideologfa del consumo y la acumulaci6n.
El barroco subvierte el orden supuesta-
mente normal de las cosas, como la elipse
ese suplemento de valorsubvierte y de-
foima el trazo, que la tradici6n idealista
supone perfecto entie todos, del circulo.
Por un arte urbano 211
de la catedral -juzgada entonces, tam-
bi6n, la prioridad de la cdtedra, abierta,
como la poesia, a un espacio cada vez mSs
metaf6iico, m i& reticente a la inocencia del
lenguaje "natural", la ciudad va a tratar de
imaginarse a si misma en tanto que lugai
humano, va a instaurar en su cuerpo reco-
iridos f3ciles, orientados, va a tratar de ser,
a pesar de todo, legible.
En esa busqueda de lo legible urbano, en
ese espacio de ruptura, hipertrofiado por Ia
revoluci6n industrial, vivimos aun. No es
un azar si es G6ngora quien mejor define
esta necesidad de lectura: "si mucho poca
carta Ies despliega". La caita o mapa como
medio de desciframiento, pero, sobre todo,
la violencia reductora de su superficie (si
m ucholpoca). Esta urgencia de crear un
c6digo paralelo, reductor y legible, que nos
permita el acceso y la orientaci6n en un
espacio que ya no contiene ningun rndice,
extensi6n sin marcas que esconde sus posi-
bles trayectos como enigmas, fundamenta
aun nuestia practica de la ciudad.
Tom ado de Sardity, Severo. EscriU>s sobre un cuerpo (1968) en Ensayos generales sobre el barroco. Mtxico, FCE, 1987
Actividades por epoca y per(odo 3: Renacimiento y Barroco 205
212 Ensayos genetales sobre el barroco
Como la ret6rica barroca el erotismo se
presenta en tanto que ruptura total del
nivel denotativo, directo y "natural" del
lenguaje somdtico, como la perver-
si6n que implica toda metafora, toda fi-
gura. No es un azar hist6rico si en nombre
de la moral se ha abogado por la exclusi6n
de las figuras en el discurso literario.
ESPEJO
Sien cuanto a su utilidad el juego barro-
co es nulo, no sucede asi en cuanto a su
estructura. Esta no es un simple aparecer
arbitrario y gratuito, una sinraz6n que no
expiesa mds que su demasia, sino al con-
trario, un reflejo reductor de lo que la
envuelve y trasciende; reflejo que repite su
intento - s er a la vez totalizante y minu-
cioso. pero que no logra, como el espejo
que centra y resume eI retrato de los espo-
sos Ainolfini, de Van Eyck, p como el
espejo gongorino "aunque c6ncavo fiel",
captar la vastedad del lenguaje que lo
Por un arte urbano 213
circunscribe, la organizaci6n del universo:
algo en ella le resiste, le opone su opacidad,
le niega su imagen.
34
El Barroco exaspera las tematicas y formas del Renacimiento. Podria decirse
que lleva al limite las posibilidades del arte "inventado" por los Renacentistas.
^En qu6 sentido habla Sarduy de un "universo extremadamente culturizado"?
Buscar ejemplos.
35
Comparar los modelos sintdcticos que utilizan Garcilaso y G6ngora. iQue
diferencias pueden senalarse? ^Que" valores aparecen asociados con esas
diferencias? Tener en cuenta las definiciones de Severo Sarduy. Determinar hasta
que punto Garcilaso equivaldna al circulo y G6ngora a la elipse.
36
^En que" sentido constituye el Barroco una estetica urbana? Buscar textos en la
antologia que sustenten esa afirmaci6n.
37
Localizar, en la antologia, textos que ejemplifiquen la oposici6n circulo/elipse.
Buscar reproducciones de cuadros donde esta oposici6n tambien se verifique.
38
Localizar textos en los cuales aparezcan problematizados el sueno, el doble, el
fantasma, el espejo. Justificar hist6ricamente la aparicidn de estas tematicas.
Buscar, en el Quijote, capitulos que tengan relaci6n con esos temas.
206 Literator IV Daniel Link
Leer La vida es sueno. Ver de qu6 manera aparecen los temas planteados en la
consigna anterior, comparar con el Quijote y con los textos de G6ngora. Senalar
semejanzas y diferencias.
Comparar los textos er6ticos del Barroco con los del Renacimiento. ^Que
diferencias pueden senalarse? Comparar t6picos, ret6ricas, etc...^Cuiles parecen,
hoy, m6s "modernos". ^Por que?
*
AnaIizar, en la antologia, los textos que tienen que ver con "contratos" (de
manera m&s o menos metaf6rica). ^En que" sentido se establecen contratos? ^En
que" medida se respetan esos contratos y en que" medida no? ^C6mo aparece la
mentira en esos textos? Localizar en el Quijote capitulos en los que sea
importante la cuesti6n del contrato. Comparar con los textos antes analizados.
^Qu6 diferencia hay entre un relato como el de Margarita de Navarra (BE ) y el
Quijote, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista
tem&ico?
Otro de los rasgos que caracterizan al Renacimiento y que el Barroco exaspera es
la obsesi6n por el orden. Localizar textos en los que esa obsesi6n sea evidente
tanto en el nivel estrictamente tematico como en el nivel formal.
lQu6 tendna que ver la obsesi6n geom6trica de Spinoza con el orden?
lQu6 tiene que ver una novela como el Quijote con el orden?
lQu6 tendra que ver el "Am or constante m ds alld de la m uerte" con eI orden barroco?
Fecha AcontedmtentoshUt6Hcos Producd6nescrita Producd6nescrita Flk>soffa
(cuUura,poUtica) entenguaespanola enotrastenguas yotrasartes
1492
1494
1497
1499
1500
1501
1504
1506
America. Reoonquista de la peninsula iberica.
Expulsidn de los judibs de Espana
Viaje de Vasco de Gama
Col6n prisioneno
Tiatado de Blois: Francia cede Napoles a Espana
La Celestina
Diiien Autoiretrato a
los22anos
La Cena de Leonaido
Erasmo de Rotteidam.
Adagios .
LaPiedadde
MiguelAngel
Davidde
Miguel Angel
Leonaido. Tratado de La Gioconda de
pintura . Leonaido
1507 Segunda regencia de Femando el CatcJico Traducci6n francesa de
La Enekh de VurgUio.
1508 MontaIvo. Amadls de
Gaub
Rafael:JulesIl
1512 Cancionero General
Hemando CastiUo
Cr6mca del Cid
NaceTkitoreno
1516 Ariosto. OrUwdo
Furioso
1517
1520
1521-1522
1523
1524
Comienza la Reforma.
Coronacion de Carlos I de Espana (V de Alemania)
Fundacion del Consejo de Indias
Moio. Ulqpia
IgnaciodeLoyola.
Ejercicios Espirituales
Lutero. 95 Tesis
Lutero. De la libertad
cristiana
Luterotraducela
Biblia al aleman
1528 Castignone.
llCoriegiano
1532 Pizarro toma Cuzco EtPr<ncipe4t
MaequiaveBo
1534 Rabehis. Garg<mlua Miguel Angel comien-
za el Juicio Final
1554 Publicaci6n en Burgos,
Alcala y Amberes de
La vida de Ldzaro de
Tormes, de susfortunas
yadversidades
1556 Abdicaci6n de Carios V. FeHpe H rey de Espafia
1558 Jorge de Montemayor.
Diana ^>rimer ejempkr
denovelapastoril)
1559
1560
1567
1573
1576
1578
1582
1589
Calendario Giegoriano
Muere Catalina de Medicis. Enrique IV iey de Francia
Traducci6n francesa de
EllazarillodeTormes
El Tasso. Rimas
Dante. Vi(a naova
Mark>we. Fausto
Aicimboldo
Veionese decora el
palacio de los Dogos
enVenecia
208 Literator IV Daniel Link
Acontedmientoshfct6rkos Producci6nescrita Producci6nescrita FHosofia
(cattura,poUtica) entenguaespanoU enotrastenguas yot r a sa r t e s
.1590
"l* tt
Shakespeare. HehryVI
Marlowe. Edoimrdll
' Shakespeaie.
RichardW
1594
1600
1602
1605
1609
1611
1615
1619
1620
1622
1623
1624
1626
1629
1630
1631
1632
1635
1636
1637
1641
1642
1647
1648
1651
1652
. m
LopedeVega Arte
nuevo de hacer
comedias
Don Quijote (segunda
parte)
Lope de Vega.
Fuenteovejuna
Richelieu caidenal G6ngora Soledades,
Fdbula de Polifemo
y Galatea
Quevedo. El Busc6n
Tireo de Molina
Fundacion de la Academia Francesa,
Richelieu declaia la guerra a Esparla
Velez de Guevara.
Ei dmblo cojuelo
(prosa costumbrista)
Tratado de Westfalia (fin de la gueira de los tneinta aflos).
El Pariamento ingles declaia a Cados I, el iey, reo de
tiaicion. Ejecucion al ano siguiente. Abolician de la monarquia
Lope de Vega. Teatro
(fin de la publicacion)
Shakespeaie.
Romeo andJnKetta
m
m .;
Comeille Melite
Milton. Oda sobre la
Navidad
Ben Jonson. Volpone
Comeilk. Ctitandre
Comeille Medea
Comeille. fi/CW
El Greco; Cardenal de
Guevara
Desarrollo de la
- polifonia
Rubens: Descenso de
Iacraz
Francis Bacon:M>w<m
Orgamtm
Velazquez: Retrato
ecueslre de Olivaies
LuisXIIIhace
construirelprimer
Versalles
Galileo. Didlogo sobre
los dos principales
sistemas de mundo
Rembrandt: La leccion
de anatomia
Descartes Dhcurso
delMitodo.
Fundacion en Venecia
del primei teatro lirico
Rembrandt: La ronda
noctuma
Bemini: Extasis de
.SantaTeresa
Hobbes. Leviatdn
Actividades por epoca y per(odo 3: Renacimiento y Barroco 209
Fecha Acontedmtentoshist6ricos Producci6nescrita Producci6nescrita FHos6fia
(cultura,pob'tica) entenguaespanola enotrastenguas yotrasartes
1654
1653
1659
1664
1665
1667
1670
1673
1677
Creacion de la Compania de las Indias Orientales
Cyrano de Beigerac
Cartas btolescas
Velazquez:
Las Meninas
Moliere. Las preciosas
ridiculas
Moliere. Tara4o
Moliere. Don Juan
Racine Andr6maca,
Millon Elpara(so
perdido
Moliere. El enfeimo
imaginario
Racine. Fedra
Pascal Pensamientos
(publicacion parcial).
Spinoza. Tratado
teol6gico-pol(tico
Spinoza. Etica
1687 Newton. Principios
m atem dticos de la
filosoffa natural.
Construcci6n del Gran
Trianon en VereaUes
1690 Locke. Ervsayo sobre el
. - enlendim iento hum ano
1694 DiccionariodelaAcademiaFrancesa Leibm tzSistem a
>m evo de to naturakza
y de la com um caci6n
de las substancias.
210 Literator IV Daniel Link
ACTIVIDADES POR EPOCA Y PERIODO 4
Los
SnteXfflyXK
Introducci6n
Durante el siglo XVIII suceden acontecimientos y se foimulan fiIosofias que modelan ciertas
ideas de modemidad que hacen al mundo que conocemos. Nuestto mundo, en el sentido de la manera
en que organizamos nuestia vida cotidiana, nos relacionamos con las petsonas, circulamos por el
espacio urbano e imaginamos el futuro, es una invenci6n del siglo XVIII (naturalmente, a partir de
determinados restos de los siglos anteiiores). El siglo XVIII es la edad de la Raz6n en Occidente,
el siglo del Iluminismo, cuyo proyecto de modemizaci6n alcanza hasta bien entrado el siglo XX.
Durante el siglo XIX se desairollan gran paxte de las ideas iluministas y se fundan vastos campos
de conocimiento cientifico amparados bajo el ala protectora del positivismo.
La burguesia accede, de maneia decisiva, al poder. El mundo del siglo XVIII es, como ningun otro
antes, burgu6s y burguesa es la cultura hegem6nica desde entonces. Los suefios de la raz6n,
encamada bastantes veces en la m4quina, sacuden todos los espiritus, aun los de aquellos que, como
Goya, saben muy tempianamente que "Los suefios de la iaz6n engendran monstruos".
H
III
Textos
0-[E-EB-E-[E-S-E]-[S-S]-S]-[l-E-EE-EB-En]
Actividades
43
Leer atentamente los textos que a continuaci6n se reproducen. En todos ellos se
plantean las cuestiones centrales ligadas con los siglos XVIII y XIX. Determinar
que aspectos de la cultura son los que dominan durante el XVIII y cu&es durante
el XIX.
Actividades por epoca y per(odo 4: Siglos XVIII y XIX 211
"La Ilustraci6n"
Tom ado de Langenbucher,
Wolfgang (com p) Panorama
de la Uteratura aUmana.
Buenos Aires, Sudam ericana,
1974.
El hombre de Ia nustraci6n se ve a sf mismo, exclusivamente, como
un ser dotado de raz6n. Se considera capaz de llegar aI conocimiento de
la verdad y a adoptar determinaciones sobre si mismo con la sola ayuda
de la iaz6n; por lo tanto, no considera necesario ser adoctrinado y
conducido por autoridades y dogmas tradicionaIes. La Ilustraci6n asume
asi una actitud critica que en ocasiones Uega al rechazo ante todo lo
que no es compatible con el conocimiento basado en la raz6n. Esta
postura es la que se adopta, esencialmente, contra las religiones anqui-
losadas en su dogmatismo y contra las autoridades injustificadas dentro
del Estado y de la sociedad. Al pasado hist6rico se le concede menos
atenci6n, ya que la confianza en la propia raz6n hace que se contemple
con optimismo el presente y el futuro, y se les vea como un progreso.
Pero la raz6n no solo permite al hombre conocer la verdad fuera de 6l;
tambi6n la posibihta reconocerla en su interior, es decir, en la conciencia
moral, en lo bueno y verdadero desde el punto de vista moral. Considera,
asi, que su dignidad y su destino est4n en el propio pensamiento que
busca la verdad sin reconocer limites y en la recta acci6n que s61o
obedece a la 6tica puia, reconocida por el mismo y que ya no necesita de
los preceptos de una Iglesia.
El baluarte de este movimiento espiritual es la burguesia, cuyo ver-
dadero ascenso social s61o se inicia en este siglo. La nueva clase asimila
y difunde rapidamente los preceptos de la Ilustraci6n. Y asi, la idea de una
6tica basada en la iaz6n da origen a una c6moda moral burguesa y la
flamante capacidad de autocomprensi6n conduce a un exagerado culto a
toraz6n.
lmmanuel Kant. "Respuesta a la pregunta: j,Que es la Ilustraci6n?"
Tom ado de Langenbucher, Wolfgang {com p) Panoram a de ki Uteratura alem ana. Buenos Aires, Sudam ericana, 1974
54
Ilustraci6n es la supeiaci6n de un esta-
do de inmadurez, del cual eI propio Hom-
bre es culpable. Inmadurez es la incapaci-
dad de valerse de su raz6n sin otra ayuda.
El Hombre es culpable de su inmadurez
cuando la causa de 6sta no reside en la
caiencia del entendimiento sino en la falta
de decisi6n y el coraje para valerse de 6l sin
otra tutoria. El lema de la Ilustraci6n es,
pues: jTen el coraje de valerte de tu propio
entendimiento!
Lapereza y la cobardia son las causas de
que tantos individuos piefieian peimane-
cer en una minoria de edad, aunque la
Naturaleza los haya declaiado Iibres de
toda tutela: son la causa de que otros pue-
dan erigirse f2cilmente en sus tutores. jEs
tan c6modo ser menor de edad! Si tengo un
libio que razona por mf, un asesor espiri-
tual que hace las veces de conciencia, un
m6dico que prescribe mi dieta, no necesito
55
preocuparme por mi mismo. No tengo ne-
cesidad de pensar; me basta con pagar.
Okos se harin caigo de la fastidiosa tarea,
en mi nombre. Y esos tutores, que con tanta
generosidad se han hecho cargo de la tarea
de dirigir a la mayor parte de los seres
humanos (entre los que hemos de incluir a
la totalidad del bello sexo), se encargan de
convencerlos de que eI paso hacia la eman-
cipaci6n no s61o es molesto, sino muy
peligroso. Una vez que han embrutecido a
su ganado y se han encaigado con todo
esmero de que esas pasivas criaturas no
den un paso fuera del corral, en el cual se
los ha encerrado, les muestran los peligros
que las acosar&n si intentan andar solas.
Mas ese peligro no es tan giande. Unas
cuantas caidas les ensefiarfan a caminar;
pero un ejemplo aislado de lo que les espe-
ra, puede amedrentarlas y apartarlas, en
general, de nuevos intentos.
Vemos, pues, que para cualquier indivi-
duo solo es dificil reconer el camino que lo
sacaii de esa inmadurez que se ha conver-
i$;
212 Literator IV Daniel Link
56
tido casi en parte de su naturaleza. Porque
hasta Ie ha cobrado carifto y, en piimera
instancia, es realmente incapaz de valerse
de su propiaiaz6n, ya que nunca se le
peimiti6 hacer la prueba. Los preceptos y
las f6rmulas, esas henamientas mecdnicas
para el uso (impiopio) de sus dotes natuia-
les, son las trabas que lo retienen en una
eterna minoria de edad. Pero aun aquel que
se atreviera a liberaise de esas trabas, s61o
daiia un salto muy inseguro sobre la m3s
estrecha de las zanjas, porque no estd
acostumbrado a la libertad de movimien-
to. Por eso son muy pocos los individuos
que han logiado superarel estado de inma-
durez, fortaleciendo por si mismos su espi-
ritu y que puedan llegar a marchar con
seguridad.
En cambio es m3s factible que un publi-
co se ilustre a sf mismo. Mds aun: si se
concede libertad, este proceso de ilustra-
ci6n es casi inevitable. Porque en medio de
ese publico se encontrar&n siempre algu-
nos individuos de pensamiento aut6nomo
57
aun entre los tutores de la multitud
que despu6s de haberse sacudido el yugo
de la minoria de edad, difundan en tomo de
si el espiritu de valoraci6n de los propios
m6ritos y el concepto de que por la condi-
ci6n humana de cada uno, la obligaci6n de
pensar cone por su cuenta. Lo curioso de
esto es que el publico, al cual antes ellos
contribuyeron a uncir al yugo, mds tarde*
los obligard, a su vez, a permanecer bajo
ese yugo, si algunos de sus tutores por
su parte incapaces de toda ilustraci6n
lo incitan a ello. Es muy dafloso sembrar
prejuicios, porque al final 6stos se vuelven
contia los que los han sembrado o contra
sus continuadores. Por ello, un publico
s61o puede llegar con mucha lentitud al
escIarecimiento. Una revoluci6n puede lle-
gar a suprimir un despotismo personal y
una tirania aVida de poder y de lucro, pero
nunca producira' una verdadera reforma del
pensamiento; surgiidn nuevos prejuicios,
tan eficaces como los antiguos para condu-
cir a la gran mayoria no pensante.
58
Pero para la iIustraci6n no se requiere
otra cosa que la libertad, en la forma mds
inofensiva entre todas aquellas que puede
asumir la libertad: se trata de la libertad de
hacer uso publico de su raz6n en todas las
circunstancias. Pero yo oigo gritar desde
todos lados: ;norazon&s, tened fe! El ofi-
cial dice: ;no razon6is, ejercitaos! El fi-
nancista dice: ;no razoneis, pagad! El sa-
cerdote dice: jno razon&s, tened fe! (S61o
hay un poderoso en este mundo que dice:
"Razonad todo lo que quer&s; pero jobe-
deced!") Por todas partes se advierten li-
mitaciones a la libertad. i,Pero qu6 limita-
ci6n peijudica la ilustraci6n? ^Cuil de
ellas no la perjudica y hasta la favorece?
Yo respondo: la utilizaci6n publica de la
raz6n debe ser siempre libre y s61o ella
puede pioducir la ilustraci6n entre los hom-
bies; el uso privado, en cambio, puede ser
objeto de severas limitaciones en numero-
soscasos, sin por ello dificuItarel progreso
de la ilustraci6n.
[- ]
59
A la pregunta: i,Estamos viviendo una
era ilustrada? La respuesta seri: No, pero si
estamos viviendo una eia de ilustraci6n.
Tal cual esUin las cosas, todavia falta mu-
cha paia que los hombres est6n en condi-
ciones de servirse con seguridad y eficacia
de su propio entendimiento en asuntos de
religi6n. S61o que en este momento existen
claros indicios de que, poco a poco, se va
cieando el campo propiciopara que lo ha-
gan y van desapareciendo los obst&ulos
para la ilustraci6n generalo para encontrai
la salida de esa minoria de edad, de la que
eI propio hombre es culpable. En este as-
pecto, esta 6poca es la Era de la Uumina-
ci6n o el siglo de Federico...
Un principe que no ha enconttado indigno
de su majestad eI declarar que considera su
deber absteneise de dictar prescripciones en
mateiia de religi6n y dejar a su pueblo abso-
luta libertad en ese terreno; un principe que
rechaza hasta el soberbio cahficativo de tole-
rante, es un principe ilustrado y merece que el
agradecido mundo contemporfneo y futuro
Actividades por epoca y per(odo 4: Siglos XVIII y XIX 213
60
lo sefialen como eI primero aI menos desde
un gobiemo en abrir al g6nero humano la
puerta hacia la madurez mental y en dar
libertad a todo ciudadano paia hacer uso del
discemimientoenasuntosdeconciencia.Bajo
su gobiemo, respetables ieugiosos pueden
expresar hbre y pubhcamente en su condi-
ci6n de entendidos y sin violar los deberes de
suestadoopinionesqueseapartenencierta
medida del simboIo aceptado. Y, como es de
suponer, m is ubertad tienen aquellos que no
est3n sujetos a las limitaciones que impone la
condici6n de sacerdote. Este espfritu de bber-
tad se difunde aun afuera del pafs y penetra
hasta en aquellos Estados en los cuales debe
luchar contra los obst3culos impuestos por un
gobiemo incomprensivo. Porque el ejemplo
estd demostrando a las claras que la libertad
no es incompatible con to tranquilidad y la
unidad del pueblo. Los hombres procuran
pemianentemente salir de su ignorancia; bas-
ta con no mantenerlos ex profeso en eUa por
medios artificiales.
S8
Michel Foucault. "Que es la Ilustraci6n"
Tom ado de Foucault, Michel. Microfisica delpoder Barcelona, La piqueta, J987
La cuestidn que a mi juicio surge por
primera vez en este texto de Kant es la cues-
ti6n del presente, la cuesti6n de la actualidad:
iqu6 es lo que ocune hoy?, ^qu6 es lo que
pasa ahora?, i,qu6 es ese "ahora" en el inte-
rioT deI cual estamos unos y otros y que
define el momento en el que escribo? No es
la primera vez que se encuentran en la
reflexi6n filos6fica referencias al presente,
al menos como situaci6n hist6rica deter-
minada que puede tener valor para Ia re-
flexi6n filos6fica. Despu6s de todo cuando
Descartes cuenta, al comienzo del Discur-
so del m itodo, su propio itinerario y el
conjunto de las decisiones fiIos6ficas que
ha adoptado para simismo y para la filoso-
fia, se refiere de un modo bastante explici-
to a lo que podria ser considerado como
una situaci6n hist6rica en eI orden del co-
nocimiento y de las ciencias de su propia
iQu& es h ilustraci6n? 189
6poca. Pero en este gdnero de referencias
se trata siempre de encontrar, en esta con-
figuraci6n designada como presente, un
motivo para una decisi6n filos6fica. En
Descartes no se encontrara una cuesti6n
del siguiente tipo: "iqu6 es pues, precisa-
mente, este presente al que pertenezco?".
Ahora bi6n, me parece que lacuesti6n a la
que responde Kant, a la que se ve obligado
a responder ya que le ha sido pIanteada, es
una cuesti6n muy distinta. No se trata sim-
plemente de responder a ^qu6 es lo que
puede determinar en la situaci6n actual tal
o cual decisi6n de orden filos6fico? La
cuesti6n se centra en lo qu6 es este presen-
te, tiata en primer lugar sobre la determi-
naci6n de un cierto elemento del presente
al que hay que reconocer, distinguir, des-
cifrar de entre los otros. iQu6 es lo que en
el presente tiene sentido para una reflexi6n
filos6fica?
En la iespuesta que Kant intenta dar a
esa pregunta trata de mostrar en qu6 medi-
da este elemento es a la vez portador y
214 Literator IV Daniel Link
190 MichelFoucault
signo de un proceso que concierne aI pen-
samiento, al conocimiento, a la filosofia;
pero se trata igualmente de mostrar en qu6
y c6mo aquel que habIa en tanto que pen-
sador, en tanto que cientifico, en tanto que
fil6sofo, foima paite 61 mismo de este
proceso, y (aun mSs) c6mo ha de desempe-
ftar una determinada funci6n en ese proce-
so en el que a la vez ser4 elemento y actor.
En resumen, me parece que el texto de
Kant deja traslucir la cuesti6n del presente
como suceso filos6fico al que pertenece el
fil6sofo que lo tematiza. Si se considera a
la filosofia como una forma prSctica dis-
cursiva que tiene su propia historia, me
parece que con este texto sobre la Aufkla-
rung se ve a la filosofia y pienso que no
fuerzo demasiado Ias cosas si afirmo que es
la primera vez que esto ocurre proble-
matizar su propia actualidad discursiva:
actualidad que es interrogada como suce-
so, como suceso del que la filosofia debe
explicitar el sentido, el valor, la singulari-
dad filos6fica y en la cual tiene que encon-
192 MichelFoucault
Para hablar muy esquemdticamente la
cuesti6n de la modernidad habfa sido plan-
teada en Ia cultura clasica a partir de un eje
bipolar, el de la antiguedad y el de la mo-
dernidad; la cuesti6n habia sido formula-
da, bien en los t6rminos de una autoridad a
aceptar o rechazar (qu6 autoridad aceptar,
qu6 modelo seguir, etc.), o bien bajo ta forma
(correlativa a la anterior) de una valoraci6n
comparada: ^,son los antiguos superiores a
los modemos?; ^estamos en un periodo de
decadencia?, etc. Ahora, se ve emerger una
nueva manera de plantear la cuesti6n de h.
modeinidad, no ya en una relaci6n longi-
tudinal a los antiguos, sino en Io que podria
denominarse una ielaci6n "sagital" a la pro-
pia actualidad. El discurso debe tenei en
cuenta su propia actualidad para encontrar,
por una parte, en ella su propio lugar y, por
otra, para desvelar el sentido, en fin, para
especificar el modo de acci6n que es capaz
de ejercer en el interior de esta actualidad.
^Cual es mi actualidad? ^Cuil es el
sentido de esta actualidad? iQu6 es lo que
lQue es b ilustraci6n? 191
trar a la vez su propia raz6n de ser y el
fundamento de Io que la filosofia dice. De
este modo vemos que para el fiI6sofo plan-
tear la cuesti6n de su pertenencia a este
presente ya no consistird en absoluto en
reclamarse de una doctrina o de una tradi-
ci6n, ni tampoco de una comunidad huma-
na en general, sino plantearse su pertenen- *
cia a un determinado "nosotros", a un noso-
tros que se enraiza en un conjunto cultural
caracteristico de su propia actualidad.
Es ese nosotros lo que esti en trance de
convertirse para el fil6sofo en el objeto de su
propia reflexi6n, y, en consecuencia, se afir-
ma la imposibiIidad para 61 de poner entre
parentesis la pregunta acerca de su singular
pertenencia a ese nosotros. Todo esto, la fi-
losofia como problematizaci6n de una actua-
lidad, y como interrogaci6n hecha por el
fiI6sofo de esta actualidad de la que forma
parte y, en relaci6n a la que tiene que situarse,
todo esto podria muy bien caracterizara la
filosofia en tanto que discurso de la moderni-
dad y sobre la modeinidad.
lQui es la ilustraci6n? 193
hago cuando hablo de ella? He aqui, me
parece, la singularidad de esta nueva inte-
rrogaci6n acerca de la modernidad.
No se trata mds que de una pista que
convendria explorar con mds precisi6n.
Habria que intentar hacer la genealogia no
tanto de la noci6n de modeinidad cuanto de
la modeinidad como cuesti6n. En todo
caso, incluso si yo retomo el texto de Kant
como punto de emergencia de esta cuesti6n
no cabe duda que es preciso situailo en el
interior del proceso hist6rico m$s amplio
del que habria que conocer las dimensio-
nes. Seiia sin duda un eje inteiesante para
el estudio del siglo XVIII en generaJ, y,
mds en concieto, de la Aufklarung, inte-
rrogarse acerca delsiguiente hecho: la
Aufklarung se ha denominado a si misma
Aufklarung; es un proceso cultural sin duda
muy especifico que ha sido conciente de si
mismo dindose un nombie, situandose en
ielaci6n a su pasado y a su futuro y desig-
nando las operaciones que debia efectuar
en el interior de su propio presente.
Actividades por epoca y perlodo 4: Siglos XVIII y XlX 215
194 Michel Foucault
lNo es la Aufkldrung la primeia 6poca
que se nombra a si misma y que, en lugar
simplemente de caracterizarse segun una
vieja costumbre, como periodo de deca-
dencia o de prospeiidad, de esplendor o de
miseria, se nombra a trav6s de un determi-
nado suceso que es propio de una historia
general del pensamiento, de la raz6n y del
saber, y en el inteiior del cual juega su
propio papel?
LaAufkldrung es un periodo, un periodo
que formula su propia divisa, su propia
perceptiva, que dice lo que se tiene que
hacer, tanto en relaci6n a la historia ge-
neral del pensamiento, como en relaci6n a
su presente y a las formas de conocimiento,
de saber, de ignorancia y de ilusi6n en las
que sabe reconocer su situaci6n hist6iica.
Me parece que en esta cuesti6n de la
Aufkldrung se encuentra una de las prime-
ras manifestaciones de un modo de filosofar
determinado que ha tenido una larga histo-
ria desde hace dos siglos. Una de las gran-
des funciones de la filosoffa llamada mo-
iQue es h ilustraci6n? 195
dema (aqueUa cuyo comienzo puede si-
tuarse a finales del siglo XVIII) es interro-
gaise sobre su propia actualidad.
Se podria seguir la trayectoria de esta
modalidad de la fiIosoffa a trav6s del siglo
XIX hasta nuestros dfas. La unica cosa que
quisiera subrayar por el momento, es que
esta cuesti6n tratada por Kant en 1784 para
responder a una pregunta que le habia sido
formulada desde el exteiior, no la ech6 en
el olvido. Va a plantearla de nuevo e inten-
tar responder a elUi en relaci6n a un acon-
tecimiento sobre el que tampoco ha dejado
de interrogarse. Este suceso es, cIaro est3,
la Revoluci6n Fiancesa.
En 1798, Kant va de algun modo a
continuar el texto de 1784. En 1784 inten-
taba responder a la pregunta que se le ha-
cia: iQue" es esta Aufkldrung de la que
formamos parte? Y en 1798 responde a una
cuesti6n que la aclualidad le planteaba y
que habia sido formulada a paitir de 1794
por toda la discusi6n fiIos6fica alemana:
iQue" es la Revoluci6n?
Donald Lowe. "La sociedad burguesa'
Tomado de Lowe, Donald Historia de ta percepci6n burguesa M4xico, FCE, 1986
LA SOCffiDAD BURGUESA
Por sociedad burguesa entiendo la so-
ciedad de la Europa Occidental, especial-
mente la Gran Bretafia y Francia, desde el
ultimo tercio del siglo XVIII hasta el pri-
mer decenio del siglo XX. A1 comienzo del
periodo la revoluci6n industrial empez6 a
cobrar velocidad en la Gran Bretafla; poco
despu6s ocuni6 en Francia Ia revoluci6n
politica. Primeio en la Gran Bretafia y
luego en Francia, los "despegues" econ6-
mico y demogrifico y su concomitante
transformaci6n social aIteraron eI mundo
mismo en que habian vivido ingleses y
franceses. El periodo lleg6 a su fin en la
decada anterior a la primera Guerra Mun-
dial. Lo que yo llamo la revoluci6n per-
ceptual de 1905-1915, asf como la repercu-
si6n de la Gueira Mundial y Ia estructuia
del capitalismo de empresa, llevaron ese
peiiodo a su fin. Desde entonces existe una
sociedad burocr4tica de consumo contro-
lado, como tan atinadamente llam6 Henri
La sociedad burguesa 93
Lefebvre a nuestro mundo. Las reIaciones
entre producci6n y consumo, entre estmc-
tura econ6mica e ideologia, entre Estado y
sociedad son en la actualidad tan distintas
de las de la sociedad burguesa que yo
insistii6 en que se trata de dos periodos
separados de la historia.
[...]
EL CAMPO BURGUfcS DE LA PERCEPCION
El nuevo y dominante campo de percep-
ci6n en la sociedad burguesa fue constitui-
do por el predominio de los medios tipo-
gr5ficos, unajerarqufa de los sentidos que
subrayaba la supremacfa de la vista, y el
orden epist6mico de desarrollo en el tiem-
po. La tipografia piomovi6 el ideal de que
el conocimiento podia despegarse del co-
nocedor para volverse impaicial y explfci-
to. La supremacfa de la vista hizo posi-
ble la verificaci6n cientffica de tal conoci-
miento. Y el orden de desarrollo en el tiem-
po ofreci6 una conexi6n temporal para
fen6menos observables m^s alla de su re-
216 Literator IV Daniel Link
94 Historia de la percepci6n burguesa
presentabilidad en el espacio. En otras pa-
labras, el conocimiento dentro del nuevo y
dominante campo de la percepci6n habia
de ser objetivo, visual y espacio-temporal.
Objetividad y visualidad eran noimas ya
establecidas en la sociedad estamental de
los siglos XVII y XVIII, pero el desanollo
en el tiempo era un nuevo orden epist&nico.
Juntos constituyeron un nuevo campo para
la percepci6n burguesa.
Llamo burgues a este orden perceptual
por tres razones interrelacionadas. Prime-
ra, el nuevo campo de la percepci6n reflej6
la expeiiencia secular generada por la re-
voluci6n industrial y la revoluci6n france-
sa. Segunda, el conocimiento espacio-tem-
poial, objetivo y visual dentro del campo
promovi6 los intereses de clase de la bur-
guesia triunfante. Y tercera, por esta afini-
dad entre el conocimiento dentro del cam-
po y sus propios intereses de clase, los
miembros de la burguesia se sintieron pie-
dispuestos a aceptar la validez y las presu-
posiciones subyacentes en este conocimien-
to, sin cuestionarlo mucho. Esto no signifi-
BK
La sociedad burguesa 95
ca que todos los burgueses aceptaran
automaticamente este conocimiento, o que
algunos de otras clases no pudieran suscribir-
lo. Pero fundamentalmente se puede caracte-
rizar como un campo burgues de percepci6n.
Dentro del nuevo campo burgues de
percepci6n surgieron nuevas y diferentes
experiencias del tiempo, el espacio y la
vida del organismo. Describire estas en los*
tres siguientes capitulos. Pero aquf deseo
caracterizar lapercepci6n burguesa aislan-
do los nuevos conceptos de "trabajo", "de-
sarrollo" y el "subconsciente". Reflejaron
experiencias nuevas, dinamicas, en el cam-
po burgu6s de la percepci6n.
[...]
La mano de obra era la nueva dinamica
en un mundo secular, del que se habian
suprimido los mitos. Redujo al ser humano
a la condici6n de "hombre econ6mico" y
organiz6 la producci6n en un sistema con-
table. Abri6 el mundo a nuevas perspecti-
vas para la acci6n y transform6 el tiempo
en un proceso de cambios acumulativos. La
burguesia como empresaria de la mano de
96 Historia de la percepci6n burguesa
obra estaba el mando, en el centro del
universo. El burgues experiment6 el mun-
do espacialmente como la explotaci6n ra-
cional de la naturaleza, y temporalmente
como el aplazamiento consciente del de-
seo. Dentro de esta espacio-temporalidad
vi vida surgi6 una nueva peisonalidad "bur-
guesa". El proletariado que ofrecia la mano
de obra, en cambio, fue arrastrado al proce-
so por la necesidad de subsistir. Las otias
clases de sociedad burguesa, como la aris-
tociacia tenateniente, el patriarcado y los
campesinos, asi como el clero, eran pre-
capitalistas en experiencia y aspecto, y por
tanto ocuparon posiciones perifericas en el
proceso. Y sin embaigo todos ellos, tarde o
temprano, cayeron bajo la piesidn de la
nueva acci6n econ6mica.
[ - ]
Desarrollo fue una palabra nueva en la
sociedad burguesa, significando "evolu-
ci<5n o surgimiento de una condici6n laten-
te o elemental", o "el crecimiento y desen-
volvimiento de lo que esti en germen".
Reflej6 la nueva experiencia del tiempo
<
t
l
*
La sociedad burguesa 97
como cambio acumulativo. El concepto
falt6 antes de este periodo. Previamente
los cambios temporales se experimentaron
como estacionales, ciclicos o restaurativos.
Se les podia ritualizar como imitaci6n mi-
tica de algun arquetipo c6smico. O, como
en los siglos XVII y XVIII, el tiempo fue
comparado con el espacio. Sin embargo, la
dinamica de la revoluci6n econ6mica y
politica que desembocaron en la sociedad
burguesa rompi6 las cadenas de la ex-
periencia y la conceptuaci6n tradicionales
del tiempo. En su lugar, o cubriendolas,
entraron en acci6n nuevas fuerzas para
promover el sentido secular del tiempo
como cambio acumulativo, que conducia a
lo inesperado, lo nuevo. Esta experiencia
del tiempo era una dimensi6n nueva, radi-
calmente distinta, que ya no podia ser con-
tenida por el orden epist6mico de la repre-
sentaci6n en el espacio. Dentro del nuevo
campo perceptual la serie de fen6menos
nuevos, diferentes, no comparables, fue
ordenada por la 16gica de la analogia y la
sucesi6n como un desarrollo en el tiempo.
Actividades por epoca y per(odo 4: Siglos XVIII y XIX 217
98 Historia de la percepci6n burguesa
Se supuso que eI nuevo orden era el
proceso objetivo, es decir, que estaba ieal-
mente alli, que no era una proyecci6n del
espiritu humano. Ademds se supuso que la
raz6n arquim6dica podfa abarcar el proce-
so como etapas de una serie lineal y mec2-
nica. El piimer ejemplo fue la teoria dai-
winiana de la evoluci6n. El desarrollo fue
una extensi6n de la representaci6n de los
siglos XVII y XVIII del espacio al tiempo.
Y en la sociedad burguesa resultaron dos
basicos problemas metodol6gicos del or-
den del desarrollo en el tiempo. Uno de
ellos fue la brecha entre el ser humano y
aquel proceso objetivo. En otias palabras,
^cual era el lugar deI sujeto en el proceso
objetivo? Marx, en los Manusciitos eco-
n6m icos-filos6ficos de 1844, vio objetiva-
mente esta laguna como enajenaci6n (En-
tausserung) y subjetivamente como
extraflamiento (Entfrem dung). El segundo
problema fue una conexi6n entre el orden
funcional/org&nico/estructural en el espa-
cio y el cambio dinamico a trav6s del tiempo.
lC6m o podia la misma raz6n arquim6dica,
100 Historia de la percepci6n burguesa
to a la conciencia no es un vacio irreal.
Potencialmente incluye todo lo que no sea
la conciencia, est6 dentro o mds alla de la
persona. Sin embargo, en la sociedad bur-
guesa, cuando la perspectiva arquim6dica
logr6 envolver al mundo en una espacio-
temporalidad objetiva, todo lo que qued6
fuera se volvi6 objetivable y cuantificable.
Asi, lo que no podfa conocerse, el incons-
ciente, lleg6 a ubicarse cada vez mds dentio
del sujeto, como el subconsciente.
En 1775, muy apropiadamente al co-
mienzo del periodo de la sociedad burgue-
sa, el m6dico Franz Mesmei triunf6 sobre
el exorcista padre Johann Joseph Gessner
con una explicaci6n cientifica del incons-
ciente. Ya no era posible compiender al
inconsciente mediante una explicaci6n re-
ligiosa. Al proceder Ia objetivaci6n espa-
cio-temporal del mundo en el siglo XIX,
hubo una correspondiente proliferaci6n
de intereses compensatorios en el magne-
tismo animal, el sonambulismo, el hipno-
tismo, el espiritismo y la parapsicologia.
Sin embargo, al hacerse objetivo el mun-
La sociedad burguesa 99 '
que expIicaba el orden en el espacio, expli-
car tambi6n el cambio a trav6s del tiempo -
como surgido necesariamente de tal or- ^
den? Este fue el problema de la est&ica "-
social contra la dindmica social, como se
le enfrentaron Auguste Comte y Herbert
Spencer. La dial6ctica de una estructura [
de muchos niveles en transformaci6n,
como fue propuesta por Marx en el pi61o-
go de 1859 a su Contribuci6n a la cr(tica *
de la econom (a polttica, fue una soluci6n "s
eminente. ,
[...]
El concepto del subconsciente como for-
ma especifica de lo inconsciente que yacfa
debajo de la conciencia entr6 en uso en la ,
sociedad burguesa, atestiguando una nue-
va dicotomfa entre la conciencia y el in-
consciente. El sujeto vive en el mundo y
actua en 61. El consciente que refleja este
estar comprometido en el mundo es pers-
pectivo yparcial. Siempre hay mSs en el
sujeto, en el mundo, y en estar comprome-
tido en el mundo, que conciencia de ello.
Por lo tanto, el inconsciente como lo opues- >
La sociedad burguesa 101
do, mostrando pocas huellas de lo cientifi-
camente cognoscible, el inter6s por lo in-
consciente pas6 de los fen6menos que es-
taban mas alla del sujeto a los fen6menos
que habfa dentro de 6l. En la segunda parte
del siglo XIX, vino el estudio de la histeria
que culmin6 en el concepto psicoanalitico
de neurosis. No fue Freud sino el psic61ogo
franc6s Piene Janet el primero en formular
el concepto te6rico del subconsciente y
luego tratar de distinguir el concepto tera-
p6utico del subconsciente, del concepto
filos6fico del inconsciente. Pero Freud in-
sisti6 en que no habfa inconsciente, salvo
el "ello" dentro de la persona. Esta no fue
una simpIe discusi6n teiminol6gica sino
que estuvo basada en la observaci6n clfni-
ca y la realidad percibida en la sociedad
burguesa. Con el mundo volvi6ndose cien-
tificamente conocido no podiahaber un
inconsciente m &s alld. Por tanto, sus con-
temporineos aceptaron el concepto
freudiano del inconsciente interior, y pronto
olvidaron la distinci6n de Janet entre sub-
consciente e inconsciente.
218 L'rterator IV Daniel Link
Progreso cientifico y tecnico
Ffsica
1808
1815
1827
1831
1833
1859
1888
1895
1895
1900
1903
1905
1911
1913
Polaiizaci<5n de Ia luz
Teoria ondulatbria de la luz
Ley de Ohm
Ley de inducci6n etectrica
Electr61isis
Analisis espectral
Ondas electromagneticas
Rayos X
Teoria de los electrones
Teona cuantica
Radiactividad
Teona de la relatividad
Modelo del &tomo
Modelo del 6tomo
Biologfa
1814
1842
1852
1865
1901
1904
MAIUS
FRESNEL
OHM
FARADAY
FARADAY
KIRCHHOEF/BUNSEN
HERTZ
RONTGEN
LORENTZ
PLANCK
RUTHEFORD
ElNSTEIN
RUIHEFORD
BOHR
Origen celular del espeimatozoide KOLLKER
Maduiaci6n peri6dica del 6vulo BISCHOFF
Divisi6n celular
Leyes de la herencia
Teoria de la mutaci6n
Cromosomas
Qulmica
1818
1828
1831
1833
1841
1856
1865
1869
1878
1898
1909
1913
Peso at6mico
Sintesis de la urea
Andlisis elemental
Fenol, anilina del carb6n
Abonos qufmicos
Colorantes sint^ticos
Estructuia anular del benzol
REMAK
MENDEL
DEVRIES
BOVERI
BERZELIUS
WOHLER
LlEBIG
RUNGE
LlEBIG
PERLIN
KEKUIE
Sistema peri6dico de los elementos MEYER,
Sintesis del fndigo
Radium
Caucho sint<5tico
Sintesis del amoniaco
Optica/Fotograffa
1839
1871
1895
Maquina fotograTica
Placa de biomuro de plata
Cinemat6grafo
Procedimientos tecnicos
1867
1885
1907
Hoimig6n armado
Tubos sin soldadura
Hoimig<5n colado
MENDELIEFF
BAYER
CURE
HOGMANN
HABER/BOSCH
DAGUERRE
MADDOX/EASTMAN
LUMIESE
MONIER
MANNESMANN
EDISON
Medicina
1846
1848
1858
1861
1867
1882
1885
1893
1894
1909
Anestesia mediante eter
Operaci6n de apendice
Patologia de la celula
MORTON
HAUCOCK
VmcHow
Profilaxis de las fiebres puerperales
SEMMELWHS
Tratamiento antiseptico de las heridas
Bacilo de la tubeiculosis
Asepsia
Suero antidift6rico
Bacilo de la peste
Salvarsan
Tecnica de transportes
1834
1867
1876
1879
1884
1885
1897
1900
1903
Motor elecbico
Dinamo
Motor de cuatro tiempos
Locomotora etectrica
Motor a gasolina
Autom6viI
Motor diesel
Dirigible
* LlSIER
KREBS/LOFFLER
MERGMANN
BEHRING
KITASATO
EHRIICH/HATA
JACOBI
SlEMENS
OTTO
SlEMENS
DAIMLER/MAYBACH
DAMLER/BENZ
DIESEL
ZEPPELIN
Aerom<5vil ORVILLE Y WILBUR WRIGHT
Tecnica de Ias comunicaciones
1837
1861
1876
1877
1897
1902
Telegrafo
TeleTono
TeleTono
Fon6grafo
Telegrafia sin hilos
Fototelegraffa
Tecnica tipografica
1812
1869
1881
1884
Prensa rapida
Fototipia
Autotipia
Maquina de componer
Tecnica militar
1835
1836
1850
1866
1867
1883
1911
Rev61ver
Fusil de aguja de percusi6n
Submaiino
Toipedo
Dinamita
Ametralladora
Tanque
MORSE
REIS
BEIX/GRAY
EDISON
MARCONI
KoRN
KOENIG/BAUER
ALBERI
MEISENBACH
MERGENTHALER
COLT
DREYSE
BAUER
WHIIEHEAD
NOBEL
MAXIM
BURSTYN
Actividades por epoca y per(odo 4: Siglos XVIII y XIX 219
Robert G. Escarpit. "El romanticismo'
Tomado de Escarpit, Robetl G Historia de la literaturafrancesa. Mixico, FCE, I978.
88 ElSigloXLX
3. El Romanticismo
DEFlNiadN DE LA DOCTRlNA.
El romanticismo (que no tuvo conciencia
propiahastaIosaflos 1815al820)pretendfa
ser una revoluci6n literaria paratela a la
revoluci6n polftica de 1789.*Siguiendo el
ejemplo del Sturm und Drang alemdn y de
parte de la obra de Lord Byron, intenta
derrocar los antiguos valoies clasicos en
nombre del individualismo literario. Elimi-
na del equilibtio clasico, tan diffcilmente
logrado, la ma'yor parte de los soportes so-
ciales o racionales: una est6tica fija, el deseo
honradode gustar al publico, el control del
buen gusto y el sentido comun, etc6tera.
Asi es como el romanticismo se presenta
primordialmente como un desequilibrio a
favor del individuo, de un sentimentalismo
intimo, de su gusto personal. De este des-
equilibrio surgir3n varias obras geniales,
pero aisladas, y a las cuaIes faltard general-
El Romanticismo 89
mente la perfecci6n armdnica interior de las
obras cldsicas; la falta estara compensada
por cualidades de otra indole.
El romanticismo constituy6 una escuela
literaria organizada, el "Cenaculo", con su
doctrina, su estrategia y su jefe.
EL JEFE
VicTOR HuGo, nacido en 1802 y fallecido
en 188S, es la personalidad fundamental del
siglo XIX. Se identifica no solamente con el
romanticismo, sino tambi6n con la elabora-
ci6n de la Fiancia contempor2nea, desde
Napole6n I hasta la Tercera Republica. Por
la ampIitud y la variedad de su genip,logra
en su obra una unidad y una armonia unicas
entre los romanticos. Fue poeta genial, buen
novelista y notable autor dramatico, como
habiemos de ver mas adelante. Empezando
su carrera literaria a los 15 afios, Victor Hu-
go public6 durante eI gran penodo del ro-
manticismo (1820-1848) varias colecciones
de poemas liiicos: Odes et Ballades (1826),
Orientales (1829), Feuilles d'Autom ne
1
90 ElSigloXnC
(1831), Chants du Cripuscule (1835), Les
Voix Int4rieures (1837), Les Rayons et les
Om bres (1840). A rafz del golpe de estado
de Napole6n III, se desterr6 voluntariamen-
te a la isla inglesa de Guernesey. Sigui6
esciibiendo alla poemas liricos, como Les
Contem plations(l856) y Les Chansons des
Rues et des Bois (1865)t Pero se dedic6 tam-
bidn a atacar al odiado r6gimen imperial en
su magnifica invectiva Les Chatim ents
(1853). Finalmente, comenz6 la composi-
ci6n de un gran fresco hist6rico que debfa
ser la unica epopeya de la literatura france-
sa: La L6gende des Siicles (1859). Cuando
regies6 a Paris en 1870, Victor Hugo publi-
c6 algunas otras colecciones lfricas y termi-
n6 su epopeya en 1883. La cualidad Msica
de su genio es la imaginaci6n, no solamente
en la invenci6n podtica, sino tambi6n en las
ideas y en la misma tecnica literaria. Es el
creador de una prosodia nueva, e incluso de
un nuevo lenguaje po6tico.
EiRomanticismo 91
EL TEATRO ROMANTlCO
El teatro romantico se caracteriza por
la aparici6ndecuatrog6nerosnuevos: elmelo-
drama, el drama rom3ntico, el vaudeviUe y,
siendo en si un g6nero aparte, ta comedia de
Musset, quizas el mas importante de todos.
El melodrama ya existia antes de la apa-
rici6n del romanticismo. Proviene de la
tragicomedia del siglo XVIII y corresponde
a la tendencia general hacia el realismo
t6cnico y la irrealidad tematica. Se relacio-
na, en el campo teatral, con ta novela de
folletin, y no se le concede generalmente un
valor literario. Ocupd, sin embargo, un Iugar
importante en la historia del teatro franc6s.
Los melodramas, Uenos de violencias y acon-
tecimientos inverosimiles, estan calculados
para conmover la sensibilidad de un pu-
blico vuIgar. El "padre del melodrama" es
GUILBERT DE PlXERECOURT (l773-1844). La
Tour de Nesle, de ALEXANDRE DuMAS ^a-
dre), puede considerarse como dentro de
este g6nero.
220 Literator IV Oaniel Link
92 ElSigloXDC
El drama romantico, directamente deriva-
do de la tragedia clasica, es m& concentrado
y regular. Difiere, sin embargo, de la trage-
dia, por la mezcki shakespeariana de lo c6mi-
co y de lo pat6tico, por el uso y el abuso de los
temas hist6ricos y por la utiIizaci6n de los
personajes como sunbolos morales o fitos6-
ficos. Como la tragedia, esta" escrito en verso,
pero su versificaci6n ha sido"liberada" por h
revoluci6n romantica. Su doctrina se expuso
en el prefacio del Crom w ell (1827) de VfcroR
HuGO, y triunf6 en la aut6ntica batalla que los
romanticos libiaron aloscl&icosconmotivo
de la primera representaci6n de Hernani
(1830) del mismo autor. Los otros dramas de
Hugo, Ruy Blas (1838) y Les Burgraves
(1843), no tuvieron tanto 6cito. ALEXANDRE
DuMAS fradre) ^s el autor de uno de tos
dramas romanticos mis caracteristicos,
Anthony (1831). Netamente distinta por su
inspiiaci6n, pero tambi6n romantica, es la
piezapo6ticaysimb61icadeALFREDDEViGNY,
Chatterton (1835).
El vaudeville se halla en una especie de
teneno neutral entre el romanticismo y el
El Romanticismo 93
materialismo burgu6s. Son comedias t6c-
nicamente bien hechas, pero totalmente
desprovistas de preocupaciones est&icas,
psicol6gicas o morales. Se trata de divertir
al publico a toda costa. El maestro del
vaudeville es EuGfiNE ScruBE (1791-1861),
cuya obra teatral no cabe en menos de
cuaienta y dos tomos, de los cuales muy,
pocos valen la pena de ser leidos.
La comedia de MussET tiene sus carac-
teristicas propias. Es una adaptaci6n al
genio franc6s del genio versatil de Shakes-
peare. Las piezas de Musset se publicaion
bajo el titulo general de Com idies et Pro-
verbes, y las mds conocidas son Les Capri-
ces de Marianne (1833), Fantasio, Loren-
zaccio, On ne badine pas avec l'am our
(1834), Il nefautjurer de rien (1836). El
encanto de las comedias de Musset consis-
te en la variedad y la flexibilidad de su
t6cnica,en Ia caracterizaci6n penetrante
pero discreta de sus personajes, en la fuer-
za sin pesadez de la dramatizaci6n, y m5s
especialmente en el libre desarrollo de la
fantasfa.
Roland Barthes. "Realismo y estereotipos'
Tomado de Barthes, Roland. S/Z Mlxico Siglo XXl, 1980
82 RolandBarthes
El espacio de los c6digos de una 6poca
forma una especie de vulgata cientifica que
un dfa tal vez valga h pena describir: i,qu6
sabemos "naturalmente" del arte? es una
"coacci6n", ^de la "juventud"?, "es tur-
bulenta", etc. Si se ieunen todos esos sa-
beres, todos esosvulgarismos, se forma un
monstruo, y ese monstruo es la ideologia.
Como fragmento de ideologia, el c6digo
de cuItura invierte su origen de clase (esco-
lar y social) en referencia natuial, en com-
probaci6n proverbial. Como el lenguaje
diddctico, como el lenguaje politico, que
no sospechan tampoco nunca la repetici6n
de sus enunciados (su esencia estereoti-
pica), el proverbio cultural disgusta y pro-
voca intolerancia a la lectura; el texto bal-
zaciano esti totabnente impregnado de
este proverbio cultural: es por sus c6digos
culturales por lo que se pudre, se pasa de
moda y se excluye de la escritura (que es
S/Z 83
un trabajo siempre contem pordneo); es la
quintaesencia, el condensado residual de
lo que no puede ser reescrito.
[- ]
Los c6digos culturales, de los que el
texto balzaciano ha extraido tantas refe-
rencias, tambi6n van a apagarse (o al me-
nos a emigrar a otros textos: no faltan para
recibirlos): es, si se puede decir asr, la gran
voz de la pequefia ciencia la que se aleja.
En efecto, estas citas son extraidas de un
corpus de saber, de un Libro an6nimo cuyo
mejor modelo es sin duda el Manual Esco-
lar. Por otra parte, este Libro anterior es
a la vez libro de ciencia (de obseivaci6n
empirica) y de sabiduifa, y por otra, el ma-
terial didactico que se ha movilizado en el
texto (a menudo, como se ha visto, para
fundar razonamientos o prestar su autoii-
dad escrita a los sentimientos) corresponde
m2s o menos al juego de los siete u ocho
manuales de los que podia disponer un
buen alumno [franc6s] de la enseflanza
cldsica burguesa: una Historia de la Litera-
Actividades por 6poca y perfodo 4: Siglos XVIII y XIX 221
84 RolandBarthes
tura (Byron, Las m il y una noches; Anne
Radcliffe, Homero), una Historia del Arte
(MigueI Angel, Rafael, el milagro griego),
un manuaI de Historia (el siglo de Luis
XV), un compendio de Medicina prdctica
(la enfermedad, la convalecencia, la ve-
jez), un tiatado de Psicologfa (amorosa,
6tnica, etc.), un iesumen de Moral (cristia-
na o estoica: moral de versiones latinas),
una L6gica (del silogismo), unaRet6rica y
una colecci6n de maximas y proverbios
conceiTiientes a Ia vida, la muerte, el sufii-
miento, el amor, las mujeres, la edad, etc.
Aunque de origen enteramente libresco,
estos c6digos, por un giro propio de la
ideologia buiguesa, que invieite la cultura
en naturaleza, parecen fundar Io real, la
"Vida". En el texto cldsico la "Vida" se
convierte en una repugnante mezcolanza
de opiniones corrientes, una asfixiante capa
de piejuicios: en estos codigos culturales
se concentra la falta de actualidad balza-
ciana, la esencia de lo que en Balzac no
puede ser (re-)escrito. En rigor, esta falta
SIZ 85
de actualidad no es un defecto de ejecu-
ci6n, una impotencia personal del autor
para escatimar en su obra las posibilidades
de lo moderno del futuro, sino mds bien
una condici6n fatal de la Literatura Plena,
acechada mottalmente por un ej6rcito de
estereotipos que Ueva en si misma.
Juan Carlos Curutchet. "Las dos Espanas'
Tom ado de Curutchet, Juan Carlos Juan Goytisoloy Ux destrucci6n de Ui Espana sagrada en Cuatro ensayos sobre
Ui nueva noveUx espafwla. Montevideo, Alfa, 1973
132 Cuatro ensayos sobre la nueva novela espahola
Un t6pico cuya incontestada difusi6n y longevidad son igualmente iesponsables de la
poco menos que universal aceptaci6n de que aun hoy goza entre los espafioles, y de la
impresionante magnitud de los estragos por el causados a la moderna cultura espafiola, es
el t6pico de las "dos Espaflas": la Espafla de la Inquisici6n, por un lado, y por otro la Espafla
progresiva, la de la tradici6n erasmita y el despotismo ilustiado, a uno de cuyos transitorios
eclipses habriase asistido con la deirota del sector republicano al cabo de la guerra civil.
Como casi todos los t6picos, tambi6n 6ste participa, en no escasa medida, de la verdad
hist6rica. Pero no es toda la verdad. Extensamente debatido tanto en Espafla como en el
extranjeio, y con paiticulai intensidad en el cursode estas ultimas d6cadas, prdcticamente
todos los intelectuales espafioles de importancia han tomado partido frente a 61, normal-
mente adsciibi6ndose a alguna de las dos Espaflas en pugna. La esencial complejidad de
este dilema, sin embargo, ha dotado a sus actitudes de una conelativa diversidad, y asi la
oposici6n que define el carfcter de ambas opciones, ha reaparecido en el interior de cada
una de ellas potenciando esa diversidad hasta el infinito. El t6pico contiene, sin embargo,
y como ya se ha sefialado, s61o paite de la verdad. Un esciitor espafiol de la generaci6n del
medio siglo, el novelista Juan Goytisolo, ha ieplanteado recientemente en un pol6mico
libio de ensayos este apasionante problema. Su ultima novela, Senas de identidad, pu-
blicada meses antes poi una editorial mexicana, se orienta igualmente hacia un re-
planteamiento de los supuestos 6ticos y est6ticos que iespaldan la actividad creadora del
actual intelectual espafloL Tanto en uno como en otro, la desbucci6n de la Espana Sagrada
se eiige en objetivo. Pero, y el lector debe necesariamente plantearse eI intenogante, cu^l
222 Lfterator IV
v^*<J- % ^ wx ^ ^ VX^
. ^ Af ' -
Daniel Link
Las dos Espanas 133
es la originalidad de esta revisi6n y cual el margen posible de ieaHzaci6n esteiica de sus
designios? Inscrita en el contexto de h modema narrativa espafiola, su actitud cobra una
intensa significaci6n. El anatisis y vaIoraci6n de esa actitud, realizado en relaci6n a su
ultima novela, es el objetivo de estas notas. Con ellas concluye provisoriamente un estudio
que, a trav6s de cuatro figuras centrales (Jos6 Manuel Caballero Bonald, Luis Martih
Santos, Juan Mais6 y el propio Goytisolo), aspira simplemente a plantearen sus aspectos
generales el conflicto de una narrativa situada hoy en el umbral de una positiva ren6vaci6n.
*
m
Determinar en qu6 medida el t6pico de las dos Espanas, tal como es presentado
por Curutchet, responde al modelo de la Ilustraci6n. Localizar en la antologia
textos que respondan a ese t6pico.
^ e | ^En que* sentido el texto de Sade ( E ) responde a los valores de la Ilustraci6n?
55*i Escribir una argumentaci6n sobre las relaciones entre raz6n y moral, utilizando
como ejemplos los textos de Kant y Sade.
^C6mo podria caracterizarse la modernidad a partir de los textos reproducidos
m2s arriba? ^C6mo se concibe, en ese contexto, una literatura modema?
Durante el siglo XDC uno de los generos dominantes es la novela (ver). Localizar
en los fragmentos m is arriba reproducidos algunas razones que expliquen esa
hegemonia.
46
fi7l
y|Q Leer el Fausto de Goethe y caracterizarlo en relaci6n con las ideas de
^ 5 ^ modernidad, progreso, moral y raz6n, tal como aparecen expuestas m&s arriba.
4Q| Caracterizar el romanticismo y buscar textos que respondan a esa
3*?! caracterizaci6n: ^,son romdnticos los "autores" de esos textos?
Cf| Goya, uno de los m is importantes pintores del XVIII, acun6 la frase "Los sueiios
^ ^ de la raz6n generan monstruos". Tratar de explicar el sentido de esa frase segun
los acontecimientos que le fueron contempordneos y, sobre todo, los
acontecimientos posteriores, particularmente aquellos presuntamente fundados
en "razones".
51
Comparar el modelo de la raz6n del XVIII con el modelo irracionalistadel
romanticismo decimon6nico. Confeccionar un cuadro comparativo. Revisar en el
Fausto la presencia de esos dos modelos. Senalar c6mo interactuan. Realizar el
mismo trabajo en los textos antologizados que corresponden a este periodo.
Actividades por 6poca y perfodo 4: Siglos XVIII y XIX 223
Arte, moral y politica. Determinar c6mo se relacionan esas categorias durante el
siglo XDC. ^En que medida el realismo y el romanticismo son esteticas
moralizantes? Desarrollar. Comparar la posici6n de los escritores rominticos y
realistas con los inmediatamente posteriores, adscriptos al artpour l'art.
Localizar, en los textos antologizados, ejemplos de ambas posiciones.
Determinar segmentos textuales en los cuales el narrador tome posiciones
morales y plantee juicios sobre la materia narrada. Comparar con la actitud que,
en ese sentido, tienen los escritores del siglo XX. ^Con que lfneas est6tico-
politicas del siglo XIX se relacionaria la actitud de estos ultimos?
224 Literator IV Daniel Link
Fecha Aoontedmientosbist6ricos Pr oducckmear i t a ProduccMnescrtta FDosoffa
(cuhura,pob'tica) cntenguaespariota cnot r askng uas yo t r a sa r t e s
1680
1683-1699
1694
1699
1700-1740
1701-1714
1701
1702
1703
1710
1711
1712
1713
1714
1716-1718
1717
1737
1724
1740
1742
1744
1746-1828
1749-1832
1750
1751
1752
1769
1781
1770
1770-1831
1774
1780
1784
1785
Segunda guena turca. Ascdio a Viena
Afirmacion dc Austria como gran potencia europea con
el triunfo sobie los turcos
Formacioo del es(ado austrohungaro
Guena de sucesion (primera guerra europea rhoderna) .
Felipc V es procjamado rey de Espanai por las Cortes
DenotadelaflotaespanolaeiiVigo ' . NaceLuzan
Viena Teconooc como tey de Espana at aichiduque Carlos
HarchiduquetomaMadridyesproclarnadorey .
La corte de Felipe se traslada un arfo a Zaragoza
Paz de Utrecht y reparto de territorios
Fundaci6n de la Libreria Real (Biblioteca Nacional)
por Felipe V. Real Academia de la Lengua
Tercera guena turca
Inicio Cuarta guena lurca
Nace Jovellanos
>
- 4
Femandez de Moraun
Jovellanos.. lnforme
sobre el libre ejercicio
, de las artes
NaceGoethe "
Rousseau. Dhcurso
sobrelasciendasy
las artes
Goethe. Werther
Marmita de vapor
Nace Voltaire, ensa-
yista de la Hustracida
*
*
Nace David Hume
{primer gran pensador
delallustradon)
Nace Jean Jacques
Rousseau
Nace Diderot, editor de
Ja Enciclopedia
Fahrenheit: Term6me-
trodemercurio
Nace D'Alambert, edi-
tor de la Enciclopedia
Linneo: clasificaci6n
delasespecies
Nace Immanuel Kanl,
el mas grande pensador
de la modemidad
Huntsmann: acero
fundido
Celsius: escala centi'-
grada de temperatura
NaceGoya
Comienza a publicarse
la Enciclopedia (pila-
res: materialismo, atets-
mo, progieso tecnico)
Franklin: pararrayos
Watt: maquina de
vapor
KanL Cr(ticadela
raz6npura
Hegel, cumbre de la
metafisica occidental
Lavoisien Teoria de la
combusti6n
Gas de alumbrado,
telarmecanico
Activklades por epoca y perfodo 4: Siglos XVIII y XIX 225
Fecha Acontedmientoshist6rfcos Producci6nescrlta Producd6nescrita F1k>soffa
(cuItura,poMca) enlenguaespanola enotrastenguas yotrasartes
1787
1788
1789
1792
1794
1796
1797
1802-1870
1804
1809
1814
1827
1830
1833
1834
1836
1841
1846
1847
1848
1853-1856
1854
1855
1856
1857
1861
1864
1865
1867
1870
1873
1875
1881
1888
Revolucic*i Francesa
Proclamaci6ndelaRepiiblica Francesa
ELTenor
El Directorio
Coronaci6n de Napoleon I
CaidadeNapole<5n
Luis Felipe, iey de Franria
< .
Nace Becquei,
.. . iomanucoespanol
NaceDumaspadre
Goethe.iay
afinkkdes electivas
Hugo. Cramwell
Lavoisien principio de
conservacicndela
materia
KantCr(licadela
. raz6n prdctica
Cemento. Litografia
v
Neoclasicismo (en
artes visuales)
StendhaL Rojo y Negro
Hugo. Hemam
Balzac. Eug'enie
Grandet
Balaac Pap& Goriot
Dickens Pickmk
Papen
SuicidiodeLarra Espronceda. El diablo
, mundo
Segunda RepuHica Francesa. LuisNapole<5n, piesidente.
Guerra EEUU-Mexico
Revoluciones bun>uesas en toda Europa
Guerra de Crimea (Rusia-Tuiquia)
Exposici<5n Universal de Parfs
Gueiras carlistas en Espafia. Guerra deSecesion en EEUU
EEUU compra Alaska
Guerra franco-prasiana PerezGald6s La
fontana de oro
Nace Machado
Ycz.Elcuervo
MarxyEngels.
Manifiesto
GE
Whitman Hojasde
hierba
m
Baudelaite. Lasflwes
delmal
Tolsloi. Guerra ypaz
Wagner: Tanhauser
Lewis Carroll. Alicia en
el pa(s de los maravillds
Rimbaud. Una lempo-
rada enel lrfmno
NaceElict
Marxfi/Capiia/
(tomo I).
Nace Matisse
Nace Pica$so
226 Literator IV Daniel Link
ACTIVIDADES POR EPOCA Y PERIODO 5
SigloXX
Introducci6n
Finalmente, nuestro siglo. Todavia. El siglo XX comienza, desde el punto de vista est6tico,
alrededor de la d6cada del 20, cuando las vanguaidias inventan la idea de que la prlctica literaria no
debe estar separada de las demds pr3cticas: es la gran utopia vanguardista de reunir el arte y la vida.
Su corolario es que el arte no es patrimonio de un grupo de expertos sino de todos y de cualquiera.
Cualquiera puede hacer aite porque no hace falta ser ni un expeito ni un virtuoso de la t6cnica. No
se trata tan solo de hacer arte para todos sino de que cualquiera pueda hacer arte. Es una idea fuerte
que recorre todo el siglo hasta la musica punk. Despu6s de todo, tanto los Sex Pistols como The
Ram ones iesponden a la misma idea. Otra idea fuerte de la vanguardia es el trabajo con materiales
ya previamente formados: es lo que en pintura se llama colIage, en literatura tiene la forma del
pastiche o la parodia y iesponde al dispositivo formal del siglo: el montaje. Todo, desde el cine
hasta la escritura se concibe s61o a partir del montaje.
Todas estas ideas son reformuladas por la segunda revoluci6n est6tica del siglo, que coincide con
la iirupci6n masiva de los medios en la vida cotidiana, con el nacimiento de lo que despu6s se llamarS
postmodernismo y con el desanollo vertiginoso de la cultura pop. Hacia mediados de la d6cada del
cincuenta y principios de los sesenta pop y medios masivos redistribuyen el sistema cultural del
siglo. Nada ser4 ya nunca como antes. Afoitunadamente, i,no? [Para una caracteiizaci6n de la
est6tica conespondiente a este periodo ver Elpequeno com unic6logo jilustrado! Buenos Aires,
Ediciones del Eclipse, 1992, paiticularmente el capitulo 4.]
Hoy, en el filo del siglo, se nos hace necesario pensar nuevas utopfas est6ticas, nuevas utopias
politicas y nuevos modelos de convivencia. El arte siempre ha sido un refugio para unos pocos,
entretenimiento para muchos pero, sobre todo, un laboratorio a partir del cual ponerse a pensar el
presente y el futuro. En ninguna 6poca el arte fue tan lejos como durante el siglo XX, cuando hasta
el silencio, el ruido, la pdgina en blanco o la tela negia fueron consideiados con deiecho a integrar
la instituci6n artistica. Hoy se juega, de nuevo, un nuevo derecho a la visibilidad: el arte del futuro
tiene que ver, seguiamente, con la comunicaci6n de masas, pero tambi6n con el secreto y el silencio
y el misterio. La literatura del presentejuega con la literatura del pasado (aun la literatura del siglo
XX considerada como pasado). En esejuego se juega tambi6n el futuio de la literatura.
II T extos
Q-D.Q-ED.E.E-E]'EE'EE-ES'EB'EB-Hl'E3-EE-BS-EE-EE-0D'EE
Ci EEEEE^EnEt t EHEQEQE
Actividades por 6poca y perfodo 5 : El Siglo XX 227
Actividades
Completar el cuadro correspondiente al Siglo XX con los textos incluidos en las
unidades tem&icas.
Leer los textos que a continuaci6n se reproducen y que caracterizan las grandes
tendencias est6ticas del siglo. Rastrear en los textos antologizados los rasgos que
alli se mencionan.
Julian Rfos. "Babel de lenguas"
Tomado de R(os, Juli6n. Poundemonium <19S5) (Larra, 2). Madrid, Mondadori, l9S9
Mejor nos vamos a Deptford, Tamesis abajo, habi4 m3s aIboroto en el
Albany, argucias para sacarlo a tomar viento. Brisas, risas. Como un
descosido. Hilaridad la virtud. La boca que rie no mesa tnusas... Soltando
el choiro, Wellington peace after WaterIoo..., con sus cantos repisanos.
Y me&ndose de risa ha-ha contra aquel muro con la gran pintada: EL
DINERO ES LA DROGA MAS PODEROSA: LSD CONTRA L.S.D.' L
de libras, S de chelines y D de peniques. En gordas letras blancas. Lepras.
Mir6 los muros, los Wall Streets, de la Patria Mfa, si un tiempo fuertes,
cuantos enteros?, ya desmoronados, oh morons!, por la usura nuestra de
cada dfa, desde que naufrag6 a nuestras costas el industrioso Robins6n con
su Viemes negro.. .* Aguaviento, rio vacio, risas, correria: por eI estrecho
atajo de los docks, hacia Grove Street. FW, m &s lepras blancas, en el
port6n del almac6n de St. George's Stairs. Mir6 los pintorreos en este otro
murillo?* Una patada, y levant6 el vuelo un Times* hpjiabierto. Fu...,
de felina feIicidad. Y otro gato. Cat61ico romano? Como aquel de antes.
Y fuliginoso como aquel otro, en Kensington Church Walk, frente a la
vieja casa* de Pound, Mao!, con acento griego, flexion3ndose. Y levanta
una interrogaci6n con el rabo. Esos ojos... De d6nde saIes?
' Laus Semper Deo: In Gold We Trusl
- C6mo andamos de fondos?:
Otro banco de arena para Raquel & Vidas y para los capitanes de industrias, suciedad
an6nima, decid otia mentira sobreelpapel... Con usuiatodose vuelve basura, shit on! ,ah bono
a bono divino tesoro, y papel mojado, Peace off! Largod'aqui', no revuelva enmi tacho! , y papel
pintado, waU paper in your WaiUng WaUet. Saca la biUetaita y empaperla el muro de las
lamenUciones,ayay! uh! suraasuraapresusuraos,corran,ancora! ,ukimoavisoaIosusuiarios:
con usura las bellas letias sequedan en feas, proustestadas, devuellas, a las primeras de cambio,
e incluso Dona Lileratura y Madame Liettlrature and Lady Littlerature se quedan en LJTTER:
pouah! la pouahbeUe pourla poubeUication des betes-seUers Que!? que nolo ha comprado
todavia? Un roUo? Este bbro del mes vale su peso en oropapel! Hi! gi^nico Je! nial,
' El arte por el artero:
Mir6 los muriUos, a miUares, totes les tapies, las pintadas dalirantes en los inmurales de la
Patiia Mia, y mumiur6: Con usura la pintura se queda en papel pintado. O en papel moneda Y
a veces los cuadros s<51o valen por los marcos [To expound it again, para decirlo en plata: No
hay que confundir la causa con los efectos. La culpa de todo es de esa carcolecciionista, la abuela
de todos los vicios, esa vieja coleccionista intemacional, e mobile.., Ava Avaricia.]
* Ah, vuelo a vuelo : Vuela el tiempo, The Times, O tempora!, los tiempos
' La Casa de Pound: Por antronomasia
Ltt*rator IV Oaniel Link
Juan Goytisolo. "La novela espanola contempordnea"
Tomado de Goytisolo, Ji<an La noveta espaiioUi contempordnea Disidencias. Barcelona, Seix Barral, 1978.
"i,Qu6 especie de fatalidad domina hoy
en la literatura espafiola? <,Por qu6 los que
debian escribir callan cuando los que aun
no saben leer esciiben?" Muchas veces, en
el curso de la pasada d6cada, he pensado
en la amarga exclamaci6n de Moratfn que
confirma una vez mis el ir6nico cumplido
que Lana solfa dirigir a la madre patria:
"Para Ud. no pasan dias". No, para Espafia
no pasan dias: nuestra Historia es un "Bo-
lero" de Ravel inlerminable en el que las
mismas situaciones se repiten de modo
indefinido, y para ser profeta paia emi-
tir juicios que la iealidad se encargarf de
confirmar aflos, lustros, siglos mSs tar-
de basta con ser simplemente lucido y
pesimista.
La muerte biutal de Luis Martin-San-
tos, el silencio prolongado de Rafael
Sa^ichez Ferlosio coinciden en efecto con
la crisis y colapso de la que, de modo muy
La novela espanola contem pordnea 35
ambiguo por cierto, ha dado en llamarse
"novela social espafiola". Digo, de modo
muy ambiguo pues la literatura, en cuanto
lenguaje, es siempre, entre otras muchas
cosas, un hecho social, y aun aquel sector
de ella caracterizado por el piop6sito de
centrar la atenci6n, no en lo designado,
sino en el signo mismo, no puede prescin-
dii totalmente de las funciones de iepre-
sentaci6n, expiesi6n y llamada inherentes
al lenguaje comun.
Como vamos a ver al analizar la llama-
da "novela social" que se cultiv6 entre
nosotros entre 1950y 1965,paracompren-
der de modo id6neo la sintaxis nanativade
sus obras estamos obligados a refeiirnos al
contexto social y politico en el que apare-
cieion. Este "indice situacional", segun lo
designa Georges Mounin, resulta necesa-
rio para la leclura 6ptima del texto, dado
que nos peimite aclaiai las situaciones en
cuyo marco el texto estudiado adquiere su
pleno sentido. No obstante, insistimos en
que 6ste no puede ser el criterio unico ni
36 Juan Goytisolo
siquiera predominante. La Uamada "nove-
la social espafiola" es una de las multiples
ramas del drbol general de ese tipo de
discurso literario que ha recibido en el
curso de los siglos el nombie de novela y
es, por consiguiente, la simple manifesta-
ci6n de una estructura abstracta mucho
mis general y de la que es solamente una
de sus realizaciones posibles. Pero aban-
donemos aqui esas reflexiones que nos
divieiten del tema de la presente charla.
La situaci6n creada por la ultima guerra
civil espafiola hizo retroceder nuestro ca-
lendario a los perfodos hist6iicos mds in-
faustos vividos por el desdichado pafs a lo
laigo de los siglos X VIII y XIX. El triunfo
del alzamiento militar provoc6 la mayor
hecatombe intelectual de la historia de
Espafia y el establecimiento en las cate-
dias y tribunas publicas del pais de esa
fauna peculiar de espafioles que amarg6 la
breve vida de Laira y que podriamos lla-
mar "mecan<5grafos", puesto que escriben
al dictado de quien les alimenta, les viste y
>
La novela espanola contem pordnea 37
les paga el piso. <,C6mo no recordar, al
recoirer nuestra prensa diaria, la burla in-
geniosa de Moratfn en La derrota de los
pedantes7: "Se ajust6 la paz, coplas a la
paz; nacen los gemelos, coplas a los geme-
los; nace nuestro principe Fernando, co-
plas a D. Fernando; se hace el bombardeo
de Argel, coplas a las bombas; en una pa-
labra, casamientos, nacimientos, muertes,
entierros, proclamaciones, paces, guerras,
todo, todo ha sido asunto digno de nuestra
citaia". Paralelamente, el aislamiento in-
lernacional del R6gimen y nuestra sempi-
terna censura habian creado alrededor del
pafs un cord6n sanitaiio semejante al esta-
blecido por Felipe II a su regreso de los
Pafses Bajos, cuando impuso a los estu-
diantes espafioles que seguian cursos en las
universidades flamencas el iegieso inme-
diato a la penfnsula y la obligaci6n de pie-
sentarse ante los jueces del Santo Oficio
como presuntos portadores de g6imenes,
en una medida que Bataillon compara jus-
tamente a una cuarentena.
Actividades por epoca y per(odo 5 : El Siglo XX 229
Bertold Brecht. "Guerra y fascismo'
Tomado de Brecht. Bertold en II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas (I937) - Vol. III: Ponencias,
Documentosy Testimonios. Barcelona, LAIA, l979.
Los monstmosos acontecimientos de
Espafia, los bombardeos de aldeas y ciuda-
des abiertas, las masacres de poblaciones
enteras no hacen sino aclarai aun mas, ante
los ojos de los hombres, el sentido de los
sucesos no menos atroces, en el fondo,
aunque menos dramaticamente espectacu-
lares que ocunieron en paises como el
mio bajo el dominio del fascismo. Aclaian
la espantosa rafz, unica e id6ntica, de la
desUupci6n de Guernica y de la ocupaci6n
de las Casas de los sindicatos alemanes en
mayo de 1933. El grito de quienes se ase-
sinan en la plaza publica fortalece el grito
g 4&9&&&&g &&&
Ponencias, Documentos y Testimonios 33
an6nimo de aquellos a los que se toitura en
las prisiones de la Gestapo. Los dictadores
fascistas exportan hoy a los proletariados
extranjeros los m6todos previamente apli-
cados al proletariado de su pafs. Tratan a
los espaftoles como a los alemanes o a los
italianos. Mientras los dictadores fascistas
decoran sus centros de aviaci6n, su pueblo
no recibe sino mantequilla y el enemigo
bombas. Los sindicatos se levantaban hace
poco por la mantequilla y contra las bom-
bas. Han sido suprimidos. iQui6n puede
dudar hoy de que se trata de un mismo y
unico sistema en el cambio de fuerzas
militares entre las dictaduras y el desarro-
llo gigantesco de su comercio de mano de
obra, mientras que sus batallones civiles
son forzados a ponei su trabajo al servicio
del capital?
Marshall McLuhan. "El enamorado de los dispositivos"
Tomado de McLuhan, Marshall La comprensi6n de los medios como extensiones del hombre. Mixico, Diana, 1969.
Narcisos y narcosis
El mito giiego de Narciso, tal como lo
indica la palabra Narciso, est4 relacionado
con un hecho de la experiencia humana.
Tal nombre viene de la palabra griega
narcosis o embotamiento. Eljoven Narci-
so tom6 equivocadamente el reflejo de si
mismo en el agua cual si fuese otra persona
distinta. Esta prolongaci6n de si mismo
por espejismo embot6 sus percepciones
hasta convertirse en ser o mecanismo de su
piopia imagen prolongada o repetida. La
ninfa Eco intent6 conquistar el amor del
joven con fragmentos de las palabras de
aqu61, peio todo fue en vano. Estaba embo-
tado. Habfase adaptado a la prolongaci6n
de si mismo y se habia convertido en un
sistema cenado.
Ahora bien, lo que este mito pone de
relieve es el hecho de que el hombre queda
inmediatamente fascinado por cualquiei
piolongaci6n de si mismo en cualquierma-
121
terial distinto a su propio ser. Ha habido
cinicos que insistieron en que los hombres
se enamoraran profundamente de las mu-
jeres que les devuelven su propia imagen.
Sea como fuere, la sabiduria del mito de
Narciso no nos da la idea deque Narciso se
enamorara de algo que 61 mirase como a si
mismo. Es evidente que sus sentimientos
por la imagen habrian sido muy distintos si
hubiese sabido que se trataba de una pro-
longaci6n o extensi6n de simismo. Tal vez
sea una seflal de laincUnaci6n de nuestra
cultura (intensamente t6cnica y por lo tan-
to narc6tica) el hecho de que, durante largo
tiempo interpretamos la fabula de Narciso
significando que se enamord de si mismo
al imaginarse que el reflejo era Narciso.
230 Literator IV Daniel Link
Helio Pin6n. "La vanguardia"
Tom ado de Piii6n, Helio.
Pen(nsula, 19S7.
'Pr6logo: PerflUs encontrados" a Burger, Peter Teoria de la vanguardia Barcelona,
La vanguardia artistica es intemacio-
nal, el sentido de su reflexi6n excede las
atenciones peculiares. La gran ciudad pro-
porciona el dmbito id6neo para la pr3ctica
vanguardista por cuanto acentua la condi-
ci6n de extrafiamiento, tanto del aitista
como de su practica, respecto a los valores
que controlan la convivencia. A1 actuai
con un marco de referencia tal que la
conciencia de lo hist6rico hace abstrac-
ci6n de las vicisitudes de lo cotidiano, la
vanguardia desatiende circunstancias co^
yunturales que, en cambio, se aducen a
menudo como motivo de protesta por parte
de movimientos radicales. El hecho de que
Joyce no se enterase de la fundaci6n del
Cabaret Voltaire, viviendo en Zurich en
1916, y s61o tuviera una vaga impresi6n
del comienzo de la guerra, revela hasta qu6
punto su modo de atender la historia difie-
re del de Trist3n Tzara.
La vanguardia es un fen6meno artfstico
y est6tico a la vez: irreductible tanto a un
modo de entender la pr&ctica como al
dictado de una orientaci6n est6tica preci-
sa. Se ha visto c6mo la artisticidad era el
atributo con que Ortega definia lo especi-
fico del arte de vanguardia: en efecto,
artisticos son los medios, artfstico su mar-
co de referencia el arte y artfstico su
objetivo incidir en el sentido de su evo-
luci6n. Pero tal asunci6n de la artisticidad
se hace desde la autoconsciencia hisi6rica,
esto es, desde la consideraci6n de que
unicamente asumiendo la historicidad del
aite se puede incidir en las vicisitudes de
su pioceso.
La vanguardia rechaza la idea de aite
como repiesentaci6n. En tanto que pro-
ductor de una realidad especifica, el arte
renuncia a cualquiei cometido de traducir
en figuras iealidades ajenas a su propio
univeiso: la obra de arte vanguardista con-
tiene lo real en calidad dejuicio respecto al
uso de los materiales instrumentos t6c-
nicos, valores, mitos que la historia ofre-
ce; como condici6n implicita de posibili-
dad de la forma, no como referente de alu-
siones simb61icas; expresa su modo parti-
cular de referirse a lo existente, de modo
que el sentido est6tico de la aproximaci6n
constituye el referente de naturaleza inte-
lectual con el que dara quien se empefte en
forzar su iconografia.
Actividades por epoca y perfodo 5 : El Siglo XX 231
55
De acuerdo con las anteriores definiciones y con ayuda del cuadro senaIar los
grandes penodos de la literatura del siglo. Determinar los momentos de ruptura
de las tradiciones esteticas y Ia manera en que influyen en las practicas literarias.
gj#*| Localizar, en los textos, tendencias formales hacia el pasado de la literatura. Ver
^5*i c6mo funcionan esas tendencias respecto de los impulsos modernizadores y de
57
58
M
ruptura.
Caracterizar la generaci6n del 98 y la generaci6n del 27 en Espana. ^Que g6neros
participaron de esas generaciones? ^En qu6 sentido fueron renovados? iQu6
autores y que textos corresponden a esas generaciones? ^Pueden suministrarse
caracteristicas generales para cada una de ellas?
Investigar c6mo influy6 la figura de G6ngora en el desarrollo de la poesia
espanola del siglo XX.
Y finalmente, finalmente, pero sobre todo: ver todas las peliculas, todas las
muestras de artes pl&sticas y todas las obras de teatro, escuchar toda la musica,
leer toda la informaci6n periodfstica y toda la literatura que este ano, este tnes,
esta sem ana, tenga que ver con palabras tales como modernidad, vanguardia,
experimentacion, postmodernidad, neomodernidad, hiperrealismo, newage,
minimalismo. Definir, naturalmente, esos terminos y ver c6mo se relacionan con
las grandes tradiciones est6ticas examinadas en este apartado.
232 Literator IV Daniel Link
Fecha Acont<dmientoshfcuSricos Producd6nescrita Producd<Snescrita FnosofEa
(cuUura,pob'Uca) enIenguaespanofa. enotrasknguas yotrasartes
1900
1903
1905
1906
1909
1910
1911
1912
Exposici<5nIntemacionaldePaifs '
Revoluci6n Mexicana
Juan Ram<5n Jimenez.
' AriasTristes
Ruben Dario. Cantos
de vida y esperania
Machado. Sotedades
m
Marineaifundael
futurismo fascista
Freud La interpreta-
ci6n de los sueftos
Picasso: Les
demoiselles d'Avignon
(primer cubismo)
*
' Kandinsky funda el
segundo gmpo aleman
expresionista (Der
blaue Reitei)
Stravinsky: La
consagiacion de la
primavera
1915
Se dedara U Primera Guena Mundial
Saussure Cursode
Unguktica general. En
Nueva Yoric, exposi-
ci6n Annc*y Show
fl3uchamp, dadaismo).
Griffith: El nacimiento
de una naci6n
1916 Tri$tan Tzara: Dada en
el ctf6 Zurich
1918
1923
1924
1925
1935
El regimen zarista es derrocado por la$ fuerzas
bolcheviques
Mondrian y otros
fundan k revista De
Stijil (Arte abstracto)
Finaliza la Primera Guena Mundial Jimenez. Piedra y cig/oApoMinaift. Caligramas
1919
1921
1922 Muere Proust, apenas concluida su vasta
A la recherche du temps perdu
Vallejo. Trilce
m
Joyce. Ulysses
Hiot TheWastLand
Sch6nbe^g:
dodecafonismo
Muere Kafka Primer manifiesto
suneaUsta QBretcn)
KaSka.E!Proceso Eisenstein: El acoraza-
doPotemkin Chap^n:
La quimera del oro
1926
1927
1928
1934
Tricentenaiio de la rtraeite de Luis de G6ngora
Crack de la bolsa en Nueva Yoric
Loica. Canciones
Generacion del 27
Guillen Cdnlico
Aleixandre La
destrucci6n o el amor
Kafka. ElCastillo
Kafka. Am$rica
Bunuel:Elperro
andaluz
Lorca Uanto por h
mUerte de Ignacio
.SdnchezMejh
E$taUa b guena civil espanoIa_Fusflamiento de Lorca Lorca. Bodas de sangre.
1937 Segundo Ccngresouitemacional
de Escritores Amifascistas
m
i
ED
1938
EE
Picasso: Guemica
Actividades por epoca y perlodo 5 : El Siglo XX 233
Fecha Acontedmientoshist6ricos Producddnescrita Producd6nescrita FIk>sofIa
(cuUura,poL'tica) enlenguaespanota enotrastenguas yotrasartes
FindeJaGuenaQvflEspanokHWerinvadePolonia: ^ |
Segunda Guena MundiaI
1940 MbMi.ObrasCom ple-
^ ftwflBuenosAires) .
1941 Nace Afcnod6var,
Uamado a convertirse
enunodelosmas
importantes cineastas
espanbles de todos los
tiempos
1942
1945
1948
1949
1950
1951
1955
1956
1959
1961
1966
1970
1971
1972
1973
I976
1977
1980
1981
1983
1984
1987
1991
1992
Muere, en la caicel, Miguel Hemandez..
Hiroshima. Fin de la Segunda Guena MundiaI .
Independencia de Israel
Revolucion china: Mao Tse Tung
Nobel de Literatuia a Juan Ramon Iimenez
Muete Biecht
Asesinato de Kennedy
Amstrohg pisa la Luna porprimeia vez
Deirocamienlo de Salvador AUende en Chile.
Ola de golpes mititares en Amenca Latina
Go)pe militar en Argentina
Ndbelde Lkenhna a Vicente Aleixandre
Asesinato deLenmntMuereRolandBanhes .
Guena del Golfo Persico
George Bush pierde su reeleccion. Fin del
neoconservadurismo
B3
m
EE
gj3
Q
nn
DE
B
m
m
nra
m
EEQ
Musica concieta (Pie-
ne Schaeffer y otios)
Musica electi6nica
(Universidad de Bonn)
Musica aleatoria
(John Cage)
Gran exposicion de
arte abstracto en
New Yoik Exptesio-
nismo Abstracto
Primeras manifestacio-
nes de Pop Ait
LosBeatles
Rock sinfonico: Yes,
Emerson Lake &
Palmer
Mueren PabloNemda,
Pablo Picasso y Pablo
Casals
Punk: norteamericano
e ingles
Wenders: Las alas det
deseo (paiadigma del
intelectual en la decada
delochenta)
Almod6var Tacones
. Lejanos
New Age
234 Literator IV Daniel Link
Actividades
porGenero
Gufa de uso del material de las
Actividades por Generos
Las actividades propuestas en este apartado suponen siempre la lectura at ent a
de los textos en busca de regularidades. Cuando haya elementos en comun en
diferentes t ext os, esos elementos pueden constituir los rasgos de un g enero.
Los rasgos estan naturalmente jerarquizados: algunos son esenciales y otros
pueden aparecer o no. No se ha incluido, en este apartado, b i b li og rafi a,
precisamente para evitar la mera verificacion de modelos. Los generos que se
consideran no son los unicos respecto de los cuales los textos han sldo
producidos. Pero si son los centrales, historicamente considerados. Otros
generos interesantes son, por ejemplo, la car t a, el diario, las memorias.
Numero da activfdad:
Es una numeraci6n unica
que sirve para referenciar
cada actividad y que
continuael orden
comenzado en
Actividadespor6pocay
perfodo
A C T I V I O A D E S P O R G E N E R O 1
^ L a .
Epica
]
Escuchemos la "Cabalgata de fas Watkiria$" de Wagncr iQu6 im&genes suscita
esa musica, a quc (ipo de peliculas conc$pondcm. quc" actos acompanaria. c6mo
scria cl protagonisla de una pcLicuIa scmcjantc, dcsde el fisico hasla el caracter?
]
Vcr la pelicula (o su versi6n en vidco) El Ac0ra2ad0 Potem kin ScnaIar quc
rasgos de la pelicula son los mas importantes, dcsde el punto dc vista del g<5nero.
Comparar conLa guerra de lasgalaxia$ y con los textos cpicos incluidos cn las
unidade$ temdticas
1 Caraclerizar eI hiroc de la 4pica, tal como aparece en los textos y en las peliculas
J analizadas. Relcer cl texto dc Grinal incluido en la actividad g^ ^Hn qui sentido
Ia cpica aqui analizada prc$cnla una funci6n propagandistica? ^Qu6
propagandiza? ^Cuales son las ideas (los temas) fundamentalcs de la epica?
1 ^Por quc la lpica es un g6nero que se organiza en verso? iQui es un juglar?
J Revisar nucvamente las observaciones de Menfndez Pidal y de Le Goff incluida$
en la actividad QS Marcar, al lecr cl P0em a de Mio Cid, versos formulares que se
rcpitanvariasveces ^Comocspo$iblc imaginarcl trabajodeljuglar?
3
Frecuentemente $e caracteriza a la 6pica, cn oposici6n a la novcla, como
"monol6gica" y autoritaria" ^Cudl scria, desde esta perspectiva, la unica voz
quc rcsuena cn la ipica? I'cner en cuenta las conclusioncs dc la consigna g .
Ac*Mdades por 0*nvo 1: LA Epfca
236 L i t e r a t o r IV Dani e l Li nk
son los generos existen-
tes. El uso de la lengua supone el uso de enunciados concretosysingulares.
Esos enunciadospueden clasificarse de acuerdo con tipos relativam ente esta-
bles de enunciados, que constituyen la enorm e variedadde generosposibles,
desde las breves replicas de una conversaci6n hasta la novela. Los generos
pueden ser orales o escritos, prim arios (sim ples) o secundarios (com plejos: un
genero secundario se reconoceporque incluye, absorbe y reelabora otros*gene-
ros), esteticos o no esteticos. iFuncionan del m ism o m odo los generos litera-
rios que los no literarios?Bueno, en cierto m odo si, en otro m odo no. Los
generos sonpatrones depercepcion y reconocim iento. Por ejem plo: voy a una
libreria y hojeo un libro cualquiera. De acuerdo con la disposici6n de laspala-
bras en lapdgina, el indice, y otras indicaciones, aun si yo no conociera la
lengua en la que el libro estd escrito, podria plantear determ inadas hip6tesis
sobre el genero: m e doy cuenta de que se trata depoesia o teatro o una novela,
o un ensayo. Veo, adem ds, si la novela incluye m ucho didlogo o no. Reconozco
el ensayoporque,por ejem plo, incluye notas alpie, etc...
El genero es un sistem a de reglas de generaci6n textual. En estepunto,
todos los generos, literarios o no, esteticos o no,funcidnan del m ism o m odo. La
diferencia entre generos literariosyno literaribspasapor lo que se considera
hoy literatura:palabra im presa, organizacion enform a de libro (preponderante,
pero no excluyentem ente), orientaci6n de acuerdo con norm as y valores esteti-
cos. Una ley es un genero cuyo tem a es, digam os, el delito. Ese tem a, trabajado
en una novela policial tiene, naturalm ente, otraform a y otro tratam iento.
^Entonces si cam bia el genero, cam bian los tem as y los m odelos de
organizaci6nform al?/Claro! En general todo genero supone una cierta
correlaci6n, m ds o m enos estable, entre un contenido tem dtico, un estilo y una
cierta organizaci6nform al (com posici6n), pero naturalm ente, las cosas no son
tan sencillas.
Porque los textos no "pertenecen" a tal o cual genero, sino quepartici-
pan, interm itentem ente, de varios generos. Salvo en losperiodos de gran estabi-
lidad de un genero, es bastantefrecuente encontrar m dsform as im puras que
puras de un genero.
Por ejem plo: el tem a dom inante de la epica es la guerra, una cierta
estilizaci6n de ki guerra. Pero a veces, sobre todo en la epica tardia, aparecen
tem as relacionados con los dram asfam iliares, que responden a la tradici6n de
la tragedia clasica y sus descendientes m odernos. Por ejem plo, el tono (el estilo)
del soneto es bdsicam ente solem ne, pero en algunosperiodos, ciertos autores
usaron los sonetospara decir obscenidades (el caso de G6ngora y Quevedo).
l O sea que los generospueden aparecer y desaparecer en un m ism o
texto? En efecto, los generos son com o losfantasm as. Adem dspueden apare-
Innum erabtes
237
cer en cuak[uier lado: la epica (obviam ente en un sentido no estricto, no
"filol6gico") aparece en la m usica ^Nagner), en el cine ^Potemkin, La guerra de
las galaxias^, enfin, en la vida. Los generos son m odelos de clasificaci6n, reco-
nocim iento ypercepci6n. iLaspeliculasdeAlmod6var responden al m odelo
de la com edia?No exactam ente:Alm od6var trabaja con m uchos generos a la
vez, pero los segm entos dom inantes en suspeliculas tienen que ver con el m elo-
dram a y con la critica de costum bres.
<Y los generos literarios son m uchos?lnfinitos, hasta elpunto que
algunos autores dicen que cada textofunda un genero. Pero, enfin,para orde-
nar unpoco, digam os que existen entradas que tienen que ver con los m odos de
discurso que seponen en acto cada vez. ^Y eso? Los m odos de discurso son
form as en las que un discursopuede organizarse: la argumentaci6n, la narra-
ci6n, la conversaci6n, la expUcaci6n, la instrucci6n, el texto poetico. Todafrase
responderia a alguno de esos m odelos, todo discurso responderia a alguno de
esos m odelos. Desde elpunto de vista estetico, se consideran literarios a los
generos que utilizanpreponderantem ente cldusulas (ofrases) argumentativas,
narrativas, poeticas y conversacionales. El unico genero discursiyo que incluye
todos los m odos de organizacion discursiva es el guion, pero su estatuto litera-
rio es siem pre discutido, de m odo quepodem os dejarlo de lado. Lo cierto es que
no hay explicaciones o instrucciones que, depor si, pertenezcan al m undo de la
literatura. La literatura, los generos literarios bdsicos son, enprincipio, los
siguientes: la novela, el cuento, elpoem a, el texto dram dtico. A veces se com bi-
nan entre si: un textopuedeparecer de a ratos un cuento y de a ratos una nove-
la. La Celestina ha sido considerada tanto una obra de teatro com o una novela
(leida com o novela es m ds interesante). Unpoem apuede ser narrativo (es el
caso de la epica) o lirico (es el caso de lospoem as de am or). Una novelapuede
basarse en la conversaci6n (Trum an Capote, Manuel Puig, en nuestro siglo) o
incluirla solo circunstancialm ente (Marcel Proust). Pero adem ds hay novelas de
aventura, de m isterio, de cienciaficci6n, deform aci6n (BUdungsroman),
policiales, picarescas, etc... Y adem ds hay dram as que responden al m odelo de
la tragedia, o la com edia, o lafarsa. Estd el dram a barroco y el dram a rom dnti-
co. Hay textospoeticos quepueden ser oidos (y com prendidos): Garcilaso, y
otros que s6lopueden leerse en lapdgina (Mallarm e). Estdn,finalm ente, aque-
llos textos que no se entienden de ninguna m anera: G6ngora, Finnegans Wake
de Joyce, Pound, Larva y Poundemonium de Julidn Rios. Es im portante tratar
de correlacionar, cada vez, tem as, estilos y m odelosform qles. Eso, eso, y solo
eso, son los generos.
Com o nuestra cultura es una cultura de generos (los m ediosm asivos
funcionan s6lo con generos), vam os a obviar las descripciones de los generos
(todos los conocem os) ypasarem os directam enteaplantear actividades en
relaci6n con algunos de ellos.
238 Literator IV Daniel Link
A C T I V I D A D E S P O R G E N E R O 1
L a .
Epica
61
62
63
64
Escuchemos la "Cabalgata de las Walkirias" de Wagner. ^Que imagenes suscita
esa musica, a que" tipo de peliculas corresponderfa, que" actos acompanana, e6mo
seria el protagonista de una pelicula semejante, desde el ffsico hasta el car&cter?
Ver la pelfcula (o su versi6n en video) El Acorazado Potem kin. Sefialar que"
rasgos de la pelicula son los m&s importantes, desde el punto de vista del g6nero.
Comparar con La guerra de las galaxias y con los textos epicos incluidos en las
unidades tem6ticas.
Caracterizar el h6roe de la epica, tal como aparece en los textos y en las pelfculas
analizadas. Releer el texto de Grimal incluido en la actividad ^ . ^En que" sentido
la epica aquf analizada presenta una funci6n propagandistica? iQu6
propagandiza? ^Cu&les son las ideas (los temas) fundamentales de la 6pica?
^Por que la epica es un g6nero que se organiza en verso? ^,Qu6 es un juglar?
Revisar nuevamente las observaciones de Menendez Pidal y de Le Goff incluidas
en la actividad 51. Marcar, al leer el Poem a de Mio Cid, versos formulares que se
repitan varias veces. ^C6mo es posible imaginar el trabajo del juglar?
Frecuentemente se caracteriza a la 6pica, en oposici6n a la novela, como
"monol6gica" y "autoritaria". ^Cual seria, desde esta perspectiva, la unica voz
que resuena en la ^pica? Tener en cuenta las conclusiones de la consigna ^ . ,
Actividades por g6nero 1: La Epica 239
65
66
67
68
69
70
Comparar el episodio del le6n incluido en la Introducci6n tal como aparece en el
Poem a de Mio Cid y como lo cuenta Quevedo. ^Cual es la versi6n "epica"? i,Que
relaci6n podria postularse entre epica y risa?
^A que periodo hist6rico corresponden las manifestaciones epicas "cldsicas"?
^Por que? ^Que relaci6n puede plantearse entre el genero, el estado de lengua y
la organizaci6n social y politica?
^Cu!les son los materiales de la epica? ^,Por qu6 se recogen en las Cr6nicas
tantas leyendas epicas de las que no se conocen cantares de gesta?
i,C6mo funciona el "enemigo" dentro del universo de los cantares de gesta?
^Podria pensarse una guerra, una gesta, sin enemigo? ^Cual es el enemigo
privilegiado por la epica espanola y francesa medieval? ^,Que diferencias hay con
la epica de Europa Septentrional?
Marcar, en los textos de epica leidos, todos los elementos formales que
correspondan al genero. Analizar en particular la organizaci6n de los versos.
Comparar con los romances.
Buscar ejemplos de epica en el siglo XX. Comparar con la epica medieval.
Senalar semejanzas y diferencias.
70.1. Analizar pelfculas que participen de los g6neros w estern y cienciaficcidn. Localizai rasgos que
tengan que vei con la matriz 6pica.
70.2 Comparar los iasgos del enemigo (el otio) en la 6pica medieval, el western y la ciencia ficci6n.
70.3.. Comparar los h6roes en los g6neros anteriormente mencionados.
240 Literator lV Daniel Link
A C T I V I D A D E S P O R G E N E R O 2
El
Cuento
71
72
73
74
El cuento es una narraci6n breve que responde a la pregunta que va a pasar.
Lanza al lector hacia el futuro, lo que va a suceder, porque siempre, en el cuento,
va a suceder algo. En ese sentido, el cuento es lo opuesto a la novela corta, que
fesponde a la pregunta que ha pasado, que ha podido pasar, para Uegar a este
punto. Localizar, entre los cuentos incluidos en la antologia, aquellos que mejor
respondan a este modelo de organizaci6n temporal.
El cuento surge como un modelo de organizaci6n formal alternativo a la epica,
cuando esta ya ha perdido su antigua eficacia. Es un genero tipicamente burgues.
Localizar, en el cuadro hist6rico correspondiente, cudles son las principales
colecciones de cuentos. Buscar algunos ejemplares de esas colecciones en la
antologia. ^En que se nota que corresponden al periodo de ascenso de la
burguesia?
Uno de los modelos cMsicos del cuento es Las m il y una noches, libro que usan
los europeos como modelo para formalizar el cuento como genero. ^En que
sentido el "contrato" es un elemento esencial para comprender los principios de
organizaci6n del cuento? Leer el texto de Chaucer donde se explicita la cuesti6n
del contrato y el relato.
^Cu&les son los elementos narrativos en el cuento? Analizar un cuento cualquiera
de la antologia y determinar: personajes, narrador, punto de vista, localizaciones
espaciales y temporales. [Para una descripci6n de los elementos del relato, ver El
pequefw com unic6logo, ;ilustrado! (Buenos Aires, Ediciones del Eclipse, 1992).]
Actividades por genero 2: El Cuento 241
75
Comparar los cuentos de Chaucer y Boccaccio con narraciones posteriores
(cuentos o fragmentos de novela): ^en qu6 niveles se nota una progresiva
complejizaci6n del relato?
76
Analizar los "ejemplos", relatos moralizantes y otras variedades de discurso
narrativo-filos6fico incluidos en la antologfa. ^Hasta qu6 punto esos textos
participan de las caractensticas del cuento como g^nero?
77
Investigar la evoluci6n del cuento durante el siglo XLX. Ver que formas nuevas
de cuento aparecen. Determinar sus caractensticas principales y diferenciarlos
entre si. Leer por lo menos un ejemplar correspondiente a cada uno de esos
nuevos g6neros fcolicial, misterio, fant&stica).
ALGUNOS HlTOS DEL GENERO POLICIAL
Pecha Autores Obras Heroes
1839
1841
1866
1866
1867
1867
1880
1884
1887
E.A. Poe
Balzac
P. F<*val
E. Gaboriau
E. Gaboriau
E. Gaboriau
John R. Corvell
Ponson du Terrail
A. Conan Doyle
1891/1927A.ConanDoyle
1908
1909
1907
1911
1929
1939
1954
M. Leblanc
M. Leblanc
G. Leioux
P. Souvestre, M Allain
D. Hammet
J. H. Chase
R. Chandler
Los crimenes de la calle Morgue
Un tenebroso affaire
Jean Diable
El affaire Lerouge, Monsieur Lecoq
El Crimen de Orcival
Dossier 113
Nick Carter
Los dramas de Paris
Estudio en escarlata
Aventuras de Sherlock Holmes
Arsene Lupin contra Sherlock Holmes
La aguja hueca
El misterio del cuaito amariIlo
Fantomas
Cosecha roja
El secuestro de Miss Blandish
El largo adi6s
Dupin
Corentin
Gregory Temple
Lecoq
Lecoq
Lecoq
N. Cartei
Rocambole
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Arsene Lupin
Arsene Lupin
Rouletabille
Fantomas
El agente de la
Continental
Philippe Marlowe
78
Armar una antologia de cuentos de autores del siglo XX. Determinar el criterio
de selecci6n. Escribir una introduccidn en la que se realice la historia y la
descripci6n del g6nero y en la que se situe cada uno de los cuentos en relaci6n
con el g6nero: qu6 aportan, en que" se apartan de los modelos candnicos, etc...
242 Literator IV Daniel Link
A C T I V I D A D E S P O R G E N E R 0 3
El
Soneto
79
80
81
82
83
Comparar las diferentes manifestaciones del soneto en las diferentes lenguas que
aparecen en las unidades tem&ticas. ^Cu&Ies son los rasgos que permanecen y
cu&les los que varfan?
Caracterizar con la mayor precisi6n el soneto de acuerdo con su forma en la
lengua castellana.
^Cual es la 6poca de mayor desarrollo del soneto? ^Cu#l es la forma del Estado,
en esa 6poca? iQu6 relaci6n puede establecerse entre la forma del Estado y la
forma del soneto?
iQu6 elementos de la lirica popular y de palacio recuperan los sonetos?
^Cu&les son los t6picos m is habituales en los sonetos, en relaci6n con el amor y
la belleza? A continuaci6n se incluyen algunas precisiones sobre un soneto que
aparece en la antologia.
Actividadesporg6nero3:EISoneto 243
Maurice Molho. "Sobre un soneto de Quevedo"
Tom ado de Molho, Maurice Sem dntica y Po(iica. G6ngora y Quevedo. Barcelona, Crltica, 1942.
168 Quevedo
SOBRE UN SONETO DE QUEVEDO:
"EN CRESPA TEMPESTAD DEL
ORO UNDOSO"
ENSAYO DE ANALISISINTRATEXTUAL
No se lo que digo, aunque
s6 lo que quiero decir; que min-
ca blasoni del amor con la len-
gua que no estuviese muy lasti-
mado lo interior del 6nimo
Quevedo, Sentencia 11H.
Las notas que siguen tienen por objeto
analizai la mec&nica conceptual de un soneto
que ya ha sido objeto de atenci<5n por la crltica
quevediana. El soneto, que lleva el N" 449 en la
edici6n de Jose^ Manuel Blecua, figura en la
colecci6n Canta sola a Lisi.
Afectos varios de su coraz6n fluctuando
en las ondas de los cabellos de Lisi.
A 1 En crespa tempestad del oro undoso,
2 nada golfos de luz ardiente y pura
3 mi coraz6n, sediento de hermosura,
4 si el cabello deslazas generoso.
B 5 Leandro, en mar de fuego proceloso,
6 su amor ostenta, su vivir apura;
7 Icaro, en senda de oro mal segur a,
8 arde sus alas por moiii glorioso
Dos sonetos 169
C 9 Con pretension de fenix, encendidas
10 sus esperanzas, que difuntas Iloro,
11 intenta que su muerte engendre vidas.
D 12 Avaro y rico y pobre, en el tesoro,
13 el castigo y la hambre imita a Midas,
14 Tdntalo en fugitiva fuente de oro
El interes del soneto est4 en que aparente-
mente todo es en el t<5pico: la exaltaci<5n de la ca-
bellera femenina es un motivo trivial en la poesf a
del siglo de oro; el concepto por el que esta cabellera
se identifica con el agua por su fluidez, o con el oro
por su brillo, se encuentra en Quevedo y en otros
poetas, asf como la refeiencia del amante fiustrado
a los heroes de la mitologla No se podria ser menos
original, pues Pero, ^no es acaso la banalidad del
topico la que ofrece acceso mas favorable hacia la
sombra de una personalidad iireductible, que se
desvela a traves de un ti atamiento significativo de
los lugares comunes?
El t6pico de la cabellera
Es uno de los t<5picos mds conocidos: la
imagen de la cabellera de oro esta en Garcilaso,
que la tom<5 de los italianos:
y en tanto que el cabello, que en la vena
[del oro
seencogid
(Soneto XXIII)
170 Quevedo
y en Fernando de Heirera:
Ardientes kebras, do s'ilustra el oro
(Algunas obras, Soneto XXXIII)
Adem&s, aunque la cabellera rubia y
rutilante es casi de rigor en la evocaci6n de la
dama, deberia separarse un pequeno grupo de
poemas de los que constituye el tema esencial:
se trata de los sonetos "a una dama peinandose"
y de los que el m&s antiguo parece ser el de
Camoens:
A la m argen del Tajo en claro dia,
con rayado m arfil peinando estaba
Naterci-a sus cabellos, y quitaba
con sus ojos la luz al sol que ard(a .
G<5ngora volvi6 a este tema en 1607 en un
soneto a dona Brianda de la Cerda, con el que
logit5 una feliz imitaci6n del modelo:
Al sol peinaba Clori sus cabellos
con peine de m arfil, con m ano bella,
m ds no se parecla el peine en ella
com o se oscurecla el sol en ellos
N<5tese la diveigencia de un rasgo: mien-
tras que en Camoens el brillo de la miiada de
1
Dos sonetos 171
Natercia oscurece la luz del sol, en G<5ngora ese
oscurecimiento lo produce la piopia cabellera en
raz6n de sus reflejos de oro:
CogU5 sus lazos de oro, yal cogellos segunda
m ayor luz descubri6 ,
lo cual establece, bajo la imagen de la cabellera,
una relaci6n t6pica:
oro -* luz x fuego solar
Paralelamente a Camoens y a don Luis, el '
tema de la dama peinandose desarrolla un nue-
vo motivo gracias a un soneto que Lope de Vega
inseita en su Arcadi-a (1598)yenel que el peine
se transforma en un navfo de mariil navegando
en la cabellera cuya fluidez es la del mar:
Por las ondas del m ar de unos cabellos,
un barco de m arfil pasaba un d(a,
que hum illando sus olas deshacia
los crespos lazos que for m aba de ellos;
iba el am or en il cogiendo en ellos
las hebras que del peine deshac(a,
cuando el oro lustroso dividia,
que tste era el barco de los rizos bellos.
Sabemos que el soneto de Lope fue imitado
en italiano por Marino en un soneto publicado
244 Literator IV Daniel Link
172 Quevedo
en 1618 en la Parte terza de hzs Rim e:
Onde dorate, e l'onde eran capelli,
navicella d'avorio un dlfendea
imitaci6n afortunada, pues, condensando los
motivos, innova la imagen: onde dorate, repre-
sent at iva de los cabellos y que resuelve en el
concepto final com ogolfo d'oro:
ricco naufragio, in cui som m erso io m oro,
poi ch'alm en fur ne la tem pesta m ia
di diam ante lo scoglio, e'l golfo d'oro
Con Marino conviene relacionar el mas
logrado de los sonetos que Villamediana dedica
al mismo motivo y que tomamos la libertad de
transcribir aquf por las analogfas evidentes que
present a con el poema de Quevedo:
A una dam a que se peinaba
En ondas de los m ares no surcados
navecilla de plata dividta;
una cdndida m ano la regfa
con vientos de suspirosy cuidados.
Los hilos que, de frutos separados,
el abundancia pr6diga esparcUi,
de elk>s avaro, Am or los recogUx,
dulce prisi6n forzando a sus forzados
Dos sonetos 173
Por este m ism o proceloso Egeo
con naufragio feliz va navegando
m i coraz6n cuyopeligro adoro,
y las velas al viento desplegando,
rico en la tem pestad haUa el deseo
escollo de diam ante en golfos de oro.
Villamediana adapt a verso a verso, de
modoquesepodriaenfrentaraltexto de Quevedo
unaversi6n Marino-ViUamediana, poniendo de
relieve los puntos comunes y, lo que es mas
valioso, las divergencias,
Ademas de la equivalencia conceptual de
la cabellera y del mar, hay que destacar que, en
Marino-ViUamediana, la mar-cabellera es sur-
cada por el propio coraz6n del poeta (Marino:
"Per l'aureo mar che iincrespando apria / il
procelloso suo biondo tesoro, / agitato il m io cor
a motte gia"; Villamediana: "Por este mismo
proceloso Egeo / con naufragio feliz va navegan-
do / m i coraz6n cuyo peligro adoro"; Quevedo:
"En crespa tempestad del oio undoso, / nada
golfos de luz ardiente y pura / m i coraz6n..T).
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en
Marino-Villamediana, donde el coraz6n enamo-
rado parece ser, a partir del primer terceto, un
sustituto del peine-navio, m i coraz6n es, en
Quevedo, el unico soporte del soneto. Parece
como si se hubiese hecho abstracci6n del peine
174 Quevedo
en beneficio de la pasi6n amorosa, navegante
exclusiva de la mar<abellera. Nosencontramos
ant e un singular ahorro en la elaboiaci6n con-
ceptual Resulta un poema cuyo rasgo distintivo
es que la cabellera femenina es su unico tema: el
poeta se dirige directamente, sin mediador de
ninguna clase, a los cabellos de Lisi, los cuales se
convierten en el objeto en el que el amor se fija,
obliterandose la imagen de la mujer deseada
bajo un sustituto simb61ico de ella misma
El caso es unico en Quevedo, que no dedic6
menos de seis sonetos al t6pico, manifiestamen-
te obsesivo para el, de la cabellera femenina En
todos, salvo en el soneto 449, el tema se asocia a
un motivo secundario Este es el caso del soneto
349 (A Fili que, suelto el cabello, lloraba ausen-
cia de su pastor: Ondea el oro en hebrasproceloso)
que no se detiene en el tema de la cabellera mas
que para asociarlo a un motivo buc6lico, sin que
la uni6n de los dos elementos se imponga al
espiritu como una necesidad Ocurre lo mismo
con el madrigal 409 (Alma en prisi6n de oro: Si
alguna vez en lazos bellos | la red, Flori encar-
cela tuscabellos) que desanoUa el motivo del oro
en el oro, es decir: de una cabellera aprisionada
en una redecilla de oro
El soneto 313 (AAminta que, para ensefiar el
coloi de su cabello, lleg6 una velay se quemd un rizo
que estaba junto al cueUo: Enriquecerse quiso, no
Dos sonetos 175
vengarse, l Ui Uam a que encendi6 vuestro cabeUo)
fundamenta su desarroUo, atraves delainterferen-
cia tematica de la llama, en relaci6n adversativa de
los dos resplandores: el de la cabeUerayel solar de
la ignici6n: la imagen de la cabeUera quemada
desaparece bajo la de un sol-fuego que quiere
aprender de Aminta el secreto de la luz.
Senal ar emos final ment e dos poemas
sobiecogedores que asocian a la cabellera el mo-
tivo de una flor roja: se t r at a de los sonetos 339
(A Flori que tenia unos claveles ent re el cabello
rubio:A/ oro de tu frente unos claveles | veo m a-
tizar, cruentos, con heridas) y 501 (A Lisi, que en
su cabello rubio tenfa sembrados claveles
carmesfes: Rizas en ondas ricas del rey Midas, l
Lisi,eltactopreciosocuantoavaro;/ardendavetes
en su cerco chxro, l flagrante sangre, espUndidas
heridas) En los dos casos, la obsesi6n t6pica se
resuelve en la enigmatica imagen de una cabe-
llera sangrante, suscitando la flor, en raz6n de
su color, la representaci6n, extraflamente agre-
siva, de la herida y de la sangre derramada.
El soneto 449 se apart a, pues, de la colec-
ci6n de texto quevedianos (y no quevedianos)
que desarrollan el t ema t6pico de la cabellera
femenina, t ema que da lugar ahora a un poema
en que la cabellera es t r at ada no como el elemen-
to maximo de un espectaculo de belleza, sino
como el objeto de un deseo exclusivo
Actividades por g6nero 3: El Soneto 245
l84|
85
Comparar la forma del soneto desde Garcilaso hasta G6ngora y Quevedo. Las
diferencias entre esas formas son las diferencias entre el Renacimiento y el
Barroco (ver): ^,cuales son, exactamente, esas diferencias?
Determinar a partir de que" poeta de los incluidos en la antologia el soneto
empieza a descomponerse como forma, a perder eficacia. Justificar.
Buscar poemas que desarrollen temas afines a los de los sonetos antologizados y
comparar la organizaci6n formal. iQu6 diferencias hay entre una letrilla o un
romance y un soneto? iQue hip6tesis sobre el publico podrian formularse en
cada caso?
86.1 Buscar reproducciones de 6poca que sirvan para ilustrar los sonetos anaIizados. Detenninar en qu6
sentido (ademas del tema) resultan adecuados.
86.2 Analizar un g6nero del sigIo XX en el que aparezcan Ios t6picos del carpe diem y tlfugil tem pus.
^Podria decirse que la supervivencia de esos t6picos en diferentes g6neros tiene que ver con la
peisistencia de modelos de belleza? ^Cuales? ^Y con la permanencia de regimenes econ6micos?
^CuaIes? iQu6 reIaci6n habria entre modelos de belleza y regimenes econ6micos o de producci6n?
86
246 Literator IV Daniel Link
A C T I V I D A D E S P O R G E N E R
Romances y
B aladas
87
88
m
90
91
92
Los romances (espanoles) y las baladas (inglesas y escocesas) responden al
mismo modelo de generaci6n textual. Determinar los temas dominantes en los
romances y baladas. ^En qu6 sentido esa tem&ica corresponde a "lo popular"?
Comparar un episodio de teleteatro o serie televisiva o follet6n, en sus aspectos
tem&icos, con los romances y baladas incluidos en la antologia. ^Que" elementos
aparecen como permanentes?
^En que" lengua y con qu6 formas se escribieron los romances y baladas? ^,Con
que" g6neros se los relaciona habitualmente? ^Por que?
Comparar un romance (cualquiera) con un soneto (cualquiera): ^,que diferencias
pueden senalarse que tengan que ver con las diferentes transformaciones
tem&ticas (popular/culto) y con las epocas (aproximadas) en que fueron escritos?
^Con que* g6neros de la canci6n popular podria relacionarse el romance?
^Por qu6?
El octosflabo es el verso m&s antiguo de la lengua espanola. Grabar una
conversaci6n (cualquiera), transcribirla y analizar desde el punto de vista m6trico
los enunciados (prestar mucha atenci6n a los acentos principales de la frase).
lQu6 conclusiones pueden sacarse?
Actividades por genero 4: Romances y Baladas 247
Leer el siguiente romance de Lorca. Senalar cual puede ser el significado de
rescatar la forma romance en pleno siglo XX:
La casada infiel
A Lydia Cabrera
y asu negrita.
Y que yo me la lleve al rfo
creyendo que era mozuela,
pero tenfa marido.
Fue en la noche de Santiago
y casi por compromiso
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las ultimas esquinas
toque' sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos
El almid6n de su enagua
me sonaba en el ofdo,
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los aiboles han crecido,
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del rfo
*
Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobie el limo.
Yo me quite la corbata..
Ella se quita el vestido.
Yo el cintur6n con rev6lver.
Ella sus cuatro corpinos.
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo
Sus muslos se me escapaban
como peces soiprendidos,
la mitad llenos de lumbre
la mitad llenos de frfo.
Aquella noche corri
el mejor de los caminos,
montado en potra de nacar
sin bridas y sin estribos,
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena,
yo me la lleve del rfo
Con el aire se batfan
las espadas de los lirios.
Me porte como quien soy.
Como un gitano legftimo.
Le regal6 un costurero
giande de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la Uevaba al rfo.
94
Escuchar la versi6n del romance "Verde que te quiero verde" grabada por
Manzanita (esta" en el disco de Raymundo Fagner llamado Traduzirse). ^Es
adecuada o no?
94.1. Escuchar la versi6n de "Poderoso caballero" grabada por Paco Ibdfiez. ^Es adecuada o no? iQu6
uso politico hace Paco Ibdftez del texto de Quevedo?
248 Literator IV
Daniel Link
A C T I V I D A D E S P O R G E N E R O 5
La
Novela
95
96
97
98
99
Dentro de los g6neros narrativos, la novela es el m&s complejo. Senalar,
aproximadamente, los hitos fundamentales de su desarrollo. ^Cudl es el siglo de
apogeo de la novela? Justificar hist6ricamente.
La novela utiliza la 16gica temporal tanto del cuento como de la novela breve. A
diferencia de la epica, es un genero "polif6nico", en el sentido de que varias son
las voces que resuenan en la novela. Localizar en la antologia fragmentos de
novela en los cuales sea evidente que: el narrador adopta varios puntos de vista,
alternativamente, se pasa de una 16gica temporal a otra.
Las grandes variedades que marcan la evoluci6n de la novela son la novela
pastoril, la novela de caballerias, la novela picaresca y la novela de formaci6n.
^Cu&les son las caracteristicas de cada uno de esos subgeneros? Rastrear en los
textos de la antologfa algunos elementos correspondientes a ellos.
En un nivel de analisis, el Quijote es la parodia de las novelas de caballerias.
iQu6 relaci6n hay entre las novelas de caballerias, la epica y la novela moderna,
cuyo primer monumento es el Quijotel i,Qu6 ocurre con un g^nero cuando 6ste
comienza a ser parodiado?
Comparar el heroe de la epica con el h6roe de la novela: ^que diferencias son las
m&s notables? (Una ayuda: el heroe de la novela es una "conciencia desgarrada".
A ver que quiere decir eso.)
Actividades por genero 5 : La Novela 249
100
101
102
103
104
105
Leer Abel Sdnehez de Miguel de Unamuno. Determinar en que" sentido los
personajes alli presentados responden al modelo de la conciencia desgarrada.
iQu6 relaci6n hay entre el personaje y el mundo que lo rodea? ^Hay otro
g6nero en el que eso se veriflque?
La novela de educaci6n o de formaci6n o Bildungsrom an tiene una
importancia enorme en el desarrollo de la hovela realista del siglo XIX. En
este genero el personaje aprende cosas durante la novela, de modo que cambia
entre el comienzo y el final. Comparar con alguna novela picaresca leida:
^,hay diferencias? Localizar fragmentos en la antologia que respondan al
modelo de la novela de formaci6n.
Uno de los trabajos m is interesantes en el contexto de la novela tiene que ver
con el punto de vista, que es extremadamente m6vil y pasa todo el tiempo por
distintas posiciones y adopta diferentes visiones. Analizar los fragmentos
correspondientes a los grandes autores del siglo XIX y senalar cada vez que el
punto de vista se modifica.
El siglo XIX es el siglo del apogeo de la novela. La novela realista
correspondiente a ese perfodo construye "tipos" literarios que "representan"
tipos sociales. Un tipo es un resumen concentrado de determinaciones. Un
tipo es diferente del mero individuo y de la clase general. Localizar, en los
fragmentos de novelas del siglo XIX personajes tipicos y determinar en qu6
sentido son tipicos.
Leer una novela de Benito Perez Gald6s {Fortunata y Jacinta o La
desheredada o Misericordia). Aplicar a su lectura todo lo desarrollado en las
consignas 0M| a 25j|.
Naturalmente, la novela tiene relaci6n con el desarrollo de las ciencias
"positivas", fundamentalmente la sociologia y la psicologia. Comparar las
fechas de apogeo de la novela con las de formaci6n de esas disciplinas. ^Se
verifica o no lo seiialado en la Introducci6n a prop6sito de la percepci6n
literaria?
250 Literator IV Daniel Link
A C T l V l D A D E S P 0 R G E N E R 0 6
Tragedia y
Comedia
106
107
108
109
110
111
112
La tragedia y la comedia son dos generos de larga tradici6n en la literatura
occidental. Localizar en la antologia los mas viejos y cMsicos ejemplos de tragedia
y comedia. Determinar sus caracteristicas distintivas. Examinar los fragmentos
especialmente en lo que concierne a los temas y estilos correspondientes a cada uno
de esos generos.
Analizar los fragmentos de teatro barroco (Shakespeare, Racine) en relaci6n con
los modelos de la tragedia clisica. Determinar cuales son las diferencias.
Investigar las caracteristicas hist6ricas, ret6ricas y escenicas del clasicismo frances,
el teatro isabelino y la comedia espanola. Determinar que textos de la antologia
corresponden a cada uno de esos subgeneros y en que se nota esa participaci6n.
Leer el "Arte nuevo de hacer com edias" de Lope de Vega. Determinar que
aspectos de su teoria se apartan de los modelos teatrales hasta aqui examinados.
LeerFuenteovejuna de Lope de Vega. Determinar su colocaci6n respecto de la
evoluci6n del genero y c6mo aparecen en la pieza las ideas de Lope sobre el teatro.
Leer el "Prefacio" de Crom w ell de Victor Hugo. Situar la producci6n de este autor
y determinar cudIes ideas teatrales son las que ataca Hugo y cuales reivindica.
Investigar cual es la tradici6n teatral con la que el drama rom#ntico se relaciona:
iQa6 relaciones pueden plantearse entre farsa, auto sacramental (dos g6neros
medievales), drama barroco y drama romintico?
Examinar una obra de teatro del siglo XX (o asistir a una representaci6n modema
de un cl&sico de la escena o leer alguna adaptaci6n de un clasico) y determinar que"
caracteristicas de los generos teatrales se sostienen y que innovaciones aparecen.
Actividades por genero 6: Tragedia y Comedia 25 1
Fecha Obras te6ricas Representaciones o publicaciones
1785
1800
1808
1809
1810
1813
1817
1823
1824
1825
1827
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
1839
1845
1847
1851
1852
1859
1861
1862
1864
1868
1870
1873
1876
1881
1882
1885
1890
Lessing: La Dram aturgia de Ham burgo
B. Constant: Reflexiones sobre la tragedia
de Wallenstein y el teatro alem dn
Stael: De la literatura
Stendhal: Racine y Shakespeare I
Stendhal: Racine y Shakespeare II
Hugo: Prefacio de Crom w ell
Vigny: Carta a Lord ***
Vigny: Pr6logo a El m oro de Venecia
Baudelaire: Richard Wagner
y Tannhduser en Paris
Hugo: William Shakespeare
Zola: El naturalism o en el teatro;
Nuestros autores dram dticos
Mallaim6: Richard Wagner, reflexiones
de un poeta franc6s
Pix6r&ourt: Coelina o el nino del m isterio
Goethe: Fausto. Kleist: Penthesilee
Kleist: El prlncipe de Ham burgo
Byron: Manfred
M6rimee: Teatro de Clara Gazul
Hugo: Crom w ell
Hugo: Hernani
Hugo: Marion Delorm e (escrito en 1829)
Goethe: Fausto (2da.. parte)
Hugo: Lucrecia Borgia Hugo: Mar(a Tudor
Musset: Lorenzaccio. Vigny: Chatterton
Buchner: Woyzeck
Hugo: Ruy Blas (representaci6n)
Wagner: Tannhduser
Dumas, padre: La Reina Margot
Wagner: Lohengrin
Dumas, hijo: La dam a de las cam elias
Wagner: Tristdn e Isolda
Hebbel: Los Nibelungos
Wagner: El oro del Rhin
Wagner: La Walkyria
Zola: Teresa Raquin
Wagner: Sigfrido; El crepAsculo de los Dipses
Ibsen: Casa de m unecas
Wagner: Parsifal
VilIieis de L'Isle-Adam: Axel
Claudel: Cabeza de oro
113
114
115
Senalar cuales son las lineas de desarrollo del humor en el teatro desde la comedia
antigua hasta nuestros dfas. Suministrar ejemplos. Evaluar, fundamentalmente, la
influencia de la commedia delI'arte en el teatro contempor3neo.
A continuaci6n suministramos una lista (no exhaustiva) de adaptaciones
cinematograficas de grandes clasicos de la escena. Comparar las versiones con los
textos originales y senalar las diferencias. Medea ^ier Paolo Pasolini), Edipo ^ier
Paolo Pasolini), Ifigenia (Cacoyanis), Electra (Cacoyanis), Edipo Rey (Philipe
Saville), Ant(gona (Georges Tzavellas).
Leer una obra de teatro de Brecht, comparar sus estudios te6ricos sobre el teatro
con las caracterfsticas de la tragedia cMsica y determinar las diferencias.
Caracterizar las grandes lineas del teatro del siglo XX a partir de Brecht.
25 2 Literator IV Daniel Link
A C T l V l D A D E S P 0 R G E N E R 0 7
El
Poema
Vanguardista
116
117
118
119
LeerLa tierra baldia de T. S. Eliot. Senalar todas las caracteristicas de
ruptura que puedan observarse respecto de Ia tradici6n poetica anterior.
Examinar el texto por niveles: lexico, sint&ctico, metrico, etc... Analizar
particularmente las notas y su relaci6n con el texto. Correlacionar los recursos
formales utilizados por Eliot con el nivel estrictamente sem&ntico del texto.
Comparar la pr&ctica po6tica de Eliot con la de los surrealistas. Determinar
puntos de coincidencia y de divergencia.
Caracterizar el "poema vanguardista" a partir de los dos modelos anteriores.
^Cu61es recursos formales se privilegian? ^C6mo funcionan las figuras
ret6ricas? ^En que" zonas de los textos se hacen evidentes las grandes utopias
del arte vanguardista de este siglo?
Localizar en la antologia textos poeticos que participen de alguna de esas
caracteristicas.
Actividades por g6nero 7: El Poema Vanguardista 25 3
A C T I V I D A D E S P O R G E N E R O 8
* '**Medios
Masivos
120
121
122
Sintetizar las caracterfsticas de los generos examinados hasta ahora.
Caracterizar el funcionamiento de los medios masivos. Plantear hip6tesis
sobre el funcionamiento de los generos en los medios de comunicaci6n
de masas.
Elegir un g6nero literario y un medio y desarrollar una investigaci6n sobre la
influencia mutua que puede haber entre el medio y el g6nero: c6mo el genero
ha influido en el medio y c6mo el medio ha influido en el g6nero. Algunas
posibilidades: la novela realista y el cine, la novela policial y la cr6nica, el
video-clip y el poema vanguardista, la tragedia y la telenovela, la epica y el
cine de aventuras.
Actividades por g6nero 8: En los Mediso Masivos 25 5
Diccionario de autores
A continuaci6n aparecen los nombres de todos los autores cuyos textos figuian en la antologia.
No hemos incorpoiado aquellos nombres que s61oapaiecen mencionados en alguna de las
secciones del libro.
A
Alberti, Rafael (1902): Poeta espanol, inte-
grante de la llamada generaci6n del 27, que
renov6 la poesfa espanola de este siglo. Activo
militante antifascista, durante gran parte del regi-
men dictatorial de Franco vivi6 en el exilio. Sus
obras tempranas (Marinero en tierra, 1925, El
alba del alhelU 1927, Caly canto, 1929) sinteti-
zan eIementos tradicionales y populares de la
literatura espanola con investigaciones foimales
inspiradas en el surrealismo, mas decididamente
presentesen Sobre los dngeles (1929), conside-
rada su obra maestra.
AImod6var, Pedro (1941): Uno de los mds
importantes cineastas espaiioles actuales y gran
animador de la vida cultural madrilena. Ha escri-
to y dirigido una decena de peh'cuIas que abrevan
tanto en las tradiciones tipicamente espanolas, a
las que Almod6var ridiculiza, como en g6neros
populaies tales como eI melodrama, la comedia
de costumbres y el policial. Particularmente inte-
" ligentes son sus films Matador, La ley del deseo
y Tacones lejanos. Ha publicado textos en varias
revistas, entre las que se destacan sus cr6nicas
paraLa luna, recientemente editadas en forma de
libro bajo el tftulo Patiy Diphusa y otros textos.
Amis, Martin (1949): Esciitor britdnico con-
temporineo. Ha escrito Dinero (1984) y Cam pos
de Londres(l991). Su primera novela, El libro de
Rachel obtuvo el premio SomersetMaugham. Su
prosahasido comparada, con generosidad tal vez
inmerecida, a la de Vladimir Nabokov.
Arist6fanes (450-380ac): Probablemente el
mds grande de los autores c6micos de la antigiie-
dad cl3sica, codific6 el modelo de funcionamien-
to de la comedia que autores posteiiores (durante
el Imperio Romano y tambidn durante el Renaci-
miento Europeo) respetaron puntualmente. La
comedia es, en Arist6fanes, un g6nero politico
que plantea los problemas corrientes y actuales
de Ia gente y que, a partir de situaciones satiricas
y didlogos equivocos, denuncia lo que, en la
perspectiva del poeta, aparece com6 un mal so-
cial. Las c61ebres definiciones de Arist6teles
sobre g6neros reposardn, casi siempre, en la
observaci<5n atenta de la producci6n de su^poca,
donde la obra de Arist6fanes (Las nubes, Las
avispas, Las aves, Lisistrata) ocupa un lugar
central.
Auden, Wystan Hugh (1907): Poeta ingl6s
que ejerci6 gran influencia entre los poetasj6ve-
nes de izquierda que segufa poeticamente a Eliot
y a Yeats e intelectualmente a Marx y a Freud. La
publicaci6n de su primer libro, Poem as (1930),
lo convirti6 en li'der de dicho grupo de poetas.
Particip6 en la Guena Civil Espanola y luego se
estableci6 en los Estados Unidos (1938). Otras
obras: Por ahora: Oratorio navideno (1944). En
1947 recibi6 el Premio Pulitzer porLa 6poca de
la ansiedad.
B
Barthes, Roland (1915-1980): Escritor fran-
c^s, descoll6 en Ia ctitica literaria y el andlisis
semioI6gico (cine, fotografia, modas, comida,
etc...)- Dueno de una prosa exquisita, su pudor le
impidi6 escribir una novela, proyecto que acari-
ciaba en el momento de su mueite (accidente
automovilistico). Sin embaigo, muchas veces
expuso su repugnancia a Ia novela en sus formas
tradicionales ("lo novelesco sin la novela": ese
era su deseo) y su piedilecci6n por el fragmento,
de modo que varias de sus obias pueden leerse
como legitimamente novelescas: Fragm entos de
un discurso am oroso (1977) y Roland Barthes
por Roland Barthes (1975), de manera mds que
eHifente,peiotam bi6nElplacerdeltextooSade,
Fourier, Loyola. Su Sem iologta de la m oda es un
texto clave y S/Z un ensayo crftico de los mSs
importantes jamds escritos. Hay, en la prosa de
Roland Barthes, una belleza y una inteligencia
tan perfectas que muchas veces pasan inadverti-
das. Incidenles (1987) es una especie de diario
publicado luego de su muerte
Bergamfn, Jose (1896-1972): Escritor espa-
nol. Luego del triunfo del franquismo se exili6 en
Espana. Vivi6, tambi6n, en Montevideo y Paris.
En 1959 volvi6 a Espaiia y public6 Al volver. Se
exili6 nuevamente en 1963. Fue un ac6rrimo
defensor de la RepVjblica, influido por el ideario
de la geneiaci6n del 98. Ademds de ensayos,
escribi6 teatro y poesfa.
Boccaccio,Giovani(1313-1375).Escritorita-
liano, nacido en Paris. Jug6 un gran papel en el
desairollo de la literatura europea occidental.
.Iunto con Dante Alighieri es uno de los fundado-
res de la literatura escrita en lengua italiana, y
uno de los primeros desairollos de la prosa mo-
dema. Su Decam eron es una recopilaci6n de
cuentos inspirada, en gran medida, en Ia tradici6n
5rabe, fundamentalmente en Las m il y una no-
ches. El Decam eron reune una seiie de narracio-
nes de tono casi siempre humoristico o er6tico
que son nanadas por un grupo de coitesanos
aislados en una casa cuando la gran peste que
azot6 Europa, a fmes de la Edad Media. Pier
Paolo Pasolini llev6 al cine una versi6n del
Decam eron como parte de su Tri!og(a de la vida,
257
integrada tambi6n porLas m il y una noches y Los
cuenlos de Canterbury..
Brecht, Bertold (1898-1956): Poeta, drama-
turgo y te6rico aleman. Una de las figuras mSs
influyentes de la primera mitad del siglo XX,.
AceVrimo enemigo del fascismo, eIabor6 una
est6tica que, segun su propio punto de vista,
sirviera para crear la conciencia de lucha en las
masas. Esa est^tica, denominada "est&ica del
distanciamiento", es una de las mas coherentes
formas de la vanguardia europea de los anos
veinte. Brecht vivi6 exiliado en Dinamarca, Sue-
cia, Finlandia, Inglaterra y Estados Unidos. Entre
sus obras teatrales se destacan Mahagonny, suer-
te de 6pera y espectaculo multimedia, El c(rculo
de tiza caucasiano y Madre coraje. Son impor-
tantcs sus contribuciones hacia una teoria de la
radio, medio cuyo desairollo Brecht aplaudi6, y
que resultan, todavia hoy, estimulantes.
c
CervantesSaavedra,Miguelde(1547-1616):
Esciitor espaiiol, nacido en Alcal5 de Henares,
hijo de un modesto cirujano. Hacia sus veinte
anos vivi6 en Madrid, donde estudi6 Humanida-
des. Sirvi6 luego en Italia a las 6rdenes del
caxdenal Acquaviva, y foim6 paite de la expedi-
ci6n contia los tuicos, vencedora en Lepanto
(1571). Alli recibi6 heiidas que inutilizaron su
brazo izquierdo, de donde su sobienombre de
Manco de Lepanto. De regreso a EspaBa en
1575, su baico fue captuiado por los turcos y
permaneci6 en cautiveiio hasta 1580, cuando fue
rescatado. Durante su cautiverio se familiariz6
con la rica cultura de sus captores, lo que dej6
huellas en su obra literaria futura. En 1585
Ceivantes entr6 al servicio de la Corona como
recaudador de viveres en Andalucfa, cargo por el
que sufii6 investigaciones (aparentemente no
rendia todo lo que cobraba) y prisi6n. En 1604 se
traslad6 a Valladolid y en 1608 a Madrid, donde
m uTi6.Esciibi6LaGalatea(l5&5),Novelasejem -
plares (1613), poesia, comedias y, sobre todo, El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
compuesta probablemente entre 1598 y 1604 y
publicada en 1605 con enoime suceso,. La sigui6
una segunda parte en 1615 y, entre amba$, un
falso Quijote que pretendi6 aprovechar el ^xito
del ptiblico y al que Ceivantes contesta en su
segundapaitede 1615.Engeneralseconsiderael
Quijote como la primeia novela modema y uno
de los mayores exponentes de la literatura de
todos los tiempos. El Quijote es, en principio,
paiodia de las novelas de caballeiias y por lo
tanto clausura de una <Jpoca e inauguraci6n de
otra, pero por sobre todo es su compleja estructu-
ra (alabada por todos los grandes novelistas pos-
teriores) lo que lo coloca, todavia, como
paradigma de lo novelesco.
Chaucer, Geoffrey (1340-1400): Primer es-
ciitor nacional ingles, tradujo el Rom ance de la
Rose y escribi6 varios libios en prosa y verso,
entre los que se destaca Canterbury Tales (Los
cuentos de Canterbury), uno de los primeros
monurnentosdelRenacimieiitoeuiopeo(muchos
de los cuentos alliincluidos estan inspirados en el
Decam eron de Boccaccio) y, especialmente,el
primer testimonio de prosa escrita en lengua
inglesa.
Chejov, Anton Pavlovich (1860-1904): No-
velista y dramaturgo ruso, creador de una escuela
denominada "impresionista". Su obra testimonia
la decadencia de las clases aristocraticas hacia
fines del siglo XIX y la incapacidad de darse
cuenta de su verdadera situaci6n fiente a los
avances tecnol6gicos y de la cuItuia del dinero
que caracteriza a la buigues(a. Sus obras de
teatro, entre las que se destacan La gaviota y El
jardm de los cerezos, plantean determinados
problemas de representaci6n (detenci6n. de la
acci6n, diversidad de pIanos en los dialogos,
etc..) que ha retomado el teatro del siglo XX.
Chrttien de Troyes (7-1191): Poeta franc^s,
autor de canciones de gesta del ciclo bret6n, El
cuento del Grial, Lancelot, etc...
D
Dickens, CharlesJohn Huffam (1812-1870):
El mas popular y uno de los mas grandes novelis-
tas de lengua inglesa, notable creador de caracte-
res y tipos llenos de humanidad y humorista que
llega a veces a la caiicatura, satirico obseivadoi
de la vida social y admirabIe retratista de niiios,
de quienes ha trazado conmovedoies perfiles.En
Dickens, uno de los mas grandes autores del
realismo del siglo XIX, hay ademas rastros de
g6neros populares tales como el melodrama y,
entre otias lineas, la novela hist6rica. De entre
sus muchas novelas, son paiticularmente citadas
Tiem pos dificiles, Histotia de dos ciudades, Da-
vid Copperfield, El grillo del ltogar, Oliver Tw ist
y los notables Pickw ick Papers.
Dumas, Alexandre (1802-1870): Novelista y
dramatutgo franc6s denominado "Dumas padre"
paia diferenciarlo de su hijo, quese llamaba igual
(1824-1895) y que escribi6 Ladam a de las cam e-
lias., Dumas padre es el mas pppular y piolifico de
los narradoies franceses, atin mds que el pi6digo
Balzac, al punto que se lo ha supuesto el genial
organizadoi de una "fabrica de ficciones" y, segura-
mente, el primer autor de best-sellers de la histo-
ria. De entre sus aproximadamente tiescientos
volumenes se destacan Los tres m osquetetos, El
conde de Montecristo, Los herm anos corsos, etc...
E
Eliot,ThomasStearns(1888-1965):Poetay
critico britanico de origen norleamericano. Estu-
di6 en Haivard, La Sorbonne y Oxford. Public6
su priineia obra en 1915 (The Love Song ofJ.
Alfred Prufrock) y desde 1923 hasta su muerte
dirigi6 la revista The Criterion, lo que le permiti6
dedicaise a su cairera liteiaiia con mayor liber-
tad. En 1927 se hizo ciudadano britanico En su
obia utilizaprocedimientos (rima, fragmentos de
otros poemas, sucesos de la vida diaria, amplios
conocimientos no siempre al alcance del lector
comun, et c. ) que las hacen algo dificiles, pero le
prestan intensa sugesti6n y lo colocan entre los
mayorespoetas del siglo. Recibi6elPremio Nobel
25 8 Literator IV Daniel Link
de Literatura de 1948. Autor de The Waste Land
(La tierra baldUi, 1922), largo poema que ha de-
venido en uno de losgrandes clasicos del siglo, y de
otros Iibros de poemas igualmente importantes.
Estella,FrayDiegode(1524-1578):Escritor
espanol de inspiraci6n mistica. Te61ogo consul-
tor de Felipe II.
F
F laubert, Gustave (1821-1880): Novelista
franc6s. Escribi6, demanera obsesiva, durante la
hegemonia de la literatura realista, pero su obra
se enmarca mejor dentro de la corriente de l'art
pour l'art. Su epistolario demuestra hasta que'
punto puede una persona entregarse a la literatura
y hasta que punto la escritura puede ser concebi-
da como un combate contra el -lenguaje.. Sus
novelas son, dentro de la lengua francesa, un
testimonio del "francds medio" (un estilo terso y
depurado). Escribi6 Madam e Bovary (1857), Sa-
lam b6 (1862), La educaci6n sentim ental (1869)
y BouvardyPecuchet (1880), entre otros libros.
Sus libros representan un hito en la historia de la
novela comparable al Quijole, al punto que se
considera a Flaubert un precursor de las comple-
jidades narrativas que diferentes escritoies intro-
ducen en el siglo XX.
G
Garcfa Lorca, Federico (1899-1936): Poeta
espanol integrante de la denominada generaci6n
del 27 (en homenaje a un aniversaiio gongorino),
dentio de la cual ocupa un lugai preponderante.
Es uno de los grandes poetas de la lengua espano-
la durante la primera mitad del siglo. Originario
de Gianada, su obra muchas veces quiso ser una
sfntesis de temas tradicionales y vanguardismo
formal, raz6n por la cual se resisti6 siempre a ser
encasillado como un poeta folkl6rico. Su lfrica
amorosa, de evidente tem&ica homosexuaI, aun
con todas las metaToras con las que trabaja, es un
modelo en su g6nero. Muii6 fusilado en Gianada
por tropas que respondfan al general Franco al
comienzo de la Guerra Civil espanola, raz6n por
la cual Lorca se convirti6 tambi^n en un emblema
poIitico. Entre sus libros de poemas se destacan
el Rom ancero Gilano, Poeta en Nueva York y
Divdn de Tam arit. Integr6 tambten una compa-
r e de teatro ambulante. Sus piezas teatrales m6s
famosas son Yerm a, Bodas de sangre y La casa
de Bernarda Alba que plantean, en tono tr5gico,
los efectos de la supervivencia de ideologfas
arcaicas en la Espana de principios de siglo.
Dona Rosita la soltera fue escrita como una
parodia de la cursilena espanola, pero lamenta-
blemente pocas veces fue leida de ese modo.
GarciIasodelaVega(1503-1536):CapitSny
poeta espanol. Se destac6 como militar y muri6
cerca de la villa de Frejus en lucha contra los
franceses. Es,junto con Boscan, el ieformadorde
la metrica espanola, fundamentalmente a partir
de Ia incorporaci6n de modelos italianos, durante
las primeias manifestaciones de la literatura bur-
guesa. Escribi6 Egtogas, Canciones, Sonetos, de
los que sueIen destacaise en paiticular aquellos
de corte er6tico o amoroso y que son, todavfa, un
modeIo de sfntesis de intensidad y sobriedad.
Goethe,JohannWolfgangvon(1749-1832):
Escritor alem5n nacido en Frankfurt. En su ju-
ventud experiment6 la influencia del Sturm und
Drang, una forma del romanticismo alem6n tem-
prano. En 1775 se traslad6 a la corte de Weimar,
por invitaci6n del duque Karl August. Allf vivi6
la mayor parte del tiempo hasta su muerte. Des-
empen6 tareas de gran responsabilidad en la
politica y la administraci6n. La impresi6n que
ejerci6 sobre 6l el mundo de formas de la Anti-
guedad en ocasi6n de su viaje a Italia (1786-
1788) marc6 el comienzo de su 6poca cI5sica.
Durante este perfodo cre6 obras de inigualable
belleza y perfecci6n como los dramas Jfigenia en
Tauride y Torcuato Tasso. Goethe estableci6 un
activo intercambio de ideas con el escritor SchilIer
a partir de 1794. Liberado de sus tareas adminis-
trativas se consagr<5 a la direcci6n del teatro de
Weimar y a estudios de notable profundidad
sobre ciencias naturales. Muere despu& de con-
cluir su poema dramatico Fausto, que es hoy
considerado como una epopeya de la modemidad
en todos sus aspectos: el amor, el progreso, el
desarrollo tecnol6gico y el mal. Otras de sus
obras son Padecim ientos deljoven Werther(ll74),
Egm ont (1787), Wilhelm Meister (1795-1796,
modelo cl<isico de la novela de aprendizaje o
Bildungsroman) y Las afinldades electivas (1809).
G6ngora y Argote, Luis de (1561-1627):
Poeta espanol del perfodo barroco, que expresa
de la manera m4s brutal todas las tensiones del
perfodo. La poesfa de G6ngora es un laboratorio
de la lengua, a la que somete a piesiones y
torsiones de las que no se tienen otros ejemplos ni
antes ni despu6s de su obra. Obsceno y escatpl6-
gico a la vez que crfptico y sublime, G6ngora ha
sido reconocido, at5n por sus detractores, como
uno de los hitos fundamentales de la poesfa
escrita en lengua espanola. Metaforizaciones ex-
tremas, sintaxis de una complejidad similar a la
latina, G6ngoia viene a ser como el punto de no
retorno de la poesfa cortesana y renacentista. Sus
obras mis c61ebies, las Soledades y la Fdbula de
Polifem oy Galateasondos largos poemas que no
pueden leerse sin una glosa o explicaci6n. Aun
asf, el sentido es a veces oscuro. Tanto Quevedo
como Lope de Vega, sus contempordneos, censu-
iaron de manera sistematica la poesfa de G6ngora
que, no obstante, se impuso en el siglo XX como
uno de los dos grandes modelos po&icos experi-
mentales (el otio es el franc& Mallaim^).
Goya y Lucientes, Francisco Jos6 de (1746-
1828): Pintor espanol, particularmente alabado
por la observaci6n de caracteies y su traducci6n
en formas y coloies,, Paitiendo del rococ6, Goya
fue depurando su estilo (con las restricciones que
le imponfa ser el pintoi oficial de la corte) hasta
anticipar gran parte de lo que seria el desairollo
futuro de la pintuia, El denominado perfodo ne-
gio de Goya es uno de los hitos de la historia del
dibujo (Caprichos).
Goytisolo, Juan (1931): Novelista espanol.
Naci6 en Baicelona, estudi6 Derecho con el pro-
2 59
p6sito de dedicarse a la carreia diplomatica, pero
abandon6 los estudios en 1953, afio en que escri-
be suprimera novela"m adm a",Juegosdem anos.
En 1955 pubUca Dtielo en el Paraiso, en 1960,
Cam posdeN(jaryParaviviraqui.En 1961 visita
Cuba invitado por Casa de Ias Americas. Co-
mienza una relaci6n apasionada con el regimen
castrista que teiminar4en 1971, cuando, a prop6-
sito del caso Padilla, Goytisoto firme unacarta de
piotesta contra el cercenamiento de las libertades
individuales por parte del gobierno de Cuba.
Radicado en Paris, comienza a viajar regular-
mente al noite de Africa. En 1966 public&Senas
de identidad, en 1970, Reivindicaci6n del conde
Don Juli6n, ambas en M6xico. Vive alternativa-
mente en Marruecos y Parfs hasta el presente.
Guillen, Jorge (1893-1984): Poetaespanol
adscripto a la denominada generaci6n del 27, es
tal vez el que mas rigurosamente ha desarrollado
los principios de experimentaci6n que rigen a sus
contemporaneos. Exiliado durante la guerra civil
espanola, se radic6 en los Estados Unidos, donde
continu6 su obra. Fiecuentemente tachado de
excesivamente intelectual, Guill<5n plantea una
cieita tem4tica de las cosas esenciales y eternas
desarroUadas a partir de una poetica compleja
cuya clave es la inteligibilidad. Ha reunido sus
poemas en un soIo libro (un libro eterno), Cdnti-
co, que peri<5dicamente ampliaba y coiregia. Hay
cuatro etapas de Cdntico, que responden a las
fechasl919-1928,1929-1936,1937-1945yl946-
1950. En 1968, redenomin6 ese libro como Aire
nuestro, a su vez dividido en tres partes, Cdntico,
Clam or (iiem po de historia) y Hom enaje.
H
Handke, Peter (1942): Novelista de origen
austiiaco y uno de los mas importantes narrado-
res en lengua alemana de la segunda mitad de
siglo. Sus novelas plantean por lo general con-
flictos peisonales que son puestos en contraste
con lo que podria llamarse "vida modema", des-
de una perspectiva nairativa distante y algo fria,
lo que ha sido explicado como una influencia
notable de los novelistas franceses de posguena
eniolados en el moviiniento objetivista. Viajero
incansable y enemigo de las grandes ciudades,
Handke suele radicaise temporalmente cada tan-
to en un pueblo iemoto de alguna provincia de
algun pafs del mundo. Entre sus novelas merecen
des tacarse Carta brevepara un latgo adi6s (1971),
La m ujer zurda (1972) y El chino del dolor(l9i2>).
Ha esciito tambi^n un libro de ensayos titulado
Ensayo sobre el cansancio y guiones para pelfcu-'
las, especialmente para Wim Wenders, con quien
ha realizado notables films tales como La angits-
tia del arquero ante elpenal (1972) y la emble-
maticaL<K alas del deseo (El cielo sobre Berh'n,
1988). En m5s de un sentido Handke es un autor
bien representativo del "estado de las cosas" y
del espiiitu de 6poca, para usar unacategoi(a bien
alemana, correspondiente a las dos ultimas d&a-
das. Ha recibido el premio Georg Buchner, uno
de los mas importantes a los que pueden aspirai
los esciitores de lengua alemana.
Hegel, Georg Wilhelm F riedrich (1770-
1831): Fil6sofo alemdn, ha sido, quiza, el pensa-
dor m5s rigurosamente metafisico de la historia
de la filosofia. Si Immanuel Kant (1724-1804) es
quien funda la modemidad y, sobre todo, una
forma de la modernidad que es la capacidad de
pensarse a sf misma, Hegel es quien emprende
una recategorizaci6n sistemitica de las catego-
rfas de su predecesor, lo que lo coloca en el lugar
de uno de los giandes fil6sofos de Io modemo,
que Hegel ve, teleol6gicamente, como el fin de la
Historia. Mas alla del valor de verdad de sus
conclusiones, que han sido ieiteradamente refu-
tadas por fil6sofos posteriores, la obra de Hegel
contiene algunas de las mas bellas figuras inte-
lectuales eIaboradas por el hombre. Su filosoffa,
culminaci6n del idealismo especulativo, consti-
tuye un riguroso sistema que se abre con una
Fenom enologia del esp(ritu encargada de mos-
tiar las sucesivas etapas fenomenol6gicas de la
conciencia, desde la simple certidumbre sensible
hasta el saber absoluto.
Hern4ndez, Miguel (1910-1942): Poeta es-
paiiol iepresentativo de las tendencias po6ticas
de entreguerras. Bastante cldsico en lo que se
iefieie a las formas metricas que utiliza y entre-
gado a una tematica que, a medida que avanza la
gueira civil, con la que estuvo intensamente
compiometido (en las filas de la Republica), cada
vez mds insiste en los problemas poli'ticos y
sociales. Originario deI sur de Espaiia, pas6 los
ultimos anos de su vida en la circel, donde muri6
enfeimo y desencantado. Mas alld del valor espe-
cifico de su obra, lavida de Miguel Hernandez ha
sido un modelo para los poetas espanoles durante
la dictadura de Franco.
I
Isidoro de SeviIla, San (S70-636): Prelado y
esciitoi espaiiol. Naci6 en Sevilla y su juventud
coincide con Ia luchacivilde LevigiIdo y su hijo
y una influencia cieciente del poder ieal en medio
de la decadencia dcl imperio bizantino. Fund6
una Escuela de gian piestigio. Es uno de los mas
ilustres representantes de la cultura latino-ciis-
tiana. En 633 entrega sus Etim ologias, una mo-
numental obra en la que vierte y compendia toda
la cultuia antigua para transmitirla a las nuevas
naciones "barbaras" en foimaci6n. Las Etim olo-
gias estan escritas oiiginalmente en latin y se
dividen en veinte libios.
J
Jimenez,Juan Ram6n (1881-1958): Poetaes-
panol.Premio Nobelen l956.SuDiariodeunpoeta
recten casado (1916) senala la primera etapa de su
inaduiez, alejado ya de la mera imitaci6n de los
modelos modemistas.P/erfrayc('c/o, quizS su inejor
iealizaci6n, es el t^nnino de un pioceso de progreT
siva depuraci6n de su poesfa, de todos modos mar-
cada por uu cierto elitismo que inds de una vez le fue
reprochado por generaciones de poetas posteriores.
Su c&ebie Platero y yo, que meiece el olvido, eI
inmediato olvido, no le hacejusticia a su obra, que
piesenta dos o tres paginas notables.
Literator IV Daniel Link
Juan Manuel, Infante Don (1282-1349?):
Uno de los prosistas espanoles mds destacados
del siglo XIV. Poseedor deuna amplia cultura
liteiaria, fue castellano y noble, e inquietindose
por la vidapolitica de su tiempo, escribi6elLi7>ro
de los estados y Libro del Caballero et del Escu-
dero. Su colecci6n de cuentos Libro de Patronio
o del Conde Lucanor esta" escrito con sobriedad y
buen gusto. Con una perspectiva didactica el ayo
Patronio aconseja al conde Lucanor sobre dife-
ientes problemas que 6ste le plantea. Cada relato
teimina con una moraleja, raz6n por la cual el
libro es una colecci6n de ejemplos.
Cayo JuUo C6sar (1027^4ac): Estadista, gene-
ral e historiador romano, cuyos Com entarios a la
guerradelasGaliasyLagiierraciviliepiesentsaila
justificaci6n politica de sus campanas b61icas y
meiecieion el ieconocimiento de Cicer6n, quien vio
en ellos verdaderos modelos de un genero nuevo.
K
Kafka, F ranz (1883-1924): Escritor checo,
cuando los checos formaban parte del Imperio
Austrohungaro. Hijo de un comerciante judfo
que le impuso una carrera (derecho) para la cual
no manifestaba ninguna aptitud y disposici6n,
Kafka tiabaj6 desde 1908 y hastasumuerte en el
departamento juridico de una compania de segu-
ros. La obra de Kafka es una de las mas extranas
y originales del siglo. Profundamente convenci-
do de su vocaci6n Iiteraria, Kafka, sin embargo,
desdenaba sus textos ("Escribo Bouvard y
Pecuchet antes de tiempo", escribi6 en sus Dia-
rios) y no public6 practicamente nada m4s que
unos pocos cuentos en vida que en general no le
valieron sino una discreta consideraci6n por par-
tede sus contempoi4neos. Muri6 de tubeicuIosis,
enfermedad que contrajo en 1917, y habiendo
nombrado como albacea literario a su amigo Max
Brod quien debia encargarse (este era el mandato
explicito de Kafka) de destruirtodos sus escritos.
Max Brod no cumpli6 su piomesa: por el contra-
rio, fue entiegando a la imprenta una obia que
modificaria de maneia decisiva las concepciones
de la literatura del siglo. La literatura de Kafka,
esciita en un alem4n extremadamente seco y no
oinamentado, es de una imaginaci6n sombria y
plantea de manera m3s radical que ninguna otra
el absurdo de la vida cotidiana: los individuos
que protagonizan sus grandes noveIas son atiapa-
dos por m5quinas cuyo funcionamiento nadie
entiende, o mejor: cuya unica 16gicade funciona-
miento es que nadie entienda c6mo funcionan.
Con fiecuencia se lia esgiimido la tesis de que la
obra de Kafka anticipa los honores del nazismo
y es, en ese sentido, premonitoria. Todas las
hermanas de Kafka, en efecto, murieron en cam-
pos de concentraci6n. Adem3s de las grandes
novelas, El proceso (1925), El caslillo (1926) y
Anu*rica (1927), conocemos de Kafka varias co-
lecciones de cuentos, su Diario, escrito a lo laigo
de 13 anos y en m i% de un sentido el centio de su
obra, y varios volumenes de cartas enviadas a las
mujeres a las que sucesivamente am6 (Cartas a
Felice, Cartas a Milena).
L
Larra, MarianoJose de (1809-1837): Escri-
tor espanol, conocido por el seud6nimo deFiga-
ro, con el cual public6 aiticuIos de costumbres,
satiricos y de critica sociaI particularmente valo-
iados por su calidad literaria.
M
MacchiavelIo,Nicolas(1469-1527):Escritor
y estadista italiano, uno de los hombies mas na-
tables del Renacimiento. Expuso en su obra El
Principe, dedicada a Femando VII, los princi-
pios geneiales de la teoria politica modema. Alli,
Macchiavello fundamenta una 6tica de fines (el
fin justifica los medios) y la subordinaci6n de los
intereses particulaies al inter^s del sobeiano, que
seria gaiante de la cohesi6n del Estado.
Machado,Antonio(1875-1939):Poetaespa-
nol integiante de la geneiaci6n del 98. Su obra
tiene vazias vertientes y etapas, desde un primei
momento simbolista hasta poeinas en cieito modo
criticos de la sociedad contemporanea. Las mas
c61ebres de sus iecopilaciones de poeraas son
Soledades (1889-1907), Cam pos de Castilla
(1907-1917) y Poesias com pletas (1928).
Manrique,Jorge (1440-1479): Hijo delcon-
de de Paiedes y maestre de Santiago, don Rodrigo
Manrique, hizo impeiecedero su nombre con
sus Coplas de Jorge Mam ique por la m uerte de
su padre, sentida elegfa que vitaliza los lugares
comunes sobre el tema medieval de la muerte. El
resto de sus composiciones carecede la fuerza y
oiiginalidad de las Coplas.
Martin-Santos, Luis(1924-1964): Vtedicoy
escritor espanol considerado uno de los renova-
doies de la novela espanola. Con la publicaci6n
de Tiem po de silencio (1961), Luis Martfn-San-
tos rompe los moldes esclerosados de la novela
realista y testimonial espanola dominante duran-
te la piimera mitad del siglo, Su muerte en un
accidente automovilistico, dej6 trunca una obia
que sus contemporaneos y seguidores no se can-
san de alabar.
Marx, Karl (1818-1883): Fil6sofo, ensayis-
ta, critico de la economia y de la ideologia,
politico aleman, de pocos escritores puede decir-
se, como de Karl Maix, que hayan cambiado la
historia del mundo. Hijo de un judfo converso,
estudi6 ciencias politicas, leyes y fiIosofia en
Bonn y Berlin, Peiseguido porsus ideas iadicales
se radic6 en Paiis en 1843, donde conoce a
Fiiediich Engels, coautor de varias de sus obias.
Expulsado de Francia, se traslad6 a Bruselas, de
donde tambien fue expulsado en 1848. Se instal6
en Londies en 1849, donde redact6 la mSs impoi-
tante de sus obras y uno de los monumentos de la
historia de la humanidad, Das Kapital (1867 el
tomo 1). Expuso los fundamentos de su concep-
ci6n materialista de la histoiia, en verdad una
inversi6n de la filosofia liegeliana en la que se
form6, en Miseria de lafilosofia y La ideologia
alem ana. Redact6 una enorme cantidad de esta-
tutos para sindicatos y partidos en su pafs y
public6 una infinidad de aiticuIos de an41isis
hist6rico y politico. Junto con Engels, redact6 el
Manifiesto com unista (1847), uno de los textos
mas c&ebres en la historia polftica de los ultimos
siglos. La concepci6n materialista de la historia
contiene dos lIaves maestras para la comprensidn
de la historia del hombre y de las reIaciones que
entablan entre sf: las luchas de clases como motor
de la historia y la ideologia como pantalla que
oscurece el acceso a la veidad (que es siempre
politica). Muchos analistas del discurso sostie-
nen que la eficacia de la filosoffa marxiana radica
en gran parte en eI vigor de su prosa.
Michelet, Jules (1798-1874): Historiador
franc&, considerado uno de los mas grandes
en su g6nero. MicheIet combin6 el rigor hist6ii-
co con la observaci6n antropol6gica precisa y
con la narraci6n cuidada y exquisita. Michelet
concibe la historia como un g^neio de las bellas
letras mds que como una ciencia. Escribi6 diver-
sos libros, entre l osque conviene mencionar
su Histoire de France, a cuya escritura se aboc6
durante 38 aiios.
N
Nabokov, Vladimir (1899-1977): Escritor
ruso exiliado, despu6s de la Revoluci6n, en In-
glateiia, donde comenz6 a pubIicar toda su obra
en ingles, primero en traducciones y luego escri-
biendo directamente en esa lengua, de la que se
convirti6 en uno de los mayores estilistas. Entre
su vasta pioducci6n novelistica se destacan^da
o el ardor (1969), Pdlidofuego (1962), Desespe-
raci6n(l965, llevadaalcineporel aleminFass-
binder)yLo/(/a (1955), tal vez unade las mayo-
res novelas de este siglo.
Navarra, Margarita de (1492-1549): En Ia
corte de su hermano, Francisco I, y luego en la de
su segundo maiido, Henryd'Albert, rey de Nava-
rra, desarroll6 una importante labor cultural como
propuIsora del Renacimiento.
P
Picasso, PabIo (1881-1973): Dibujante, pin-
tor, escuItor espaiiol. Picasso fue una especie de
genio que todo lo podia y todo lo hizo. Su obra
atraviesa varias etapas durante las cuales va pio-
bando todos los estiIos (desde el postimpre-
sionismo hasta el surrealismo): periodo azul,
peiiodo rosa, cubismo analitico, cubismo sintdti-
co. Vivi6 en Francia desde 1904, pero se transfor-
m6 en un exiliado politico luego del triunfo de las
facciones fascistas al mando de Fianco. Junto
con Biaque desarroll6 los piincipios deI cubismo
que basicamente rompe con la perspectiva
renacentista (oculoc6ntrica y geom6trica) para
proponer un nuevo i6gimen perceptivo. Se han
senalado influencias del primitivo arte africano
en la obra de Picasso, quien viene a sintetizar
toda la historia del arte en su obra. EI Guernica
fue realizado como homenaje a los bombardeos a
esa ciudad. Picasso piohibi6 que ese mural entra-
ra a Espana antes de la cafda del r6gimen fran-
quista. Hoy puede verseIo en Madrid, pese a su
deseo expreso de que sea expuesto en la ciudad
que lo inspir6.
Proust, Marcel (1871-1922): Dandy y escri-
tor franc&, en algun momento de su vida decidi6
abandonarlo todo (en particular las fiestas) para
consagrarse, como Flaubert y como Kafka, a la
literatura. Enfermo de asma desde siempre, es-
cribi6 un libro, el libro de su vida, hasta el
momento antes de su muerte. Ese libro es un libro
infinito, se Uama A la rechercte du lem ps perdu,
y esta editado en espanol en siete tomos de
quinientas paginas cada uno, con el titulo En
busca del tiem po perdido. Ese tiempo perdido es
el pasado, pero es tambi6n el tiempo que se
pierde. L&Rechercl&es una novelaquemodifica
radicalmente los regimenes perceptivos. En un
c61ebre episodio el narrador, que come una galle-
tita mqjada en el t6, recupeia con ese sabor, de un
solo golpe, la mitad de su infancia. Uno de los
grandes temas de Proust es el tiempo, otro es la
memoiia, otro es el amor. Proust escribi6, tam-
bien, innumerables cartas, recogidas en su mayor
parte en voWmenes de correspondencia.
Q
Quevedo y Villegas, F rancisco G6mez de
(1580-1645): Poeta y prosista espanol, sin duda
uno de los mas grandes de la lengua. Gran parte
de su vida estuvo ocupada poi oscuras conspira-
ciones politicas y un juicio disparatado poi unas
tieiras que Quevedo reclamaba para si y en las
que, incluso, estuvo encerrado. Dueno de una
piosa a la vez exquisita y energica, pudo saItar de
los escritos politicos (La pol(tica de Dios y Vida
de Matco Bruto, por ejemplo) a los morales (La
providencia de Dios, Vida de San Pablo) o los
satuicos (Los suenos, La fortuna con seso y la
hora de todos). Igualmente variada es su produc-
ci6n en verso, donde no s61o demosti6 una gran
ductilidad tem4tica sino tambi6n la capacidad de
trabajar a la perfecci6n todas las formas m6tiicas
conocidas en su 6poca. Su novela Historia de la
vida del Busc6n llam ado don Pablos cieira defi-
nilivamente el ciclo de novelas picaiescas.
R
Rabelais, Fran50is (1494-1553): Novelista
franc&, educado en los ambientes escoIasticos.
Fue saceidote secular y escribi6 una de las mSs
originales obras del Renacimiento Frances:
GarganttiayPantagrt<el(l532), cuyadesmesura
ha dado 01igen a uno de los pocos adjetivos de
origen literario: rabeIaisiano. Ademis de una
enorme erudici6n, su obra plantea una teoria de
la risa y la parodia que ha sido considerada muy
importante en la historia del desarrolIo de la
novela europea.
Racine, Jean Baptiste (1639-1699): Poeta
dramatico frances, sus u*agedias, 01ientadas den-
tro del ideal clIsico, constituyen uno de los mo-
numentos de la literatura francesa. Fue miembro
de la Academia Francesa, gran amigo de Boileau
y protegido del rey Luis XIV. Sus obras m4s
festejadas son Iphige"nie, Phedre, Britannicus y
Athalie.
Roig,Montserrat(1943):Escritoracatalana.
Hapublicado tres novelas, todas ellas traducidas
262 Literator IV Daniel Link
al casteIlano: Tiem po de cerezas, Ranv>na, adi6s
yLa hora violeta (1980).
Rojas, F ernando de (7-1541): Poco se sabe
de la vida del Bachiller Fernando de Rqjas. Escri-
bi6 La Celestina, unade las obras mis importan-
tes de la literatura europea de todos los tiempos.
Se trata de una "tragicohiedia" o novela dialoga-
da y la dificultad para clasificarla genericamente
habla ya de su originalidad. Es, ademas, una obra
que tiene profundas relaciones con la cultura
clasica y el universo cultural judeo-arabe. En
algun sentido, clausuia la Edad Media e inaugura
eI Renacimiento fy Fernando de Rqjas se revuel-
ve salvajemente contra ese advenimiento).
Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita (1280?-
13S1?): Escritor espanol, naci6 en Alcali de
Henares, fue sacerdote. Su Libro de Buen Am or
refleja las tensiones dc la epoca y ha sido inter-
pretado de cualquier modo, segun las <5pocas.
Hoy se prefiere leer en el un libro jocoso y
vitalista que, no sin ciertas lineas &icas, alaba los
placeres de la vida.
s
Sade, Donatien Alphonse F rancois, conde
de (1740-1814): Escritor franc6s, llamado Mar-
qu6s de Sade. Escribi6 y public6 obras de extra-
ordinaria obscenidad (o mejor, de una obsceni-
dad jamas superada) que le valieron repetidas
prisiones. La Revoluci6n Francesa lo encontr6
encarcelado y fue Iiberado como un heioe. Sus
obras no circularon sino hasta muy entrado el
siglo XX y son hoy consideradas la obra de un
moialista. Varios fil6sofos han sostenido la tesis
de que la obra de Sade, 0scu1a como es, debe sei
lei'da como la contiapartida del iluminismo, y en
particular de Ia filosofia de Kant, su contempori-
neo. El mecanismo sadiano propone alternativa-
mente una escena pornogrifica y una 1efIexi6n
moral o filos6fica. Sus principales obras son
Justine, Juliette y Las 120jornadas de Sodom a,
que fue llevada al cine por Pier Paolo Pasolini.
Salom6n (s. X a.C): Rey de Isiael, hijo del
Rey David y Betsab6. C61ebre por su legendaria
sabiduria. A el se atribuyeron cuatro de los libros
sapiensalesdelAntiguoTestamento:ProuerWe>s,
Eclesiaste"s, Cantar de los Cantates y Libro de la
Sabidur(a. Fue tambi6n el gian arquitecto de
JerusaI^n, siendo su obra magna la edificaci6n
del Templo, centro sagrado del judaismo y del
primer cristianismo.
San Juan Evangelista (7-100): Ap6stol, hijo
de Zebedeo y de Salom6. Escribi6, con prosa
afiebrada y eficaz, un Evangelio, tres Epistolas y
el Apocalipsis.
SantaTeresadeJesus(1512-1582):Oriunda
de la ciudad de AviIa, Espana, fue Doctora de la
Iglesia y esciitora. Reform6 laordende las Carme-
litas. Se destac6 por su inteligencia y las frecuen-
tes visitas de ingeles y divinidades de las que fue
objeto, raz6n por la cual fue adscripta al campo
del misticismo y la p0es1'a extatica Autora de Las
m oradas y Caniino de perfecci6n entre otras
obras. Ciertas interpretaciones recientes quieren
ver en algunas expeiiencias misticas meras mani-
festaciones de jaquecas y otros desarreglos
neurol6gicos.
Sender, Ram6n (1902-1982): Novelista y
politico espanol. Luego del triunfo del fascismo
se instal6 en Estados Unidos, cuya nacionalidad
adopt6 en 1941. Ha publicado lm an (1929), Or-
denpublico (1931), Siete dom ingosrojos (1932),La
noclte de las cien cabezas (1934), Mister Witl en el
canl6n (1935, Premio Nacional de Literatura),
Requiem pata uncam pesino espanol(1959) y En la
vida de Ignacio Morell (1969, Premio Planeta),
entre otras novelas que lo colocan entre los me-
jores escritoies espanoles de posguerra.
Shakespeare, William (1564-1616): Poeta
ingMs llamado El cisne de Avon porque se ciee
que naci6 en Strafford-on-Avon, condado de
Warwich. Se cree que 6l mismo representaba las
obras de teatro que escribia. Ademas de sus
Sonetos (presuntamente dedicados a un hombre)
se conocen 31 obias dramdticas atribuidas a su
pluma: Otelo, Ham let, Rom eo y Julieta, Julio
Cesar, Macbeth, El nw rcader de Venecia, Suefio
de una noche de verano, entre las mis cllebres.
Nadie como 61, se dice, ha piesentado en el teatro
las pasiones y caracteres humanos. Su talento
dram4tico ha sido comparado con el de Goethe y
el de S6focles o Esquilo. Hay que agregar que
pocos poetas ingleses han pioducido veisos tan
hermosos como los de Shakespeare.
SheIley, Mary Wollstonecraft (1797-1851):
Novelista inglesa, mujer del poeta Percy Shelley
y amiga del poeta Byron. Los tres se embarcaron
en un torneo demencial y rom3ntico en la casa
que el ultimo tcnfa en Ginebra. El ganad01 de la
competencia, debidamente 10ciada con ldudano
al gusto de la 6poca, seria quien escribiera la
historia de horror mis escalofiiante. Mary Shelley
escribi6 Frankenstein (1821) con lo que dio a la
modernidad una de sus repiesentaciones mis
sutiles y duraderas.. Ciencia, muerte de Dios,
progreso y vida automitica en un relato inquie-
tante y que ha sido plagiado hasta el cansancio y
la ciencia ficci6n.
S6focles (496^06 a.C): Figura central del
teatro griego y eI artista mis populary iespetado
de su tiempo.. Esciibi6123 tragedias de las cuales
s61o 7 se conservaron completas, entre las que se
destacan Edipo rey (hito fundamental de la cultu-
ra occidental), Antigona y Ayax.
T
Thomas, Dylan (l914-1953): Poeta gal6s de
significativa importancia en la p0es1'a de este
siglo. Su primera publicaci6n es de 1935 {18
poem as) y tuvo una resonancia inmediata en el
campo intelectual londinense por su originali-
dad. Entre 1934 y 1952 publica sus nuevas com-
posiciones poeticas reunidas bajo el t1tul0 de
CollectedPoem s, por las que obtiene en 1953 el
Premio Internacional de P0es1a Etna-Taormina.
Escribi6, adeinis, un ensayo titulado Relrato del
artisla cachorro (1940), obras de teatro, y guio-
nes cinematogrificos.
Tzara, Tristan (1896-1963): Poeta rumano.
Fue el fundador del giupo dadaista de Zurich en
263
1916 y director de su 6igano de expresi6n, la
revistaDa<W. Anos mis tarde se traslad6 a Paris,
donde se adhiiieron a su estetica Soupault, Eluard,
Picabia y otros artistas que luego constituinan el
movimiento suirealista, en mas de un sentido
deudor del dadaismo, una de las m5s importantes
vanguardias de principio de siglo.Eri 1931 publi-
c6 El hom bre aproxim ativo y en 1947 Lafuga.
v
Vallejo, Cesar (1892-1938): Poeta peruano,
uno de los mis grandes de la lengua espanola.
Naci6 en Trujillo, de familia mestiza, Sus prime-
ras obras muestran marcadas influencias
modemistas y simbolistas, de las que se va des-
pojando progresivamente para producir una de
las obras mds originales dentro de la poesia
espanola. Public<S Los Heraldos Negros (1918),
Trilce (1922), un libro todavia hoy incomprensi-
ble y de rara beIleza y Poem as Hum anos (1939).
En 1923 seva a Paris, donde vive hasta su muerte.
En 1931 se afili6 al partido comunista. Adhiri6 a
la causa de la Republica Espanola, de lo que da
testimonio el conjunto de poemas Espana, apar-
ta de m i este cdliz.
Velazquez, Diego de (1599-1660): Pintor es-
panol considerado barroco. Su obra representa
una de las cumbres de la pintura al 61eo del siglo
XVII y un limite a los c<inones cliSsicos de repre-
sentaci6n. Sus primeras obras son de un acabado
teiso, que va dando paso a una pincelada cada vez
mds "iinpresionista". Fue protegido del Conde
Duque de Olivares, lo que le vali6 iealizai una
serie de ietiatos de personajes de la corte, en los
que puso siempre un toque siniestro que lo carac-
teiiza, LasMeninas (1656) es uno de los cuadros
m &s c&ebres de la pintura occidental, tanto por lo
que se iefiere al txatamiento deI color y de la fonna
como a la concepci6n del espacio pict6rico.
Vicente, Gil (1470-1536): Escritoi espanol,
naci6 en Portugal, ceica de la frontera con
Salamanca. Autor teatial bilingue, esciibi6 en
castellano y en poitugu^s; recoge en sus obras
fragmentos liricos populaies.
VirgiIio Mar6n, Publio (70-19ac): Poeta ro-
mano considerado, junto con Ovidio, entre los
mds grandes de la Iatinidad. Sus versos son de
una perfecci6n tecnica inusitada. Ya en vida su
fama fue enorme, al punto que se han encontrado
graffittis en ruinas romanas que ieproducen sus
versos, pero 6sta se aciecent6 luego de su muerte
hasta convertiilo en algo asi como el padre Iiteia-
rio de Occidente. Public6 Buc6licas, Ge6rgicas y
La Eneida, obras progresivamente compenetradas
con los intereses del Estado romano. Ladltimade
estas, que no lleg6 a corregir, era espeiada con
impaciencia por Octavio Augusto, quien sabia,
porque se la liabi'a encargado, que se trataba de
una legitimaci6n de su gobierno.
Y
Your cenar , Mar guer ite (1903-1988):
Esciitora fiancesa, naci6 en Bruselas. Viaj6 mu-
cho. Desde 1914 visita a menudo Inglaterxa,
Italia y Giecia, fascinada por la cultura antigua.
En 1924 adopt6 la ciudadania noiteamericana.
Su primer libro fue una colecci6n de veisos
(Jardindelas quim eras, 1921).En 1922public6
Los dioses no estan m uertos y en 1929 Alexis o el
tratado del com bate vano. Su obra combina dos
voluntades: libertad y exactitud, cualidades que
la llevaion a ser la primeia mujeien ingiesai a la
Academia Francesa (1980). En 1931 public6 La
nueva Euridice y al ano siguiente el ensayo
Pindaro. En 1958 traduce y estudia la obra del
poeta griego Constantin Kavafis. Traduce, asi-
mismo, a Henry James. Su Mem orias de Adriano
(1951) es, tal vez, su obra mejor lograda.
2 64
Literator IV Daniel Link
de autores
Los numeros de la derecha remiten, cuando est3n iecuadrados. al numero de lectura. Sin
recuadro, indican el numero de p&gina donde los nombres aparecen. Los nombres aparecen
tal como fueron presentados en la antologia; para mayores especificaciones ver el diccionario
de autores.
Alberti, Raf ael
Almodovar, Pedro
Alvar, Manuel
Amis, Martin
Aristofanes
Auden, W. H.
EE'EZ3
D E
E-EE
EI3
E
KE3
Baithes, Roland ^ , gg, Qjf|, ffifi, H Q
Bergamfn, Jos6
Boccaccio. Giovanni
Brecht, Beitold
Cervantes, Miguel de
Chaucer, Geoffrey
Chejov, Anton
Chr6tien de Troyes
Dickens, Chailes
Dumas, Alexandre
Estella, Fray Diego de
Flaubeit, Gustave
Gaicia Loica, Federico
Garcilaso de la Vega
Goethe, Johann Wolfgang von
G6ngora, Luis de [Jj], gj] ,
Goytisolo, Juan
Giaves, Robeit
Guill6n, ,Ioige
Handke, Peter
Hegel, Wilhelm
Heisteibach, Cesiteo de
Hernandez, Miguel
Isidoio de Sevilla, San
Jim&iez, Juan Rainon
Juan, San (Evangelista)
Juan Manuel, Infante Don
Iulio Cesai
E
SEE
um
EI3
ES. E- E3
EjJ
El)
GE
m
m
EE-0E
EflEflEE
HiB IES
GE
E3 -E3 .0B
m
QE
EE
m
EE
m
EIE
GJ
mw
m
Kafka, Franz
Laira, Mariano Jose' de
Macchiavello, Nicolas
Machado, Antonio
Manrique, Torge
Martin-Santos, Luis
Maix, Karl
EDEB
0 * I
EE !
OEE
El |
mn
m |
Marx, Karl y Engels, Fiiedrich K]
Michelet, Jules
Nabokov, Vladimir
Navarra, Maigarita de
Proust, Maicel
Quevedo, Francisco de
Rabelais, Fran50is
Racine
G WEj J
EE (
EE
EE |
0 E3. EE- EE-
QD ES n ^
m l
m i
Rodriguez del Pad16n, Iolian TO
Roig, Montseiiat
Rojas, Femando de
' Ruiz, Juan
Sade
Salom6n
Sender, Ram6n
Shakespeare, William
Shelley, Mary
S6focles
Spinoza, Beinardo Baruch
Teresa de Jesus, Santa
Thomas, Dylan
Tzara, Tristan
Vallejo, C6sar
Vicente, Gil
Viigilio
Youicenai, Marguerite
EE
S3-EE
EE i
m l
E3
EH3
S3 'E3 >EB -niB
EIB l
EE j
EE j
ED
ES l
m I
EE
FTifl
D i
D I
l;|||i! i
iji^xjiiiiiji:^:^:;:
iiiii
111iii1
Indice de obras citadas
Antologla de la Uleratura catalana (1975),
Tom4s Teb6. p. xvi
Art(culos (1835), Mariano Jos6 de Larra. C1
Baladas inglesas y escocesas (1980), MigueI
Angel Montesani. ^
Breve antologia sajona (1978), J.L. Boiges/
Maria Kodama. Q]
Cam pos de Castilla (1907-1917), Antonio
Machado. Q
Cancionero de Lope de Stuniga. TO
Canciones (1926), Federico Garcfa Lorca. HT1
Cowto de siem pre (1939), Rafael Albeiti. gJ| , Jft
Carta al Padre (1919), Franz Kafka. ffl
Conientarios de la Guerra de las Galias, C. Julio
C&ar. g |
Correspondencia con su m adre (1887-1905),
MarceI Proust. EE
Cuentos de Canlerbury, Geoffrey Chaucer. TO,
E&GE
Cualro ensayos sobre la nueva novela espanola,
Juan cailos Curutchet. ^
Cuentos del Decam er6n, Boccaccio. H3, fp?]
Diario de unpoeta reciin casado (1916), Juan
Ram6n Jim6nez. nTT|
Dinero (1984), Martin Amis. Efl
Disidencias, Juan Goytisolo. SS
Don Quijoie de la Mancha (cl600), Miguel de
Cervantes. RH
Edipo Rey, S6focles. ^ ]
Egloga PHm era, Garcilaso de la Vega. ETTil.
uE
E/ amw y el erolism o en la lileratura m edieval,
Juan Victorio. R7|
E/ chino del dolor (1983), Petei Handke. f f R
E/ c<wde Lucanor, Juan Manuel. B3, G@
E/ grano de la voz, Roland Barthes. 5 3
El hom bre acecha (1939), Miguel Herndndez. E5]
Eljardin de los cerezos, Anton Chejov. ^S
El Mercadei de Venecia, William
Shak espeare. ^ |
El Prfncipe (1532), Macchiavello. nj ]
El siglo de Augusto, Pierre Grimal. [2 ]
Ensayos a(ticos (1988), Roland Barthes. p. x
Ensayos generales sobre el barroco, Severo
Sarduy. ^ j |
Epica espanola m edieval, Manuel Alvar. ^ , p^l
EMEE
Ef/ca, Bernardo Baiuch Spinoza. EB
Etim ologias (1951), Luis Cort6s y G6ngora. J J |
Europa en la Edad Media, Geoiges Duby. TO,
g]'EE'E'E>ES'H'3l
Fdbula de Polifem o y Galatea, Luis de
G6ngora. ^ |
FeaVa (1677), Jean Racine. ^
Filosofia del Derecho (1821), Wilhelm
Hegel. Q]
Fragm entos de un discurso am oroso (1977),
Roland Barthes. gg, gJJ ffift tUfi
Frankenstein (1821), Maiy Shelley. EB 1
Gargantua y Panlagruel (1532), Francois
Rabelais. fST1
Hacia la politica de Dios, Raimundo Lida. Sfl
Ham let, William Shakespeare. ^
Historias de Alm anaque (1949), Bertold Brecht.
B>Bj]
Historia de la literaturafrancesa, Robert G.
Escarpit. ^
Historia de la percepci6n burguesa, Donald
Lowe.. g ^
ll Congreso Internacional de Escritores
Antifascistas (1937) - Vol. II1: Ponencias,
Docum entos y Testim onios. tEi, ETfl, Ejfl,
m>m u**u*u
Incidentes (1987), Roland Barthes. B E1
/ / uiwe (1787-1797), Marqu<5s de Sade. QQ
La Celestina, Fernando de Rojas. RL Rj]
La com prensi6n de los nxedios conu> extensiones
del hom bre, MarshaIl McLuhan., ^
La Condena (1909), Franz Kafka. Q |
La Edad Media, Jose' Luis Ronieio. fifl
La Eneida, Virgilio. Q
Lafortuna con seso y la hora de todos, Francisco
de Quevedo. fJ]
La lw ra violeta (1980), Montserrat Roig. j | M
La Santa Biblia. gQ, gQ
Las Nubes, Arist6fanes. TO
L/'6ro <fe Buen Am or, Juan Ruiz. ^
Literator IV Daniel Link
Lolita (1955), Vladimir Nabokov. gj]
Los herm anos Corsos, AIejandio Dumas fE]
Los inlelectuales de la Edad Media, Jacques
Le Go f f . g | , g |
Los m iios griegos, Robert Graves. ^ y, ffi3, yJ]
Madam e Bovary, Gustave Flaubert. Rfl
Mem orias de Adriano (1955), Marguerite
Yourcenar. H
Miclielet, Roland Barthes. f g , ^g, gQ
Microfisica del poder, Michel Foucault. E3
Misticosfranciscanos espanoles, Fray Diego de
Estella. g j |
Monjas y beatas em baucadoras, Jesus
Imirizaldu. fJ]
Obrapoetica (1936-1945), Iorge Guillen. Q |
Obras Com pletas, Francisco de Quevedo. p. xv,
Q . E- GD- EE- ES E 3
0bras Com pletas, Santa Teresa de Jestis. f%]
Panoram a de la literaiura alem ana, Wolfgang
Langenbucher. g ] , gg, gg, g |
PaH.y Diphusa y otros cuenlos (1991), Pedro
Almod6vai. BTH
Perceval o el cuento del Grial, Chr&ien de
Troyes. ^
Poem a de Mio Cid (cll47), An6nimo. p. xiii, KJ
Poesia Com pleta, Luis de G6ngoia. FTfL Rfl,
EH- tED
Poesia inglesa del siglo XX (1970), Dylan
Thomas. gfl, QjQ
Poesia Medieval Inglesa (1970), Jaime Rest. Q
Poeta en Ntieva York (1930), Federico Garcfa
Lorca. ED
Poundem onium , Julian Rfos. ^3j
Reivindicaci6n del conde Don Julian (1970),
Juan Goytosolo. Q
Requiem por un cam pesino espanol (1950),
Ram6n Sender. ETfl
Rom ancero Gitano (1927), Federico Garcfa
Lorca. ^ g g
Salam b6 (1862), Gustave Flaubert. ^
Sem antica y poetica, Maurice Molho. ffij
Sem dnlica y po4tica.. G6ngora y Quevedo,
Maurice MoIho. ^
5enai de Identidad (1966), Juan Goytisolo. Ffl
Sonetos, William Shakespeaie. TO, fT i^
5/Z, Roland Barthes. g |
Teoria de la vanguardia, Peter Burger (pr61ogo:
Perfiles encontiados de Helio Pifi6n). ^
Tiem pode silencio (1961), Luis Martin-Santos.
D0
Tiem pos dif(ciles, Chailes Dickens. HS1
Ttovadores, juglaxes y poetas espanoles (S. XI al
XV)
<es, jugiaresy
OE-ESEES
Bibliograffa
Innumerables son Ios libios consagrados a la teoria y a la historia de la literatura y al andIisis de textos.
La siguiente bibliografia recoge apenas aquellos que han funcionado como presupuestos de Literator IV.
De las historias de la literatura, la de Hausei (Historia social de la literatura y el arte, Guadarrama)
es la m5s noble. Fue pensada en un contexto hist6rico y te6iico muy diferente del nuestro, peio no puede
dejar de senalarse su importancia, Los estudios de Luk4cs (Teoria de la novela, Historia y conciencia
de clase y la monumental Est6tica) han sido ya suficientemente refutados como para poder citarlos en
sus aciertos puntuales y ocasionales sobre determinados aspectos de la historia de la novela Las historias
traducidas de las literaturas europeas que he podido leer se limitan, en general, a panoramas poco
exhaustivos destinados a estudiantes extranjeios: son, por lo tanto, bastante superficiales, aunque las que
ha publicado en espanol el Fondo de Cultuia Econ6mica contienen bastante informaci6n Las grandes
historias de la literatura escritas por y para especialistas no son accesibles al publico escolar. Para la
literatura espanola existe la excelente y monumental obra coordinada por Francisco Rico (Historia y
critica de la literatura espanola) y hay una buena cantidad de manuales franceses que han servido de
inspiiaci6naesteLiteratorIV(especialmente, el de Biet, Brighelli y Rispail editadoporMagnard). En
cuanto a los aspectos te<5ricos, pedag6gicos y metodol6gicos, creo que Mfmesis de Aueibach (FCE) y S/Z
de Barthes (Siglo XXI) son, todavi'a, los puntalcs m3s s61idos que puedan enconlrarse. Ningun otro libro
de critica literaria ha sido tan bien construido como esos dos, ninguno, tampoco, iesulta tan estimulante.
Barthes ha escrito, tambi&i, un articulo breve que retoma las mismas hip6tesis que S/Z a prop6sito de un
cuento de Poe ("An51isis textual de un cuento de Edgar Poe" en Lo obvio y lo obtuso, creo). Sobre los
diferenles pen'odos y g6neros pueden encontrarse bellas hip6lesis en autoies ya suficientemente conocidos
como Benjamin, Boiges, Foucault, Deleuze, Frazei, Greimas, Menendez Pidal, Dumezil, Zumphtor o
Derrida, adem5s de aquellos de quienes repioducimos fragmentos en las distintas secciones del libro..
268 Literator IV Daniel Link
Extrano comentario
La Feria de Libro, que se realizaanualmente en Buenos Aires, lleva como l l l l l l
subtitulo 'Del Autor al Lector'. Esto es como decir: 'Alfa' y 'Omega': el principio y el fin. l l l ! l
Sin embargo existen un sinnumero de pasos intermedios, y de personas que
intervienen en esos pasos intermedios.
Por mi actividad me acerco al libro desde la producci6n grafica (mas alla, | | | ! l
de mi gusto no profesional por la lectura). Participo pues en el proceso que hace que * | | l l l
la idea del autor se plasme en el papel Especificamente, realizo el diagramado y
composici6n grafica del libro. Despues, otros van a encargarse de pelicularlo, | | | |
imprimirlo, encuadernarlo, distribuirlo, venderlo. Luego, si tanto el autor como la | | | 1
editora tienensuerte, existiran algunos agraciados por la diosa fortuna l | | | | l
(monetariamente hablando) que lo compraran. El fin ultimo de todo este trabajo
- q u e alguien lea el l i bro a veces se da. Pero no es a ese momento, el momento
del placer de la lectura, al que quiero referirme.
Pero quiero ir mas atras, quizas al momento de concretar la idea en el
original de imprenta, donde autor, editora y diagramador traspiran la camiseta para
lograr que el libro salga a la calle. Es simple; s6lo hay que conciliar tres objetivos:
a) los deseos del autor (que siente que escribi6 el libro 'delcual la humanidadse
sentira orgullosa); b) los deseos de la editora (reducir el numero de hojas para que el
libro resulte econ6mico y lo compre mucha gente y que haya mucho blanco para que
no resulte pesado); y c) los deseos del diagramador (que quiere que le digan c6mo va ] | | | | |
a ser todo el libro cuando nadie tiene la menor idea de c6mo sera para no tener
que repetir el trabajo varias veces). Pero no, miento, quiero ir todavfa mas atras.
Quiero llegar al momento de la concepci6n del libro o de la idea del libro | | | | J
(el parto vendra despues). Y a este principio principiante queria llegar Daniel Link es
uno de esos autores que desea (necesita) definir el nombre que llevara su libro antes
de comenzar a escribirlo. Hay otros autores que pueden escribir un libro sin saber
que nombre van a ponerle, y aun otros que son capaces de escribirlos sin saber que
nombre ni que contenido le van a poner.
Hete aqui que, en un arranque de creatividad, se le ocurri6 L i t e r a t o r l j j | j |
Es facil: luego de meses de ser bombardeados, el y todos nosotros, por la efectiva
publicidad de la pelfcula Terminator ll, a quien se le puede ocurrir otro nombre: tiene
gancho, los j6venes (y no tan j6venes) gustosos de la aventura por la aventura misma | | j | |
han visto la pelfcula, etc., etc.
Pero hay algo mas: < ^que historia cuenta Jemnatof> En particular
Terminatorl{a la segunda parte la dejamos para el libro de quinto ano). Aq ui una
breve resefia para aquellos que no han visto la pelfcula. Y tambien una breve
sugerencia: jveanla!
Es el ano dos mil y pico. Las maquinas, creadas por el hombre, se
apoderan de la Tierra, se autoreproducen y desean destruir a todos los hombres. Los
hombres ofrecen resistencia y John 0'C onnor encabeza victoriosamente la rebeli6n.
Las maquinas envfan al pasado a Terminator, una maquina destructora cubierta de
269
carne humana, para matar a la madre del futuro lider, Sarah 0'C onnor. (Las maquinas
'pensaron' que a los males hay que matarlos cuando nacen, o mejor dich oantes de
que nazcan.)
C onociendo esto, John envfa al pasado a un hombre de su entera
confianza para salvarla; este hombre, en su interior y sin saberlo, ama a la madre d e l ;
lider. Ademas de toda la acci6n, persecuciones, tiros y demas correspondientes a >
este tipo de peliculas, pasa otra cosa: el hombre del futuro que ama a la mujer del
pasado no s6lo la salva sino que engendra a ese hijo que sera el lider del futuro.
No se si Daniel pens6 en todo esto cuando pergen6 en su mente el tftulo-,
del libro: L i t e r a t o r . Pero creo que este libro desea ser eso mismo.
Las maquinascteahas por los hombres (videojuegos, computadoras,
movicomes, cajeros automaticos, etc, etc.) han iniciado una lucha para desalojar al
hombre del mundo. Hay un //afer(aca Daniel insiste en decir que es el, pero no le
hagamos caso) que lucha por reconquistar la libertad, el amor, la pasi6n. El manda a
un enviado, enamorado sin saberlo (el lector de este libro, ienamorado sin saberlo?)
a salvar a su madre. Viaja al pasado a salvar a la madre que engendrara a quien
luchara por la libertad, el amor, la pasi6n: esta madre es la literatura. Y en esta lucha
por salvar a la literatura espero que el lector se convierta en padre: que el, enamorado
sin saberlo, permita nacer en si la libertad, el amor, la pasi6n.
C uando yo estudiaba fcestudiaba?) literatura, nos hacian aprendercasi
de memoria lo que habia pasado en el pasado. C ontraeso nos rebelabamos. Hoy,
Daniel (y otros muchos profesores) intentan ayudar a aprender de lo que ha pasado
en el pasado. Podemos aprender que aunque mis sentimientos y pasiones se
expresen atraves del rock o de Serrat, de Ridley Scott o de Woody Allen, esos
mismos sentimientos y pasiones se expresaron de incontables maneras a lo largo del
tiempo, algunas de ellas contenidas en este libro.
Revelemonos, revelemos lo que somos nosotros (de r e ve l a r :
descubrir lo secreto, proporcionar indicios o certidumbre de algo). Paraeso debemos
incursionar dentro de nosotros mismos. Y hay que luchar como el enviado.
Ahora vuelvo a mi trabajo especifico, que no es el de escribir
comentarios extranos. Espero que la grafica de este libro lo haga accesible a la
lectura, que facilite la comprensi6n del 'modelo para armar' en el que incursion6
Daniel. Finalmente, si alguien lleg6 a leer hasta este punto, es poseedor de una
excelente pacienciay el libro le resultar3 livianito como una pluma.
Luis A. Masanti
p.s. 1: Declaro haber escrito esto bajo los efectos de literatium lV, droga casi mortal.
p.s 2 Daniel me quiere matar porque no cit6, niunasola vez, a Roland Barthes.
p s . 3: El primer lector no voluntario del libro [l6asealumno deliteratura) coment6:
jManden un Te r mi na t o r para el autor del Li t er at or !
270 Literator IV Daniel Link
Al b e r t i * A l mo d 6 va r * Al va r * Ami s
Ar i st o fa ne s* Auden * Barthes * Bergamfn
Boccaccio * Brecht ^ Cervantes * Chaucer
C hej ov * C hr e t i e n * Di cke ns * Dumas
Engels * Estella * Flaubert * Garcfa Lorca
Garcilaso de la Vega * Goethe * G6ngora
Goytisolo * Graves * Guillen * Handke * Hege1
Heisterbach * Hernandez * lsidoro de Sevilla
Jimenez * Juan Manuel * Julio Cesar * Kafka
Larra ^ Macchiavello * Machado * Manrique
Martm-Santos * Marx * Michelet * Nabokov
Navar r a * Proust * Q uevedo * R a b e la i s
Racine * Rodrfguez del Padr6n * Roig * Rojas
Ruiz * Sade * Salom6n ^ San Juan Evangelista
Sender * Shakespeare * Shelley * S6focles
Spinoza * Santa Teresa de Jesus * Thomas
Tzara * Vallejo * Vicente * Virgilio * Yourcenar
m& '
ISBN: 95 0-995 30-9-1
También podría gustarte
- BRAVO María, La Hija Del Molinero ORIGINALDocumento10 páginasBRAVO María, La Hija Del Molinero ORIGINALsilvias.Aún no hay calificaciones
- El Discurso Narrativo2Documento18 páginasEl Discurso Narrativo2NahMedina100% (1)
- Carilla, Emilio - Pedro Henriquez Urena, Signo de AmericaDocumento187 páginasCarilla, Emilio - Pedro Henriquez Urena, Signo de AmericaLinkillo100% (1)
- El Abecedario y Los SustantivosDocumento52 páginasEl Abecedario y Los SustantivosLunitaAún no hay calificaciones
- BOMBINI - La Trama de Los TextosDocumento40 páginasBOMBINI - La Trama de Los TextosNadhia Festa100% (3)
- Bombini, La Enseñanza de La Lengua Entre Teorias y PracticasDocumento15 páginasBombini, La Enseñanza de La Lengua Entre Teorias y PracticasValeria Pirraglia100% (1)
- Literatura Del Noroeste Argentino. Reflexiones e Investigaciones (Vol. II)Documento171 páginasLiteratura Del Noroeste Argentino. Reflexiones e Investigaciones (Vol. II)ediunju100% (1)
- Alvarado, Maite - Estrategias de Enseñanza de Lengua y LiteraturaDocumento188 páginasAlvarado, Maite - Estrategias de Enseñanza de Lengua y LiteraturaJoana Alfaro33% (3)
- Biografía de Horacio QuirogaDocumento1 páginaBiografía de Horacio QuirogaGoeslingAún no hay calificaciones
- BECERRA, Eduardo - Proceso de La Novela Hispanoamericana Contemporánea (2006)Documento17 páginasBECERRA, Eduardo - Proceso de La Novela Hispanoamericana Contemporánea (2006)vlak123100% (2)
- Ricardo Piglia Sobre Roberto Arlt yDocumento113 páginasRicardo Piglia Sobre Roberto Arlt yallan61100% (2)
- Link Daniel Literator V La Batalla Final PDFDocumento301 páginasLink Daniel Literator V La Batalla Final PDFMartín BaldoAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre El Terror ArgentinoDocumento4 páginasApuntes Sobre El Terror ArgentinoSebastian SzumskyAún no hay calificaciones
- Giorgio Agamben - El Autor Como GestoDocumento4 páginasGiorgio Agamben - El Autor Como GestoDaniela Valdes Peña100% (1)
- Sarmiento Escritor Ricardo PigliaDocumento9 páginasSarmiento Escritor Ricardo PigliaFran Apey Ramos100% (4)
- Socio-Lógicas de Las Didácticas de La Lectura - Jean Marie PrivatDocumento17 páginasSocio-Lógicas de Las Didácticas de La Lectura - Jean Marie Privatlujanezca67% (3)
- Tres realismos: Literatura argentina del siglo 21De EverandTres realismos: Literatura argentina del siglo 21Aún no hay calificaciones
- Literatura de Las Regiones Argentinas. Hacia Un Concepto de La Literatura Regional de Pedro Luis Barcia y La Literatura de Ideas Del Noroeste Argentino de Raúl Armando Bazán PDFDocumento19 páginasLiteratura de Las Regiones Argentinas. Hacia Un Concepto de La Literatura Regional de Pedro Luis Barcia y La Literatura de Ideas Del Noroeste Argentino de Raúl Armando Bazán PDFSonia Ainos80% (5)
- Amícola y de Diego - La Teoría Literaria HoyDocumento326 páginasAmícola y de Diego - La Teoría Literaria HoyAlex Cris Campos86% (7)
- Alfredo BufanoDocumento3 páginasAlfredo BufanoMaca CoraAún no hay calificaciones
- La Literatura y Los Estudios Culturales de Jonathan CullerDocumento8 páginasLa Literatura y Los Estudios Culturales de Jonathan CullerMiguel Vega HerreroAún no hay calificaciones
- Modernismo TallerDocumento5 páginasModernismo TallerSusan Guette100% (1)
- Schreber, Daniel Paul. Memorias de Un Enfermo NerviosoDocumento211 páginasSchreber, Daniel Paul. Memorias de Un Enfermo NerviosoLinkillo91% (11)
- Copia de 9-La Construcción Del Imaginario NacionalDocumento97 páginasCopia de 9-La Construcción Del Imaginario Nacionalcarolina100% (1)
- Argonautas - Cartas Auerbach-BenjaminDocumento41 páginasArgonautas - Cartas Auerbach-BenjaminLinkilloAún no hay calificaciones
- La Teoría Literaria Hoy, Conceptos, Enfoques, Debates (Amícola y de Diego) PDFDocumento345 páginasLa Teoría Literaria Hoy, Conceptos, Enfoques, Debates (Amícola y de Diego) PDFZoe92% (13)
- Literatura más allá de la nación: De lo centrípeto y lo centrífugo en la literatura hispanoamericana del siglo XXIDe EverandLiteratura más allá de la nación: De lo centrípeto y lo centrífugo en la literatura hispanoamericana del siglo XXICalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Los arrabales de la literatura: La historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina (1860-1960)De EverandLos arrabales de la literatura: La historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina (1860-1960)Aún no hay calificaciones
- Problemas de Literatura Argentina PDFDocumento16 páginasProblemas de Literatura Argentina PDFAnonymous 2sGIhHRgyAún no hay calificaciones
- El Escritor Liberal RománticoDocumento1 páginaEl Escritor Liberal RománticoAgus MonteAún no hay calificaciones
- Copi. La Internacional ArgentinaDocumento61 páginasCopi. La Internacional ArgentinaAnonymous ANkflAFBE1100% (2)
- Literatura Del Noroeste Argentino (Vol. I)Documento306 páginasLiteratura Del Noroeste Argentino (Vol. I)ediunju94% (18)
- Laera y Batticuore - Sarmiento-En-IntersecciónDocumento225 páginasLaera y Batticuore - Sarmiento-En-IntersecciónLuján NogueraAún no hay calificaciones
- Gramuglio Maria Teresa - El Lugar de Juan Jose SaerDocumento20 páginasGramuglio Maria Teresa - El Lugar de Juan Jose SaerCarolina Berduque100% (7)
- Giorgio Agamben - Lo Abierto. El Hombre y El AnimalDocumento91 páginasGiorgio Agamben - Lo Abierto. El Hombre y El AnimalPetra2021100% (10)
- La Lectura de Textos Literarios - Cuesta CarolinaDocumento7 páginasLa Lectura de Textos Literarios - Cuesta CarolinaNatalia_Ri_vas100% (1)
- Laera, Las Novelas Modernas de CambaceresDocumento43 páginasLaera, Las Novelas Modernas de CambacereshorroropticoAún no hay calificaciones
- Historia de la enseñanza de la lengua y la literatura: Continuidades y rupturasDe EverandHistoria de la enseñanza de la lengua y la literatura: Continuidades y rupturasAún no hay calificaciones
- Folletín y Novela Popular Jorge RiveraDocumento30 páginasFolletín y Novela Popular Jorge RiveraCereal Killer100% (1)
- La Construcción de La Imagen - Gramuglio PDFDocumento14 páginasLa Construcción de La Imagen - Gramuglio PDFAmalia Suyai Valenzuela100% (2)
- La China MorenaDocumento5 páginasLa China MorenaLinkilloAún no hay calificaciones
- Bravo Maria Jose - Gramatica en JuegoDocumento133 páginasBravo Maria Jose - Gramatica en JuegoCampos Leonel50% (2)
- Noe Jitrik SarmientoDocumento5 páginasNoe Jitrik SarmientoMedina MartínAún no hay calificaciones
- Lafforgue, Jorge - El Cuento Policial ArgentinoDocumento6 páginasLafforgue, Jorge - El Cuento Policial Argentinovic_kymeras_entusojos4442Aún no hay calificaciones
- Prácticas Del Lenguaje 2º - PlanificaciónDocumento3 páginasPrácticas Del Lenguaje 2º - PlanificaciónEmma Arjona100% (2)
- MOISES Escribir en PatagoniaDocumento27 páginasMOISES Escribir en Patagoniapalabro4okAún no hay calificaciones
- Resumen de COMPANY COMPANY, Concepción. La Gramaticalización en La Historia Del Español.Documento3 páginasResumen de COMPANY COMPANY, Concepción. La Gramaticalización en La Historia Del Español.Intheyearof390% (1)
- Artola, La Periferia Es Nuestro CentroDocumento44 páginasArtola, La Periferia Es Nuestro Centroartolar100% (2)
- Piglia - Arlt, Una Crítica de La Economía LiterariaDocumento15 páginasPiglia - Arlt, Una Crítica de La Economía Literariaabril iñon rukavinaAún no hay calificaciones
- Molloy, Sylvia, "Intervenciones Patrias. Contratos AfectivosDocumento7 páginasMolloy, Sylvia, "Intervenciones Patrias. Contratos AfectivosLuizaAún no hay calificaciones
- Secuencia Génerofantástico 5to Año Silvana IbarraDocumento18 páginasSecuencia Génerofantástico 5to Año Silvana IbarraRosalia BergamoAún no hay calificaciones
- EL TEXTO LITERARIO, Eugenio CastelliDocumento4 páginasEL TEXTO LITERARIO, Eugenio CastelliOmar Emilio Lucero0% (1)
- Ansolabehere Pablo - Ascasubi y El Mal ArgentinoDocumento10 páginasAnsolabehere Pablo - Ascasubi y El Mal ArgentinomadamesansgeneAún no hay calificaciones
- +ricardo Piglia - Sarmiento EscritorDocumento4 páginas+ricardo Piglia - Sarmiento EscritorLuján Noguera100% (1)
- Citas - Schmucler.los Silencios SignificativosDocumento3 páginasCitas - Schmucler.los Silencios Significativosjulia_simoni_1Aún no hay calificaciones
- Leila Guerriero - Hebe UhartDocumento4 páginasLeila Guerriero - Hebe UhartAgustin ZudaireAún no hay calificaciones
- Las Novelas de Eugenio Cambaceres Fabio EspositoDocumento21 páginasLas Novelas de Eugenio Cambaceres Fabio EspositoFabio EspositoAún no hay calificaciones
- Programa de Teoria Literaria I 2019Documento9 páginasPrograma de Teoria Literaria I 2019Miguel Angel OchoaAún no hay calificaciones
- Análisis Virgen Cabeza Oyola Etc PDFDocumento92 páginasAnálisis Virgen Cabeza Oyola Etc PDFAlejandroBillordoAún no hay calificaciones
- La Estructura Paródica Del QuijoteDocumento6 páginasLa Estructura Paródica Del QuijoteCarolina Figueroa LeónAún no hay calificaciones
- Form Doc en Lectura Genisans AmadoDocumento23 páginasForm Doc en Lectura Genisans AmadoAlejandro LlanesAún no hay calificaciones
- Cristina Iglesia La Ley de La Frontera. Biografías de Pasaje en El Facundo de Sarmiento.Documento1 páginaCristina Iglesia La Ley de La Frontera. Biografías de Pasaje en El Facundo de Sarmiento.Estefi Pighin100% (1)
- Fermín Rodríguez DesiertoDocumento23 páginasFermín Rodríguez DesiertomelanecioAún no hay calificaciones
- Lauro Zavala: "La Sueñera" de Ana María ShuaDocumento10 páginasLauro Zavala: "La Sueñera" de Ana María ShuaDiego E. SuárezAún no hay calificaciones
- Artola La Periferia Es Nuestro CentroDocumento44 páginasArtola La Periferia Es Nuestro CentroDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de DionisiosDocumento60 páginasEl Nacimiento de DionisiosLinkillo100% (1)
- Literatura Comparada y Literaturas Latinoamericanas - GramuglioDocumento5 páginasLiteratura Comparada y Literaturas Latinoamericanas - GramuglioLinkilloAún no hay calificaciones
- Eva PerónDocumento16 páginasEva PerónLinkilloAún no hay calificaciones
- Circular I Coloquio PUDSDocumento3 páginasCircular I Coloquio PUDSNatalia López GagliardoAún no hay calificaciones
- Análisis Comparativo Entre Literatura y CineDocumento9 páginasAnálisis Comparativo Entre Literatura y CineLuis FelipeAún no hay calificaciones
- PROOÉMIUM MORTIS, de Renato SandovalDocumento4 páginasPROOÉMIUM MORTIS, de Renato SandovaljackfarfancedronAún no hay calificaciones
- Lazarillo de Tormes 1 MedioDocumento4 páginasLazarillo de Tormes 1 MedioCote Carrasco MuñozAún no hay calificaciones
- La Republica X EggersDocumento41 páginasLa Republica X EggersJuan Rando De CastroAún no hay calificaciones
- El Romanticismo Francés para Curto Grado de PrimariaDocumento6 páginasEl Romanticismo Francés para Curto Grado de PrimariaVane AyalaAún no hay calificaciones
- Topicos LatinosDocumento4 páginasTopicos LatinosRichard Mozo PizarroAún no hay calificaciones
- BLASÓNDocumento8 páginasBLASÓNAaronFdez JimenezAún no hay calificaciones
- Maria Anton Iet A Rivas MercadoDocumento7 páginasMaria Anton Iet A Rivas MercadoEzequiel DuránAún no hay calificaciones
- Agua FuerteDocumento4 páginasAgua FuerteCristian OrdenesAún no hay calificaciones
- DÍA 5 Leemos JuntosDocumento3 páginasDÍA 5 Leemos JuntosAaron Mircam100% (1)
- Biografía de Gustavo Díaz SolísDocumento5 páginasBiografía de Gustavo Díaz SolísVeronica Urbina100% (1)
- Miguel CabreraDocumento3 páginasMiguel CabreraAbrahan MendezAún no hay calificaciones
- Abonarte Catalogo 2015Documento9 páginasAbonarte Catalogo 2015Anna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Año de La Unidad La Paz y El DesarrolloDocumento12 páginasAño de La Unidad La Paz y El DesarrolloSANCHEZ BRIONES JOSE LEIDERAún no hay calificaciones
- 5 Metros de PoemasDocumento2 páginas5 Metros de PoemasEdgar DezaAún no hay calificaciones
- Recomendaciones para Realizar Un EnsayoDocumento15 páginasRecomendaciones para Realizar Un EnsayoAugustoAún no hay calificaciones
- El Malditismo en PoesiaDocumento31 páginasEl Malditismo en PoesiaangpamaAún no hay calificaciones
- Grupo b06 GruposDocumento4 páginasGrupo b06 GruposJessica SuarezAún no hay calificaciones
- Romancero de Juan Lobo - Hugo Rodriguez Alcala - Libro Digital - PortalguaraniDocumento41 páginasRomancero de Juan Lobo - Hugo Rodriguez Alcala - Libro Digital - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Prueba de Lectura Domiciliaria Oliver TwistDocumento7 páginasPrueba de Lectura Domiciliaria Oliver TwistFlor MuñozAún no hay calificaciones
- HIPÓLITODocumento12 páginasHIPÓLITOPaula Natalia Carmona Polgatti100% (1)
- Malla Curricular Idioma EspañolDocumento8 páginasMalla Curricular Idioma EspañolCarlos Miguel CernaAún no hay calificaciones
- Unidad 3 PDLDocumento12 páginasUnidad 3 PDLPamela CorreaAún no hay calificaciones
- El MajabharatDocumento2 páginasEl Majabharatzapata zapataAún no hay calificaciones
- La Danza de Los Días. Alfonso Fajardo PDFDocumento57 páginasLa Danza de Los Días. Alfonso Fajardo PDFPedro Romero IrulaAún no hay calificaciones
- Ajax The SoclatesDocumento16 páginasAjax The SoclatesKarolainGomezAún no hay calificaciones