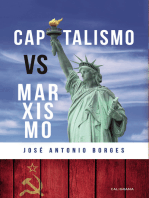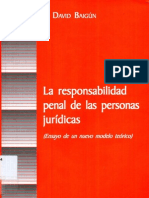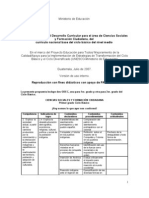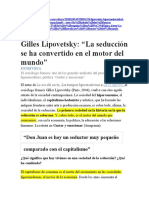Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hasta La Ballena Pidio La Revolucion PDF
Hasta La Ballena Pidio La Revolucion PDF
Cargado por
carmenpuig0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas93 páginasTítulo original
Hasta la ballena pidio la revolucion.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas93 páginasHasta La Ballena Pidio La Revolucion PDF
Hasta La Ballena Pidio La Revolucion PDF
Cargado por
carmenpuigCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 93
A LOS 25 AOS DE LA GUERRA CIVIL
HASTA LA BALLENA PIDI LA
REVOLUCIN
UN INTENTO DE RESURRECCIN
FALANGISTA.
C.L. MAESTU
JUSTIFICACIN
Desde la terminacin de la guerra
civil, en muchas ocasiones, colectivos
falangistas manifestaron su disconformidad
con el Rgimen de Franco que enarbol sus
banderas, sus smbolos, para encubrir algo
que nada tena que ver con lo que Jos
Antonio Primo de Rivera pretendi:
Pocos supieron y su realidad ocultada.
La Falange autntica, de la que Patricio
Gonzlez de Canales fue Secretario, orga-
nizada con el propsito de matar al Cau-
dillo. La rebelin de Narciso Perales, Palma
de Plata de Jos Antonio, que fund el
Frente Sindicalista Revolucionario. en la
clandestinidad. El motn hedillista de La-
bajos. El repudio pblico a Franco de la
centuria de montaeros. encabezada por
Cepeda, en el Valle de los Cados; la carta
de ruptura de Dionisio Rodruejo, sin olvidar
la condena, por Franco, a muerte de Manuel
Hedilla, que haba sido elegido Jefe
Nacional para suceder a Jos Antonio.
Y mucho ms que reflejaba un clima
mientras que todo seguira aparentemente
sin novedad.
En los aos 1963 y 1964, cuando an
quedaba tiempo para el final del periodo
franquista, Narciso Perales Herrero, Patricio
Gonzlez de Canales, Carlos Juan Ruiz de
la Fuente, secretario de la Vieja Guardia.
ms Ceferino Maestu y Sigfredo Hillers,
procedentes del Frente de Juventudes,
constituimos un grupo activista de reactiva-
cin falangista, pblica y clandestina, al
margen y contra la Dictadura.
Fruto de aquella colaboracin fue la
edicin de la revista Sindicalismo, de la
que solo logramos editar siete nmeros
hasta que el Gobierno la prohibi.
Otra iniciativa fue la promocin de una
tertulia falangista en el stano del Caf
Lion, cerca de Cibeles, conocido por la
Ballena Alegre. Con paredes adornadas de
pinturas de Hidalgo de Caviedes, se haban
reunido, en l, antes de la guerra, diversos
grupos polticos. Nosotros lo intentamos,
muchos aos despus. Los viernes en la
noche, reunamos a ms de un centenar de
universitarios y trabajadores, falangistas y
no falangistas, para descubrir la historia del
movimiento obrero y la elaboracin de una
doctrina sindicalista revolucionaria ajustada
a las exigencias de la realidad, de aquel
tiempo.
Lgicamente, terminaron por prohi-
birla, como la revista, y solo nos qued la
posibilidad de hacer un folleto de miles de
ejemplares con las charlas de la Ballena
Alegre y se acab.
Carlos Juan se muri y los dems
continuamos, como se pudo, con la voluntad
de abrir caminos de esperanza para el pue-
blo espaol.
Ha pasado mucho tiempo. Nada
menos que 45 aos y son pocos quienes
recuerdan y viven. Para los ms, solo una
referencia vaga.
Este librito recoge las charlas de
quienes nos atrevimos a dar la cara como
expresin de fidelidad.
Llegamos hasta donde pudimos y
como supimos. El texto completo lo podis
conocer ahora. Puede que algo ser
aprovechable y no disparatado.
Confo en que Narciso, Patricio y
Carlos Juan, desde el Cielo me den su apro-
bacin, porque lo de la Ballena no fue para
olvidar.
Ceferino Maestu
88 aos
INDICE
I. Los hombres necesitan un trato de
hombres.
II. La empresa para los que la
trabajan..
III. 124 seores controlan el 50 por
ciento del capital de las empresas
espaolas.
IV. Queremos que la empresa sea de
todos y de cada uno
V. Por la revolucin sindicalista
mundial.
VI. El mito de la competencia y de l a
iniciativa privada.
VII. Somos partidarios de una economa
planificada.
VIII. Los sindicatos como organizacin
de la produccin.
EPILOGO.
8
I
LOS HOMBRES NECESITAN UN TRATO
DE HOMBRES
El concepto de Propiedad Privada
puede cambiarse por una simple Ley. La
propiedad privada no es el capital, dijo J os
Antonio Primo de Rivera. Los hombres
necesitan un trato de hombres y no de
mquinas.
Queremos que Espaa no sea la
propiedad privada de dos centenares de
personas.
La destruccin del orden socio-
econmico medieval, representado por los
gremios, las corporaciones, las cofradas,
dio paso al liberalismo capitalista, al dejar
hacer a cada uno lo que le fuera posible, a
las guerrillas en el campo de la actividad
econmica, con todas las repercusiones de
esto en el campo social. De un sistema
9
rgido de regulaciones se pas a la libertad
para todo.
Fruto de esta poca, consecuencia de
las nuevas filosofas, de la forma de en-
tender la vida que se impone, es la con-
cepcin de la propiedad, segn la cual el
individuo que es propietario de algo lo es por
entero, sin limitacin moral o legal alguna.
La propiedad adquiere un sentido marcada-
mente individualista, sin obligacin social de
ningn gnero. Pasa a justificarse por el di-
nero con que se adquiere.
El que tiene dinero es dueo de las
cosas y, como es propietario sin limitacin ni
justificacin moral alguna, solo en funcin
del dinero con el que la adquiere, puede
hacer con su propiedad lo que le venga en
gana, sin que ninguna otra autoridad pueda
influir sobre ella.
Sobre esta filosofa se monta el
capitalismo moderno y se llega, en el mundo
del trabajo econmico, a las situaciones que
han sido descritas en tantos y tantos libros,
10
hasta poner los pelos de punta sobre la
explotacin inhumana de los trabajadores
que, como tericamente eran libres para
cambiar de ocupacin, no tenan derecho a
quejarse de su situacin laboral.
Cada vez que los trabajadores o los
socilogos y polticos o moralistas, deseo-
sos de una reordenacin justa de la so-
ciedad, han pretendido enfrentarse con esta
situacin, se les ha echado encima la
tremenda acusacin de que iban contra el
derecho natural poniendo en peligro la
institucin milenaria de la propiedad privada.
Han sido muchos los argumentos esgrimi-
dos y, como era de esperar, tambin, se ha
utilizado el de la interpretacin jurdica
romana de propiedad. Pero, como dice el
profesor Pascual Marn: En el autntico
Derecho Romano, eran de carcter eminen-
temente colectivo, puesto que estaban ri-
gurosamente vinculadas a la familia.
11
LA PROPIEDAD ES UN ROBO?
Por otra parte, frente al extremismo de
la propiedad capitalista, otros levantaron la
tesis de que la propiedad es un robo. Y
quiz no les falta del todo razn, al menos
por lo que se refiere a la propiedad ca-
pitalista y desde el ngulo de visin de
miembros de una sociedad cristiana.
En efecto, Dios hizo la Tierra para que
la gozasen y la poseyesen todos los
hombres, para que todos pudieran disponer
de sus bienes. La propiedad capitalista,
concebida como un dominio total, absoluto,
sobre las cosas, sobre los bienes, pasa a
ser una usurpacin, una violacin de la
voluntad de Dios, una transgresin del orden
natural, una falsificacin de la propiedad
privada, en beneficio de unos pocos.
Jos Antonio Primo de Rivera, en su
Conferencia del Crculo Mercantil de Madrid,
dijo: Precisamente uno de los efectos del
capitalismo fue el aniquilar, casi por entero,
12
la propiedad privada en sus formas
tradicionales.
FUNCIN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
Hay quien dice que la concepcin de la
propiedad cambia. Es verdad. El concepto
de propiedad privada es variable y el
derecho positivo ha ido consagrando en los
cuerpos legales las exigencias de la cam-
biante realidad social Sin embargo, el
concepto cristiano de la propiedad no ha
cambiado y la Iglesia Catlica y los Pont-
fices han sostenido repetidamente que la
propiedad privada slo se justifica por su
funcin social. Esta tesis ha sido sostenida
insistentemente por los dos ltimos pont-
fices en sus Encclicas y est recogida,
incluso, en las Leyes fundamentales actual-
mente vigentes en Espaa.
Pascual Marn, en su conferencia
pronunciada en mayo del 62 en el Crculo
Jos Antonio, de Madrid, dijo: Y si no es
derecho el que no tiende a la realizacin de
la Justicia, es tambin perfectamente lgico
13
que nadie pretenda rasgarse las vestiduras
cuando se le niegue el carcter de derecho
de propiedad al que le falte uno de sus
caracteres esenciales: el condicionamiento
al cumplimiento de una funcin social,
exactamente igual que nadie se escandaliza
cuando se niega el carcter de derecho de
propiedad al que pudiera recaer sobre las
cosas abandonadas; porque, s se puede
perder la propiedad sobre una cosa por
voluntad social, cuando la funcin de esta
ndole, que est, inexorablemente llamado a
realizar el propietario, no la realiza. Y
entonces el Estado, exactamente igual que
se puede apropiar de la res nulius (cosas
que no tienen dueo), podr tambin
hacerlo de las que lleguen a convertirse en
tales por faltarles la funcin social que estn
llamadas a realizar. Y no hay otra solucin
termina diciendo -: la propiedad debe de
cumplir una funcin social, con todas sus
consecuencias como estima el Cristianis-
mo. Y esto lo dice un jurista, un profesor
universitario, un magistrado, no un simple
revolucionario , iconoclasta.
14
LA REVOLUCIN DE LAS LEYES
Unos, como promotores de una re-
construccin del orden natural conculcado
por la sociedad, y otros como restauradores
de la voluntad de Dios, la verdad es que son
muchos los que, desde plataformas intelec-
tuales o desde movimientos populares revo-
lucionarios han pretendido, en el pasado y
en el presente, profundas transformaciones
leggales en el concepto de la propiedad
privada. Por ello como aada Pascual
Marn- el ilustre civilista italiano, Profesor
Barassi, dice que siendo la propiedad un
derecho configurado por normas de
derecho positivo, ser ste y no la
especulacin abstracta, quien habr de
determinar su contenido normal, de modo
que en circunstancias normales tendr unos
lmites ms restringidos que los que le
corresponderan desde un punto de vista
abstracto y filosfico. Lmites que no
constituyen propiamente una limitacin, sino
que determinan el estado normal.
15
Y de esta forma, pueden abrirse
caminos insospechados para la modificacin
revolucionaria de la empresa, como unidad
de trabajo econmico.
LA EMPRESA DE HOY
Pero volvamos a la realidad: quin es
el propietario de la empresa en un sistema
capitalista?. Como es lgico, segn su
filosofa, el propietario del capital, del dinero.
Al menos, tericamente, as es. En la
prctica ocurren otras cosas. Los pobres
accionistas son unos peleles en manos de
los grupos oligrquicos que controlan la
economa de un pas y que, como revelaba
el profesor J uan Velarde, se refleja en esos
124 consejeros que controlan 69 empresas,
equivalentes al 49,4 por 100 de los capitales
de todas las sociedades espaolas de-
dicadas a actividades econmicas. Es decir,
que 124 personas vienen a controlar prc-
ticamente casi el 50 por 100 de la inversin
de capital en empresas de nuestro pas.
16
Son muchos ms los accionistas, pero
el desarrollo de la sociedad annima, ente
jurdico respaldador de la mediana y gran
empresa, normalmente ha hecho que la
figura antigua del accionista vaya desapare-
ciendo progresivamente del panorama
empresarial, se vaya difuminando y cada
vez juegue un papel ms pequeo, de
menor importancia, para pasar a primer
plano el representante de los juegos finan-
cieros, de crditos y de influencias, de me-
rcados y de contratos.
EL HOMBRE MAQUINA
Ahora bien, de hecho, lo que ocurre es
que los que se amparan en la concepcin de
la propiedad capitalista son los que dominan
en la empresa econmica. Cul es la
situacin personal de quien en ella trabaja?.
Con excepcin de los interventores en
representacin del capital, el resto del
personal son asalariados, mejor o peor
pagados. Proletarios que no tienen, en el
mundo al que dedican las mejores horas de
su juventud y de su ancianidad, otra cosa
17
que un salario, un pago con el que los
representantes del capital le despachan; una
retribucin similar a la que la mquina recibe
en aceite o en petrleo, en electricidad o en
reparaciones, una retribucin que le permita
subsistir para seguir rindiendo su aportacin,
cumpliendo su misin limitada, maquinal.
Jos Antonio, como todos recordis,
deca: Se concibe forma ms feroz de
existencia que la del proletario, que acaso
vive durante cuatro lustros fabricando el
mismo tornillo., sin ver jams completo el
artificio de que aquel tornillo va a formar
parte y sin estar ligado a la fbrica ms que
por la inhumana frialdad de la nomina?.
Sin estar ligado a su empresa ms que
por la inhumana frialdad de la nmina.
Los hombres necesitan un trato de
hombres y ste no es trato de hombres, de
personas. La relacin entre personas repre-
senta siempre el establecimiento de lazos
humanos, de participacin, de entendi-
miento.
18
Pero el sistema capitalista de empresa
lo rechaza siempre porque por ese camino
teme que se produzca la subversin. Por
ello, insiste en considerar al trabajador (y
llamo trabajador a todo el que vive de su
trabajo, de un salario, cualquiera que sea su
categora laboral) como simple asalariado, al
que se le paga por la tarea realizada y no se
le dan ms derechos ni responsabilidades.
EST MADURANDO LA REALIDAD
Esta realidad empresarial, a lo largo de
ms de cien aos, ha provocado y provoca
tensiones, enfrentamientos, colisiones, en el
marco de la comunidad de trabajo y,
tambin, todo ello provoca la ausencia de la
necesaria solidaridad, del mutuo inters. Los
trabajadores, sin atractivos empresariales,
se limitan a cumplir con su labor, sin entu-
siasmo, sin pasin. Los empresarios tratan
de animarles a un rendimiento mayor a un
rendimiento condicionado por una voluntaria
aplicacin individual, mediante la implanta-
cin de sistemas de primas, frmulas de
participacin en beneficios y de relaciones
19
humanas, o bien mediante sistemas cien-
tficos de racionalizacin del trabajo o
control psicolgico del individuo. Pero la
realidad es que slo en los pases impe-
rialistas, en los que logran elevados niveles
de vida. mediante la explotacin de pueblos
subdesarrollados, que les compran su pro-
duccin industrial, a cambio de materias
primas a bajo precio, comunidades humanas
altamente materializadas, prototipos de la
moderna filosofa materialista de la avaricia,
la satisfaccin creciente de apetencias ma-
teriales (que cultivan por igual capitalistas
liberales y capitalistas comunistas), el indivi-
duo se aviene a esta situacin animal reci-
biendo su salario y desvinculndose cordial
y radicalmente de la empresa en la que vive
ms horas que en su casa.
La realidad, en nuestro pas, es que
las cosas estn mucho ms maduras de lo
que parece, para la revolucin en la
concepcin de la propiedad empresarial. Por
un lado est la filosofa cristiana, que im-
pone una funcin social a la propiedad, que
no admite su entendimiento como patri-
20
monio exclusivo y sin lmites, sino como
administracin temporal de bienes, condi-
cionada por el bien comn. Por otra parte, la
acentuacin de la crisis de la empresa ca-
pitalista, por las causas tradicionales, con-
secuencia de su propia constitucin, y por el
carcter aristocrtico-feudal que la carac-
teriza. Los trabajadores que salen a otros
pases, las nuevas corrientes de ideas y
nuestra siembra sindicalista van creando
una conciencia nueva, van haciendo com-
prender a los trabajadores cul es la rea-
lidad que deben intentar dominar.
Hara falta, tan slo, que un
movimiento poltico estuviera en condiciones
de promover nuevas leyes para que todo
cambiase. Razones hondas y cristianas
existen para respaldarles. Solo falta la
voluntad de realizacin, el propsito revolu-
cionario decidido. Pero, por ahora, esa tiene
que ser una de nuestras banderas.
Jos Antonio Primo de Rivera dijo que
la propiedad no es el capital: y que el
capital es slo un instrumento econmico.
21
Pues bien, nuestra revolucin en la empresa
tiene que basarse en esta idea de Jos
Antonio, en esta intuicin genial.
NO PRETENDEMOS LA DESTRUCCIN
No pretendemos destruir la propiedad
privada, sino hacer que la propiedad privada
no sea de un grupo de oligarcas domi-
nadores de una comunidad humana de
trabajo o de una sociedad de accionistas
aportadores de este capital, y sea en cambio
de todos los que participan en las tareas de
la empresa, cualquiera que sea su cate-
gora. Queremos que la propiedad privada
no sea exclusiva de 124 consejeros en el
pas, sino de los millones de hombres y de
mujeres que cada da se dejan la vida junto
a las mquinas o en los campos, multi-
plicando la riqueza.
Como dice Carlos Juan Ruz, de la
Fuente en uno de los ltimos boletines de la
Vieja Guardia: Al dinero habr que reco-
nocerle un derecho de renta: pero hay que
negarle el derecho de propiedad. Hay que
22
dar a Dios lo que es de Dios, y al Cesar lo
que es del Cesar; hay que dar al hombre el
ejercicio de poderes y derechos que de su
origen divino emanan, y dar a la moneda lo
que es de la moneda, por convencionalismo
humano: el inters.
23
II
LA EMPRESA PARA LOS QUE LA
TRABAJAN.
La emancipacin de los obreros de la
industria slo puede consistir en la toma de
posesin de los instrumentos de produccin.
El concepto cristiano, moderno y que
se ajusta plenamente al pensamiento
joseantoniano, es el de la propiedad como
derecho justificado slo por el cumplimiento
de una funcin social y examinremos cmo
la propiedad capitalista no cumple con estos
requisitos esenciales. Por ello, sostenemos
que, armados de razn, con la fuerza moral
de la defensa y promocin de la J usticia,
amparados por la doctrina jurdica moderna,
por J os Antonio Primo de Rivera, por las
encclicas pontificias, y hasta, en cierto
modo, por las leyes fundamentales del
actual rgimen poltico espaol, los sindi-
calistas pueden avanzar con paso seguro
24
por el camino de sus reivindicaciones revo-
lucionarias.
Quiz haya quien sea partidario de la
accin subversiva, sin justificacin suficien-
te, pero los que seguimos a J os Antonio
sabemos cuntas veces seal la necesidad
de armarse de buenas razones que dieran
solidez moral a cualquier actitud.
Existe, naturalmente, para una accin
concreta revolucionaria, el gravsimo proble-
ma de la situacin a la que tiene forzo-
samente que enfrentarse. En principio, a la
accin revolucionaria se le presentan dos
posibilidades: respetar esta situacin que,
aunque pueda ser injusta, est amparada
por la legalidad anterior, o bien, violenta-
mente, despojar a los propietarios anteriores
para ajustar los bienes a los nuevos tipos de
propiedad que en el futuro se creen. Ante
este problema existen razones, y razones de
peso, para cualquier solucin que se adopte.
Es un hecho cierto que el origen de la mayor
parte de la propiedad privada existente es el
despojo, el terrible despojo ejercido da tras
25
da a las masas productoras de todos los
tiempos. Esto ha dicho Pascual Marn,
jurista destacado con cargos importantes en
el Rgimen.
En un artculo publicado en la revista
INDICE, de Madrid, el profesor univer-
sitario Jos Lus Rubio Cordn contaba: Un
sacerdote especializado en cuestiones so-
ciales, muy enterado, muy equilibrado y
nada demagogo, me deca en una ocasin:
He llegado a la conclusin de que si los
obreros ocuparan la propiedad de las
empresas, obraran en justicia, porque la
suma de lo que les ha sido defraudado por
los propietarios a lo largo de tantos aos,
teniendo en cuenta lo que hubiera sido un
salario justo con arreglo a las normas
pontificias, cubre el valor actual de las
empresas.
Pascual Marn, en su disertacin,
segua con estas ideas: Pero. al propio tiem-
po, el despojo no puede justificar el despojo,
y unos siglos de legalidad (yo me permitira
rectificar que quiz unas decenas de aos.
26
en muchos casos), aunque sea injusta
ofrecen ciertos derechos indudables, aun-
que no todos los que para si pretenden los
propietarios. Adems, aunque no existieran
otras razones, hay algunas de orden
prctico que aconsejan evitar las convul-
siones demasiado violentas; las sociedades
necesitan cierto tiempo para adaptarse a las
nuevas situaciones; por eso, en general, es
de aconsejar cierta mesura en los mtodos
revolucionarios en relacin con la situacin
de hecho con la que se encuentren. En
algunos casos sern necesarias las expro-
piaciones con indemnizacin dineraria pero.
en otros, como luego veremos, no; en otros,
utilizar las transmisiones por herencia; en
otros, ir sin vacilaciones a la sustitucin de
la propiedad de forma expeditiva; no se
puede llegar a determinar por anticipado
cmo debe realizarse la accin revolu-
cionaria sobre una situacin de hecho;
precisamente por tratarse de situacin de
hecho, como tal debe resolverse, Conju-
gando la prudencia con la firmeza, y la
decisin con la caridad cristiana. No olvi-
demos que - como deca Jos Antonio, en
27
un texto poco conocido, informando ante el
Tribunal Supremo de Justicia - al propugnar
por la revolucin, nos referimos a la trans-
formacin jurdico-poltico-econmica del
pas.
EL CAMINO DE LA REVOLUCIN
Evidentemente, la revolucin debe ser
una transformacin de las estructuras
jurdicas, sociales y econmicas de un pas,
pero procurando evitar, hasta donde sea
posible, el desorden provocado por el
cambio de un orden a otro, con todas las
consecuencias nefastas que pueden sobre-
venir. La revolucin no est en la algarada,
sino en la transformacin real. Muchas
veces ha ocurrido que los trabajadores han
desahogado sus aspiraciones en una simple
revuelta ciega sin objetivos precisos. Y no
se trata de desahogarse, de vengarse, sino
de modificar una realidad, de construir un
orden nuevo para la sociedad y para la
economa.
28
Ahora, en cualquier lugar, la tentacin
de los revolucionarios es escuchar las voces
de sirena, atender a quienes pretenden dis-
traerlos con pequeeces, enzarzarles en las
luchas pequeas, en las polmicas sin tras-
cendencia, gastar su pasin y su capacidad
de accin en despejar el camino de perros.
Pero, como nos enseaba Ramiro Ledesma
Ramos, hay que ponerse algodones en los
odos, si es necesario, para concentrar todo
el esfuerzo en una sola direccin, hacia la
conquista de las metas revolucionarias
propuestas. Hay que pelear como si nada
ocurriera a nuestro alrededor, preparando
unos equipos de hombres con ideas claras,
sealndose unos objetivos sucesivos que
nos acerquen a donde queremos ir, y des-
preciando olmpicamente a quienes tratan
de llevarnos a su terreno para tendernos sus
trampas y hacernos fracasar.
Pero volvamos a la lnea de nuestra
exposicin.
Aunque pueda haber casos en los que
est plenamente justificada la expropiacin
29
sin indemnizacin previa ni posterior, la
norma general, creo que debe ser la de
considerar una transferencia de derechos,
condicionada por una legislacin revolu-
cionaria.
Tal y como deca Ramiro de Maeztu
en junio de 1919, cuando las derechas le
llamaban el malo y mantena estrechos
contactos con el movimiento guildista brit-
nico, hasta el punto de que escriba ms en
Inglaterra - donde tena un extraordinario
prestigio, en los sectores intelectuales parti-
darios de una modificacin de las estruc-
turas sociales - que en Espaa: la eman-
cipacin de los obreros de la industria solo
puede consistir en la toma de posesin de
los instrumentos de produccin por los obre-
ros mismos, como piden los sindicalis-
tas..
30
LA TONTERA DE LA ARMONIZACIN
DEL CAPITAL Y EL TRABAJO
Jos Antonio Primo de Rivera despeja
una primera incgnita para aclarar la situa-
cin cuando hace su famosa y sensacional
declaracin de que la propiedad no es el
capital y que el capital es un instrumento
econmico.
Bastantes aos antes, la Unin Inter-
nacional de Estudios Sociales, fundada en
Malinas por el santo Cardenal Mercier, y que
formul muchas tesis que siguen estando en
la vanguardia del pensamiento social, ya
haba dicho algo similar: El capital es el
factor instrumental de la produccin y,
previamente, en su tambin famoso Cdigo,
deca: El trabajo no es una fuerza ins-
trumental, una mercanca que se compra y
se vende, que se transporta a voluntad.
Por ello, cuando los innovadores, los
reformistas moderados, se arriesgan a pro-
clamar la necesidad de armonizar el capital
31
y el trabajo en la empresa de hoy o del
futuro, hay que recordarles la necesidad de
basar en el hombre, en los hombres, el
nuevo orden socio-econmico, situando en
otro plano a los factores instrumentales.
Y para nosotros, para los sindicalistas,
nos bastan aquellas palabras de Jos Anto-
nio Primo de Rivera en Valladolid: Qu es
esto de armonizar el capital y el trabajo?. El
trabajo es una funcin humana, como es un
atributo humano la propiedad. E insista:
Pero la propiedad no es el capital, el capital
es un instrumento econmico.
SUPRESIN DEL SALARIADO
Por otra parte, Jos Antonio tambin
despeja otra incgnita de gran valor cuando
dice: Los sindicatos no sern ya arquitec-
turas parasitarias segn el actual plantea-
miento de la relacin de trabajo y cuando
aade sus comentarios sobre la trgica
situacin del trabajador que vive sin estar
ligado a la fbrica ms que por la inhumana
frialdad de la nmina.
32
En el Circulo Mercantil madrileo
insista en que se llegar a no enajenar el
trabajo como una mercanca, a no conservar
esta relacin bilateral del trabajo.
Cul es esta relacin bilateral que
representa la enajenacin del trabajo como
una mercanca y que es caracterstica de la
empresa capitalista?. La respuesta es fcil
para cualquiera: el salariado, que no liga al
trabajador a la empresa mas que por la
inhumana frialdad de la nmina.
CMO SER LA EMPRESA SINDICA-
LISTA?
Pues bien, Jos Antonio nos ayuda a
despejar dos incgnitas fundamentales para
la concepcin de la nueva empresa. Por un
lado, otorga al capital slo un valor Instru-
mental y afirma el carcter de la propiedad
como atributo humano. Por el otro, seala la
necesidad de suprimir el salariado capitalista
en la concepcin sindicalista de la empresa.
33
Sobre esta base, podemos concebir la
empresa como una comunidad humana de
trabajo para la produccin econmica.
Por tanto, la primera medida sera
disponer de una legislacin revolucionaria,
modificadora de derechos, ordenadora de
los nuevos y encauzadora de la constitucin
empresarial de nuevo cuo. Sobre esta
base, debera constituirse la comunidad
empresarial, integrada por la totalidad de los
que cumplen una funcin determinada,
especfica, en la organizacin del trabajo. En
esta comunidad podrn estar, si cumplen
estos requisitos, incluso los actuales
propietarios, los actuales dirigentes de la
empresa, pero no como propietarios, sino
como tales miembros de una comunidad de
trabajo con funciones especficas que lo
justifiquen.
Los representantes de esta comunidad
de trabajo, de los nuevos propietarios de la
empresa, debern, por las razones expues-
tas anteriormente y salvo los casos espe-
ciales, ms o menos numerosos, en los que
34
est plenamente justificada la expropiacin
sin indemnizacin, negociar con los antiguos
propietarios (los representantes del capital)
los trminos de un pacto o acuerdo de
indemnizacin.
En primer lugar, habra que determinar
el valor de la empresa, lo que debera fijarse
de acuerdo con la ltima evaluacin fiscal,
nica frmula justa desde el punto de vista
social y poltico; en segundo lugar, habra
que concretar, de acuerdo con la legislacin
puesta en vigor por la Revolucin, los plazos
posibles para la devolucin del capital, los
intereses a pagar durante el tiempo que se
tarde en devolverlo, y hasta las posibles
garantas que sea necesario comprometer.
Se tratara de concretar una relacin similar
a la que actualmente mantiene un Banco
con la empresa a la que hace un prstamo o
concede un crdito y nada ms.
Carlos J uan Ruiz de la Fuente,
secretario de la Vieja Guardia, que tuvo
oportunidad de conversar con J os Antonio
de estas cosas, en julio de 1963 deca en el
35
Boletn Vieja Guardia que al dinero habr
que reconocerle un derecho de renta, pero
hay que negarle el derecho de propiedad.
Un famoso profesor me coment que
convendra siempre, en estos casos, ofrecer
frmulas flexibles para adecuarse a la cam-
biante realidad socio-econmica, a las dive-
rsas situaciones que puedan plantearse. El
propio Jos Antonio lo ve con claridad cuan-
do seala que habr propiedad individual,
familiar, comunal, sindical y, por tanto, la
posibilidad de empresas individuales, fami-
liares, comunales y sindicales. Y quizs
otras clases ms de unidad y de propiedad
empresarial. Ahora bien, lo importante es
que todas ellas se basen en la supresin,
definitivamente, del salariado. Si alguien
crea una empresa tendr que formar so-
ciedad con cuantos hayan de intervenir en el
trabajo econmico, que no sern nunca
enajenadores de su trabajo, sino socios de
una tarea comn.
36
TODO FUNCIONAR BIEN
En la nueva empresa, constituida por
todos los integrantes de la organizacin de
trabajo, una vez concluido el pacto con los
antiguos propietarios y bien definidos sus
derechos, todo debera seguir funcionando
como hasta ahora, como en cualquier otra
empresa de trabajo. Una frmula, una
experiencia realizada con xito. es la de las
cooperativas de Mondragn, de las que
hemos hablado varias veces y a las que la
revista Sindicalismo dedic sus pginas
centrales en el primer nmero aparecido.
Quiz puedan aprovecharse tambin otras
experiencias, pero quiz tambin la legis-
lacin revolucionaria deba sealar solo unas
normas concretas, pero flexibles, para la
organizacin empresarial de acuerdo con la
psicologa de sus miembros y las nece-
sidades reales. En fin, este es un problema
tcnico que a nadie debe preocupar dema-
siado. Lo importante es que hay expe-
riencias diversas, que hay que estudiar a
fondo, de empresas comunitarias, y que ha-
37
brn de ser tenidas en cuenta por expertos,
una vez llegado el caso.
Automticamente, surge la prudente
advertencia de que, si todos son propie-
tarios, todos querrn mandar. Sin embargo,
bastar una reglamentacin clara, concreta,
terminante, una adscripcin de derechos y
obligaciones a todos y cada uno de los
integrantes de la empresa. Y, para evitar los
incidentes de carcter humano, hasta donde
esto sea posible, habra que someter a los
trabajadores a una instruccin adecuada,
para la comprensin de la nueva situacion y
aprovechamiento de sus posibilidades.
LOS TRABAJADORES EMPRESARIOS
Cada uno de los miembros de la
comunidad empresarial, al igual que en las
actuales sociedades empresariales capitalis-
tas, pertenecera a dos corrientes de fun-
ciones y derechos: Por un lado, cada uno de
los miembros de la empresa sera integrante
de la sociedad legal de propietarios, similar
a la actual sociedad de accionistas. En este
38
caso, debera reunirse en junta general,
elegir a los componentes del Consejo de
Administracin o similar, fiscalizar la marcha
general de la empresa, aprobar o rechazar
los balances, etc. etc.
Por otra parte, pertenecera a la
comunidad de trabajo en que slo tendr los
derechos y obligaciones que por su catego-
ra profesional y funcin orgnica le corres-
pondan. Jos Antonio Primo de Rivera
deca, de la nueva empresa sindicalista, que
funcionar orgnicamente, como funciona
el Ejrcito. Es decir, que el capitn acta
como capitn y el soldado como soldado,
que cada uno hace lo que debe hacer y no
hay ms problemas. Pero no slo en funcin
de una disciplina, sino por el cumplimiento
de una tarea que a cada uno corresponde.
Surge, con frecuencia, el reparo de
que los trabajadores no estn preparados.
Ahora bien, nosotros, los sindicalistas, con-
sideramos que trabajador es todo el que
vive de su trabajo, todo asalariado actual.
Por ello, englobamos a todas las categoras
39
profesionales de una empresa. Lo lgico,
por tanto, es que cada puesto sea ocupado
por el ms capaz y, si no lo hay en la
empresa, por el que pueda ser fichado
para ocuparle y que pasara a ser un nuevo
socio de ella.
Ahora bien: todos los integrantes de la
comunidad empresarial necesitan ser instrui-
dos sistemticamente para el mejor cono-
cimiento de los problemas econmicos y de
los problemas particulares de su empresa y
del sector de produccin al que pertenece.
As se les capacitar para ejercer sus fun-
ciones con la mayor eficacia en el Consejo
de Administracin o colaborar eficazmente
en la marcha empresarial.
De todas formas, creo que el incentivo
del beneficio, de la propiedad empresarial,
de la vinculacin personal a la organizacin,
le har, en todo caso, rendir al mximo,
colaborar en todo lo que pueda, con la
mayor eficacia.
40
LOS CAPITALISTAS SON LOS QUE NO
ESTN MADUROS
El magnifico Padre Arizmendi, promo-
tor de las cooperativas industriales de
Mondragn, en una carta que me escriba
hace unos das afirmaba: Lo que les afecta
ms (se refiere a los actuales empresarios
capitalistas) es otra cosa y concretamente el
que se tuviera que admitir que los traba-
jadores, hoy entre nosotros, estn en
condiciones de que se les considere como
mayores de edad; estn maduros para las
reformas ms radicales de la empresa, si es
que por su parte los empresarios son
capaces de situarse en el plano que
demanda nuestra conciencia humana y cris-
tiana. Se ha especulado e interesa seguir
especulando con que los trabajadores no
estn maduros. Sera mejor decir - aade el
Padre Arizmendi - que los que no estn
maduros para nada que signifique promo-
cin social, con mengua de sus privilegios,
son los capitalistas.
41
Y el Padre Arizmendi tiene esa
magnifica experiencia de unas cooperativas
industriales que engloban a 2.500 trabaja-
dores, actualmente, y en vas de creci-
miento. (ya tiene ms de 70.000).
Como no es cosa de continuar unas
cuantas horas ms, creo que es preferible
que dejemos para el prximo viernes, si
Dios quiere, la exposicin de nuevas ideas
sobre la organizacin de la empresa y de la
economa sindicalista. An hay mucho que
ver y, con vuestra buena voluntad, podre-
mos irlo logrando.
Lo importante es que estas ideas, que
tratan de responder fielmente a la tradicin
sindicalista y al esquema de ideas joseanto-
niano, sean consideradas por vosotros como
aportaciones personales, como plantea-
mientos de problemas que, en el mejor de
los casos puedan servir para que vosotros
tambin pensis, le deis vueltas a las cosas,
aportis nuevas ideas, nuevos ngulos de
visin, sealis defectos, para, entre todos,
terminar haciendo del sindicalismo una
42
doctrina viva en cada uno de los que aqu
estamos y en cada uno de los espaoles,
capaz de ser, algn da, la solucin a los
trgicos dilemas entre los que se debate
nuestra Patria desde hace muchos aos, sin
que hasta ahora hayamos acertado en el
momento oportuno o hayamos sido capaces
de vencer las resistencias de los empea-
dos en sostener un orden injusto.
43
III
124 SEORES CONTROLAN EL 5 POR
100 DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS
ESPAOLAS.
Los trabajadores carecen del cauce
necesario para sus inquietudes y problemas.
Jos Antonio apoy el sindicalismo
clasista para un rgimen capitalista.
Hay que crear un nuevo orden
econmico.
Hace relativamente pocos aos y solo
por las reformas que la realidad social y las
exigencias econmicas han ido imponiendo
en la empresa, se ha planteado la necesidad
de definirla.
Hasta entonces, y a pesar de la evo-
lucin formal de la propiedad capitalista, la
empresa estaba personalizada en su pro-
44
pietario, en un patrono dueo del capital. El
patrono poda decir tranquilamente: la em-
presa soy yo..
La empresa, o el empresario o patrono
era el que contrataba el trabajo, el que
venda, el que ganaba o perda en el ba-
lance final de resultados.
Poco a poco, con la evolucin de las
formas de propiedad capitalista, la figura del
patrono ha ido casi desapareciendo. En las
modernas sociedades, el patrono ha sido
sustituido por un Consejero-delegado, repre-
sentante de un Consejo de Administracin
que, a su vez, representa a unas acciones
de capital, normalmente no vinculadas no-
minalmente a persona alguna. Por otra
parte, estos accionistas annimos son fan-
tasmas desconocidos en el marco de la
empresa y no juegan ms papel que el de
simples contempladores en una junta gene-
ral anual o el de cobradores de unos divi-
dendos que se les conceden sin que ellos
intervengan en su determinacin.
45
Los que manejan las empresas son
ciertos grupos, amparados en determinadas
capacidades de crditos bancarios u oficia-
les, en influencias polticas, en intereses co-
munes del ramo de produccin, etc.. Como
os deca el viernes pasado, el profesor Juan
Velarde, en su Conferencia sobre el Capita-
lismo en el Crculo Jos Antonio, denunci
cmo 124 consejeros controlaban el 49,5
por 100 del capital social de las empresas
espaolas.
Evidentemente, el empresario capita-
lista es hoy una figura blanda, a la que no se
puede acometer, que no tiene responsabili-
dad personal directa, que no da la cara, que
se encubre tras la responsabilidad compar-
tida con una serie de personajes annimos y
que esgrime slo el poder que le da su
privilegiada posicin, tanto en el seno de la
empresa como en el conjunto de la sociedad
nacional e internacional. Cuando se acosa al
representante empresarial, siempre termina
escabullndose en su responsabilidad con-
creta de consejero delegado y cede res-
ponsabilidades y decisiones al Consejo que,
46
a su vez, puede jugar con esa caja de
resonancias y oficializaciones semipblicas
que es la Junta General.
Jos Antonio Primo de Rivera, como
todos recordaris, deca: Y cuando llega el
capitalismo a sus ltimos perfeccionamien-
tos, el verdadero titular de la propiedad anti-
gua ya no es un hombre, ya no es un
conjunto de hombres, sino que es una
abstraccin representada por trozos de
papel.
EL CAPITALISMO COMO PODER
En este mundo empresarial capitalista,
hay dos comunidades: la de los fantasmas,
titulares innominados de las acciones, y por
otra parte los hombres, con nombres y ape-
llidos, esfuerzo diario e inteligente, respon-
sabilidad personal y colectiva, una autntica
comunidad humana, que hacen producir
econmicamente a unas mquinas, a una
organizacin administrativa, a unos servicios
comerciales de distribucin y de venta.
Sobre la comunidad de fantasmas y la de
47
hombres, aparecen aupados esos 124 per-
sonajes que integran los consejos de admi-
nistracin de las empresas espaolas que
controlan la economa del pas y la venden,
con sus vinculaciones de todo tipo, a los
intereses incontrolables de la gran finanza
internacional. Esos 124 hombres, que con-
trolan el 49,5 por 100 del capital invertido en
las empresas espaolas.
Quines son los accionistas?. En la
mayora de los casos, al menos en nuestro
pas, los accionistas estn representados
por esos 124 personajes o por los intereses
que ellos controlan. Es verdad que hay
muchos pequeos accionistas, pero esos no
pesan, no cuentan para nada. Por ello, en
los ltimos aos, aunque por razones que
habra que averiguar, diversas revistas
especializadas, de esas que empiezan y
necesitan publicidad, se han permitido re-
clamar un mayor respeto para los accio-
nistas. Esto, evidentemente, quiere decir
que se les tiene en poco. Y es lgico, ya que
la figura romntica del accionista como el
pequeo ahorrador que, a costa de grandes
48
sacrificios, ha logrado comprar una accin,
se ha visto sustituida por fuertes grupos
bancarios, industriales y comerciales, en la
mayora de los casos, que actan en
reuniones privadas, deciden lo que les con-
viene, y convocan slo las juntas generales
de accionistas como cumplimiento de un
mero formulismo obligado por la ley.
Entonces nos encontramos con esa
realidad abrumadora de la empresa capita-
lista, vinculada al superestado econmico
privado, que, bsicamente, es slo un ins-
trumento de poder deshumanizado, para el
que los trabajadores no son sino piezas de
una mquina, de una organizacin; seres a
los que se les paga por el trabajo realizado y
se les despacha sin ms. Qu posibilidad
de relacin humana existe entre uno de
esos 124 consejeros de que hemos hablado
y, cualquiera de los trabajadores de una
empresa?. Si la aportacin de ste interesa
econmicamente a la empresa, entonces
interesa conocerle; si es el trabajador el que
pretende interesar a la empresa en sus pro-
blemas particulares, entonces est la barre-
49
ra fra de lo reglamentado, de la ley, del
consejero-delegado, an suponiendo que
pueda llegarse a ste.
Las 124 personalidades que controlan
la economa espaola son los propietarios
de la economa espaola. Ellos pueden
hacer que las cosas marchen o que no
marchen. Tienen una concentracin tal de
poder que de sus decisiones dependen
demasiadas cosas en el pas.
LOS TRABAJADORES Y LOS SINDICA-
TOS
Cul es la situacin del trabajador en
la Empresa?. Aclaremos que nosotros en-
tendemos por trabajador a todo el que vive
de su trabajo y no del trabajo de otros. Las
categoras profesionales son independien-
tes, as como los ingresos personales, para
la catalogacin de trabajador. Tanto el pen
como el ingeniero son asalariados, aunque
con frecuencia haya quienes traicionan a
sus compaeros de trabajo, confundiendo
una funcin de mando - y a veces no siem-
50
pre de mando superior - con una adscripcin
al bando empresarial capitalista, en busca
de prebendas personales.
Pues bien, la situacin del trabajador
en la empresa capitalista es la que hemos
indicado anteriormente: Es un simple asala-
riado, al que se le contrata para una funcin,
se le asigna un horario y, actualmente,
determinados derechos, y se le exige radi-
calmente el cumplimiento de sus obliga-
ciones. El trabajador pasa al cabo de la
semana ms horas en su trabajo, o camino
de l, que despierto en su hogar.
En otros pases, y en Espaa en otras
pocas, los trabajadores, siguiendo la tra-
dicin reivindicadora de un siglo, se renen
en sindicatos. Desde ellos dialogan colec-
tivamente con los representantes de las
empresas y van consiguiendo, pacficamen-
te o por la violencia de las huelgas, una
serie de reconocimientos progresivos de
derechos. Muchas veces, los empresarios
han promovido, financiado y manejado cen-
trales sindicales, sindicatos amarillos, que
51
han servido para debilitar el movimiento
obrero, en beneficio de los capitalistas.
En Espaa, las reglamentaciones de
trabajo y los convenios colectivos son el
instrumento para el dilogo entre los empre-
sarios o representantes de la empresa y los
trabajadores de ella. Los trabajadores y los
empresarios estn encuadrados en el mis-
mo sindicato. (Se hablaba en los aos 60
del siglo pasado). Los empresarios disponen
de medios de informacin, de estudio, de
gestin propios, independientes de los
sindicatos y hasta legalmente reconocidos.
Los trabajadores no tienen ms posibilidad
que la de utilizar los medios del sindicalismo
estatal. El dilogo se logra en condiciones
desventajosas. Eso, al menos, puede jus-
tificar el hecho de tantos convenios colec-
tivos en los que los negociadores del mundo
del trabajo aceptan condiciones y salarios
injustificables. Por otra parte, mientras los
representantes empresariales si que saben
hasta dnde pueden llegar y hasta dnde
les conviene llegar, los trabajadores actan
a ciegas. En Estados Unidos, segn creo,
52
en la negociacin de los convenios colec-
tivos, los poderosos sindicatos de algunas
ramas de la produccin, pueden estudiar,
con sus tcnicos, los libros de contabilidad
de las empresas para saber exactamente
hasta dnde pueden llegar en su reivindi-
cacin de mejoras. En Espaa, hace un par
de aos, la Compaa Auxiliar de Ferro-
carriles, de Beasain, sostuvo un grave con-
flicto huelgustico porque los negociadores
de un convenio se permitieron solicitar los
libros de contabilidad de la empresa, para
comprobar las aseveraciones de los repre-
sentantes de sta.
Por otra parte, en Espaa, los sin-
dicatos carecen de autntica vida interna, y
los trabajadores carecen, normalmente, no
slo del respaldo legal suficiente, sino del
cauce necesario para sus inquietudes y
problemas.
UN SINDICALISMO CLASISTA?
Ante esta situacin, de un capitalismo
omnipotente y la limitada posibilidad empre-
53
sarial y sindical del trabajador, a nadie tiene
que extraar, conociendo al mundo del
trabajo, la aparicin de las cada vez ms
frecuentes rebeldas laborales, alentadas
por los que creen en el sindicalismo clasista,
reivindicador parcial, como frmula de ca-
rcter permanente, o inducidos por el
agotamiento de las vas legales de actua-
cin, sin resultado.
Efectivamente, hoy son muchos los
que estn aireando nuevamente la nece-
sidad de un sindicalismo clasista, para con-
seguir, mediante el fortalecimiento de la
lucha de clases, una defensa de los intere-
ses de los trabajadores y una mejora de
salarios y de condiciones laborales. En parte
tienen razn. En un sistema capitalista, los
sindicatos verticales no son ms que una
frmula de enmascaramiento. La lucha de
clases subsiste porque subsisten las clases
enfrentadas. Los trabajadores se encuentran
con un sistema capitalista que ellos no han
creado y con ese enfrentamiento. Puede
haber dilogo entre las clases, cuando los
intereses que se pretenden defender o rei-
54
vindicar en el dilogo son diferentes y
radicalmente contrapuestos?. Al capitalista,
al representante empresarial, a la empresa
capitalista, le importa un bledo el trabajador
y los trabajadores y sus problemas. A los
trabajadores, desvinculados de la problem-
tica empresarial y de sus responsabilidades
y beneficios, sometidos a simples asalaria-
dos dadores de trabajo, a pesar de toda su
vinculacin humana a la empresa, tambin
se les termina por apagar todo afecto hacia
ella y se encierran en sus intereses perso-
nales y de grupo. As no hay ms que la
guerra para ver quin saca ms a quin.
Aceptando la realidad del sistema capitalista
como una frmula definitiva de la organi-
zacin de la economa, socialistas, comunis-
tas, los llamados oficialmente cristianos,
creen que hay que ir a una frmula de sindi-
calismo horizontal y reir las batallas de t a
t con las empresas.
Sobre esta base hay una larga expe-
riencia en Espaa y en muchos pases.
Normalmente, la lucha sindicalista horizontal
siempre mantendr en el mundo actual en
55
inferioridad de condiciones a los trabajado-
res frente a los empresarios. Los sacrificios
que el trabajador tiene que realizar por la
huelga y la violencia son siempre infinita-
mente superiores a los perjuicios que se
ocasionan al empresario para que ceda. Por
otra parte, cuando los trabajadores consi-
guen una mejora, automticamente se
ponen en juego una serie de factores econ-
micos que ellos no controlan, y s los capi-
talistas, para restablecer el equilibrio que
ellos haban credo modificar en su prove-
cho, y todas las cosas quedan como es-
taban.
Hoy, en Inglaterra y en Francia, sobre
todo, hay una tendencia fascistizante que
trata de vincular a las organizaciones obre-
ras a equipos nacionales de planificacin, en
los que puedan dialogar con los capitalistas
sobre mejoras de salarios, etc., sin recurrir a
la huelga. Algo similar a lo espaol.
Pero esto, que es expresin de la
crisis del sindicalismo horizontal, de la lucha
clasista, aceptando el sistema capitalista
56
como ordenacin permanente de la econo-
ma, pronto ha de hacer crisis, pronto se
darn cuenta los trabajadores de su situa-
cin real y caern, tarde o temprano, cuando
las cosas vayan mal, en los gestos cono-
cidos de desesperacin o de herosmo, o en
frmulas parcialmente subversivas, como el
comunismo.
Hoy, en Espaa, los patrocinadores de
los sindicalismos horizontales, en unos ca-
sos y siguiendo la trgica experiencia de la
divisin de los trabajadores, en muchos
otros, estn siendo instrumentos conscien-
tes o inconscientes de los intereses capi-
talistas. En Catalua y en otros lugares,
donde determinados sectores de la pro-
duccin han dejado de ser econmicos o no
todo lo econmicos que convena a sus
controladores capitalistas, se han fomentado
conflictos huelgusticos que han provocado
la cancelacin de los contratos de trabajo y
el cierre de la fbrica, La fbrica no se volvi
a abrir, y los propietarios del capital empre-
sarial crearon otras sociedades, sin nece-
sidad de pagar a sus trabajadores la
57
indemnizacin que les hubiera correspon-
dido normalmente. Quiz algn da poda-
mos publicar una historia larga y detallada
de todo esto. Uno de nuestros camaradas la
tiene en preparacin.
JOS ANTONIO Y EL SINDICATO CLA-
SISTA
Jos Antonio Primo de Rivera, como
ya os he contado en otras reuniones, en la
Espaa de anteguerra y ante una organi-
zacin econmica capitalista de la econo-
ma, concibi unos sindicatos horizontales,
de los que slo cuajaron los de trabajadores.
Y una lucha sindical tpica del sistema.
Recordaris aquella huelga de la construc-
cin de 1936, patrocinada por la CNT en
Madrid y que Jos Antonio orden apoyar
sin reservas. Ah est Camilo Olcina, que
era uno de los dirigentes sindicales falan-
gistas de anteguerra para apoyar esta
afirmacin, ya que fue testigo de aquella
orden.
58
Ahora, en la Espaa actual, con el
mismo sistema capitalista, mucho ms desa-
rrollado y concentrado, lgicamente habra
que sostener las mismas tesis joseanto-
nianas de anteguerra. La postguerra, la falta
de lderes, de idelogos, de organizaciones
adecuadas impidi el ejercicio abierto de la
lucha de clases. Emilio Romero, en su libro
editado por los Sindicatos, deca en 1951:
La lucha de clases est viva. Lo que ocurre
ahora es que es sorda. Pues bien, poco a
poco, al amparo de particulares circuns-
tancias (aparicin en la vida espaola de
nuevas generaciones, agudizacin de pro-
blemas, experiencias personales en el
extranjero, adoctrinamiento sindical y pol-
tico progresivo, suavizacin de los proce-
dimientos, etc..) esta lucha sorda se va
haciendo or.
LA EMPRESA DE LOS SINDICALISTAS
Ya hemos hecho la crtica de la em-
presa capitalista. Cmo la conciben los fa-
langistas?. J os Antonio deca que el capital
tiene que ser slo un instrumento y que no
59
haba forma alguna de armonizacin entre el
capital y el trabajo. Toda asociacin repre-
senta una cierta armonizacin de factores.
El principio XI de la Ley Fundamental del
Movimiento Nacional dice que La Empresa
es la asociacin de hombres y medios orde-
nados a la produccin.
Jos Antonio, convencido de que el
gran problema del mundo moderno era crear
un orden socio-econmico, una ordenacin
de la produccin econmica, en beneficio de
las mayoras del pas, convencido de la
necesidad de humanizar el trabajo, de dar al
hombre el puesto en la propiedad de los
bienes de produccin que le corresponde
por voluntad divina, deca que haba que
vincular al hombre a la obra diaria de sus
manos, modificando el actual plantea-
miento de la relacin de trabajo; es decir, el
salariado, que habra que evitar el enaje-
namiento del trabajo como una mercanca,
conservar esta relacin bilateral de trabajo
sino que todos los que intervienen en la
tarea deberan estar constituidos en sindi-
catos (sindicatos de empresa y sindicatos
60
de rama de produccin) que funcionarn
orgnicamente como funciona el Ejrcito.
Jos Antonio, en la lnea de todos los
sindicalistas de siempre, consideraba que
haba que acabar con la empresa capitalista,
con su situacin injusta de predominio social
y nacional, vena a decir que la empresa
tena que ser para los que la trabajan, y slo
para los que la trabajan, reservndole al
capital una funcin estrictamente instru-
mental y en ningn caso la propiedad de la
empresa. Como dice Carlos Juan Ruiz de la
Fuente, Secretario de la Vieja Guardia, al
capital, en el mejor de los casos, habra que
reconocerle el derecho de renta pero nunca
el de propiedad.
Los sindicalistas, ahora, los sindicalis-
tas que asuman las responsabilidades ac-
tuales del futuro, consideramos que los tra-
bajadores debemos luchar y tenemos que
luchar, por la propia dignidad humana y por
el bienestar de nuestras familias. La lucha
se tendr que desarrollar de acuerdo con la
realidad existente, con los condicionamien-
61
tos que los poderosos capitalistas imponen,
con las posibilidades legales que puedan
ofrecerse o las frmulas de hecho que se
hagan necesarias y convenientes. Pero se-
ra lamentable que se pusiera la pasin en
la viabilidad permanente de esta frmula
fracasada. Igualmente sera ridculo que se
creyera en la progresiva transformacin de
la empresa capitalista y del sistema en el
que se encuadra. Pasaran cientos de aos
y todo seguira igual. Por ese camino, quiz
haya algunos benemritos que acten con
generosidad. Pero la inmensa mayora se
aferrar a las posiciones actuales, conscien-
tes de que, por ese camino, la ms mnima
concesin autntica representa la puerta
abierta para su eliminacin definitiva.
EL COMBATE DE LOS TRABAJADORES
Habr que promover y organizar el
combate de los trabajadores, pero no para
quedarse en las metas limitadas de una me-
jora de salarios, sino para que esa gimnasia
de lucha sirva como instrumento revolucio-
62
nario capaz de obligar a ceder posiciones y
restablecer el imperio de la justicia.
El viernes pasado veamos cual era el
concepto de propiedad, segn la doctrina
cristiana y segn el derecho natural. Las
encclicas pontificias han determinado que la
propiedad es un derecho slo justificado por
el cumplimiento de una funcin social. Pues
bien, queremos una propiedad para todos
los trabajadores y no slo para esos 124
consejeros. Queremos que sean propieta-
rios de sus empresas todos los trabajadores
y no slo unos pequeos grupos de privile-
giados en la sociedad espaola.
Cmo se puede cambiar el orden ac-
tual?. Resulta demasiado fcil para un
autntico movimiento revolucionario. Basta
con dictar una ley. A fin de cuentas, todo el
derecho de propiedad capitalista se basa en
unas disposiciones legales que pueden ser
modificadas y que nadie moralmente se
opondra o podra oponerse a ello; es tan
grave la injusticia, el despojo ocasionado a
los trabajadores, que resulta difcil sostener
63
con argumentos lo que es una simple
situacin de hecho consagrada por la ley de
los poderosos.
Basta dictar una ley, haciendo que los
propietarios de las empresas sean slo los
que las trabajan. Todo lo dems son proble-
mas tcnicos de fcil solucin, como po-
dremos ir viendo en viernes sucesivos.
64
IV
QUEREMOS QUE LA EMPRESA SEA DE
TODOS Y DE CADA UNO.
Patrocinamos la propiedad privada de
los medios de produccin.
El viernes ltimo vimos cmo poda
pasarse de la empresa capitalista a la em-
presa sindicalista. Insistimos en la definicin
de la propiedad, en la lnea de la tradicin
natural y cristiana, como un derecho jus-
tificado solo por el cumplimiento de una
funcin social; insistimos tambin en la tesis
joseantoniana, sostenida asimismo en forma
similar por el famoso Cdigo de Malinas,
fruto de las inquietudes sociales del Carde-
nal Mercier, de que el capital es slo un
instrumento y que no puede otorgrsele el
derecho de propiedad a un instrumento;
aclaramos el ideal de J os Antonio de la
supresin del salariado, de la actual relacin
bilateral en la empresa, condicionada por l;
65
y llegamos, por fin, a la conclusin de que
poda llegarse fcilmente a la conversin de
la empresa capitalista, con una simple ley
modificadora de los actuales derechos por
medios pacficos y reconociendo, en gran
parte de los casos, los antiguos derechos
del capital que deberan poder indemni-
zarse, de acuerdo con la ltima evaluacin
fiscal de la empresa. Expusimos cmo a
partir de aquel momento, la empresa pasa-
ra a ser una comunidad humana de trabajo
para la produccin econmica, sin interven-
cin en ella de factores ajenos a esa comu-
nidad humana. Y vimos cmo cada uno de
los miembros de esa comunidad tendra una
doble personalidad jurdica: por un lado se-
ria copropietario de la empresa, miembro de
la sociedad de copropietarios, con todos los
derechos que puedan asignarse, aproxi-
madamente, hoy, a los integrantes de la
J unta General en una Sociedad Annima
capitalista; y, por otro lado, ocupara en la
organizacin del trabajo el puesto que por
su categora profesional le correspondiera o
el que por sus especiales condiciones
66
personales pudieran asignarle en el mundo
de la direccin empresarial.
Alguien me ha dicho que todo esto
entra dentro del campo de la utopa, que los
sindicalistas desconocemos la realidad y
que por ello vivimos entre nubes. Pues bien,
resulta que no slo podramos aducir las
experiencias existentes de este tipo de
empresas, de las que las cooperativas de
Mondragn, con 2.500 trabajadores indus-
triales, pueden ser buena muestra, sino que
tambin hay otras similares en Israel, en
Argelia, etctera, que aunque imperfectas
en su planteamiento muchas veces, y
aunque no estemos de acuerdo terica-
mente con ellas, plenamente, representan
experiencias concretas en las que los
trabajadores comparten la propiedad de una
empresa, con las responsabilidades que
puedan corresponderles y, por otra parte,
ocupan su puesto en la organizacin del
trabajo, sometidos a la necesaria disciplina
empresarial.
67
Si existen estas empresas en marcha,
si se cuenta con una experiencia concreta
por qu razn han de aducirse las reservas
de que slo la empresa capitalista es viable
y que todas las dems experiencias forman
parte del mundo del herosmo o de la uto-
pa?.
LAS COLECTIVIZACIONES DE ZONA
ROJA
Quiz la cercana experiencia espaola
de la zona roja, y sus versiones conocidas
hoy por nosotros, nos hagan pensar en que
todo aqul que intente romper con el
sistema empresarial capitalista est creando
una fuente de caos social y econmico.
Resulta, sin embargo, difcil el estudio de la
realidad en las empresas colectivizadas de
la zona roja. Yo he tenido oportunidad de
leer con calma un libro escrito en agosto de
1940, en Barcelona, por Manuel Roldn, por
iniciativa del Capitn General de Catalua,
Teniente General Orgaz, y titulado: Las co-
lectivizaciones en Catalua. Cmo se ma-
68
nejan datos y fotocopias de documentos,
pueden sacarse conclusiones objetivas.
No hay duda de que el clima de sub-
versin demaggica que caracteriz aque-
llos meses de 1936 tena que reflejarse en
todos los lugares. Como es lgico, en el
campo de la empresa, en el mundo de la
organizacin del trabajo. El desorden, la
tropela, el latrocinio, estuvieron a la orden
del da. Se haba dicho a los trabajadores
que con el triunfo de la revolucin todos iban
a ser iguales, que todos iban a mandar, que
todos iban a poder satisfacer sus apetencias
personales por igual. Sobre esta base,
quin pensaba que no habran de pro-
ducirse anormalidades con la colectiviza-
cin?. Con cualquier otra frmula habran
ocurrido tambin.
Manuel Roldn, en su libro, dice: Los
Comits declararon que la propiedad haba
cesado de existir en Catalua. Los antiguos
propietarios de bienes perdieron todos sus
derechos cuando estall la revolucin. Este
fue un principio inquebrantable. Catalua,
69
pues, liquidaba su pasado sin derecho a
indemnizacin alguna, es decir: que procla-
maban como acabamos de decir, su dere-
cho a no reconocer las deudas contradas, a
no restituir las propiedades confiscadas, a
disponer de ellas como les viniera en gana.
En otra pgina de su libro concreta:
Las bases principales de la colectivizacin
oficial fueron:
1.- Todas las empresas deberan pasar a
formar parte de la colectividad y su organi-
zacin y administracin se realizara por los
propios trabajadores.
2.- Tambin pasaran a la colectividad el
activo y pasivo de las empresas, quedando
nulas las cargas financieras as como las
deudas anteriores al 1 de julio.
3.- Para la buena marcha de las colec-
tivizaciones se constituiran Comits profe-
sionales en conexin intima con el Depar-
tamento de Economa de la ex-Generalidad
de Catalua.
70
Qu pas?. Con el clima de dema-
gogia subversiva sembrado en los meses de
1936 por marxistas y anarquistas, nadie
quera trabajar; la desorganizacin de la
economa, en general, y la organizacin de
guerra dificultaron los suministros de mate-
rias primas y muchas industrias dejaron de
trabajar cuando se les terminaron los
stocks que en ellas existan; las empresas,
aisladas, sin una organizacin superior,
tuvieron que recurrir a los organismos ofi-
ciales para que, en esta situacin, les paga-
sen los salarios de los obreros, mientras
muchos de estos recurran tambin a la
venta de las herramientas de fbricas y
talleres para subsistir.
Pero esto tampoco ocurri siempre, ni
en todos los sitios, Manuel Roldn dice en
su libro que muchas empresas colectivi-
zadas las aprovecharon para hacer (sus
nuevos dirigentes) negocios en el plan de
explotacin burguesa, y con el deseo puesto
en realizar grandes beneficios. Al mismo
tiempo, el libro presenta una serie de balan-
71
ces de empresas bastante interesantes y
que, en muchos casos, son la prueba de
una buena administracin interna. Finalmen-
te, hay otro factor positivo en este trabajo, y
es la lista de los directores y de los
integrantes de los comits de explotacin.
En ellas vemos cmo muchas de las empre-
sas familiares antiguas, las empresas con
un apellido en su razn social, seguan
siendo dirigidas y controladas por sus ante-
riores directores o propietarios.
Por mi parte, he recogido versiones
directas de personas (ingenieros, adminis-
trativos y obreros), que participaron en las
tareas de direccin de empresas colectiviza-
das tales como la Compaa de Tranvas de
Madrid; la Mengemor,de distribucin y
produccin de energa elctrica; la actual
Material y Construcciones, fabricante de
locomotoras, vagones, etc. de Valencia. Las
tres, segn las versiones recibidas de
personas honorables, fueron bien adminis-
tradas, se mantuvo la disciplina laboral, se
defendieron los intereses de la empresa y
hasta se introdujeron mejoras de las que
72
despus se beneficiaron los antiguos propie-
tarios, al recuperar el pleno uso de sus an-
tiguos derechos.
UNA EXPERIENCIA
No se trata de alabar la colectivizacin
de la zona roja espaola. Pero aquella
experiencia es vlida en muchos aspectos,
como tal experiencia, digna de ser consi-
derada y estudiada. Los hombres aprenden
tropezando y nosotros podemos escarmen-
tar en cabeza ajena, para no cometer
errores, equivocaciones, torpezas, que otros
cometieron anteriormente.
Dnde estuvo el fallo?. En primer
lugar en la filosofa, en la ideologa que mo-
viliz a los hombres en aquellos momentos,
en las justificaciones morales que daban a
sus actos. Esto ya es importante. Nosotros
buscamos la modificacin, la revolucin de
las empresas capitalistas y la sustitucin por
organizaciones comunitarias de trabajo para
la produccin econmica. Pero ni creemos
que todos los hombres deben mandar, ni
73
creemos en la destruccin de todo orden
legal, ni sostenemos que todos los hombres
deban ser socialmente iguales - si iguales
como personas pero ocupando cada uno en
la sociedad el puesto que le corresponda,
segn la escala jerrquica que valore su
honradez, su inteligencia, su preparacin, su
tenacidad -.
Cuando los sindicalistas joseantonia-
nos hablamos de revolucin no estamos ani-
mando al desorden, a tirar los pies por alto,
sino a la tarea trascendental de cambiar un
orden por otro ms justo. No patrocinamos
el desorden, el caos, el que cada uno haga
lo que quiera o pueda, sino una nueva
norma social al servicio de los intereses de
todos y de cada uno.
Son muchos los que pasan la vida
reclamando derechos. Son muchos los mo-
vimientos sociales que exaltan al hombre
como fuente de derechos. Pero olvidan o
callan que, junto a los derechos del hombre
tienen que estar sus deberes, sus responsa-
74
bilidades, para que la sociedad civilizada
pueda existir y perfeccionarse.
La destruccin del orden social-eco-
nmico medieval por el capitalismo liberal ha
creado el proletariado moderno. Hombres
que no tienen ms enraizamiento social que
el de la clula bsica de la familia; hombres
que estn vinculados a su trabajo, a su
empresa, slo por la inhumana frialdad de
la nmina. Durante algn tiempo, y vol-
viendo a frmulas antiguas, durante la Mo-
narqua, se contaba polticamente con el
primer contribuyente, con los primeros con-
tribuyentes, con los contribuyentes, con los
propietarios. El resto del pueblo, los trabaja-
dores, eran solo vendedores de su trabajo,
asalariados, ciudadanos de segunda catego-
ra. Esta situacin ha creado el clima de indi-
ferencia del trabajador hacia el mundo que
le rodea; su condicin de desarraigado, de
desenraizado le sita como irresponsable,
como superficial, como elemental, como un
hombre inferior, de segunda categora.
75
Jos Antonio dice: Precisamente, la
revolucin total. tiene que empezar por el
individuo, por el que ms ha padecido con
este desquiciamiento; el que ha llegado a
ser una molcula pura, sin personalidad, sin
sustancia, sin contenido, sin existencia, es el
pobre individuo.
LA CLAVE DEL XITO
Pues bien, nosotros, los sindicalistas,
con la reforma de la empresa o, mejor dicho,
con la revolucin en la empresa, que
patrocinamos, damos el primer paso para
esa reconstruccin del hombre, al menos en
el campo socio-econmico, sin que ello sea,
como pretenden los marxistas, factor condi-
cionante de toda su personalidad.
Los marxistas y los anarquistas hicie-
ron en Espaa la experiencia colectivizado-
ra. Le entregaron la empresa a los trabaja-
dores, pero no les dijeron cules habran de
ser sus nuevos deberes y responsabilida-
des. Al menos, la euforia revolucionaria no
76
les permiti pasar de la simple ocupacin y
disfrute de bienes.
Pero, en la empresa sindicalista, tal y
como la hemos concebido, el trabajador,
todos los integrantes de la unidad orgnica
del trabajo, asumen la responsabilidad de su
propia empresa y tienen que saber que su
prosperidad personal depender, por entero,
de la buena marcha de los negocios em-
presariales, de la productividad, de la cali-
dad del trabajo, del buen planteamiento de
la empresa y de su buena administracin.
Pero no estn como en las empresas mar-
xistas insertos, sumidos en una propiedad
colectiva, que es de todos y no es de nadie.
Es algo distinto e importante, esto, que
merece la pena considerar.
Hace unos das, en la reunin que
celebramos con 200 universitarios, uno de
ellos, de declarada filiacin socialista, opina-
ba que la empresa sindicalista tena que ser
una empresa colectivizada. Rpidamente,
pude aclararle, puntualizando, que la empre-
sa sindicalista precisamente se diferenciara
77
de la colectivista en que la propiedad no
sera de todos y de ninguno en particular,
sino que sera de todos y de cada uno en
particular, segn su antigedad, sus servi-
cios a la comunidad, su categora profesio-
nal.
De qu le vala al trabajador de la
zona roja que la empresa se la hubieran
colectivizado si ellos no se sentan propieta-
rios de aquella, propietarios de una parte, al
menos?. Jos Antonio deca que en tanto
se es propietario en cuanto se puede tener
cosas, usarlas y hablaba tambin de la
propiedad como esta proyeccin direc-
ta, humana, elemental en relacin entre un
hombre y sus cosas..
Los ttulos de propiedad de cada uno
de los miembros de la empresa representan
mucho para ellos: un reconocimiento legal
de una propiedad personal, una garanta de
esos derechos, y, sobre todo, una capitaliza-
cin de su trabajo que algn da deber ser
reconocida por la empresa, llegado el mo-
mento de la jubilacin o de su salida de ella,
78
por cualquier circunstancia, en forma similar
a lo que ocurre en las cooperativas de Mon-
dragn, que ya conocis.
En la empresa sindicalista, el hombre
se siente vinculado a su destino y lucha por
el xito, por la prosperidad econmica, inclu-
so con sacrificio, si es necesario.
En esta tarea de reconstruccin del
hombre de hoy, devolvindole la dignidad
que en el mundo del trabajo le haba arre-
batado el salariado, hay que arraigarle
profundamente a la empresa, a su participa-
cin en el campo de la produccin econ-
mica. Y la empresa que es la clula bsica
del proceso econmico, tiene una vida pro-
pia, autnoma, sometida a los condiciona-
mientos particulares de cada una.
El capitalismo marxista, de aspiracio-
nes demaggicas igualitarias o de tcticas
de lucha eficazmente perjudiciales para el
capitalismo liberal, su competidor, ha patro-
cinado los mismo sueldos para las mismas
categoras profesionales en todas las em-
79
presas de un ramo, al menos mientras no se
impone en el pas. Esta corriente ha pre-
dominado incluso en el rgimen espaol ac-
tual, en el que, independientemente, de la
consideracin particular de las empresas, se
han impuesto salarios iguales a todas ellas.
Claro est que, para evitar perjuicios a los
ms dbiles o de ms imperfecto plantea-
miento, tanto las reglamentaciones como los
convenios provinciales o interprovinciales
han fijado escalas de salarios siempre por
debajo de la media normal en la zona.
Pues bien, los sindicalistas, que ha-
remos de la empresa una propiedad perso-
nal compartida, creemos que sta ha de fijar
libremente, segn sus posibilidades y el
acuerdo de sus miembros, las escalas de
sueldos o salarios (suprimimos el salariado,
pero no los salarios), que les sea posible
abonar, como anticipo sobre beneficios,
segn las previsiones de ingresos que pue-
dan hacerse cada ao, y dentro del marco
de los restantes condicionamientos empre-
sariales.
80
As los trabajadores sabrn que s su
trabajo rinde, si la empresa es prspera,
tambin podr serlo su economa individual,
que dejar de serlo si esa clula bsica de
la produccin econmica no cumple los
supuestos que se le han asignado.
ANARQUISMO Y FASCISMO
Jos Antonio Primo de Rivera, deca:
Esta prdida de armona del hombre con su
contorno origina dos actitudes: una, la que
dice: Esto ya no tiene remedio; ha sonado
la hora decisiva para el mundo en que nos
toc nacer, y no hay sino resignarse, llevar a
sus ltimas consecuencias la dispersin, la
descomposicin. Es la actitud del anar-
quismo; se resuelve la desarmona entre el
hombre y la colectividad disolviendo la co-
lectividad en los individuos; todo se disgrega
como un trozo de tela que se desteje. Otra
actitud es la heroica; la que, rota la armona
entre el hombre y la colectividad, decide que
sta haga un esfuerzo desesperado para
absorber a los individuos que tienden a dis-
81
persarse. Estos son los Estados totales, los
Estados absolutos.
Yo digo - contina Jos Antonio - que
si la primera de las dos soluciones es di-
solvente y funesta, la segunda no es defini-
tiva. Su violento esfuerzo puede sostenerse
por la tensin genial de unos cuantos hom-
bres, pero en el alma de esos hombres late,
de seguro, una vocacin de interinidad: esos
hombres saben que su actitud se resiste en
las horas de trnsito, pero que, a la larga, se
llegar a formas ms maduras en que
tampoco se resuelva la disformidad anu-
lando al individuo, sino en que vuelva a her-
manarse al individuo con su contorno.
El Sindicalismo, como bien dice Jos
Antonio, no tiene vocacin de interinidad,
sino que trata, a costa de errores descomu-
nales, de tragedias sin nmero, de aciertos
geniales, de concebir un orden de futuro que
permanezca, que sea definitivamente el ca-
mino por el que los hombres tras este pur-
gatorio del capitalismo liberal, vuelvan a en-
contrar la armona y la paz, la Justicia y la
82
Libertad. Y cada da est ms claro y proba-
do lo certero de este camino nuestro.
Cules son los grandes problemas de
las empresas capitalistas contemporneas?.
Independientemente de los aspectos estric-
tamente tcnicos o estructurales de financia-
cin, comercializacin, utillaje, los grandes
problemas de la empresa moderna estn,
siguen estando en lo que se ha dado en lla-
mar relaciones humanas. Hoy, por muy di-
versos procedimientos, se trata de interesar
al trabajador en la marcha de la empresa; se
intentan suavizar las naturales tensiones
clasistas entre los representantes de la
empresa o empresarios y los trabajadores,
con el dilogo, la informacin, una relativa
intercomunicacin. El regalo de acciones a
los ms antiguos, los jurados de empresa,
los buzones de ideas y los concursos de
iniciativas, forman parte de este programa
que, sin embargo, nada resuelve. La direc-
cin empresarial capitalista moderna se da
cuenta de que el trabajador no tiene inters
en su trabajo, en su tarea. Y ante los es-
casos resultados econmicos de las rela-
83
ciones humanas, tambin trata de estimular-
le con primas, destajos, etc.., y, al mismo
tiempo, aprovecha su material inters para
organizarle sistemas de regulacin de mo-
vimientos, de control, de cronometracin,
que aumentan considerablemente el rendi-
miento medio de cada hombre y el beneficio
de la empresa. Esto es inhumano, inca-
lificable, y viene a confirmar la crisis moral
interna de la empresa capitalista.
Pero esta valoracin del trabajador
representada por las relaciones humanas,
esta necesidad de contar con l, como per-
sona, y que viene a definir una tendencia
que, llevada hasta sus ltimas consecuen-
cias, termina en la frmula sindicalista, con
la supresin del rgimen de salariado y la
asociacin de todos los integrantes de la
unidad empresarial, confirma nuestra tesis.
Las modernas orientaciones de la em-
presa capitalista, bajo la fuerte coaccin de
la cambiante realidad social, pueden ser pa-
ra nosotros fuente de conocimiento y de
experiencia, al igual que todos los dems
84
ensayos que por ah se realizan o se han
realizado. Todos estn confirmando o per-
feccionando nuestra tesis. Los hombres tra-
tan de encontrar una salida para su pro-
blemtica, una solucin satisfactoria. A ca-
bezazo limpio contra las paredes quieren
abrir una puerta. Mientras tanto, el sindi-
calismo, incomprendido, derrotado, aplasta-
do por el mundo de intereses de todos los
capitalismos, estatales o privados, sigue
siendo, claramente y cada vez ms maduro,
la solucin abierta para todos. Tarea nuestra
es darlo a conocer a los trabajadores para
que luchen por l.
LAS NUEVAS TCNICAS
Al terminar estas disquisiciones sobre
la problemtica empresarial, en relacin con
nuestras soluciones sindicalistas, tendr que
hacer una breve referencia al problema que
uno de nuestros camaradas de Ballena me
expona hace unos das y que considero de
gran inters. Este camarada me haca ver
cmo las nuevas tcnicas de automocin, la
utilizacin de cerebros electrnicos, ordena-
85
dores, computadores, etc., con la consi-
guiente reduccin, en proporciones impor-
tantes, del personal, podra modificar funda-
mentalmente el actual planteamiento em-
presarial. Evidentemente estas innovaciones
de carcter tcnico crearn problemas, mo-
dificarn, obligarn a reajustes importantes.
Quiz en determinados sectores y
escalones de la produccin econmica sea
conveniente y necesario introducir estas mo-
dernas innovaciones, aunque nadie sabe
an hasta dnde llegarn sus posibilidades
y conveniencias econmicas.
Tambin se pens, en su momento,
que la introduccin de las mquinas en la
Industria iba a causar problemas insolubles,
de gravedad incalculable. La verdad es que
se han ajustado las participaciones y las
mquinas que desplazaron a muchos traba-
jadores de los talleres, al aumentar la pro-
duccin, obligaron a un aumento de per-
sonal administrativo, del nmero de tcnicos
proyectadores de trabajo, de investigadores,
etc.. . La introduccin en la empresa de nue-
86
vas tcnicas de produccin en masa, por
medios automticos, no creo que elimine la
presencia del hombre.
Ahora bien, si creo que podra ser
perjudicial la introduccin masiva de las
nuevas tcnicas en un orden capitalista;
pero no tanto en un orden sindicalista, en el
que la problemtica del hombre pesar
siempre ms que las razones estrictamente
econmicas. De todas formas, es un pro-
blema que se debe considerar, y que no
podemos olvidar, cara al futuro.
87
V
POR LA REVOLUCIN SINDICALISTA
MUNDIAL
Qu es eso del Estado Sindical?
Mientras el orden capitalista llega casi
a olvidar a los hombres, que pasan a tener
en l un valor secundario, basndolo todo
en justificaciones de ndole material: mien-
tras el orden socio-econmico capitalista sir-
ve especialmente a pequeas minoras, que
se benefician altamente de l (recordemos
los 124 consejeros que en Espaa controlan
el 49,5 por 100 del capital de las empresas
industriales), el Sindicalismo pretende basar
toda la vida de la sociedad en el hombre,
concebido por Dios como rey de la creacin,
en los hombres, en su servicio y beneficio,
en su dignificacin y exaltacin moraliza-
dora.
88
Los pilares bsicos de la nueva socie-
dad poltica, por tanto, han de ser el hombre,
el pueblo y la Patria. El hombre y su proyec-
cin en la clula bsica de la sociedad, que
es la familia; el pueblo y sus formas socia-
les, polticas y econmicas, como el Muni-
cipio y el Estado; la empresa, el sindicato, la
organizacin econmica nacional; y, final-
mente, la Patria.
Y para nosotros la Patria no es una
entelequia, una ficcin, una abstraccin.
Hubo un tiempo en el que los hombres lu-
charon y murieron por la gloria de nuestros
estandartes, el honor de nuestros pen-
dones, por la bandera incluso. Pero, cada
da ms, los hombres se dan cuenta de que
slo los ideales encarnados son los que
merecen atencin, respeto, sacrificio. Por
eso, para los sindicalistas, en la lnea del
pensamiento de Garca Morente y de Or-
tega, en la corriente de las geniales insti-
tuciones histricas de los espaoles, con-
cebimos la Patria como la unidad de des-
tino en lo universal como una empresa en
marcha, como una tarea colectiva capaz de
89
unirnos, de justificar nuestra unidad histrica
por encima de la fuerte personalidad de
nuestras antiguas y parciales nacionalida-
des.
Jos Antonio Primote Rivera, que tanto
nos habl de esto, deca en el Parlamento
de la II Repblica Espaola: Espaa desde
que existe, es y ser siempre un quehacer;
Espaa se justifica por una misin que
cumplir; . a Espaa no se la puede en-
tregar a temporadas inacabables de ocio, de
dispersin, de falta de explicacin vital.
Efectivamente, Espaa se hizo, con
sentido de universalidad, en la gran Cruzada
de la Reconquista, en la fabulosa empresa
de completar el conocimiento del mundo y
de llevar el conocimiento de Cristo a los
nuevos mundos de Dios; en las luchas por la
unidad espiritual de Europa.
Y entra en decadencia cuando falta a
sus hombres una razn suficiente para
crecerse, para aunarse, para justificarse.
90
Pues bien, hoy, para nosotros los
sindicalistas, la gran empresa unitaria de los
espaoles, proyectada hacia lo universal y
abierta a todos los hombres no puede ser
otra que la de la Revolucin Sindicalista
mundial. Jos Antonio deca que el alumbra-
miento de las nuevas formas de vida, colo-
car a la cabeza del mundo a la primera
nacin que lo logre.
En la crisis de los capitalismos de
todos los colores, los hombres buscan
ansiosos una solucin esperanzadora. Miran
a todos los lados y preguntan por las
experiencias de Israel, por las de Yugos-
lavia, de Egipto, de Argelia, por las de
Mondragn o de cualquier otro movimiento
cooperativista. Pues bien, todas estas tmi-
das y parciales experiencias puedan servir
para encender una gran ilusin en las
masas populares, animndolas a la com-
prensin de nuestro completo esquema de
realizaciones posibles, a la solucin que los
sindicalistas preconizamos.
91
Efectivamente, como deca Jos Anto-
nio, si Espaa quiere reencontrar su justi-
ficacin histrica, su tarea aunadora en lo
universal, ha de alumbrar las nuevas formas
de vida antes que nadie y ha de levantarlas
como bandera para todos. De ah que la
tarea concreta de los hombres espaoles de
hoy, tenga que ser el planteamiento de la
empresa revolucionaria y su implacable rea-
lizacin. Para ello, en primer trmino, dado
que el Estado es la residencia cumbre de los
resortes del Poder Poltico, en una sociedad
moderna, su conquista y control ha de ser
objetivo central de los esfuerzos.
LA CONQUISTA DEL PODER
Cmo conquistar el Poder?. Ramiro
Ledesma Ramos quera para su JONS una
ancha base proletaria. Pues bien, nosotros
tendremos que apoyarnos en esa fuerza
fabulosa que es el mundo del trabajo. Los
que no creen en los sindicatos de trabaja-
dores ms que como instrumentos de po-
tenciacin poltica, al servicio de intereses
ajenos al de los trabajadores, y como sim-
92
ples instrumentos de defensa y permanente
e interminable reivindicacin laboral, sin que
los afiliados a los sindicatos encuentren nun-
ca la meta que les satisfaga, les hacen
perder el tiempo, juegan con ellos. Nosotros
los sindicalistas, tenemos que utilizar los
sindicatos de trabajadores para que su
accin reivindicadora sirva para que, llegado
el momento, respalden con lealtad y entu-
siasmos, la accin revolucionaria de sus
vanguardias: la minora inasequible al desa-
liento que, compartiendo sus problemas,
vivindolos con ellos y luchando con ellos,
se adelante para la realizacin de las trans-
formaciones revolucionarias que pongan
punto final al injusto sistema capitalista.
Ser esto por medios pacficos? Ser
necesaria la violencia?.
Lo que si es verdad, como deca hace
unos das un camarada en esta Ballena, es
que hay que controlar al Estado, dominar
sus resortes, para poder iniciar una Revolu-
cin que no ha de encontrar facilidades, pre-
cisamente, entre los beneficiarios del orden
socio-econmico capitalista actual.
93
EL ESTADO COMO INSTRUMENTO
Pero hay que puntualizar que, para los
sindicalistas, el Estado es slo un instru-
mento. Jos Antonio lo dice en los puntos
programticos de la Falange: Nuestro Esta-
do ser un instrumento. Nosotros no divi-
nizamos al Estado, nosotros no creemos
que el Estado sea la sntesis de todos los
valores de un pueblo; nosotros no subordi-
namos todo a los intereses del Estado. Al
revs, creemos que es el Estado el que
debe subordinarse a los intereses del pueblo
y de los ideales que histricamente ste
encarna.
Hace unos das, en la Ballena juvenil,
un universitario, destacado dirigente socia-
lista deca que se senta defraudado parcial-
mente por nuestras tesis, porque no asign-
bamos al Estado una esencia trascendente.
Le dije que ese era el camino del fascismo y
que los sindicalistas falangistas nada tena-
mos que ver con el fascismo. Se qued bas-
tante asombrado, al parecer.
94
Jos Antonio declar cierto da en el
Parlamento de la Repblica: Por eso es
divinizar al Estado lo contrario de lo que
nosotros queremos. Nosotros queremos que
el Estado sea siempre instrumento al servi-
cio de un destino histrico. Instrumento y no
sntesis trascendente de valores.
Como tal instrumento, es necesario
controlarlo para poder iniciar y continuar
nuestra Revolucin. Tomarlo en nuestras
manos, ganando la plaza a los encargados
de perpetuar el orden capitalista.
Cules seran las primeras medidas
una vez alcanzada la cumbre del Poder
poltico? Jos Antonio Primo de Rivera
deca que quedaran para una realizacin
inmediata la nacionalizacin del crdito y la
reforma del campo.
Efectivamente, el control del capita-
lismo financiero y de su funcin crediticia
sera la carrera revolucionaria contra reloj y
la que obligara a actuar con rapidez, por
95
sorpresa, para evitar maniobras, evasiones
de capitales, traiciones a la economa
nacional. Ahora bien, a los propietarios de
acciones de las entidades bancarias se les
podran garantizar indemnizaciones simila-
res a las que habamos propuesto para los
propietarios del capital de las empresas de
produccin econmica, aunque el problema
en la organizacin bancaria no son los
accionistas sino los equipos de dominadores
del mundo de la banca, que no slo tienen
dispersados sus resortes, races y ten-
tculos por todo el pas sino que intentan
garantizar sus posiciones complicando en
sus negocios a los principales represen-
tantes de la alta firma internacional. Los
accionistas son, simplemente, la tapadera
para el imperio de los grupos de poder o de
presin.
No se trata de eliminar a los bancos, ni
mucho menos. Jos Antonio deca: Tal
como est montada la complejidad de la
mquina econmica, es necesario el crdito:
primero, que alguien suministre los signos
del crdito admitidos en las transacciones;
96
segundo, que cubra los espacios de tiempo
que corren desde que empieza el proceso
de produccin hasta que termina. Pero cabe
transformacin en el sentido de que este
manejo de los signos econmicos de cr-
dito, en vez de ser negocio particular, de
unos cuantos privilegiados, se convierta en
misin de la comunidad econmica entera
De modo que el capitalismo financiero se le
puede desmontar sustituyndolo por la
nacionalizacin del servicio de crdito.
En el Teatro Pereda de Santander,
Jos Antonio prometi que si la Falange
llega al Poder, a los quince das ser nacio-
nalizado el servicio de crdito, y que las
empresas en virtud de la organizacin
nacional-sindicalista podran suministrarse
los signos de crdito. Mas tarde, el 8 de
febrero de 1936, en el Teatro Principal de
Sanlcar de Barrameda, aadi: Cuando
todos nos unamos y nos constituyamos en
nuestros propios banqueros y tengamos una
organizacin.
97
Evidentemente, Jos Antonio conjuga
la nacionalizacin del crdito con la activi-
dad bancaria sindical, corporativa. Es decir,
que el Estado se reservara, en el marco de
su soberana, el poder de emitir moneda, de
supervisar y de controlar, a travs de su
Banco nacional, las actividades de la banca
privada, que no sera nunca negocios al
servicio de grupos de presin o de poder,
sino instrumentos financieros al servicio de
la comunidad econmica y controlados y
financiados por esta, al utilizarlos como caja
comn de sus operaciones.
Esto, que Jos Antonio considera co-
mo algo a realizar en el plazo ms breve po-
sible despus del control del Poder Poltico,
es sumamente importante para el xito ini-
cial de la Revolucin. Los expertos tendrn
que estudiar con precisin las medidas
revolucionarias a prever llegado el caso, y la
hbil y decidida prudencia poltica que ha de
informarlos.
La otra medida inmediata para Jos
Antonio era la revolucin agraria. El pro-
98
cedimiento de desarticulacin del capitalis-
mo rural - deca - es simplemente este: de-
clarar cancelada la obligacin de pagar la
renta. Esto podr ser tremendamente revo-
lucionario, pero, desde luego, no originar el
menor trastorno econmico; los labradores
seguirn cultivando sus tierras, los produc-
tos seguirn recogindose y todo funcio-
nara igual
Pero este aspecto de la revolucin, el
que afecta a la agricultura, por sus particula-
res dimensiones y aspectos, tendremos que
intentar abordarlos ms adelante, aunque
podamos aparentar desorden de plantea-
miento, que en realidad existe, dada la com-
plejidad del mundo que estamos estudiando.
Ahora bien, hoy, en 1964, esas dos medidas
inmediatas de una accin revolucionaria,
habra que seguirlas con otras ms. Jos
Antonio, en los aos de la anteguerra, en
1935, consideraba que, dado que el capita-
lismo industrial no era demasiado en un pas
como el nuestro, fundamentalmente agr-
cola, bastara inicialmente con una serie de
pequeas reformas y controles en su estruc-
99
tura. Pero, las cosas han cambiado desde
entonces, y hoy la produccin industrial al-
canza unos niveles de empleo y de parti-
cipacin, en la renta nacional que imponen
la previsin de medidas inmediatas en un
plan revolucionario, tambin en este sector.
Para nosotros, la primera medida so-
bre el capitalismo industrial sera la trans-
formacin de las empresas en la lnea que
tanto hemos explicado en las ltimas char-
las. Es decir, pasaran a ser propiedad de
cuantos en ellas trabajan, de cuantos inte-
gran la organizacin laboral, pudiendo estu-
diarse, con relacin a los antiguos propie-
tarios, frmulas de indemnizacin, tal y
como ya expuse anteriormente.
HACIA UN NUEVO ORDEN ECONMICO
Sin embargo, con estas primeras
medidas, evidentemente, no estara hecho
todo. Se habra dado un primer paso, se
habran sentado las bases para la construc-
cin del orden nuevo, pero faltara lo ms
importante; la nueva organizacin de la eco-
100
noma, la nueva mquina ordenadora del
proceso de produccin en sus diversos
escalones, de la distribucin. etc
Hace dos viernes os contaba que las
empresas colectivizadas de la zona roja, al
menos en Catalua, que es de donde
encontr datos, funcionaron mejor o peor,
pero funcionaron, mientras dispusieron de
materias primas en sus almacenes, mientras
gozaron de la herencia que les haba dejado
el sistema anterior. Despus, sobrevino una
paralizacin catastrfica. Y es que la organi-
zacin econmica no puede replantearse o
subvertirse slo en el escaln empresarial,
en todos los estratos de ese mundo
complejo que empieza en la mina, en el mar
o en el campo y termina en el consumo
directo o indirecto de los hombres de una
sociedad.
En el punto 9 de la Falange, en
noviembre de 1934 deca Jos Antonio:
Concebimos a Espaa, en lo econmico,
como un gigantesco sindicato de produc-
tores. Organizaremos. a la sociedad espa-
101
ola mediante un sistema de sindicatos
verticales, por ramas de produccin.
Como esta cita de los sindicatos verti-
cales podra llevar a engao o confusin, ya
que todo el mundo cree que los llamados
actualmente sindicatos verticales son los pa-
trocinados por Jos Antonio y la Falange,
salgo al paso, recordndoos que nosotros
hemos considerado previamente a la organi-
zacin de estos sindicatos verticales la refor-
ma de la empresa capitalista, su replantea-
miento sobre nuevos moldes. As, todo que-
da ms claro. No habra, como en los sindi-
catos actuales, una seccin social y una se-
ccin econmica, ya que no aparecer ms
que una lnea de representacin, la de los
componentes de la sociedad empresarial y
sus intereses personales y colectivos. Por
ello, los dirigentes de la empresa - del sindi-
cato de empresa -sern los que representen
los intereses de todos en esos sindicatos en
los que, por tanto, ya no habr patronos y
obreros, representacin de intereses de
clase (y de clases en constante lucha), sino
representacin de intereses empresariales
102
comunitarios, de empresas de produccin
econmica.
Tambin recordaris como en el
Frontn Betis, de Sevilla, dos das antes de
la Nochebuena de 1935, repeta Jos Anto-
nio que conceba a los Sindicatos como
unidad de la existencia profesional y depo-
sitarios de la autoridad econmica que se
necesita para cada una de las ramas de
produccin.
LO QUE PENSABA NGEL PESTAA
Por su parte, ngel Pestaa, en el
programa de su Partido Sindicalista, publi-
cado en 1934, sostena: Cules sern,
pues, las instituciones y organismos sobre
los que el Partido Sindicalista cree necesario
afianzar esa organizacin social futura, una
vez hayan triunfado las clases productoras y
destruido el Estado y el capitalismo bur-
gus?. Sobre tres exclusivamente: los Sin-
dicatos, que tomarn a su cargo la orga-
nizacin de la produccin; las cooperativas,
que se encargaran de la distribucin, y los
103
municipios, que sern el rgano de expre-
sin poltica de la transformacin social a
que aspira el Sindicalismo. Toda actividad
productora, sea de la clase que sea.. se
encuadrar en el Sindicato respectivo, en
organizaciones o corporaciones profesiona-
les. Estos organismos, reunidos entre s,
agrupados por afinidad profesional o tc-
nica, sern los encargados de ejecutar los
planes econmicos que, de comn acuerdo,
hayan establecido. Ante la colectividad,
sern cada uno, de por s, los responsables
de la parte de actividad, que les corres-
ponda.
Como podis comprobar,cuan cerca
estaban estos dos hombres en el plantea-
miento de sus aspiraciones!. Ambos eran
sindicalistas, ambos haban bebido en la
misma corriente de ideas y de experiencias
histricas, y los dos se seguan mutuamente
en sus formulaciones contemporneas.
Hemos hablado (en alguna ocasin), de la
frustrada incorporacin - no por razones
ideolgicas, sino por compromisos perso-
104
nales - de ngel Pestaa a la Falange de
Jos Antonio Primo de Rivera.
LOS SINDICATOS COMO RESPONSA-
BLES DE LA PRODUCCIN
Pues bien, Jos Antonio como ya
hemos dicho anteriormente, no slo conce-
ba a los Sindicatos como un sistema de
organizacin corporativa de la produccin
nacional, sino que insista en la definicin de
sus responsabilidades al decir que en ellos
el Estado se descargar de mil menesteres
que ahora, innecesariamente desempea,
reservndose slo los de su misin ante el
mundo y ante la historia.
Evidentemente, en el pensamiento de
Jos Antonio estaba bien claro que, prc-
ticamente, todas las funciones econmicas
que actualmente asume el Estado pasaran
a depender de los Sindicatos, como orga-
nismos vivos e imprescindibles, como el
cuerpo vivo en el que se conjugan y armo-
nizan los intereses de todos los que parti-
cipan en el proceso de produccin.
105
Es ms, para que no haya duda de
esto, en el discurso de proclamacin de FE
de las JONS, en Valladolid, haba repetido
tambin: Y el Estado espaol puede ceirse
al cumplimiento de las funciones esenciales
de Poder, descargando no ya el arbitraje,
sino la regulacin completa, en muchos
aspectos econmicos, a entidades de gran
abolengo tradicional: a los Sindicatos.
Cul sera entonces la funcin del
Estado en relacin con los Sindicatos, como
organizacin corporativa de la produccin
econmica?. El 28 de marzo de 1935 -el ao
clave de la maduracin del pensamiento
joseantoniano - publicaba el semanario Arri-
ba - el que s fue realmente fundado por
Jos Antonio - una nota en la que el Jefe
Nacional de la Falange, sin firma, deca: El
Estado debe tener autoridad e indepen-
dencia para: a) Coordinar los intereses, casi
siempre divergentes, de los cuerpos econ-
micos y sociales (sindicatos, regiones) y ar-
bitrar sus diferencias; b) Asegurar una dis-
ciplina, a la vez larga y estricta, con vistas a
106
orientar las actividades particulares hacia el
sentido del inters general; c) Defender
eventualmente los derechos y las libertades
de la personalidad individual contra los abu-
sos de la autoridad de las colectividades
econmicas y sociales.
Es decir, que Jos Antonio era partida-
rio de la constitucin autnoma de una serie
de cuerpos sociales y econmicos, de fun-
cionamiento tambin autnomo, reguladores
de una serie de aspectos de la actividad
nacional, correspondiendo al Estado una la-
bor de coordinacin, de fiscalizacin, de
defensa y garanta de derechos, lo que re-
presenta encomendarle la ms alta y limpias
responsabilidades del Poder Poltico. Jos
Antonio insista en que el Estado solo habra
de reservarse las funciones propias de su
misin ante el mundo y ante la historia.
QU ES ESO DEL ESTADO SINDICAL?
Veamos algunas cosas interesantes
en las que merece la pena insistir. En primer
lugar, que los Sindicatos no forman parte del
107
Estado, sino que se constituyen al margen
de l. En segundo lugar, observamos que
queda sin precisar demasiado la organiza-
cin poltica del pas, aunque s hay una
orientacin precisa, que podremos interpre-
tar ms adelante.
Con relacin al primero de los dos
puntos anteriormente sealados, surge en-
tonces, quizs para muchos de nosotros,
una incgnita sorprendente: Entonces dn-
de est el Estado Sindical?.
Salvo equivocacin ma, en 1935, J os
Antonio no habla del Estado Sindical, y sus
declaraciones ideolgicas vienen a definir al
Sindicalismo como una doctrina aplicable
principalmente al mundo de la organizacin
econmica y del planteamiento de las
relaciones de trabajo. Creo que sus frases,
citadas anteriormente, dicen bien claro lo
que el primer y nico J efe Nacional de la
Falange Espaola de las J ONS pensaba en
los meses anteriores a su muerte.
108
De dnde sale lo del Estado Sindi-
cal?. Sin duda alguna, de Ramiro Ledesma
Ramos, el primero que dio a conocer la
expresin poltica: Nacional-sindicalismo.
EL SINDICALISMO DE RAMIRO LEDES-
MA RAMOS.
Durante mucho tiempo, se ha estado
concediendo a Ramiro una primaca en la
doctrina socio-econmica nacional-sindica-
lista. Sin duda alguna fue el primero en
hablar de ella, pero el nacional-sindicalismo
de Ledesma Ramos y el de J os Antonio
Primo de Rivera de 1935, poco o nada tie-
nen que ver entre s. Cuando uno y otro ha-
blaban de nacional-sindicalismo estaban
utilizando las mismas palabras, desde el
mismo movimiento poltico incluso, para de-
finir dos corrientes de pensamiento distintas,
dos concepciones radicalmente diferentes.
Ramiro Ledesma Ramos conceba los
sindicatos como instrumentos para la pol-
tica econmica del Estado, para la inter-
vencin y control del Estado en el campo de
109
la economa privada, con el fin de supeditar-
la a los supremos intereses del Estado.
Ahora bien, creo que en ningn caso se
preocup Ramiro por la reforma de las rela-
ciones laborales, por la revolucin en la es-
tructura de la Empresa, ni concibi otra or-
ganizacin de la Economa que la capita-
lista. Para l, los Sindicatos eran la horma
que se colocaba sobre el mundo econmico
para supeditar o armonizar, por las buenas o
por las malas, los intereses particulares de
la produccin econmica a los superiores
representados por el Estado.
Resumiendo, en lneas generales, Ra-
miro patrocinaba un sistema de interven-
cionismo estatal en lo econmico, sin modi-
ficar sustancialmente el orden capitalista. Se
manifestaba en la lnea de los movimientos
europeos llamados fascistas, que no slo
fueron derrotados militarmente, sino que, en
el campo socio-econmico, no han dejado
unas frmulas de organizacin que puedan
ser esgrimidas validamente hoy. El fascismo
italiano, el primero de estos movimientos,
despus de una poltica de ms de veinte
110
aos intent, con la Repblica de Sal, un
cambio radical que, evidentemente, repre-
sentaba un reconocimiento sustancial de la
equivocacin de sus planteamientos ante-
riores.
Ramiro Ledesma Ramos si hablaba
del Estado Sindical porque los sindicatos
eran rganos del Estado. Jos Antonio, sin
embargo, ya hemos visto cmo sita a los
Sindicatos al margen del Estado, sometidos
a las leyes del pas, que el Estado est
obligado a hacer cumplir.
La separacin de Ramiro de la Falan-
ge, en 1934-35, independientemente de los
problemas personales (que los hubo) y por
los que se pretende explicar todo, se debi,
sin duda alguna, a que ideolgicamente
Jos Antonio y Ramiro, aun hablando con
las mismas palabras queran decir cosas
diferentes.
Frente a la progresiva radicalizacin
fascista de Ramiro, est la progresiva ra-
dicalizacin sindicalista de Jos Antonio,
111
que lee a los idelogos sindicalistas, comu-
nitaristas, guildistas de su tiempo; que
maneja toda la literatura de los clsicos y de
los modernos sindicalistas y que encuentra
en ese camino la solucin a los grandes
problemas de nuestro tiempo.
UNA TRADICIN SINDICALISTA
Jos Antonio lea lo que deca ngel
Pestaa, pero tambin lo que elaboraba
Larraz, lo que haba escrito Ramiro de
Maeztu, las tesis de Georges Valois y de la
Accin Francesa, el solidarismo de Len
Duguit, el guildismo britnico, el Cdigo de
Malinas, el federalismo de Pi y Margall, has-
ta alcanzar los aos en los que el sindi-
calismo gesta la definicin inicial de su per-
sonalidad y en los que hombres como Sorel
o como Proudhom estuvieron intentando
descubrir el camino con palos de ciego.
Pero tambin manej Jos Antonio los
textos de los acuerdos de congresos es-
paoles y extranjeros de trabajadores, en
112
los que se intuan cosas francamente impor-
tantes.
En 1864, el ao en el que se decidi la
fundacin de la AIT, la Asociacin Inter-
nacional de Trabajadores, un grupo de obre-
ros de Paris, la mayora de los cuales par-
ticiparon en la creacin de esta entidad,
decidieron presentar candidatos, por primera
vez, en las elecciones generales de aquel
ao. Con este motivo, lanzaron un mani-
fiesto en el que decan: Nosotros nos nega-
mos a creer que la miseria sea de institucin
divina. La caridad, virtud cristiana, ha de-
mostrado radicalmente y reconocido su im-
potencia como institucin social.. . Nosotros
no queremos ser ya ni clientes ni asis-
tidos. Rechazamos la limonada, queremos
la Justicia.
Y, ms adelante, en su manifiesto,
aadan: Vosotros no conocis a los obre-
ros; ellos persiguen un objetivo mucho ms
grande, mucho ms fecundo que el de ago-
tar sus fuerzas en luchas cotidianas donde,
de ambos lados, los adversarios no encon-
113
traran, en definitiva, ms que la ruina para
unos y la miseria para los otros. No os
recuerda esto tambin una frase de Jos
Antonio?.
Hace un siglo, un grupo de trabajado-
res de Paris, reconoca la esterilidad de las
luchas sindicales por mejoras circunstancia-
les de salarios o de condiciones de trabajo,
y sostena que la meta del combate tena
que ser un nuevo orden basado en la Justi-
cia, distinto al actual.
Espigando en este mundo de los
congresos, vemos cmo el XV Congreso
Nacional Corporativo, celebrado en la ciu-
dad de Amiens, del 8 al 16 de octubre de
1906, aprobaba una declaracin sobre los
objetivos de la Confederacin General de
Trabajadores de Francia, en la que se deca:
La CGT agrupa, al margen de toda escuela
poltica, a todos los trabajadores cons-
cientes de la lucha que hay que sostener
para la desaparicin del asalariado y el pa-
trono.
114
Fijaos vosotros en que esto es lo que
nosotros tambin sostenemos ahora: la de-
saparicin del salariado como frmula mo-
derna de la esclavitud del Hombre, obligado
a vender no el producto de su trabajo, sino
su propio trabajo, como si fuera un animal y
no el rey de la terrestre creacin divina.
Ms adelante, la declaracin de
Amiens, continuaba: El Congreso concreta,
por los puntos siguientes, esta afirmacin
terica: En la obra reivindicadora cotidiana,
el sindicalismo persigue la coordinacin de
los esfuerzos obreros, el aumento del bie-
nestar de los trabajadores por la realizacin
de mejoras inmediatas, tales como la dis-
minucin de las horas de trabajo, el au-
mento de los salarios, etc. Pero este trabajo
- seguan diciendo - no es ms que un
aspecto de la obra del sindicalismo: prepara
la emancipacin integral que slo puede
realizarse por la expropiacin capitalista;
preconiza como medio de accin la huelga
general y considera que el Sindicato, hoy
da grupo de resistencia, ser en el porvenir
115
el ncleo de la produccin y de la dis-
tribucin, base de reorganizacin social.
LA REVOLUCIN DE JOS ANTONIO
Como veis, el pensamiento sindicalista
se manifiesta insistentemente acorde en una
serie de tesis que llegan hasta J os Antonio.
Pero el J efe Nacional de la Falange no se
limita a una repeticin, sino que hace algo
ms importante: darle a este mundo de
ideas y de soluciones, alentadas hasta en-
tonces, en la mayora de los casos ms
conocidos, por una filosofa no cristiana, una
justificacin acorde con las tradiciones cul-
turales de nuestro pueblo y un plantea-
miento segn las corrientes modernas de las
experiencias sociales y de las necesidades
econmicas y polticas. J os Antonio hizo
algo as como darle la vuelta al calcetn. Por
ello, Pestaa y J os Antonio podan ponerse
rpidamente de acuerdo, en una comida y
hasta decir las mismas cosas en sus es-
critos y discursos. Pero J os Antonio incor-
poraba a aquel mundo de ideas la claridad
del pensamiento cristiano. Es decir, que s
116
no se prestase a confusiones, podra decirse
que nacionaliz al sindicalismo, lo espao-
liz, con todo lo que Espaa ha repre-
sentado y representa en la historia universal
como expresin de un estilo de vida, como
justificacin de una existencia humana,
como trascendente manifestacin popular.
Pero, volviendo atrs, toda esa arqui-
tectura sindicalista de que habla J os An-
tonio, no puede responder slo a una espon-
tnea creacin desde el plano de la empre-
sa hasta los sectores superiores de comuni-
dad de intereses. Esta corriente vital que se
ha de manifestar con fuerza extraordinaria
debe ser orientada, controlada y hasta
promovida, en algunos casos, desde el Es-
tado revolucionario, cuyos equipos solo
darn por terminada su tarea cuando la
nueva ordenacin quede terminada y pueda
establecerse el cuerpo de leyes por el que
pueda regirse, madurar y desarrollarse el
sindicalismo, al margen del Estado, tal y
como J os Antonio haba previsto.
117
Sin embargo, la reforma de la em-
presa, la creacin de los Sindicatos, la
nacionalizacin y sindicalizacin de la Ban-
ca, son garanta suficiente de que, en nin-
gn caso, el control revolucionario del Es-
tado podr desembocar en la creacin de
una nueva clase o en un retroceso enga-
oso haca formas socio-econmicas ante-
riores.
Si a J os Antonio se le escuchase, si
se tratase de cumplir, por un momento, la
programtica del J efe Nacional de la Fa-
lange, fcilmente podra rectificarse el ca-
mino de los ltimos veinticinco aos. Por un
momento, cerrad los ojos y soad que, por
un Decreto o por una Ley votada en las
Cortes con el apoyo de todos los procu-
radores sindicales, se decida sindicalizar
todas o gran parte de las empresas, y, al
mismo tiempo, se nacionalizaba toda la
banca privada. Este golpe de timn ofrecera
a nuestro pueblo una nueva ilusin y evitara
las tensiones sociales a las que estamos lle-
gando sin remedio.
118
Un camarada nuestro, recin llegado
de Asturias, me deca que all los traba-
jadores han alcanzado una madurez sindical
similar a la que en 1968 tendrn los de
Madrid. Si esto se extiende a toda Espaa,
como es de prever, veremos a nuestros
capitalistas dolindose de la lucha de cla-
ses, sin darse cuenta, como deca el nmero
uno de la revista SINDICALISMO, que no
son los trabajadores los culpables de ella,
sino que es el sistema capitalista el que
plantea las cosas de tal forma que no hay
otra salida posible y quiz hasta equitativa.
Nosotros queremos acabar con la
lucha de clases, pero no sobre la base de
tcticas represivas, sino eliminando las cau-
sas que la provocan.
Algunos nos dirn: Pero qu pensis
de los problemas polticos?. Sois monr-
quicos o republicanos? Sois partidarios de
la dictadura o de la democracia?. Claro que
debemos definirnos sobre los aspectos po-
lticos pero a nosotros nos interesa, sobre
todo, poner el acento en el mundo de lo
119
socio-econmico, en donde el hombre est
sometido a particulares y graves situaciones
de injusticia, que atentan contra su dignidad
de hijo de Dios y le apartan de El; en donde
se plantean los ms graves problemas de
nuestro tiempo y en donde el mundo sigue
buscando afanosamente una solucin que
en nuestra mano est.
120
VI
EL MITO DE LA COMPETENCIA Y DE LA
INICIATIVA PRIVADA
La economa capitalista est concebida
para el beneficio de unas minoras.
La Ineficacia de la Legislacin contra los
monopolios.
LO QUE DIJO JUAN VELARDE
La mayora de los economistas, que
han sido especialmente preparados para
servir al sistema liberal capitalista, cantan
constantemente sus ventajas y afirman que
ningn otro puede sustituirlo por que ste
realiza ese ideal de las relaciones basadas
en los estmulos de la competencia y la
capacidad promotora de la iniciativa privada.
Por otra parte, sostienen que slo una
economa basada en un rgimen de mer-
121
cado, en una densa trama de ofertas y de-
mandas, de luchas por ofrecer y conseguir
mejores condiciones, puede ser considerada
como el ptimo deseable.
Ahora bien, una pregunta, que muchas
veces ellos mismos ni se plantean ni se atre-
ven a contestar, hace tambalear los argu-
mentos esgrimidos habitualmente: Es que
en una economa liberal capitalista se da en
todos los estadios, en todos los campos, ese
ideal de libre mercado basado en el juego
de la oferta y la demanda, en la compe-
tencia y en la iniciativa privada?.
Honradamente, habra que reconocer
que ese libre mercado es solo una autntica
utopa, una aspiracin ideal de los tericos y
de los gobernantes ingenuos y que slo se
da parcialmente en sectores poco impor-
tantes de la produccin econmica, en el
campo de los servicios, y siempre con nu-
merosas limitaciones.
Tericamente, segn ellos, cuando
una empresa no est en condiciones de
122
competir, debe morir aplastada por la fuerza
de lo nuevo, de lo ms fuerte, Se tratara de
un juego de poder a poder en el que siem-
pre vencera l ms fuerte, para dominar un
mercado, sin reservas. Si as fuera, qu
despilfarro de esfuerzos y de posibilidades!.
Claro est que esto no se produce salvo en
circunstancias menores o en condiciones
muy particulares.
En ningn caso, cuando la empresa
est ligada al mundo de intereses coor-
dinados que caracteriza de hecho hoy a la
economa capitalista, mal llamada libertad.
Cuando cualquier empresa de produccin
econmica se inserta en ese complejo re-
presentado por los 124 consejeros que
controlan el 49,4 por 100 del capital de las
sociedades de nuestro pas, entonces no
existe tal posibilidad de aplastamiento por
competencia. Esa empresa dispondr siem-
pre de los medios econmicos para su
modernizacin, para su mantenimiento, para
hacer frente a cualquier dificultad; al menos,
mientras represente o pueda representar un
negocio.
123
Pero los poderosos no suelen luchar
entre s. Las luchas, si se dan, carecen de
importancia, son conflictos menudos, y afec-
tan solo, como hemos dicho, a sectores
poco importantes de la actividad econmica.
Normalmente, los poderosos se respetan, se
alan, conciertan acuerdos, se distribuyen
sectores de comercializacin, limitan la pro-
duccin, se garantizan mutuamente el mxi-
mo de beneficios con el mnimo de inversin
y de riesgo.
Hasta cierto punto, es comprensible y
lgico que as sea. Cmo van a enzarzar-
se, por ejemplo, en una batalla feroz de pre-
cios y facilidades de pago empresas como
Pegaso y Barreiros?. Eso les obligara a
llegar a reducciones de dumping tremen-
damente peligrosas para ellos. Desde luego,
no es posible esto. Las inversiones de ca-
pital de ambas empresas, de cualquier em-
presa moderna son suficientemente impor-
tantes como para que nadie se anime a
arriesgarlas en la lucha por el dominio de
una clientela. Llegado ese momento, los do-
124
minadores de la economa prefieren nego-
ciar, pactar, asociarse.
Este fenmeno, con unas u otras ca-
ractersticas, se da en todo el mundo, en
forma ms o menos escandalosa, mas o
menos burda o sutl; pero se da. Y en
Espaa alcanza un grado tal que los hechos
revelados en los estudios del antiguo equipo
de economistas del Arriba (que fue rpida-
mente desmontado por Rodrigo Royo y
Jess Fueyo, cuando llegaron a la direccin
del peridico y a la Delegacin Nacional de
Prensa, Propaganda y Radio del Movimien-
to) son francamente vergonzosos. Juan Ve-
larde ha pronunciado una conferencia que
vosotros conocis, en el Circulo Jos An-
tonio y public un trabajo sensacional en la
Revista de Economa del Instituto de Es-
tudios Polticos, creo que del mes de mayo
pasado; Fermn de la Sierra, en el nmero 1
de la misma revista, hace muchos aos,
public un trabajo sensacional sobre las es-
tructuras oligopolistas de los sectores b-
sicos, de las industrias de cabecera de la
economa espaola, del carbn, del acero,
125
del cemento, de la energa hidroelctrica.
Era francamente asombroso. Ah estn para
quien quiera buscar en estas investiga-
ciones de las que las citadas son slo dos
muestras.
LOS PODEROSOS PREFIEREN DARSE
LA MANO
Dnde esta la libertad de mercado?.
Dnde est el mercado en el pas?
Dnde esta la competencia?. Nadie cree
en esto. Ningn sector importante de la vida
espaola considera la competencia de otras
empresas como algo temible, como algo que
les preocupe sinceramente. Los gigantes,
los poderosos, los que controlan la vida
econmica no luchan entre s. Pueden
pegarse algn codazo, aprovechando algu-
na debilidad, pero nunca hasta el extremo
de provocar el encono, la reaccin violenta
del otro. Los poderosos se respetan, pre-
fieren darse la mano y actuar de comn
acuerdo. Ah es donde se mueven esos 124
consejeros que hace unos aos controlaban
el 49,4 del capital social de las empresas
126
espaolas. Quin sabe donde estarn
ahora?.
Si esto es as, quin se atreve a pa-
trocinar honradamente el mantenimiento de
este sistema econmico no basado en la
libertad de mercado, ni en la competencia, ni
prcticamente en la iniciativa personal, co-
mo veremos ms adelante?.
J uan Velarde, Vicesecretario General
Tcnico del Ministerio de Trabajo, comen-
tando la creacin del Tribunal de Defensa de
la Competencia y de la Ley Antimonopolio
en nuestro pas, aqu, en esta misma Balle-
na, y est grabado en cinta magnetofnica,
deca que no crea en su eficacia, en su
viabilidad, ya que si se quisiese aplicar a
fondo la Ley, habra que desmontar todas
las actuales estructuras de la organizacin
econmica de nuestro pas, enfrentarse con
intereses tan slidamente asentados, tan
fuertes, que resultara prcticamente impo-
sible hacerlo.
127
Efectivamente, como deca anterior-
mente, de vez en cuando, los tericos del
capitalismo liberal o los gobernantes inge-
nuos, o los polticos que quieren contentar a
las masas y envolverlas en el engao, orga-
nizan leyes y tribunales similares. Pero,
qu se consigue con ello?. De vez en
cuando en Estados Unidos, capitana de
estas medidas de gobierno, se descubre y
sanciona una prctica monopolstica. Seal
evidente de que se siguen dando y de que
hay frmulas para enmascarar una realidad
y seguir gozando de los beneficios del mo-
nopolio de grupo.
Con relacin a la iniciativa privada,
quien dispone normalmente, salvo que le
toque la lotera o similar o est vinculado a
cualquiera de los grupos de poder econ-
mico, del dinero suficiente para la promocin
de una empresa importante de produccin
econmica, sobre bases de competencia y
rentabilidad econmica?. Cuando esa inicia-
tiva privada descubre o promueve una activi-
dad interesante, automticamente se tiene
128
que ver envuelta en la rbita de los benefac-
tores, que terminan quedndose con todo.
En Espaa, la iniciativa privada se
queda para los puestos de pipas y la venta
de globos, poniendo un ejemplo humorstico.
Y es lo que ocurre, en la prctica, en todo el
mundo.
El desarrollo de las actividades econ-
micas nacionales en rgimen capitalista no
lo pueden promover las iniciativas de los
titanes, de los hombres de calidad, inde-
pendientes, con personalidad, sino que lo
usurpan las grandes y fras planificaciones
de los poderosos. Ellos estudian las posi-
bilidades del mercado, la rentabilidad de la
inversin, disponen el capital, buscan a los
tcnicos, a los expertos, estn donde estn,
y permiten una nueva actividad, una nueva
fbrica, una nueva mina, una nueva em-
presa. Los poderosos que dominan y contro-
lan Espaa planifican el desarrollo de nues-
tra economa, pero lo hacen no al servicio,
no en beneficio de las mayoras, sino al
servicio y beneficio de pequeos grupos
129
detentadores de posiciones de privilegio, en
la inmensa mayora de los casos heredadas
o montadas sobre viejos derechos jurisdic-
cionales transformados en derechos pa-
trimoniales absolutos. Cuntos aristcratas
han montado sobre sus latifundios imperios
financieros e industriales?.
Cuando el Estado, al amparo del im-
pulso innovador de los falangistas inser-
tados en el Movimiento Nacional crea y de-
sarrolla el I.N.I. provoc contra l los ms
feroces ataques de cuantos han visto crecer
un poder econmico no vinculado totalmente
a ellos. Las negociaciones entre Suanzes y
la banca privada para comprar las empresas
del I.N.I. y facilitarle as fondos para la pro-
mocin de nuevas empresas es conocida y
no hace falta insistir en ella. Hoy, anchos
sectores del I.N.I. estn vinculados ya a em-
presas privadas que, a su vez, estn inser-
tadas en el mundo de los poderes capita-
listas de grupo, y, en muchos casos, ha ve-
nido a reforzar sus posiciones. Hoy, el I.N.I.
lleva una vida lnguida y se dice que va a
dedicarse a promover actividades econ-
130
micas relacionadas con la agricultura, es
decir, con el sector que goza del ms com-
pleto desamparo del gran capitalismo, que
no invierte en regados, embalses, caminos,
etc.
EL FRACASO DE LOS CAPITALISMOS
Dnde esta la economa capitalista
liberal que los teorizantes soaron con
levantar?. La realidad demuestra el gran fra-
caso y descubre las semejanzas entre el
capitalismo liberal y el capitalismo marxista.
Los beneficiarios del sistema, en uno y otro,
no son las masas populares, sino los
intereses polticos y econmicos, pblicos y
privados de unos grupos, de una clase
dominadora: la burocracia del partido o los
grupos financieros.
Sobre esta critica es posible ver con
ms claridad esa solucin joseantoniana
que, basada en la reforma de la empresa,
en la supresin del salariado, en la nacio-
nalizacin y sindicalizacin de la banca,
podra permitir la construccin del orden
131
vertical sindicalista, autnomo respecto del
Estado, al servicio de los intereses de cuan-
tos participan en el proceso de produccin y
de los intereses generales del pas, salva-
guardados por la defensa de las leyes que a
la soberana del Estado compete.
LAS EXPERIENCIAS AJENAS
Pero no podemos despreciar las
experiencias que la moderna realidad eco-
nmica capitalista nos ofrece. En ella se
manifiestan claramente o se insinan ten-
dencias que vienen a confirmar gran parte
de nuestra tesis.
Hoy, la complicada organizacin eco-
nmica espaola y la de todos los pases
capitalistas, manifiesta, entre otras cosas:
a) No se deja por los grupos nada al
azar, a la improvisacin, en la promocin y
desarrollo de las actividades econmicas.
b) Los riesgos quedan reducidos al
mnimo. Se busca garantizar plenamente la
132
colocacin de los productos, manteniendo
as, sin preocupacin alguna, el nivel de
rendimiento previsto en cada centro de
produccin.
La planificacin y la previsin de
riesgos con ella son dos caractersticas o
tendencias de la moderna economa capi-
talista en todos los pases y sus experien-
cias debern ser consideradas a fondo,
seguidas con atencin por los tericos
sindicalistas, mucho ms, casi, que las de
los pases situados en el polo opuesto, en el
capitalismo marxista, aunque tampoco hay
que olvidarlas. Y sealo el inters de las
experiencias del capitalismo occidental o
liberal, porque se basan en una actividad
distinta de la del Estado, con un juego de
factores que no aparecen en la fra
contabilidad de la planificacin sovitica.
133
LA ECONOMA CONTRACTUAL
En este marco de la planificacin y
previsin de riesgos se habla mucho ahora
de la economa contractual, o de la econo-
ma concertada.
Recientemente, public varios trabajos
sobre el tema el profesor de la Facultad de
Derecho y Ciencias Econmicas de Paris,
Monsieur Andr Pietre. Entre otras
cosas, deca:
.. la economa contractual refleja
nuestra poca a base de agrupaciones y
entregada al juego de intereses. Es, se sue-
le decir, agregativa y prospectiva. Lejos de
aislar al individuo, le engloba en un conjunto
y le compromete cara al futuro. Los con-
tratos que la expresan, ligan a las partes a
una comunidad, que les supera y vincula su
voluntad en una finalidad comn. El libre
compromiso que existe en su origen, pasa a
ser entonces el medio de organizar la li-
bertad.
134
El estudio explica con ejemplos cmo
los diversos escalones de la produccin,
vinculados a los mismos intereses finan-
cieros o comprometidos mutuamente por
contrato, planifican sus actividades, libre-
mente, y garantizan plenamente el xito de
todos, en funcin de los comunes intereses.
Pues bien, esto, realizado de forma
consciente, bajo las garantas de libertad de
nuestras leyes, aplicando a todas las activi-
dades del pas, es lo que Jos Antonio
defina como un sistema de sindicatos ver-
ticales, por ramas de la produccin, en los
que las empresas puedan concertar sus
mutuos intereses, garantizar una estabilidad
econmica y unos resultados finales y con
ello un progreso uniforme del pas.
Aquella utpica economa de las lu-
chas empresariales, del herosmo de la
competencia, del libre juego de las fuerzas,
se ha visto desplazada radicalmente hoy, y
nadie piensa en que pueda realizarse. Aque-
lla economa del despilfarro que los pases
altamente desarrollados predican para los
135
poco evolucionados econmicamente, quiz
para mantener el dominio sobre ellos, se ha
visto sustituida por esta otra de las garan-
tas, de la previsin de riesgos, de la pro-
duccin colocada, del comprador seguro.
Los que no ven claro en esto son los que
fracasan, los que fallan, los que ponen en
peligro sus intereses.
En el discurso de la unificacin de
Falange Espaola y de las J.O.N.S., en Va-
lladolid, afirm el Jefe Nacional de la Fa-
lange: El liberalismo dijo al hombre que
poda hacer lo que quiera, pero no le ase-
gur un orden econmico que fuera garanta
de esa libertad. Es, pues, necesaria una ga-
ranta econmica organizada.
LA POLAR Y EL RUMBO
Ahora, se nos van a plantear una serie
de problemas. Sobre ellos, a veces, Jos
Antonio ha dicho algo. Sobre otros, ni
siquiera se los ha planteado en los textos de
que disponemos. Jos Antonio dio clara-
mente las lneas generales, los planteamien-
136
tos claves para el acierto. El resto son
problemas para los tcnicos y para los
hombres con experiencia personal. Y habr
siempre nuevos problemas que resolver. A
la economa capitalista, que lleva muchos
aos de experiencia le nacen problemas
nuevos todos los das, cmo no lo ha de
tener el sistema econmico que nosotros los
sindicalistas patrocinamos?.
Aqu hay tarea para muchos, para muy
diversas aportaciones ya que para un mismo
problema pueden darse algunas soluciones.
Entre estos problemas, ms o menos orien-
tados por Jos Antonio, est la constitucin
y funcionamiento de los sindicatos verti-
cales, si deben cubrir monolticamente todos
los sectores de la economa: la promocin
del desarrollo de las empresas y la creacin
de otras nuevas: la realizacin del comercio
exterior: la nacionalizacin de los servicios
pblicos y de la banca: la seguridad social;
el sistema fiscal; el control de los capitales
no invertidos en la produccin econmica,
etc.
137
Con nimo de adivinacin, una vez
superado el planteamiento general de la
economa y criticado positivamente el siste-
ma capitalista, podremos entrar en una serie
de especulaciones que confo en que os
lleguen a preocupar, os hagan pensar, y nos
ayuden humildemente a perfilar un esquema
coherente de nuestra solucin sindicalista
en la Espaa de hoy.
138
VII
SOMOS PARTIDARIOS DE UNA
ECONOMA PLANIFICADA
Como crear nuevas empresas en el siste-
ma sindicalista.
Posibles soluciones para los servicios
pblicos.
En la charla del viernes pasado, deca
que el momento actual de la economa
capitalista liberal ofreca al observador me-
dio la conclusin de que ya no se basa en el
juego de la competencia ni en la iniciativa
privada, de que las condiciones mnimas del
mercado, ideal utpico de los tericos y de
los gobernantes real o supuestamente in-
genuos, no se producen salvo en sectores
reducidos.
139
En efecto, se da en la comercializa-
cin, de ciertos artculos de consumo, en el
sector servicios y en algunos aspectos ms,
pero falla en el cuerpo central del proceso
econmico de produccin en el que los
poderosos prefieren no arriesgar sus inver-
siones, garantizando unos beneficios sobre
la base de pactar con los que podran ser
objeto de competencia.
Insistamos tambin en que la econo-
ma espaola actual, como la de los dems
pases del llamado mundo occidental, se
vea ampliamente planificada por el capita-
lismo financiero e industrial, en beneficio
exclusivo de unas minoras. Y que lo mismo
ocurre en los pases comunistas en los que
el beneficio directo del gran propietario que
es el Estado recae principalmente sobre una
minora: la nueva clase burocrtico-poltica,
de la habl Djilas, el vicepresidente yugos-
lavo, actualmente en las crceles de Tito por
denunciarlo. Al pueblo, como colectividad,
llega algo de esta planificacin, pera nada
individualmente aparte de su salario. La si-
tuacin es bastante parecida a la del capita-
140
lismo liberal que impera en el mundo occi-
dental de hoy.
Terminbamos indicando que si fallan
los supuestos tericos que servan para
justificar el orden capitalista occidental, en-
cubriendo tras unos supuestos beneficios
para todos la realidad del privilegio clasista
de unos pocos, Qu justificacin moral
puede existir para que, en funcin de la
J usticia y la dignificacin del hombre no se
busquen frmulas nuevas de organizacin
econmica que lleven a beneficiar directa-
mente a las mayoras?.
J os Antonio Primo de Rivera nos
habl, previa la reforma de la empresa y la
supresin del salariado, de la organizacin
de la economa a base de grandes sindi-
catos verticales por ramas de la produccin.
Y, como deca Narciso Perales la semana
pasada, vio esta solucin inspirndose en
las tendencias de la economa capitalista
que vivimos, en la que se dan vinculaciones
fuertes, al servicio del inters del grupo,
entre empresas de produccin que abarcan
141
los diversos escalones del proceso pro-
ductivo. Desde la mina, desde el mar o
desde el campo, hasta el consumidor.
Jos Antonio, como decamos sealo
en el discurso de la unificacin de Falange
Espaola y de las J.O.N.S., en Valladolid,
que El liberalismo dijo al hombre que poda
hacer lo que quisiera, pero no le asegur un
orden econmico que fuera garanta de esa
libertad. Es pues - continuaba diciendo - ne-
cesaria una garanta econmica organiza-
da..
LO QUE PUEDE VER EL HOMBRE DE LA
CALLE
En el mundo moderno se dan dos
tendencias que cualquiera de vosotros
puede palpar, simplemente leyendo los
peridicos. Por un lado, estn los neolibera-
les capitalistas partidarios de lo que llaman
la economa de mercado y que bien claro
sabemos en Espaa lo que es. Por el otro,
los partidarios de una economa planificada.
142
Los primeros gozan de la simpata de
los pases fuertes, de los imperialistas y
colonialistas, de los que han montado su
prosperidad sobre la pobreza del 70 por 100
de las gentes y de los pueblos. Con el
respaldo del Fondo Monetario Internacional,
del Banco Mundial y dems organismos de
la plutocracia internacionalista, patrocinan
polticas que conducen a la vinculacin de
los pases a sus intereses supernacionales,
a nuevas situaciones de colonialismo y
vasallaje.
Los segundos, los partidarios de una
economa planificada alumbran la esperanza
de los pueblos del tercer mundo, todos esos
que peyorativamente han sido llamados sub-
desarrollados, los de la geografa del ham-
bre. Todos los nuevos pases, todos los que
intentan iniciar su construccin indepen-
diente o los que tratan de salir de los esta-
dios ms bajos como punto de partida,
vuelven sus ojos, ilusionados, hacia las ex-
periencias planificadoras, y stas, como
todos sabis, se han dado sobre todo hasta
ahora en los pases comunistas.
143
Algunos pases occidentales han
hecho tmidos ensayos planificadores que
slo han servido para aumentar los bene-
ficios de los poderosos y nunca en igual
proporcin los del resto del pas. Quiz por
ello, los nuevos pases se sienten atrados
por los xitos de la planificacin sovitica.
La propaganda sencilla hace mella en ellos,
en sus dirigentes, aunque no sean comunis-
tas. Se trata de una experiencia que valoran
objetivamente. Qu importa que la propa-
ganda anticomunista diga que el obrero
sovitico vive peor que el norteamericano o
que la U.R.S.S. est por debajo de los
Estados Unidos en produccin de acero!. El
hombre de la calle, como el dirigente poltico
del tercer mundo, de millones de hombres
esparcidos por Amrica, Europa, Africa y
Asia, piensa que la U.R.S.S. compite con los
Estados Unidos en muchas cosas y hay en
las que le gana, y que la U.R.S.S. hered
una situacin econmica y cultural atrasada,
de la Rusia de los zares. Si no hubiera sido
por la planificacin sovitica que sera hoy
Rusia?. Es probable, se contesta el hombre
144
de la calle, que hoy fuese un pas atrasado,
tan atrasado como cualquier otro de los que
estn situados en el enorme continente
asitico.
Hasta el hombre de la calle ve los
beneficios de la planificacin econmica,
pero no los de una planificacin que sirva
para aumentar los beneficios de unos pocos,
sino de una planificacin en beneficio de las
mayoras de un pas. As, la planificacin
econmica es un factor importante a con-
siderar, que los sindicalistas no marginamos
sino que colocamos en primer trmino.
Nosotros no somos partidarios de una
economa planificada como la conciben los
capitalistas en su beneficio, ni como la plan-
tean los comunistas, en directo beneficio de
una clase nueva sino que somos partidarios
de una planificacin econmica en beneficio
de todos los que intervienen en el proceso
productivo, propietarios de las empresas en
las que centran sus vidas.
Qu ventajas tiene adems un
sistema de economa planificada?. Normal-
145
mente, los economistas aceptan que ofrece
mayores posibilidades de mxima ocupa-
cin, que hace posible la receptividad plena
de los adelantos tecnolgicos, que aminora
las fluctuaciones funcionales de las masas
y de los valores.
LOS FALLOS DE LA PLANIFICACIN
SOVITICA
Dnde esta el fallo de la planificacin
comunista y por dnde la ataca la elemental
sensibilidad popular?. Don Jos Larraz, dice
en su libro La meta de dos revoluciones:
Nada hay ms propicio al atentado de
los justos derechos de los miembros de la
Comunidad que convertir la poblacin entera
en asalariada del Estado-Leviathan. Pronto
hacen su aparicin las formas serviles del
trabajo; pronto queda a merced de un grupo
de dspotas, la capitalizacin o el consumo
de los frutos laborales; pronto deviene el
asociacionismo econmico ms que conver-
tido en un sistema institucional de Corpo-
raciones de derecho pblico, que fuera lcito,
146
en un encuadramiento cuartelero, inorg-
nico, privado de toda vida espontnea, an
por buena que sea.
Burnham, comentando un artculo de
Trotsky, deca: Segn Leon Trotsky, en un
artculo aparecido en el reciente 1939, y a
mi personal entender basado sobre un
cuidadoso cotejo y anlisis de estadsticas
publicadas en la prensa sovitica, a lo ms
el 11 12 por 100 de la poblacin sovitica
recibe ahora, aproximadamente, el 50 por
100 de la renta nacional. Esta diferencia es
ms aguda que en los Estados Unidos,
donde, a lo ms, el 10 por 100 de la pobla-
cin recibe aproximadamente el 35 por 100
de la renta nacional.
No, no es esta planificacin que bene-
ficia en uno como en otro capitalismo,
siempre a una clase reducida, en funcin de
las estructuras sociales y econmicas
existentes. No, no es esta planificacin en la
que los burcratas, friamente, sin inter-
vencin de los trabajadores de las empre-
sas, sealan metas a conseguir, sin que ello
147
sirva, en ningn caso para mejorar la situa-
cin social y hasta econmica del asala-
riado.
La planificacin es una tcnica y como
tal tcnica puede ser instrumento utilizable
en una u otra direccin, para la consecucin
de uno u otro objetivo. Nosotros, los sindi-
calistas, creemos en las virtudes de la pla-
nificacin y tendremos que ser portavoces
de ella, incluirla en nuestros programas. Que
nadie pretenda sumarla a un partido poltico,
como una conquista particular del comunis-
mo o nuestra.
Sin duda alguna, Jos Antonio intua,
cuando hablaba de una garanta econmica
organizada, la necesidad de la planificacin
econmica en un orden sindicalista.
UNA PLANIFICACIN SINDICALISTA
Cmo se realizara esta planifica-
cin?. Evidentemente, por un lado est el
conocimiento estadstico de la realidad
econmica de un pas en los ltimos aos y
148
de ella pueden deducirse tendencias
orientadoras. Este tipo de trabajo puede
permitir a las empresas y a los sindicatos
conocer la situacin matemtico-estadstica
y contrastarla con las opiniones y aprecia-
ciones personales de sus dirigentes.
As, desde la base, desde la mina, o
desde la cabecera, las empresas de la
misma produccin debern establecer estu-
dios de posibilidades en funcin de las
necesidades estadsticas y dialogarn con
las empresas del sector inmediatamente
vinculado a ellas para concretar planes de
produccin y trabajo. Sucesivamente, se
irn concertando planes similares con los
sucesivos escalones de la produccin
directamente vinculados. Estos mutuos
acuerdos de produccin, concertados en el
plano empresarial, debern ser armonizados
y reajustados en la cumbre, si es necesario
(slo si es muy necesario) en funcin de los
intereses generales y de las posibilidades
reales, cientficamente contrastadas. En
todos estos acuerdos debern jugar un
papel asesor socilogos y economistas,
149
para evitar conclusiones simplistas sin una
base cientfica.
Y esto es, precisamente ms o menos,
lo que veamos el viernes pasado, ante-
riormente, que hoy el moderno capitalismo
est ensayando en diversos sectores con l
nombre de economa concertada, contrac-
tual. Lo joseantoniano aqu no es por tanto,
tampoco, una utopa.
Como es lgico suponer, en la cima de
la organizacin econmica sindicalista y
controlada por los representantes de las
empresas, a travs de los diversos esca-
lones electivos del Poder ejecutivo encar-
gado de hacer cumplir las reglamentaciones
y acuerdos, de la coordinacin, y de la orien-
tacin general, debe existir un Consejo de
Planificacin de carcter estrictamente tcni-
co, orientador del Ejecutivo y del Legislativo
Econmico, que tambin debe funcionar,
con la debida autonoma.
150
LA FUNDACIN DE NUEVAS EMPRESAS
Pero, cmo se fundaran nuevas em-
presas, se modificaran las actuales e inclu-
so se cerraran las que tcnicamente no
fueran aconsejables como hemos dicho,
antes, mantener?.
Para todo ello est la autoridad
econmica constituida por la voluntad dele-
gada de todos los integrantes del proceso
productivo, a travs de sus empresas y de
los sindicatos. Cuando una medida deba
adoptarse, en funcin del inters general,
las conveniencias o intereses particulares
tendrn que sacrificarse, hasta donde sea
posible (no ocurre lo mismo y despia-
dadamente al menos para el trabajador en
una economa capitalista?), para garantizar
el progreso econmico general.
Claro que en cualquiera de estas
medidas, sobre todo en las referentes a
supresin o cierre de empresas, en un orden
econmico sindicalista, habrn de ser
considerados no slo los factores tcnicos,
151
sino las repercusiones humanas y habr que
salvarlas y garantizarlas en todo momento y
lugar.
Normalmente, al igual que los planifi-
cadores capitalistas privados, cuando la
organizacin sindicalista prevea la necesi-
dad de ampliar la produccin en un deter-
minado sector, podr decidir o la moderni-
zacin del utillaje de las empresas existen-
tes, o la creacin de nuevas empresas, o la
ampliacin de alguna de las que funcionan,
o medidas que participen de varias de las
formulas anteriores.
Si se trata de una posible moderniza-
cin de utillaje, la banca industrial deber
garantizar y facilitar la operacin, con lo que
siempre resultara fcil; si se trata de una
ampliacin, la banca sindical debera facilitar
los crditos necesarios a la empresa, y si
debe aumentarse la plantilla laboral, parte
de ese crdito deber asignarse a los
nuevos trabajadores de la plantilla empresa-
rial, que lo aportarn para obtenerla igual-
dad de derechos bsicos con los dems
152
copropietarios y que debern devolver al
banco sindical en cuotas a concertar y a un
tipo de inters bajo.
Si hay que crear una nueva empresa,
tan framente como podra hacerlo hoy un
capitalista liberal, deber seleccionarse al
personal adecuado, con experiencia empre-
sarial y laboral en anteriores empresas, y a
los trabajadores procedentes de las Escue-
las de Formacin Profesional o Tcnica. Al
abandonar sus empresas de origen, los in-
tegrantes de la nueva habrn percibido en
metlico o en crditos el importe de su parte
alcuota de participacin en la anterior pro-
piedad empresarial. Estos crditos o sumas
en dinero efectivo sern las aportaciones
personales a la nueva empresa, a la nueva
propiedad empresarial, segn la valoracin
inicial que de ella se haga. Las diferencias
entre los topes mximos de aportacin y los
mnimos se cubrirn con crditos de la
banca sindical para que todos estn en pie
de igualdad. Los trabajadores que por
primera vez se incorporan a una empresa,
debern recibir de la banca sindical crditos
153
personales que cubran la totalidad de su
participacin en la propiedad o la diferencia
entre sus aportaciones personales y la suma
necesaria para igualarse a los dems. Si
an con todas estas aportaciones persona-
les, en crdito o dinero, no se llegase a
cubrir el valor total de la inversin empresa-
rial y de la cantidad necesaria para hacer
frente a lo que se ha llamado necesidades
de caja, la banca sindical tendr que cubrir
la diferencia con sus prstamos reintegra-
bles y avalados colectivamente por la totali-
dad de los integrantes de la nueva empresa.
LA INICIATIVA PERSONAL O FAMILIAR
Pero todo deber estar sujeto a este
juego de la planificacin?. Al menos en
anchos sectores de la produccin industrial,
prcticamente en todos, s, sin duda alguna.
Ahora bien, las leyes del Estado deberan
garantizar la posibilidad de que, al amparo
de los planes generales de planificacin o
siempre y cuando no los perjudiquen, pue-
dan montarse y desarrollarse otras em-
presas, de iniciativa estrictamente particular
154
con las garantas y facilidades crediticias de
las dems, sobre todo de carcter personal
o familiar. Siempre sobre la base de que
sern en todo momento asociaciones de
hombres, con supresin radical del sala-
riado.
Don Jos Larranz, en una carta que
me escribi comentando la charla que,
sobre Sindicalismo Falangista di en el Crcu-
lo Jos Antonio de Madrid, deca que ste,
aun siendo factor indispensable de recons-
truccin (se refiere a la reconstruccin del
orden socio-econmico segn el Derecho
Natural), no he credo, ni creo que haya de
cubrir toda la vida econmica. Esas pre-
tensiones totales suelen ser equivocadas.
Las experiencia rusa demuestra que lo fuer-
te de la estatificacin se halla en sectores de
la zona de actividades secundarias, pero no
tanto en la agricultura, ni en muchos servi-
cios terciarios
Por eso, Jos Antonio prevea la
posibilidad factible de la empresa personal,
familiar, comunal y sindical. Tambin opino
155
que debe ser as, que nuestra organizacin
no debe ser como un aparato ortopdico
sino que, en funcin de la experiencia y de
la teora econmica, tendr que ser un
sistema flexible, no rgido, capaz de conju-
gar, en el seno de la produccin econmica,
las iniciativas particulares empresariales
con la planificacin, el inters particular de
las empresas y sus propietarios con los de
toda la organizacin de la produccin
econmica, y los de esta organizacin con
los generales del pas, y con los de los con-
sumidores.
En el montaje de la organizacin
habra que ir relativamente despacio, su-
mando experiencias, una vez realizado el
salto de la nacionalizacin y sindicalizacin
de las tierras a los arrendatarios, cancelan-
do la obligacin de pagar la renta; la coope-
rativizacin de las empresas mediante la su-
presin del salariado y la eliminacin de los
antiguos propietarios capitalistas del seno
de ellas. No hay que precipitarse en una
construccin definitiva del nuevo orden
socio-econmico, aunque s hay que sentar
156
inmediatamente las bases irreversibles de
partida.
LA AUTOMATIZACIN
Cara al futuro habr que considerar
otro problema, e incluso cara al presente.
Me lo planteaba hace unos das Jos Lus
Sobrino. Qu pasar con las empresas
altamente automatizadas, o con las que
exigen una fuerte inversin de capital y un
corto nmero de personal, en proporcin al
capital invertido?. Si en una empresa de
produccin de energa hidroelctrica, por
ejemplo, que ha necesitado muchos millo-
nes para la construccin del salto de agua,
de la central generadora, de todas las
instalaciones de distribucin y transforma-
cin, se dividiera su propiedad entre los
trabajadores de ella, todos seran millona-
rios, pero cundo podran devolver esa ini-
cialmente suma fabulosa a los antiguos pro-
pietarios o cmo podran garantizar el prs-
tamo que la banca sindical les hicie-
se?.Realmente, estos casos no son muy
157
numerosos, pero son importantes y hay que
considerarlos. En principio, creo que estas
empresas deberan ser propiedad colectiva
de la organizacin sindical o incluso del
propio Estado, si el inters general, no
estrictamente de productores sino tambin
de consumidores y hasta de los intereses
que al Estado le han sido confiados, lo hicie-
se necesario. Los trabajadores en estas
empresas tendran que ser socios, en cierta
medida, de las empresas en las que traba-
jen y participar, en la proporcin de sus
aportaciones, de los reales beneficios em-
presariales. Tambin habra otras frmulas
que podran estudiarse. Efectivamente, esta
es solo una.
AHORRO Y CAPITALIZACIN
Otra pregunta importante: Qu ocu-
rrir con el dinero que las empresas
devuelvan a los antiguos capitalistas, por la
transmisin de propiedad?.Qu ocurrira
con los beneficios empresariales que las
empresas distribuirn entre sus propieta-
rios?.
158
Los primeros, debern ingresarse au-
tomticamente en los bancos sindicales y
quedarn bloqueados. La banca sindical
pagar un inters justo a los propietarios de
esos depsitos, e incluso permitira a sus
propietarios disponer de ciertas cantidades
libremente, aumentando las facilidades
siempre que se trate de promocin de em-
presas personales o familiares, de utilizacin
para cubrir cuotas personales en la pro-
piedad de empresas sindicalizadas, o de
constitucin de fundaciones para el cultivo
de las ciencias, las artes o las letras, en
territorio nacional. A los depsitos bancarios
procedentes de la amortizacin de la inver-
sin capitalista en empresas, se aplicar por
el Estado una poltica fiscal determinada,
gravando sobre todo la herencia, segn es
habitual en la mayora de los pases occ-
dentales actualmente.
Con los beneficios empresariales que
a cada trabajador correspondan, este podr
amortizar ms rpidamente los crditos
bancarios que haya podido percibir para ad-
159
quirir la propiedad alcuota de su empresa;
podr utilizarlo en bienes de consumo o
ingresarlo en la banca sindical, para percibir
unos intereses lo ms elevados posibles,
fomentando as el ahorro popular, voluntario,
hasta donde se pueda.
Y LOS SERVICIOS?
Y qu ser de los servicios pblicos?.
En el ao 1934, Jos Antonio dijo: De-
fendemos la tendencia a la nacionalizacin
del servicio de banca y, mediante las
corporaciones, a la de los grandes servicios
pblicos. Es decir, que Jos Antonio
opinaba en aquel momento que habra que
sindicalizar los grandes servicios pblicos.
Ahora bien, en mi modesta opinin,
creo que por estar vinculados a ellos no slo
los intereses de la organizacin productiva
econmica sino tambin otros de carcter
ms general, habra que buscar para ellos
unas frmulas similares a las que anterior-
mente hemos estudiado para las empresas
con una alta inversin inicial de capital. Es
160
decir, que en ellas debera haber una aso-
ciacin y participacin en administracin y
beneficios del personal que las trabaja, pero
la direccin y administracin general podra
hacerse mediante frmulas a estudiar, con-
juntamente por el Estado, los Sindicatos y el
personal.
UNA LLAMADA A LOS TCNICOS
Quedan multitud de problemas que se
pueden dar y resolver. Esta muestra es una
aportacin de aficionado, de preocupado por
los problemas del mundo de hoy, por sus
soluciones. Ya que nadie hablaba, hemos
sentido la necesidad de hablar de ello y de
hablaros a todos. Si de algo ha servido, con
eso nos damos por satisfechos. Sern mu-
chas las criticas de los expertos, si llegan a
leer estas palabras, o a escucharlas, pero
confi en que todo lo dicho pueda no ser
considerado como disparatado o como del
reino de la utopa y que las crticas queden
limitadas a sealar errores, conclusiones in-
correctas, planteamientos equivocados que
puedan obligar a la realizacin de un re-
161
planteamiento o reajuste. Ojal los tcnicos
no se limiten a la crtica negativa y que estas
ideas sirvan para ponerles en marcha junto
a los que del sindicalismo falangista tene-
mos un sentimiento vivo: necesidad apre-
miante.
Otro da, seguiremos con los seguros
sociales, los problemas de la conexin del
consumo y de la produccin, y la revolucin
agraria. Con la ayuda de Dios y vuestra
paciencia seguiremos este estudio improvi-
sado y elemental.
JOS ANTONIO Y LARRAZ
Ahora, solo quiero leeros lo que Jos
Antonio deca de esta organizacin econ-
mica el 21 de noviembre de 1935:
Esta solucin nacionalsindicalista ha
de producir las consecuencias ms fecun-
das. Acabar de una vez con los interme-
diarios polticos y los parsitos. Aliviar la
produccin de las cargas con que la abruma
el capital financiero. Superar su anarqua,
162
ordenndola. Impedir la especulacin con
los productos, asegurando un precio remu-
nerador. Y, sobre todo, asignar la plusvala,
no al capitalista, no al Estado, sino al pro-
ductor encuadrado en sus Sindicatos.
Aunque para nosotros no tan valiosas
como las apreciaciones del Jefe Nacional de
la Falange, son interesantes tambin las
palabras de don Jos Larraz sobre el sis-
tema que l patrocina en su libro La meta
de dos revoluciones, y en el que hay jugo-
sas enseanzas para todos nosotros:
El gremialismo no tiene nada que ver con la
burocracia. El gremialismo viene de la
Comunidad, tan jerrquica y orgnicamente
como se quiera, pero no del Estado, aunque
a este toque dictar las normas legales, ge-
nerales y pertinentes. El gremialismo es un
sistema que discute a puerta abierta las
regulaciones econmicas que haya lugar a
aplicar ms o menos duraderamente, es un
celoso censor de sus gastos y de sus cau-
dales, un fiscal severo de sus cuentas, un
moderador de las administraciones que por
163
s mismo designa, un colaborador del Poder
Pblico, sin dejar de estimarle.
Ambas frases se complementan. Las
ideas de Larraz ya hemos visto como res-
ponden plenamente a lo que anteriormente
hemos construido, interpretando el pensa-
miento de Jos Antonio. Y resulta curioso
comprobar como hoy, un hombre que est
en la lnea de Ramiro de Maeztu, al igual
que hace unos das veamos con ngel
Pestaa, coincide con Jos Antonio Primo
de Rivera, sntesis aunadora y creacin per-
feccionadora, de cuantos buscan un camino
para la liberacin del hombre.
164
VIII
LOS SINDICATOS COMO ORGANIZA-
CIN DE LA PRODUCCIN
LA ECONOMA DE LOS CONSUMIDORES
El Poder Econmico al Servicio de los
Trabajadores.
Jos Antonio Primo de Rivera, el 9 de
abril de 1935, ese decisivo ao 1935 de la
maduracin ideolgica joseantoniana, deca
en el Crculo Mercantil de Madrid: Esta
revolucin en la economa no va a consistir,
como dicen por ah que queremos
nosotros. en la absorcin del individuo por
el Estado.. En el mes de marzo anterior y
en el seminario Arriba, escriba que: El
Estado debe tener autoridad e independen-
cia para: Coordinar los intereses, casi
siempre divergentes, de los cuerpos econ-
micos y sociales (sindicatos y regiones) y
165
arbitrar sus diferencias.Asegurar una dis-
ciplina, a la vez larga y estricta, con vistas a
orientar las actividades particulares hacia el
sentido del inters general. Tambin, en
1935, en el curso de formacin de la
Falange de Madrid, aadi que el Estado
se descarga de mil menesteres que
ahora, innecesariamente, desempea. An-
teriormente, en el discurso de la unin de FE
y las JONS, en Valladolid, insista: Y el
Estado espaol puede ceirse al cumpli-
miento de las funciones esenciales del
Poder, descargando no ya el arbitraje, sino
la regulacin completa, en muchos aspectos
econmicos a entidades de gran abolengo
tradicional: a los Sindicatos.Y en el Frontn
Betis de Sevilla confirmaba esta tesis al
decir que consideraba a los futuros Sindi-
catos como depositarios de la autoridad
econmica que se necesita para cada una
de las ramas de la produccin.
Y he aqu otro de los grandes aciertos
joseantonanos: el precisar que la organi-
zacin sindical ha de ceirse a cada una de
las ramas de la produccin. En efecto, la
166
moda totalitaria de su tiempo, e incluso las
tendencias capitalistas. Principalmente las
comunistas, consideraban que la organiza-
cin debera abarcar siempre desde la pro-
duccin al consumo, es decir, todos los es-
calones del proceso econmico. Pero Jos
Antonio vio claro, una vez ms, e insiste en
que los Sindicatos asumirn solo la autori-
dad econmica que se necesita para cada
una de las ramas de la produccin.
El viernes pasado exponamos la ne-
cesidad y las ventajas de que esta organi-
zacin sindical por ramas de la produccin
fuera acompaada de una tcnica que ha
dado excelentes resultados: la planificacin.
Si siempre ha sido la planificacin la base
de cualquier actividad econmica, solo en
nuestro tiempo se ha utilizado para grandes
espacios, concebidos como unidad.
UN SISTEMA DE LIBERTAD
En 1939, el famoso economista
alemn Walter Eucken, a quien el profesor
Stackelberg ha situado en la lnea de Som-
167
bart, publicaba un libro que, ms tarde,
cuando la guerra mundial estaba en su apo-
geo, dedicara a su sobrino Hans Joachim
Eucken, cado por la Patria el 12 de sep-
tiembre de 1942. El libro se titula: Cues-
tiones fundamentales de la Economa Pol-
tica. En esta obra, que he ledo varias ve-
ces con gran inters y con cierta emocin,
por el sentido humano, trascendente, de la
dedicatoria, como un mensaje a la juventud
de hoy, se viene a sostener, segn resume
el traductor, profesor Miguel Paredes Mar-
cos, que la vida econmica de cada poca
y de cada pueblo arranca de los planes de
los sujetos econmicos, y el plan, a su vez,
solo tiene sentido dentro de un orden eco-
nmico determinado.
En este libro se estudian, objetivamen-
te, todos los sistemas de organizacin eco-
nmica, menos el sindicalista, aunque al
referirse a las economas de direccin
central defina muchas cosas, casi todas las
cosas que pueden avalar las ventajas de
nuestro sistema. Uno de los tipos de sta es
la economa de direccin central con libre
168
intercambio de bienes de consumo, en la
que el organismo central es el que determi-
na la aplicacin de las fuerzas productivas,
la estructura temporal de la produccin, la
distribucin de los productos entre los
miembros de la comunidad, la tcnica a
emplear y la localizacin de la produccin.
Pero, en contraste - aade Walter Eucken -
los consumidores pueden introducir, me-
diante el cambio, correcciones en la distri-
bucin de los distintos artculos que les han
sido asignados. Otro tipo posible, que el
economista alemn seala, es la economa
de direccin central, con libre eleccin de
consumo, en el que, aunque la produccin
est altamente planificada y disciplinada,
los ciudadanos tienen el derecho de libre
eleccin del consumo. No reciben, por tanto
- continua diciendo Eucken - el pan, la
carne, su vivienda y otros bienes de consu-
mo, directamente del organismo central o
mediante el sistema de cartillas, sino que
perciben salarios y sueldos en forma de
crditos generales sobre bienes de consu-
mo.. . Los sbditos de este Estado -precisa
el profesor Eucken - tienen libertad de
169
compra. Hay otra frmula posible, que
seala, igualmente Eucken en su libro y es
la economa con direccin central y libre
eleccin de oficio y de puesto, y que dice
que puede estar enlazada con la eleccin
libre de consumo. En caso afirmativo -
aade - nos encontraramos ante aquella
forma de economa con direccin central
que presenta mayor parentesco con la eco-
noma de trfico. Est - dice - despus de
todo, tambin en el margen del sistema
econmico, es decir, dentro de las posibili-
dades reales.
ECONOMA PLANIFICADA
Los que habis seguido, en semanas
anteriores, el desarrollo que, con la colabo-
racin de todos, hemos realizado del pensa-
miento econmico de Jos Antonio Primo de
Rivera, habris visto como estas frmulas
encajan perfectamente en nuestras concep-
ciones sindicalistas. En efecto, somos parti-
darios de una economa planificada, organi-
zada por los sindicatos de empresas en
cada rama de la produccin, aunque en
170
forma concertada, de abajo arriba, pero de-
fendemos la personalidad, la libertad indivi-
dual al mximo, y hemos previsto la posibi-
lidad de que cualquier trabajador pueda
cambiar de ocupacin, rescatando la parte
de propiedad empresarial que por su aporta-
cin inicial, sus aos de trabajo y su inter-
vencin jerrquica en el proceso de produc-
cin y en los resultados, pueda correspon-
derle. Creemos que esta es la frmula ideal
y posible de vincular al hombre a su contor-
no, de reconstruirle en lo econmico, de
restablecer, en gran parte, el orden natural
concebido por Dios.
Don Jos Larraz, en la carta que me
escribi hace ao y medio comentando mi
charla sobre Sindicalismo Falangista en el
Crculo Jos Antonio de Madrid, sealaba,
como ya visteis la semana pasada que la
organizacin sindicalista no crea que deba
cubrir toda la vida econmica. Jos Anto-
nio, por su parte, hablaba de la organizacin
de la produccin. Y he aqu su acierto, su
gran acierto.
171
DISTRIBUCIN Y CONSUMO
Qu es lo que queda al margen?. En
principio, queda al margen, en otro plano, la
organizacin de la distribucin para el
consumo y el consumo mismo. Larraz dice
en su libro: La meta de dos revoluciones
que ningn procedimiento puede armonizar
mejor las necesidades, las preferencias y las
conveniencias subjetivas de los miembros
individuales de una economa, con la com-
posicin fsica del producto total y objetivo
de tal economa, que el procedimiento de
mercado, aunado a la libre determinacin de
aquellos individuos.
Pues bien, en principio, la economa
sindicalista compartira los otros aspectos de
las frmulas ideales de economa con direc-
cin central, expuestas por Walter Eucken,
la posibilidad de intercambiar y elegir, libre-
mente, los bienes de consumo. Y con ello
habramos salvado esos condicionamientos
ideales que Larraz seala para la economa
de mercado.
172
Es decir, que nosotros, los sindicalis-
tas, seramos partidarios de una economa
de produccin, organizada por ramas de
empresas, y altamente planificada, pero
dejaramos al margen de esta organizacin
todo lo referente al consumo, que debera
regirse, al menos en principio, por las leyes
del mercado.
Pero volvamos al hilo de la exposicin.
Como veamos anteriormente, la planifica-
cin sera concertada, de abajo arriba por
las empresas interesadas en cada escaln
de la produccin y, sobre la base de estos
acuerdos, debera organizarse el plan gene-
ral, mediante la aplicacin de las modernas
tcnicas y experiencias. Como es lgico,
una vez aprobado el Plan, la cima del poder
econmico deber asumir la gran responsa-
bilidad de vigilar su cumplimiento, de impo-
ner una disciplina, de hacer cumplir los pac-
tos y las normas libremente aceptadas, de
superar las diferencias que puedan plantear-
se, al servicio del inters comn.
173
PODER ECONMICO
En el mundo capitalista liberal, el
poder econmico es una realidad de hecho,
no de Derecho. El poder econmico manda,
dirige, disciplina, orienta, encauza, y hasta
influye decisivamente sobre el Poder Polti-
co, hacindolo muchas veces, instrumento
suyo. Aqu, en nuestra economa sindi-
calista, el poder econmico, con funciones
definidas, con la autoridad delegada del
Estado para organizar la produccin, tiene
una rbita de funciones propias, amparadas
y reguladas por el Derecho que el Estado
debe cuidar que no desborde. En las econo-
mas capitalistas tiene necesidad el poder
econmico de aspirar a controlar el Poder
Poltico por que ste asume las ms impor-
tantes funciones de regulacin econmica.
En nuestra economa sindicalista, gran parte
de estos problemas, o todos, pueden quedar
perfectamente superados.
Pues bien, para la organizacin de la
produccin, deber constituirse un Poder
Econmico en el que haya funciones legisla-
174
tivas, ejecutivas y judiciales. Ejecutivas, para
hacer cumplir los acuerdos y las normas;
judiciales para resolver, en primeras instan-
cias, cuantos conflictos y diferencias puedan
producirse en el seno de la produccin eco-
nmica: legislativa, para estudiar en un C-
mara del Trabajo, como deca Pestaa, o en
cualquier organismo similar, las normas ob-
jetivas para la organizacin y funcionamien-
to de los Sindicatos y las empresas, estudiar
los planes de trabajo y produccin, las recti-
ficaciones necesarias en el Plan, etc.
EL PODER ECONMICO EN PESTAA
ngel Pestaa hablaba de este orga-
nismo legislativo del Poder Econmico y le
asignaba funciones muy amplias, Pestaa
no estableca un sistema tan equilibrado y
perfecto como el joseantoniano. Por ello,
deca que la Cmara de Trabajo, como
transformacin del Parlamento o las Cortes,
tendra por misin establecer la legislacin
y las normas de convivencia social apropia-
das, tanto en lo econmico como en lo
poltico.
175
Pero es interesante conocer lo que l
deca sobre la Cmara del Trabajo, a la que
slo tendran acceso delegados de los sin-
dicatos, de las cooperativas (de consumo),
de las corporaciones profesionales y de los
municipios.
El fundador del Partido Sindicalista
aada: La Cmara de Trabajo tendr
carcter nacional. Pero habr tambin c-
maras regionales. Estas cmaras regiona-
les, de acuerdo con los sindicatos y dems
organismos de la produccin, elaborarn los
planes econmicos que necesite cada re-
gin. Y la nacional elaborar, con los infor-
mes de las cmaras regionales, el plan ge-
neral de la economa del pas.
Desde luego, creo que Pestaa en
esto no estaba acertado ya que pienso que
el plan debe ser de carcter nacional porque
nacional es el mercado y por todo el territo-
rio nacional estn extendidas las industrias y
las mismas, cuya interconexin condiciona
la eficacia del plan. No existen economas
regionales, sino economa nacional en
176
funcin de un plan nacional. He aqu un
factor decisivo para la poltica de unidad po-
ltica. Podr concederse toda clase de auto-
nomas administrativas que sea necesario, y
hasta se favorecer el adecuado desarrollo
y conservacin de las culturas regionales,
pero lo econmico ser siempre un factor
condicionante de la ms slida unidad a
travs del Plan. Y esto es aplicable tambin,
por ejemplo, al campo de la unidad superna-
cional.
Pestaa terminaba diciendo: La C-
mara Nacional del Trabajo, al igual que las
cmaras regionales, no solo tendrn a su
cargo elaborar los proyectos econmicos,
sino que, adems, sern las encargadas de
velar porque se ejecuten, una vez haya sido
acordada su aplicacin. En esto, como pue-
de verse, le asignaba misiones similares a
las que nosotros hemos fijado para el Legis-
lativo Econmico.
177
Y LOS CONSUMIDORES?
Una vez ms, insisto en que este
esquema, desarrollado a lo largo de varias
charlas, no es garanta de que ya nunca
habr problemas. Claro que habr proble-
mas. Los hombres siempre tendrn proble-
mas con los hombres y todos los organis-
mos debern abordar constantemente fallos,
imprevisiones, accidentes, por muy perfec-
tos que sean. Ahora bien, sta es una orga-
nizacin de la produccin en la que las
mayoras juegan un papel y en la que los
beneficios no sern para unos pocos, como
ocurren en los capitalismos, sino para todos,
en funcin de sus aportaciones personales.
Quiz sorprenda que durante sema-
nas, a lo largo de esta prolongada expo-
sicin, no haya hecho prcticamente men-
cin del consumo, al que ahora empezamos
a referirnos. Es lgico que as haya sido.
Como deca Manuel Mateo, en 1935: El
Sindicalismo es un movimiento de produc-
tores; es la filosofa del trabajo y la mstica
de la produccin.
178
Sin embargo, el consumo est ah,
estrechamente vinculado a la produccin, y
viene a ser como un planteamiento del pro-
blema desde un ngulo opuesto al de la
produccin. Por ello, tendremos que estu-
diarlo, si es que pretendemos hacer frente a
la realidad, abordando todos sus aspectos,
replantendola en funcin del nuevo huma-
nismo econmico.
En principio, en una primera etapa
hemos dicho que el consumo debera que-
dar organizado, ms o menos, como lo est
ahora. Es decir, que la organizacin de la
produccin ofrecer sus artculos al consu-
mo, prcticamente, igual que ahora lo hace
la economa capitalista. En una primera
etapa? Definitivamente?.
En efecto, hay muchas razones para
aconsejar el mantenimiento inicial del
sistema. En primer lugar, una de las cosas
ms difciles de organizar es la comercializa-
cin de los productos, la red que llega hasta
el ltimo consumidor y recibe de ste la
declaracin de sus preferencias, Es una
179
larga experiencia cuya sustitucin no se
improvisa. Por intentarlo, han fallado estrepi-
tosamente muchas polticas econmicas.
Creo, por tanto, que convendr mantener el
rgimen de mercado libre en el sector
consumo, con las regulaciones que en
colaboracin puedan establecer la organiza-
cin de la produccin, los consumidores y el
propio Estado.
Me diris que el Estado vuelve a
intervenir en la Economa. Jos Antonio lo
prev cuando, en Valladolid, seala que el
Estado descargara la regulacin completa,
en muchos aspectos econmicos, no en
todos, en los Sindicatos. Y es lgico ya que
en la Economa no todo es produccin, ni
mucho menos produccin industrial y
minera. Quedan otros muchos aspectos que
el Estado tendr que controlar, vigilar,
orientar y encauzar. Uno de ellos es el
consumo.
El hecho de que inicialmente conside-
remos que debe mantenerse la situacin ac-
tual no quiere decir, ni por asomo, que eso
180
sea la solucin definitiva, Si creo que debe
mantenerse una situacin de mercado, pero
pueden establecerse grandes modificacio-
nes en la actual estructura comercial, o
puede llegarse a ellas, prudentemente.
COOPERATIVAS DE CONSUMO
ngel Pestaa, en el programa de su
Partido, deca que las cooperativas se
encargaran de la distribucin. Quiz sea
esta una solucin. La promocin de una
amplia gama de cooperativas de consumo,
segn las experiencias existentes en todo el
mundo, y gozando de las facilidades y
apoyos que el Estado pudiera otorgarles
(incluso de una Banca encargada de
promoverlas y financiarlas) podra permitir
un da, mediante una organizacin nacional,
y con criterios similares a los aplicados para
la organizacin de la produccin, el montaje
de un sistema capaz de cubrir anchos secto-
res del consumo, con abaratamiento de pre-
cios, eliminacin de intermediarios, etc. Esta
organizacin cooperativista del consumo
podra montar incluso su propia red de
181
distribucin y transporte, y llegara a poder
concertar pedidos de gran volumen a la
organizacin de la produccin econmica.
Ahora bien, creo que en ningn caso la
organizacin cooperativista del consumo
debera sustituir totalmente al comercio, al
comerciante tradicional, y que ste debera
contar tambin con todas las garantas ne-
cesarias para el ejercicio de su actividad. Su
competencia, su presencia en el mercado,
siempre sera un aliciente para la agilizacin
de la organizacin cooperativa e impedira
su burocratizacin.
NO TODOS SON PRODUCTORES
Me diris que si el consumo es la pro-
longacin final del proceso de produccin,
porqu no se engloba todo en una misma
organizacin general de la Economa?.
Aparte las razones que ya hemos expuesto
anteriormente, ahora slo quiero sealar
que aunque muchos de los productores inte-
gran tambin la legin de los consumidores,
no todos los consumidores (agricultores,
182
hombres vinculados a toda la gama de
servicios, profesionales liberales, muchas
mujeres, nios, ancianos, etc.), estn
insertos en el mundo de la produccin indus-
trial y minera. Por otra parte, an conside-
rando a los hombres vinculados a los dos
campos, una es su actitud como fabricantes,
como productores, como vendedores, y otra
muy distinta la que adoptan como consumi-
dores. Sus reacciones, sus intereses, son
diferentes. Por ello, lo tenemos en cuenta y
facilitamos un panorama flexible que impida
los fracasos estrepitosos que en el mundo
de la economa han sufrido pases como la
URSS, o como la misma Espaa, cuando
han pretendido controlar y orientar el
consumo sobre la base de montar una
horma sobre ellos.
Creo que con esto hemos dejado
perfilados tres campos autnomos: el de la
produccin, regulado y organizado por los
Sindicatos; el de los grandes servicios p-
blicos, en cuya administracin debern inter-
venir todos los en ellos interesados (con-
sumidores, productores, Estado, trabajado-
183
res de las empresas que los realizan, etc.); y
el del consumo. Ahora nos falta hablar del
campo.
184
EPILOGO
Hasta aqu llegamos. La polica nos
mont una alteracin teatral del orden
pblico que utilizaron para justificar la
prohibicin de las reuniones pacficas en las
que se hablaba de la Revolucin.
As termin un intento de reactivacin
falangista, a los 25 aos de la terminacin
de la guerra. Fue solo una etapa de la lucha
de hombres de buena voluntad que hicieron
en sus vidas, como objetivo. La J usticia y la
Libertad.
Y siguieron.
También podría gustarte
- Conflicto e Intervención Social, Evolución Histórica de La Cuestión Social en Chile y Latinoamérica Desde El Trabajo Social .Documento7 páginasConflicto e Intervención Social, Evolución Histórica de La Cuestión Social en Chile y Latinoamérica Desde El Trabajo Social .mbarr001100% (2)
- Considerant Victor - Manifiesto de La Democracia PacificaDocumento72 páginasConsiderant Victor - Manifiesto de La Democracia PacificaCristian FerradaAún no hay calificaciones
- Evolución Histórica Del TrabajoDocumento5 páginasEvolución Histórica Del Trabajomindon7271% (21)
- Ricardo Antunes - Adios Al TrabajoDocumento89 páginasRicardo Antunes - Adios Al Trabajocontralaenajenacion80% (5)
- La Escuela Redentora de La HumanidadDocumento13 páginasLa Escuela Redentora de La HumanidadMelina PazAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Los Problemas Sociales Del Parlamentarismo.Documento4 páginasTrabajo Sobre Los Problemas Sociales Del Parlamentarismo.Magdalena SalazarAún no hay calificaciones
- Ramon Ramirez El Cristianismo y La Libertad Caracas ValentinEspinal 1855Documento295 páginasRamon Ramirez El Cristianismo y La Libertad Caracas ValentinEspinal 1855Frank Rodriguez100% (1)
- Resumen Del Liberalismo y La Rev. IndustrialDocumento16 páginasResumen Del Liberalismo y La Rev. IndustrialYerick RequenaAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del ComunismoDocumento98 páginasBreve Historia Del ComunismoCamilo MorenoAún no hay calificaciones
- Capitalismo e Ilustración. La Marcha Pútrida y La Astucia de La Razón - Carlos Fernández LiriaDocumento15 páginasCapitalismo e Ilustración. La Marcha Pútrida y La Astucia de La Razón - Carlos Fernández LiriacaminadorAún no hay calificaciones
- Encíclicas ResumenDocumento17 páginasEncíclicas ResumenLa China Yessi JanetAún no hay calificaciones
- Dios y El EstadoDocumento17 páginasDios y El EstadoMati RamírezAún no hay calificaciones
- Jesús Reyes Heroles - El Liberalismo Mexicano IIIDocumento664 páginasJesús Reyes Heroles - El Liberalismo Mexicano IIITufo75% (8)
- Miranda y Eguia Mariano de Revolucion Financier A de Espana 1869Documento281 páginasMiranda y Eguia Mariano de Revolucion Financier A de Espana 1869joevico6304Aún no hay calificaciones
- IÑAKI GIL de SAN VICENTE BREVE Historia Del Comunismo Iñaki Gil de San VicenteDocumento95 páginasIÑAKI GIL de SAN VICENTE BREVE Historia Del Comunismo Iñaki Gil de San VicenteyankohaldirAún no hay calificaciones
- Que Significa Ser Liberal CAMDocumento3 páginasQue Significa Ser Liberal CAMReynaldo DuarteAún no hay calificaciones
- ConclusiónDocumento3 páginasConclusiónjesussantiagoperezhernandez0Aún no hay calificaciones
- Acerca de Este LibroDocumento295 páginasAcerca de Este Librogleyddis hernandezAún no hay calificaciones
- Anselmo Lorenzo - Aportaciones LibertariasDocumento373 páginasAnselmo Lorenzo - Aportaciones Libertariasfernando jose esnaola gastonAún no hay calificaciones
- Escuela ClasicaDocumento10 páginasEscuela ClasicaJeronimo SantosAún no hay calificaciones
- Un 3 - ScrepantiyZamagni Cap 2 SmithDocumento7 páginasUn 3 - ScrepantiyZamagni Cap 2 SmithKapoelAún no hay calificaciones
- Cortina - LecturaDocumento40 páginasCortina - LecturaFatima Colán PeñaAún no hay calificaciones
- Laboral 1 - ModuloDocumento114 páginasLaboral 1 - ModuloManuela OrtizAún no hay calificaciones
- Laboral 1 - ModuloDocumento114 páginasLaboral 1 - ModuloManuela OrtizAún no hay calificaciones
- La Iglesia en Los Siglos XVIII y XIXDocumento9 páginasLa Iglesia en Los Siglos XVIII y XIXElenuskaAún no hay calificaciones
- Taller #21.. La Ilustración 11ºDocumento7 páginasTaller #21.. La Ilustración 11ºRoberto Carlos MarzolaAún no hay calificaciones
- Investigacion de Legislacion LaboralDocumento56 páginasInvestigacion de Legislacion LaboralVALBUENA GONZALEZ MICHAEL ANDRESAún no hay calificaciones
- Resumen Rerum NovarumDocumento5 páginasResumen Rerum NovarumTomas TorresAún no hay calificaciones
- Procesos Históricos Mundiales Y Patrimonio: Historia Social Del Mundo OccidentalDocumento67 páginasProcesos Históricos Mundiales Y Patrimonio: Historia Social Del Mundo OccidentalSofía PaniaguaAún no hay calificaciones
- Era cuestión de ser libres: Doscientos años del proyecto liberal en el mundo hispánicoDe EverandEra cuestión de ser libres: Doscientos años del proyecto liberal en el mundo hispánicoAún no hay calificaciones
- El orden de 'El Capital': Por qué seguir leyendo a MarxDe EverandEl orden de 'El Capital': Por qué seguir leyendo a MarxCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Contexto, Sujeto, CiudadaniaDocumento6 páginasContexto, Sujeto, CiudadaniaAnitaClio100% (2)
- Michel Foucault - La Delincuencia Da Miedo, y Ese Miedo Se Cultiva.Documento12 páginasMichel Foucault - La Delincuencia Da Miedo, y Ese Miedo Se Cultiva.LauraleonAún no hay calificaciones
- Rerum Novarum AnalisisDocumento6 páginasRerum Novarum Analisisjuan8626Aún no hay calificaciones
- Tarea #6 Concepciones Del Trabajo Diaz - Gomez Echeverri - Gomez PinedaDocumento8 páginasTarea #6 Concepciones Del Trabajo Diaz - Gomez Echeverri - Gomez PinedaAdrian DiazAún no hay calificaciones
- 7 de NoviembreDocumento3 páginas7 de NoviembreJennyVaVAún no hay calificaciones
- Trabajo de Los AprendicesDocumento16 páginasTrabajo de Los AprendicesRi CkAún no hay calificaciones
- Evolución Histórica Del Derecho LaboralDocumento7 páginasEvolución Histórica Del Derecho LaboralVidualbis HernandezAún no hay calificaciones
- Evolución Histórica Del Derecho Del TrabajoDocumento5 páginasEvolución Histórica Del Derecho Del TrabajoSilvia De GarcíaAún no hay calificaciones
- La Revolución Industrial y El Pensamiento Político y Social en El Capitalismo Contemporáneo, SiglDocumento27 páginasLa Revolución Industrial y El Pensamiento Político y Social en El Capitalismo Contemporáneo, SiglJavier Farfan MacedoAún no hay calificaciones
- Daniel Guérin (1965) - El AnarquismoDocumento13 páginasDaniel Guérin (1965) - El AnarquismoMartin Alonso Trujillo BuenoAún no hay calificaciones
- Los IlustradoresDocumento6 páginasLos IlustradoresKaa NutzAún no hay calificaciones
- Ética de La Sociedad CivilDocumento12 páginasÉtica de La Sociedad CivilJuan Pa100% (1)
- Enciclica Rerum Novarum InfanteDocumento6 páginasEnciclica Rerum Novarum Infanteelement9911Aún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento18 páginasTrabajo FinalJesús CastroAún no hay calificaciones
- Fundación Speiro: Ilustracjones Con Recortes de PeriodlcosDocumento17 páginasFundación Speiro: Ilustracjones Con Recortes de PeriodlcosPatrick DohertyAún no hay calificaciones
- Apuntes SociologiaDocumento23 páginasApuntes SociologiaJazmin PaonessaAún no hay calificaciones
- Historia y Evolucion Del Derecho de TrabajoDocumento15 páginasHistoria y Evolucion Del Derecho de TrabajoDayana CordónAún no hay calificaciones
- Manuel Gonzales Prada - El Deber An+írquicoDocumento4 páginasManuel Gonzales Prada - El Deber An+írquicomaculayculkin91Aún no hay calificaciones
- Los Trabajos y Los DiasDocumento36 páginasLos Trabajos y Los DiasSantiago BarreraAún no hay calificaciones
- Drecho de TrabajoDocumento17 páginasDrecho de TrabajogenicesAún no hay calificaciones
- Urdanoz - Las Casas y Francisco de Vitoria 2Documento26 páginasUrdanoz - Las Casas y Francisco de Vitoria 2ILikeMozart821Aún no hay calificaciones
- V. Laboral 2 - Historia Del Derecho de TrabajoDocumento8 páginasV. Laboral 2 - Historia Del Derecho de Trabajolajohan_872777Aún no hay calificaciones
- Cuestionario Work Paper #1Documento7 páginasCuestionario Work Paper #1Carlita Gutierrez SejasAún no hay calificaciones
- Entrevista Sobre La Prisión - El Libro y Su MétodoDocumento8 páginasEntrevista Sobre La Prisión - El Libro y Su MétodocristoAún no hay calificaciones
- Hechos Que Prueban - Amalia Domingo Soler 17-3-2017 PDFDocumento335 páginasHechos Que Prueban - Amalia Domingo Soler 17-3-2017 PDFManuel López Lendínez100% (1)
- Pedro Kropotkin Extracto Conquista Del PanDocumento20 páginasPedro Kropotkin Extracto Conquista Del PanHumberto Antonio Gallardo GuzmánAún no hay calificaciones
- Fuego Cruzado JR CarbajalDocumento6 páginasFuego Cruzado JR CarbajalEverything MiAún no hay calificaciones
- Evolucion Proletaria - Anselmo LorenzoDocumento90 páginasEvolucion Proletaria - Anselmo LorenzoEdoardo RêveurAún no hay calificaciones
- Historia Del Derecho Laboral Guatemalteco.Documento10 páginasHistoria Del Derecho Laboral Guatemalteco.Pedro Luis MéndezAún no hay calificaciones
- Batalla Del JaramaDocumento19 páginasBatalla Del JaramacarmenpuigAún no hay calificaciones
- Pais Vasco. Libro de Texto de Educación PrimariaDocumento38 páginasPais Vasco. Libro de Texto de Educación PrimariacarmenpuigAún no hay calificaciones
- Franco y Las Lenguas RegionalesDocumento11 páginasFranco y Las Lenguas RegionalescarmenpuigAún no hay calificaciones
- Rituelcist1998 ESDocumento306 páginasRituelcist1998 ESalpulidomAún no hay calificaciones
- Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDFDocumento151 páginasIdeas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones
- Ideas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDFDocumento151 páginasIdeas para Una Teoria Del Movimiento Obrero PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones
- De Rojos A Falangistas Rojos PDFDocumento31 páginasDe Rojos A Falangistas Rojos PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones
- Viaje de Cosme III Por España PDFDocumento51 páginasViaje de Cosme III Por España PDFcarmenpuig100% (1)
- Com Pacem in Terris PDFDocumento45 páginasCom Pacem in Terris PDFcarmenpuigAún no hay calificaciones
- Boron RetornoDocumento21 páginasBoron RetornoSofia D'AlessandroAún no hay calificaciones
- Una Crítica A La Ideología Del Progreso PDFDocumento22 páginasUna Crítica A La Ideología Del Progreso PDFNestor Fernando Guerrero RecaldeAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Penal de Las Personas Juridicas - David BaigunDocumento305 páginasLa Responsabilidad Penal de Las Personas Juridicas - David BaigunShailan Patel100% (6)
- Educación y Lucha de ClasesDocumento5 páginasEducación y Lucha de Clasesvictorpaitan100% (1)
- ALFORD Y FRIEDLAND Los Poderes de La Teoria ResumenDocumento4 páginasALFORD Y FRIEDLAND Los Poderes de La Teoria ResumenPalomaAún no hay calificaciones
- Resumen - Ezequiel Adamovsky (2010) "¿Para Qué Estudiar La Revolución Rusa?"Documento3 páginasResumen - Ezequiel Adamovsky (2010) "¿Para Qué Estudiar La Revolución Rusa?"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Estudios de Salud y GeneroDocumento8 páginasEstudios de Salud y GeneroJuan MijanaAún no hay calificaciones
- Aproximación Crítica Al Problema Ambiental en El Mundo Vinculado Al Sistema Económico Capitalista Neoliberal Como Generador de La Crisis Socio Ambiental MundialDocumento2 páginasAproximación Crítica Al Problema Ambiental en El Mundo Vinculado Al Sistema Económico Capitalista Neoliberal Como Generador de La Crisis Socio Ambiental MundialDaniela Navarro Ferrer100% (6)
- El Mito de Las Medidas Anticíclicas - Ludwig Von MisesDocumento2 páginasEl Mito de Las Medidas Anticíclicas - Ludwig Von MisesLaissezFaire101Aún no hay calificaciones
- Castoriadis TecnicaDocumento18 páginasCastoriadis TecnicaSilvana JordánAún no hay calificaciones
- Quinua Costos y BeneficiosDocumento149 páginasQuinua Costos y BeneficiosMiranda JosefaAún no hay calificaciones
- Cambio Social 2Documento8 páginasCambio Social 2ElenaAún no hay calificaciones
- DANIEL INCLÁN. ViolenciaDocumento21 páginasDANIEL INCLÁN. ViolenciaArmando100% (1)
- Mesa Redonda: La Agroexportación en El Perú - Manuel Glave - La Revista Agraria - 0515Documento8 páginasMesa Redonda: La Agroexportación en El Perú - Manuel Glave - La Revista Agraria - 0515Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)Aún no hay calificaciones
- Odec CC Sociales 1ero y 3eroDocumento30 páginasOdec CC Sociales 1ero y 3erodavidhoracio100% (2)
- Capitalismo CorporativoDocumento4 páginasCapitalismo CorporativoKatherine Lora RiquettAún no hay calificaciones
- Resumen - La Antropología ComparadaDocumento4 páginasResumen - La Antropología ComparadaGiovanni LeivaAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Conocimiento de La Sociedad y El EstadoDocumento8 páginasIntroduccion Al Conocimiento de La Sociedad y El EstadoAnonymous rL4L5EKcv100% (1)
- Dias de Ira - Hermann TertschDocumento199 páginasDias de Ira - Hermann Tertschmanuel perez100% (1)
- Primera Fase de La Sociedad ComunistaDocumento2 páginasPrimera Fase de La Sociedad ComunistaandrwAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de Juliaca Max Weber MonografiaDocumento23 páginasUniversidad Nacional de Juliaca Max Weber Monografialucio hanccoAún no hay calificaciones
- Peter MarcuseDocumento5 páginasPeter MarcuseGuillermo OliveraAún no hay calificaciones
- Cuestionario Definitivo de Grado Ciencias SocialesDocumento37 páginasCuestionario Definitivo de Grado Ciencias SocialesJeimmy Ramos100% (1)
- LipovetskyDocumento8 páginasLipovetskyVictoria TalentonAún no hay calificaciones
- Preparando Mandarines-1Documento25 páginasPreparando Mandarines-1PAOLA ANDREA BARRERA ROJASAún no hay calificaciones
- Foucault - Ficha de CátedraDocumento6 páginasFoucault - Ficha de CátedraCarolina DonnariAún no hay calificaciones
- Inventamosoerramos05 09 1 PDFDocumento399 páginasInventamosoerramos05 09 1 PDFanaliaceciliat100% (1)
- Santiago Montero DíazDocumento19 páginasSantiago Montero DíazRami LopezAún no hay calificaciones