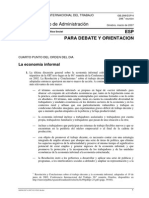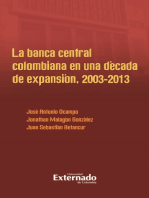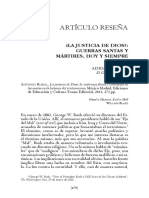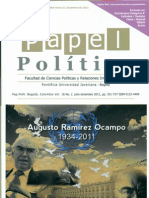Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kay, Teorías Latinoamericanas Del Desarrollo
Kay, Teorías Latinoamericanas Del Desarrollo
Cargado por
Dawn HarrisTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Kay, Teorías Latinoamericanas Del Desarrollo
Kay, Teorías Latinoamericanas Del Desarrollo
Cargado por
Dawn HarrisCopyright:
Formatos disponibles
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP.
101-113
Teoras latinoamericanas del desarrollo
Kay, Cristbal
Cristbal Kay: Investigador del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Entre sus publicaciones se encuentra Latin American Theories of evelopment and !nderdevelopment, Londres y "ueva #or$, %&'&.
Se analiza aqu la contribucin de Amrica Latina a la teora del desarrollo enfocada en el paradigma estructuralista o centro-perifrico, del anlisis del colonialismo interno y marginalidad, y estudios sobre la dependencia. ondequiera se presenten, resultan importantes las di!ergentes posiciones cla!e de la escuela latinoamericana".
(on anterioridad a la )ltima d*cada apareci+ una serie de te,tos de destacados
te+ricos del desarrollo en los -ue se e,aminaba precisamente el estado de la teor.a del desarrollo/ el contenido general indicaba -ue *sta se encontraba en crisis. A-uel optimismo de la posguerra -ue marc+ los estudios sobre el desarrollo se estaba convirtiendo a fines de los a0os setenta en un sentimiento de frustraci+n/ la disciplina, para muchos, no hab.a cumplido con su promesa original. !no de los iniciadores de este e1ercicio introspectivo, udley Seers 2%&3&43%56, pensaba -ue una fuente para la revitali7aci+n de la disciplina podr.a encontrarse en las teor.as provenientes del Tercer 8undo. Siguiendo a Seers, considero -ue un pre1uicio de los te+ricos del desarrollo del 9rimer 8undo consolid+ las limitaciones de la teor.a4 el no incorporar en su corriente principal - ni e,aminar seriamente - las teor.as del Tercer 8undo. E,iste la opini+n de -ue este pre1uicio del 9rimer 8undo debe ser corregido. En a0os recientes se ha publicado una cantidad de libros en donde se e,aminan de manera global y rigurosa algunas teor.as producidas en el Tercer 8undo: / no estoy alegando -ue *stas ofre7can la soluci+n a la crisis en la teor.a del desarrollo - le1os de eso, puesto -ue estas teor.as tienen sus problemas propios - pero si creo -ue una correcta apreciaci+n y sobre todo una m;s estrecha y e-uilibrada interacci+n entre los especialistas del desarrollo del "orte y del Sur se hace necesaria para un mayor avance en el estudio del desarrollo.
% :
Este traba1o se basa en mi libro de reciente publicaci+n. <er =ay 2%&'&6. Se podr.a mencionar las siguientes obras entre otras4 >lomstr?m y Hettne 2%&'56, Hunt 2%&'&6, =ay 2%&'&6, Larrain 2%&'&6, Hettne 2%&&@6 y Lehmann 2%&&@6.,
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
El ob1etivo de este traba1o es destacar algunos rasgos sobresalientes de la multifac*tica escuela latinoamericana de desarrollo. En el primer punto presento las contribuciones principales de la escuela latinoamericana a la teor.a del desarrollo. Luego e,amino algunas de sus limitaciones y finalmente anali7o su relevancia contempor;nea.
Contribuciones principales de la escuela latinoamericana
A pesar de -ue un cuerpo especifico de pensamiento -ue podr.a denominarse AEscuela latinoamericana del desarrollo y subdesarrolloB s+lo emergi+ en el per.odo de la posguerra, una de sus vertientes puede encontrarse en el debate entre <.ctor Ca)l Haya de la Torre y Dos* (arlos 8ari;tegui a fines de la d*cada del veinte y a comien7os de los a0os treinta. Esta discusi+n sienta las bases de las dos facetas m;s importantes -ue encontramos en la escuela latinoamericana4 la reformista-estructuralista y la mar,ista-revolucionaria. Lo -ue une a estas dos corrientes es -ue ambas refutan a la teor.a neocl;sica y a la de la moderni7aci+n, y definen el subdesarrollo como el resultado de un proceso mundial de acumulaci+n capitalista el cual de manera permanente reproduce ambos polos del sistema mundial. Sostienen adem;s -ue los pa.ses subdesarrollados poseen peculiaridades propias y -ue por esta ra7+n la teor.a neocl;sica y de la moderni7aci+n tienen escasa competencia para comprender esta realidad, y peor a)n, las pol.ticas -ue se derivan de ellas no act)an sobre el problema fundamental del subdesarrollo, sino mas bien pueden agravarlo. La diferencia principal entre estos dos paradigmas radica en -ue los estructuralistas creen -ue al reformar el sistema capitalista nacionalEinternacional es posible superar el subdesarrollo/ en cambio, para los mar,istas s+lo podr.a superarlo el socialismo mundial en )ltimo t*rmino como as. tambi*n resolver las desigualdades del sistema capitalista mundial contempor;neo.
El estructuralismo: el paradigma centro-periferia
<arios autores desarrollaron el paradigma estructuralista, aun-ue las ideas originales de Ca)l 9rebisch fueron pivoteadoras del lan7amiento de esta perspectiva cuya influencia se ha e,tendido m;s all; de Am*rica Latina. La originalidad del paradigma estructuralista radica en el planteo -ue tanto el desarrollo como el subdesarrollo constituyen un proceso )nico y -ue las desigualdades entre el centro y la periferia se reproducen a trav*s de comercio internacional. e este modo, los problemas del desarrollo de la periferia se ubican dentro del conte,to de la econom.a mundial. Se trata de una perspectiva hist+rica en tanto -ue los estructuralistas
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
investigan los or.genes de la integraci+n de las econom.as latinoamericanas al sistema capitalista dominante como productoras de materias primas. La (E9ALF denomin+ este patr+n de desarrollo en la periferia como el Amodelo e,portador primarioB o Adesarrollo hacia afueraB. La escuela cepalista abog+ fuertemente por una pol.tica de industriali7aci+n por sustituci+n de importaciones, la cual ayudar.a a los pa.ses de la periferia a cambiar hacia lo -ue ellos denominaban proceso de Adesarrollo hacia adentroB. La piedra angular del estructuralismo es el paradigma centro-periferia, tratando de e,plicar la naturale7a desigual del sistema econ+mico mundial. Tambi*n sugiere una serie de pol.ticas para tratar de reducir la brecha entre los pa.ses del centro y periferia. e acuerdo con este paradigma, la dualidad de la econom.a mundial se origin+ con la revoluci+n industrial en el centro, cuando las posibilidades de aumentar la productividad de los factores productivos se elev+ dram;ticamente. Sin embargo, la difusi+n a trav*s del mundo de este avance t*cnico fue muy desigual. Los pa.ses del centro internali7aron la nueva tecnolog.a al desarrollar un sector industrial de bienes de capital y e,tendiendo la nueva tecnolog.a a todos los sectores econ+micos. Esto dio como resultado el desarrollo de una econom.a homog*nea e integrada. En contraste, en la periferia, las nuevas tecnolog.as fueron en gran medida importadas y dedicadas principalmente al sector primario, productor de bienes para la e,portaci+n. En consecuencia, la econom.a perif*rica se torn+ dual y desarticulada/ desarticulada por-ue tuvo -ue importar la tecnolog.a avan7ada desde el centro y dual por-ue se desarroll+ una gran brecha en la productividad entre el sector de e,portaci+n y el de subsistencia. !n considerable sector precapitalista de ba1a productividad sobrevive en la periferia produciendo un permanente e,cedente de mano de obra. Este enorme sobrante de mano de obra mantiene los salarios ba1os e impide -ue la periferia retenga los frutos de su propio avance tecnol+gico en la medida en -ue los aumentos en la productividad del sector e,portador son mayormente transferidos al centro a causa del deterioro en los t*rminos de intercambio 2(E9AL, %&G:6. e este modo, en opini+n de la (E9AL, el comercio internacional no s+lo perpet)a la asimetr.a entre el centro y la periferia sino -ue tambi*n la profundi7a. El deterioro en los t*rminos de intercambio. La afirmaci+n -ue los pa.ses del centro y la periferia est;n vinculados por una serie de relaciones asim*tricas -ue reproduF
La sigla en ingl*s es E(LA( 2Economic (ommission for Latin America and the (aribbean6. La escuela estructuralista latinoamericana se origin+ en la (E9AL y de ah. -ue se le cono7ca como la escuela cepalista.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
cen el sistema representa una ruptura fundamental con las teor.as evolucionistas y mec;nico-etapistas de desarrollo. Adem;s, la tesis de la (E9AL sobre el deterioro en los t*rminos de intercambio de la periferia buscaba refutar las teor.as econ+micas convencionales del comercio internacional y cuestionar la divisi+n internacional del traba1o, planteando una estrategia de industriali7aci+n por sustituci+n de importaciones para la periferia 2(E9AL, %&G:6. A 9rebisch le preocupaba sobre todo la redistribuci+n internacional de Alos frutos del progreso t*cnicoB. Te+ricamente, un aumento en la productividad podr.a significar una ca.da de los precios del producto en el -ue se hubiese producido el avance t*cnico, beneficiando as. a los consumidores o un aumento en el pago por factores de producci+n 2salarios y ganancias6 por tanto beneficiando a los productores o una combinaci+n de ambos. e acuerdo con 9rebisch, la e,istencia del poder sindical y de los oligopolios en el centro significa -ue los precios no han ca.do o -ue han ca.do en un grado menor -ue el aumento en la productividad. e este modo, traba1adores y capitalistas en el centro son capaces de ganar los frutos de su avance t*cnico por medio de los aumentos en los salarios y las ganancias. 8ientras tanto, lo contrario ha ocurrido en la periferia debido a la debilidad o a la ine,istencia de sindicatos y a la mayor competencia -ue enfrentan los productores e,portadores. "o obstante, el principal argumento planteado por 9rebisch para e,plicar la incapacidad de los traba1adores para obtener una parte significativa del aumento en la productividad es la e,istencia de un enorme super;vit de mano de obra. !n factor adicional es la ba1a productividad de los sectores pre y semicapitalistas con sus ba1os ingresos de subsistencia y salarios -ue act)an como un freno a los aumentos salariales en el sector e,portador -ue es donde ocurre la mayor parte de los aumentos de productividad. 9rebisch en %&G& propuso una variedad de pol.ticas para contrarrestar la tendencia negativa en los t*rminos de intercambio de la periferia. El sugiri+ un impuesto a las e,portaciones primarias y un con1unto de grav;menes a las importaciones manufactureras para ayudar a transferir recursos dentro de la periferia de las actividades e,portadoras primarias a las industriales. Tambi*n propuso permitir las actividades sindicales en el sector e,portador primario para elevar los salarios, defender los precios de los art.culos primarios a trav*s de la acci+n concertada internacional y presionar por la reducci+n o eliminaci+n del proteccionismo del centro. e este modo 9rebisch no estaba en contra de la e,pansi+n de las e,portaciones de la periferia en tanto estas ayudaran a reducir el e,cedente de mano de obra y en consecuencia elevar los salarios y los precios de e,portaci+n. "o obstante, el principal impulso de su argumento estaba dirigido a cambiar la estructura de producci+n y a
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
desarrollar un sector industrial a trav*s de una serie de medidas -ue estimular.an la asignaci+n de recursos productivos adicionales para el sector industrial. Esto ayudar.a a -ue la periferia retuviera sus aumentos de productividad. Industriali7aci+n por sustituci+n de importaciones. 9rebisch favorec.a la industriali7aci+n de la periferia pues *l cre.a -ue *sta reducir.a su vulnerabilidad frente a las crisis econ+micas mundiales, conducir.a hacia mayores aumentos en la productividad y los ingresos y reducir.a el desempleo. Inicialmente, los cepalistas fueron optimistas respecto de los beneficios -ue la industriali7aci+n traer.a a la periferia. Se la consideraba como la panacea -ue no solamente superar.a las limitaciones del proceso de desarrollo hacia afuera sino -ue tambi*n brindar.a beneficios sociales y pol.ticos fortaleciendo las clases media y traba1adora y la democracia. Sin embargo, una de las primeras cr.ticas a la pol.tica de industriali7aci+n por sustituci+n de importaciones se manifest+ desde las filas de la misma (E9AL. El manifiesto de la (E9AL 29rebisch, %&5&6 ya hab.a refle1ado aprensiones acerca de la industriali7aci+n latinoamericana/ luego alrededor de los H@ public+ una serie de cr.ticas al proceso de industriali7aci+n. A menudo *stas han sido, subestimadas en las cr.ticas neocl;sicas y dependentistas ensayadas a fines de los H@ y comien7os de los 3@. Los estructuralistas criticaron el proceso Arealmente e,istenteB de sustituci+n de importaciones como concentrador y e,cluyente por cuanto los frutos del avance tecnol+gico tra.do por la industriali7aci+n se concentraban en las manos de los due0os del capital, e,cluyendo a la mayor.a y e,acerbando las desigualdades en la distribuci+n del ingreso 29into, %&HG6. Al mismo tiempo, este proceso de desarrollo fracas+ en absorber el e,cedente de mano de obra. As. mismo, agrav+ la Aheterogeneidad estructuralB ya -ue diferencias e,istentes entre una agricultura atrasada y la industria moderna de capital intensivo o entre a-uellas partes AformalesB e AinformalesB dentro de los sectores econ+micos fueron e,acerbadas. 8;s a)n, este proceso hab.a profundi7ado la vulnerabilidad e,terna de la econom.a y hab.a conducido hacia un creciente control e,tran1ero del sector industrial. La controversia estructuralista-monetarista sobre la inflaci+n. A mediados de la d*cada del G@ un grupo de economistas latinoamericanos, muy vinculados a la (E9AL, comen7aron a refutar la sabidur.a convencional acerca de la naturale7a y los remedios para la inflaci+n. Esto dio lugar a un largo debate entre AmonetaristasB y AestructuralistasB, el cual reemerge espor;dicamente desde entonces. El desacuerdo fundamental entre monetaristas y estructuralistas es acerca de las causas de la inflaci+n. Los monetaristas consideran la inflaci+n como un fen+meno monetario -ue se desprende de una demanda e,cesiva 2mucho dinero y demasiado poco -ue
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
comprar6 mientras -ue para los estructuralistas la inflaci+n se desprende de desa1ustes estructurales y rigideces del sistema econ+mico. Ieneralmente se considera a Duan "oyola 2%&GH6 como el -ue plante+ los primeros elementos de la posici+n estructuralista sobre la inflaci+n a la cual tambi*n Jurtado, 9into, 9rebisch, Seers y Sun$el, entre otros, hicieron contribuciones. "oyola, un estructuralista radical igual -ue 9into, pone el acento en la lucha de clases en su an;lisis sobre la inflaci+n y se inclina a considerar la reforma agraria como una medida de pol.tica para tratar la inflaci+n, en comparaci+n con los estructuralistas moderados como 9rebisch. En el centro de la controversia entre estructuralistas y monetaristas est;n las diferentes filosof.as econ+micas. Los estructuralistas le atribuyen m;s peso, y le dedican una mayor atenci+n, a las causas pol.ticas y sociales de los fen+menos econ+micos, al contrario de los monetaristas. Tambi*n ellos ponen mucho m;s *nfasis en el Estado como promotor de desarrollo econ+mico y como compensador de las deficiencias del mercado. 9ara los estructuralistas, la remoci+n de los principales obst;culos para el desarrollo re-uiere de reformas estructurales de tipo pol.tico y social tanto como econ+mico. 8ientras los estructuralistas est;n por una estrategia de desarrollo orientado hacia el interior y hasta cierto punto autosuficiente, los monetaristas abogaban por una estrategia de desarrollo orientado hacia el e,terior impulsado por una relaci+n m;s estrecha con el mercado internacional. Los estructuralistas sit)an el problema de la inflaci+n dentro del conte,to del problema del desarrollo del Tercer 8undo, mientras -ue los monetaristas son menos inclinados a ello. e este modo, los estructuralistas renunciar.an a la estabilidad de precios a cambio de desarrollo, la actitud de los monetaristas es la contraria. Esta diferencia se debe a -ue para los estructuralistas la inflaci+n en Am*rica Latina se origina en las tensiones pol.tico-sociales, dese-uilibrios sectoriales y por las e,pectativas generadas por el mismo proceso de desarrollo. 9or otra parte, para los monetaristas el mayor obst;culo para el crecimiento es el proceso inflacionario.
Colonialismo interno: relaciones tnicas y de clase
A pesar -ue el t*rmino Acolonialismo internoB hab.a sido espor;dicamente empleado por diversos autores, su conceptuali7aci+n moderna es desarrollada a comien7o y mediados de la d*cada del H@ principalmente por 9ablo Ion7;le7 (asanova y Codolfo Stavenhagen. A trav*s del an;lisis aparecen las distintas y m)ltiples relaciones de e,plotaci+n y dominaci+n -ue caracteri7an las situaciones de colonialismo interno en el Tercer 8undo.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
Las luchas de liberaci+n nacional y el proceso de descoloni7aci+n de la posguerra influyeron en la formulaci+n del concepto de colonialismo interno como tambi*n las teor.as sobre el imperialismo y el colonialismo. Ion7;le7 (asanova en su an;lisis sobre el colonialismo interno 2%&H&4::F-:G@6 mencionaba una serie de caracter.sticas atribuibles al colonialismo y encuentra -ue muchos de los factores -ue en el pasado defin.an una situaci+n de colonialismo entre pa.ses, tambi*n e,ist.an en ese momento en el interior de pa.ses independientes del Tercer 8undo. Es esta similitud entre las pasadas relaciones coloniales, de dominaci+n y e,plotaci+n entre pa.ses y a-uellas -ue e,isten ahora dentro de algunos pa.ses, lo -ue hace -ue *l emplee el t*rmino colonialismo interno para referirse a estos )ltimos. La teor.a del colonialismo interno es uno de los primeros retos a la teor.a de la moderni7aci+n, particularmente de la tesis dualista. Esta tambi*n significa una cr.tica a la teor.a mar,ista ortodo,a por su e,clusivo enfo-ue en las relaciones de clase, descuidando en consecuencia la dimensi+n *tnica. !na contribuci+n importante de la teor.a del colonialismo interno es el e,plorar los v.nculos entre clase y etnicidad. Es indudable -ue el an;lisis del colonialismo interno permite el enri-uecimiento del an;lisis clasista. Stavenhagen 2%&HG4 :5F-:H56 arguye -ue durante el per.odo colonial de 8*,ico, y durante la primera d*cada luego de la independencia, las relaciones coloniales y de clase aparecen entreme7cladas con dominio de la primeras/ las relaciones de clase entre los espa0oles - incluyendo a los mesti7os - y los indios tomaron en gran medida el patr+n de las relaciones coloniales. "o obstante, dentro de una perspectiva m;s amplia, las relaciones coloniales tienen -ue ser consideradas como un aspecto de las relaciones de clase, las cuales se estaban for1ando a trav*s de los intereses mercantilistas a escala mundial. (on el consiguiente desarrollo global del capitalismo su penetraci+n en las regiones m;s remotas de 8*,ico a partir de la segunda mitad del siglo KIK, las relaciones de clase, de manera creciente, entraron en conflicto con las relaciones coloniales ya -ue estas )ltimas respond.an a los intereses mercantilistas y las primeras a las necesidades capitalistas. Al preservar las divisiones *tnicas, el colonialismo interno impide el desarrollo de las relaciones de clase ya -ue la conciencia *tnica podr.a abrumar a la de clase.
La marginalidad: relaciones sociales y acumulacin capitalista
A comien7os de los H@ el concepto de marginalidad fue adoptado por los soci+logos latinoamericanos -ue traba1aban dentro del paradigma de la moderni7aci+n para referirse a ciertas consecuencias sociales producto del r;pido y masivo proceso de urbani7aci+n de Am*rica Latina de la posguerra. La r;pida urbani7aci+n fue consecuencia de la Ae,plosi+n demogr;ficaB y de una alta tasa migratoria del cam-
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
po a la ciudad -ue arro1+ como consecuencia e,tensas villas miseria, poblaciones, callampas o tugurios. Los autores estructuralistas y neomar,istas emplearon la e,presi+n marginali7aci+n para referirse a la incapacidad de la industriali7aci+n por sustituci+n de importaciones para absorber el creciente contingente de fuer7a laboral y su tendencia a aumentar la mano de obra sobrante. A-uellos -ue traba1aban dentro del paradigma de la moderni7aci+n, consideraban la marginalidad como una falta de integraci+n de ciertos grupos sociales en la sociedad, mientras -ue los -ue lo hac.an dentro de un paradigma mar,ista ve.an la marginalidad como consecuencia del car;cter de la integraci+n del pa.s en el sistema capitalista mundial. Iino Iermani constituye el m;s destacado e,ponente de la teor.a de la moderni7aci+n en Am*rica Latina. 9lantea la marginalidad como un fen+meno multidimensional y en su an;lisis la define como Ala falta de participaci+n de individuos y grupos en a-uellas esferas en las -ue se supone -ue podr.an participarB 2Iermani, %&'@4 5&6. Seg)n *l, la marginalidad generalmente ocurre durante el proceso de transici+n hacia la modernidad el cual puede ser asincr+nico o desigual en la medida en -ue lo moderno y lo tradicional coe,istan. Esta asincron.a significa -ue algunos individuos, grupos y regiones -uedan re7agados y no participan ni se benefician de este proceso de moderni7aci+n, torn;ndose entonces en marginales. El enfo-ue mar,ista sobre la marginalidad se origin+ en parte como respuesta al enfo-ue de la moderni7aci+n y en parte dentro de una pol*mica en el interior de la teor.a mar,ista. e acuerdo con Lui1ano 2%&HH6, la marginalidad refle1a una manera particular de integraci+n y participaci+n y no una no integraci+n y no participaci+n como lo plantean los te+ricos de la moderni7aci+n. ado este enfo-ue de la marginalidad como e,presi+n y consecuencia de un cierto sistema social, las medidas reformistas como las propuestas por los te+ricos de la moderni7aci+n se consideraron inadecuadas. "un 2%&H&6 cre+ la novedosa categor.a de Amasa marginalB diferenci;ndola de los conceptos mar,istas de Asobrepoblaci+n relativaB y Ae1*rcito industrial de reservaB. el mismo modo, Lui1ano 2%&336 propuso los conceptos de Amano de obra marginalB y Apolo marginalB de la econom.a refle,ionando sobre su relaci+n con las categor.as mar,istas e,istentes. Lui1ano y "un se0alan -ue el problema de la marginalidad se origina en el creciente control y monopoli7aci+n del proceso de industriali7aci+n por parte del capital e,tran1ero. e este modo, la marginalidad es un fen+meno reciente. "un manifiesta -ue la penetraci+n de las corporaciones transnacionales en Am*rica Latina
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
ha creado una sobrepoblaci+n relativa y -ue parte de esta es afuncional o aun disfuncional para el capitalismo. Esta superpoblaci+n afuncional no 1uega el papel de e1*rcito de reserva de mano de obra por cuanto nunca ser; absorbida dentro de este sector capitalista hegem+nico ni si-uiera durante la fase e,pansionista del ciclo y por lo tanto no tiene ninguna influencia en el nivel de los salarios de la fuer7a laboral empleada por el sector hegem+nico. e este modo, en opini+n de "un, un nuevo fen+meno no previsto por 8ar, se ha hecho presente en los pa.ses dependientes. 9or esta ra7+n "un considera 1ustificado el concepto de Amasa marginalB. Lui1ano identifica varias fuentes de marginalidad urbana y rural4 primero, el desarrollo del sector monop+lico, el cual genera desempleo al llevar a la -uiebra algunas industrias del sector competitivo/ segundo, tanto el capitalismo competitivo como el hegem+nico destruyen parte del sector artesanal, talleres, pe-ue0os comercios y pe-ue0os servicios haci*ndolos redundantes y tercero, el capitalismo penetra en la agricultura despla7ando mano de obra. Se plantea entonces la pregunta de c+mo esta mano de obra marginada se gana la vida. Lui1ano sostiene -ue una creciente proporci+n de la poblaci+n de Am*rica Latina busca refugio en lo -ue *l llama el Apolo marginalB de la econom.a. La teor.a de Lui1ano y "un sobre la marginalidad ha generado una viva pol*mica principalmente desde la perspectiva mar,ista. !n grupo de soci+logos 2J.H. (ardoso, =oMaric$, 9. Singer y J. de Nliveira entre otros6 del (entro >rasile0o para el An;lisis y la 9lanificaci+n 2(E>CA96 ha hecho las contribuciones m;s importantes al debate. La discusi+n se centr+ sobre tres problemas principales4 %6 la distinci+n entre los conceptos de marginalidad y del e1*rcito industrial de reserva de 8ar,/ :6 la contribuci+n de los marginales al proceso de acumulaci+n capitalista y su articulaci+n al modo de producci+n dominante y F6 la relaci+n entre dependencia y marginalidad. Cespecto a lo primero, los cr.ticos del (E>CA9 cuestionan la necesidad de nuevos conceptos y sostienen -ue las categor.as mar,istas e,istentes son adecuadas. En relaci+n con lo segundo, sostienen -ue la contribuci+n de los marginales a la acumulaci+n capitalista es much.simo mayor -ue la -ue sugieren los marginalistas. Tambi*n ponen m;s *nfasis en anali7ar las relaciones sociales de producci+n del sector marginal, al -ue caracteri7an en gran medida como no capitalista pero funcional a la acumulaci+n capitalista. Jinalmente, respecto a la dependencia insisten en -ue la marginalidad depende de factores tanto internos como e,ternos, pero ellos ponen un *nfasis mayor en el dinamismo interno de los pa.ses dependientes.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
La dependencia: variantes estructuralistas y marxistas
Aun-ue algunas propuestas son compartidas, -uedan muchas diferencias importantes entre los autores sobre la dependencia. 9ueden distinguirse dos posiciones importantes4 la reformista y la mar,ista5. Algunos de los principales autores reformistas sobre la dependencia son Jernando Henri-ue (ardoso, Nsvaldo Sun$el, (elso Jurtado, Helio Daguaribe, Aldo Jerrer y An.bal 9into. Sus ideas son m;s bien vistas como un nuevo desarrollo de la escuela estructuralista en tanto ellos tratan de reformular la posici+n desarrollista de la (E9AL a la lu7 de la crisis de la industriali7aci+n sustitutiva. entro del campo mar,ista de la dependencia est;n las obras de Cuy 8auro 8arini, Theotonio dos Santos, Andr* Iunder Jran$, Nscar >raun, <ania >ambirra, An.bal Lui1ano, Edelberto Torres Civas, Tom;s Amadeo <asconi, Alonso Aguilar y Antonio Iarc.a entre otros. "o obstante, a ellos se les conoce m;s bien como neomar,istas en tanto -ue cuestionan el rol progresista del capitalismo en los pa.ses dependientes. entro del grupo dependentista reformista se manifiestan algunas diferencias al destacar distintos aspectos de la dependencia. 9ara Sun$el la e,presi+n clave es Adesintegraci+n nacionalB, para Jurtado se trata de Apatronos dependientes de consumoB mientras -ue para (ardoso es un Adesarrollo dependiente asociadoB. El an;lisis de Sun$el 2%&3: a6 enfoca la manera en -ue el capitalismo trasnacional crea una nueva divisi+n internacional del traba1o -ue conduce hacia la desintegraci+n nacional en Am*rica Latina. En la medida en -ue los conglomerados trasnacionales comen7aron a tomar posiciones preponderantes en la econom.a - particularmente en el sector industrial - Sun$el 2%&3: b6 los percibe como introduciendo una brecha en la sociedad nacional. En la medida en -ue una minor.a de la poblaci+n del pa.s es integrada al sistema trasnacional, *sta obtiene algunos de los despo1os al costo de la desintegraci+n nacional. "o obstante, Sun$el cree -ue el desarrollo sin dependencia y sin marginali7aci+n es posible alcan7arlo mediante la reforma del car;cter asim*trico del sistema capitalista internacional. 9ara Jurtado 2%&3:6 el control del avance t*cnico y la imposici+n de patrones de consumo desde los pa.ses del centro son los factores clave -ue e,plican la perpe5
(omo ocurre con cual-uier es-uema clasificatorio, siempre surge alg)n grado de simplificaci+n y arbitrariedad. En una clasificaci+n m;s detallada J. H. (ardoso tendr.a su propia categor.a. Adem;s de los dos enfo-ues, es posible distinguir una Aescuela caribe0a de la dependenciaB. 8ientras algunos miembros individualmente mantienen posiciones reformistas o radicales, estas diferencias ideol+gicas nunca cristali7aron en alas reformistas y mar,istas como en la escuela latinoamericana y de este modo, era una escuela mucho m;s coherente. Tambi*n se trataba de un grupo estrechamente vinculado al -ue la !niversidad de las Indias Nccidentales les brindaba una base institucional.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
tuaci+n del subdesarrollo y la dependencia en la periferia. Los patrones de consumo crecientemente diversificados, calibrados para los grupos de altos ingresos de los pa.ses perif*ricos, estructuran un patr+n igualmente diversificado de producci+n industrial. La tecnolog.a para producir estos bienes viene de los pa.ses del centro y mayormente de las multinacionales. Esta tecnolog.a intensiva en capital acent)a a)n m;s la concentraci+n del ingreso y el super;vit de mano de obra, reproduciendo por ende el c.rculo vicioso de subdesarrollo y dependencia. (ardoso es uno de los principales contribuyentes al enfo-ue de la dependencia. En su libro precursor y ahora cl;sico, (ardoso y Jaletto 2%&H&6 anali7an la relaci+n cambiante entre los factores internos y e,ternos -ue han determinado el proceso de desarrollo en Am*rica Latina. Su an;lisis econ+mico contin)a estando dentro del es-uema cepalista, pero ellos le incorporan un cuadro pol.tico y social -ue estaba en gran medida ausente en los escritos de la (E9AL. Su originalidad radica en la manera como anali7an las cambiantes relaciones entre las fuer7as econ+micas, sociales y pol.ticas a lo largo de coyunturas importantes en la Am*rica Latina poscolonial, y en la manera como vinculan las cambiantes relaciones internas con las fuer7as e,ternas, es decir, en el intento de iluminar la cuesti+n de c+mo los desarrollos internos se vinculan a los cambios e,ternos y c+mo el sistema mundial incide de manera diferente en los distintos pa.ses de Am*rica Latina. Esta interacci+n entre los elementos internos y e,ternos conforma el n)cleo de la caracteri7aci+n -ue (ardoso y Jaletto hacen de la dependencia. >uscan e,plorar la diversidad dentro de la unidad de los diferentes procesos hist+ricos, contraria a la b)s-ueda de Jran$ de la unidad dentro de la diversidad. Ellos no consideran la dependencia como una simple variable e,terna, ya -ue no derivan mec;nicamente la situaci+n sociopol.tica nacional interna de la dominaci+n e,terna. Aun-ue los l.mites para maniobrar est;n en gran medida regulados por el sistema mundial, la particular configuraci+n interna de un pa.s determina la respuesta espec.fica a esos mismos eventos e,ternos. e este modo, no ven la dependencia y el imperialismo como el lado interno y el lado e,terno de una sola moneda y el lado interno reducido a un simple refle1o del e,terno/ conciben, en cambio, la relaci+n entre las fuer7as internas y e,ternas formando un todo comple1o al e,plorar las intercone,iones entre estos dos niveles y las maneras como se encuentran entrete1idos. (ardoso no considera -ue una situaci+n de dependencia sea contradictoria con el desarrollo, y para se0alarlo acu0a la e,presi+n Adesarrollo dependiente asociadoB. As. recha7a la idea de Jran$ del Adesarrollo del subdesarrolloB.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
8ientras la teor.a cl;sica mar,ista sobre el imperialismo trat+ las nuevas etapas y aspectos del capitalismo se ocup+ revelando cierto eurocentrismo - principalmente de los pa.ses imperialistas y tuvo poco -ue decir sobre los pa.ses subdesarrollados, brecha -ue los dependentistas mar,istas esperaban comen7ar a cerrar 2 os Santos, %&3'6. 9ara los dependentistas un problema te+rico clave es c+mo e,plicar las diferencias entre el desarrollo del capitalismo en los pa.ses dependientes y en los pa.ses desarrollados. Entre los autores mar,istas de la dependencia, 8arini 2%&3F6 ha hecho el esfuer7o te+rico m;s sistem;tico para determinar las leyes espec.ficas -ue gobiernan las econom.as dependientes. En su tesis central sostiene -ue la dependencia involucra la sobre o supere,plotaci+n del traba1o en los pa.ses subordinados. Esta sobree,plotaci+n en la periferia se desprende de la necesidad del capitalismo de evitar la merma de su tasa de ganancia a consecuencia del intercambio desigual entre los pa.ses dependientes y dominantes. A su ve7, la supere,plotaci+n del traba1o dificulta la transici+n de la producci+n de plusval.a absoluta a la de plusval.a relativa como forma dominante en las relaciones capital-traba1o y del proceso de acumulaci+n en la periferia, reafirmando en consecuencia la dependencia. e acuerdo con 8arini el circuito del capital en los pa.ses dependientes difiere del de los pa.ses del centro. En los primeros los dos elementos clave del ciclo capitalista - la producci+n y circulaci+n de mercanc.as - est;n separados a consecuencia de -ue la periferia est; vinculada al centro a trav*s de la supere,plotaci+n del traba1o. La producci+n en los pa.ses del Tercer 8undo no descansa sobre la capacidad interna para el consumo sino -ue depende de las e,portaciones hacia los pa.ses desarrollados. Los salarios en los pa.ses dependientes se mantienen ba1os por-ue el consumo de los traba1adores no es necesario para la reali7aci+n de las mercanc.as. e este modo, las condiciones est;n dadas para la sobree,plotaci+n del traba1o hasta tanto e,ista un e,ceso de poblaci+n lo suficientemente grande. 8ientras tanto en los pa.ses dominantes las dos fases de circulaci+n del capital se completan internamente. !na ve7 -ue el capital industrial se hubo establecido en los pa.ses avan7ados, la acumulaci+n capitalista depende fundamentalmente de los aumentos de la plusval.a relativa del traba1o a trav*s del avance t*cnico. El subsiguiente aumento de la productividad laboral permite a los capitalistas afrontar los aumentos salariales sin sufrir una ca.da en la tasa de ganancia. Este al7a en el ingreso de los traba1adores o,igena la demanda de bienes industriales y de tal modo el ciclo contin)a. Cefiri*ndonos ahora al te+rico -ui7;s m;s renombrado de la teor.a de la dependencia la principal contribuci+n de Jran$ a su an;lisis se produce en realidad cuando
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
*l no utili7a el t*rmino AdependenciaB/ pero se encuentra de manera central en su idea b;sica del Adesarrollo del subdesarrolloB. Seg)n Jran$ 2%&3@4 %&-:@6, Aal usar la palabra OdependenciaO yo s+lo me ligo temporalmente - espero - a la nueva moda ya tan e,tendida -ue resulta igualmente aceptable tanto a las burgues.as reformistas como a los mar,istas revolucionariosB. # en %&3: ya la hab.a declarado muerta Apor lo menos en Am*rica Latina, lugar donde naci+B 2Jran$, %&3:6. 9or supuesto, la obra de Jran$ ha sido sumamente influyente en todo el mundo, pero ser.a un error considerarlo como el escritor de la dependencia por e,celencia. Su prol.fica y pol*mica obra contribuy+ a populari7ar la visi+n de la dependencia, pero al mismo tiempo la identificaci+n de la teor.a de la dependencia, especialmente fuera de Am*rica Latina, con la obra de Jran$ ha conducido hacia una visi+n unidimensional de la teor.a.
Debilidades crticas del an lisis
!na renovaci+n del an;lisis estructuralista y de la dependencia se hace necesaria si se -uiere seguir presentando una alternativa a los paradigmas neocl;sicos y de la moderni7aci+n. He identificado seis problemas importantes -ue necesitan ser reconsiderados4 9rimero, el *nfasis central del an;lisis de los estructuralistas y de los dependentistas sobre el deterioro de los t*rminos del intercambio e intercambio desigual respectivamente necesita ser proyectado ba1o una nueva lu7. El intercambio desigual, al transferir parte de la plusval.a generada hacia el centro indudablemente disminuye la capacidad de crecimiento y de acumulaci+n de capital de la periferia. "o obstante, el desarrollo de un pa.s tambi*n tiene -ue ver con su capacidad tanto para generar como para retener su plusproducto y esto est; en gran medida determinado por su modo de producci+n interno. A su ve7, la formaci+n socioecon+mica es el resultado de una comple1a interacci+n entre los factores econ+micos, sociales y pol.ticos dentro de los cuales la lucha de clases es de la mayor importancia. Al ubicar la e,plotaci+n solamente a nivel de naciones estos an;lisis no reconocen el hecho de -ue la e,plotaci+n es un fen+meno de clase. El privilegiar las relaciones entre naciones en cierto modo e,plica por -u* la categor.a clasista est; pr;cticamente ausente en el pensamiento estructuralista y no se le da el lugar crucial dentro de los estudios sobre la dependencia. Segundo, la tesis de -ue el desarrollo de los pa.ses del centro se debe a la e,plotaci+n de los pa.ses perif*ricos y -ue el subdesarrollo de *stos se debe al desarrollo de los pa.ses del centro tiene -ue ser revisada. Cecientes investigaciones hist+ricas
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
han demostrado -ue el desarrollo de los pa.ses del centro se debe sobre todo a la creaci+n, apropiaci+n y uso interno del e,cedente econ+mico y menos al sa-ueo o a la e,plotaci+n de los pa.ses perif*ricos. Las ra7ones del desarrollo e,itoso de los pa.ses ahora avan7ados deben buscarse principalmente en el particular marco econ+mico, social y pol.tico institucional -ue ellos crearon, el cual era propicio para la innovaci+n y acumulaci+n capitalista. Lo -ue sostengo es -ue el desarrollo y el subdesarrollo est;n principalmente enrai7ados en las relaciones de producci+n y no en las relaciones de cambio. A-uellos an;lisis -ue se enfocan primordialmente en las relaciones de intercambio entre las naciones tienden a atenuar los obst;culos internos para el desarrollo y a recalcar los obst;culos e,ternos. Tercero, el papel del Estado en el desarrollo necesita ser redefinido. Los estructuralistas y los dependentistas tienen -ue llegar a una apreciaci+n m;s realista acerca de lo -ue el Estado puede o no puede o no debe hacer. En particular los primeros escritos de la (E9AL revelan un cuadro ideali7ado del Estado desarrollista como una fuer7a liberadora, igualadora y moderni7ante de la sociedad. 9or su parte los dependentistas ten.an una visi+n idealista del Estado socialista. El Estado proletario no s+lo abolir.a la e,plotaci+n y la pobre7a sino -ue, a trav*s de un programa global de nacionali7aciones y de planificaci+n, tambi*n se lograr.a un proceso de desarrollo autosostenido y aut+nomo y as. el subdesarrollo y la e,plotaci+n e,tran1era ser.an finalmente superados. Tambi*n se necesita poner m;s atenci+n a las m)ltiples relaciones entre las intervenciones del Estado y los mecanismos del mercado ya -ue en el m;s comple1o mundo de hoy en d.a la dicotom.a Estadomercado es una visi+n crecientemente simplista. (uarto, los an;lisis estructuralista y de la dependencia necesitan dar un cometido m;s e,pl.cito a la sociedad civil, especialmente en vista de la reciente e,periencia traum;tica del Estado autoritario en Am*rica Latina. Es necesario -ue la sociedad civil fortale7ca la capacidad de los grupos e,plotados para organi7arse y e,presar sus necesidades de manera de poder influir y conformar procesos de desarrollo como tambi*n resistir una mayor represi+n y e,plotaci+n. "uevos movimientos sociales, tales como los antidictatoriales, religiosos, *tnicos, feministas, regionalistas, antiinstitucionales y ecol+gicos han surgido en Am*rica Latina. Adem;s, la cantidad de organi7aciones no gubernamentales es un testimonio de la crisis del Estado, como tambi*n una e,presi+n de la necesidad y un deseo de la sociedad civil de formar alternativas de representaci+n institucional.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
Luinto, se necesita llevar adelante una mayor investigaci+n sobre la variedad de procesos de e,plotaci+n y de formaci+n de clases -ue son afectadas por relaciones *tnicas, de g*nero y culturales y sobre las formas locales de dominaci+n y control pol.tico, tales como las relaciones patr+n-cliente. En estos )ltimos a0os las divisiones *tnicas y de se,o han emergido con renovada fuer7a y la literatura del desarrollo carece de ideas respecto de la me1or manera de tratar estos problemas y proponer pol.ticas para superar la e,plotaci+n de los grupos *tnicos, las mu1eres y lo -ue a menudo se denomina como las Aminor.asB. El tema ecol+gico tambi*n re-uiere de mayor investigaci+n e importancia pol.tica en vista de la creciente crisis ambiental. 9or )ltimo, pero no menos importante, los autores estructuralistas y dependentistas deben considerar la posibilidad y factibilidad de una variedad de estilos y estrategias para el desarrollo. icotom.as tales como capitalismo o socialismo, desarrollo hacia dentro o hacia afuera, industriali7aci+n por sustituci+n de importaciones o por fomento de e,portaciones son visiones crecientemente simplistas en un mundo altamente interconectado y comple1o como el actual.
!elevancia contempor nea de las teoras latinoamericanas
A pesar de las reservas y las cr.ticas, las teor.as latinoamericanas sobre el desarrollo y el subdesarrollo brindan un f*rtil punto de partida para comprender y superar la actual condici+n del Tercer 8undo y en particular de Am*rica Latina. A continuaci+n doy algunas ilustraciones respecto de la relevancia contempor;nea de la escuela latinoamericana. %. La maldicin de la vulnerabilidad externa. #a a fines de la d*cada del cuarenta los estructuralistas argumentaban -ue el principal obst;culo para el desarrollo econ+mico de Am*rica Latina era su Aestrangulamiento e,ternoB y a fines de la d*cada del sesenta los dependentistas describ.an este problema central en t*rminos de dependencia e,terna. (omo resultado de la estrategia neomonetarista, de desarrollo dirigido hacia el e,terior y m;s espec.ficamente a la crisis de la deuda, la vulnerabilidad e,terna de Am*rica Latina es aun mayor -ue antes. :. La dependencia tecnolgica y financiera. La crisis de la deuda ha agregado una nueva dimensi+n a la dependencia financiera de la regi+n, la cual se ha agravado considerablemente. Esto tambi*n revela las limitadas opciones -ue se abren para los pa.ses deudores debidas a su dependen-
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
cia tecnol+gica. esde el a0o %&': merced al servicio de la deuda e,terna Am*rica Latina se ha convertido en un e,portador neto de capital. Esto significa -ue la tasa de formaci+n de capital ha ca.do con el consiguiente estancamiento de la econom.a. F. La controversia estructuralista-monetarista. La crisis de la deuda, 1unto al resurgimiento de la inflaci+n, tambi*n ha resultado en un renovado inter*s en la vie1a pol*mica estructuralista-monetarista sobre los a1ustes y programas de estabili7aci+n del Jondo 8onetario Internacional. Seers 2%&'%6 atac+ la miop.a de las pol.ticas del J8I y al tiempo -ue fustigaba a algunos pa.ses en desarrollo -ue aplicaron pol.ticas de tipo estructuralista por su irresponsabilidad financiera, aleg+ -ue los economistas en los pa.ses desarrollados podr.an aprender )tiles lecciones de la pol*mica estructuralista-monetarista. 5. Heterogeneidad estructural, marginalidad y sector informal. El an;lisis de la heterogeneidad estructural conserva significaci+n, especialmente en la medida en -ue las diferencias entre sectores y dentro de *stos se han hecho m;s agudas durante la )ltima d*cada. Seme1antes disparidades en la productividad conducen a crecientes dese-uilibrios intra e intersectoriales, ensanchan los diferenciales en los ingresos, limitan la e,tensi+n de los avances tecnol+gicos y refle1an la permanente si no creciente marginali7aci+n. Tambi*n los programas de estabili7aci+n de los neoconservadores han aumentado la masa de los desempleados estructurales. G. Etnicidad, regionalismo y la cuestin nacional. El resurgimiento de movimientos autonomistas *tnicos y regionales en muchas partes del mundo revela la persistencia de estos problemas. Los estudios sobre el colonialismo interno brindan un acceso al an;lisis de algunos de estos problemas. H. uevas estrategias para la industriali!acin. A fines de la d*cada del 5@ y a comien7os de los G@, cuando los estructuralistas primero abogaban por la industriali7aci+n sustitutiva, tuvieron -ue luchar contra los economistas ortodo,os -uienes argumentaban -ue los pa.ses menos desarrollados deber.an continuar especiali7;ndose en la producci+n de productos primarios sobre la base de las venta1as comparativas internacionales. En cambio hoy en d.a la discusi+n es sobre la estrategia m;s apropiada para la industriali7aci+n. Ahora los economistas neocl;sicos sostienen -ue la industriali7aci+n orientada a las e,portaciones es superior a la sustituci+n de importaciones y convenientemente olvidan -ue un par de d*cadas antes ellos se opon.an a cual-uier clase de estrategia para la industriali7aci+n en el Tercer 8undo. Su posici+n ha cambiado en vista de la e,ito-
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
sa y reciente industriali7aci+n de los pa.ses del Asia oriental. Su espectacular ingreso a las e,portaciones manufacturadas en las )ltimas dos d*cadas es celebrado como un *,ito de las pol.ticas de libre mercado y se utili7a como un garrote para golpear a -uienes apoyaban la sustituci+n de importaciones y favorec.an la intervenci+n del Estado en la econom.a. "o obstante, de un e,amen m;s minucioso surge un cuadro mucho m;s comple1o de la e,periencia industrial de estos pa.ses. 8ientras -ue algunos orientaron su industriali7aci+n al mercado e,terior, muchos ingresaron al mercado de e,portaci+n luego de haber atravesado un proceso de sustituci+n de importaciones. La diferencia clave dentro de los vie1os pa.ses -ue sustituyeron importaciones y los de reciente industriali7aci+n en Asia oriental es -ue la intervenci+n del Estado en estos )ltimos fue mucho m;s selectiva, se a1ustaba r;pidamente a las nuevas situaciones, y su prop+sito final era el de e,poner crecientemente al sector industrial a la competencia internacional. 9or lo tanto, ser.a ra7onable para algunos pa.ses en desarrollo combinar diferentes tipos y grados de proteccionismo, promoci+n de e,portaciones e intervencionismo estatal seg)n cambien las circunstancias a la manera como ya hab.a sido sugerida por los estructuralistas. Seg)n los aportes, las limitaciones y la relevancia contempor;nea de la escuela latinoamericana, se hace necesaria una mayor atenci+n a las obras producidas en el Tercer 8undo, lo cual podr.a brindar una de las fuentes para la renovaci+n de la teor.a del desarrollo. (iertamente, e,iste hoy en d.a una necesidad urgente de desarrollar y afirmar alternativas para las pol.ticas y teor.as neoconservadoras tanto en el "orte como en el Sur. Se ha sostenido -ue las teor.as latinoamericanas sobre el desarrollo y el subdesarrollo constituyen una plataforma )til desde la cual desarrollar una alternativa a los paradigmas neoconservador y de la moderni7aci+n. 9ara -ue esto ocurra, las teor.as latinoamericanas necesitar.an superar ciertas limitaciones y entroncarse en una teor.a m;s general del desarrollo en la cual los aportes a la teor.a del desarrollo del "orte y de otras regiones del Sur sean debidamente tomados en cuenta. Traducci+n del ingl*s4 Sergio Anacona.
!eferencias
P>lomstr?m, 8./ Hettne, >., E<ELN98E"T THENC# I" TCA"SITIN". - Londres, Qed 9ress. %&'5/ Senghaas, . -- ependence is dead, long live dependence and the class struggle4 an ansMer to critics. P(ardoso, J. H./ Jaletto, E., E9E" E"(# A" E<ELN98E"T I" LATI" A8ECI(A. - >er$eley, !niversity of (alifornia 9ress. %&3&/ (oc$croft, D. . -- E,terne Abhangig$eit und ?$onomische Theorie.
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
P(E9AL, 9CN>LE8AS TENCI(NS # 9CA(TI(NS EL (CE(I8IE"TN E(N"N8I(N. - Santiago, (omisi+n Econ+mica para Am*rica Latina 2(E9AL6. %&G:/ Jran$, A. I. -- Internal colonialism and national development. PE(LA, E(N"N8I( S!C<E# NJ LATI" A8ECI(A %&5&. - "ueva #or$, "aciones !nidas. %&G%/ Dohnson, . L. -- Nn oppressed people. PJran$, A. I., L!89E">!CI!ESIA4 L!89E" ESACCNLLN. E9E" E"(IA, (LASE # 9NLITI(A E" LATI"NA8ECI(A. - Santiago, 9rensa Latinoamericana 29LA6. %&3@/ El desarrollo econ+mico y la inflaci+n en 8*,ico y otros pa.ses latinoamericanos. PJran$, A. I., RNCL E<ELN98E"T. G, 5 - %&33/ Super poblaci+n relativa, e1*rcito industrial de reserva y masa marginal. PJurtado, (., I89ECIALIS8!S !" STC!=T!CELLE IERALT4 A"AL#SE" S>EC A>HT"IIIE CE9CN !=TIN". - Jrancfort, Suhr$amp <erlag. %&3:/ (oncentraci+n del progreso t*cnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano. PIermani, I., 8ACII"ALIT#. - "eM >runsMic$, Transaction >oo$s. %&'@/ El desarrollo econ+mico de la Am*rica Latina y algunos de sus principales problemas. PIon7ale7-(asanova, 9., ST! IES I" (N89ACATI<E I"TEC"ATIN"AL %&HG/ (ommercial policy in the underdeveloped countries. E<ELN98E"T. %, 5 -
PHettne, >., E<ELN98E"T THENC# A" THE THCEE RNCL S. - Longman, HarloM. %&&@/ The marginal pole of the economy and the marginalised labour force. PHunt, ., E9E" E"(E A" !" EC E<ELN98E"T. - "ueva #or$, >ird, life and death of development economics. oubleday. %&'&/ The
P=ay, (., LATI" A8ECI(A" THENCIES NJ E<ELN98E"T A" !" EC E<ELN98E"T. "ueva #or$, Coutledge, Londres. %&'&/ Inflation4 the Latin American e,perience. PLarrain, D., THENCIES NJ and acculturation. PLehmann, ., bridge. %&&@/ P8arini, C. 8., E<ELN98E"T. - 9olity 9ress, (ambridge. %&'&/ (lasses, colonialism, E<ELN98E"T I" LATI" A8ECI(A. - 9olity 9ress, (amE9E" E"(IA. - 8*,ico, Ediciones Era. %&3F/
E8N(CA(# A" IALE(TI(A E LA
P"oyola, D., I"<ESTIIA(IN" E(N"N8I(A. %H, 5 - %&GH/ P"un, D., CE<ISTA LATI"NA8ECI(A"A E SN(INLNIIA. G, : - %&H&/
P9into, A., EL TCI8ESTCE E(N"N8I(N. FG, %F3 - %&HG/ P9rebish, C., A8ECI(A" E(N"N8I( CE<IER. 9A9ECS A" P9rebish, C., EL TCI8ESTCE E(N"N8I(N. %H, HF - %&5&/ PLui1ano, A., E(N"N8# A" SN(IET#. F, 5 - %&35/ E 8ACII"ALI A SN(IAL. - Santiago, (E9AL. 9CN(EE I"IS. 5&, : - %&G&/
PLui1ano, A., "NTAS SN>CE EL (N"(E9TN %&HH/ PSeers, ., E<ELN98E"T A"
(HA"IE. %@, 5 - %&3&/
NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 101-113
PSeers,
., I S
IS(!SSIN" 9A9EC. %H' - %&'%/ E<ELN98E"T. %, H - %&HG/ eve-
PStavenhagen, C PStreeten, 9., ST! IES I" (N89ACATI<E I"TEC"ATIN"AL lopment dichotomies.
PSun$el, N., (A9ITALIS8N TCAS"A(IN"AL # ESI"TEICA(IN" "A(IN"AL E" A8ECI(A LATI"A. - >uenos Aires, Argentina, Ediciones "ueva <isi+n. %&3:/ PSun$el, N., RNCL can vieM. E<ELN98E"T. %%, %@ - %&'F/ >ig business and OdependeciaO4 a Latin Ameri-
Este art.culo es copia fiel del publicado en la revista "ueva Sociedad "U %%F 8ayoDunio de %&&%, ISS"4 @:G%-FGG:, "###.nuso.org$.
También podría gustarte
- SUAREZ Desarrollo LocalDocumento6 páginasSUAREZ Desarrollo LocalHalcon PeregrinoAún no hay calificaciones
- Estudios Sobre El Sector SFL en Argentina - MARIO ROITTER PDFDocumento187 páginasEstudios Sobre El Sector SFL en Argentina - MARIO ROITTER PDFOrganización y Dirección InstitucionalAún no hay calificaciones
- Vivamos y Aprendamos A Ser Ciudadanos V PDFDocumento63 páginasVivamos y Aprendamos A Ser Ciudadanos V PDFAlejandro Gomez100% (1)
- La Historia de La Globalización Según Aldo FerrerDocumento10 páginasLa Historia de La Globalización Según Aldo FerrerRadiociudad Puerto MadrynAún no hay calificaciones
- Blancas Bustamante, Carlos. El Poder de Dirección Del Empleador y Las Nuevas TecnologíasDocumento66 páginasBlancas Bustamante, Carlos. El Poder de Dirección Del Empleador y Las Nuevas TecnologíasAguilar Cercado Celia IsamarAún no hay calificaciones
- Sociedad Salarial Castel - Cap. 7Documento11 páginasSociedad Salarial Castel - Cap. 7clausmetAún no hay calificaciones
- Políticas de Empleo en La Argentina Desde La Restauración de La DemocraciaDocumento143 páginasPolíticas de Empleo en La Argentina Desde La Restauración de La Democraciabrenbrown87100% (2)
- Instrumentos económicos y fiscales para el medioambiente y la acción por el climaDe EverandInstrumentos económicos y fiscales para el medioambiente y la acción por el climaAún no hay calificaciones
- 4 - Consecuencias Derrumbe Del EB - Berrotaran PDFDocumento205 páginas4 - Consecuencias Derrumbe Del EB - Berrotaran PDFromulo montesAún no hay calificaciones
- India, Brasil y Sudáfrica: El impacto de las nuevas potencias regionalesDe EverandIndia, Brasil y Sudáfrica: El impacto de las nuevas potencias regionalesAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Teoria Desarrollo EconomicoDocumento10 páginasActividad 4 Teoria Desarrollo EconomicoJavier Alexander MATEUS PRADAAún no hay calificaciones
- Roberto Fernández La Noche AmericanaDocumento276 páginasRoberto Fernández La Noche AmericanaJazmín Mariana Morales ArrietaAún no hay calificaciones
- Economias Regionales Rofman PDFDocumento19 páginasEconomias Regionales Rofman PDFNehue Alvarez100% (1)
- Enseñanza de La Matematica para Grado 5to.Documento75 páginasEnseñanza de La Matematica para Grado 5to.Alejandro Gomez100% (1)
- La Resocializacion Del Individuo Como Funcion de La PenaDocumento30 páginasLa Resocializacion Del Individuo Como Funcion de La PenaAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- MuñozFanni2001 PDFDocumento150 páginasMuñozFanni2001 PDFJosé Carlos RivasAún no hay calificaciones
- Tema 2 Los Agentes EconómicosDocumento12 páginasTema 2 Los Agentes EconómicosLudwik EspidifenAún no hay calificaciones
- El Retorno A La Jaula de HierroDocumento23 páginasEl Retorno A La Jaula de HierroFernando EspinosaAún no hay calificaciones
- Bustamante Donas Hacia La Cuarta Generación de Derechos HumanosDocumento14 páginasBustamante Donas Hacia La Cuarta Generación de Derechos HumanosGuadalupe TirantinoAún no hay calificaciones
- PPM U1 Ea KarlDocumento5 páginasPPM U1 Ea KarlKarla LastiriAún no hay calificaciones
- PyPA Pengue Unidad 2Documento38 páginasPyPA Pengue Unidad 2Gestoria Judicial Carlos D. ZuñigaAún no hay calificaciones
- Abramo La Produccion de Las Ciudades Latinoamericanas PDFDocumento201 páginasAbramo La Produccion de Las Ciudades Latinoamericanas PDFnepuigAún no hay calificaciones
- Desarrollo López-Resumen 1er Parcial 2010Documento20 páginasDesarrollo López-Resumen 1er Parcial 2010RojonegroAún no hay calificaciones
- Rofman, A. Las Economías Regionales. P. IDocumento18 páginasRofman, A. Las Economías Regionales. P. Ijavier100% (1)
- La Economia InformalDocumento23 páginasLa Economia InformalCarlos Cutipa GonzálezAún no hay calificaciones
- Bisang-Gutman - Acumulacion y Tramas Alimentarias ALDocumento15 páginasBisang-Gutman - Acumulacion y Tramas Alimentarias ALFelipe GhiardoAún no hay calificaciones
- Politicas Macroeconomicas-Paises en DesarrolloDocumento526 páginasPoliticas Macroeconomicas-Paises en DesarrolloFAUSTINOESTEBANAún no hay calificaciones
- Agenda Ambiental Guasca PDFDocumento169 páginasAgenda Ambiental Guasca PDFOctavio Rodríguez OrtizAún no hay calificaciones
- Teoria de La OrganizaciónDocumento4 páginasTeoria de La OrganizaciónKevin BracamonteAún no hay calificaciones
- Teoría Del Desenvolvimiento EconómicoDocumento10 páginasTeoría Del Desenvolvimiento EconómicoDante Abelardo Urbina PadillaAún no hay calificaciones
- La Política de Liberalización Económica en La Administración de MenemDocumento37 páginasLa Política de Liberalización Económica en La Administración de MenemTere Sacón0% (1)
- Isuani y Nieto (2002) - La Cuestión Social y El Estado de Bienestar en El Mundo Post-KeynesianoDocumento15 páginasIsuani y Nieto (2002) - La Cuestión Social y El Estado de Bienestar en El Mundo Post-KeynesianoRB.ARGAún no hay calificaciones
- Acemoglu en Llach & Schiaffino 2014Documento17 páginasAcemoglu en Llach & Schiaffino 2014luchinAún no hay calificaciones
- 1-Sen Los Bienes y La Gente PDFDocumento9 páginas1-Sen Los Bienes y La Gente PDFlesly consueloAún no hay calificaciones
- Bonos Verdes CertificadosDocumento20 páginasBonos Verdes CertificadosFederico MarzulloAún no hay calificaciones
- Llach Otro Siglo Otra Argentina Caps. 5 y 6Documento31 páginasLlach Otro Siglo Otra Argentina Caps. 5 y 6ScullyritaAún no hay calificaciones
- Preservar y Compartir PDFDocumento66 páginasPreservar y Compartir PDFNelson Pedreros SolerAún no hay calificaciones
- Cuadernillo-04-Mujeres y Trabajo ProductivoDocumento4 páginasCuadernillo-04-Mujeres y Trabajo ProductivoLidiaMaciasAún no hay calificaciones
- Sector InformalDocumento13 páginasSector InformalparticipacionAún no hay calificaciones
- 24 Reestructuracion Neoliberal y Despues... Forcinito y TolonDocumento111 páginas24 Reestructuracion Neoliberal y Despues... Forcinito y TolonDavid100% (1)
- Silvia Vega - Economía Feminista.Documento356 páginasSilvia Vega - Economía Feminista.Roger Celi PérezAún no hay calificaciones
- Presentacion Inclusion y ExclusionDocumento23 páginasPresentacion Inclusion y ExclusionMagaly CoronaAún no hay calificaciones
- El Institucionalismo y El Análisis Económico - MIGUEL ÁNGEL BOSCHDocumento206 páginasEl Institucionalismo y El Análisis Económico - MIGUEL ÁNGEL BOSCHRogelio100% (2)
- Finanzas Públicas en America Latina - Cesar Giraldo PDFDocumento232 páginasFinanzas Públicas en America Latina - Cesar Giraldo PDFLNSAún no hay calificaciones
- Reflexión Conceptual Sobre La GlobalizaciónDocumento4 páginasReflexión Conceptual Sobre La GlobalizaciónKrmen AnaAún no hay calificaciones
- Teorías de La Distribución y La Desigualdad Prof. MedranoDocumento8 páginasTeorías de La Distribución y La Desigualdad Prof. MedranoArle QuinAún no hay calificaciones
- Problemas de Historia Argentina 1955 2011 CAP 4 - 9 - 2019 Comprim PDFDocumento169 páginasProblemas de Historia Argentina 1955 2011 CAP 4 - 9 - 2019 Comprim PDFlito_velasco_1Aún no hay calificaciones
- González Napolitano, Silvina, S. - Lecciones de Derecho Internacional UNIDAD XI PÁGS.785-803 - PDFDocumento12 páginasGonzález Napolitano, Silvina, S. - Lecciones de Derecho Internacional UNIDAD XI PÁGS.785-803 - PDFErika BazanAún no hay calificaciones
- Las Empresas Alternativas Razeto-1Documento88 páginasLas Empresas Alternativas Razeto-1eduardoAún no hay calificaciones
- Taylorismo y Fordismo en La Clase Obrera Va Al Paraiso y Tiempos ModernosDocumento2 páginasTaylorismo y Fordismo en La Clase Obrera Va Al Paraiso y Tiempos ModernosNico DíazAún no hay calificaciones
- LibroDefcomp COLOMA PDFDocumento408 páginasLibroDefcomp COLOMA PDFGuido SantiagoAún no hay calificaciones
- Integración Regional: Situación y Perspectivas para Bolivia: Rogelio Churata TolaDocumento32 páginasIntegración Regional: Situación y Perspectivas para Bolivia: Rogelio Churata Tolaaldo montereyAún no hay calificaciones
- Furtado Celso - El Desarrollo Economico Un Mito Capitulo IIDocumento5 páginasFurtado Celso - El Desarrollo Economico Un Mito Capitulo IIAngelo HigueraAún no hay calificaciones
- ParticipaciónDocumento25 páginasParticipaciónStefy PorrasAún no hay calificaciones
- Por Eso Estamos Como EstamosDocumento17 páginasPor Eso Estamos Como Estamosirwing_castellanosAún no hay calificaciones
- Richard Beatty - El Talento Estratégico Como Una Fuente Sustentable de Ventaja CompetitivaDocumento8 páginasRichard Beatty - El Talento Estratégico Como Una Fuente Sustentable de Ventaja CompetitivaClaudio QuezadaAún no hay calificaciones
- Torres López-Economía Política 2Documento16 páginasTorres López-Economía Política 2Sofia Medellin Urquiaga100% (1)
- Teoria Sistema Financiero PDFDocumento14 páginasTeoria Sistema Financiero PDFDiego Fernando Tamayo LunaAún no hay calificaciones
- Reed, Michael - Organizational Theorizing (Sintesis Traducida - Mansilla)Documento18 páginasReed, Michael - Organizational Theorizing (Sintesis Traducida - Mansilla)Noe Quispe SosaAún no hay calificaciones
- Kirchner - Daniel Rodríguez PazDocumento661 páginasKirchner - Daniel Rodríguez PazDafne CirceAún no hay calificaciones
- A Fuego Lento - WebDocumento429 páginasA Fuego Lento - WebJaimeCoronaAún no hay calificaciones
- La Desaceleración Del Crecimiento Entre 1914 y 1929 - DiazDocumento3 páginasLa Desaceleración Del Crecimiento Entre 1914 y 1929 - DiazYesi Daiana ColmanAún no hay calificaciones
- Bidard. Los Fundamentos Del Enfoque ClásicoDocumento14 páginasBidard. Los Fundamentos Del Enfoque ClásicoAurora Edilma Canelo BallenAún no hay calificaciones
- La banca central colombiana en una década de expansión, 2003-2013De EverandLa banca central colombiana en una década de expansión, 2003-2013Aún no hay calificaciones
- Hilderman Cardona Rodas ICONOGRAFIAS MEDDocumento277 páginasHilderman Cardona Rodas ICONOGRAFIAS MEDAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- Modulo-2, Orígenes Conflicto Armado PDFDocumento19 páginasModulo-2, Orígenes Conflicto Armado PDFAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- 093 LareconquistaDocumento24 páginas093 LareconquistaAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- La Justicia de Dios Guerras Santas y Martires HoyDocumento14 páginasLa Justicia de Dios Guerras Santas y Martires HoyAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- Guia Lesiones OsteomuscularesDocumento2 páginasGuia Lesiones OsteomuscularesAlejandro GomezAún no hay calificaciones
- La Ide Ade HabitarDocumento4 páginasLa Ide Ade Habitararq0mariana0eguiaAún no hay calificaciones
- PROSPECTIVADocumento11 páginasPROSPECTIVAPedro Paul Labra QuispecuroAún no hay calificaciones
- Pap Polít Bogotá Colombia Vol 16 No 2 Julio-Diciembre 2011 PP 351-737 ISSN0122-4409Documento34 páginasPap Polít Bogotá Colombia Vol 16 No 2 Julio-Diciembre 2011 PP 351-737 ISSN0122-4409Martha MárquezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Teóricos de La Integración EconómicaDocumento21 páginasFundamentos Teóricos de La Integración EconómicaOliver Martínez BermúdezAún no hay calificaciones
- MargiolakisDocumento27 páginasMargiolakisVale TarducciAún no hay calificaciones
- Análisis de Las Últimas Reformas de La LeyDocumento12 páginasAnálisis de Las Últimas Reformas de La LeyANA ISABEL CAMPOZANO ALVAREZAún no hay calificaciones
- Zonas Rurales PDFDocumento12 páginasZonas Rurales PDFMisa 99Aún no hay calificaciones
- Genealogía de Los Usos Actuales Del Análisis de Redes en Latinoamérica - Vicente EspinozaDocumento36 páginasGenealogía de Los Usos Actuales Del Análisis de Redes en Latinoamérica - Vicente EspinozaFranco Carreño GuajardoAún no hay calificaciones
- Comunicación PopularDocumento2 páginasComunicación PopularricardobalboaAún no hay calificaciones
- El Uruguay de La Modernización 1876Documento2 páginasEl Uruguay de La Modernización 1876gabsilvagom28Aún no hay calificaciones
- RolandoDocumento4 páginasRolandoCristian Barragán CardonaAún no hay calificaciones
- GONGORA Y SPADAFORA Gestión Del CambioDocumento36 páginasGONGORA Y SPADAFORA Gestión Del CambioBlue Skyler100% (1)
- Uba Ffyl T 2015 906824 PDFDocumento400 páginasUba Ffyl T 2015 906824 PDFmcoannAún no hay calificaciones
- C12 - S12 - Roberts, K (2002) - El Sistema de Partidos y La Transformación de La Representación Política en La Era Neoliberal en AL PDFDocumento12 páginasC12 - S12 - Roberts, K (2002) - El Sistema de Partidos y La Transformación de La Representación Política en La Era Neoliberal en AL PDFDiegoRojasNureñaAún no hay calificaciones
- Intelectuales Chiloe Vs LiberalismoDocumento27 páginasIntelectuales Chiloe Vs LiberalismoEugenia BediniAún no hay calificaciones
- Las Clases SocialesDocumento16 páginasLas Clases SocialesDiego MedranoAún no hay calificaciones
- El Proyecto Educativo de La Modernizacion (De 1983 A Los Inicios Del Siglo XXI)Documento2 páginasEl Proyecto Educativo de La Modernizacion (De 1983 A Los Inicios Del Siglo XXI)anit_zarateAún no hay calificaciones
- Historiamexico I Ii 220227 124735Documento3 páginasHistoriamexico I Ii 220227 124735Zoe CruzAún no hay calificaciones
- Hist - de La Arq. 1-2-3 - GAG - ProgramasDocumento89 páginasHist - de La Arq. 1-2-3 - GAG - Programas33591728100% (1)
- 12.2 - La Senda Del Aprendizaje - Farzam Arbab PDFDocumento115 páginas12.2 - La Senda Del Aprendizaje - Farzam Arbab PDFSeminario de Investigacion UGC100% (1)
- BontempoDocumento89 páginasBontempoomar_1_vasquezAún no hay calificaciones
- S PaoDocumento132 páginasS PaoMARTIN ALONSO MendezAún no hay calificaciones
- MARXISMOYDESARROLLO-155x228 V1Documento245 páginasMARXISMOYDESARROLLO-155x228 V1Elena Apilánez PiniellaAún no hay calificaciones
- Teoría Del Estado y Gobernabilidad - Modernización Del EstadoDocumento23 páginasTeoría Del Estado y Gobernabilidad - Modernización Del EstadoDuani Marle Iquise IlaquitaAún no hay calificaciones
- Buenas Prácticas de Gestión Pública en ChileDocumento387 páginasBuenas Prácticas de Gestión Pública en ChileTONY VILCHEZ YARIHUAMANAún no hay calificaciones
- Guia Aprendizaje Estudiante 6to Grado Sociales f3 s20Documento6 páginasGuia Aprendizaje Estudiante 6to Grado Sociales f3 s20Verónica RamosAún no hay calificaciones