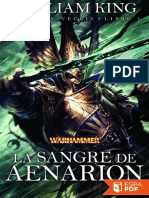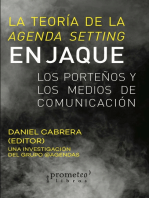Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Auyero El Oficio de La Etnografia Politica
Auyero El Oficio de La Etnografia Politica
Cargado por
Almudena Cortes MaisonaveTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Auyero El Oficio de La Etnografia Politica
Auyero El Oficio de La Etnografia Politica
Cargado por
Almudena Cortes MaisonaveCopyright:
Formatos disponibles
El oficio de la etnografa poltica Dilogo con Javier Auyero
Por Edison Hurtado A.1 Editor de conos, Flacso-Ecuador
"Ahora, contndolo, me doy cuenta de que", dice Javier Auyero, de refiln, en un momento de la entrevista. "Ahora que lo pienso en voz alta", agrega en otro pasaje. Por ltimo, como quien no quiere la cosa, se confiesa: "nadie me haba preguntado estas cosas, as que lo estoy contando y pensando al mismo tiempo". Parecen buenas seales ya que esta entrevista, como otras que han aparecido en las pginas de conos, busca precisamente explorar (y reflexionar a partir de) la labor de un acadmico. Hacer pensar en voz alta sobre los intersticios del oficio. Convertir al analista en un analizante. En este caso, indagar la experiencia de Javier Auyero como etngrafo de la poltica resulta particularmente til para entender algunas tensiones del quehacer etnogrfico. Su prctica como etngrafo y su inters por la poltica lo sitan en una arista poco trabajada, pero inmensamente rica, de la sociologa de las prcticas; pero ms que eso, como se ve durante el dilogo, le permiten dibujar entradas tan apasionantes como rigurosas a temas como el clientelismo, la accin colectiva y la cultura poltica. Palabras clave: : etnografa poltica, cultura poltica, clientelismo, protesta, accin colectiva, reconocimiento, Argentina
1 Muchas de las inquietudes planteadas en esta entrevista nacieron de los continuos y siempre sugestivos dilogos con Sofa Argello. Agradezco a Patricia Cornejo por la excelente transcripcin. Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 22, Quito, mayo 2005, pp. 109-126 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Acadmica de Ecuador. ISSN: 1390-1249
109
dilogo
Edison Hurtado
avier Auyero es socilogo. Estudi la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y el doctorado en la New School of Social Research (Nueva York). Actualmente es profesor en el Departamento de Sociologa de la State University of New York-Stony Brook. En ltimas, yo hago etnografa poltica, dice sobre s mismo, y es uno de los pocos que se dedican a este oficio. Siempre desde la etnografa, ha trabajo sobre temas de cultura poltica, clientelismo y accin colectiva. Su tesis doctoral, La poltica de los pobres, dirigida por Charles Tilly, es un innovador estudio etnogrfico sobre redes clientelares en Argentina; fue finalista del premio Wright Mills y gan el premio a mejor libro otorgado por The New England Council of Latin American Studies (NECLAS). Su ltimo libro, Vidas beligerantes, es una elegante pieza de etnografa sobre la memoria de la protesta. Entre su produccin tambin destaca, adems de numerosos artculos en diversas revistas, la edicin de Favores por votos? (1997) y Caja de herramientas (1999), compilaciones de estudios sobre clientelismo poltico, la primera, y sobre estimulantes abordajes para el estudio sociolgico de la cultura, la segunda. En este ao obtuvo la beca Harry Frank Guggenheim para estudiar las dinmicas de la violencia colectiva en Argentina. Actualmente es editor de Qualitative Sociology, asesor editorial de Theory and Society, Apuntes de Investigacin e Iconos, y miembro del consejo editorial de Internacional Sociology. Edison Hurtado: Cuntanos un poco de tu trayectoria. Qu te motiv a cursar sociologa y cmo nace tu inters por la etnografa? Javier Auyero: Estudi la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre 1987 y 1992. Vena de estudiar tres aos de derecho en una etapa en la que intent seguir el mandato familiar: mi padre era abogado y, en ese entonces, me dej llevar. Me tom un
tiempo comprender que las leyes no eran para m, que eso no era lo mo. Y como muchas de las elecciones que uno toma en la vida dependen de las relaciones sociales que establezcas, conoc a un par de socilogos que me parecan unos tipos muy interesantes. No entenda muy bien lo que hacan, pero me pareca muy divertido. Uno de ellos, Lucas Rubinich (a quien dedico mi ltimo libro), termin siendo mi mentor en la licenciatura. Lo que ms me atraa era su estilo de vida, la vida que lleva un socilogo. E.H.: Qu es lo que te atraa de ese estilo de vida? J.A.: Que vivan leyendo y escribiendo! Viniendo del mundo seco y rido del derecho, el mundo de la sociologa me fascin. Y otra cosa, el ambiente. Frente a la facultad de derecho, la facultad de ciencias sociales era otro mundo. Yo estudi derecho en la Universidad Catlica, uno de los mbitos remanentes del conservadurismo catlico ms recalcitrante, donde muchos de los profesores haban sido magistrados de la Corte Suprema de la dictadura. En ese ambiente todava se defenda, con lo poco que quedaba, los mritos de la dictadura, lo que ellos llamaban el proceso de reorganizacin nacional. Era un ambiente muy facistoide, muy conservador. Por eso, lo que ms recuerdo de mi primer ao de sociologa era el clima de libertad, la posibilidad de experimentar. El chance de agarrar un libro, digamos Baudrillard, y leer. Claro, yo no entenda nada, pero me pareca fascinante. Todo era mucho ms laxo. Adems, haba tipos como Portantiero, como De Ipola, y tantos otros que ahora no me acuerdo, que hacan de la carrera algo vivo.
110
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
E.H.: Qu significaba estudiar sociologa en esos aos en Argentina? J.A.: Eran los aos de la primavera democrtica en Argentina; an se viva la ilusin de la democracia sustantiva. Ese ambiente marcaba el clima de la carrera. Y era un clima de ebullicin. La carrera haba estado cerrada durante la dictadura y fue reabierta en el ao 82 83. En esos aos, y poco a poco, volvan a la carrera todos los profesores exilados. Me acuerdo del caso ms clsico, el retorno de Portantiero a la UBA. En ese ambiente, ser estudiante de sociologa era, al mismo tiempo, vivir la democracia. Era, a la vez, una manera de militar e ilustrarse. No era una experiencia exclusivamente intelectual. Era lo que leas, lo que vestas, era -en definitiva- cmo andabas por la vida. Por ejemplo, yo estudiaba sociologa y al mismo tiempo militaba en Humanismo y Liberacin, una corriente de izquierda dentro de la democracia cristiana. Me acuerdo que militaba en un barrio popular, haciendo alfabetizacin y, al mismo tiempo, cursaba sociologa. Y una cosa y la otra eran ms o menos lo mismo. Parafraseando a Clausewitz, yo dira que la sociologa era una continuacin de la militancia por otros medios. Pero a medida que fui avanzando en la carrera y mucho ms cuando sal al doctorado, empec a inclinarme ms hacia la vida acadmica y dej la militancia. E.H.: La academia no es tambin hacer poltica por otros medios? Por qu estableces ese divorcio? J.A.: Tiene mucho que ver con mi biografa personal. Mi padre era poltico, fue diputado, incluso fue candidato a gobernador. Para m, eso es hacer poltica. Yo no hago poltica, en ese sentido. Me preocupo por la poltica, pero como acadmico. El divorcio entre vocacin poltica y vocacin cientfica, que una
mala lectura de Weber podra llegar a plantear, no tiene mucho sentido; yo creo que van de la mano. Pero el trabajo acadmico tiene una autonoma, y esto es algo que sobre todo en Amrica Latina y en Argentina, por su supuesto- cuesta mucho entender. La autonoma acadmica es algo por lo que hay que pelear sistemtica y sostenidamente porque las preguntas que surgen de un acadmico y las reflexiones que guan la prctica poltica son distintas. Si dejamos que la poltica imponga su agenda en la cuestin acadmica corremos riesgos muy serios. E.H.: Cmo llegaste a la New School? Por qu escogiste estudiar ah el doctorado? J.A.: Me era lo ms familiar. Por decirte algo, los que eran autores en el lomo de un libro en la UBA eran profesores ah: Charles Tilly, Eric Hobsbawn, Agnes Heller eran personas de carne y hueso y daban clases ah. Me interes tambin el tipo de cursos que te daban. Leer a Habermas durante todo un semestre. O como el primer curso que tom ah, un semestre entero sobre la Escuela de Frankfurt; un curso sobre mtodo etnogrfico que lo daban los antroplogos, etc. Todo me era bastante familiar y me gustaba.
111
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
Por qu me fui? Eso nunca lo tuve claro. Si se quiere, como racionalizacin post facto, te puedo decir que fue para gozar de los privilegios. Para intentar tener la suerte de que me paguen por estudiar. E.H.: Cul fue tu experiencia en la New School? J.A.: La New School es una universidad muy particular en el campo acadmico norteamericano, es ms, tiene muy poco de universidad norteamericana. Es ms un ambiente intelectual que un ambiente de formacin profesional. Esta muy ligada a la tradicin europea y ah, justamente, respir poco de las corrientes intelectuales norteamericanas. Al mismo tiempo, muy curiosamente, estando en Nueva York empec a familiarizarme mucho ms con la realidad latinoamericana que estando en la Argentina. En Nueva York interactuaba con estudiantes de Per, Mxico, Chile, Brasil, etc. Empec a descubrir un montn de otras realidades que, estando en Argentina, no las haba visto. Empec a tener nuevas experiencias que no las haba vivido antes, por un sinnmero de cuestiones. Tal vez todo vena del hecho de estudiar afuera, de tener ese privilegio, entendiendo por privilegio el estar dedicado por entero a estudiar, a formarme. En la New School comenc a invertir mucho ms en la lgica acadmica per se. Y lo encontr muy divertido. E.H.: Cmo surgi tu inters por la etnografa poltica? J.A.: Fue cuando realic la tesis de licenciatura. Era un proyecto de investigacin sobre la cultura poltica de los jvenes urbanos. Ese inters responda a que buena parte de la agenda de investigacin en Argentina entre los aos 85 y 90, todava giraba entorno al tema de la democracia, los partidos, las transiciones, la transicin 1, la transicin 2, la consolida-
cin de la democracia, democracias zonas marrones, el tipo de democracia, etc. Y se dejaba como algo secundario al tema de las prcticas polticas. Cuando se hablaba de cultura poltica, se hablaba de aquellos valores que necesitamos para una experiencia democrtica E.H.: La lectura funcionalista de la cultura poltica J.A.: Exacto. Por lecturas que yo haba hecho y por profesores con los que me haba encontrado, me daba cuenta de que en la cultura poltica de hecho los valores contaban, pero que haba que ir ms all, que haba que estudiar la cultura poltica como conjunto de prcticas. El primer texto que escrib fue sobre una banda de la esquina, lo que ac sera una pandilla. Eso se convirti en mi primer trabajo etnogrfico ms o menos serio. Empec a mirar un poco ms de cerca las prcticas concretas de jvenes urbanos. Por ejemplo, en relacin al Estado, a los partidos, a otras asociaciones, prcticas que efectivamente haban y era necesario investigar. Esa tesis deriv en un estudio sobre las percepciones de los jvenes en relacin a sus derechos. Una cosa es decir que la democracia es un conjunto de derechos y otra cosa es ver qu hacan los jvenes con esos derechos que supuestamente tenan. Despus de estar seis o siete meses con un grupo de jvenes, me di cuenta que no tenan idea de lo que era ser portadores de derechos polticos y civiles. Inicialmente, yo describa ese fenmeno como un proceso de desciudadanizacin. Luego me di cuenta que, en realidad, estaba frente a un sistema de disposiciones que no tena incorporado la nocin de derechos, de ciudadana, no era -digamos- un habitus ciudadano. Eran jvenes que venan de una poca de dictadura y que nunca haban perdido esos derechos, nunca los haban conocido, no solamente en trminos tericos sino en trminos de la lgica de la prctica.
112
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
E.H.: O sea que tu inters por la etnografa fue muy temprano J.A.: Nunca me interes otra manera de estudiar la poltica. Siempre pens que hacer etnografa era no slo una manera de hacer sociologa, sino -y ms que eso- una experiencia vital. Hacer etnografa no es slo un mtodo. Es una interaccin del etngrafo con la gente, es un proceso de transformacin de la propia persona. Interactas. Conoces gente. No es slo una tcnica de investigacin. Toma en cuenta, sin embargo, lo extrao que resulta hacer etnografa, incluso en la sociologa de hoy. En la sociologa norteamericana, por ejemplo, y aqu tambin por su puesto, la etnografa est totalmente subordinada. Eso es extrao porque, en realidad, en el inicio de la sociologa norteamericana, en la Escuela de Chicago, la etnografa ocupaba un rol muy importante. Tal vez ha sido una cosa muy dogmtica de la disciplina, sobre todo en Norteamrica, la que justamente le ha dado ese lugar marginal que tiene hoy en da la etnografa. Todava hoy, como en los comienzos de la antropologa hace ms de un siglo, se considera al etngrafo como una especie rara, un tipo que colecta datos. El coleccionista que hace slo lo relativo, lo especfico, el caso. Lo serio, lo verdaderamente serio -y esto hablando en trminos irnicos- es cuando tienes un cuadro estadstico y puedes demostrar con la presunta seguridad que te da la ciencia de los nmeros, que tal fenmeno existe, que aquel otro ha cambiado o que ste se relaciona con este otro, etc. Cualquier etngrafo entrenado puede salvar y responder muy fcilmente las preguntas que descalifican su labor, pero todava hoy, a los nuevos etngrafos se les intimida con dos cuestionamientos tpicos. Uno, esto es slo un caso, no puedes generalizarlo; y dos, slo ests describiendo, no ests explicando. Estos dos temas siguen estando presentes. En
realidad, son objeciones que ocultan una desconfianza a la etnografa, como si sta fuera algo elemental, bsico, una labor simple, o ni siquiera eso. A mi, particularmente, no me interes otra manera de hacer sociologa. Hoy, ms bien, estoy experimentando combinarla con mtodos cuantitativos. Justamente ahora estoy colaborando con un colega estadstico (Timothy Moran) en una investigacin sobre la dinmica de la violencia colectiva, con particular atencin a los saqueos de 2001 en Argentina. Es decir, en trminos metodolgicos, cuando lo necesitas, lo usas, cuando necesitas una aproximacin cuantitativa debes hacerla, y listo. E.H.: Cmo comenzaste a trabajar en el tema del clientelismo? J.A.: Durante mis dos primeros aos en la New School me met mucho en el tema de la transicin, la consolidacin, el constitucionalismo, etc. (cuyo carcter normativo me aburra bastante porque no se preocupaba por explicar ni entender sino por decir cmo deban ser las cosas). En ese instante, de manera absolutamente casual, al azar, me inscrib en el seminario de Tilly. Y la cabeza se me hizo cruac. Empec a interesarme por el tema de accin colectiva. Me top con otra manera de ver la poltica. Ese fue el punto de quiebre en mi carrera como etngrafo. Fue a partir de ese curso que empec a pensar en el tema del clientelismo, no antes. Y fue de la mano de Tilly que termin haciendo La poltica de los pobres.2 E.H.: Scame de una duda. En uno de tus artculos sobre clientelismo (Me manda Lpez), narras el encuentro del hijo de un poltico con el emisario de Lpez, otro poltico. Eres t el hijo de ese poltico o cmo se te ocurri esa historia?
2 Ver referencias bibliogrficas al final de la entrevista.
113
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
Edison Hurtado
J.A.: S, soy yo. De hecho, Me manda Lpez juega con dos elementos. Uno es justamente ese dilogo en el que fui actor, digamos. Fue en la puerta de la casa de mis padres y yo reciba a esa persona que vena a ver a mi pap y me hablaba en cdigos y entre lneas. Un cdigo indescifrable para m. Me repeta constantemente, Me manda Lpez, me manda Lpez. Yo no le entenda. Luego comprend que en esa frase estaba condensada no slo la forma de la red poltica sino su sustancia. Con la expresin Me manda Lpez la persona hacia referencia explcita a su patrn e implcita a lo que vena a buscar. A buen entendedor, pocas palabras. El receptor deba saber qu era lo que deba ocurrir si lo mandaba Lpez. El segundo elemento se basa en una novela de Beatriz Guido, Fin de fiestas, que describe la relacin entre patrones y mediadores en el municipio de Abellaneda, alrededor de la figura de un gran caudillo, Barcel. En esa novela la autora describe cmo a uno de los hijos del caudillo tambin le cuesta descodificar ese lenguaje oscuro que hablan los polticos. Esos dos elementos con los que jugu en Me manda Lpez fueron los que me llevaron a pensar que detrs de esos cdigos haba
toda una lgica que yo no poda entender, la lgica del clientelismo. Al mismo tiempo, en la New School haba toda una discusin sobre cmo pensar las relaciones de dominacin en universos sociales especficos. En eso me ayud mucho pensar con Tilly o pensar a partir de Tilly, si quieres. Me acuerdo de un da que estaba slo en casa, con un papelito amarillo en la mano, haciendo diagramas y preguntndome bueno, Javier, en qu universo social especfico puedes pensar la dominacin poltica?. Comenc a pensar en blanco. Y muy influenciado por mi propia biografa, por el hecho de que mi padre haba sido poltico y porque yo mismo haba hecho cierta militancia, empec a pensar que el tema de la mquina poltica (el aparato que usan los polticos para obtener lealtades y captar votos) y el tema de las relaciones interpersonales en la poltica, eran un universo ignorado de la poltica en Argentina. Entonces, fue a partir de querer pensar la dominacin en trminos muy concretos, en universos sociales delimitados, que empec a pensar en el clientelismo, en la construccin del habitus poltico, en los efectos del campo poltico sobre relaciones interpersonales muy concretas. A partir de ah [nadie me haba preguntado estas cosas as que lo estoy contando y pensando al mismo tiempo], comenc a hacer combinaciones un poco libres de varias entradas analticas, lo cual refleja claramente la impronta de la New School. Y es que la New School, en su falta de sistematicidad y en su libertad, te permita hacer combinaciones un poco raras (que no te permiten otras universidades donde los programas son ms estructurados). Yo comenc a pensar la dominacin poltica combinando tres autores: Tilly, Bourdieu y un autor que empezaba a descubrir en este momento, un tipo muy joven y del cual nadie hablaba, Loc Wacquant. Wacquant estaba estudiando la dominacin en un universo social especfico que no tena
114
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
nada que ver con la poltica, el box. Leyendo uno de sus textos y luego de escuchar una charla suya en la New School, me pregunt, libre de grmenes sobre el box, por qu no pensar de esta manera la poltica? Ahora, contndolo, me doy cuenta de que fue esa libertad que experiment en la New School, junto con la posibilidad de hacer cruces un tanto extraos, lo que permiti que yo comenzara a combinar lecturas de Bourdieu y Tilly, y a darme cuenta que lo que Tilly deca al hablar de los repertorios de la accin colectiva, era bastante parecido a lo que Bourdieu deca con su idea de habitus al hablar de las prcticas cotidianas y de los consumos culturales. Hasta ah, sin embargo, yo no alcazaba a ver cmo se podran articular ambas perspectivas en trminos ms etnogrficos y pum! ah apareci Wacquant diciendo yo estudio el box, y miren el habitus, y miren los espectros del campo, miren los tipos de capital que hay que tener para ser un boxeador exitoso, etc. Todas fueron traducciones muy libres. Del box en Chicago al clientelismo en Argentina, imagnate la diferencia! Pero, en realidad, Tilly, Bourdieu y Wacquant hacen centro en las prcticas, en cmo se da la prctica en trminos relacionales muy concretos. Me acuerdo que incluso yo quera pensar el universo de la poltica como anlogo al del box que estudiaba Wacquant. As fue que encontr en Argentina un local del peronismo, y lo hall muy parecido al universo social especfico en donde Wacquant estudiaba el box, el gimnasio. Asimismo, encontr en los llamados punteros (los mediadores entre patrones y clientes), los boxeadores de los que hablaba Wacquant. Claro, todo esto eran traducciones mas, muy libres, pero que hacan sentido en tanto eran modos particulares de mirar las prcticas. La de Wacquant era, a fin de cuentas, una mirada etnogrfica y tericamente muy informada.
E.H.: Tilly te introdujo en el tema de la accin colectiva, Wacquant te aterriz en un universo social especfico, pero cmo articulas el pensamiento de Bourdieu a tu trabajo? J.A.: El de Bourdieu siempre me pareci un pensamiento muy estimulador. Es un pensamiento que te inspira a mirar una realidad especfica, de una manera particular. Y su forma de mirar las cosas, su forma de pensar, me parece bastante novedosa y no predecible. Por eso yo siempre vuelvo a Bourdieu. En particular, yo siempre vuelvo a Meditaciones Pascalianas. No se cuantas veces habr ledo ese libro. Unas cinco o seis veces y cada vez que lo leo encuentro una cosa distinta; cada vez que lo leo me inspira a pensar otras cosas ltimamente lo le a propsito de Vidas beligerantes, donde me centro en la bsqueda de reconocimiento como motor de la accin, y buena parte de lo es ese libro se inspir en Meditaciones Pascalianas. Pero tambin lo he vuelto a leer para tratar el tema del sufrimiento social, un estudio etnogrfico sobre casos de envenenamiento y contaminacin en el que trabajo ahora, y veo que el mismo texto tambin me ayuda a iluminar este otro tema. Vuelvo a ese libro de Bourdieu porque es una inspiracin. A m particularmente no me pasa lo mismo con ningn otro libro. Lo encuentro un pensamiento muy dinmico, muy flexible. Hay quienes piensan que debes tener la trada capital, campo y habitus porque si no, no vas a ningn lado, pero a mi me parece que en realidad piensan que Bourdieu les est dando los resultados de una investigacin y no una caja de herramientas. Yo pienso en Bourdieu y en Wacquant, an ms hoy, como herramientas que te permiten pensar -de alguna manera- inesperadamente. Creo que esa fue la intencin de Bourdieu en La distincin, en Homo Academicus o en los estudios de las elites (no hay un estudio de la elites como el de La nobleza del Estado), lo mismo que hace Wacquant en Entre las cuerdas, su libro sobre
115
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
el box. Bajo ese mismo mpetu yo edit un libro, Caja de herramientas, en donde me propuse mapear algunos conceptos con los que hoy juega la sociologa de la cultura en la academia norteamericana y, al mismo tiempo, ver cmo estos se ponan en acto, en la prctica concreta de la investigacin. Mi trabajo, ahora que lo pienso en voz alta, es una tensin entre varias cosas. En trminos creativos eso me funciona. Por ejemplo, combino el pensamiento de Tilly sobre la accin colectiva o sobre el Estado, con el pensamiento de Bourdieu sobre cmo funciona la dominacin. Hasta donde yo se, no hay quien haya intentado ponerlos a trabajar en una investigacin al mismo tiempo a los dos. En un paper que acaba de salir en Nueva Sociedad, justamente, trato de presentar una forma de pensar la maquina poltica utilizando Tilly y Bourdieu al mismo tiempo, y me parece que funciona. Habr problemas, discusiones, tensiones, pero funciona. Y es que las teoras son para eso, son herramientas. Si nos ponemos a recitar una teora y al escribir un libro -como tpica tesis- pones un gran marco terico y despus hablas de cualquier cosa, eso no tiene sentido. Hay que utilizar la teora como una herramienta. E.H.: Y cmo te sirvieron todas estas tensiones para pensar el tema del clientelismo? En La poltica de los pobres sostienes que muchos de los estudios sobre el clientelismo se han centrado en el carcter del intercambio de favores por votos, pero que hay un algo ms inexplorado. Qu es ese algo ms del clientelismo? J.A.: Hay varias cosas. Una es pensar sostenidamente en trminos relacionales y no actor por actor. Eso ya te cambia la manera de mirar al clientelismo. Otra es pensar en toda la dimensin simblica que tiene el clientelismo y que se ha perdido de vista: normalmente an hoy- se piensa que el clientelismo es una
distribucin de recursos. Lo que Bourdieu me ayud a pensar, en realidad, es en toda esa dimensin de violencia simblica presente en la distribucin de recursos. Una dimensin que da cuenta de la perdurabilidad del clientelismo ms all de los recursos. Directamente a eso me ilumin The Logic of Practice o incluso La distincin, que no la haba ledo antes. Un ejemplo: cuando se habla de clientelismo, de patronazgo, de imgenes polticas, de la monopolizacin de los recursos del Estado, de una mquina poltica, se hace mucho hincapi en la conquista el voto, para usar el ttulo del libro de Amparo Menndez-Carrin. Lo que no se tiene en cuenta en muchas de estas discusiones es toda la dimensin simblica que atraviesa la distribucin de recursos. Qu quiero decir con formas simblicas? Las maneras de dar, por ejemplo. Los discursos que acompaan a los recursos, las solidaridades, las lealtades, las relaciones interpersonales que se juegan. En todo ello, no existe la idea de que hay patrones y clientes totalmente desarraigados de las relaciones interpersonales. Toda esta cuestin tiene que ver con la etnografa, pero al mismo tiempo tiene que ver con la mirada relacional a la poltica. Esta perspectiva viene muy inspirada por la idea bourdiana, que en realidad es de Marx, de que lo real es lo relacional, de que para dar cuenta de un fenmeno en particular uno no puede tener en cuenta solamente la dimensin subjetiva de las cosas (hay que enfocarse en lo inter-subjetivo), y mucho menos en lo que aparentemente es un intercambio descarnado de favores por votos, como es el juego del clientelismo. Creo que seguimos errando cuando hablamos de clientelismo en trminos de intercambios, de inclusin y exclusin, de accin racional, de clculo instrumental, porque hay cosas que se dan, pero tambin hay maneras de dar, hay experiencias, hay historia convertida en esquemas de accin y percepcin poltica, y eso dicta cun exitosa es la conquista del voto o no.
116
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
E.H.: En varios textos sobre clientelismo3 llamas la atencin al hecho de que las prcticas clientelares son el resultado de una ausencia o un debilitamiento del Estado de bienestar y de una hegemona de las reformas neoliberales en Argentina. Cmo entiendes, desde la etnografa poltica, al Estado? Cmo ligas el trabajo etnogrfico, centrado ms en los microcosmos de la prctica poltica, con las transformaciones polticas a gran escala? J.A.: En la construccin de un objeto de investigacin siempre tienes una primera etapa de construccin o reconstruccin objetiva del contexto. Antes de incorporar la lgica de las prcticas, la subjetividad de los actores, uno tiene que construir -como investigador- el campo de determinaciones objetivas en donde se mueven los actores. Este campo de determinaciones objetivas, en el caso de la Argentina en los 90, est muy condicionado por la retirada del Estado de bienestar, por la presencia del desempleo, por el empobrecimiento, por la violencia cotidiana. Todas ellas son predeterminaciones de lo que uno va a encontrar en el campo; temas que uno tiene que construir o reconstruir para no pensar que los sujetos de la etnografa estn en el aire. En el caso del estudio sobre el clientelismo, uno tiene que tomar en cuenta la dimensin cultural, las prcticas, las relaciones interpersonales, sin duda, pero no puede dejar de tener en cuenta aquel contexto estructural. En realidad, mucha de la dinmica del clientelismo viene muy determinada por lo que haga o no haga el Estado. La experiencia histrica (y esto lo digo al final de La poltica de los pobres) muestra que fue el propio Estado el que mejor contribuy a la persistencia del clientelismo poltico en Argentina.
Uno no puede pensar que estos fenmenos se recrean slo a partir de la prctica de los actores involucrados. De hecho, hay un contexto en el que clientes, mediadores y patrones producen y reproducen el clientelismo, pero -parafraseando a Marx- no en condiciones de su propia eleccin, ni -en muchos casos- con las categoras simblicas de su propia eleccin. E.H.: Crees que el modelo analtico que usaste en La poltica de los pobres pueda funcionar para analizar otros casos? J.A.: Absolutamente. Sin embargo, hay mucha especificidad en los casos. Estamos hablando de formas de hacer poltica, de prcticas clientelares concretas, de formas de solucionar problemas mediante la intermediacin poltica que, seguramente, son distintas en el caso del peronismo o en el caso de un partido poltico en Mxico, en Ecuador o en Brasil. Lo que el libro trata de transmitir es una manera distinta de mirar el tema del clientelismo; que preste atencin a los recursos materiales, pero que tambin preste atencin a los recursos simblicos; que preste atencin a lo que se da y que a la vez preste atencin a las maneras de dar; que mire el contexto econmico estructural a la vez que pondere la dimensin cultural de la prctica. Porque no es lo mismo un mediador peronista que es mujer, que tiene todo eso que yo llamo la performance de Evita (toda una presentacin de su persona que acta y ritualiza a Eva Pern) que un dirigente poltico en una favela de Ro de Janeiro. Hay aspectos muy concretos en la manera de usar el clientelismo. Lo que dice la caja de herramientas que puse en prctica en La poltica de los pobres es que miremos relaciones, que miremos dimensiones simblicas, y que no slo miremos recursos. Jams dira que de tal o cual forma funciona el clientelismo en todos lados, porque estara traicionando la idea de que la teo-
Ver una bibliografa completa en www.sunysb.edu/sociol/faculty/Auyero/auyero.html
117
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
ra es justamente una caja de herramientas que sirve para pensar casos especficos. E.H.: Esta idea de la teora como caja de herramientas podra verse como un llamado a combinar creativamente tradiciones tericas distintas o a mezclar forzadamente perspectivas incompatibles? A qu te refieres con esa idea? J.A.: Yo tom de Bourdieu la idea de que la cultura puede ser un conjunto de repertorios, de maneras de hacer cosas. Es en ese sentido que tambin la teora es un conjunto de repertorios. No creo que eso sea un llamado al todo vale. Ms bien, es un llamado a una visin un poco ms frtil de la teora de lo que normalmente se entiende, que es un recitado del combinado de dos o tres autores: miren qu interesente que lo que dijo Adams sobre Goffman se parece a lo que dijo Alexander sobre Goffmany lo que dice Melucci sobre los movimientos sociales en comparacin con lo que dijo Tarrow y despus hacemos una investigacin que no tiene nada que ver con este supuesto marco terico. La idea es y esto es bourdiano- que la teora es til cuando puede ser puesta en prctica. Por ejemplo, la prueba de la teora bourdiana no es ver cuntas definiciones de habitus tiene Bourdieu, sino en ver cmo se la pone en prctica. Ver qu utilizacin ms o menos fructfera se puede hacer. Querer estudiar, por ejemplo, el campo acadmico en Ecuador repitiendo lo que dijo Bourdieu sobre el campo acadmico francs es una estupidez. Pero ver los principios metodolgicos, analticos y epistemolgicos que us Bourdieu para ver este campo y ver, por ejemplo, cmo y por qu el campo ecuatoriano est muchsimo ms permeado por la poltica que el campo francs -que tiene mucha ms autonoma-, es una manera til, productiva y enriquecedora de hacer investigacin. La idea de la teora como caja de herramientas es, en definitiva, una gua prctica
que puede aplicarse desde una teora bourdiana, marxiana, habermasiana, parsoniana, etc. E.H.: Hay algn hilo que te haya llevado del tema del clientelismo al de la accin colectiva? J.A.: S, en realidad s. Tiene que ver, ante todo, con el hecho de que mientras escriba La poltica de los pobres haba quienes me remarcaban que no todo era clientelismo, que tambin haba protesta. Yo creo que pensar de manera dicotmica clientelismo vs. accin colectiva es muy poco til. Pero la crtica s es til, y me puso a pensar en las continuidades, en las imbricaciones entre formas de accin. Quise seguir pensando el tema del clientelismo, pero siguindole la pista a uno de esos momentos de su aparente ruptura, como fue el caso de un episodio de protesta en Santiago del Estero, una de las provincias en donde el sistema de patronazgo est ms asentado y en donde, paradjicamente, en 1993 se dio una protesta en la que miles de personas invadieron y destruyeron la casa de gobierno, la legislatura, la sede el poder judicial y las casas particulares de una docena de patrones polticos. Como vez, mi idea era seguir con el tema, pero me met a trabajar la accin colectiva porque me fui dando cuenta de un conjunto de otras dimensiones que me parecan interesantes y sobre los cuales haba poca investigacin. En general, yo te dira que el paso del tema del clientelismo al de la accin colectiva es parte (me parece muy pretencioso decir de mi agenda intelectual) de un conjunto de preocupaciones que tengo desde hace algn tiempo, y que tiene que ver con cmo mirar a la poltica. Ahora estoy en el tema de la accin colectiva. Hace poco acabo de terminar un proyecto sobre los saqueos, como se conocen a los asaltos colectivos a los supermercados que ocurrieron en diciembre de 2001 y que determinaron en buena medida la cada
118
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
del entonces presidente De la Ra. Tambin estoy metido en el tema del envenenamiento y el sufrimiento social. Y todas estas aventuras intelectuales son una manera de buscar la dimensin subjetiva de la poltica. Hay quienes dicen que hay que meterse en la poltica mirando las constituciones, los partidos, los sindicatos, etc. A mi me interesa ms cmo la gente comn practica la poltica, si la practica colectivamente, con intercambios interpersonales, o si la practica cuando vive en un ambiente degradado y tiene que resolver el problema de que sus hijos no se contaminen con plomo, etc. Sigo en la bsqueda de esos universos sociales especficos para, de ltima, volver a hacer la misma pregunta, que es una pregunta de etnografa poltica. Cmo los sujetos en su esquema clasificatorio, en sus esquemas de accin, percepcin y evaluacin, ven la poltica? Y de dnde vienen estos esquemas? Me parece que el lugar donde se haga ese estudio, es circunstancial. Eso tiene que ver con lo que le calienta a uno en ese momento, con su libido cientfica, tiene que ver con lo que le interesa a uno. Pero si algo une a todo lo que he hecho, me parece que todo tiene que ver con la etnografa poltica. Como dice Geertz, uno no estudia villas, uno estudia en villas determinados problemas antropolgicos o, en mi caso, sociolgicos. Y a m lo que me interesa es entender la poltica desde una aproximacin etnogrfica. El lugar donde se haga esa indagacin puede ser un poco circunstancial. E.H.: Y, entonces, cmo definiras a la poltica? Qu es la poltica desde una aproximacin etnogrfica? J.A.: Si me pides que precise qu es la poltica, yo te dira que es un conjunto de disputas por recursos materiales o simblicos que, en algn momento, involucran al Estado; es la lucha por el poder en relacin al Estado. Uno
no puede decir que todo es poltica, porque nos quedamos sin ninguna especificidad. Para que tenga esa especificidad, yo dira que uno de los actores, de los mltiples actores presentes en esa lucha por los recursos, tiene que ser estatal. No se si esta es mi definicin de la poltica, pero al menos es lo que gua mi prctica de investigacin. En el caso del clientelismo, por ejemplo, no se trata slo de mirarlo segn cmo capta el voto del partido peronista, sino en pensar cmo resuelve sus problemas la gente pobre. En el caso de la protesta, que es el otro gran tema que he investigado, no slo se trata de ver cules eran las demandas de quienes protestaban, sino entender las luchas por esas demandas, las luchas por el prestigio, las luchas por el reconocimiento que haba en esas protestas. La etnografa poltica es una de las mejores herramientas para mirar de cerca esas disputas. E.H.: En Vidas beligerantes explicas que inicialmente el eje de tu trabajo de campo consista en aplicar el modelo de Tilly sobre accin colectiva al ciclo de protestas que ocurrieron en Argentina en los 90s. Pero luego decidiste poner nfasis en el cruce entre biografa, reconocimiento y protesta. A qu se debi ese cambio sobre la marcha en el foco de la investigacin?
119
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
J.A.: En etnografa y, en general, en la investigacin de ciencias sociales, todo va de lo epistemolgico, de lo terico, a lo emprico, y no al revs. La idea de cierto espontaneismo en la etnografa, la idea de que vas al campo a ver que sale, es una ilusin. Lo que te gua siempre va a ser la teora. Yo fui a Santiago del Estero (donde se inici mi estudio) y a Cutral-co con el plan de llevar un conjunto de ideas que animan la discusin actual sobre accin colectiva, y ver cmo funcionaban ah. Mi idea era poner en prctica (y ver las virtudes y las limitaciones) del programa que McAdam, Tarrow y Tilly denominan DOC (Dynamics of Contention). Pero cuando comienzas con el trabajo de campo -para hablar mal y pronto- vas conociendo gente y surgen cuestiones que te interesan ms. Hablando en trminos argentinos, hay cosas que te calientan ms que otras. Se presenta entonces, de manera un tanto dialctica, un proceso de construccin del objeto de estudio que tiene que ver con tus interacciones en el campo, con tus lecturas, con tus preocupaciones. Todo eso va redefiniendo el objeto de estudio. Me acuerdo que iba y volva del trabajo de campo tratando de darle cuerpo a lo que estaba haciendo. Iba con la idea de ver qu mecanismos y procesos estn en el origen de un episodio especfico de protesta como fue el Santiagueazo. Me di cuenta que los mecanismos eran ms o menos claros, que la sociologa ya haba dicho algo sobre eso, pero tambin me di cuenta que haba un sinnmero de otras dimensiones que una visin muy centrada en indagar aquellos mecanismos y procesos dejaban fuera. Me refiero a la dimensin cultural de la protesta, a las emociones involucradas, a las historias personales de los actores y me empec a interesar. Es una ida y vuelta entre el trabajo de campo y las lecturas que vas haciendo de manera sistemtica pero muy sesgada por lo que te interesa en ese momento. Eso, para m, es dejarse iluminar por la teora. Yo empec a
leer un conjunto de textos que hablaban del cruce entre biografa y protesta, y ese ejercicio no era sino retomar la agenda de Wright Mills donde l la haba dejado. De lo que se trataba era ver qu ms se poda hacer con eso. Entonces, el proceso de investigacin degener o se regener -como quieras- en la relacin entre biografa e historia. No abandon mi preocupacin por los mecanismos que activan la protesta. Tampoco abandon la dimensin espacial de la protesta, que tambin me interesaba. Segu publicando sobre eso. Pero para el libro -y esto puede ser ms personalquise centrarme en lo que ms me excita como tema indagable, el tema sobre el que me gusta escribir ms o sobre el que me gusta investigar. Ah hay algo que siempre est rondando a los etngrafos y es cunto de detective tiene un etngrafo. A m me interes esta cosa detectivesca. Pero de ninguna manera estoy diciendo vayan y vean lo que encuentran en el campo, vean lo que les fascine y cuenten una historia. No, estas historias son construidas a partir de lecturas y preguntas tericas que uno tiene. E.H.: En Vidas beligerantes dedicas la conclusin (Etnografa y reconocimiento) y un apndice (Sobre el trabajo de campo, la teora y la cuestin biogrfica) a tratar la forma en la que llevaste a cabo tu etnografa. Entre otras cosas, explicas por qu incluiste en tu anlisis la forma en la que tus propias interpretaciones sobre el Santiagueazo y la Pueblada eran resignificadas por los actores. Es una forma de retomar el problema de la autoridad del etngrafo? Es un paso a legitimar un tipo de autoetnografa? J.A.: Ms que autoetnografa que sera una vuelta muy narcisista a la cuestin del etngrafo, quise prestar atencin a cmo se confrontan los sentidos de la protesta entre los actores participantes y otros actores, como el
120
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
etngrafo, por ejemplo. Cuando estaba haciendo el trabajo de campo y luego cuando escriba el libro -ms que en otras investigaciones- me llamaba mucho la atencin el hecho de que los propios actores me preguntaban qu interpretaba yo, cul esa mi forma de entender las protestas en las que ellos fueron protagonistas. Yo les iba diciendo y ellos me seguan preguntando y se armaba toda una conversacin al respecto. Me acuerdo, por ejemplo (y esto lo cuento en el libro) que present avances de la investigacin ante una audiencia compuesta, entre otros, por muchos de los que haban estado en las jornadas de protesta, por quienes haban sido mis entrevistados y muchos reaccionaban sobre mis interpretaciones. Cmo puedo no recoger ese intercambio de sentidos sobre la protesta? En muchos de los textos etnogrficos actuales, aparece siempre el etngrafo como quien interpreta el comportamiento de los actores, y ms all de un dilogo circunstancial, no aparece lo que dijeron los actores sobre la labor del etngrafo. No me refiero a lo que dijeron sobre la persona del etngrafo, sino a las reacciones de los actores respecto a lo que etngrafo deca al estar ah. Parece que el etngrafo es mudo, y el etngrafo no es mudo. Sobre todo cuando uno habla y est haciendo proyectos de investigacin con actores como los de Vidas beligerantes, actores que tienen opiniones muy formadas sobre las causas, las razones y los motivos de la protesta, interpretaciones sobre sus propias experiencias, sobre sus acciones. Opiniones e interpretaciones que las dicen al ser entrevistados y a partir de las cuales contestan e interpelan a las del etngrafo. Por qu no incorporar eso? No como una vuelta narcisista para decir yo estuve ah y los seduje para que me contaran, sino porque en realidad eso es parte de la construccin subjetiva de la protesta y de la memoria de la protesta, que eran los temas que me interesaban en ese rato.
Pensar que el etngrafo no habla sino hasta cuando escribe su libro, es artificial. O estamos haciendo mala etnografa o no estamos contando toda la historia. Porque uno cuando est en el campo no es un sujeto que slo escucha, es alguien que emite opinin, sobre todo en un terreno tan minado donde todo el mundo tiene tomas de posicin al respecto, como al hacer estudios sobre piqueterismo en Argentina en la actualidad. Si hablas con un piquetero, l te va preguntar sobre lo que t piensas, y vos tienes que decirle lo que piensas, y seguro la otra persona te va a contestar. Por qu borrar esa contestacin de la etnografa si en realidad es parte de lo que estas investigando? Entonces, yo no hice otra cosa que ser fiel a lo que estaba ocurriendo en el campo, que era que yo como etngrafo estaba ah, no estaba ausente. E.H.: Pero hay que entender, entonces, la diferencia entre etnografa de la protesta y etnografa de la memoria de la protesta J.A.: Claro. Este no es un libro de etnografa de la protesta porque yo no estaba simultneamente ah. Etnografa implica estar en tiempo y lugar simultneamente cuando ocurren los hechos. Esta es, ms bien, una etnografa hecha aos despus sobre cmo daban sentido los actores a su participacin en esas jornadas de protesta. Y era una etnografa hecha cuando muchas de esas interpretaciones ya haban estado dando vueltas durante un tiempo. Lo que hizo mi presencia es activar otra vez discusiones al respecto. Yo fui a esas ciudades y me entrevistaban en los peridicos. Yo deca mi opinin y despus, a la maana siguiente, cuando sala el peridico, me encontraba con un entrevistado y me deca, yo estoy de acuerdo con vos, pero sin embargo. Esa discusin entre el etngrafo y el actor, para ponerlo en esos trminos, es parte de la discusin sobre la memoria colectiva de la protesta. En este senti-
121
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
do, el etngrafo es un actor ms de esta discusin. Un actor ms que, en muchos casos (y en el caso de Vidas beligerantes -que trata sobre el reconocimiento como motor de la accin- es muy claro), es un conducto para la una bsqueda de reconocimiento de los actores. Se trata de contarle tu experiencia, parte de tu vida, a alguien que viene de afuera; ah hay, de hecho, una bsqueda de reconocimiento. Entonces, el etngrafo termina siendo un actor ms en esa discusin sobre la memoria colectiva de la protesta. Eso no quiere decir que es un actor con plena membresa, porque sigue siendo un extranjero. E.H.: Lo que dices es vlido tambin para el caso de una etnografa de la protesta que se haga en simultaneidad de tiempo y espacio? T recomendaras incluir el papel del etngrafo durante la protesta? J.A.: Por supuesto. Creo que es parte del giro reflexivo que debe tener la etnografa. Lo que pasa es que hace falta mayor creatividad. Fjate que una de las reas con ms produccin de las ciencias sociales es la que concierne a los movimientos sociales. Sin embargo, an hoy, en un rea tan poblada como sta, hacen falta mejores entradas y ms creatividad. En general, yo te dira que hace falta ms actividad en el campo de la etnografa de la protesta. Etngrafos polticos hay pocos, si quieres. Hay mucho de reconstruccin pos facto de la protesta, pero poca etnografa in situ. Lo que pasa es que cuando uno hace etnografa poltica siempre corre un riesgo. Hacer etnografa poltica implica, por un lado, aislarte de la comunidad en la que estas habitualmente (en la FLACSO, por ejemplo). Te aslas permanentemente de tus colegas, entras en aislamiento de tu espacio normal de desenvolvimiento cotidiano. Pero, por otro lado, entras en extrema sociabilidad dentro de otro espacio social, porque hacer etnografa requiere socializar junto a los actores a los que
estas investigando. Esa extrema sociabilidad y ese extremo aislamiento (que no son contradictorios, sino que simplemente es lo que hace un etngrafo poltico) muchas veces te hace correr el riesgo de convertirte (y vemos mucho de esto en quienes estudian los movimientos sociales) en idelogo, en propagandista, en militante, en simpatizante en cualquiera de las variantes de una tentacin populista de la actividad acadmica. Entre ese aislamiento y esa sociabilidad estn las condiciones de compromiso y distanciamiento que es tan clsica en la etnografa, y no slo en la sociologa. Me parece que este es un problema que todava no se resuelve. Yo te dira que hay muy pocos practicantes de etnografa poltica que han logrado resolver de manera creativa esta tensin entre involucramiento y distanciamiento que se requiere para hacer este tipo de estudios. Uno puede ser James Scott, otro puede ser el mismo Bourdieu, tal vez Elisabeth Wood y algunos otros que se me escapan. El problema de fondo sigue siendo que -en realidad- uno simpatiza en muchos casos con los movimientos de protesta, pero a la vez hay que mantener cierta distancia E.H.: Pero se puede mantener esa distancia? Es posible hacer algo como eso? J.A.: Se lo vive como tensin. Lo que prima al escribir un texto es justamente cmo uno resuelve esa tensin. A veces de manera ms o menos creativa y otras veces con mayor o menor grado de libertad. Pero es que yo creo que muchas cosas que uno dice en los libros no van a gustar a los actores. En definitiva, de eso se trata la labor del socilogo. Es la naturaleza de nuestro oficio. En primer lugar, porque si todos los actores fuesen concientes sus propias realidades, de la naturaleza de sus propias acciones, entonces para qu hacer sociologa. Y en segundo lugar, si los actores fuesen totalmente ciegos, sordos, insensibles -digamos- no tendran ningn tipo
122
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
de subjetividad poltica. Y no ocurre ni una cosa ni la otra. Entonces, me parece que hay que vivir con la tensin, que hay que garantizar ciertos niveles de objetividad, si quieres hablar en esos trminos. O para decirlo de otra manera, hay que establecer las rupturas que uno hace con respecto a las prenociones de los actores. Y esas son rupturas que uno va haciendo no slo cuando se construye el proyecto de investigacin, sino cuando va haciendo etnografa. Lo que pasa es que el objeto de la investigacin se termina de construir en el momento en el que uno pone el punto final del libro E.H.: Vidas beligerantes trata de cmo dos mujeres dan sentido a su participacin en dos protestas diferentes en Argentina. T ubicas como el elemento clave, como lo que mueve a los actores en la protesta, a la bsqueda de reconocimiento. Pero tambin dejas colar una segunda nocin de reconocimiento que es aquel que los actores encuentran cuando el etngrafo se interesa por sus vidas, por sus experiencias. Por qu es tan importante esta bsqueda de reconocimiento? Cmo se articula el reconocimiento con la biografa de los actores, con la protesta e incluso con la etnografa? J.A.: Yo creo que es parte de una verdad antropolgica. Lo que nos mueve a todos los sujetos es buscar reconocimiento. En el trabajo acadmico, en el trabajo como padres, como editores de una revista, como mozos de un bar, lo que hace que uno siga para adelante es esa bsqueda insaciable de reconocimiento E.H.: Una condicin ontolgica? J.A.: S, sin duda. Retomando la idea de Pascal, Bourdieu habla de verdad antropolgica, de un hecho antropolgico. En el trabajo de campo para Vidas beligerantes me encontr en ese proceso de ida y vuelta del que hablba-
mos hace un rato, entre el trabajo etnogrfico y las lecturas, y empec a pensar que lo que mova a estas dos mujeres a participar en la protesta era justamente esa bsqueda de reconocimiento. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta que haba otra dimensin de la accin colectiva que tena que ver con las disputas por las memorias de lo que haba ocurrido en esas protestas. Haba una disputa en torno a cul era la interpretacin que primaba sobre lo que pas. Lo que estaba detrs era el hecho de que se reconozca que lo que lo hicimos vali la pena. No era slo explicar que tal actor, movido por una bsqueda de reconocimiento, daba sentido de una u otra manera a su participacin en la protesta. Era entender que detrs de decir que lo que hicimos vali la pena estaba involucrada, de manera simultnea, una forma de decir yo valgo la pena, yo hice algo importante. Pero adems, al contar mi experiencia de accin colectiva, yo mismo/misma valgo la pena porque no se lo cuento a cualquiera; se lo cuento a alguien que est escribiendo un libro sobre el tema y que me eligi a m para contarle la historia de lo que sucedi en esos das4. Todas ellas, me parece, son bsquedas de reconocimiento simultneas que funcionan como espejos. Son bsquedas de reconocimiento tanto en lo colectivo (como pueblo, como ciudad, como grupo de actores) como en lo individual. Bsquedas que tienen que ver con los deseos de decir yo existo, yo estoy aqu, aqu vivo, quiero que me re-conozcan, que me vuelvan a conocer, que me justifiquen, que me validen, que me den mi espacio E.H.: Por qu los personajes de tus etnografas son mayormente mujeres? Matilde en La poltica de los pobres, Nana y Laura en Vidas beligerantes. Por ah tienes un juez, un
4 Sobre este tema, ver el artculo de Muratorio en este nmero de CONOS.
123
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
polica, pero las historias centrales son protagonizadas por mujeres. J.A.: En el caso de este ltimo libro, Laura y Nana fueron elecciones iluminadas por lo que me interesaba en trminos tericos. Pero al mismo tiempo, eran elecciones circunstanciales. No eleg escribir sobre dos mujeres sino que, me pareca, las experiencias de ambas iluminaban mejor que otras la temtica de la accin colectiva que estaba tratando de investigar. En el caso de Laura fue porque era una lder piquetera. Nana, que haba sido reina del carnaval, iluminaba la dimensin bakhtiniana de la protesta. En ningn momento fue una intencin de escribir una historia de las mujeres en la protesta. La presencia de mujeres, o la temtica de gnero, no fue una dimensin significativa de la investigacin. E.H.: Para terminar quisiera preguntarte de dnde te sale esa vena literaria para escribir. Cada vez que abres un captulo, que comienzas un prrafo, cuentas una historia que engancha al lector, que lo cautiva. Alguien me dijo que le habas copiado a Tilly esa forma suelta y seductora de narrar tus etnografas. J.A.: En realidad no se de donde viene eso. Yo disfruto mucho escribiendo pero al mismo tiempo, me genera muchsima ansiedad. Me torturo cuando escribo. Es la idea de que el amor cautiva, la idea de que la pasin es sufrimiento y placer al mismo tiempo. No se si me viene de Tilly. Ms bien creo que viene de la manera en que hago etnografa. Yo capto historias y trato de entenderlas. Como la historia de Me manda Lpez: fue una historia real, en la que yo mismo particip y en donde haba un velo que yo no lograba traspasar. Era una historia que me cautiv justamente porque expresaba algo que yo no entenda. Lo que vino despus, la investigacin, fue tratar de entender esa historia.
En los debates sobre cmo hacer etnografa se habla mucho de las separaciones entre contexto de exposicin y contexto de descubrimiento. Yo creo, ms bien, que narrativa y explicacin van de la mano. En mi caso, yo trato de reconstruir una historia. Puede ser una historia que viv en el campo o alguna que alguien me cont, pero siempre ser una historia que me intriga y que quiero explicar. El caso de La poltica de los pobres es muy claro. El libro comienza describiendo un acto poltico en el que estuve presente. No era un acto que ocurri al inicio de mi trabajo de campo. Era un acto que lo viv como la escena precisa de lo que yo quera explicar. Quizs la vena literaria es porque a m, en mis momentos ms delirantes, me encantara escribir una novela, pero no tengo el talento ni la imaginacin para hacerlo. O quizs venga de que vivo con una narradora quien, ella s, sabe construir historias [se refiere a Gabriela Plit]. Como inspiracin, ms que a Tilly yo uso Russell Banks o a Paul Auster, autores que me cuentan historias. Historias que yo quiero contar iluminado terica y sociolgicamente e informado por la etnografa. En el fondo, por su puesto, me interesa contar una histo-
124
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
El oficio de la etnografa poltica. Dilogo con Javier Auyero
ria que alguien quiera leer. Y as es como me sale. Pero no quiero naturalizar: como te habrs dado cuenta, yo no tengo esa facilidad de decir las cosas claramente, tal como aparece en los libros. En realidad no la tengo. Hay alguna gente que ha elogiado mi forma de escribir, pero no es un producto de una virtud de la que est consciente. Ms bien es parte de cmo construir un argumento. Es una forma de tratar de convencer al lector de que el argumento tiene validez. Por ejemplo, si te fijas, en la primera parte de Vidas beligerantes hay una especie de narracin cinematogrfica, si quieres. Esa es la forma en la que me imagino que ocurrieron los eventos y as quiero narrarlo. Tilly tiene una manera mucho ms dura de escribir. Cierto es que muchas veces empieza con una historia, pero despus es mucho ms cientfico social, mucho ms crptico y con lenguaje tcnico. De lo que s estoy seguro es que por suerte mi forma de escribir no viene de Bourdieu, de eso estoy seguro! E.H.: Cul es tu agenda de investigacin de aqu en adelante? J.A.: Quiero seguir investigando las prcticas, pero ya no tanto en relacin a la accin colectiva. Hoy me interesa una dimensin de la vida social que es bastante marginada. Me refiero al tema del habitat y de cmo la gente lucha por mantener unas mnimas condiciones de vida en contextos marcados por las experiencias de envenenamiento. En toda Amrica Latina los sectores ms vulnerables, no lo son slo porque no tienen trabajo o porque no tienen recursos, sino porque viven en un habitat ms degradado, porque viven contaminados, porque toman agua ms podrida, porque respiran aire ms podrido, porque viven sobre el suelo en una ciudad, etc. La pregunta que me estoy empezando a hacer es sobre las experiencias de vivir enve-
nenado. Y me la hago porque eso es una dimensin constitutiva de la desigualdad persistente en Amrica Latina, porque as es cmo se reproduce la desigualdad. Si uno respira aire contaminado, vive en un suelo podrido, toma agua podrida, las chances objetivas de mejorar sus condiciones de vida son menores que si uno toma agua pura, se alimenta bien, etc. Esto lo voy a hacer en trminos ms etnogrficos. Me interesa un lugar especfico en Buenos Aires cercano al polo petroqumico ms grande del pas. Es una suerte de tipo ideal realmente existente que, espero, me permita detectar la formacin y transformacin del habitus del envenenado. E.H.: Con qu historia vas a comenzar ese libro? J.A.: No tengo idea. Todava sigo en bsqueda de esta historia. Todava estoy comenzando mi trabajo de campo. Probablemente sea la historia de una madre que tiene a sus hijos envenenados con plomo, como ocurre hoy en el Gran Buenos Aires y que enfrenta la total indiferencia del Estado. Para el Estado argentino el tema de la contaminacin no es un tema o es un tema totalmente menor. Hoy la discusin pblica en Argentina es sobre el desempleo, sobre la pobreza No es sobre los pobres que respiran aire contaminado, toman agua contaminada, caminan en un suelo contaminado. Ese es un tema que no le importa a nadie. Y si me importa a mi, otra vez, es porque se trata de un universo social especfico donde se expresa la dominacin y la desigualdad. Un espacio donde los dados ya estn echados de antemano. Una mujer embarazada que vive en un barrio marginado alimenta al nio que tiene en su vientre con agua contaminada, respira aire con plomo. El nio, cuando nace, sigue tomando esa agua contaminada, gatea sobre un suelo que tiene plomo y respira tolueno o benceno en cantidades que estn por sobre los estndares aceptados.
125
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
dilogo
Edison Hurtado
Lo que me ocupa ahora es eso. Es ver, en trminos etnogrficos, cmo se reproducen las desigualdades persistentes en Amrica Latina. * * *
Afuera del caf donde nos citamos, Javier se despide: si me decas que iba a ser as, lo pensaba dos veces antes de darte la entrevista. Y por qu?, le pregunto un tanto sorprendido. No s es un poco raro ser el entrevistado. En el campo soy yo el que hace las preguntas pero bueno, and, ya est.
Bibliografa Auyero, Javier, 2005, The Dynamics of Collective Violence: Dissecting Food Riots in Contemporary Argentina (con Timothy Moran), indito, disponible en http://www.sunysb.edu/sociol/faculty/Auyero/auyero.html , 2004, Poltica, Dominacin y Desigualdad en la Argentina Contempornea en Nueva Sociedad 193, pp. 133 145. , 2004, Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la bsqueda de reconocimiento, Universidad de Quilmes, Buenos Aires (original 2003, Contentious Lives. Two Argentine Women, Two Protests, and the Quest for Recognition, Duke University Press, Durham, NC. , 2002, La protesta. Retratos de la
beligerancia popular en la Argentina democrtica, Centro Cultural Rojas, Serie Extramuros, Buenos Aires. , 2001, La poltica de los pobres. Las prcticas clientelistas del peronismo, Manantial, Buenos Aires (original 2001, Poor Peoples Politics. Peronist Networks and the Legacy of Evita, Duke University Press, Durham, NC. , 1999, editor, Caja de Herramientas. El lugar de la cultura en la sociologa norteamericana, Universidad de Quilmes, Buenos Aires. , 1997, editor, Favores por votos? Estudios sobre clientelismo poltico, Losada, Buenos Aires. , 1996, Me manda Lpez. La doble vida del clientelismo poltico, en Ecuador Debate No. 37, CAAP, Quito. Bourdieu, Pierre, 1990, The Logic of Practice, Standford University Press, California. , 1998, La distincin, Taurus, Espaa. , 1999, Meditaciones pascalianas, Anagrama, Barcelona. Menndez-Carrin, Amparo, 1986, La conquista del voto, CEN-Flacso, Quito. Muratorio, Blanca, 2005, Historia de vida de una mujer amaznica: interseccin de autobiografa, etnografa e historia, en ICONOS No. 22 (este nmero), FlacsoEcuador, Quito. Wacquant, Loc, 2004, Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador, Alianza, Madrid.
126
CONOS 22, 2005, pp. 109-126
También podría gustarte
- Desenmascarando Al Enemigo 1Documento4 páginasDesenmascarando Al Enemigo 1Raul Alatorre100% (9)
- Brandan - Primer Parcial Sistemas Economicos Comparados ResumenDocumento21 páginasBrandan - Primer Parcial Sistemas Economicos Comparados ResumenIara BrandanAún no hay calificaciones
- La Sangre de Aenarion - William King PDFDocumento1263 páginasLa Sangre de Aenarion - William King PDFDavid Avila100% (1)
- Tenti FananiDocumento19 páginasTenti FananiTatianaAún no hay calificaciones
- Teorías de Las Relaciones Internacionales - (Capítulo VIII. en Los Márgenes de La Disciplina Feminismo y Relaciones... )Documento25 páginasTeorías de Las Relaciones Internacionales - (Capítulo VIII. en Los Márgenes de La Disciplina Feminismo y Relaciones... )Jaqueline MontesAún no hay calificaciones
- El pueblo ensaya la revolución: La APPO y el sistema de dominación oaxaqueñoDe EverandEl pueblo ensaya la revolución: La APPO y el sistema de dominación oaxaqueñoAún no hay calificaciones
- Biondi Juan y Zapata Eduardo La Palabra Permanente PDFDocumento32 páginasBiondi Juan y Zapata Eduardo La Palabra Permanente PDFmamitaychaAún no hay calificaciones
- Magical PalosDocumento5 páginasMagical PalosCosmicEnigmaAún no hay calificaciones
- Cuadernos Del Sur Final - 44 - Cs PDFDocumento119 páginasCuadernos Del Sur Final - 44 - Cs PDFMiquel Primitivo SinceroAún no hay calificaciones
- Construccion de Identidades y Globalizacion en Azcapotzalco BajaDocumento327 páginasConstruccion de Identidades y Globalizacion en Azcapotzalco BajahugoAún no hay calificaciones
- Rasgadura Del Tejido Social.Documento2 páginasRasgadura Del Tejido Social.binitocamelo84Aún no hay calificaciones
- Weeks - La Invención de La SexualidadDocumento13 páginasWeeks - La Invención de La SexualidadSofia ChacaltanaAún no hay calificaciones
- Teoría Social Ii PDFDocumento10 páginasTeoría Social Ii PDFfvaladez14Aún no hay calificaciones
- ESPINOSA Damián, Gisela, "Movimientos de Mujeres Indígenas"Documento20 páginasESPINOSA Damián, Gisela, "Movimientos de Mujeres Indígenas"Auris VazquezAún no hay calificaciones
- MarxismoDocumento5 páginasMarxismoLuna RodríguezAún no hay calificaciones
- 1 Colonialismo y EvolucionismoDocumento15 páginas1 Colonialismo y EvolucionismoAlejandro Gonzalez Silva0% (1)
- Luis E. Alonso "Las Nuevas Culturas Del Consumo y La Sociedad Fragmentada"Documento20 páginasLuis E. Alonso "Las Nuevas Culturas Del Consumo y La Sociedad Fragmentada"e.casado2076Aún no hay calificaciones
- Los Yanomami en El Corazón de Las Tinieblas Blancas PDFDocumento17 páginasLos Yanomami en El Corazón de Las Tinieblas Blancas PDFMaite ParamioAún no hay calificaciones
- Secesion - J Martin DiazDocumento145 páginasSecesion - J Martin DiazVicenç Casals CostaAún no hay calificaciones
- La Objetividad Del Conocimiento Propio de Las Ciencias Sociales y de La Política Social Weber ResumenDocumento4 páginasLa Objetividad Del Conocimiento Propio de Las Ciencias Sociales y de La Política Social Weber ResumenFrancisca VeläsquezAún no hay calificaciones
- Procedimiento Entrega Digna CadaveresDocumento210 páginasProcedimiento Entrega Digna CadaveresFco. Javier Pérez GuiraoAún no hay calificaciones
- INDIVIDUALISMODocumento14 páginasINDIVIDUALISMOCristian Crespo FigueredoAún no hay calificaciones
- Lander, Edgardo - Ciencias Sociales, Saberes Coloniales y Eurocéntricos PDFDocumento31 páginasLander, Edgardo - Ciencias Sociales, Saberes Coloniales y Eurocéntricos PDFMica MedAún no hay calificaciones
- Friedrich Katz-El Papel Del Terror en La Revolución Rusa y en La Revolución Mexicana PDFDocumento19 páginasFriedrich Katz-El Papel Del Terror en La Revolución Rusa y en La Revolución Mexicana PDFBORGIA_216Aún no hay calificaciones
- Jovenes en MovimientosDocumento317 páginasJovenes en MovimientosCentro De Idiomas Peruano AngloAún no hay calificaciones
- La Dinámica Pluricultural en America LatinaDocumento10 páginasLa Dinámica Pluricultural en America LatinaVictorFalcónHuaytaAún no hay calificaciones
- Practicas Libertarias - Marcelo SandovalDocumento368 páginasPracticas Libertarias - Marcelo Sandovalsaccoyvanzetti100% (1)
- Analisis de Entrevistas H OralDocumento3 páginasAnalisis de Entrevistas H OralmisumaruuuAún no hay calificaciones
- La Historia Militar en MéxicoDocumento14 páginasLa Historia Militar en MéxicoXochitl MartínezAún no hay calificaciones
- Nota de Denuncia 47Documento3 páginasNota de Denuncia 47Milagros MoreniAún no hay calificaciones
- Schmitter, P. Continua El Siglo Del CoporativismoDocumento29 páginasSchmitter, P. Continua El Siglo Del CoporativismoIvanova CórdovaAún no hay calificaciones
- Lle Afecto Fp13Documento64 páginasLle Afecto Fp13Erick A. V. TorresAún no hay calificaciones
- Antología para Realizar Análisis Sobre La Globalización: Extractos de Compilaciones y Artículos deDocumento53 páginasAntología para Realizar Análisis Sobre La Globalización: Extractos de Compilaciones y Artículos deapi-511507806100% (1)
- Edgardo Langer Saberes Coloniales y EurocéntricosDocumento30 páginasEdgardo Langer Saberes Coloniales y EurocéntricosGabriel Sánchez AvilaAún no hay calificaciones
- Pañuelos en Rebeldía (2006) Las Técnicas Participativas en La Educación Popular PDFDocumento6 páginasPañuelos en Rebeldía (2006) Las Técnicas Participativas en La Educación Popular PDFMaira MorenoAún no hay calificaciones
- Lucha Contra El CapacitismoDocumento80 páginasLucha Contra El CapacitismoElena Martín-AragónAún no hay calificaciones
- Procesos CentroaméricaDocumento216 páginasProcesos CentroaméricaArturo Nieto100% (1)
- BIBLIOGRAFÍA Socio de La SaludDocumento5 páginasBIBLIOGRAFÍA Socio de La SaludSantiago MogilaAún no hay calificaciones
- Memoria 2011 PDFDocumento884 páginasMemoria 2011 PDFBrandon GonzalezAún no hay calificaciones
- Sociologia de La Accion de TouraineDocumento17 páginasSociologia de La Accion de TourainesimonescoffierAún no hay calificaciones
- Presentacion Medios Masivos de Comunicacion y HegemoniaDocumento23 páginasPresentacion Medios Masivos de Comunicacion y HegemoniaAlexander Gomez EspinozaAún no hay calificaciones
- Manipulación de La ConcienciaDocumento3 páginasManipulación de La ConcienciaGustavo MayorgaAún no hay calificaciones
- Sistematización "Taller de Metodologías y Concepciones Pedagógicas en Educación Popular" - Luis Bustos (2007)Documento11 páginasSistematización "Taller de Metodologías y Concepciones Pedagógicas en Educación Popular" - Luis Bustos (2007)Colectivo Paulo Freire-Chile100% (1)
- Durkheim E. La Division Del Trabajo Social .Prefacio de La Segunda EdicionDocumento25 páginasDurkheim E. La Division Del Trabajo Social .Prefacio de La Segunda EdicionMilo ToddAún no hay calificaciones
- Violencia y Terror PDFDocumento158 páginasViolencia y Terror PDFKarla AlanizAún no hay calificaciones
- Discurso Memoria Identidad Libro 2Documento154 páginasDiscurso Memoria Identidad Libro 2Vale CarusoAún no hay calificaciones
- Instituciones - Nivia Marina BrismatDocumento11 páginasInstituciones - Nivia Marina BrismatnmbrismatAún no hay calificaciones
- Bonfil Batalla, Guillermo 1988-Problemas Conyugales-Una Hipotesis Sobre Las Relaciones Del Estado y La Antropologia Social en Mexico.Documento12 páginasBonfil Batalla, Guillermo 1988-Problemas Conyugales-Una Hipotesis Sobre Las Relaciones Del Estado y La Antropologia Social en Mexico.Estela MagañaAún no hay calificaciones
- Babbie - Fundamentos de La Investigacion PDFDocumento246 páginasBabbie - Fundamentos de La Investigacion PDFJosé Francisco Porath MabeAún no hay calificaciones
- Cecena Ana E Zibechi R Et Al Desafios de Las Emancipaciones en Contexto Militarizado 2006Documento304 páginasCecena Ana E Zibechi R Et Al Desafios de Las Emancipaciones en Contexto Militarizado 2006elizabethacatlanAún no hay calificaciones
- Prakash G. - Los Estudios de La Subalternidad Como Critica Post-Colonial PDFDocumento15 páginasPrakash G. - Los Estudios de La Subalternidad Como Critica Post-Colonial PDFmarciagonzalez81Aún no hay calificaciones
- Identi Dad FemDocumento0 páginasIdenti Dad FemViviana Andrea GallegoAún no hay calificaciones
- Marcus George - Etnografía Endel Sistema MundoDocumento18 páginasMarcus George - Etnografía Endel Sistema MundoVictor SantillanAún no hay calificaciones
- Educación Popular: Lo Que Va de Ayer A Hoy - Luis Bustos (1996)Documento9 páginasEducación Popular: Lo Que Va de Ayer A Hoy - Luis Bustos (1996)Colectivo Paulo Freire-ChileAún no hay calificaciones
- EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX Y SU RECEPCIÓN EN LA OBRA DE CONCEPCIÓN ARENAL Por REMEDIOS MORAN MARTÍNDocumento44 páginasEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX Y SU RECEPCIÓN EN LA OBRA DE CONCEPCIÓN ARENAL Por REMEDIOS MORAN MARTÍNÁngel García AbreuAún no hay calificaciones
- Contrainsurgencia México CedemaDocumento169 páginasContrainsurgencia México Cedemax pulgas locasAún no hay calificaciones
- La teoría de la agenda setting en jaque: Los porteños y los medios de comunicaciónDe EverandLa teoría de la agenda setting en jaque: Los porteños y los medios de comunicaciónAún no hay calificaciones
- Derechos reproductivos: reflexiones interdisciplinariasDe EverandDerechos reproductivos: reflexiones interdisciplinariasAún no hay calificaciones
- La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoDe EverandLa crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoAún no hay calificaciones
- Violación de derechos humanos en América Latina: Reparación y rehabilitaciónDe EverandViolación de derechos humanos en América Latina: Reparación y rehabilitaciónAún no hay calificaciones
- Mujeres indígenas y afrodescendientes ante el discurso del derecho modernoDe EverandMujeres indígenas y afrodescendientes ante el discurso del derecho modernoAún no hay calificaciones
- Saber lo que se hace: expertos y política en la Argentina contemporáneaDe EverandSaber lo que se hace: expertos y política en la Argentina contemporáneaAún no hay calificaciones
- Salvar la nación: intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanosDe EverandSalvar la nación: intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanosAún no hay calificaciones
- Abordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesDe EverandAbordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesAún no hay calificaciones
- Por La Senda de Baphomet PDFDocumento61 páginasPor La Senda de Baphomet PDFMaestro Koyi100% (7)
- El Dialogismo, Espacio de Constitución de La IntersubjetividadDocumento16 páginasEl Dialogismo, Espacio de Constitución de La IntersubjetividadCristina RivalAún no hay calificaciones
- Visiones y Profecías de Santa Brígida de SueciaDocumento5 páginasVisiones y Profecías de Santa Brígida de SueciaKnoche2000Aún no hay calificaciones
- MATOSINHO, HIJO DE MATO - BURACO - Andres Pena Grana PDFDocumento39 páginasMATOSINHO, HIJO DE MATO - BURACO - Andres Pena Grana PDFPedroLuisAlvarezLopezAún no hay calificaciones
- La Crisis de Identidad y Carismatización Del Adventismo de Douglas ReisDocumento40 páginasLa Crisis de Identidad y Carismatización Del Adventismo de Douglas ReisMauricioWalter100% (3)
- Hechizos Egipcios y Antiguos Conjuros FaraónicosDocumento5 páginasHechizos Egipcios y Antiguos Conjuros FaraónicosAntonio Palomo100% (1)
- Cuadro Resumen de Antropología EconómicaDocumento4 páginasCuadro Resumen de Antropología EconómicaguadalupeAún no hay calificaciones
- Cravino Las Villas en La CiudadDocumento94 páginasCravino Las Villas en La Ciudadfedegh100% (1)
- Androcentrismo y AndrocraciaDocumento3 páginasAndrocentrismo y AndrocraciaNormaAún no hay calificaciones
- Ficha de Lectura (Antropologia y Colonialidad)Documento2 páginasFicha de Lectura (Antropologia y Colonialidad)amaury gutierrezAún no hay calificaciones
- Periodo LíticoDocumento3 páginasPeriodo LíticoAura CunyaAún no hay calificaciones
- Historia Del Comercio y Los NegociosDocumento9 páginasHistoria Del Comercio y Los NegociosVictor Hugo Restrepo ReyesAún no hay calificaciones
- El Pentagrama EsotéricoDocumento13 páginasEl Pentagrama EsotéricoVera Gnosis100% (2)
- Parábolas de La Gracia o Del Amor Gratuito de Dios PadreDocumento20 páginasParábolas de La Gracia o Del Amor Gratuito de Dios PadreManuel ChaconAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Odisea. Trabajo N4. Lengua y LiteraturaDocumento3 páginasIntroduccion A La Odisea. Trabajo N4. Lengua y LiteraturaLuisina BrizuelaAún no hay calificaciones
- Los 4 AcuerdosDocumento4 páginasLos 4 AcuerdosYesenia LópezAún no hay calificaciones
- Los Trabajos de La Memoria-JelinDocumento78 páginasLos Trabajos de La Memoria-JelinCarolita ValenciaAún no hay calificaciones
- Medicina y Espiritualidad - Más Allá de La ReligiónDocumento5 páginasMedicina y Espiritualidad - Más Allá de La ReligiónNICOLAS0% (1)
- Introducción Al MaterialismoDocumento2 páginasIntroducción Al Materialismorock9015100% (7)
- Tec UnhumanDocumento4 páginasTec UnhumanEnrique CruzAún no hay calificaciones
- FassinDocumento14 páginasFassinSebastián Hnrqz SgelAún no hay calificaciones
- La Violencia Senderista Entre Los Ashaninka de La Selva Central. Presentación Datos PreliminaresDocumento21 páginasLa Violencia Senderista Entre Los Ashaninka de La Selva Central. Presentación Datos PreliminaresKalane IndacocheaAún no hay calificaciones
- Sílabo Clase, Etnicidad y Nación 2019-IDocumento9 páginasSílabo Clase, Etnicidad y Nación 2019-IDanny PinedoAún no hay calificaciones
- El Relato de ViajesDocumento24 páginasEl Relato de ViajesMarZagagliaAún no hay calificaciones
- Entrevista A Verena Stolke Fundamentalismo CulturalDocumento11 páginasEntrevista A Verena Stolke Fundamentalismo CulturalRocio TrinidadAún no hay calificaciones
- Yo Soy Babalawo . Ajá, ¿YDocumento3 páginasYo Soy Babalawo . Ajá, ¿YJohnnier Hernández RiveraAún no hay calificaciones