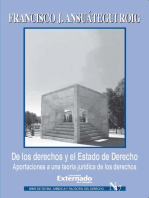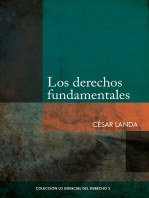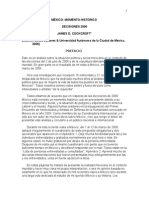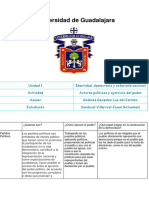Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Wilson Villarroel - El Estado de Derecho - Elementos Básicos para Su Formulación Conceptual
Wilson Villarroel - El Estado de Derecho - Elementos Básicos para Su Formulación Conceptual
Cargado por
Henry Pablo Oporto FuertesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Wilson Villarroel - El Estado de Derecho - Elementos Básicos para Su Formulación Conceptual
Wilson Villarroel - El Estado de Derecho - Elementos Básicos para Su Formulación Conceptual
Cargado por
Henry Pablo Oporto FuertesCopyright:
Formatos disponibles
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual.
EL ESTADO DE DERECHO
Elementos básicos para su formulación conceptual
1. NOTICIA PREVIA.-
a expresión Estado de Derecho alude a una verdadera categoría jurídica (1),
L política (2), sociológica (3), filosófica (4) y aún económica (5), cuya
connotación y trascendencia ha desbordado su formulación primigenia en los
estudios de Teoría del Derecho y, por ende, de la Filosofía Jurídica.
La reflexión que nos ocupa versará desde la perspectiva iusfilosófica (6) de la
Teoría del Derecho (1) y de la Teoría del Estado, pero con un contenido material
(1) Como categoría jurídica, especialmente en el ámbito de los estudios de Derecho Constitucional y Político,
pueden verse, entre otros: GONZALEZ CALDERÓN, Juan A.: Curso de Derecho Constitucional, 6º edic.,
editorial Depalma, Buenos Aires, 1988, págs. 27 y ss. (formas de gobierno) 46 y ss. (doctrina de
facto);FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: El Sistema Constitucional Español, edit. Dykinson, Madrid, 1992,
pág. 110 (FERNÁNDEZ SEGADO, entre otras aportaciones, conformó la Comisión redactora de la vigente Ley
del Tribunal Constitucional Nº 1836); PÉREZ ROYO, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons –
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1996, págs. 192 a 201; POLO BERNAL, Efraín: Manual de
Derecho Constitucional, edit. Porrúa, México, 1985, pág. 370, a propósito de los fines del Estado en el Estado
democrático; QUROGA LAVIÉ, Humberto: Curso de Derecho Constitucional, ediciones Depalma, Buenos
Aires, 1987, pág. 87 (surgimiento del Estado Social); RODRÍGUEZ ZAPATA, Jorge: Teoría y Práctica del
Derecho Constitucional, edit. Tecnos, Madrid, 1996, págs. 367 a 373; SÁCHICA, Luis Carlos: Derecho
Constitucional General, edit. Temis, Bogotá, 1997, pág. 76; SCHMITT, Carl: Teoría de la Constitución,
Alianza Editorial S.A., Madrid, 1996, págs. 137 y ss. (Los principios del Estado burgués de Derecho);
ZARINI, Helio Juan: Derecho Constitucional, edit. Astrea, Buenos Aires, 1992, págs. 259 y ss.; y, desde luego,
el trascendental aporte de GARCÍA PELAYO, Manuel: Derecho Constitucional Comparado, editorial Alianza,
Madrid, 1999, pág. 157. En nuestra naciente doctrina tenemos: ALVARADO, Alcides: Del Constitucionalismo
Liberal al Constitucionalismo Social, edit. Judicial, Sucre, 1994, pág. 106; ASBÚN, Jorge: Derecho
Constitucional General, imprenta El País, Santa Cruz, 2001, págs. 75 y ss. (el Estado); CANELAS LÓPEZ,
René: Nuevo Derecho Constitucional Boliviano, edit. Letras, La Paz, 1972, pág. 41; DERMIZAKY PEREDO:
Pablo. Derecho Constitucional, edit. Arol, Cochabamba, 1991, págs. 77 y ss.; FLORES PONCE, Freddy:
Derecho Constitucional General, Gráfica Druck, Potosí, 2000, págs. 75 y ss.; NAVIA DURÁN, José Antonio:
Conceptos de Derecho Constitucional Boliviano, Talleres Gráficos JCS, La Paz, 1992, pág. 43; RAMOS, Juan:
Curso de Derecho Constitucional, edit. Trama Color, La Paz, 1997, pág. 70; TRIGO, Ciro Félix: Derecho
Constitucional Boliviano, edit. Cruz del Sur, La Paz (impreso en Buenos Aires, (s/f), págs. 163 y 189;
VALENCIA VEGA, Alipio: Manual de Derecho Constitucional, edit. Juventud, La Paz, 1996, pág. 81.
(2) Como categoría política, puede consultarse: GALVIS GAITÁN, Julio: Manual de Ciencia Política, edit.
Temis, Bogotá, 1998, págs. 19 y ss. (evolución del concepto de Estado). Como categoría jurídico-política,
entre otros: NARANJO MESA, Vladimiro: Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, edit. Temis, Bogotá,
1997, págs. 85, 86, 129, 241 y ss.;
(3) Véase el importantísimo trabajo de WEBER, Max: Economía y Sociedad, edit. Fondo de Cultura
Económica, 12º reimpresión, México, 1998, págs. 1047 y ss. (el origen del Estado racional).
(4) Véase, por ejemplo, HABERMAS, Jürgen: Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático
de Derecho en términos de Teoría del Discurso, edit. Trotta, Madrid-Salamanca, 1998.
(5) Sin ir más lejos, nos remitimos al trabajo de WEBER, op. cit.
(6) Veánse las noticias de DEL VECCHIO, Jorge: Filosofía del Derecho, 9º edición, Bosch Casa Editorial,
Barcelona, 1974, pág.s 448 y ss. También LEGAZ Y LACAMBRA, Luis: Filosofía del Derecho, Bosch Casa
Editorial, Barcelona, 1953.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 2
cuya elaboración doctrinal parte del pensamiento jurídico constitucional y
administrativo (2) que encuentra que esta categoría jurídica conlleva una riqueza
conceptual que refiere ineludiblemente a derechos y garantías consagrados
constitucionalmente (3) y que deben reflejarse –también normativamente- en el
ordenamiento jurídico y, especial e ineludiblemente, en la aplicación concreta del
obrar estatal y administrativo (4).
Proposición.-
La noción de Estado de Derecho interesa histórica y culturalmente pues no es un
concepto válido únicamente para la ciencia jurídica que, a partir principalmente de
la elaboración iusfilosófica y la Teoría del Derecho, rebasa en sus alcances a la
Ciencia Política, la Sociología y aún la Economía.
2. ANTECEDENTES.-
e suele atribuir a ROBERTO VON MOHL (5) la paternidad de la fórmula Estado
S de Derecho y que ya había sido hecha pública, se presume, entre 1832 y
1834. Según anticipa PACHECO (6), atentos a que no todo Estado es,
efectivamente, de Derecho y que –de otro lado- si bien todo Estado tiene un
contenido jurídico y el Derecho le es esencial, sólo el Estado de Derecho ve en el
Derecho el factor fundamental integrante de su esencia, la razón de su ser. Mas
adelante, afirma el autor precitado, que el Estado de Derecho es el que realiza una
determinada concepción de la justicia a través de una técnica específica (7).
Adicionalmente, y en palabras del mismo autor, caracterizan el Estado de Derecho
el valor trascendente de la persona y el reconocimiento de su derechos
fundamentales.
(1) PACHECO, Máximo: Teoría del Derecho, 4º edición, edit. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1990, págs.
627 y ss.
(2) Nos han parecido de excepcional trascendencia dos estudios jurídicos de administrativistas de nuestro
tiempo: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Reflexiones Sobre La Ley y Los Principios Generales Del Derecho,
edit. Civitas S.A., Cuadernos Civitas, reimpresión, Madrid, 1996; y CASSAGNE, Juan Carlos: Los Principio
Generales del Derecho en el Derecho Administrativo, edit. Abeledo-Perrot, (reimpresión), Buenos Aires,
1992.
(3) En especial, y nos detendremos allí, en lo que nosotros venimos a denominar el núcleo inderogable de
derechos fundamentales que se consigna, por lo general, en la parte dogmática de los textos constitucionales.
(4) Para CASSAGNE, op. cit. (Los Principios...), pág. 13 (Introducción), “uno de los sectores que resulta más
propicio para la vigencia y aplicación de los principios generales del Derecho es el Derecho Administrativo.
Así se desprende de su propia naturaleza como rama no codificada ni condificable en su totalidad que, en sus
orígenes y aún hoy en algunos de los principales países de Europa, es de creación eminentemente
pretoriana”.
(5) Autor, se dice, de Die Polizeiwissenschaft nacht den Grundsätzen des Rechtstaates, esto es, La Ciencia de
la Policía según los Principios Básicos del Estado de Derecho. Nótese que la alusión al poder de policía,
noción que luego evoluciona hasta la categoría motivo de nuestro estudio, estuvo bastante en boga en todo el
pensamiento político, constitucional y aún administrativista del siglo XIX y bien entrado el siglo XX.
(6) PACHECO, op. cit., pág. 627.
(7) Como puede anticiparse de esta noción provista por PACHECO, ibídem. es la realización del valor justicia,
un valor “abierto”, según veremos infra, lo que el Estado de Derecho se propone realizar a través de una
determinada técnica.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 3
Ahora bien, según MANTILLA PINEDA (1), el Estado de Derecho no es sino una de
las dos maneras en que pueden concebirse las formas de gobierno: de fuerza o
de derecho (2). Por supuesto que la última de las formas aludidas, implica
legitimidad en el título como en el mismo régimen. Aunque los antecedentes de
esta distinción entre las formas de gobierno se remontan a las disquisiciones de la
Edad Media (3), no es sino en la época moderna que el tema de la legitimidad del
gobierno vuelve a ocupar el pensamiento jurídico y iusfilosófico, “como una
reacción al absolutismo monárquico” proclamándose –desde la tribuna liberal- que
“los agentes del Poder sean designados según normas preexistentes y que su
gestión gubernamental se ciña absolutamente al orden jurídico vigente”, noción o
postulado que precedería a la del Estado de Derecho.
MANTILLA PINEDA afirma –en consecuencia- que el gobierno legítimo es prenda de
“garantía de la libertad, seguridad y dignidad humana” y sólo allí donde dicha
“prenda” alcanza su concreción, “es posible la realización plena de la justicia” (4).
(1) MANTILLA PINEDA, Benigno: Filosofía del Derecho, edit. TEMIS S.A., Bogotá-Colombia, 1996, págs. 243
y 244.
(2) Una similar distinción se encuentra en GONZALEZ CALDERÓN, op.cit., pág. 46 y ss. Para el
constitucionalista argentino, la denominación recae en formas de gobierno autocráticas y formas de gobierno
democráticas. De cualquier forma, nosotros creemos que es una distinción muy particular pues, en doctrina
constitucional se distinguen como formas de gobierno la parlamentaria y la presidencialista, a la que puede
añadirse la colegiada, según por ejemplo enseña ZARINI, en op. cit., págs. 270 a 273, aunque nuestro texto
constitucional señala, en el art. 1º que Bolivia adopta, para su gobierno, la forma democrática representativa.
A este efecto, parece siempre útil la distinción que ya formulara TRIGO, en op. cit., págs. 261 y 262,
recogiendo doctrina de IZAGA y, especialmente DANA MONTAÑO, en cuanto la forma de gobierno es el modo
como se ejerce la soberanía, en tanto las formas de Estado aluden a la pertenencia de la soberanía. De ello
concluye TRIGO que países con la misma forma estatal (federal) como Estados Unidos de América y la ex
URSS, tienen o tenían diferente forma de gobierno: presidencial el uno y totalitario el segundo. Una visión
jurídica se tiene en el excelente trabajo de ASBÚN, Jorge: Formas de Gobierno en América Latina, edit.
Universitaria de la UGRM, Santa Cruz, 1991 (formas de gobierno a través del Poder Ejecutivo). Desde una
perspectiva política, veáse especialmente BOBBIO, Norberto: La Teoría de las Formas de Gobierno en la
Historia del Pensamiento Político, edit. Fondo de Cultura Económica, 5º reimpresión, México, 1996.
(3) Según anoticia MANTILLA PINEDA, en op. cit., pág. 244, ya SANTO TOMÁS DE AQUINO, en sus Comentarios
Comentarios de las sentencias de Pedro Lombardo, incidió en el tema con “vivo interés”.
(4) MANTILLA PINEDA, op. cit., pág. 244. Adviértase que este autor ya anticipa que la legitimidad, tanto en el
acceso al Poder Público, como de su ulterior ejercicio, adelantan la realización plena de un valor jurídico
omnipresente en toda reflexión axiológica y aún teleológica del Estado de Derecho. Y decimos axiológica,
porque se recogen expresamente determinados valores (libertad, seguridad, dignidad humana), y también
teleológica, pues estos supuestos valorativos implican la posibilidad cierta de atender a uno de los fines del
Estado cual es la materialización de la justicia. Desde ya, esta tesis valorativa se aleja grandemente de la
noción de legitimidad –y por ende- de la categoría que nos ocupa, de la que desarrollan las escuelas
positivistas y formalistas –entre ellas, la más notable, por supuesto, la de KELSEN- que niegan o restringen
anticipadamente un contenido valorativo (material) a las prescripciones normativas. En el caso de las escuelas
positivistas, dicho contenido sólo puede alcanzar plenitud si se encuentra expresamente formulado o, al
menos, puede concluirse que ha sido incorporado el ordenamiento jurídico, si de la labor interpretativa de la
norma jurídica, existe un razonable margen de integración normativa. En realidad, ello es consecuencia de la
tesis que se maneja a propósito de la relación entre Estado y Derecho que, como bien anota MANTILLA
PINEDA en op. cit., pág. 244, tiene tres posturas claramente diferenciadas: a) por la primera, de tinte
sociologista, el Derecho está reducido (reduccionado) al Estado que no es sino su expresión material
(HOBBES, AUSTIN, DUGUIT); en la segunda hipótesis, de concepción formalista, el Estado se resuelve en el
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 4
Ya habíamos señalado en nota supra que la recepción integral (plenitud jurídica)
del valor “abierto” de la justicia, encadenado a los otros valores consagrados como
fundamentales en los textos constitucionales, exige una determinada técnica para
su realización, labor que no es posible MATERIALIZAR (1) sino en el Estado de
Derecho, como categoría jurídico-política de evolución última en la Historia del
Derecho.
Lo dicho precedentemente nos impone, sin embargo, una advertencia: no es éste
el lugar para discurrir sobre el origen del Estado, o si éste fue resultado de la
evolución del Derecho y, finalmente, cuál de las dos categorías tuvo su origen el
primero (2). El debate está fuertemente influenciado por ciertas tesis sociologistas -
desarrolladas hasta sus últimas consecuencias- que siguen, como telón de fondo
conceptual y axiomático, el adagio latino ubi societas, ubi ius. Este adagio que
corresponde a un nivel de pensamiento y evolución jurídica que tenía en mente un
otro propósito (3), ha llevado a que los juristas identifiquen la nota gregaria
presente en toda sociedad humana con la sociedad política y jurídica,
extrapolando relaciones biológico-naturales con relaciones socioculturales o
institucionales (4).
Nuestra perspectiva es otra diametralmente distinta: queremos precisar –al menos
básicamente- la carga conceptual que nuestra categoría de estudio presupone a
Derecho (KELSEN); en tanto, c) la tercera opción entiende que el Estado y el Derecho conforman una unidad
dialéctica (HELLER) que entiende que, mediante un acto de voluntad, el Derecho forma al Estado, pero éste
crea el Derecho pues, y allí reside la dialecticidad del íter formativo, el valor se inserta en la realidad y el
derecho en el Estado.
(1) MATERIALIZAR no en un sentido de de concretar el postulado en la esfera material o fáctica, sino en la
recepción de derechos y garantías, esto es, derechos y garantías materiales, sustantivas y de tal suerte
inherentes al ser humano que, sin ellos, no podría concebirse la vida humana.
(2) Tema que, reiteramos, excedería y con mucho el cometido del presente trabajo.
(3) El de remarcar, en el Digesto, que la sociedad organizada exige normación jurídica.
(4) DE PÁRAMO ARGÜELLES, Juan Ramón en: Lecciones de Teoría del Derecho, obra colectiva realizada
conjuntamente con BETEGÓN CARRILLO, Jerónimo; GASCÓN ABELLÁN, Marín y PRIETO SANCHÍS, Luis, edit.
McGraw-Hill, Madrid, 1997, págs. 87 y ss. El autor del capítulo en cuestión (Lección 4º, Sociedad, Poder,
Derecho), a propósito de los orígenes del Estado y del Derecho, señala incuestionablemente: “Una opinión
muy común mantenida por los profesionales del Derecho ha consistido en sostener la unión conceptual entre
cualquier forma de sociedad y algunos elementos rudimentarios del Derecho y la política... Han sido
incapaces de imaginar una sociedad humana en la que no existieran el Derecho y el Estado... Esta opinión,
más moderada que la usualmente compartida en las aulas universitarias, fue ya anticipada –anoticia DE
PÁRAMO, en op. cit.- por CAPELLA, J. R.: Dos Lecciones De Introducción Al Derecho, edic. Universidad
Central de Barcelona, Barcelona, 1980. Como efectivamente señala este último autor y DE PÁRAMO recoge, la
existencia del Derecho y el Poder (poder político e institucionalizado) es, en definitiva, un fenómeno histórico
que no corresponde necesaria ni en equivalencia, con las relaciones biológicas y sociales. En contra de esta
tesis, que reiteramos es menos apresurada sobre el origen del Derecho y del Estado, puede verse la expuesta
por CARBONNIER, Jean:Derecho Flexible. Para Una Sociología No Rigurosa Del Derecho, edit. Tecnos,
Madrid, 1974, y, desde luego, la inmensa pléyade de autores jurídicos que toman, como verdad absoluta e
irrebatible, que donde se establecieran relaciones sociales entre los hombres –y he ahí la consecuencia
apresurada, pues lo mismo podría suponerse una reunión sin mayor concierto que la simple suma de sus
concurrentes como la tribuna de un estadio, o un grupo de humanos primitivos cazando un mamut- hay
Derecho, esto es, se forma o se conforma una relación jurídica.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 5
partir de la reflexión iusfilosófica una vez superado el último estadio de
desconstitucionalización de los Estados (1) al término, especialmente, de la II
Guerra Mundial, en lo que se ha proclamado, como necesidad histórico-jurídica, es
el proceso de racionalización del Poder (2) que en su momento adelantara
MIRKINE-GUETZEVITCH (3).
Proposición.-
Caracteriza al Estado de Derecho el valor trascendente de la persona y el
reconocimiento de sus derechos fundamentales que es un prius a la legitimidad
del gobierno como garantía de libertad, seguridad y dignidad humana que
funcionaliza la realización plena de la justicia.
Además, la plenitud jurídica del valor “abierto” de la justicia supone también otros
valores consagrados como fundamentales, así como una determinada técnica
para su realización, planteándose la necesidad histórico-jurídica de profundizar el
proceso de racionalización del Poder.
3. EL ESTADO DE DERECHO Y EL SISTEMA NORMATIVO JURÍDICO.-
a) Papel ordenador del Derecho.-
A
hora bien, el Estado de Derecho del que pretendemos extraer el concepto
esencial, o al menos los elementos básicos que lo conforman, no es sino el
reconocimiento del papel ordenador del Derecho a través del Estado o los
mecanismos que en su nombre actúan. Anticipamos, desde luego y en otras
palabras, que la noción del Estado de Derecho recala en el reconocimiento oficial
(1) Esto es, vencidos los sistemas totalitarios. Recuérdese que, en Historia Constitucional, la
desconstitucionalización alude al movimiento político que pretendió el regreso a las formas estatales y de
gobierno absolutistas después del ocaso bonapartista. Suele designarse con este término, dice CHAMANÉ
ORBE, Raúl: Diccionario de Derecho Constitucional, edit. San Marcos, Perú, 1993, pág. 94, voz
desconstitucionalización: “el proceso político que implica la pérdida de vigencias constitucionales en un
Estado de Derecho”. Citando este autor a BIDART CAMPOS, transcribe: “...implica la no integración de los
elementos culturales y la consiguiente pérdida de vigencia de la constitución escrita por la imposición de
vigencias opuestas en el orden de la realidad”.
(2) Así, DE PÁRAMO, en op. cit., pág. 109, viene a señalar que a diferencia del Derecho medieval, establecido
como un conjunto asistemático de reglas abigarradas, carentes de generalización y de exclusión de
contradicciones, se inicia –especialmente en la modernidad, y nosotros apuntamos en la contemporaneidad-
un proceso de racionalización y unificación jurídica, en que asistimos a la construcción objetiva de la
soberanía interna y externa, así como el establecimiento de la juricidad del monopolio de la violencia legítima
por el Estado. Que este proceso fue “el fruto de componendas y frágiles equilibrios entre los distintos poderes
sociales” puede ser una explicación válida, pero desde luego conformada a una lectura histórica y sociológica
que, reiteramos, no nos interesa de momento, sino el resultado que evidencia luego el nivel alcanzado en la
evolución del pensamiento jurídico contemporáneo.
(3) Para MIRKINE-GUETZEVITCH, en las nuevas Constituciones se refleja la idea de la supremacía del Derecho,
la idea de la unidad del Derecho y que toda la vida del Estado está basada en el Derecho y en él informada. Se
asiste, entonces, al proceso de la racionalización del Poder, es decir, a someter al Derecho todo el conjunto de
la vida colectiva.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 6
y no solamente formal del valor y fines del Derecho, lo que anticipa ciertamente
que el concepto cuyos elementos pretendemos recoger descansa en una noción
íntimamente valorativa y teleológica (1).
De lo dicho anteriormente, y siguiendo a LEGAZ Y LACAMBRA (2), podemos entonces
decir que caracterizan el Estado de Derecho las siguientes notas inexcusables:
a) El ordenamiento jurídico en el Estado de Derecho constituye un todo
jerárquicamente estructurado en el que la norma general realiza a plenitud
los valores de justicia y seguridad.
b) Opera la recepción íntegra de los derechos humanos fundamentales.
c) Se respeta al fuero de la personalidad jurídica (derechos subjetivos
particulares y públicos).
d) Se establece la responsabilidad de la Administración, así como el control
judicial de sus actos (3).
(1) En la respuesta a la interrogante de cuál es el por qué del Derecho, es indudable que se tengan que recoger
ciertas tesis funcionalistas del Derecho, entre ellas que el Derecho –y con él el Estado- conforman un sistema
de control social. Pero es preponderantemente el Derecho y no el Estado el instrumento destinado a cumplir
la función integradora de socialización y que debe actuar en el supuesto que el individuo no observe las
normas preestablecidas. Pero esta institucionalización de la conducta esperada también parte del supuesto que
ya ciertas conductas habían sido adoptadas en un proceso anterior e interno de socialización. Esta
internalización de las normas y los valores que éstas consagran, es evidente que disminuye la posibilidad de
actuar el poder coercitivo del Estado o, como señala con mayor precisión DE PÁRAMO, en op. cit., pág. 110, el
Derecho funciona mejor cuanta menos fuerza ejerce el Estado. Esta constatación –de orden práctico,
funcional y aún sociológico- anticipa ya que el control social no siempre y necesariamente es represivo pues
también –y es lo deseable- será preventivo y promocional. DE PÁRAMO, en esta perspectiva, concluye que un
excesivo énfasis en la función represiva del Derecho conlleva una imagen estrictamente jurisdiccional del
mismo, lo que no se corresponde con el importante papel desarrollado por la legislación y su función
promocional. El autor que citamos y cuyo pensamiento seguimos en este punto, siguiendo a ARNAUD, A.J. y
FARIÑAS, M.J. en Sistemas Jurídicos: Elementos Para Un Análisis Sociológico, Universidad Carlos III, BOE,
Madrid, 1996, advierte que un sistema jurídico brinda un esquema normativo que permite a los individuos
calcular y prever las consecuencias que se derivan de sus actos..Para ello puede actuar de cuatro maneras:
previene, reprime, promociona y premia la conducta. Al final de su análisis, DE PÁRAMO, en op. cit., págs.
114 y 115, concluye que el individuo no ve en el Derecho –ni tendría que verlo de esta manera, añadimos- un
conjunto de relaciones de fuerza, sino el fruto del consenso voluntario que “ampara por igual las distintas
pretensiones”. Mas adelante, y como corolario, manifiesta: “el Derecho contribuye poderosamente a este
grado de interiorización del consenso, disminuyendo la necesidad de una imposición por medio de la fuerza”.
(2) LEGAZ Y LACAMBRA, Luis: Humanismo, Estado y Derecho, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1960, págs.
77 a 83. La que presentamos es, desde luego, una apretada síntesis del pensamiento expuesto por el autor. Sin
embargo, la esencialidad de su pensamiento recala en el reconocimiento de la necesaria integración de valores
jurídicos que, desde la justicia, se residencian luego y definitivamente en los derechos fundamentales y las
garantías –explícitas e implícitas- que el texto constitucional –y acaso un partido por el Derecho Natural-
pudiera venir a receptarse en la materialización (sustancialización) de dichos derechos y garantías.
(3) A nuestro juicio, el llamado “recurso” contencioso-administrativo configura una verdadera garantía de
libertad de la persona frente al obrar estatal de la Administración. No es pues, reiteramos, un simple recurso
destinado a promocionar una posible revisión del quehacer de un determinado órgano público, sino una
“garantía” constitucional que funcionaliza la justicia en la revisión por el órgano más apto e idóneo para ello
–el encargado de realizar la función jurisdiccional- del derecho subjetivo posiblemente vulnerado por el obrar
estatal. En este sentido, y revisada la labor jurisprudencial de la Corte Suprema boliviana, en la que destaca –
por su ausencia- la doctrina que oriente el actuar de la Administración, se deja ver en claro que, al menos en
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 7
Es de destacar que LEGAZ Y LACAMBRA reputa “contingente” la posiblidad de
establecer un control judicial de los actos legislativos. A nuestro juicio, la evolución
del pensamiento jurídico, superando la noción tradicional de la responsabilidad
civil extracontractual embrionariamente aplicada a determinadas actuaciones del
Estado, ha venido en establecer no solamente el perfeccionamiento del circuito
jurisdiccional de control de los actos de la Administración, sino la judiciabilidad de
los actos legislativos e incluso, nos adelantamos (1), la judiciabilidad de los actos
políticos del Ejecutivo.
Proposición.-
El ordenamiento jurídico del Estado de Derecho se constituye jerárquicamente
estructurado, recepta los derechos humanos fundamentales, el fuero de la
personalidad jurídica e impone demandabilidad, responsabilidad y judiciabilidad de
los actos estatales en general.
nuestro país, no existe todavía –siquiera embrionariamente- el Estado de Derecho cuya postulación no pasa de
ser un mero enunciado teórico y alejado de la realidad social.
(1) No es éste el lugar para tratar tan delicado y a la vez apasionante tema. Bástenos indicar que, fruto de la
natural distinción entre los regímenes jurídicos que norman la responsabilidad extracontractual, fuera de la
civil y aplicable al Estado, ha venido en denominarse responsabilidad patrimonial del Estado con base y
fundamento no en la legislación común, sino inclusive en la fundamental. Largo ha sido el trayecto seguido en
el desarrollo de institutos propios para llegar a este resultado. Así, Según FARRANDO, Ismael (h) en “Manual
de Derecho Administrativo” (trabajo colectivo con otros autores), edic. Depalma, Buenos Aires, 1996, pág. 8,
la tesis de la doble personalidad del Estado, difundida en nuestro continente por el administrativista BIELSA,
suponía que, como autoridad pública el Estado realizaba actos de imperio, en tanto actuaba como persona
privada, realizaba actos de gestión. La distinción tenía importancia a la hora de determinar la responsabilidad
estatal pues, originalmente, se sostuvo que como poder público era irresponsable porque obraba
soberanamente pero, como persona de derecho privado sólo podía ser responsable contractual pero no
extracontractualmente. Consiguientemente, para poder reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, era
preciso obtener autorización legislativa que en la instancia congresal debía advertir si el hecho imputable
había sido realizado en ocasión de un acto de gestión o un acto de soberanía o imperio. Si de la evaluación
congresal se concluía, como era lo corriente, que el Estado había actuado en ejercicio de su soberanía, no se
autorizaba la interposición de la demanda de daños. Entonces, y en otros términos, hoy que el régimen de la
responsabilidad patrimonial del Estado se funda en atribuibilidad del hecho dañoso al Estado, sin importar si
actuó o no en el ámbito privado o público, la tesis de la doble personalidad del Estado carece ya de razón de
ser histórico-legislativa. Esta visión, es posible que hoy no comporte una novedad pues ya otros institutos que
originalmente han tenido regulación en el ámbito del Derecho Civil se encuentran –al presente- en tránsito
definitivo a configurar institutos diferenciados y propios del Derecho Público, tal como v.g. ocurre con la
responsabilidad civil que, en referencia a la imputada al Estado, se denomina –por la escuela publicista de la
responsabilidad- como responsabilidad patrimonial del Estado y ya no responsabilidad civil del Estado,
fundando –y esta es la nota distintiva amén del cambio de denominación- en una plataforma jurídica distinta
de la prevista en la legislación civil. Así se ha entendido en Colombia a partir de la nueva Constitución de
1991 que sienta el principio fundamental de dicha responsabilidad en un dispositivo del orden constitucional y
no legislativo, confirmando, en tesis jurisprudencial del Consejo de Estado colombiano, que el sustento
jurídico de la responsabilidad estatal no nace en una prescripción civil sino en una constitucional y en los
principios generales del Estado de Derecho. En esta tesitura, el art. 90 de la Constitución colombiana de 1991
vino a consagrar la responsabilidad del Estado por los hechos antijurídicos que, por acción u omisión de los
funcionarios públicos ocasionen daños, incluidos los de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Véase, y es
lo importante, que la judiciabilidad de los actos estatales no se encuentra limitada a determinada función, sino
que abarca toda la actuación del Estado.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 8
b) El sistema normativo. Principio de jerarquía.-
Admitida entonces cuál deba ser, en principio, la esencia, calidad y proyección del
sistema normativo, toca –a nuestros fines de estudio- indagar prima facie sobre la
inserción en la estructura general del ordenamiento jurídico de las distintas normas
que componen dicho ordenamiento: sean del orden constitucional, legal,
reglamentario, judicial o jurisdiccional, contractual, etc. Este estudio implica
necesariamente una otra noción que inmediatamente debemos integrar a la bolsa
conceptual que recoge la noción del Estado de Derecho: la jerarquía de unas
normas con relación a otras pues, en otros términos, no todas las normas jurídicas
vienen precedidas de un mismo valor, de una misma manera de integrarse al
ordenamiento jurídico y, por consiguiente, tampoco conllevan un mismo valor o
nivel de aplicación e interpretación.
De todas maneras, la interpretación y los mecanismos subsecuentes de
integración y aplicación de la normativa, configuran un modo específico de actuar
del Derecho cuyos alcances y realización no corresponden a nuestro trabajo,
bastándonos el saber que en el Estado de Derecho, es preciso que dichos
mecanismos estén establecidos y sean suficientemente aptos para realizar la labor
de depuración normativa permitiendo la integración armónica de unas normas con
otras, pero a la luz de los principios y valores que recoge la norma fundamental.
c) Criterio de validez.-
En su resultado práctico, según hemos advertido, la constatación de la distinta
jerarquía de unas normas con respecto a otras deviene en la creación de
complejos mecanismos de depuración cuyos alcances sólo pueden entenderse
previas las nociones de validez y eficacia que, a su vez, exigen conocer conceptos
de invalidez, nulidad o ineficacia que, naturalmente, no interesan a nuestro estudio
sino como categorías referenciales de realización del Estado de Derecho.
Diremos que, efectivamente, las normas jurídicas del ordenamiento se estructuran
siguiendo un estricto sistema de jerarquías. KELSEN ya había advertido el
funcionamiento de este sistema, así como los mecanismos que aseguran la
primacía de unas normas sobre otras. El pensamiento kelseniano se difundió
universalmente en razón a la meridiana claridad con que expuso el criterio de
distinción jerárquico. Este sistema se basa en la constatación de una cadena
lógica fundada en la constancia del proceso de producción jurídica.
Este proceso viene precedido de una especie de axioma indiscutible: es siempre
superior la norma que establece o condiciona la producción de otra norma, lo que
conlleva a concluir que, por residuo, sólo la Constitución como norma normarum
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 9
está exenta de la exigencia de conformar su existencia –y por ende su validez
inicial- a la permisión de una otra norma que la condicione (1).
A nuestro juicio, este esfuerzo conceptual residual (2) es meramente aparente,
pues –lo anticipamos- la norma constitucional, y por ende el sistema normativo
legal y aún reglamentario, deben estar informados por principios que recogen
implícitamente ciertos valores cuya enunciación no siempre está receptada
positivamente –por lo general en el texto constitucional- pero que, atentos y bien
mirados, refieren una nota de vinculatoriedad y normatividad que no puede ser
ignorada por ser esenciales a toda norma jurídica, sea del orden que fuere, pues
contienen en sí la ontologicidad de su juricidad (3).
Proposición.-
La norma constitucional y el sistema normativo legal y reglamentario, a más de
seguir estrictamente los requisitos de su producción, deben informarse de los
principios y valores no necesariamente positivados pero que también refieren
vinculatoriedad y normatividad (ontologicidad jurídica).
d) Criterio de fuerza.-
Desde otro punto de vista, se ha venido en constatar que la jerarquía de las
normas jurídicas no descansa únicamente en el concepto de validez emergente
del condicionamiento en la producción normativa. También debe atenderse al
concepto de fuerza o de eficacia jurídica de las normas (4), que, según GASCÓN,
puede definirse como su capacidad para incidir en el ordenamiento jurídico
creando derecho objetivo o modificando el ya existente (5).
(1) Afirmación que al momento presente tampoco alcanza el valor irrefragable que podría atribuírsele. En
efecto, BACHOF y otros, en el desarrollo de la técnica alemana de depuración de normas jurídicas que no
guardan estricta conformidad con la parte más esencial de la Constitución, esto es, su parte nuclear e
inderogable cual es la que contiene los derechos fundamentales (parte dogmática), han venido en desarrollar
la proposición de la inconstitucionalidad de algunas normas constitucionales, según cit. de GARCÍA DE
ENTERRÍA, Eduardo (Reflexiones...). Una ampliación de este novísimo criterio –muy nuevo, realmente, para
nuestro medio- puede encontrarse en la misma editorial, en La Constitución Como Norma y El Tribunal
Constitucional, Madrid, 1992. Es interesante destacar que si bien la idea de reputar inconstitucional una
norma constitucional puede ser novedosa e inquietante, los trabajos del notable administrativista español se
remontan a 1961 y fueron publicados ya en el Nº 40 (año 1963) de la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
(2) Es “residual” porque a través de sucesivas validaciones de las normas inferiores que fundan su validez en
una norma superior en un trayecto ascendente en su validación, se llega a la norma cosntitucional que, según
hemos dicho, no funda su validez en otra norma superior –al menos formalmente- sino –y ésa es nuestra tesis-
en valores y principios que deben realizarse en todo el ordenamiento jurídico, incluída la misma Constitución.
(3) Y es que los principios funcionalizan el Derecho en tanto directrices u orientaciones normativas. Según
CASSAGNE, en op. cit., pág. 29 (Los Principios...), “siendo los principios... causa del derecho positivo, ellos
participan de la idea básica de principalidad en sentido ontológico de la que se desprende la primacía de los
principios sobre las normas...” (Nota.- El subrayado es nuestro.)
(4) Es, pues, un doble origen el que informa el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico.
(5) GASCÓN, Marina en el ya citado trabajo colectivo Lecciones de Teoría del Derecho, conjuntamente con
BETEGÓN y otros, edit. McGraw-Hill, Madrid, 1997, págs. 230 y ss.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 10
Esta idea encuentra ya antecedentes en el pensamiento del procesalista
CALAMANDREI (1) y, sugestivamente, en la misma escuela formalista de Viena, a
través del pensamiento de MERKL, discípulo del mismo KELSEN (2).
Ahora bien, en resumen y como ya anticipáramos supra, va de suyo que tampoco
los problemas que se susciten a propósito de la validez o de la fuerza jurídica de
las normas de un sistema normativo dado, serán objeto de nuestro estudio (3).
Estos problemas, desde luego interesantísimos desde la visión doctrinal y
apasionantes desde la perspectiva de su depuración en los procedimientos ante la
justicia constitucional, no son sino una consecuencia más del establecimiento del
Estado de Derecho (4) que, resultado de la interacción lógica al interior de un
sistema normativo, prevé mecanismos de autodepuración y autorregulación
destinados al expurgo de normas que no cumplan los requisitos de validación y
eficacia según desea, exige y se promete en la misma norma fundamental.
e) Análisis estático. Contenido material.-
Lo que sí nos interesa, en este punto, es que el funcionamiento regular del Estado
de Derecho supone que la validez de las normas, desde la doble vertiente de
análisis: dinámico (KELSEN) y estático (5), permiten advertir patologías o anomias,
(1) CALAMANDREI, Piero: La Illegitimità Constituzionale Delle Leggi Nel Proceso Civile, edit. CEDAM,
Padova-Italia, 1950, cit. por la misma GASCÓN.
(2) MERKL, Adolf: Prolegomeni ad una Teoria della costruzione a gradi del Diritto, inserta en otro trabajo
anterior datado en 1917 (Il Dupplice Volto Del Diritto (Il Sistema Kelseniano E Altre Saggi), Giuffrè, Milán-
Italia, 1987, cit. por GASCÓN en op. cit., pág. 232. El notable discípulo del gran KELSEN ya advirtió la
diferencia entre la jerarquía en razón al régimen de validez y la jerarquía en razón a la fuerza de las normas.
Para decirlo en otras palabras, transcribe GASCÓN, en ibídem., (sic...) a diferencia de la primera, que es una
jerarquía instrumental o lógica, la segunda se basa en consideraciones de voluntad política. La
estratificación de normas, en otras palabras, no se basa únicamente –aunque sí generalmente- en el criterio de
validez formal. Es la gradación normativa que supone un encadenamiento formal y lógico de las normas unas
con respecto a otras la que, en definitiva, funda el criterio validante de todas ellas. Cabe agregar que esta
visión del fenómeno jurídico-normativo, se facilita grandemente con la metáfora de una pirámide provista por
MERKL, pero jamás sugerida por KELSEN. Por ello, la “pirámide de Kelsen” no pasa de ser un amaneramiento
que revela desconocimiento sobre el trabajo del maestro de Viena y, en este caso, sobre los aportes de su más
distinguido discípulo, MERKL.
(3) Y acaso valga la peina señalar que las normas de Derecho Administrativo son especialmente proclives a la
pérdida de su vigencia en razón a su carácter variable y contingente (v.g., ley financial, de aprobación de un
plan de desarrollo, etc.), lo que llevó a SCHMITT a denominar a esta normativa –de naturaleza contingente-
legislación motorizada.
(4) He ahí nuestro interés en ellos, pero solamente como notas referenciales.
(5) Criterio que desde hoy y en lo posterior aplicaremos de preferencia. La distinción que adoptamos nace de
la elaboración doctrinal propia de la Teoría del Derecho, según ha propuesto PRIETO SANCHÍS, Luis en
Lecciones de Teoría del Derecho, en el colectivo suscrito con BETEGÓN y otros ya cit., págs. 16 y ss. Para este
autor, existen dos clases de criterios de validación: a) el primero, seguido por KELSEN y su escuela formalista
que explica las condiciones de competencia, procedimiento y no derogación explícita; y b) y un criterio
estático, que refiere el contenido mismo de la norma. A esta idea, de todo lógica, añade otra de carácter
empírico que traduce la eficacia de la norma en cuestión, es decir, la fuerza de su existencia en la praxis
social. Esta última nota, de interés excepcional para el caso de una norma que no hubiere seguido
formalmente el procedimiento idóneo destinado a su producción pero que, sin embargo, es cumplida
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 11
en especial desde la perspectiva estática del validamiento de las normas, que
supone normas que aún siendo formalmente emitidas, esto es, con arreglo al
criterio aceptado de producción normativa (1), sin embargo tienen en su contenido
(lo que manda, prohíbe o permite) preceptos sustantivos que vulneran lo
prescripto en la norma fundamental y, de capital trascendencia, atentan al núcleo
inderogable de derechos fundamentales que hacen al contenido material de la
Constitución, esto es, que no se adecúan al sustrato sustantivo del precepto
constitucional (2).
Proposición.-
La validez de las normas (análisis estático, además del dinámico) permiten
advertir patologías o anomias en razón a que, especialmente como resultado del
análisis estatico, su contenido vulnera el núcleo inderogable de derechos
fundamentales que hacen al contenido material de la Constitución.
f) Balance.-
Evidenciado el alcance del concepto de Estado de Derecho al cual nos
adscribimos en una operación que en su caso denominamos “residual”,
pretenderemos extraer los elementos fisonomizadores de su configuración –sea
en su validez, como especialmente en su eficacia (3)- como categoría que resurge
íntegra a nuestros propósitos. En otros términos, hasta aquí hemos pretendido:
fielmente, nos impone dos comentarios: 1) o es cumplida porque su destinatario, el cuerpo social, la cree
legítima en el sentido de la pacífica conformidad con su contenido, ignorando su posible origen espúreo, o 2)
es cumplida porque su eficacia descansa en la pura fuerza coactiva que amenaza en caso de inobservancia.
Que se quiera atribuir también el carácter de norma válida a la que descansa en el puro poder coercitivo del
Estado, será opción de quienes –en extremo formalistas, positivistas exacerbados- aceptan la existencia de una
norma jurídica sin atender a su contenido. Pero, y ahí reside el problema nuestro, que también se acepte como
válida una norma “justa” pero desprovista de legitimidad en su producción, es cuestión que interesa no
solamente al Derecho, sino también a la Política. No llegamos tan lejos y nos contentamos con sugerir la tesis
–para un estudio posterior- de la fuerza implícita que acarrea consecuencias no del todo despreciables para el
Derecho, de una norma jurídica de facto pero que, sin embargo, es cumplida, observada y aún considerada
legítima por el cuerpo social.
(1) Y es que KELSEN privilegió el contenido competencial de la norma constitucional sobre el carácter
sustantivo o material fundante de las demás normas del ordenamiento, pues para él una norma juríkdica no
vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su contenido puede inferirse, mediante un
argumento deductivo lógico, de una norma fundante básica presupuesta, sino por haber sido producida de
determinada manera.
(2) Para nosotros, en la reflexión que nos hemos propuesto, sin perjuicio del criterio de validación formal
(forma de producción normativa), la conceptualización del Estado de Derecho debe descansar principalmente
en el contenido material del precepto constitucional que debe realizarse a plenitud en el resto del
ordenamiento jurídico. A ello apuntamos y deseamos rescatar los elementos básicos o esenciales del concepto
así vislumbrado en el pensamiento jurídico predominante.
(3) Según señala PRIETO SANCHÍS, en op. cit., pág. 19, el juicio de eficacia se basa en un análisis de hecho que
interesa en particular a la política jurídica; esto es, al estudio o diseño de las instituciones jurídicas, a fin de
que, en un cálculo de utilidad, éstas alcancen los mejores resultados con los menores sacrificios. Pero si bien
esta noción pudiera reputarse de meramente utilitarista o teleologista –privilegia los fines o propósitos que la
política legislativa o constituyente pudiere albergar- no es menos cierto que también permite la integración de
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 12
1) Evidenciar que el concepto de Estado de Derecho útil o adecuado a nuestra
reflexión no es sino aquel elaborado en el pensamiento jurídico
contemporáneo.
2) El Estado de Derecho supone autorregulación y autoproducción de normas
que, mas allá de la validación formal por su origen (antecedente del
principio de seguridad), presupongan un contenido material que se inscriba
en la parte dogmática de la Constitución.
3) La aceptación, conformidad o legitimación de la norma así obtenida, no
solamente autoriza su aplicación, sino que realiza en un alcance integral el
principio de justicia prometido constitucionalmente pues supone un juicio de
eficacia y no solamente de validez.
4) La interpretación, aplicación y realización material de la norma jurídica,
cumplidos los dos anteriores supuestos, debe permitir recreación del
Derecho en la observancia estricta de los principios y valores
constitucionales más relievantes, en especial el criterio de justicia, y
5) Es posible la aplicación de técnicas constitucionales más elaboradas para
expurgar, inclusive, normas constitucionales que vulneren el contenido
esencial, garantista e inderogable de la propia Constitución.
4. EL CRITERIO DE JUSTICIA COMO EL PRINCIPAL ELEMENTO
CONFIGURADOR DEL ESTADO DE DERECHO-
a) El criterio de Justicia en el núcleo dogmático de la Constitución.-
A
hora bien, asumido que el concepto de Estado de Derecho (en realidad,
Estado material de Derecho) supone irrestricto apego al contenido
fundamental de la norma constitucional, esto es, el núcleo dogmático e
irreductible de los derechos fundamentales, cabe una última distinción: el criterio
de justicia recogido en la parte dogmática de la Constitución que, según ya hemos
adelantado, debiera permitir la elaboración de un concepto integral del Estado
material de Derecho.
los principios generales del Derecho que sean más deseables en un momento histórico dado y, más
trascendente aún, alcanzarán –vía elaboración jurisprudencial- consagración en la labor de re-creación
contínua del Derecho por los operadores de la justicia. Así lo ha entendido PRIETO SANCHÍS que, más
adelante, concluye: la eficacia así entendida adquiere particular importancia en el marco del llamado Estado
social, que es un Estado provisto de fines acerca de cómo deben configurarse las relaciones económicas, de
cómo deben repartirse ciertos bienes. Y es que, en definitiva, el modelo liberal clásico, a diferencia del
Estado social, atendiendo de preferencia la realización del valor certeza o certidumbre o seguridad jurídica, no
puede proveer del “amplio número de normas instrumentales o técnicas que caracterizan al Estado social”.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 13
Sin embargo, si bien el criterio de justicia parece elusivo en cuanto se lo confronta
únicamente con el conjunto del sistema de ordenación jurídica atentos a que no
hay uniformidad de opiniones sobre lo que sea o pueda ser verdaderamente justo
(1), anticipa ello que el deseable criterio de justicia exigirá, adicionalmente, una
nota de moralidad, un contenido deseable de eticidad (2). Alienta esta nuestra tesis
la constatación que el Derecho mismo, recoge en la norma jurídica ya una
implícita nota de valoración, de contenido moral, de eticidad que responde a un
determinado momento histórico o social, o a la predominancia de ciertos valores
en ciertas circunstancias (3).
Proposición.-
El criterio de justicia exige un contenido deseable de eticidad, atentos a que la
norma jurídica con-lleva ya una implícita nota de valoración y de contenido moral.
b) Contenido de eticidad.-
(1) Nuevamente KELSEN –y esta vez con energía y autoridad- había señalado en su obra ¿Qué Es Justicia?,
trad. de A. CALSAMIGLIA en ¿Qué es Justicia?, edit. Ariel, Barcelona, 1982, cit. por PRIETO SANCHÍS, en op.
cit., pág. 26.
(2) Desde luego que no asimilamos ambas disciplinas a una misma categoría. La Etica, lo sabemos, es la
ciencia que estudia la Moral del hombre en sociedad (véase, por ejemplo, ESCOBAR, Gustavo: Etica.
Introducción a su problemática y su historia, 3º edición, McGraw-Hill, México, 1993, de preferencia págs. 44
y ss.). Pero la Etica es, a nuestro modo de ver, eminentemente normativa (sin perjuicio de su vertiente
especulativa), aunque su alcance sea autónomo y no vinculante en el plano intersubjetivo (entre las personas),
lo que la hace –en puridad- indirectamente normativa. Así, dice ESCÓBAR, no se puede negar que “la
explicación crítica que la Etica realice sobre la moral pueda repercutir, en alguna forma en la vida concreta
del hombre”, noción esta recogida por el filósofo e introduccionista del Derecho GARCÍA MAYNEZ, Eduardo
en su Etica, edit. Porrúa, México, 1960, págs. 18-19, cuando señala: “La Etica es, o puede ser normativa en
cuanto que, al llevar a la conciencia del hombre las directrices que han de orientar su conducta, influye en
las decisiones de su albedrío, convirtiéndose, de manera mediata, en factor determinante de la acción
humana. Por ello, escribe Hartmann, es ‘la mayéutica de la conciencia moral’”.
(3) Nosotros partimos de la tesis, o mejor aún hipótesis, que la norma jurídica ya conlleva ínsita una cierta
inflexión y contenidos ético-valorativos que ha recogido el legislador del plexo de valores que el cuerpo
social, destinatario de la norma, entiende como válidos o deseables en atención de específicas circunstancias
históricas y sociales. Esta constatación no reporta novedad alguna pues la política legislativa, atenta a
consideraciones del puro orden teleológico, ha receptado previamente como dignos de tutela, determinados
valores que desea establecer, consolidar o en su caso expurgar de la protección que brinda su incorporación al
ordenamiento jurídico. Entonces, y en este punto de análisis, la labor se residenciará en confrontar estas
posibles valoraciones éticas con las que la sociedad tiene al presente momento y en su necesaria
correspondencia con los sustentados en el texto constitucional o, en su defecto, con los principios y valors de
realización de la Justicia. No es necesario demostrar que estos contenidos que se traducen en un verdadero
sistema axiológico están fuertemente condicionados por las circunstancias históricas, sociales y,
principalmente, económicas.En otras palabras, la dinamicidad y el cambio social imponen también
modificaciones en el aparato superestructural oficial y es posible que el sistema de valores no coincida
necesariamente con otro elemento superestructural: el ordenamiento jurídico. Esta eventual discordancia o
falta de armonía o correspondencia –que, en realidad se acepta como una constante en razón a la
invariabilidad de la norma jurídica en relación a la contínua movilidad de los valores oficiales- no puede
exceder ciertos límites razonables bajo riesgo de crear disfunción en el sistema o estructura que,
ordinariamente, conlleva luego un cambio o modificación de la norma jurídica.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 14
Este contenido de eticidad es el que en la praxis la Ciencia Política ha venido en
traducir como legitimidad y que se evidencia en cuanto responde a la moral social
predominante en un cierto momento, que la recoge y la asume como propia,
ineludible y destinada al desarrollo de su potencial de realización también social.
En Derecho, este efecto se traduce en la obediencia del individuo a la norma
jurídica y sus mandatos porque –diría un observador- luego de considerado su
contenido ínsito, se la cree conveniente y aún deseable (1).
Pues bien, entonces, ¿acaso no es deseable que la nota distintiva y externa del
concepto de Estado material de Derecho –cual es la misma norma jurídica-
conlleve y esté informada de eticidad en su contenido, esto es, de reputarse
deseable y digna de obedecerse sin necesidad de recurrir al aparato coactivo
estatal para su cumplimiento porque no solamente se la asume legal
(constitucional), sino también legítima? Creemos que la respuesta es obvia y,
desde luego, no estamos inadvertidos que esta tesitura viene a imponer al
Derecho y una de sus categorías más preciadas –el Estado de Derecho- una nota
adicional: su instrumentalidad.
Proposición.-
La nota distintiva y externa del Estado de Derecho, esto es, la norma jurídica, está
informada de eticidad que la hace deseable y digna de obedecer sin recurrir al
aparato coactivo estatal para su cumplimiento.
c) Contenido valorativo.-
Atentos a que nuestra exigencia de un texto constitucional apto para informar
válida, eficaz y legítimamente el resto del ordenamiento jurídico, pasa por la
adopción de los valores implícitos en su formulación positiva, pero explicitados en
cuanto la instrumentalidad del texto fundamental autoriza la integración de valores
superiores aún por encima de la norma constitucional (eticidad normativa), resta
averiguar si el Derecho que así propugnamos se encuentra únicamente en el texto
legal o constitucional, sea directamente por aplicación estricta de sus supuestos
normativos, sea indirectamente por averiguación del espíritu que la informa.
En realidad, la pregunta es tautológica pues si el Derecho no reside únicamente
en el texto positivo, entonces también puede encontrarse en un nivel normativo
superior que reputamos también presente: la eticidad normativa que hace a su
“legitimidad” en un sentido político. Entonces, el Estado de Derecho (material)
debe, igualmente, encontrar receptado en su contenido conceptual estas notas
caracterizantes.
(1) KRIELE, M.: Introducción a la Teoría del Estado, trad. de E. Bulygin, edit. Depalma, Buenos Aires, 1980,
cit. por PRIETO SANCHÍS, en op. cit., pág. 27.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 15
Proposición.-
El Derecho así como su contenido ético no reside únicamente en el texto positivo
pudiendo también encontrarse en un nivel normativo superior que coincidirá,
aunque no necesariamente, con el texto constitucional.
5. TÉCNICA DE APLICACIÓN. RECEPCIÓN DE LOS VALORES.-
a) La técnica alemana y la doctrina constitucional española.-
U
na antigua discusión sobre el alcance del texto constitucional alemán en la
Ley Fundamental de Bonn -que en el art. 20.3 señalaba que el Poder
Ejecutivo y la justicia están vinculados a la Ley y al Derecho- viene, en
especial, a reforzar argumentativamente nuestra tesis o propósito de estudio. En
efecto, el citado dispositivo imponía explícitamente que la Administración –y en
general, la Justicia- se encontraban reatados a un Derecho extralegal o
extraconstitucional, lo que imponía que aquel Derecho no recogido expresamente
en un texto positivo, sea cual fuere su naturaleza o jerarquía, debía de todas
maneras ser aplicado por el legislador, el juez o, en general, cualquier operador
jurídico.
En la norma alemana (1) –al menos- el legislador se encuentra ineludiblemente
sometido a la Constitución y si ésta, reiteramos, impone apego al Derecho (2), no
está desprovisto de lógica suponer que la norma constitucional impone que su
mandato se sujete a principios y valores que se encuentran incluso por encima de
la norma supralegal cual es la misma Constitución. Mas aún, si la Justicia (¿cómo
valor? ¿cómo referencia al órgano jurisdiccional? ¿cómo alusión a la función
jurisdiccional o judicial?) también se encuentra reatada a la Ley y al Derecho,
entonces es forzoso concluir que estamos en presencia de un criterio ordenador
que no se agota en el texto constitucional en la búsqueda de la realización plena
de los valores supremos que el Derecho asume como dignos de la protección y
tutela prometidos...
(1) También en la norma constitucional española, que adoptó como fuente de su art. 103.1 la formulación del
texto alemán (...die vollziehende Gewalt un die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden...), se
redactó –por el constituyente de 1978- un precepto similar, aunque con menor fortuna al exigirse –
positivamente hablando- que la administración actúe con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Y
decimos que con menor fortuna, aunque no desprovista del todo de ella, pues no sería lógico o racional que
los demás poderes públicos –el Poder, en suma-, se encuentren sujetos a otro margen diferente al exigido a la
Administración Pública. Esta observación que realiza GARCÍA DE ENTRERRÍA, E. en su Reflexión..., op. cit.,
pág. 93, nos parece del todo acertada y motivo de honda reflexión sobre el alcance de la formulación del
precepto, a propósito y para la cuenta de ciertas corrientes predominantes en nuestro medio que atribuyen a
los principios un carácter meramente enunciativo, formal o, a lo sumo, reflexivo pero jamás normativo en la
plenitud de su realización jurídica.
(2) Al Derecho, instrumento, informado en su contenido, entre otras, de un alto contenido ético. Recordemos –
aunque ya lo anticipamos supra- que la R.F.A. se autodefine en la norma fundamental, como un Estado social
de Derecho, al igual, por supuesto, que la Constitución española de 1978,
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 16
Con similar criterio, en la interpretación y doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional español –y ésta es buena noticia para nuestros afanes- ha operado
la recepción a plenitud de los valores que residen en los principios generales del
Derecho, valores éstos que según GARCÍA DE ENTERRÍA, son “abiertos” (1), pues el
Tribunal proclamó –desde sus primeras sentencias- que la Constitución
comportaba “un sistema de valores” de carácter normativo “y no meramente
ornamentales o retóricos” (2).
Proposición.-
Conforme la técnica alemana y la interpretación jurisprudencial española, la
Justicia viene por un Derecho extralegal o extraconstitucional pero, de todas
maneras aplicable pues los principios generales del Derecho jamás pueden ser
ornamentales o retóricos.
b) Los valores “abiertos” recogidos en la Constitución.-
El carácter de “abierto” que GARCÍA DE ENTERRÍA viene a adjetivar a los valores que
sustenta la Constitución tiene, de suyo, un valor jurídico agregado que permite su
invocabilidad frente a los órganos encargados de la depuración normativa pero,
principalmente, en cuanto a la realización material de los derechos y garantías
consagrados constitucionalmente, mejor aún, normativamente y omnipresentes en
los principios generales del Derecho que informan todo el ordenamiento jurídico.
Los “valores superiores” del ordenamiento jurídico (3) entonces, son elementos
portables a través de la ley y, si ésta no los recoge y tutela, obstaría a su deseada
efectividad (invalidez por ausencia de sometimiento al contenido material de la
(1) GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Reflexiones..., pág. 95.
(2) Así, la primera sentencia de 2 de febrero de 1981 proclamaba que “los principios generales del Derecho
incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el Ordenamiento jurídico –como afirma el
art. 1.4 del Título Preliminar del Código Civil-, que debe ser interpretado de acuerdo con los mismos. Pero
es también claro que allí donde la oposición entre las leyes anteriores y los principios generales plasmados
en la Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de
la fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser otro modo... carácter específico del valor aplicativo –y
no meramente programático- de los principios generales plasmados en la Constitución...” , según cita
jurisprudencial de GARCÍA ENTERRÍA, op. cit., (Reflexiones...) pág. 95.
(3) En oposición a otros valores no tan “superiores” como podrían ser los demás que recepta el ordenamiento
jurídico. Pero, nosotros en este punto creemos que todos los demás valores tutelados por la ley son, en
realidad, desprendimientos o aplicaciones especiales de los valores superiores. Pongamos un ejemplo: la
prohibición de la justicia por mano propia no es sino resultado de la aplicación del valor libertad (se declara la
interdicción de la coacción interpares) y del valor seguridad u orden (no es posible sustituir motu propio la
actuación o función jurisdiccional del Estado); el valor que reside en el respeto a la palabra dada,
fundamental en el relacionamiento libre y contractual de las partes no es sino también una consecuencia de la
adopción del valor libertad (albedrío o autonomía de la voluntad) también en concomitancia con el valor
seguridad (el contrato tiene fuerza de ley entre las partes); y así sucesivamente.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 17
norma fundamental), lo que acarrearía su invalidez en la labor de expurgación a
cargo del órgano encargado de la constitucionalidad o legalidad de los mismos (1).
Para GARCÍA DE ENTERRÍA un sistema jurídico así ordenado en función de los
valores que él denomina superiores o “abiertos” (2) será cualquier cosa menos
positivista (3), revelando una verdadera jurisprudencia de valores que proclama
que la aplicación de los distintos y a veces variadísimos dispositivos de la ley o
dispositivos menores, no configuran un sistema formal cerrado en sí mismo
(autosuficientes), sino que en su carácter portador con-llevan los valores
emergentes de una justicia superior, valor éste que, conjuntamente los demás
valores superiores o “abiertos”, presiden el sentido y aplicación del Derecho (4).
No es pues, según conceptualizan la mayoría de los autores, que el Estado de
Derecho (material), venga a ser el Estado legalista en que toda la actividad, sea
oficial o a cargo de los particulares, esté regida y normada íntimamente por la ley,
sino que el Estado de Derecho se encuentra ordenado por principios básicos
constitucionales que superan la interpretación jurisprudencial puramente formal del
relacionamiento simple de unas normas con otras (5). Por ello, debe seguirse la
técnica adoptada en sistemas normativos tan distintos como el del common law o
el romano-germánico en Alemania (6). Caso interesante por paradigmático es,
(1) Que, a nuestro entender, vienen a ser prácticamente lo mismo (al menos en sus efectos primarios) pues, el
llamado bloque de constitucionalidad (bloc de constitucionalitè) importa grandemente la consideración de si
la ley –en un sentido formal- viene a usurpar un cometido o una prescripción contenida en la norma
constitucional pero, y es lo importante de destacar, también ha podido establecerse un rango de
inderogabilidad del precepto legal (en Derecho Administrativo, fuera del conocido principio de prohibición
de la inderogabilidad singular por el reglamento) que, atentando contra la norma legal, también y por vía no
indirecta, atenta la norma constitucional. Para mayor detalle sobre el alcance de la noción de bloque de
constitucionalidad de factura jurisprudencial francesa, véase el debate esclarecedor suscitado, entre otros, por
FAVOREU, Louis y RUBIO LLORENTE, Francisco: El Bloque de Constitucionalidad, edit. Civitas, Madrid,
1991.
(2) Son abiertos en tanto su configuración específica depende de las circunstancias naturales del caso concreto
y, principalmente, de la orientación, doctrina y orientación que los operadores del Derecho vienen a modelar
en su aplicación. La labor interpretativa, entonces, pasa –además de las técnicas válidas para acertar la
solución deseable- por la integración de estos supuestos axiológicos.
(3) GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit. (Reflexiones...), pág. 96.
(4) Y que en nada menoscaban, decimos nosotros, el carácter completitivo y suficiente en sí mismo del
ordenamiento jurídico. A diferencia de los positivistas o formalistas de viejo cuño –y en lo que podría
anticipar una postura flexible y aún “ecléctica” en nuestro pensamiento- el sistema jurídico es completo
(autosuficiente) en cuanto permite a partir de sus mismos mandatos, realizar a plenitud el plexo de valores
consagrados en la norma fundamental o aún superiores a ella, pero en una labor de interpretación y
aplicación que parte de sus propios contenidos, respetando íntegramente las técnicas oficiales de la
integración normativa.
(5) Y que supuso el conocido método de interpretación a través de las construcciones jurídicas.
(6) Así, en los Estados Unidos de América, la judicial review implica el reconocimiento a plenitud de la labor
de re-creación del Derecho a cargo del juez, pero –cosa distinta a la Escuela Libre del Derecho- partiendo
uniformemente de los valores fundados constitucionalmente. Para una mayor comprensión de este sistema,
léase a GAVIOLA, Carlos en El Poder de la Suprema Corte de los Estados Unidos, edit. EDISAR S.R.L.,
Buenos Aires, 1976, págs. 17 (la justicia bajo el common law), 21 (el common law en los Estados Unidos),
37 (doctrina de la supremacía judicial), 43 (interpretación de la Constitución y de las leyes); o en el proceso
civil, SERENI, Angelo Piero: El Proceso Civil en los Estados Unidos, trad. de Santiago Sentís Melendo, edit.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 18
justamente, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Federal alemán el
18 de diciembre de 1953 que declaró que el constituyente estaba también
vinculado a ciertos valores jurídicos superiores, lo que a juicio de más de algún
positivista (1), resultaría una apuesta indiscutible por el Derecho Natural (2).
Sin llegar a tan lejos, y siguiendo palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, pareciera una
urgente necesidad del momento histórico actual –en el decurso de la evolución del
pensamiento jurídico contemporáneo (o post-contemporáneo)- reducir la Ley al
Derecho (y no a la inversa, como pretendió KELSEN), como la única manera –en el
verdadero Estado (material) de Derecho- de extraer de sus propios preceptos las
soluciones justas, conformes siempre al valor superior que impone el mandato
constitucional.
Esta tesis, desde luego, no funcionaliza la justicia a través de una interpretación
subjetiva y propia del juez u operador del Derecho (3) –nada mas lejos de la
técnica anticipada- sino por el respeto irrestricto a lo que ya es axiomático en la
cultura jurídica occidental: el gobierno de las leyes (Gobernment by laws, not by
men), en la perspectiva real y posible que la legalidad se traduzca en el Derecho y
éste en justamente lo que deseamos, el Estado de Derecho (4).
Proposición.-
Los valores superiores y “abiertos” son elementos portables a través de la ley que,
si no los tutela, autorizaría su invalidez por ausencia de sometimiento al contenido
EJEA, Buenos Aires, 1958. En cuanto a Alemania, el mismo GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit. (Reflexiones...),
pág. 97, cita a diversos autores: SCHEUNER (Die neuere Entwicklung des Rechtstaats in Deutschland de su
obra recopilativa Staatstheorie und Staasrecht. Gesammelte Schiften, 1978); KERN (Staatsrecht),etc.
(1) Es interesante advertir que los operadores del Derecho, y en general los juristas del mundo regido por el
sistema románico-germánico, encuentran necesario –al menos al principio- renegar de cualquier posible
tentación iusnaturalista. Como decía DEL VECCHIO, cit. por CASSAGNE, en op. cit. (Los Principios...), pág. 33:
“...la negación del derecho natural se consideró por lo general ‘como un indispensable acto de fe y casi un
deber de buena crianza’ para el jurista...” Y es que, efectivamente, la maduración del producto cultural
llamado Derecho, impone una cierta “cura en salud” del horroris iuris naturalis, a nuestro entender, en la
dialéctica de la praxis jurídica que impone admitir la existencia –y por tanto, la integración y aplicación- de
los principios del derecho natural, mejor aún, de los principios generales del Derecho, mas todavía en
tratándose de la asistencia profesional en ocasión o en patrocinio de los asuntos del Estado. No es novedad,
recuerda CASSAGNE, que en Francia se hubiera aceptado que dichos principios conforman una fuente
autónoma del Derecho Administrativo, según ha reiterado ya uniformemente la jurisprudencia del Consejo
de Estado.
(2) Es decir, el fallo comentado, del que GARCÍA ENTERRÍA, op. cit., (Reflexiones...), pág. 98, anoticia, supone
el reconocimiento judicial de la existencia –y normativa, por supuesto- de valores que se encuentran por
encima –o subyacente- del axis valorativo del ordenamiento jurídico cual es, por excelencia, la norma
fundamental (Ley Fundamental de Bonn).
(3) Para CASSAGNE, op. cit. (Los Principios...), pág. 31, “la función del juez desempeña el papel de mantener
el equilibrio social a través de las diferentes formas de justicia cuya realización se alcanza utilizando el
mayor margen de libertad que le permite la recurrencia a los principios generales del Derecho, inclusive
para hallar unas nuevas soluciones jurídicas no previstas en el ordenamiento...”.
(4) Sin necesidad, desde luego, de la ulterior adjetivación de “material” pues, redunda en el sentido, contenido
y orientación de la aproximación conceptual hasta aquí obtenida.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 19
material de la norma fundamental. Debe, por tanto, superarse el relacionamiento
puramente formal de unas normas con otras y seguirse la técnica adoptada por
sistemas normativos tan distintos como el common law o el romano-germánico en
Alemania.
Debe admitirse, sin embargo, que esta labor no puede resultar en una
interpretación subjetiva del juez u operador del Derecho en razón a la
intangibilidad dell principio del gobierno por las leyes y no los hombres.
6. CONCLUSIONES.-
Los elementos.-
De lo expuesto hasta aquí, podríamos redondear nuestro análisis señalando que
una noción o concepto del Estado de Derecho debe presuponer, necesariamente,
los siguientes elementos:
1. La noción de Estado de Derecho interesa como reflexión histórica y cultural,
al ser un concepto que, fuera de la ciencia jurídica, interesa a la Ciencia
Política, la Sociología y aún la Economía.
2. En el Estado de Derecho, el valor trascendente de la persona y sus
derechos fundamentales son previos a la legitimidad del gobierno en tanto
garantía de libertad, seguridad y dignidad que funcionaliza la justicia. El
valor “abierto” de la justicia supone otros valores fundamentales y una
técnica para su realización en un verdadero proceso de racionalización del
Poder.
3. El ordenamiento jurídico del Estado de Derecho se encuentra
jerárquicamente estructurado (principios de validez y eficacia) y recepta
materialmente los derechos fundamentales autorizando demandabilidad,
responsabilidad y judiciabilidad de los actos estatales.
4. La norma constitucional y el sistema normativo legal y reglamentario en el
Estado de Derecho se informan de principios y valores aún no positivos
pero vinculatorios y normativos (ontologicidad jurídica), pues el Derecho
puede también encontrarse en un nivel normativo superior que coincidirá,
aunque no necesariamente, con el texto constitucional.
5. El Estado de Derecho presupone un criterio de justicia que exige un
contenido deseable de eticidad, más si la norma jurídica con-lleva ya una
implícita nota de valoración y de contenido moral. La técnica de su
recepción evidencia que la Justicia se realiza, incluso, por un Derecho
extralegal o extraconstitucional pero siempre aplicable en cuanto los
principios generales del Derecho no son simplemente enunciativos.
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
El Estado de Derecho.- Elementos básicos para su formulación conceptual. 20
6. En el Estado de Derecho los valores superiores y “abiertos” son portables a
través de la ley bajo alternativa de su invalidez por enfrentar materialmente
la norma fundamental.
7. En el Estado de Derecho la intangibilidad del principio del gobierno por las
leyes aleja la posibilidad que el relacionamiento puramente formal de unas
normas con otras resuler en una interpretación subjetiva del juez u operador
del Derecho.
Ensayo de un concepto-noción del Estado de Derecho.-
Consiguientemente, ya a estas alturas de nuestro análisis, podríamos anticipar el
ensayo de un concepto-noción del Estado de Derecho -como categoría conceptual
jurídica que interesa otras disciplinas sociales- señalando que supone un estadio
superior en la organización jurídica y política del gobierno democrático-
representativo que, proclamando el valor trascendente de la persona y sus
derechos fundamentales a los que reputa previos a su legitimidad, instrumenta
una técnica propia de racionalización del Poder Público mediante criterios de
validez y eficacia que realizan materialmente principios y valores vinculatorios que
pueden o no coincidir con el texto constitucional, pero manteniendo intangible el
principio del gobierno por las leyes.
BIBLIOGRAFÍA.-
Nos remitimos a las citas ya consignadas en pie de página.
COROLARIO
C
reemos sinceramente que el Derecho, así como el Estado de Derecho
no son sino instrumentos destinados a la felicidad humana, a la
realización de sus más altos fines, y no entendidos como fines en sí
mismos (1). No es posible suponer que, vencido ya el Siglo XX cargado de
sus miserias y también grandezas por obra de una Humanidad doliente y
eternamente peregrina en busca del Reencuentro, tenga que soportar, por
añadidura, que una de sus creaciones y productos culturales, cual es el
Derecho, venga a materializarse como un fin y resultado en sí mismo,
alejado de toda consideración a la dignidad y condición humanas.
La Paz, junio de 2001
(1) Valga la pena transcribir una reflexión serena de CASSAGNE, en op. cit. (Los Principios...), pág. 9
(Prólogo): “A quienes sólo pudieron formarse en un positivismo que no admitía otra verdad que la suya,
resistiéndose a reconocer que el Derecho fuera el objeto de la justicia, convirtiendo al hombre en un objeto
de los instrumentos normativos cuya plenitud se consideraba un dogma infalible, seguramente les será difícil
aceptar la tesis y los fundamentos en que se apoya esta obra, como asimismo las conclusiones particulares
que extraemos...”
Wilson Jaime Villarroel Montaño Universidad Andina Simón Bolívar
También podría gustarte
- 2º ESO HISTORIA. Tema: Los Reinos CristianosDocumento7 páginas2º ESO HISTORIA. Tema: Los Reinos CristianosAnonymous oA0iAVHZ100% (1)
- De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica de los derechosDe EverandDe los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica de los derechosAún no hay calificaciones
- Teoria de La ConstitucionDocumento4 páginasTeoria de La ConstitucionELLIZABETHAún no hay calificaciones
- Bases de La InstitucionalidadDocumento18 páginasBases de La Institucionalidadvll.asesoriasAún no hay calificaciones
- Derecho ConstitucionalDocumento20 páginasDerecho ConstitucionalCarlosAntonioPolancoGarcía100% (1)
- Principios Fundamenteles de La Constitución Mexicana PDFDocumento26 páginasPrincipios Fundamenteles de La Constitución Mexicana PDFBeneméritaSomegemAún no hay calificaciones
- Los Dogmas Políticos Vigentes - Juan Vallet de GoytisoloDocumento24 páginasLos Dogmas Políticos Vigentes - Juan Vallet de GoytisolomoltenpaperAún no hay calificaciones
- Derecho Comparado #5 TareaDocumento4 páginasDerecho Comparado #5 TareaLaury HilarioAún no hay calificaciones
- La Interpretación Constitucional de Los DerechosDocumento22 páginasLa Interpretación Constitucional de Los DerechosCristhian Zamora EstradaAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos Sobre La ConstituciónDocumento37 páginasConceptos Básicos Sobre La ConstituciónLuis Fernando Garcia Loredo100% (1)
- El Derecho ConstitucionalDocumento2 páginasEl Derecho ConstitucionalADRIANA LUCERO URBIZAGASTEGUI RICHEAún no hay calificaciones
- 8895 35247 1 PB PDFDocumento24 páginas8895 35247 1 PB PDFPaolo RojasAún no hay calificaciones
- Clase 9. - Cuestionario Sobre La Teoría Política Del Estado REALIZADODocumento4 páginasClase 9. - Cuestionario Sobre La Teoría Política Del Estado REALIZADOnicol yenill brito rosadoAún no hay calificaciones
- Habeas Corpus Lectura 2Documento25 páginasHabeas Corpus Lectura 2Emerson Flores MendozaAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Una Constitución? Reflexiones A Propósito Del "Boterismo Constitucional" PDFDocumento20 páginas¿Qué Es Una Constitución? Reflexiones A Propósito Del "Boterismo Constitucional" PDFAriel Camilo GonzálezAún no hay calificaciones
- Separata Principios ConstitucionalesDocumento13 páginasSeparata Principios ConstitucionalesIliana AguilarAún no hay calificaciones
- Aba Catoira, El Concepto Jurisprudencial de Límite de Los Derechos FundamentalesDocumento19 páginasAba Catoira, El Concepto Jurisprudencial de Límite de Los Derechos FundamentalesJorgeAún no hay calificaciones
- Boris Macazana LopezDocumento13 páginasBoris Macazana LopezBoris MacazanaAún no hay calificaciones
- Compendio de Derecho Constitucional 2022Documento57 páginasCompendio de Derecho Constitucional 2022NEIL JESUS CLAURE CARDENASAún no hay calificaciones
- Trabajo - Establecer Pensamientos de La Obra Hermeneutica, Principios, Axiologia Del Abg Enrique PalaciosDocumento7 páginasTrabajo - Establecer Pensamientos de La Obra Hermeneutica, Principios, Axiologia Del Abg Enrique PalaciosJavier LeonAún no hay calificaciones
- El Derecho Constitucional - RosattiDocumento12 páginasEl Derecho Constitucional - Rosattijuan lagoriaAún no hay calificaciones
- Informe Académico Derecho ConstitucionalDocumento11 páginasInforme Académico Derecho ConstitucionalMariela Livia Morales100% (2)
- Trabajo Actividad 1Documento16 páginasTrabajo Actividad 1JennySolanyiRondonVasquezAún no hay calificaciones
- Pietro Sanchíz, El Constitucionalismo de Los DerechosDocumento26 páginasPietro Sanchíz, El Constitucionalismo de Los DerechosIndyra ParedezAún no hay calificaciones
- Monografia Sobre El Derecho AdministrativoDocumento136 páginasMonografia Sobre El Derecho AdministrativoMichelleSerranoAún no hay calificaciones
- Teoría de La Constitución Alumnos UDDDocumento50 páginasTeoría de La Constitución Alumnos UDDBenjamin OrtizAún no hay calificaciones
- Estado Social de Derecho - Correa FreitasDocumento3 páginasEstado Social de Derecho - Correa FreitasJoaquin PereiraAún no hay calificaciones
- Libro Derecho ParlamentarioDocumento80 páginasLibro Derecho Parlamentariovictor1191Aún no hay calificaciones
- Fuentes - PalominoDocumento18 páginasFuentes - PalominoDaiana LisbethAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional Síntesis Parte Dr. Ayala PDFDocumento103 páginasDerecho Constitucional Síntesis Parte Dr. Ayala PDFjulikpoAún no hay calificaciones
- Balota n2 Teoría Del Derecho ConstitucionalDocumento62 páginasBalota n2 Teoría Del Derecho ConstitucionalsheronAún no hay calificaciones
- Lectura Inspiración Liberal Constitución y Criterios de Hermenéutica Constitucional. K. CazorDocumento23 páginasLectura Inspiración Liberal Constitución y Criterios de Hermenéutica Constitucional. K. CazorJosé Ignacio Toro BriceñoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación CPEDocumento13 páginasTrabajo de Investigación CPEISABEL MARCELA BUSTILLO RIOSAún no hay calificaciones
- Manual de D. Constitucional - Universidad de Mendoza - Eduardo Luna y Otros (R)Documento735 páginasManual de D. Constitucional - Universidad de Mendoza - Eduardo Luna y Otros (R)Chivi SolerAún no hay calificaciones
- Las Fuentes Del Derecho FinalDocumento15 páginasLas Fuentes Del Derecho FinalSer EmprendedorAún no hay calificaciones
- Definición Derecho ConstitucionalDocumento2 páginasDefinición Derecho ConstitucionalwilsonacetunAún no hay calificaciones
- ESTADO-CONSTITUCIONAL-correguido 22Documento5 páginasESTADO-CONSTITUCIONAL-correguido 22carlos paz aresteguiAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional InformeDocumento8 páginasDerecho Constitucional InformeWalset FloresAún no hay calificaciones
- SALAZAR UGARTE, Pedro. El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano - Una Perspectiva CríticaDocumento0 páginasSALAZAR UGARTE, Pedro. El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano - Una Perspectiva CríticaRafael BezerraAún no hay calificaciones
- Los Derechos Humanos Y/o Derechos Fundamentales en El Marco de Un Estado de DerechoDocumento34 páginasLos Derechos Humanos Y/o Derechos Fundamentales en El Marco de Un Estado de DerechoRafael BernalAún no hay calificaciones
- Lectura 1. Inspiración Liberal Constitución y Criterios de Hermenéutica Constitucional. K. Cazor.Documento23 páginasLectura 1. Inspiración Liberal Constitución y Criterios de Hermenéutica Constitucional. K. Cazor.Francisco FloreAún no hay calificaciones
- Derecho ConstitucionalDocumento20 páginasDerecho ConstitucionalYohana Andreina Garrido MancillaAún no hay calificaciones
- Antología Derecho Constitucional IDocumento205 páginasAntología Derecho Constitucional IArmando SanchezAún no hay calificaciones
- 2023 01 23 Derecho ConstitucionalDocumento28 páginas2023 01 23 Derecho ConstitucionalAlexander PazAún no hay calificaciones
- Rolla Giancarlo, Derechos Fundamentales, Estado Democrático y Justicia Constitucional 3Documento94 páginasRolla Giancarlo, Derechos Fundamentales, Estado Democrático y Justicia Constitucional 3Antonio FloresAún no hay calificaciones
- Clase 3. - Cuestionario Sobre La Teoría Política Del EstadoDocumento4 páginasClase 3. - Cuestionario Sobre La Teoría Política Del EstadoGOKU NAMEKINOAún no hay calificaciones
- El Derecho PolíticoDocumento10 páginasEl Derecho PolíticoLUIS ENRIQUEAún no hay calificaciones
- Contenido de Estudio Derecho Procesa Constitucional 2023Documento26 páginasContenido de Estudio Derecho Procesa Constitucional 2023AnthoniAún no hay calificaciones
- Criterios de Interpretacion de Los Derechos FundamentalesDocumento32 páginasCriterios de Interpretacion de Los Derechos FundamentalesCarlos RojasAún no hay calificaciones
- Las Garantías ConstitucionalesDocumento11 páginasLas Garantías ConstitucionalesKLEVER PATRICIO GALINDO ESPINOSAAún no hay calificaciones
- Constitución, Supremacía y Teoría de Las Fuentes Del Derecho TextoDocumento18 páginasConstitución, Supremacía y Teoría de Las Fuentes Del Derecho TextoJhosep Adrian HUALPA QUISPEAún no hay calificaciones
- CEPCLA - Constitucionalismo y ConstituciónDocumento13 páginasCEPCLA - Constitucionalismo y ConstituciónSantos TzulAún no hay calificaciones
- 2013 Derecho Procesal Constitucional OFICIALDocumento222 páginas2013 Derecho Procesal Constitucional OFICIALanon_321280790Aún no hay calificaciones
- Derechos ConstitucionalesDocumento24 páginasDerechos Constitucionalesrogers tripulAún no hay calificaciones
- Fundamentos Del NeoconstitucionalismoDocumento2 páginasFundamentos Del NeoconstitucionalismoRoi CoyagoAún no hay calificaciones
- Tesis Mexico, La Transicion Al Estado de DerechoDocumento185 páginasTesis Mexico, La Transicion Al Estado de DerechoJesus CancinoAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia Vinculante Tribunal ConstitucionalDocumento42 páginasJurisprudencia Vinculante Tribunal ConstitucionalMoises Salvador ReyesAún no hay calificaciones
- 2do Reporte Procesal CivilDocumento3 páginas2do Reporte Procesal CivilArgel IsunzaAún no hay calificaciones
- Guerra irregular y constitucionalismo en ColombiaDe EverandGuerra irregular y constitucionalismo en ColombiaAún no hay calificaciones
- Nexos liberales: la Constitución de Estados Unidos y la española de 1812De EverandNexos liberales: la Constitución de Estados Unidos y la española de 1812Aún no hay calificaciones
- Informe Ivonne Aliaga FloresDocumento4 páginasInforme Ivonne Aliaga FloresLed HenaviAún no hay calificaciones
- Calculo de La VacaciónDocumento7 páginasCalculo de La VacaciónLed HenaviAún no hay calificaciones
- APERSONAMIENTO - JuzgadoDocumento2 páginasAPERSONAMIENTO - JuzgadoLed HenaviAún no hay calificaciones
- DESISTIMIENTODocumento1 páginaDESISTIMIENTOLed HenaviAún no hay calificaciones
- La Leyenda de Papaya SalviettiDocumento2 páginasLa Leyenda de Papaya SalviettiLed Henavi100% (1)
- Inamovilidad Laboral JurisprudenciaDocumento10 páginasInamovilidad Laboral JurisprudenciaLed HenaviAún no hay calificaciones
- La Leyenda de Papaya SalviettiDocumento2 páginasLa Leyenda de Papaya SalviettiLed Henavi100% (1)
- Inamovilidad Plazo FijoDocumento11 páginasInamovilidad Plazo FijoLed HenaviAún no hay calificaciones
- Sobre Los Poderes Públicos - Wilson Jaime Villarroel MontañoDocumento10 páginasSobre Los Poderes Públicos - Wilson Jaime Villarroel MontañoLed HenaviAún no hay calificaciones
- Septiembre 2021 III Trimestre Proyecto de InvestigaciónDocumento64 páginasSeptiembre 2021 III Trimestre Proyecto de InvestigaciónMario MaldonadoAún no hay calificaciones
- Seguridad y Defensa de La NacionDocumento13 páginasSeguridad y Defensa de La NacionDalila GonzalezAún no hay calificaciones
- El Ámbito Del Orientalismo. SaidDocumento2 páginasEl Ámbito Del Orientalismo. SaidCintia SaucedoAún no hay calificaciones
- El Positivismo en América LatinaDocumento27 páginasEl Positivismo en América LatinaRecreadeportes CclablancaAún no hay calificaciones
- 2.3.3 Organizaciones InteligentesDocumento11 páginas2.3.3 Organizaciones InteligentesAlejandro PamcAún no hay calificaciones
- Martinismo, Historia de Una Orden Tradicional - Christian RebisseDocumento22 páginasMartinismo, Historia de Una Orden Tradicional - Christian RebissecutronioAún no hay calificaciones
- Jurisprudencias en Guarda y CustodiaDocumento97 páginasJurisprudencias en Guarda y CustodiaJonathan BolañosAún no hay calificaciones
- Biografia de Jose Maria Morelos y PavonDocumento2 páginasBiografia de Jose Maria Morelos y PavonCLAUDIA XIMENA HUERTA TREJOAún no hay calificaciones
- Revista SGP 1 Evaluacion Sistema Generalizado Preferencias Ue en BoliviaDocumento80 páginasRevista SGP 1 Evaluacion Sistema Generalizado Preferencias Ue en BoliviaCarla FernandezAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura 14Documento3 páginasGuía de Lectura 14leonag444Aún no hay calificaciones
- Gallego 1996 Aristóteles Ciudad Estado Asamblea DemocráticaDocumento40 páginasGallego 1996 Aristóteles Ciudad Estado Asamblea DemocráticaJulian GallegoAún no hay calificaciones
- La Captura Del SigloDocumento5 páginasLa Captura Del Sigloanthuanet_11_1Aún no hay calificaciones
- Reseña Histórica de Sabana de Mendoza (Colegios)Documento4 páginasReseña Histórica de Sabana de Mendoza (Colegios)Maria del Pilar MatheusAún no hay calificaciones
- James CockcroftDocumento43 páginasJames CockcroftVictor BanuelosAún no hay calificaciones
- Autoridad, Responsabilidad, Amor, Tolerancia, Paz, Valore HumanosDocumento6 páginasAutoridad, Responsabilidad, Amor, Tolerancia, Paz, Valore HumanosjorgeAún no hay calificaciones
- Glosas y Discurso para Acto Del 25 de Mayo 2018Documento2 páginasGlosas y Discurso para Acto Del 25 de Mayo 2018andymartinezaAún no hay calificaciones
- Servicio Por Tiempo DeterminadoDocumento3 páginasServicio Por Tiempo DeterminadoMiriam AyalaAún no hay calificaciones
- Max WeberDocumento49 páginasMax WeberLuz Mary Jimenez GrandaAún no hay calificaciones
- El Curriculum (Dussel)Documento16 páginasEl Curriculum (Dussel)Gabriela LamelasAún no hay calificaciones
- Las Tentaciones Del PoderDocumento5 páginasLas Tentaciones Del Poderredencion2013Aún no hay calificaciones
- Análisis Critico Sobre LA INDEPENDENCIA EN EL PERUDocumento2 páginasAnálisis Critico Sobre LA INDEPENDENCIA EN EL PERUCYNTHIA DEL ROSARIO GRANADOS ANDRADE67% (3)
- Apunte Sobre El Gobierno de UrquizaDocumento4 páginasApunte Sobre El Gobierno de UrquizaFernando Di Iorio100% (2)
- 1 SARTORI La Política Cap 8 PDFDocumento169 páginas1 SARTORI La Política Cap 8 PDFMatias BAún no hay calificaciones
- Apuntes - Ministerio Público FiscalDocumento48 páginasApuntes - Ministerio Público FiscalJuanjo Ramos100% (8)
- El Rol de La Policía Investigadora en El Nuevo Sistema Acusatorio (Autoguardado)Documento20 páginasEl Rol de La Policía Investigadora en El Nuevo Sistema Acusatorio (Autoguardado)SergioGarciaCastroAún no hay calificaciones
- Unidad2 Actividad IntegradoraDocumento3 páginasUnidad2 Actividad IntegradoragetseAún no hay calificaciones
- 1 - Aparatos Ideológicos Del EstadoDocumento13 páginas1 - Aparatos Ideológicos Del EstadoCarina FernandezAún no hay calificaciones
- Infografia 1Documento1 páginaInfografia 1Erika HeartillyAún no hay calificaciones
- Sesión 4 PPT La Patria NuevaDocumento25 páginasSesión 4 PPT La Patria NuevaFabriccio RamosAún no hay calificaciones