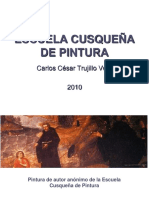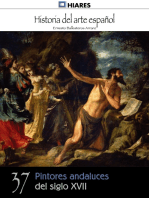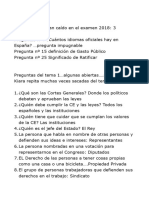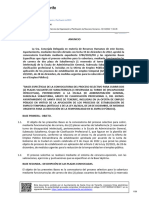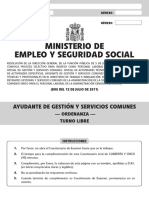Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Eug, 305-317
Eug, 305-317
Cargado por
Rocio Martinez SalmeronDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Eug, 305-317
Eug, 305-317
Cargado por
Rocio Martinez SalmeronCopyright:
Formatos disponibles
La Inmaculada de Juan de Sevilla, de la
Universidad de Granada
The lmmaculate Conception by Juan de Sevilla, m the University of Granada
Rodríguez Domingo, José Manuel *
Fecha de terminación del trabajo: octubre de 2000.
Fecha de aceptación por la revista: noviembre de 2000.
C. D.U.: 75 Sevilla, Juan de
BIBLJD [02 10-962-X(200 1); 32; 305-3 17]
RESUM EN
La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 y la consecuente enajenación de sus bienes favorecería a la
Universidad de Granada quien halló aposento digno y amplio para sus estudios en el extinguido Colegio de
San Pablo. El rico patrimonio mueble de los jesuitas fue desmembrado, quedando sus mejores piezas en poder
de la institución universitaria, entre las cuales sobresale un lienzo de la Inmaculada Concepción, de indudable
inspiración canesca, debida al arte de Juan de Sevilla.
Palabras clave: Pintura barroca; Iconografía cristiana; Escuela granadina.
Identificadores: Sevilla, Juan de; Cano, Alonso; Colegio de San Pablo; Compañía de Jesús; Universidad;
Hospital Real; Catedral; Inmaculada Concepción.
Topónimos : Granada; España.
Período: Siglo 17.
ABSTRACT
When the Jesuits were expelled from Spain in 1767, their possessions were confiscated. This worked to the
advantage of the University of Granada, which took over the building of St. Paul's Church. The rich
furnishings were divided up and the best pieces kept by the university, among them a painting of the
lmmaculate Conception, clearl y inspired by the work of Alonso Cano, by Juan de Sev illa.
Keywords: Baroque painting; Granada School; Christian iconography.
Identifier: Sevilla, Juan de; Cano, Alonso; St Paul's Church (Granada); Society of Jesus; l mmaculate
Conception; Royal Hospital (Granada); Granada cathedral; University of Granada.
Place names: Granada; Spain.
Period: 17'h century.
• Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada.
Cuad. Ar/. Gr. , 32, 2001 , 305-3 17. 305
RODRÍGUEZ DOM INGO. JOSÉ MANUEL
E l poder que contienen las imágenes fue afirmado por León Batista Alberti en De Pictura
para quien el arte pictórico supone un gran don para los hombres, puesto que representa a
los dioses que adora, contribuyendo considerablemente a la piedad que les une con ellos,
así como a llenar sus espíritus con sólidas creencias religiosas. De esta manera, la pintura
contribuiría a los honestos placeres de la mente y a la belleza de las cosas, pero sobre todo
a dotar a las imágenes de poderosas respuestas basadas en el inevitable cumplimiento de
su potencial en el espectador que las contempla. La eficacia de la imagen artística no
alcanzaría nunca un grado de perfección tan elevado en la Granada de la segunda mitad del
s iglo XVII como el producido tras la muerte de Alonso Cano en 1667. Su figura fue, sin
duda, un poderoso estímulo en el ambiente artístico de una ciudad que pretendía ocupar un
puesto destacado en la pugna por la emulación de la capital de la Cristiandad, y en un
momento en el que eran numerosos los institutos eclesiásticos cuyos ciclos programáticos
de carácter decorativo aún no habían sido culminados, o planteaban su renovación. Ello
habría de ocasionar por fuerza la solicitud de servicios de aquellos creadores que más
próximos se hallaran a la estética de tan «directo y eficaz inspirador», con objeto de paliar
en parte la ausencia del maestro. Muchas fueron las instituciones y establecimientos
eclesiásticos que no dudaron en encargar a Pedro Atanasio Bocanegra y a Juan de Sevilla
la realización de sus decoraciones, circunstancia que no haría más que alimentar la prover-
bial rivalidad existente entre ambos. Los dos artistas eran sabedores de la repercusión
pública que habría de tener la ejecución de pinturas para los principales templos y conven-
tos de la ciudad, de ahí que compitieran en arte y en valedores cuando se trataba de trabajar
para la misma institución, como en la Catedral, en los conventos de agustinos calzados o
en el de San Francisco Casa Grande, en el Hospital de Caridad y Refugio o en el colegio
de San Pablo de la Compañía de Jesús.
Precisamente, hacia 1670, la Compañía se hallaba inmersa en un amplio y complejo
proceso de decoración de sus espacios representativos, justificado por fiestas y celebracio-
nes solemnes con las que conmemorar cualquier acontecimiento religioso de especial
significación para la ciudad o para la Orden, al tiempo que funcionaban como eficaces
instrumentos mediante los cuales reforzar su imagen en la Granada de la época. La
modernidad apostólica de los jesuitas le hicieron ganarse abundantes e importantes adeptos
en la capital andaluza desde su implantación en 1554. A lo largo de poco más de un siglo,
la Compañía fue fortaleciendo su presencia en el barrio existente entre la Catedral y el
monasterio de San Jerónimo, creciendo al amparo de linajudas familias que favorecieron la
dotación del colegio de San Pablo, junto al inmediato colegio de San Bartolomé y Santiago.
La labor educativa, priorizada sobre la asistencial, pronto hallaría una cerrada oposición en
la propia Universidad, competencia que no desaparecería hasta 1767 en que el decreto de
expulsión de los regulares dejara los estudios universitarios como únicos detentadores de
la autoridad académica y dueños del inmueble que ocupara el Colegio, junto con su librería
y obras de arte. La construcción del conjunto presidido por la iglesia y las escuelas no se
culminaría en s u mayor parte hasta mediados del s iglo XVII, acometiéndose a partir de ese
momento labores de decoración en las que intervendrían los artistas más afamados en la
ciudad del último tercio de la centuria, todos dignos sucesores de la maestría del Racionero,
y en especial Bocanegra y Sevilla.
306 Cuad. Art. Gr., 32 , 2001 , 305-317.
LA INMACULADA DE JUAN DE SEV ILLA. DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
La vinculación de Juan de Sevilla con los
jesuitas - señalada ya por Antonio Palo-
mino- procedía cuando menos de 1671 ,
momento en el que participó junto con
Bocanegra en las decoraciones para las fiestas
de celebración de la canonización de San
Francisco de Borja. Para tan solemne oca-
sión pintaría cinco lienzos alusivos a otros
tantos episodios de la vida del Santo, com-
pletando el ciclo otros tres debidos a su
adversario artístico. Así, los ocho lienzos
decorarían las ocho ventanas de los lados
mayores del patio de la actual colegiata de
Santos Justo y Pastor, «pintados con hon-
rosa emulación, de los dos mejores Apeles
de Granada», y con los que «se excedieron
a sí mismos en primor» 1• Igualmente se
colgaron de las paredes de la antesacristía,
«una imagen de Nuestra Señora, pintada
del gran Racionero Cano, y enfrente un S.
Francisco del Españolete, con sus nombres
se dize la grandeza de sus obras» 2 • La
Inmaculada referida sería la ejecutada por
Juan de Sevilla que habría más tarde de
centrar el testero del teatro del Colegio,
aún en proceso de remodelación. Para tal 1. Francisco PACHECO: Inmaculada Concepción
( ca. 1620-1625 ). Sevilla, Palacio Arzobi spal.
suposición nos basamos en la práctica au-
sencia de noticias que apunten a una inter-
vención directa de Alonso Cano para los jesuitas granadinos, así como en los rasgos
predominantemente canescos en la obra que analizamos. Si bien es cierto que la crónica que
relata las fiestas de la canonización del que fuera Duque de Gandía es explícita a la hora
de destacar las principales obras de pintura o escultura presentes en las ceremonias con
expresión de sus autores, en una primera aproximación no debieran existir motivos para
negar la autoría del cuadro a Juan de Sevilla, si no fuera porque pudieron predominar otros
recuerdos o intereses. Así, por una parte cabría suponer que el cuadro hubiese sido pintado
con anterioridad a la celebración en que fue presentado y, por tanto, su correcta atribución
quedara un tanto desdibujada en el tiempo. Por otro lado, podría animar el relato un
desmedido interés por magnificar las fiestas mediante una exagerada descripción de sus
decoraciones, destacando como auténtica una obra de imitación, puesto que no debe olvi-
darse que hasta mediados del siglo XIX la obra se tuvo por original de Cano o «de gusto
canesco».
La personalidad artística de Juan de Sevilla se hallaba ya madura hacia 1670, y perfecta-
mente dispuesta a rivalizar con Pedro Atanasio Bocanegra por la consideración de primer
Cuad. Art. Gr., 32, 2001, 305-3 17. 307
RODRÍG UEZ DOMINGO. JOSÉ MAN UEL
pintor de Granada, tras la muerte del admirado Cano.
Las decoraciones realizadas para los jesuitas se con-
vertirían de este modo en el primer escaparate pú-
blico donde ambos se enfrentaran abiertamente, antes
de pasar a la Catedral. El prestigio de Bocanegra se
había cimentado precisamente gracias a la Compa-
ñía, para cuya iglesia realizó una primera serie de
pinturas en 1668, completada finalmente entre 1671
y 1672. Por su parte, y de manera simultánea, Sevi-
lla alcanzaría la oportunidad de emular la fama
adquirida por su oponente mediante el encargo del
conjunto pictórico que había de decorar el teatro de
las Escuelas, quizás impulsado por su relación fa-
miliar con los Mena, artistas igualmente vinculados
a la Compañía. En su proyección profesional influi-
ría no sólo su conocimiento de Cano, Murillo y los
pintores flamencos - lo que dotaría a su obra de un
innegable componente ecléctico- , sino el hecho de
poseer un gusto más refinado que su rival, así como
ser un perfecto conocedor de los modos de cautivar
al espectador, ya mediante conjuntos de extraordi-
naria claridad, ya empleando tintas profundas. Así,
con su participación en las decoraciones del colegio
de San Pablo no sólo contribuía a culminar el pro-
ceso de conformación de la imagen propagandística
2. Alonso CANO: Inmaculada Concep- de la Compañía en Granada, sino que ello le permi-
ción ( 1655- 1656). Granada, Catedral. tiría asentar su reputación entre la Orden más pode-
rosa e influyente del momento. El teatro de las
Escuelas -cuya construcción se atribuye a Francisco
Díaz de Ribero- era el único espacio, junto con el patio adyacente, que aún quedaba por
concluir de todo el conjunto, conociendo las obras un notable impulso bajo la influencia del
P. Pedro de Montenegro, deseoso de dar cumplimiento a la última voluntad de la familia
Fonseca de completar y mejorar el adorno del Colegio con el producto de sus bienes y
rentas, así como de mantenerlo bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María.
De este modo, Montenegro «puso su eficacia y cuidado en acavar el theatro del todo», así
como el patio de las Escuelas, obras que se hallaban ya iniciadas con anterioridad 3 .
El teatro, destinado a disputas teológicas y representaciones dramáticas con las que trans-
mitir e inculcar los valores morales del catolicismo contrarreformista, era el espacio que
antes ejemplificaba la misión docente de la Compañía, y el que - junto a la iglesia- mejor
representaba su misión pública. Arquitectónicamente se trataba de un ámbito principal si
consideramos sus dimensiones, al ocupar casi toda una crujia del patio y desarrollarse con
doble altura, y definida su importancia una vez que se completara un programa decorativo
de gran significación jesuítica, elaborado por algunos de los mejores artífices activos en
308 Cuad. Art. Gr. , 32, 200 1, 305-3 17.
LA I NMACULADA DE JUA N DE SEV I LLA. DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Granada en la década de 1670. De este
modo, bajo la bóveda centrada por e l bajo-
rrelieve de la Inmaculada, atribuida a Pe-
dro de Mena , rodeaba por tres lados el
espacio interior un doble orden de escaños
sobre graderío de mármol, presidía la céle-
bre cátedra «muy preciosa y primorosa de
jaspes» compuesta por Díaz de Ribero, y
una reja que circundaba el recinto. El tes-
tero principal aparecía presidido por el lienzo
de la Inmaculada Concepción de Juan de
Sevilla, entre dos cuadros con los Santos
Doctores - San Jerónimo y San Gregario,
y San Agustín y San Ambrosio- , del mis-
mo autor sobre las puertas, accediendo la
de la izquierda a la «sacristía». En un se-
gundo nivel, se colocaron tres lienzos que
representaban a San Ignacio de Loyola, el
central, y a ambos lados, San Francisco
Javier y San Francisco de Bo,ja, igual-
mente de Sevilla, «todos guarnecidos con
todo primor y costa», rematados en medios
puntos para encajar bajo los falsos lunetos
en que se apea la bóveda. El conjunto del
testero se completaba con sendas lápidas
de jaspe con el Niño Jesús grabado y do-
rado, entre dos parejas de escudos de la 3. Alonso CANO: Inmaculada Concepción
familia Fonseca. Las paredes laterales ( ca. I 653-1657). Colección particular.
mostraban «otras pinturas excelentes» de
los padres Tomás Sánchez y Diego Granado, terminándose en los años siguientes de
«adornar el Theatro con pinturas muy buenas de nuestros cardenales y doctores» 4 • Esta
serie de pinturas debió ser contratada con el pintor en torno a 167 l , habiendo ultimado para
septiembre de dicho año -con motivo de las celebraciones de la canonización de San
Francisco de Borja- al menos el cuadro de la Inmaculada, según se ha mencionado. Al
año siguiente, convertido Montenegro ya en rector del Colegio, debieron concluirse el resto
de pinturas, con gran cumplimiento por parte del artista, disponiéndose todo para la
solemne inauguración del teatro el 24 de octubre de 1672, que se abrió con unas conclu-
siones generales de Teología, presididas por el P. Jacome Squarzafigo, más tarde rector del
Colegio (1680-1684). Posteriormente, el testero principal se completaría con obras de
escultura, presididas por el grupo de la Encarnación, atribuido a Torcuato Ruiz del Peral,
y las imágenes de San Ignacio de Loyola y de San Luis Gonzaga, provocando este espacio
del Colegio «no sólo agrado sino admiración de quantos lo an visto, y sin duda es el más
grave y lucido theatro que no sólo en nuestra provincia, pero ni en muchas otras se ha
visto» 5•
Cuad. Art. Gr., 32 , 2001 , 305-317. 309
RODRÍG UEZ DOM INGO, JOSÉ MANUEL
Con motivo de la expulsión de los jesuitas de los dominios hispánicos decretada por Carlos
III en 1767, sus posesiones en Granada fueron enajenadas, otorgándose el inmueble del
colegio de San Pablo con su librería y obras de arte a la Universidad Literaria, quien
tomaría posesión solemne del edificio el 29 de marzo de 1769. El destino del variado pero
coherente patrimonio artístico fue menos afortunado que el de la valiosa biblioteca de la
Compañía que quedó íntegramente en poder de la Universidad, Una parte de los bienes de
carácter artístico y ornamental fue vendida en almoneda en los años inmediatamente
posteriores al extrañamiento de los regulares, pasando el resto a integrarse en el patrimonio
universitario dado que ninguna de estas piezas fue conceptuada por Antonio Ponz como
«exquisita» tras su reconocimiento y tasación. No obstante, el grupo escultórico de Ruiz del
Peral, y la Inmaculada de Juan de Sevilla alcanzaron la mayor valoración económica,
suponiéndose ser todo obra de Alonso Cano, apreciación que se mantuvo a lo largo de la
siguiente centuria. En cualquier caso, el conjunto de obras que completaban la decoración
del teatro se mantuvo in situ durante doscientos años, hasta que a mediados de la década
de 1870 se dispuso la reforma de todo el edificio, operación justificada como «de extrema-
da necesidad», para adecuarlo a las necesidades docentes y bajo la que se ocultaba el ánimo
anticlerical del entonces rector Francisco de
Paula Montells y NadaL Tan sólo se mantuvo
íntegro el espacio del teatro, zaguán, portada
principal y estructura del patio, variando la
ubicación de todas las pinturas e imágenes, y
añadiéndose otras depositadas por el Ministe-
rio de Instrucción Pública, El teatro, que des-
de la instalación de la Universidad se había
convertido en paraninfo, había sustituido el
cuadro de la Inmaculada de Juan de Sevilla
por un dosel bajo el que se exhibían los retra-
tos de Carlos I y Carlos III 6, A finales del
siglo XIX, la práctica totalidad de las pintu-
ras de asunto religioso que decoraban el tea-
tro habían sido trasladadas al rectoral, hasta
que con el nuevo emplazamiento del Rectorado
en el antiguo Hospital Real, el lienzo de la
Concepción pasó a presidir un lado del llama-
do Salón Rojo, espacio eminentemente repre-
sentativo donde se alberga la galería de rec-
tores,
La devoción de la Compañía de Jesús por el
misterio de la Inmaculada Concepción de María
sería uno de los principales pilares de su doc-
trina, ejerciendo siempre una notable defensa
de la misma, Junto a los sennones y las fies-
4. Alonso CANO: Inmaculada Concepción (ca.
1660-1667). Granada, Catedral.
tas, la forma más elocuente de abogar por la
310 Cuad. Art. Gr., 32, 2001, 305-317.
LA INMACULADA DE JUAN DE SEV ILLA. DE LA UNIVERS IDAD DE GRANADA
causa inmaculista sería la promoción de todo tipo de imágenes que representaran la pureza
original de María, en su calidad de Emperatriz de los Cielos, predicadora de los predica-
dores y maestra de los Apóstoles y Evangelistas. Por otra parte, Granada fue una de las
ciudades que jugaron un papel más activo en las controversias concepcionistas durante el
siglo XVII, y una de las primeras en admitir el dogma. Incluso los jesuitas granadinos
desempeñaron un protagonismo decisivo en el patrocinio del monumento a la Inmaculada
erigido por el cabildo de la ciudad en 1631. Por todo ello no debe extrañar que el colegio
de San Pablo exhibiera orgulloso esta devoción en las Escuelas, en perjuicio del santo
apóstol, cuya iconografía apenas se rastrea entre las dependencias escolásticas. Mientras se
concluía, a comienzos del siglo XVIII, la portada del Colegio, la imagen mariana por
excelencia era la que presidía el altar del teatro - simbolizando a la madre espiritual de la
Humanidad redimida- , afirmada por los Santos Padres de la Iglesia - sobre quienes se
asienta la doctrina de la Inmaculada- y los tres primeros santos de la Compañía - cuyo
ejemplo de santidad es alcanzable por medio de la oración y el ejercicio de las virtudes,
invocaciones y súplicas mostradas en la letanía lauretana que acompaña a la Virgen- . Ante
e lla, y bajo el amparo de la imagen que
centra la bóveda, se desarrollaban las dis-
putas teológicas y diversos actos litera-
,.. '
rios de los jesuitas 7 . •T .,.'"'
La obra que analizamos presenta una se-
rie de particularidades técnicas y compo- •·.
sitivas que han marcado su trayectoria a
lo largo de los últimos tres siglos, y que
explican su tradicional atribución a Alonso
Cano, testimoniando así la estrecha suje-
:-,- ,•·1
ción por parte de los artistas granadinos .;-
con los modelos del Racionero. La fama -~
y atracción de éste sobre pintores y escul-
tores provocaría una reactivación de la ·t
actividad artística local, coincidiendo con
un momento de fuerte implantación y re-
novación de organismos religiosos, e im-
poniendo en todos ellos la plasmación de
una imagen de espiritualidad dirigida ha-
cia lo ideal. Como señala Emilio Orozco
respecto a los seguidores de Cano, «el
temperamento de cada uno de ellos reco-
gió del maestro lo más acorde con lo más
íntimo de su sensibilidad y aspiración
artística; pero, en muy buena parte el pro-
grama de posibilidades se lo ofrecía el
maestro y concretamente con el arte de su
madurez desarrollado en los años de acti- 5. Juan de SEVILLA: Inmaculada Concep ción
(ca. 1670). Madrid, Biblioteca Nacional.
Cuad. Art. Gr. , 32 , 2001 , 305-31 7. 311
RODRÍGU EZ DOMI NGO, JOSÉ M AN UEL
vidad en Granada» 8 • Un ejemplo especialmente elocuente que refleja esta situación sería
así el de la decoración del teatro de los jesuitas, donde la estrecha liberalidad de Juan de
Sevilla a la hora de desarrollar unos temas que venían impuestos por la Compañía matizaría
el resultado final. De este modo, mientras que en la representación de los Doctores de la
Iglesia y de los Padres jesuitas el artista se mostraba sujeto a los dictados de la iconografia
tradicional - si bien manifestando la exquisita técnica que le caracteriza- , en el lienzo de
la Inmaculada aparece estrictamente sujeto a los modelos impuestos por Cano, como
heredero e intérprete cualificado de sus propuestas estéticas 9 • En este sentido, Sevilla era
perfecto sabedor de la fortuna crítica que las Inmaculadas pintadas por el maestro tenían
en la ciudad, de ahí que no quisiera arriesgar su capacidad pictórica ante tan poderosos
clientes elaborando una composición original que en cualquier caso siempre resultaría
inferior a las del Racionero. Por otra parte, ignoramos hasta qué punto no pesaba en el
ánimo de la Compañía el deseo de poseer obras originales del gran maestro, especialmente
en un momento en el que se estaba completando la decoración de todo el Colegio con el
concurso de los principales pintores y escultores activos en la ciudad. Prueba de ello es que
los exornos más comprometidos en la iglesia y el teatro fueron encargados, a la muerte de
Cano, a sus dos más directos seguidores.
Como consecuencia de todo ello, el cuadro de la Virgen debió entusiasmar vivamente a los
regulares que con esta obra podían ver satisfecha una de sus aspiraciones artísticas, cuando
la conceptuaban como pintura realizada «de la mejor mano que se a conozido en estos
tiempos» 'º. Incluso, el hecho de que la autoría del resto de pinturas fuese clarificada por
el propio Sevilla, al firmar los cuadros de los Santos Doctores y el de San Francisco de
B01ja, contribuiría a extender la opinión de que la Inmaculada había sido ejecutada por el
mismo Alonso Cano. Tanto Antonio Ponz como el conde de Maule conceptuaron la obra
como «del gusto de Cano», juicio que transmitirían a lo largo del siglo XIX Pascual Madoz
y Manuel Gómez-Moreno González 11 • No sería hasta 1954 cuando Harold E. Wethey
desdijera esta atribución y planteara una virtual clasificación - aunque matizada- a Juan
de Sevilla, dificultada no obstante por la calidad del lienzo y su estado de conservación 12 •
En la monografia que el estudioso norteamericano dedicaba a Alonso Cano ya vinculaba
esta pieza con la Inmaculada de la colección del Marqués de Casa Blanca, al tiempo que
destacaba la extensa restauración del fondo y de la cabeza del ejemplar de la Universidad,
haciendo «que parezca engañosamente superior» a la de la iglesia de San José. Wethey
concluía señalando cómo «las dos obras son de un discípulo próximo a Cano, siendo los
candidatos más probables Juan de Sevilla o Miguel Pérez de Aibar» 13 • Sin embargo, en esta
atribución sería fundamental la publicación de un dibujo firmado por Sevilla - propiedad
de la Biblioteca Nacional, y procedente de la colección Carderera- que representa a la
Inmaculada, el cual se viene considerando como modelo preparatorio para el cuadro del
Meadows Museum de Dallas 14 • Este lienzo, de similar factura al ejemplar de la Universi-
dad, fue adquirido por Algur H. Meadows en 1967 en la Wildenstein Gallery de Nueva
York, junto con otros cuadros de pintura española. La obra, considerada tradicionalmente
como pintada por Cano, pasó en fecha indeterminada a una colección particular francesa
procedente de Granada, considerando Orozco ser «de tal belleza y calidad, aún en la
reproducción, que cuesta trabajo no sea obra del maestro» 15• Las semejanzas entre el dibujo
3 12 Cuad. Art. Gr., 32, 200 1, 305-31 7.
LA INMACULADA DE JUAN DE SEVILLA, DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
6. Juan de SEVILLA: Inmaculada Concepción 7. Juan de SEVILLA: Inmaculada Concepción
(ca. 1671). Granada, Rectorado. ( ca. 1671 ). Dallas, Meadows Museum .
y las versiones al óleo conservadas en la Universidad de Granada, en la iglesia de San José
y en el museo de Dallas son extremadamente próximas, a pesar de la simplicidad del
diseño, que se limita tan sólo a la figura de la Virgen. Ángel M.ª Barcia llegó a suponer
por ello que se trataba de un modelo para escultura, a pesar de que Sevilla no cultivara el
arte de la talla. No descartamos que se trate de un estudio a partir de la Inmaculada ( 1655-
1656) del facistol de Cano, dada la postura frontal de la cabeza y la mirada baja, así como
la disposición de las manos, unidas en perpendicular al cuerpo. Sin embargo, las versiones
pintadas presentan como complemento la peana de cabezas de querubines que repiten
literalmente la que aparece en la Inmaculada (ca. 1660-1667) del oratorio de la catedral de
Granada, y un fondo de paisaje en la pa1te inferior con diversos símbolos de la letanía
lauretana manteniendo un paralelismo excesivamente próximo con la Inmaculada de la
colección Infantas. Del mismo modo, estas composiciones de Juan de Sevilla carecen de
otros elementos habituales en las Concepciones canescas como los ángeles portadores de
atributos o el propio fondo de rompimiento de gloria, extremadamente sobrio y bien
entonado aquí.
Cuad. Art. Gr, 32, 2001 , 305-317. 313
ROD RÍGUEZ DOM INGO, JOSÉ MAN UEL
En efecto, el tipo de la representación re-
pite el modelo ideado por Cano al regresar
a su patria, momento a partir del cual sus
Vírgenes presentan un caracterís tico as-
pecto joven animado, con rostro pequeño
y ovalado, boca diminuta y nariz fina.
Wethey señala cómo el nuevo ideal re-
produce la exitosa formalización de la
pequeña talla de la Inmaculada de la
catedral de Granada, modelo escultórico
que aparece plasmado de forma magis-
tral en la Purísima pintada para el orato-
rio de la sacristía catedralicia, uno de los
supremos logros de la última etapa del
Racionero. En esta obra se culmina, en
efecto, la tradición contemplativa de la
escuela sevillana - presente en Juan Mar-
tínez Montañés- con una amplitud y re-
poso superior a todas cuantas Inmaculadas
salieran de su taller, siguiendo siempre la
iconografía establecida por Francisco
Pacheco en su Arte de la Pintura 16 • La
popularidad de esta obra movió a una amplia
8. Juan de SEVILLA: Inmaculada Concepción (ca.
reproducción entre los sucesores de Cano,
1671 ). Granada, iglesia parroquial de San José. y especialmente en la persona de Juan de
Sevilla. Así, este refinado artista repetiría
con singular aplicación buena parte de los
modelos aportados por el maestro, en un sentido más ecléctico que Pedro Atanasio Boca-
negra. La mayoría de las Purísimas ejecutadas por Sevilla repiten más o menos libremente
algún prototipo canesco del último período granadino, lo que por otra parte no debe
sorprender al gozar éstos de singular aprecio estético y conformarse habitualmente median-
te la combinación de distintos elementos siempre presentes. Incluso, a menudo hallamos
abiertamente una no disimulada preferencia en demostrar el hecho de la imitación y hasta
de la copia, lo que ha sido interpretado como acto de admiración y reconocimiento hacia
el magisterio de Cano. Sin embargo, tras la muerte del Racionero, Juan de Sevilla fue
evolucionando desde una evidente sumisión a los modelos del maestro hacia un estilo más
barroco, como evidencia la novedad con que trabaja la Inmaculada (ca. 1675-1676) de la
Catedral o la expresión animada de la Adoración de la Sagrada Eucaristía (1685) de las
agustinas recoletas.
La calidad técnica y compositiva de las tres versiones señaladas, que mantienen entre sí
semejanzas casi absolutas, son especialmente evidentes en los cuadros de la Parroquia de
San José y del Museo de Dallas gracias a las afortunadas restauraciones acometidas en los
mismos en fecha reciente. El lamentable estado de conservación de la Inmaculada de la
314 Cuad. Ar/. Gr., 32, 2001 , 305-31 7.
LA I NMACULADA DE J UAN DE SEV ILLA. DE LA UNIVE RSIDAD DE GRANA DA
Universidad -la cual nos atrevemos a señalar como prototipo de las otras dos- llevaría
a Wethey a descartar cualquier valoración afirmativa de su calidad, ligándola a la Inmaculada
de la colección Casa Blanca, que atribuye al taller de Cano o al propio Juan de Sevilla. Por
otro lado, la notable dimensión física del cuadro de los jesuitas - extremadamente próxi-
mas en las tres versiones, en torno a 2'40 x I '60 m.- sería un elemento que serviría al
profesor estadounidense para señalar la existencia de un original perdido de Alonso Cano
que debió inspirar los lienzos de su seguidor, lo cual viene a ser un implícito reconocimien-
to de la calidad de las obras que analizamos. Sin embargo, sorprende que un modelo
original de tal importancia y tan imitado por Juan de Sevilla para encargos de cierta
responsabilidad no haya sido citado históricamente. En cualquier caso, ello no deja de ser
una hipótesis más que probable para explicar una imagen similar, pero no exacta, a otras
obras salidas de la mano del maestro, tratando de negar que, al menos en este momento de
su carrera, Sevilla estuviera capacitado o cuando menos interesado en renovar la iconogra-
fia canesca del modo en que lo hará tres años más tarde en la Catedral. Puesto que
carecemos de elementos objetivos de valoración para refutar la sospecha de Wethey, no
obstante planteamos la posibilidad de que Juan de Sevilla elaborase la composición de la
Inmaculada de los jesuitas a partir de los modelos citados anteriom1ente y combinando sus
elementos de una forma original. La relevancia del encargo así lo podía requerir, puesto que
no debemos olvidar la importancia que esta imagen tenía para la Compañía de Jesús, y en
especial para el colegio de San Pablo de Granada, donde las Escuelas estaban bajo su
advocación. Dadas estas circunstancias, Sevilla debía mostrarse especialmente sumiso en la
obra destinada a centrar el testero del teatro, buscando una composición de reposado ideal
canesco que fuera grata a tan erudita clientela. No obstante, y como se puede demostrar por
su obra posterior, la irregular trayectoria de Sevilla no le impediría ejecutar obras singu-
lares y de gran exquisitez a partir de su conocimiento no sólo de la obra de Cano, sino de
Murillo, de Pedro de Moya y de los flamencos, demostrando ser siempre un «correcto
dibujante, fino colorista, cuidadoso y reflexivo en su manera de componer» 17•
NOTAS
1. Descripción breve del solemne, y f estivo culto que dedicó el Colegio de la Compañía de Jesús de
Granada a s u gran padre San Francisco de Borja ... Granada: Imprenta Real , 1671 , fols. 7 y 18.
2. lbidem , fol. 6 vtº. El cuadro de la inmaculada «del racionero Cano, en que se apuró al Arte sus
pince les, y colores» pres idía el monumento elevado por la Compañía en el Pilar del Toro durante los días de
la canonización de San Francisco de Borja, en octubre de 1671. Por otro lado, en la «empalizada» que el
Colegio levantó en Plaza Nueva en los días de la canonización, se exhibieron sendos lienzos representando a
los Doctores de la Iglesia, que bien podrían ser los ejecutados por Juan de Sevilla y ubicados más tarde en
el testero del Teatro.
3. Pedro Montenegro (Madrid, 1619-Granada, 1684) ingresó en la Compañía de Jesús en 1633, haciendo
profesión en 1652. «Sujeto de mucha virtud y fervor toda su vida», fue lector de Filosofia en los colegios de
Sevilla y Écija, y de Teología en Écija y Granada, donde además desempeñó los cargos de examinador sinodal
y calificador del Santo Oficio. Tras ocupar el rectorado del colegio de Cádiz, volvió a Granada como
administrador de los bienes legados por la familia Fonseca al colegio de San Pablo, siendo rector entre 1672
y 1677, y en 1684 [Arc hivo Histórico Nacional (A.H.N .), libro 773. Historia del Colegio de San Pablo. Granada,
1554- 1765, pp. 255-256 (Ed. Estanislao OLIVARES, S. l. Granada: Facultad de Teología, 1991 , pp. 402-403
y 11. 27)).
Cuad. Art. Gr. , 32, 2001 , 305-317. 315
RODRÍGUEZ DOMINGO. JOSÉ M A NUEL
4. Ibídem, pp. 239-240.
5. !bid.
6. Dado el carácter eminentemente representativo de este espacio dentro del ámbito universitario, bajo
este dosel se han acogido desde 1769 los retratos de todos los monarcas y jefes de Estado que han gobernado
España.
7. Cfr. SEBASTIÁN, Santiago. Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas.
Madrid: Alianza, I 981 , pp. 277-281 ; ESCALERA PÉREZ, Reyes. La imagen de la sociedad barroca andaluza.
Málaga: Universidad, 1994, pp. 398-407.
8. OROZCO DÍAZ, Emilio. «Alonso Cano y su escuela». En: Centenario de Alonso Cano en Granada.
Catálogo de la Exposición. Granada: Ministerio de Educación y Ciencia, 1970, p. 27.
9 . Sobre la iconografia de las Inmaculadas de Alonso Cano, vid. WETHEY, Harold E. Alonso Cano.
Pintor, escultor y arquitecto. Madrid: Alianza, 1983, p. 177; STRATTON, Suzanne. «La Inmaculada Concep-
ción en el arte español». Cuadernos de Arte e lconografia (Madrid), 2 ( 1988), pp. 89-90; CALVO CASTELLÓN,
Antonio. «La iconografía mariana de A lonso Cano en el programa catedralicio granadino a través de los
textos sagrados y las recetas de Francisco Pacheco». Cuadernos de Arte e Iconografía (Madrid), 4 ( 1991 ),
pp. 207-222.
10. A.H.N. , libro 773. Historia del Colegio .. . , p. 240.
11. CRUZ BAHAMONDE, Nicolás de la, conde de Maule. Viage de España, Francia, é Italia . Cádiz:
Manuel Bosch, 18 12, t. 12, p. 3 11 ; cfr. GÓMEZ MORENO, Manuel. Guía de Granada. Granada: l ndalecio
Ventura, I 892, p. 389.
12. Cfr. WETHEY, Harold E. «D iscípulos granadinos de A lonso Cano». Archivo Español de Arte, 27
(1954), p. 26. En efecto, el estado de conservación de la Inmaculada de la Universidad de Granada es muy
lamentable, habiendo sufrido una serie de repintes groseros que desfiguran la composición y ocultan su
verdadera calidad.
13. WETHEY, Harold E. Alonso Cano. Painter, Sculptor, Architect. Princeton: University, 1955, p.
160; WETHEY, Harold E. Alonso Cano .. . , pp. 85, 127 y 181.
14. Cfr. BARCIA , Ángel M." de. Catálogo de la colección de dibujos originales de la Biblioteca
Nacional. Madrid, 1906, n. 0 483; SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. Dibujos españoles . t. V. Madrid,
1930, t. 5. p. 365; MARTÍNEZ CHUMILLAS , Manuel. Alonso Cano. Madrid: Gráficas Carlos-Jaime, 1948,
p. 211; OROZCO DÍAZ, Emilio. «Alonso Cano ... », p. 28; Catálogo de la exposición. El dibujo español de los
siglos de Oro. Madrid: Palacio de Bibliotecas y Museos, 1980, p. 108; Catálogo de la exposición. Pintura
española de la colección Meadows. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, Museu Nacional d' Art de Catalunya,
2000, pp. 70-71.
15 . OROZCO DÍAZ, Emilio. «Alonso Cano .. .», p. 29.
16. El tratadista y pintor sevillano establece una representación de la Inmaculada Concepción derivada
de la Tota Pulchra, y asesorada por teólogos de la Compañía de Jesús, que «no tiene Niño en los brazos, antes
tiene puestas las manos, cercadas del sol, coronada de estrellas y la luna a sus pies, con el cordón de San
Franc isco a la redonda», siguiendo para e llo el Apocalipsis de San Juan. «Hase de pintar, pues, en este
aseadísismo misterio esta Señora en la flor de su edad, de doce a trece años, hermosísima niña, lindos y graves
ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mexillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de oro, en fin,
cuanto fuere posible al humano pincel ( ... ) Hase de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció
esta Señora a doña Beatriz de Silva, portuguesa, que se recogió después en Santo Domingo el Real de Toledo
a fundar la religión de la Concepción Purísima ( ...) vestida del sol, un sol ovado de ocre y blanco, que cerque
toda la imagen, unido dulcemente con el cielo; coronada de estrellas; doce estrellas compartidas en un círculo
claro entre resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente; las estrellas sobre unas manchas claras formadas
al seco de purísimo blanco que salga sobre todos los rayos ( ...) Debaxo de los pies, la luna que, aunque es
un globo sólido, tomo licencia para hacello claro, trasparente sobre los países; por lo alto, más clara y visible
la media luna con las puntas abaxo. Si no me engaño, pienso que he sido el primero que ha dado más majestad
a estos adornos, a quien van siguiendo los demás ( ...) Los atributos de tierra se acomodan, acertadamente, por
el país y los del cielo, si quieren, entre nubes. Adórnase con serafines y con ángeles enteros que tienen algunos
de los atributos. El dragón, enemigo común, se nos había olvidado, a quien la Virgen quebró la cabeza
triunfando del pecado original. Y siempre se nos había de olvidar; la verdad es, que nunca lo pinto de buena
316 Cuad. Art. Gr. , 32, 200 I, 305-317.
LA INMACULADA DE J UAN DE SEVI LLA. DE LA UNIVERSIDA D DE GRANA DA
gana y lo escusaré cuanto pudiere, por no embarazar mi cuadro con él. Pero en todo lo dicho tienen licencia
los pintores de mejorarse» (PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura. Sevilla: Simón Faxardo, 1649, t. 11,
208-212).
17. OROZCO DÍAZ, Emilio. «Juan de Sevilla y la influencia flamen ca en la pintura española del
Barroco». Goya, 27 (1958), p. 148. Al igual que la Inmaculada, el Cristo crucificado de inspiración canesca
también fue variado por Sevilla en prototipos originales como los conservados en Granada, en el museo del
Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta o en el convento de Santo Tomás de Villanueva
(cfr. CALVO CASTELLÓN, Antonio; CRUZ GUZMÁN , Amelía y OSUNA CERDÁ, Inés. «Un ' Crucificado '
de Juan de Sevilla en el convento albaicinero de las Tomasas». Cuadernos de Arte de la Universidad de
Granada, 25 ( 1994) p. 188].
Cuad. Art. Gr .. 32, 2001 , 305-317. 317
También podría gustarte
- Modelo 4+1Documento15 páginasModelo 4+1Yoel Muñoz ZecuaAún no hay calificaciones
- Escuela CuzqueñaDocumento10 páginasEscuela CuzqueñaIvonne LandaveriAún no hay calificaciones
- MeyerholdDocumento47 páginasMeyerholdNoelia Nescier100% (3)
- El Mito Del Renacimiento (Peter Burke) PDFDocumento38 páginasEl Mito Del Renacimiento (Peter Burke) PDFAngélica Sánchez100% (2)
- Ensayo Ciudades EuropeasDocumento7 páginasEnsayo Ciudades EuropeasAnonymous Pg7wfwAún no hay calificaciones
- Afiche HistoDocumento7 páginasAfiche HistoAnny DayanaAún no hay calificaciones
- Artistica Upn Blasco de Grañén y La Pintura Del Gótico Internacional en AragónDocumento18 páginasArtistica Upn Blasco de Grañén y La Pintura Del Gótico Internacional en AragónFreddie Maurizzio LopezAún no hay calificaciones
- Wifredo Rincon GarciaDocumento44 páginasWifredo Rincon Garciaeulalia45rutAún no hay calificaciones
- Nicolas de La EscaleraDocumento3 páginasNicolas de La EscaleraleanfilmsAún no hay calificaciones
- 15-Francisco Amores MartinezDocumento12 páginas15-Francisco Amores MartinezJosé Carlos Pérez MoralesAún no hay calificaciones
- "Santísimo Cristo Del Humilladero". Presencia en Azuaga de Una Imagen Emblemática de La Escuela Sevillana de Escultura Del Siglo de OroDocumento20 páginas"Santísimo Cristo Del Humilladero". Presencia en Azuaga de Una Imagen Emblemática de La Escuela Sevillana de Escultura Del Siglo de OroJose Carlos Perez MoralesAún no hay calificaciones
- Prados Megias Fco Gomez ValenciaDocumento8 páginasPrados Megias Fco Gomez ValenciaAraceli Aguirre AguirreAún no hay calificaciones
- 1955-Vii 369Documento37 páginas1955-Vii 369josé juan gaiteroAún no hay calificaciones
- Sosa El Escultor Luis de Espindola y Su Trayectoria Entre Bolivia y PeruDocumento6 páginasSosa El Escultor Luis de Espindola y Su Trayectoria Entre Bolivia y PeruCicp UmssAún no hay calificaciones
- Joyas de La Basilica de La Catedral Cusco - 0Documento17 páginasJoyas de La Basilica de La Catedral Cusco - 0Silvana FolgueralAún no hay calificaciones
- Juan de MesaDocumento4 páginasJuan de Mesajjmm3hAún no hay calificaciones
- Marcial Santaella Y La Influencia de Rubens en La Pintura OaxaqueñaDocumento6 páginasMarcial Santaella Y La Influencia de Rubens en La Pintura OaxaqueñaJacqueline PevelAún no hay calificaciones
- Guia ZurbaranDocumento40 páginasGuia ZurbaranHector Vino Mamani100% (1)
- Las Artes Plásticas en La Nueva España IDocumento38 páginasLas Artes Plásticas en La Nueva España IRocio FernandezAún no hay calificaciones
- Cornelis Schut Nuevas Pinturas IdentificadasDocumento20 páginasCornelis Schut Nuevas Pinturas IdentificadasSandra GutmanAún no hay calificaciones
- Escuela CuzqueñaDocumento5 páginasEscuela CuzqueñaMiguel AngelAún no hay calificaciones
- (Jahrbuch FR Geschichte Lateinamerikas Anuario de Historia de America Latina) LA PINTURA FLAMENCA RUBENS Y LA NUEVA ESPANADocumento8 páginas(Jahrbuch FR Geschichte Lateinamerikas Anuario de Historia de America Latina) LA PINTURA FLAMENCA RUBENS Y LA NUEVA ESPANAPaola MelgarejoAún no hay calificaciones
- Escuela Cusqueña PinturaDocumento37 páginasEscuela Cusqueña PinturaWillyC.DelCastilloAún no hay calificaciones
- El Mecenazgo Del Marquesado de Camarasa en El Siglo XVIIIDocumento50 páginasEl Mecenazgo Del Marquesado de Camarasa en El Siglo XVIIIJa MigoAún no hay calificaciones
- La Pintura Flamenca, Rubens y La Nueva EspañaDocumento8 páginasLa Pintura Flamenca, Rubens y La Nueva EspañaAndrea ArellanesAún no hay calificaciones
- Del Manierismo Al Barroco - Muralismo Cusqueño - Kuon - ArceDocumento10 páginasDel Manierismo Al Barroco - Muralismo Cusqueño - Kuon - ArceLuis Angel MuroAún no hay calificaciones
- Ficha - San Juan y San BernardinoDocumento4 páginasFicha - San Juan y San BernardinoMARIA ARIASAún no hay calificaciones
- La Fe Catolica y El Arte CusquenoDocumento3 páginasLa Fe Catolica y El Arte CusquenoValeria ValquiAún no hay calificaciones
- 19357-Texto Del Artículo-72628-1-10-20211009Documento15 páginas19357-Texto Del Artículo-72628-1-10-20211009Aitana Rodríguez de OliveiraAún no hay calificaciones
- Mangarita Hanhausen - Una Estampa Apocalíptica de Los Tiempos de La Guerra CristeraDocumento29 páginasMangarita Hanhausen - Una Estampa Apocalíptica de Los Tiempos de La Guerra CristeraHumberto RaudaAún no hay calificaciones
- MonografíA Arte CusqueñoDocumento25 páginasMonografíA Arte CusqueñoLESLY DESIREE GUZMAN ESPECTORAún no hay calificaciones
- BALTA CAMBELL. La Pintura CuzqueñaDocumento13 páginasBALTA CAMBELL. La Pintura CuzqueñakndkndeAún no hay calificaciones
- Calvario de Osuna PDFDocumento22 páginasCalvario de Osuna PDFJaneth VlAún no hay calificaciones
- Lectura - Escultura, Retablos e Imagenería Virreinal PDFDocumento8 páginasLectura - Escultura, Retablos e Imagenería Virreinal PDFAndrea Chocaca DomenackAún no hay calificaciones
- 11 Kuon ArceDocumento10 páginas11 Kuon Arceelizabeth.zavala.marchanAún no hay calificaciones
- Escuela CuzqueñaDocumento15 páginasEscuela CuzqueñaGaby MorillaAún no hay calificaciones
- Barroco AmericanoDocumento44 páginasBarroco AmericanoAnabella CaroAún no hay calificaciones
- Ambrosius BensonDocumento3 páginasAmbrosius BensonJuan Garcia TausteAún no hay calificaciones
- Navascues Al AndalusDocumento17 páginasNavascues Al AndalussdfsdAún no hay calificaciones
- Dialnet ElNinoEnfermoEnLaHistoriaDelArte7 3722152Documento6 páginasDialnet ElNinoEnfermoEnLaHistoriaDelArte7 3722152SARAHI PATRICIA DAVILA ESPINOZAAún no hay calificaciones
- Arte Grupo 03 - Escuela CusqueñaDocumento9 páginasArte Grupo 03 - Escuela CusqueñaKatherine Yohara Ranulfa Luna PalaciosAún no hay calificaciones
- Arte ColonialDocumento40 páginasArte ColonialGustavo MolinaAún no hay calificaciones
- Arrangoiz Francisco - Historia de La Pintura en Mejico 1879Documento71 páginasArrangoiz Francisco - Historia de La Pintura en Mejico 1879Angeles Arellano100% (1)
- Retratos Del Nuevo MundoDocumento5 páginasRetratos Del Nuevo MundoManu-el de HumanidadesAún no hay calificaciones
- Informe Escultura y Pintura ColonialDocumento56 páginasInforme Escultura y Pintura ColonialJulian Delgado BlancoAún no hay calificaciones
- VelazquezDocumento161 páginasVelazquezClara RomaAún no hay calificaciones
- Catalogo - de La CarcovaDocumento209 páginasCatalogo - de La CarcovaMarta PenhosAún no hay calificaciones
- Los Mollinedo y El Arte Del Cuzco ColonialDocumento12 páginasLos Mollinedo y El Arte Del Cuzco ColonialJulio MartinezAún no hay calificaciones
- Torres Fontes, J. La Imagen de San Roque, Obra de Salzillo.Documento7 páginasTorres Fontes, J. La Imagen de San Roque, Obra de Salzillo.Pedro JiménezAún no hay calificaciones
- 147 148 1 PBDocumento18 páginas147 148 1 PBAlberto Martínez PuigAún no hay calificaciones
- San Agustín y La Vida y Milagros de San Isidoro de Sevilla. Todo Ello Nos Ofrece Una Lectura DelDocumento29 páginasSan Agustín y La Vida y Milagros de San Isidoro de Sevilla. Todo Ello Nos Ofrece Una Lectura DelFrancisco Agustín Palomar TorralboAún no hay calificaciones
- Zurbarán, Francisco de - Museo Nacional Del PradoDocumento7 páginasZurbarán, Francisco de - Museo Nacional Del PradoaamluisAún no hay calificaciones
- Pintores CusqueñosDocumento16 páginasPintores CusqueñosROYER HUACHACA BECERRAAún no hay calificaciones
- Dossier Expo Murillo y Los Capuchinos de SevillaDocumento10 páginasDossier Expo Murillo y Los Capuchinos de SevillatamenrotAún no hay calificaciones
- La Virgen de La Estrella - CáceresDocumento26 páginasLa Virgen de La Estrella - CáceresMiguel Ángel BCAún no hay calificaciones
- La Historia Cultural de Las Imagenes PDFDocumento23 páginasLa Historia Cultural de Las Imagenes PDFhectorsieverAún no hay calificaciones
- El Muralismo en ArgentinaDocumento60 páginasEl Muralismo en ArgentinaIrmaBeatrizMartinezAún no hay calificaciones
- La Pintura Gótica Durante El Siglo XV en Tierras de Aragón yDocumento375 páginasLa Pintura Gótica Durante El Siglo XV en Tierras de Aragón ycabrón insensibleAún no hay calificaciones
- Las Artes Plásticas en La Nueva EspañaDocumento45 páginasLas Artes Plásticas en La Nueva EspañaDiana GilraenAún no hay calificaciones
- Ficha para Dinamizadores, Palabras EdadistasDocumento2 páginasFicha para Dinamizadores, Palabras EdadistasRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Libros Opcionales Grandes LectoresDocumento4 páginasLibros Opcionales Grandes LectoresRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Tema1 Kiara Preguntas AbiertasDocumento2 páginasTema1 Kiara Preguntas AbiertasRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Deberes Kiara OctubreDocumento3 páginasDeberes Kiara OctubreRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- RelacionaDocumento1 páginaRelacionaRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Auto Denegatorio Sobreseimiento Abril 2017Documento2 páginasAuto Denegatorio Sobreseimiento Abril 2017Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Spasmoctyl 40: Otilonio Bromuro Grageas - Vía OralDocumento2 páginasSpasmoctyl 40: Otilonio Bromuro Grageas - Vía OralRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Cruzroja LaspalmasDocumento31 páginasCruzroja LaspalmasRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Plan de Tratamiento de Receta Electrónica: Datos Del Usuario Emitido Por El ProfesionalDocumento1 páginaPlan de Tratamiento de Receta Electrónica: Datos Del Usuario Emitido Por El ProfesionalRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Martinez Salmeron Rocio CL Añavingo 24 1 A8 38009 Santa Cruz de Teneri Sta.C. TenerifeDocumento1 páginaMartinez Salmeron Rocio CL Añavingo 24 1 A8 38009 Santa Cruz de Teneri Sta.C. TenerifeRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Carta Miguel CarcanoDocumento4 páginasCarta Miguel CarcanoRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Anexo IV Concurso Traslados Niveles 18 28Documento1 páginaAnexo IV Concurso Traslados Niveles 18 28Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Nota Informativa E0 PDFDocumento2 páginasNota Informativa E0 PDFRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Anexo III Concurso Traslados Niveles 18 28Documento2 páginasAnexo III Concurso Traslados Niveles 18 28Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Boe 1959 228Documento48 páginasBoe 1959 228Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Felicitación Año Nuevo 2024. ProfesionalesDocumento1 páginaFelicitación Año Nuevo 2024. ProfesionalesRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Corr Errores Actualizacion Reordenacion ListasDocumento2 páginasCorr Errores Actualizacion Reordenacion ListasRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Acuerdos de La Cipm 214 WebDocumento47 páginasAcuerdos de La Cipm 214 WebRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- 2018 Subalternos TestysupuestosDocumento42 páginas2018 Subalternos TestysupuestosRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- SUBALT Anuncio Bases Codigo de BarrasDocumento28 páginasSUBALT Anuncio Bases Codigo de BarrasRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Precios T I 20232024Documento1 páginaPrecios T I 20232024Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Martinez Salmeron Rocio CL Añavingo 24 1 A8 38009 Santa Cruz de Teneri Sta.C. TenerifeDocumento1 páginaMartinez Salmeron Rocio CL Añavingo 24 1 A8 38009 Santa Cruz de Teneri Sta.C. TenerifeRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- VACANTE Gestor-A de Voluntariado 2024Documento2 páginasVACANTE Gestor-A de Voluntariado 2024Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- CURSOS PRL Obligatorios 2022Documento4 páginasCURSOS PRL Obligatorios 2022Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Cuestionario Examen Ayudante Gestion y Servicios Comunes Ordenanza 07 2011Documento6 páginasCuestionario Examen Ayudante Gestion y Servicios Comunes Ordenanza 07 2011Rocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Listado Admitidos TF AJ PuntosDocumento268 páginasListado Admitidos TF AJ PuntosRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Frases SaludDocumento8 páginasFrases SaludRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- GratitudDocumento11 páginasGratitudRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Ugt - Guía Baremación MéritosDocumento8 páginasUgt - Guía Baremación MéritosRocio Martinez SalmeronAún no hay calificaciones
- Comunicado 048-2023-CCDDocumento22 páginasComunicado 048-2023-CCDMario QuispeAún no hay calificaciones
- Sesion de Aprendizaje Arte y Cultura Jueves 05 de Mayo Del 2022 Iv CicloDocumento5 páginasSesion de Aprendizaje Arte y Cultura Jueves 05 de Mayo Del 2022 Iv Ciclomanuel aguilarAún no hay calificaciones
- Origenes e Historia de La CocteleriaDocumento3 páginasOrigenes e Historia de La CocteleriaLeu Tristan GonzalesAún no hay calificaciones
- Ensayo BauhausDocumento2 páginasEnsayo BauhausMANUEL ANTONIO MAGAÑA GUERRAAún no hay calificaciones
- Omar Astorga. Pensamiento Político Moderno. Hobbes. (Compl)Documento13 páginasOmar Astorga. Pensamiento Político Moderno. Hobbes. (Compl)TIAGOAún no hay calificaciones
- Una Apuesta Peligrosa - Angela ThornerDocumento64 páginasUna Apuesta Peligrosa - Angela ThornerDamaris Guadalupe Marín MonterrosaAún no hay calificaciones
- Filosofos Griegos y Sus EscuelasDocumento10 páginasFilosofos Griegos y Sus EscuelasTheQueenBeckAún no hay calificaciones
- 7 - Arte en El Renacimiento IDocumento21 páginas7 - Arte en El Renacimiento IPaola VenturaAún no hay calificaciones
- Periodismo Escolar y Su ImportanciaDocumento18 páginasPeriodismo Escolar y Su ImportanciaTatiana Melissa Rodtiguez BlasAún no hay calificaciones
- Los Colores de La Prehistoria Guachipas - InALPDocumento34 páginasLos Colores de La Prehistoria Guachipas - InALPRedComunitariaPuertasAbiertasAún no hay calificaciones
- Poesia JuaristiDocumento37 páginasPoesia JuaristiFernando Go100% (1)
- TabiqueDocumento9 páginasTabiqueChristian ArenasAún no hay calificaciones
- Lecciones de Historia de La Filosofía Del DerechoDocumento75 páginasLecciones de Historia de La Filosofía Del Derechoanelita26Aún no hay calificaciones
- Musica y Comunicación LIBRODocumento2 páginasMusica y Comunicación LIBROEstefanía Ovalles PérezAún no hay calificaciones
- Danto Arthur - ResumenDocumento6 páginasDanto Arthur - ResumenMara GuzmánAún no hay calificaciones
- MELOT, Michel. Breve Historia de La ImagenDocumento60 páginasMELOT, Michel. Breve Historia de La Imagenjohn ramirez100% (3)
- Dosificación Tercer GradoDocumento5 páginasDosificación Tercer GradoAlejandro BautistaAún no hay calificaciones
- Comunidad y Cutura en El Joven Lukacs. A Proposito Del Proyecto DostoyevskiDocumento11 páginasComunidad y Cutura en El Joven Lukacs. A Proposito Del Proyecto DostoyevskiJorge O El GeorgeAún no hay calificaciones
- Redefiniendo La Educación Musical Inclusiva - Una Revisión TeóricaDocumento11 páginasRedefiniendo La Educación Musical Inclusiva - Una Revisión Teóricamegara.2050Aún no hay calificaciones
- Desnudo (Género Artístico)Documento37 páginasDesnudo (Género Artístico)karina AlvaradoAún no hay calificaciones
- EL ARTE DE UN AMOR SINCERO EnsayoDocumento5 páginasEL ARTE DE UN AMOR SINCERO Ensayoantonio0301jcAún no hay calificaciones
- La Música 2Documento2 páginasLa Música 2Isidro Castillo HernándezAún no hay calificaciones
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA Ernst Cassirer PDFDocumento8 páginasANTROPOLOGIA FILOSOFICA Ernst Cassirer PDFantonio juarezAún no hay calificaciones
- Salvini - Pura Visibilidad y Formalismo (PM, F)Documento31 páginasSalvini - Pura Visibilidad y Formalismo (PM, F)Camilo CorreaAún no hay calificaciones
- ProyectoDAMus Final Informe 606Documento11 páginasProyectoDAMus Final Informe 606Oscar OlmelloAún no hay calificaciones