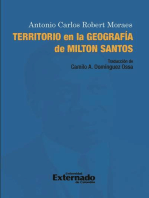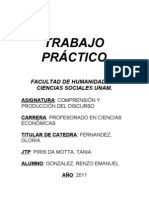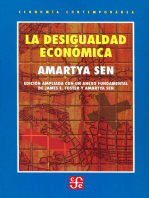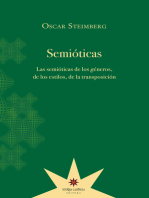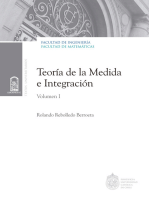Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Art 00009
Art 00009
Cargado por
هندسة العقولDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Art 00009
Art 00009
Cargado por
هندسة العقولCopyright:
Formatos disponibles
Crítica de libros
Internet, Phone, Mail and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design
Method
Don A. Dillman, Jolene D. Smyth y Leah Melani Christian
(New Jersey, John Wiley and Sons, 2014)
Los textos de Don A. Dillman se caracterizan por su gran extensión, extensión que ha llega-
do a su máxima expresión en la «cuarta edición». A las 510 páginas hay que añadir las di-
mensiones del libro, 185 x 260 milímetros, notablemente superior a los tamaños habituales
de textos de contenido similar1. Todo ello podría generar en el lector una «disuasión» a la hora
de comenzar la lectura, sensación que desaparece totalmente en las primeras páginas dedi-
cadas a exponer cómo las tradicionales encuestas han cambiado en el ámbito electrónico
de la segunda década del siglo XXI. En el prefacio los autores explican que los cambios so-
ciales y tecnológicos han llevado a modificar cada una de las ediciones, introduciendo nue-
vos temas y eliminando otros, dejando claro que los nuevos contenidos han sido fruto de la
experiencia investigadora en el Social and Economic Sciences Research Center (SESRC) de
la Universidad de Washington.
En una recensión de la tercera edición de este texto, el autor de la misma (Díaz de Rada,
2011) se mostraba crítico con la forma de proceder por parte de los autores a la hora de
elegir el título del texto, no tanto por el título en sí, sino por la «apostilla» de los términos
«tercera edición». El autor de aquella recensión se preguntaba por las ediciones anteriores y,
al descubrir que se refería a Mail and Telephone Surveys: The Total Design Method (1978) y
Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method (2nd ed.), indicaba que el análisis de
los contenidos desvelan tres textos completamente diferentes2. Algo parecido sucede en esta
nueva edición, como el lector tendrá ocasión de apreciar. Considerando que la tercera edición
fue objeto de una recensión en el número 133 de esta misma revista (año 2011, páginas 81-
85), y la gran variación que el equipo de Dillman lleva a cabo en las «sucesivas ediciones»
del texto, la presente recensión se centrará en los cambios realizados respecto a la tercera
(publicada en 2009).
El primer detalle del texto objeto de la recensión es la reintroducción del teléfono en el
título, modalidad que «desapareció» en la segunda y en la tercera edición. Ahora bien, en las
primeras páginas los autores dejan claro que el teléfono aplicado como única modalidad3
tiene grandes dificultades para hacer estimaciones adecuadas del universo (p. xiv), reducien-
do su papel a algunas investigaciones específicas y —la mayor parte de las veces— a adop-
1 De hecho, las ediciones anteriores utilizaron el «habitual» formato 160 x 240.
2 Los propios autores señalan —en el prefacio del presente texto— que el 95% del contenido de la segunda edición
era totalmente nuevo.
3 Se utilizará alternativamente modo y modalidad con el mismo significado.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 161 30/03/16 17:41
162 Crítica de libros
tar un papel de acompañante a otras modalidades; propugnando así la superioridad de los
modos mixtos sobre el modo único.
El texto comienza con un capítulo sobre muestreo en un mundo electrónico donde, tras
exponer los errores señalados por la Teoría del error total de la encuesta (Lyberg, 2012), se
analizan los aspectos diferentes —en relación al muestreo— acontecidos en la segunda
década del siglo XXI. La atención se centra en el desarrollo de la telefonía móvil y los avances
tecnológicos de los dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc.) a los que es posible
acceder tanto a través de la voz (encuesta telefónica) como utilizando la red (encuesta
autoadministrada). Estos dispositivos —ampliamente extendidos— constituyen otra «vía de
acceso» a los entrevistados, complementaria a la encuesta presencial o la encuesta por
correo ordinario, situación que les lleva a concluir que ya no existe un modo dominante en la
recogida de información. Dicho de otro modo, esto supone la finalización de la hegemonía
de la encuesta presencial (hasta 1980) y la telefónica (desde 1980 al 2000). Esta nueva situa-
ción de complementariedad es aprovechada para diseccionar las ventajas del empleo de
modos mixtos, considerando su mayor calidad y economía, así como para resaltar la vigen-
cia actual del Tailored Design Method.
Otro aspecto reseñable del primer capítulo es que han desaparecido las referencias a las
turbulencias en la investigación por encuestas, que constituían el inicio y final de la edición
anterior. Los autores lo justifican aludiendo a la existencia de un directorio de direcciones
postales en los Estados Unidos que permite, por un lado, reducir los problemas de cobertu-
ra (al incluir más del 97% de los hogares) y, por otro, solventar los principales problemas de
las encuestas web (falta de cobertura y no respuesta) empleando notificaciones a través del
correo ordinario. El autor de estas líneas, observando la sociedad en la que vivimos, consi-
dera vigentes las turbulencias de las que daban cuenta en la edición de 2009.
Algunas de estas «turbulencias» se han desplazado al segundo capítulo —totalmente
nuevo— donde, con un tono muy didáctico, se presentan numerosas recomendaciones sobre
cómo reducir el rechazo de las personas a responder, sin duda uno de los mayores problemas
en la actualidad (entre otros, Legleye, Charrance, Razafindratsima et al., 2013; Hox, De Leeuw
y Chang, 2012; Keeter et al., 2012; Kohut, 2012). Para la elaboración de las recomendaciones
los autores analizan siete propuestas teóricas centradas en incrementar la cooperación en
encuestas, tres más que en la edición del año 2009. Permanecen la teoría del intercambio
social, la leverage-saliency (Groves et al., 2000) y la teoría coste-beneficio. Junto a estas
aparecen la teoría de la disonancia cognitiva, la teoría de la acción razonada, el estilo de
comunicación entre adultos y la teoría de la influencia social.
La novedad de los dos primeros capítulos da paso a un tercero centrado en cubrir
exhaustivamente el universo objeto de estudio y en la selección de la persona a entrevistar,
temas ya tratados en la edición anterior. La diferencia más reseñable respecto a aquella es
la alusión a las ponderaciones postmuestrales y a las muestras no probabilísticas.
Los siguientes cuatro capítulos, del cuarto al séptimo, están dedicados a la elaboración
del cuestionario. En el cuarto se abordan los fundamentos (generales) de la redacción de
preguntas y es muy similar al de la edición anterior; salvo las recomendaciones a la «presen-
tación visual» que han sido desplazadas al sexto. El siguiente capítulo se dedica a las pre-
guntas abiertas y cerradas, reduciendo notablemente la atención prestada a las primeras al
eliminar la clasificación de los tres tipos de preguntas abiertas (respuestas numéricas, lista-
dos y texto libre) y reducir notablemente las recomendaciones (que pasan de diez a cuatro);
algo lógico cuando se considera la menor utilización de este tipo de preguntas. Esto genera
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 162 30/03/16 17:41
Crítica de libros 163
—por su parte— una gran ampliación de las recomendaciones para preguntas cerradas:
cuatro generales, cuatro para preguntas nominales y nueve en las preguntas ordinales; pro-
porcionando seis recomendaciones más que en la edición anterior.
El tercer capítulo sobre el cuestionario, sexto del libro y «aparentemente» nuevo en su
totalidad, está dedicado al lenguaje visual implícito en cuestionarios administrados de forma
no oral, con 22 recomendaciones a seguir cuando se elaboran cuestionarios autoadministra-
dos (fundamentalmente a través de Internet). Hay recomendaciones generales (uso de colo-
res, empleo de espacios, tipo de letra y fuente, cómo hacer énfasis en determinadas partes,
etc.), consejos para preguntas abiertas y cerradas, y recomendaciones generales para el
cuestionario: diferencias entre secciones de preguntas, espacios en blanco, etc. Algunas
recomendaciones aparecían, en la edición del año 2009, en el capítulo 4 (últimas 20 páginas).
El último capítulo sobre el cuestionario prácticamente reproduce lo señalado en el capítulo 6
de la tercera edición, aunque obviando tres apartados dedicados a las diferencias creadas
por la tecnología, una guía para desarrollar cuestionarios de papel y web, y una reflexión
sobre cómo los entrevistados interpretan la información de los cuestionarios.
El octavo capítulo, dedicado a la administración telefónica, es nuevo en su totalidad y los
autores lo introducen porque consideran que esta modalidad es necesaria para determinados
tipos de encuestas y, más importante, se trata de una herramienta fundamental para la im-
plementación de modos mixtos. Se advierte al lector sobre la pérdida de cobertura del telé-
fono fijo, a favor del móvil, y se presentan recomendaciones específicas sobre encuestas
telefónicas, como la división de las preguntas complejas en varias preguntas, «aligerar» lo
que los entrevistados deben memorizar, mantener las instrucciones para los entrevistadores,
tener sumo cuidado con los términos de difícil pronunciación, etc. El noveno capítulo se
dedica al proceso de implementación en encuestas web, y el siguiente a encuestas postales,
dedicando cincuenta páginas a cada uno; aspectos que fueron tratados —con algo menos
de profundidad— en el capítulo 7 de la edición anterior. Un aspecto a destacar es que cada
uno de estos capítulos termina con un novedoso apartado dedicado a cómo llevar a cabo el
pretest en función de la modalidad empleada, considerando que la forma de comunicación
con el entrevistado es totalmente diferente.
Esta forma de proceder, tratando cada modalidad en un capítulo independiente, es justi-
ficada aludiendo a que cada una por separado es relevante para determinadas situaciones.
Además, por su situación constituyen un «preludio» de la integración en todas las modalida-
des en diseños de modos mixtos (p. xv), temática del undécimo capítulo. Es un capítulo con
grandes diferencias respecto a la edición anterior y se inicia dando cuenta de las situaciones
donde no es aceptable utilizar un único modo. Comparado con la situación en nuestro país,
donde en el año 2014 el 49,9% de la recogida de datos se llevó a cabo online (ANEIMO et
al., 2015), resulta sorprendente la cautela mostrada por los autores respecto a la correcta
utilización de encuestas web en los Estados Unidos (donde el 85% utiliza la web; cifra que
se reduce al 73,3% en España, según AIMC, 2015). Volviendo al contenido del capítulo, a
continuación son explicadas las ventajas que supone la utilización de modos mixtos: menor
coste, menor error de cobertura, menor error de medida, mayor rapidez y mejora en la res-
puesta; tal y como se señaló en la edición anterior. Ahora bien, se echa de menos la aplicación
de cada una de estas características a situaciones reales de investigación, realizada entre las
páginas 306 y 310 de la edición del año 2009 y titulada Four types of mixed-mode surveys.
La publicación de un artículo sobre la materia en una obra de referencia (Dillman y Messer,
2010) ha podido influir en tal decisión, desplazando un resumen de estas situaciones al primer
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 163 30/03/16 17:41
164 Crítica de libros
capítulo (página 14). A partir de aquí el capítulo es totalmente diferente a la versión anterior
al proceder con 23 recomendaciones dedicadas a cómo realizar el cuestionario para reducir
del error de medida, mejorar la comunicación con los entrevistados en la administración
multimodo, utilización eficaz de los diferentes modos y realización del pretest en las investi-
gaciones que utilizan varios modos.
El texto termina con un capítulo «misceláneo» que aborda diferentes temas relativos al
futuro de la encuesta, con referencias breves a la investigación longitudinal y el panel, los
muestreos no probabilísticos, los nuevos dispositivos móviles, los desafíos del big data, la
seguridad de la información recogida, las encuestas sobre temáticas específicas, las encues-
tas internacionales y el desafío que supone la conexión de datos de encuestas con otras
fuentes. Las breves referencias a estos temas producen —a juicio del autor de esta recen-
sión— una mejor sensación que la edición anterior que —tras el capítulo sobre los modos
mixtos— tenía cuatro capítulos (alrededor de 110 páginas) sobre «temática variada»: encues-
tas longitudinales (9º capítulo), encuestas de consumidores (10º), efecto del patrocinador y
la organización que realiza la recogida de datos (11º), y sobre encuestas a negocios y otros
establecimientos (12º). Consideramos que, en este caso, se trata de un libro mucho más
compacto que la tercera edición.
Ahora bien, el texto no termina con las referencias tras este capítulo. Tal y como se ad-
vierte en la primera página, en la web del editor hay disponibles un gran número de recursos
complementarios compuestos por presentaciones audiovisuales, figuras en color y materia-
les empleados en investigaciones reales: cartas de presentación, cuestionarios, etc. El acce-
so al portal del profesor añade, además, test de repaso-evaluación y presentaciones —en
Powerpoint— de cada capítulo. En definitiva, 95 documentos digitales que aumentan hasta
los 119 en el portal del profesor.
Destacadas las principales aportaciones de la obra respecto a las ediciones anteriores,
es el momento de la valoración. Al haberme referido a los aspectos específicos del libro, creo
conveniente hacer la valoración con la edición anterior, teniendo en cuenta que las separan
apenas cinco años, menor tiempo que las diferencias entre la primera y la segunda —veinte
años— y la segunda y la tercera (nueve años). Personalmente, no quitaría la referencia a las
turbulencias, aún de actualidad en nuestro país, del mismo modo que la exposición del Tai-
lored Design Method es demasiado breve (una página en el primer capítulo), y lo mismo cabe
decir de las preguntas abiertas, obviando la clasificación de tres tipos de preguntas abiertas.
Otro aspecto a señalar es la colocación de ejemplos que, al haberse reducido el tamaño de
letra con el fin de incluirlos en una sola página, se ven con dificultad. No es una situación muy
frecuente, pero la imposibilidad de poder ver tales ejemplos molesta al lector, que debe in-
terrumpir la lectura hasta localizar tales figuras en los materiales disponibles en el sitio web
del editor.
REFERENCIAS
AIMC (2015). «Audiencia de Internet en febrero/marzo en el EGM» (en línea). http://www.aimc.es/-Audiencia-
de-Internet-en-el-EGM-.html, último acceso 23 de septiembre de 2015.
ANEIMO (Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública) y AEDEMO
(Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) y ESOMAR (2015). «El sector de la
investigación de mercados en España 2014» (en línea). http://www.aneimo.com/datosmercado.php, último
acceso 22 de junio de 2015.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 164 30/03/16 17:41
Crítica de libros 165
Díaz de Rada, V. (2011). «Internet, Mail and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, de D. A. Dill-
man, J. D. Smyth y L. M. Christian (John Wiley and Sons, 2009)». Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, 133: 81-85.
Dillman, Don A. y Messer, Benjamin L. (2010). «Mixed Mode Surveys». En: Marsden, P. V. y Wright, J. D.
(eds.). Handbook of Survey Research (segunda edición). Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.
Groves, Robert M.; Singer, Eleanor y Corning, Alfred (2000). «Leverage-Salience Theory of Survey Participa-
tion». Public Opinion Quarterly, 64: 299-308.
Hox, Joop J.; De Leeuw, Edith D. y Chang, Hsuan-Tzu (2012). «Nonresponse versus Measurement Error: Are
Reluctant Respondents Worth Pursuing?». Bulletin de Methodologie Sociologique, 113: 5-19.
Keeter, S.; Christian, L. M.; Dimock, M. y Gewurz, D. (2012). «Nonresponse and the Validity of Estimates from
National Telephone Surveys». Paper presentado en la conferencia anual de la American Association for
Public Opinion Research.
Kohut, Andrew (2012). «Assessing the Representativeness of Public Opinion Surveys, Washington CD: Pew
Research Center» (en línea). http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/Assessing%20the%20Repre-
sentativeness%20of%20Public%20 Opinion%20Surveys.pdf, último acceso 6 de octubre de 2015.
Legleye, Stéphane; Charrance, Géraldine; Razafindratsima, Nicolas et al. (2013). «Improving Survey Participa-
tion: Cost Effectiveness of Callbacks to Refusals and Increased Call Attempts in a National Telephone
Survey in France». Public Opinion Quarterly, 77(3): 666-695.
Lyberg, Lars (2012). «Survey Quality». Survey Methodology, 38(2): 107-130.
por Vidal DÍAZ DE RADA
vidal@unavarra.es
El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación
(4ª edición)
Manuel García Ferrando, Francisco Alvira, Luis Enrique Alonso
y Modesto Escobar (comps.)
(Madrid, Alianza Editorial, 2015)
El texto que se comenta en esta recensión es la nueva edición, concretamente la cuarta
revisada, de un manual con estatus de clásico en la sociología española: El análisis de la
realidad social. Originalmente compilado por Manuel García Ferrando, Francisco Alvira y
Jesús Ibáñez para Alianza Editorial, este libro colectivo se había convertido en una referen-
cia obligada para los estudiantes de las asignaturas de metodología en ciencias sociales
desde que fue publicado en 1986 en su primera versión. Suponía una ruptura frente a ma-
nuales precedentes, al introducir dos elementos novedosos. En primer lugar, y frente a la
tendencia de trabajos similares de dar prioridad a la reflexión epistemológica, la mayoría de
los capítulos que conformaban el volumen perseguían familiarizar al lector con la aplicación
práctica de las técnicas, con lo que la dimensión práctica del trabajo de investigación social
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 165 30/03/16 17:41
Crítica de libros 165
Díaz de Rada, V. (2011). «Internet, Mail and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, de D. A. Dill-
man, J. D. Smyth y L. M. Christian (John Wiley and Sons, 2009)». Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, 133: 81-85.
Dillman, Don A. y Messer, Benjamin L. (2010). «Mixed Mode Surveys». En: Marsden, P. V. y Wright, J. D.
(eds.). Handbook of Survey Research (segunda edición). Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.
Groves, Robert M.; Singer, Eleanor y Corning, Alfred (2000). «Leverage-Salience Theory of Survey Participa-
tion». Public Opinion Quarterly, 64: 299-308.
Hox, Joop J.; De Leeuw, Edith D. y Chang, Hsuan-Tzu (2012). «Nonresponse versus Measurement Error: Are
Reluctant Respondents Worth Pursuing?». Bulletin de Methodologie Sociologique, 113: 5-19.
Keeter, S.; Christian, L. M.; Dimock, M. y Gewurz, D. (2012). «Nonresponse and the Validity of Estimates from
National Telephone Surveys». Paper presentado en la conferencia anual de la American Association for
Public Opinion Research.
Kohut, Andrew (2012). «Assessing the Representativeness of Public Opinion Surveys, Washington CD: Pew
Research Center» (en línea). http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/Assessing%20the%20Repre-
sentativeness%20of%20Public%20 Opinion%20Surveys.pdf, último acceso 6 de octubre de 2015.
Legleye, Stéphane; Charrance, Géraldine; Razafindratsima, Nicolas et al. (2013). «Improving Survey Participa-
tion: Cost Effectiveness of Callbacks to Refusals and Increased Call Attempts in a National Telephone
Survey in France». Public Opinion Quarterly, 77(3): 666-695.
Lyberg, Lars (2012). «Survey Quality». Survey Methodology, 38(2): 107-130.
por Vidal DÍAZ DE RADA
vidal@unavarra.es
El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación
(4ª edición)
Manuel García Ferrando, Francisco Alvira, Luis Enrique Alonso
y Modesto Escobar (comps.)
(Madrid, Alianza Editorial, 2015)
El texto que se comenta en esta recensión es la nueva edición, concretamente la cuarta
revisada, de un manual con estatus de clásico en la sociología española: El análisis de la
realidad social. Originalmente compilado por Manuel García Ferrando, Francisco Alvira y
Jesús Ibáñez para Alianza Editorial, este libro colectivo se había convertido en una referen-
cia obligada para los estudiantes de las asignaturas de metodología en ciencias sociales
desde que fue publicado en 1986 en su primera versión. Suponía una ruptura frente a ma-
nuales precedentes, al introducir dos elementos novedosos. En primer lugar, y frente a la
tendencia de trabajos similares de dar prioridad a la reflexión epistemológica, la mayoría de
los capítulos que conformaban el volumen perseguían familiarizar al lector con la aplicación
práctica de las técnicas, con lo que la dimensión práctica del trabajo de investigación social
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 165 30/03/16 17:41
166 Crítica de libros
se enfatizaba; en cierta manera, será un precedente de posteriores manuales de metodolo-
gía en ciencias sociales, como los de Cea d’Ancona, Vallés o los incluidos en la colección
«Cuadernos metodológicos» del CIS, en los que se enfatizará la dimensión técnica de la
investigación con el fin de preparar al investigador para el trabajo empírico. En segundo
lugar, y frente a una «guerra entre los métodos» que, ocasionalmente, lleva a debates en-
cendidos en la sociología española, en el libro se apostaba de forma sincera por el pluralis-
mo metodológico, la validez y utilidad de las distintas técnicas de investigación social, y por
la complementariedad de los métodos cuantitativo y cualitativo. El análisis de la realidad
social tuvo, así, un impacto considerable, y con el transcurso del tiempo, se publicaron otras
dos versiones ampliadas: una en 1994 y otra ya en el año 2000, la última con un cambio
significativo en el diseño. Además de estas diferentes versiones, el libro se reimprimió varias
veces, lo que lo convirtió sin lugar a dudas en uno de los textos más circulados entre los
profesores y estudiantes de sociología en España de las últimas décadas. Es una grata
sorpresa que, en estos tiempos de dificultades editoriales, Alianza haya vuelto a apostar por
este imprescindible trabajo.
La edición actual, publicada en septiembre de 2015, presenta cambios de mayor calado
que las anteriores. En primer lugar, en el equipo de los compiladores aparecen novedades:
se mantienen Manuel García Ferrando y Francisco Alvira, impulsores del proyecto original,
pero el nombre de Jesús Ibáñez, referencia sagrada en la sociología cualitativa española y
fallecido en 1992, deja paso finalmente a dos nuevas incorporaciones, sociólogos de reco-
nocida trayectoria como son Luis Enrique Alonso (continuador de la tradición de la Escuela
Cualitativa de Madrid) y Modesto Escobar (que ha publicado prolíficamente sobre técnicas
cuantitativas). En segundo lugar, hay una notable revisión de los textos que forman el volu-
men, con una ampliación de las técnicas exploradas y nuevas autorías (todas ellas de espe-
cialistas reconocidos), desapareciendo algunos capítulos e incorporando otros nuevos en
relación a anteriores ediciones. En esta reseña, el objetivo será el de recorrer, de forma breve
(pues el volumen tiene casi setecientas páginas), los contenidos de esta nueva versión, co-
mentando las principales innovaciones respecto a las ediciones anteriores y concluyendo
con una valoración crítica.
El libro consta, en esta cuarta versión, de nada menos que veintitrés capítulos (la edición
original se limitaba a quince), agrupados en cuatro grandes bloques o secciones. El primero
de los bloques se centra en el diseño de la investigación social y cuenta con cuatro capítulos.
Los dos primeros, firmados por Miguel Beltrán y Jesús Ibáñez respectivamente, son dos
textos ya clásicos. El primero detalla brillantemente diferentes formas de abordar metodoló-
gicamente la investigación sobre lo social: ningún otro trabajo representa mejor el enfoque
pluralista de este manual. El segundo se centra en el diseño de las perspectivas de investi-
gación social: desde un enfoque postestructuralista, Ibáñez reflexiona sobre los tres niveles,
operaciones y modalidades inherentes a ese diseño de la investigación, sin perder de vista
un análisis concreto de las técnicas enormemente sugerente. Las otras dos contribuciones
son una versión muy transformada de un texto previo de Francisco Alvira (ahora en coautoría
con Araceli Serrano), en el que se hace una interesante clasificación de las diferentes estra-
tegias y diseños de investigación social, citando no solo los de carácter cualitativo y cuanti-
tativo, sino incorporando también las estrategias multimétodo (mixed methods); y un capítu-
lo nuevo firmado por Pablo Navarro y Antonio Ariño en el que analizan el impacto de la
segunda revolución digital, internet, sobre la investigación social, describiendo los nuevos
objetos sociales asociados al mundo virtual.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 166 30/03/16 17:41
Crítica de libros 167
El segundo bloque, titulado «La articulación de la investigación social», recoge una parte
de los trabajos que en las ediciones anteriores venían agrupados bajo el epígrafe «La obten-
ción de datos», con cambios notables. García Ferrando revisa en profundidad su contribución
sobre la técnica de la observación científica, en colaboración con Cristóbal Torres, en una
equilibrada aportación en la que primero se debate sobre la realidad, la reflexividad y lo ob-
servable desde una perspectiva cercana a la sociología de la ciencia, para pasar a continua-
ción a describir los principios generales de la observación sociológica. A continuación, Ca-
pitolina Díaz incorpora un tema esencial, como es la perspectiva de género en la investigación
social, comentando en detalle los sesgos sexistas en la investigación social y el impacto que
tienen sobre las técnicas de investigación, y aportando una sección de innovaciones meto-
dológicas de la perspectiva de género de gran interés. El resto de los capítulos del bloque
tratan temas que aparecían en versiones anteriores del manual pero con nuevas autorías.
Consuelo del Val se centra en la medición en sociología y se centra en una serie de dimen-
siones asociadas a esta: no solo la revisión de escalas e índices, sino las clásicas preguntas
en torno a la fiabilidad y validez de los instrumentos de medida, desde una perspectiva ale-
jada de planteamientos cuantitofrénicos. Valentín Martínez, por su parte, se ocupa del nece-
sario capítulo sobre el muestreo, riguroso y muy bien ordenado. Alvira, en colaboración con
Mª José Aguilar, introduce a los lectores a la evaluación de intervenciones sociales (en temas
como la calidad o el impacto de políticas públicas), espacio donde desempeñan su actividad
profesional numerosos sociólogos, situando la investigación en un terreno práctico. La sec-
ción se cierra con otra contribución novedosa y necesaria como es la de Javier Callejo y
Antonio Viedma, en la que se discuten las estrategias y los diseños de la denominada inves-
tigación-acción participativa, como parte del giro «experiencial» que están experimentando
las ciencias sociales y que no podía faltar en un volumen como este.
El tercer bloque, que conserva el antiguo título de «La obtención de datos», recoge varios
capítulos que habían pertenecido originalmente a dicho bloque, a los que se suman una
serie de contribuciones originales firmadas por autores que no habían participado en las
versiones anteriores del volumen. A la técnica de la encuesta se le dedican dos capítulos
completos. El primero, de García Ferrando en colaboración con Ramón Llopis, es una exce-
lente introducción a la encuesta a la que acompaña una descripción muy completa del cues-
tionario y los desafíos del trabajo de campo. El segundo texto lo firma Vidal Díaz de Rada y
en él se describen los diferentes tipos de encuesta, a partir de un eje muy sugerente como
es el de la presencialidad del entrevistador. Los siguientes cuatro capítulos se van a centrar
en las técnicas cualitativas. Luis Enrique Alonso, con su erudición habitual, va a ocuparse en
una excelente aportación de la entrevista abierta, atendiendo a sus diversas dimensiones,
como son las claves lingüísticas y comunicativas, y los usos y prácticas de la misma, siempre
con el universo social de referencia como eje de construcción del sentido. La clásica contri-
bución de Jesús Ibáñez sobre el grupo de discusión continúa formando parte de los conte-
nidos del libro: en ella se describe el diseño, formación, funcionamiento e interpretación y
análisis del discurso del grupo, siendo una referencia esencial para generaciones de soció-
logos cualitativos. Se recupera además para esta edición un texto sobre las historias de vida,
esta vez firmado por Juan Zarco, en el que se exponen en detalle las bases del «método
biográfico» (basado en el análisis de documentos personales y la propia técnica de investi-
gación de la historia de vida), describiendo el diseño de investigación de la entrevista biográ-
fica de una manera más que notable. Finalmente, Igor Sádaba contribuye con un excelente
trabajo sobre las etnografías virtuales/digitales, en el que expone con brillantez las caracte-
rísticas de las nuevas etnografías en el denominado ciberespacio, comparándolas con las
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 167 30/03/16 17:41
168 Crítica de libros
etnografías clásicas. Este tercer bloque se cierra con un trabajo también de gran interés de
Josu Mezo sobre la explotación de datos secundarios, en el que se presta atención a aspec-
tos como las potencialidades y cautelas en el uso de los mismos, el fenómeno del big data
y las fuentes disponibles de datos secundarios para investigación social en España.
Finalmente, la cuarta sección, «El análisis de los datos», también ha sufrido cambios
considerables respecto a ediciones anteriores. La introducción al análisis de datos es pre-
sentada en esta ocasión en solitario por Francisca Blanco, que expone con gran claridad y
orden las principales técnicas estadísticas asociadas a los análisis univariable y bivariable.
Modesto Escobar, a su vez, complementa el capítulo anterior con un texto dedicado al aná-
lisis multivariable, en el que se explican, de forma detallada y con interesantes ejemplos,
algunas de las técnicas más relevantes en el ámbito cuantitativo (análisis factorial, análisis
logit, análisis de segmentación). Los tres siguientes capítulos se centran de nuevo en la me-
todología cualitativa, en tres perspectivas diferentes. El análisis de contenido mantiene los
dos capítulos de la versión anterior: el de Eduardo López-Aranguren, dedicado al análisis de
contenido tradicional y su discusión teórica, y el firmado por Miguel Vallés, en el que da
cuenta no solo de la obligada referencia a la teoría fundamentada, sino de cómo desarrollar
el proceso analítico cualitativo asociado a la misma a través de los programas informáticos
correspondientes. El análisis del discurso más cercano a la perspectiva de Ibáñez y la Es-
cuela Cualitativa de Madrid es estudiado en profundidad por Fernando Conde en un capítu-
lo de gran interés, que resume en buena medida el cuaderno metodológico que este autor
publicó en la citada colección del CIS y en el que se señalan pautas para el análisis de las
posiciones discursivas, las configuraciones narrativas o los espacios semánticos. Finalmen-
te, el volumen se cierra con una contribución dedicada a algo que no podía faltar, las redes
sociales, uno de los temas más trabajados en la sociología contemporánea. Carlos Lozares
y Joan Miquel Verd, reconocidos especialistas en el tema, presentan una visión general de la
teoría y análisis de redes sociales (TARS) muy sugerente, en la que el lector se familiariza con
los principios y cuerpos conceptuales de esta, viendo además un par de ejemplos aplicados
con los que concluye el libro.
Hasta aquí el recorrido por los contenidos del libro, que puede calificarse como un traba-
jo sobresaliente. La nueva versión del texto presenta aspectos sumamente positivos, entre
ellos la elevada calidad general de las contribuciones y la amplitud de temas tratados, ade-
más de una mayor coherencia interna: no son capítulos desconectados, sino que se ha hecho
el esfuerzo por enlazar unos contenidos con otros. Mantiene viva lo que para juicio del que
escribe estas páginas era una de las aportaciones más innovadoras del trabajo original: la
apuesta por el pluralismo metodológico en la práctica de la sociología, con el loable objetivo
de que los futuros investigadores contaran con una formación equilibrada en técnicas tanto
cuantitativas como cualitativas de investigación social. En este sentido, es un trabajo que
proponía y que en su nueva y mejorada versión sigue proponiendo una perspectiva pluralis-
ta, reivindicando la posibilidad de hacer muchas posibles «buenas sociologías» y que estas
convivan, de manera respetuosa, en el espacio académico, en lugar de enrocarse en la de-
fensa quijotesca de un método o perspectiva concreta. Dentro de esta trayectoria plural, el
libro se beneficia de manera notoria del equilibrio entre las contribuciones clásicas y las
nuevas, que permiten recuperar textos con los que se han formado muchos sociólogos es-
pañoles con capítulos atractivos e interesantes que aportan luz sobre técnicas de investiga-
ción surgidas al calor del desarrollo de la tecnología y la emergencia de nuevos fenómenos
como las redes sociales y la interacción con internet y otros dispositivos.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 168 30/03/16 17:41
Crítica de libros 169
Hay solo dos aspectos que merecen un comentario más crítico. En primer lugar, y reco-
nociendo que algunos de los textos eliminados de anteriores versiones quizá no tenían razón
de continuar ante su menor relevancia e influencia en las técnicas de investigación actuales
(por ejemplo los capítulos dedicados a la genealogía o la socio-semiótica), hay una pérdida
muy sensible y sentida para aquellos que nos sentimos próximos a la metodología cualitati-
va, como es el clásico capítulo de Alfonso Ortí «La apertura y el enfoque cualitativo o estruc-
tural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo», que no ha sido incluido en
esta nueva edición. Es cierto que se ha mantenido la contribución de Jesús Ibáñez en torno
al grupo de discusión y que quizá el texto de Ortí era demasiado largo para el formato del
volumen (todos los capítulos de versiones anteriores han sido recortados). Sin embargo, ese
trabajo aportaba una reflexión de enorme profundidad sobre los límites del enfoque cuanti-
tativo y la importancia de la apertura cualitativa de cara a enfocar la investigación sociológi-
ca, amén de que se había convertido en una de las referencias sagradas de muchos soció-
logos que, actualmente, están investigando diversas facetas de la realidad social española
con grupos de discusión: es, en definitiva, una pena que haya quedado fuera de la colección.
Otro problema, este probablemente ajeno a la labor de los compiladores, es la dificultad de
acceder a los materiales «prácticos» o auxiliares, mencionados en la introducción como una
de las aportaciones más novedosas de la edición. Más allá de una vaga referencia en la in-
troducción a que se encuentran disponibles en la página web de Alianza, ni se incluye un
enlace específico ni se pueden localizar actualmente en el portal de la editorial. Quizá en
breve esta deficiencia pueda subsanarse, ya que su solución sería a priori relativamente
sencilla: un espacio específico en el portal de Alianza, ligado al libro, y que pueda localizarse
fácilmente mediante los buscadores convencionales.
Con independencia de estas críticas, el lector va a encontrar un trabajo de enorme cali-
dad, en el que el esfuerzo tanto de autores como de compiladores ha contribuido a revitalizar
una obra clásica adaptándola a los nuevos tiempos. El balance final de la nueva versión de
El análisis de la realidad social es, por tanto, más que satisfactorio, lo que hace pensar que
este manual pasará a convertirse, de nuevo, en un trabajo de referencia en la formación
metodológica de las nuevas generaciones de sociólogos de lengua española.
por Carlos Jesús FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
carlos.fernandez@uam.es
The Body Economic: Why Austerity Kills
David Stuckler y Sanjay Basu
(Londres, Allen Lane, 2013)
Nada importante había ocurrido en Bakersfield, California, un pueblo de tantos entre San
Francisco y Los Angeles, hasta que en la primavera de 2007 miles de cuervos comenzaron
a morir inexplicablemente. Poco después, algunas personas ingresaban en el hospital con
síntomas extraños, descubriéndose semanas más tarde que padecían la fiebre del Nilo Oc-
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 169 30/03/16 17:41
Crítica de libros 169
Hay solo dos aspectos que merecen un comentario más crítico. En primer lugar, y reco-
nociendo que algunos de los textos eliminados de anteriores versiones quizá no tenían razón
de continuar ante su menor relevancia e influencia en las técnicas de investigación actuales
(por ejemplo los capítulos dedicados a la genealogía o la socio-semiótica), hay una pérdida
muy sensible y sentida para aquellos que nos sentimos próximos a la metodología cualitati-
va, como es el clásico capítulo de Alfonso Ortí «La apertura y el enfoque cualitativo o estruc-
tural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo», que no ha sido incluido en
esta nueva edición. Es cierto que se ha mantenido la contribución de Jesús Ibáñez en torno
al grupo de discusión y que quizá el texto de Ortí era demasiado largo para el formato del
volumen (todos los capítulos de versiones anteriores han sido recortados). Sin embargo, ese
trabajo aportaba una reflexión de enorme profundidad sobre los límites del enfoque cuanti-
tativo y la importancia de la apertura cualitativa de cara a enfocar la investigación sociológi-
ca, amén de que se había convertido en una de las referencias sagradas de muchos soció-
logos que, actualmente, están investigando diversas facetas de la realidad social española
con grupos de discusión: es, en definitiva, una pena que haya quedado fuera de la colección.
Otro problema, este probablemente ajeno a la labor de los compiladores, es la dificultad de
acceder a los materiales «prácticos» o auxiliares, mencionados en la introducción como una
de las aportaciones más novedosas de la edición. Más allá de una vaga referencia en la in-
troducción a que se encuentran disponibles en la página web de Alianza, ni se incluye un
enlace específico ni se pueden localizar actualmente en el portal de la editorial. Quizá en
breve esta deficiencia pueda subsanarse, ya que su solución sería a priori relativamente
sencilla: un espacio específico en el portal de Alianza, ligado al libro, y que pueda localizarse
fácilmente mediante los buscadores convencionales.
Con independencia de estas críticas, el lector va a encontrar un trabajo de enorme cali-
dad, en el que el esfuerzo tanto de autores como de compiladores ha contribuido a revitalizar
una obra clásica adaptándola a los nuevos tiempos. El balance final de la nueva versión de
El análisis de la realidad social es, por tanto, más que satisfactorio, lo que hace pensar que
este manual pasará a convertirse, de nuevo, en un trabajo de referencia en la formación
metodológica de las nuevas generaciones de sociólogos de lengua española.
por Carlos Jesús FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
carlos.fernandez@uam.es
The Body Economic: Why Austerity Kills
David Stuckler y Sanjay Basu
(Londres, Allen Lane, 2013)
Nada importante había ocurrido en Bakersfield, California, un pueblo de tantos entre San
Francisco y Los Angeles, hasta que en la primavera de 2007 miles de cuervos comenzaron
a morir inexplicablemente. Poco después, algunas personas ingresaban en el hospital con
síntomas extraños, descubriéndose semanas más tarde que padecían la fiebre del Nilo Oc-
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 169 30/03/16 17:41
170 Crítica de libros
cidental, enfermedad infecciosa provocada por el West Nile virus o virus del Nilo Occidental.
Al final del verano se contabilizaron 140 casos, un 280% más que el año anterior. ¿Cuál fue
la causa de este brote epidémico? Por supuesto, mosquitos infectados con el virus. Pero no
cualquier mosquito, sino aquellos que se habían instalado en las abandonadas piscinas de
las muchas viviendas que se habían quedado vacías en Bakersfield, una de las zonas más
castigadas por la crisis hipotecaria estadounidense. El caso del virus del Nilo Occidental es
solo un ejemplo de las secuelas sanitarias producto de las crisis económicas que nos pre-
sentan en The Body Economic.
Teoricemos brevemente. Se sabe desde hace tiempo que la salud de una población de-
pende en mayor medida de decisiones políticas que del acumulado de la salud individual de
los miembros que la componen, afirmación que, además, está estrechamente relacionada
con el estado de la economía. Las relaciones entre economía y salud han sido estudiadas en
profundidad, sobre todo desde que M. Harvey Brenner publicara una serie de artículos en los
años setenta (1971, 1973, 1979a, 1979b) y más recientemente con las réplicas de Christopher
Ruhm (1996, 2005a, 2005b). Este género de trabajos ha encontrado una nueva ventana de
oportunidad con la crisis económica que azota a la mayor parte del mundo desde 2007 y
que, en algunos países, no tiene visos de un fin más o menos cercano, situación que está
permitiendo llevar a cabo profundos experimentos sociales.
A partir de esa discusión académica y en el marco de la Gran Recesión, investigadores
como David Stuckler y Sanjay Basu, expertos en salud pública, economía y epidemiología
de las universidades de Oxford y Stanford, respectivamente, han llevado a cabo decenas de
investigaciones en varios países para intentar comprender cuáles son los factores que llevan
a que unas sociedades enfermen y otras mejoren su estado de salud. En The Body Economic,
Stuckler y Basu recopilan gran parte de esos estudios, tanto propios como ajenos, para
explorar el impacto en las condiciones de salud pública de las diversas políticas económicas
que se han tomado en distintas épocas de crisis y en sociedades muy diversas. Los autores
desarrollan un amplio trabajo de análisis de datos económicos, sanitarios y epidemiológicos
para conocer las causas que puedan explicar la variabilidad en la salud de las poblaciones.
De hecho, este libro «is about data, and the stories behind those data» (2013: x), de modo
que se pueda abrir un debate que sea riguroso a la par que humano y que desemboca en un
descubrimiento clave: «economic choices are not only matters of growth rates and deficits,
but matters of life and death» (2013: x).
The Body Economic sitúa la relación entre salud pública y ciclo económico en una com-
pleja intersección de factores y variables que solo permite una contestación posible: depen-
de. El estado de la economía tiene efectos paradójicos en la salud de la población, por lo que
en la literatura se han establecido dos posturas. La primera cree en una relación procíclica
entre salud y economía: la salud mejora cuando hay crecimiento económico y empeora
cuando hay recesión tanto en el corto como en el largo plazo. En cambio, la segunda consi-
dera una relación contracíclica menos intuitiva: la salud mejora durante los períodos de crisis
económicas, sobre todo en el corto plazo. Stuckler y Basu encuentran que se han dado
ambas situaciones a lo largo de la historia e incluso para una misma recesión, y se preguntan
por qué. La respuesta la encuentran en el tipo de decisiones económicas tomadas por cada
país, es decir, en su «body economic».
La profundidad de The Body Economic permite a Stuckler y Basu alcanzar una conclusión
consistente que señala sin tapujos al principal enemigo de la salud pública durante los últimos
cien años: las políticas de austeridad. Políticas que matan, como indican claramente en el
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 170 30/03/16 17:41
Crítica de libros 171
subtítulo de su libro. Para demostrar las consecuencias de ese «austericidio», estudian los
efectos en la salud pública en sociedades que han seguido políticas de austeridad y en so-
ciedades que han optado por el estímulo económico en épocas de recesión económica. En
este punto su posicionamiento entre austeridad y estímulo es claro: «the real danger to public
health is not recession per se, but austerity […] our research shows that austerity involves the
deadliest social policies. Recessions can hurt, but austerity kills» (2013: xiv, xx).
El libro se estructura en tres grandes partes. La primera parte, dividida en tres capítulos,
revisa las consecuencias sanitarias y de salud de tres crisis económicas pasadas: la Gran
Depresión de 1929 en Estados Unidos, la crisis postcomunista tras el desmantelamiento de
la URSS y las crisis financieras del sudeste asiático en los años noventa. El conjunto de las
tres crisis pone de manifiesto que aquellas sociedades que impusieron políticas de austeridad
experimentaron notables empeoramientos del estado de salud de sus poblaciones y consi-
derables incrementos de las tasas de mortalidad por causas evitables. Estos resultados
sientan las bases de la tesis central del libro: la austeridad mata. El caso de la Gran Depresión
y las medidas tomadas en Estados Unidos constituyeron un gran experimento natural de gran
calado histórico y que podría servir de espejo para la Gran Recesión actual. El New Deal del
recién elegido presidente Franklin D. Roosevelt se aplicó asimétricamente en el país y, aunque
no era su objetivo explícito, los estados que siguieron la política del estímulo vieron mejorar
sus indicadores de salud, al contrario de lo que ocurrió en los más austeros. Si bien las cir-
cunstancias actuales son muy diferentes, lo que la Gran Depresión nos puede enseñar es
que «even the worst economic catastrophe need not cause people’s health suffer, if politicians
take the right steps to protect people’s health» (2013: 19), incluso aunque las decisiones
políticas no persigan exclusivamente la mejora de la salud de la población.
La segunda parte discute los efectos en la salud de la población de las políticas econó-
micas seguidas por Islandia y Grecia durante la Gran Recesión, dos países que han experi-
mentado la crisis de forma despiadada pero que han seguido distintas políticas económicas
de estímulo y austeridad, respectivamente. Simbólicamente, los autores hablan del «milagro»
islandés y de la «tragedia» griega. El estado de salud de la población islandesa ha mejorado
notablemente durante la crisis, mientras que en Grecia han aumentado las tasas de VIH y el
número de suicidios, y ha habido brotes de enfermedades inesperadas como la malaria o ya
superadas como la tuberculosis.
La tercera parte analiza los efectos resilientes de la crisis en la salud de las poblaciones
desde tres perspectivas: la provisión de cuidados por el estado, los consecuencias del des-
empleo (y de la vuelta al trabajo) y los desahucios y la pérdida del hogar. Stuckler y Basu
introducen transversalmente la desigualdad social y su traducción en desigualdad en salud:
«the rich got richer, and the sick got sicker» (2013: 101), como epílogo épico de las dispari-
dades que ha provocado la Gran Recesión.
The Body Economic es una obra densa en ideas que no pretenden ser consejos ni reco-
mendaciones, sino solo evidencias. La más relevante tiene un marcado carácter político: la
austeridad que se ha implementado durante la Gran Recesión ha fracasado porque «it is
unsupported by sound logic or data. It is an economic ideology» (2013: 140); frente a ello,
Stuckler y Basu nos dan hechos, explicaciones y datos sólidos para concluir que la austeri-
dad no es una imposición, sino una elección que no solo daña las economías, sino también
la salud de las personas. Frente a ello, demuestran que aquellos países que más han inver-
tido en protección social y en políticas sanitarias han disminuido su mortalidad y mejorado
la salud de sus ciudadanos. Algo muy importante que los autores no llegan a responder en
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 171 30/03/16 17:41
172 Crítica de libros
el libro es si estos hechos son fruto de la causalidad o son simples correlaciones, si bien la
lectura de la amplia bibliografía adicional nos desvela los mecanismos causales que hay
detrás de sus explicaciones.
En resumen, el trabajo de Stuckler y Basu forma parte de una nueva corriente de libros
académicos que se estructuran en un formato aparentemente divulgativo y están escritos
con franqueza y claridad, dos rasgos que le podrían conferir las etiquetas de ideológico o
tendencioso. Sin embargo, una lectura pausada de su poderoso aparataje teórico y analítico
y, sobre todo, de sus 52 páginas de notas aclaratorias, le confieren un formidable rigor. Todas
las conclusiones a las que llegan se basan en el análisis de datos y en la comparativa entre
políticas económicas diversas aplicadas en contextos sociales muy diferentes. Los autores,
conscientes de esa posible distorsión, dejan claro que las políticas económicas, por supues-
to, no son los agentes directos de la salud de los ciudadanos, pero sí que «they are the
«causes of the causes» of ill health–the underlying factors that powerfully determine who will
be exposed to the greatest health risks» (2013: 139), un mensaje particularmente relevante
para planificadores, políticos, gobiernos y otros agentes sociales. Ya lo había avisado Rudolf
Virchow en 1848: «Medicine is a social science. Politics is nothing but medicine on a grand
scale», cita inicial con la que The Body Economic nos apunta sutilmente a que nuestra salud,
en parte, se decide en los despachos.
REFERENCIAS
Brenner, M. Harvey (1971). «Economic Changes and Heart Disease Mortality». American Journal of Public
Health, 61(3): 606-611. DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.61.3.606
Brenner, M. Harvey (1973). Mental Illness and the Economy. Cambridge: Harvard University Press.
Brenner, M. Harvey (1979a). «Unemployment, Economic Growth, and Mortality». The Lancet, 318(8117): 672.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(79)91116-4
Brenner, M. Harvey (1979b). «Mortality and the National Economy: A Review, and the Experience of England
and Wales, 1936-76». The Lancet, 314(8142): 568-573. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(79)91626-
X
Ruhm, Cristopher (1996). «Are Recessions Good for Your Health?». The Quarterly Journal of Economics,
115(2): 617-650. DOI: http://dx.doi.org/10.1162/003355300554872
Ruhm, Cristopher (2003). «Good Times Make you Sick». Journal of Health Economics, 22(4): 637-658. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6296(03)00041-9
Ruhm, Cristopher (2005a). «Healthy Living in Hard Times». Journal of Health Economics, 24(2): 341-363. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2004.09.007
Ruhm, Cristopher (2005b). «Commentary: Mortality Increases during Economic Upturns». International Jour-
nal of Epidemiology, 34(6): 1206-1211. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyi143
por Juan Manuel GARCÍA GONZÁLEZ
jmgargon@upo.es
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 172 30/03/16 17:41
Crítica de libros 173
Sociología del mal
Salvador Giner
(Madrid, La Catarata, 2015)
«Este libro indaga la faz dañina de la sociedad humana: la que resulta del daño intencional,
que suele ser tenido por necesario por quienes lo ejercen o lo legitiman». La primera frase
del último ensayo de Salvador Giner encapsula la trama analítica y argumental de la última
entrega del maestro de sociólogos. El catedrático emérito de la Universidad de Barcelona ha
elaborado una entrega madura sostenida en una trayectoria sociológica de largo recorrido.
Como caracteriza a buena parte de su obra ensayística, el volumen que ahora se recensiona
también es fruto de reelaboraciones de textos ya trabajados, a los que ahora se modela
monográficamente, y entre los que destaca un importante trabajo inédito, «Societas spino-
ziana». El temario engarza, asimismo, con su anterior libro, El origen de la moral, donde se
prestó atención a diversas teorías de la malignidad esenciales para entender más cabalmen-
te nuestro mundo contemporáneo. En especial aquellas examinadas por Hannah Arendt,
profesora del propio Giner en sus años mozos.
Para el pensador catalán, mientras toda teodicea presenta, de raíz, dificultades lógicas
insolubles, la sociodicea, en cambio, escapa a algunos de los dilemas insuperables que
caracterizan a la primera. La inteligencia mundana y sociológica del universo humano, por lo
que respecta a la explicación racional y objetiva del mal socialmente engendrado, también
encuentra escollos. Aunque son bastante menos intratables que los de la teodicea, dejan
algunas cuestiones abiertas sobre las cuales se inquieren en el libro. Así, Giner examina en
su primer capítulo sociodiceas de nuestro tiempo justificativas del mal social, especialmente
de aquel intencionalmente perseguido y llevado a cabo.
El autor no piensa que el mal exista en abstracto, ni siquiera platónicamente. Elude justi-
ficarlo pero no lo soslaya, como a menudo lo han hecho científicos sociales temerosos
siempre de inmiscuirse en asuntos que les parecen racionalmente incomprensibles. Como
ya hiciera en su anterior ensayo, El origen de la moral, Giner evita puntillosamente hipostasiar
el concepto mismo del mal, aunque revisita asuntos dedicados al análisis del daño voluntario
y al cultivo de la maldad.
Suele apelarse a «la sociedad» para entender y hasta explicar lo que sucede o hacen las
gentes. En el capítulo II se efectúa un estudio en torno a la sociedad como ente supremo,
frecuentemente banal, constante y moral, apoyándose Giner, en buena medida, en un argu-
mento de Émile Durkheim. Así, por ejemplo, podría señalarse el gran número de economistas
que reconocen la necesidad de un modesto porcentaje de paro para que la economía vaya
bien, aunque sean parcos en expresarse explícitamente en tal sentido. Menos aún confesarán
algunos que para que haya justicia en el mundo, es necesaria una cierta cantidad de injusti-
cia. Despunta, al respecto, el coraje de Émile Durkheim al hacer énfasis sobre las funciones
benéficas de ciertos niveles de anomía o delincuencia para la buena marcha de la sociedad.
Ello merecería una atención cuanto menos análoga a las aseveraciones de John Maynard
Keynes sobre la necesidad de niveles bajos, y hasta inexistentes, de paro.
En el capítulo III se explora la idea de la sociedad en el pensamiento de Baruch Spinoza,
como momento crucial en la historia de la filosofía social occidental. Aunque no existe en el
filósofo holandés de origen sefardí ibérico una teoría explícita de la sociedad, sí existe una
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 173 30/03/16 17:41
174 Crítica de libros
ligazón conceptual fundamental respecto a la idea de societas, evocadora de asociación o
grupo formado entre varios socios, pero también de una politeya formada de individuos
emancipados y libres. Subraya Giner la función estructurante que la ley posee respecto a la
sociedad, y en virtud de la cual la sociedad como cuerpo político queda constituida.
Se indaga ex profeso sobre conceptos que constituyen la visión general spinoziana de la
sociedad humana, algo así como su sociología, en su acepción de concepción secular, ra-
cional, analítica y empírica de tal sociedad. Naturalmente, las ideas más «sociales» de Spi-
noza nunca pueden separarse del todo de su politología, puesto que poder, autoridad, legi-
timidad y obediencia son temas que comparte toda sociología con la ciencia política. Según
Giner, la visión spinoziana no está tan alejada de la hobbesiana, en especial en el asunto
clave de qué es lo que legitima la acción humana, incluida la violencia y el dominio bruto,
revestido o no de la indumentaria de la autoridad para ejercer el poder. Se reivindica, así, el
notable lugar que Spinoza ocupa en lo que respecta a la teoría moderna de la sociedad, más
allá de su posición destacada en la historia de las ideas políticas republicanas.
El cuarto capítulo se concentra en el asunto de la civilización y su compleja articulación
con la cultura, dadas las acusaciones de relativismo banal. No debe causar extrañeza que
Giner, en este y otros de sus escritos, reivindique la figura de Talcott Parsons, al que a
menudo se le menciona con el simplificador epíteto de «funcionalista». Parsons, durante un
período considerable, fue castigado inmisericordemente por una sociología autodefinida
como radical (o progresista), como si su obra hubiera constituido una especie de justificación
(conservadora) del mundo existente, o sociodicea. Para Giner, precisamente, la civilización
debe ser entendida como una trama social interactiva, entrelazada por un núcleo urbano de
poder y autoridad y sustentada en una coalición de intereses predominantes y legítimos para
repartir dominio y recursos civilizatorios. Permea en las páginas del libro el propósito
constante del sociólogo catalán por explorar dimensiones cruciales de la cultura contem-
poránea, observadas desde la perspectiva de la teoría social y con el afán de entender las
cosas, por un lado históricamente, y por el otro, como situaciones de conflicto y desdicha.
En el capítulo V, el autor zarandea al lector con la aseveración de que «El progreso de la
humanidad es un mito». Se emplaza, de tal manera, a considerar a la razón como una ins-
tancia que no está, necesariamente, por encima de la realidad. Ciertamente, los progresos
son posibles, pero «… el progreso no». Hay que tener siempre presentes los contextos en
los que se desarrolla la razón y en las civilizaciones por ella implicadas. Como ya avanzara
Giner en su temprana obra seminal, Mass Society, debe combatirse la inadmisible falacia
—casi siempre reaccionaria— de confundir al pueblo o a la ciudadanía con las «masas»,
descalificando así a mayorías democráticas y gentes cargadas de buenas razones. Porque
además de la barbarie y la perversión del mal, las cosas a veces van bien, «… y la vida hu-
mana transcurre, entre la mediocridad y la tragedia, por la senda cotidiana de la razón». Las
últimas palabras del ensayo emplazan el debate entre las diferentes formas de defender la
razón y su alteridad irracional extendida no solo en el universo intelectual, sino en el político
y en el de la acción humana cotidiana. Para Giner, la vieja pero sólida tradición filosófica y
sociológica que se forjó en el estudio de la ideología —desde Francis Bacon hasta Karl Man-
nheim, y después— debería ser revisitada y sobre todo enriquecida con una consideración
rigurosa y sistemática de lo que significa la sociodicea para la cultura humana.
Como remacha Giner, la monótona repetición de la ideología del «daño necesario» extre-
mo se ha impuesto en cuantos movimientos políticos han querido acabar de una vez por
todas con una situación manifiestamente horrenda. Las proporciones de esta verdad han sido
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 174 30/03/16 17:41
Crítica de libros 175
tales que produce no poca perplejidad comprobar la tozudez con que gentes responsables
la ignoran. Baste recordar, a modo de dramático episodio, que el régimen de los Khmer
Rouge, encabezado por el tirano Pol Pot, en Camboya, quiso corregir los males que asolaban
el país asesinando y torturando entre uno y tres millones de seres humanos (las cifras son
imprecisas, pero desconsoladoras) en un país con una población de ocho millones de per-
sonas, durante 1975-1979. Ello se efectuó según una ideología explícita (con su correspon-
diente sociodicea, por ende), y con «efectos colaterales» tales como los desplazamientos
masivos de población realizados a punta de pistola por los miembros purificadores del par-
tido único.
En algún modo a contracorriente de la principal preocupación de los estudios sociales
contemporáneos, los cuales casi siempre privilegian los análisis estructurales (clases socia-
les o fanatismo religioso, pongamos por caso), el libro que nos ocupa se empeña en tratar
de explicar los males que desazonan la vida en nuestras democracias «avanzadas». Aquellos
análisis olvidan la existencia de una intención por causar daño, o la integran como subpro-
ductos de otras causas indeterminadas. De ello se colige, a menudo, que un terrorista o un
torturador son meros personajes manipulados por fuerzas anónimas. Pero la realidad, como
reafirma el autor, es que son malos, malignos, y basta.
El ensayo de Salvador Giner constituye un relevante compendio de observaciones y cons-
tataciones sobre el inquietante asunto del daño intencional, ateniéndose a un marco espacial
—el europeo— que hoy sufre los embates de un mal que sus gentes han infligido a los de las
demás. Rehúya el lector de considerar al autor como un renegado eurocéntrico. En realidad,
nuestro preclaro sociólogo siempre ha evitado culpar a los europeos de sus conquistas,
imperialismos, hegemonías, esclavizaciones, expolios, fanatismos, atropellos y demás males
cuya retahíla todo el mundo (literalmente) conoce.
Este libro constituye no solo una aportación depurada de preocupaciones teóricas y em-
peños académicos. Es el descollante producto tardío de la dilatada y fructífera trayectoria
intelectual de Salvador Giner. Se trata de un estudio sustancial sobre la sociología del mal y,
especialmente, sobre el desprestigio de la racionalidad en la comprensión del mundo. El
propio autor no abriga esperanzas de convencer a los aguerridos amigos del sueño de la
razón. Su lectura será de gran aprovechamiento para quienes estén concernidos en indagar
en la composición de las convicciones morales, de los principios esenciales de la ciudadanía,
de la composición de un universo donde surge ese daño y, según las propias palabras de
Spinoza, «… de aquello que sabemos a ciencia cierta que impide que poseamos lo que es
bueno». A buen seguro, el lector agradecerá el tratamiento de temas tan relevantes para el
desarrollo futuro de nuestras sociedades, bien distantes del atolondramiento mediático, de
la apatía pública o de la indiferencia colectiva, tan extendidos en los tiempos que corren.
por Luis MORENO FERNÁNDEZ
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)
luis.moreno@csic.es
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 175 30/03/16 17:41
Crítica de libros
Internet, Phone, Mail and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design
Method
Don A. Dillman, Jolene D. Smyth y Leah Melani Christian
(New Jersey, John Wiley and Sons, 2014)
Los textos de Don A. Dillman se caracterizan por su gran extensión, extensión que ha llega-
do a su máxima expresión en la «cuarta edición». A las 510 páginas hay que añadir las di-
mensiones del libro, 185 x 260 milímetros, notablemente superior a los tamaños habituales
de textos de contenido similar1. Todo ello podría generar en el lector una «disuasión» a la hora
de comenzar la lectura, sensación que desaparece totalmente en las primeras páginas dedi-
cadas a exponer cómo las tradicionales encuestas han cambiado en el ámbito electrónico
de la segunda década del siglo XXI. En el prefacio los autores explican que los cambios so-
ciales y tecnológicos han llevado a modificar cada una de las ediciones, introduciendo nue-
vos temas y eliminando otros, dejando claro que los nuevos contenidos han sido fruto de la
experiencia investigadora en el Social and Economic Sciences Research Center (SESRC) de
la Universidad de Washington.
En una recensión de la tercera edición de este texto, el autor de la misma (Díaz de Rada,
2011) se mostraba crítico con la forma de proceder por parte de los autores a la hora de
elegir el título del texto, no tanto por el título en sí, sino por la «apostilla» de los términos
«tercera edición». El autor de aquella recensión se preguntaba por las ediciones anteriores y,
al descubrir que se refería a Mail and Telephone Surveys: The Total Design Method (1978) y
Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method (2nd ed.), indicaba que el análisis de
los contenidos desvelan tres textos completamente diferentes2. Algo parecido sucede en esta
nueva edición, como el lector tendrá ocasión de apreciar. Considerando que la tercera edición
fue objeto de una recensión en el número 133 de esta misma revista (año 2011, páginas 81-
85), y la gran variación que el equipo de Dillman lleva a cabo en las «sucesivas ediciones»
del texto, la presente recensión se centrará en los cambios realizados respecto a la tercera
(publicada en 2009).
El primer detalle del texto objeto de la recensión es la reintroducción del teléfono en el
título, modalidad que «desapareció» en la segunda y en la tercera edición. Ahora bien, en las
primeras páginas los autores dejan claro que el teléfono aplicado como única modalidad3
tiene grandes dificultades para hacer estimaciones adecuadas del universo (p. xiv), reducien-
do su papel a algunas investigaciones específicas y —la mayor parte de las veces— a adop-
1 De hecho, las ediciones anteriores utilizaron el «habitual» formato 160 x 240.
2 Los propios autores señalan —en el prefacio del presente texto— que el 95% del contenido de la segunda edición
era totalmente nuevo.
3 Se utilizará alternativamente modo y modalidad con el mismo significado.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 161 30/03/16 17:41
162 Crítica de libros
tar un papel de acompañante a otras modalidades; propugnando así la superioridad de los
modos mixtos sobre el modo único.
El texto comienza con un capítulo sobre muestreo en un mundo electrónico donde, tras
exponer los errores señalados por la Teoría del error total de la encuesta (Lyberg, 2012), se
analizan los aspectos diferentes —en relación al muestreo— acontecidos en la segunda
década del siglo XXI. La atención se centra en el desarrollo de la telefonía móvil y los avances
tecnológicos de los dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc.) a los que es posible
acceder tanto a través de la voz (encuesta telefónica) como utilizando la red (encuesta
autoadministrada). Estos dispositivos —ampliamente extendidos— constituyen otra «vía de
acceso» a los entrevistados, complementaria a la encuesta presencial o la encuesta por
correo ordinario, situación que les lleva a concluir que ya no existe un modo dominante en la
recogida de información. Dicho de otro modo, esto supone la finalización de la hegemonía
de la encuesta presencial (hasta 1980) y la telefónica (desde 1980 al 2000). Esta nueva situa-
ción de complementariedad es aprovechada para diseccionar las ventajas del empleo de
modos mixtos, considerando su mayor calidad y economía, así como para resaltar la vigen-
cia actual del Tailored Design Method.
Otro aspecto reseñable del primer capítulo es que han desaparecido las referencias a las
turbulencias en la investigación por encuestas, que constituían el inicio y final de la edición
anterior. Los autores lo justifican aludiendo a la existencia de un directorio de direcciones
postales en los Estados Unidos que permite, por un lado, reducir los problemas de cobertu-
ra (al incluir más del 97% de los hogares) y, por otro, solventar los principales problemas de
las encuestas web (falta de cobertura y no respuesta) empleando notificaciones a través del
correo ordinario. El autor de estas líneas, observando la sociedad en la que vivimos, consi-
dera vigentes las turbulencias de las que daban cuenta en la edición de 2009.
Algunas de estas «turbulencias» se han desplazado al segundo capítulo —totalmente
nuevo— donde, con un tono muy didáctico, se presentan numerosas recomendaciones sobre
cómo reducir el rechazo de las personas a responder, sin duda uno de los mayores problemas
en la actualidad (entre otros, Legleye, Charrance, Razafindratsima et al., 2013; Hox, De Leeuw
y Chang, 2012; Keeter et al., 2012; Kohut, 2012). Para la elaboración de las recomendaciones
los autores analizan siete propuestas teóricas centradas en incrementar la cooperación en
encuestas, tres más que en la edición del año 2009. Permanecen la teoría del intercambio
social, la leverage-saliency (Groves et al., 2000) y la teoría coste-beneficio. Junto a estas
aparecen la teoría de la disonancia cognitiva, la teoría de la acción razonada, el estilo de
comunicación entre adultos y la teoría de la influencia social.
La novedad de los dos primeros capítulos da paso a un tercero centrado en cubrir
exhaustivamente el universo objeto de estudio y en la selección de la persona a entrevistar,
temas ya tratados en la edición anterior. La diferencia más reseñable respecto a aquella es
la alusión a las ponderaciones postmuestrales y a las muestras no probabilísticas.
Los siguientes cuatro capítulos, del cuarto al séptimo, están dedicados a la elaboración
del cuestionario. En el cuarto se abordan los fundamentos (generales) de la redacción de
preguntas y es muy similar al de la edición anterior; salvo las recomendaciones a la «presen-
tación visual» que han sido desplazadas al sexto. El siguiente capítulo se dedica a las pre-
guntas abiertas y cerradas, reduciendo notablemente la atención prestada a las primeras al
eliminar la clasificación de los tres tipos de preguntas abiertas (respuestas numéricas, lista-
dos y texto libre) y reducir notablemente las recomendaciones (que pasan de diez a cuatro);
algo lógico cuando se considera la menor utilización de este tipo de preguntas. Esto genera
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 162 30/03/16 17:41
Crítica de libros 163
—por su parte— una gran ampliación de las recomendaciones para preguntas cerradas:
cuatro generales, cuatro para preguntas nominales y nueve en las preguntas ordinales; pro-
porcionando seis recomendaciones más que en la edición anterior.
El tercer capítulo sobre el cuestionario, sexto del libro y «aparentemente» nuevo en su
totalidad, está dedicado al lenguaje visual implícito en cuestionarios administrados de forma
no oral, con 22 recomendaciones a seguir cuando se elaboran cuestionarios autoadministra-
dos (fundamentalmente a través de Internet). Hay recomendaciones generales (uso de colo-
res, empleo de espacios, tipo de letra y fuente, cómo hacer énfasis en determinadas partes,
etc.), consejos para preguntas abiertas y cerradas, y recomendaciones generales para el
cuestionario: diferencias entre secciones de preguntas, espacios en blanco, etc. Algunas
recomendaciones aparecían, en la edición del año 2009, en el capítulo 4 (últimas 20 páginas).
El último capítulo sobre el cuestionario prácticamente reproduce lo señalado en el capítulo 6
de la tercera edición, aunque obviando tres apartados dedicados a las diferencias creadas
por la tecnología, una guía para desarrollar cuestionarios de papel y web, y una reflexión
sobre cómo los entrevistados interpretan la información de los cuestionarios.
El octavo capítulo, dedicado a la administración telefónica, es nuevo en su totalidad y los
autores lo introducen porque consideran que esta modalidad es necesaria para determinados
tipos de encuestas y, más importante, se trata de una herramienta fundamental para la im-
plementación de modos mixtos. Se advierte al lector sobre la pérdida de cobertura del telé-
fono fijo, a favor del móvil, y se presentan recomendaciones específicas sobre encuestas
telefónicas, como la división de las preguntas complejas en varias preguntas, «aligerar» lo
que los entrevistados deben memorizar, mantener las instrucciones para los entrevistadores,
tener sumo cuidado con los términos de difícil pronunciación, etc. El noveno capítulo se
dedica al proceso de implementación en encuestas web, y el siguiente a encuestas postales,
dedicando cincuenta páginas a cada uno; aspectos que fueron tratados —con algo menos
de profundidad— en el capítulo 7 de la edición anterior. Un aspecto a destacar es que cada
uno de estos capítulos termina con un novedoso apartado dedicado a cómo llevar a cabo el
pretest en función de la modalidad empleada, considerando que la forma de comunicación
con el entrevistado es totalmente diferente.
Esta forma de proceder, tratando cada modalidad en un capítulo independiente, es justi-
ficada aludiendo a que cada una por separado es relevante para determinadas situaciones.
Además, por su situación constituyen un «preludio» de la integración en todas las modalida-
des en diseños de modos mixtos (p. xv), temática del undécimo capítulo. Es un capítulo con
grandes diferencias respecto a la edición anterior y se inicia dando cuenta de las situaciones
donde no es aceptable utilizar un único modo. Comparado con la situación en nuestro país,
donde en el año 2014 el 49,9% de la recogida de datos se llevó a cabo online (ANEIMO et
al., 2015), resulta sorprendente la cautela mostrada por los autores respecto a la correcta
utilización de encuestas web en los Estados Unidos (donde el 85% utiliza la web; cifra que
se reduce al 73,3% en España, según AIMC, 2015). Volviendo al contenido del capítulo, a
continuación son explicadas las ventajas que supone la utilización de modos mixtos: menor
coste, menor error de cobertura, menor error de medida, mayor rapidez y mejora en la res-
puesta; tal y como se señaló en la edición anterior. Ahora bien, se echa de menos la aplicación
de cada una de estas características a situaciones reales de investigación, realizada entre las
páginas 306 y 310 de la edición del año 2009 y titulada Four types of mixed-mode surveys.
La publicación de un artículo sobre la materia en una obra de referencia (Dillman y Messer,
2010) ha podido influir en tal decisión, desplazando un resumen de estas situaciones al primer
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 163 30/03/16 17:41
164 Crítica de libros
capítulo (página 14). A partir de aquí el capítulo es totalmente diferente a la versión anterior
al proceder con 23 recomendaciones dedicadas a cómo realizar el cuestionario para reducir
del error de medida, mejorar la comunicación con los entrevistados en la administración
multimodo, utilización eficaz de los diferentes modos y realización del pretest en las investi-
gaciones que utilizan varios modos.
El texto termina con un capítulo «misceláneo» que aborda diferentes temas relativos al
futuro de la encuesta, con referencias breves a la investigación longitudinal y el panel, los
muestreos no probabilísticos, los nuevos dispositivos móviles, los desafíos del big data, la
seguridad de la información recogida, las encuestas sobre temáticas específicas, las encues-
tas internacionales y el desafío que supone la conexión de datos de encuestas con otras
fuentes. Las breves referencias a estos temas producen —a juicio del autor de esta recen-
sión— una mejor sensación que la edición anterior que —tras el capítulo sobre los modos
mixtos— tenía cuatro capítulos (alrededor de 110 páginas) sobre «temática variada»: encues-
tas longitudinales (9º capítulo), encuestas de consumidores (10º), efecto del patrocinador y
la organización que realiza la recogida de datos (11º), y sobre encuestas a negocios y otros
establecimientos (12º). Consideramos que, en este caso, se trata de un libro mucho más
compacto que la tercera edición.
Ahora bien, el texto no termina con las referencias tras este capítulo. Tal y como se ad-
vierte en la primera página, en la web del editor hay disponibles un gran número de recursos
complementarios compuestos por presentaciones audiovisuales, figuras en color y materia-
les empleados en investigaciones reales: cartas de presentación, cuestionarios, etc. El acce-
so al portal del profesor añade, además, test de repaso-evaluación y presentaciones —en
Powerpoint— de cada capítulo. En definitiva, 95 documentos digitales que aumentan hasta
los 119 en el portal del profesor.
Destacadas las principales aportaciones de la obra respecto a las ediciones anteriores,
es el momento de la valoración. Al haberme referido a los aspectos específicos del libro, creo
conveniente hacer la valoración con la edición anterior, teniendo en cuenta que las separan
apenas cinco años, menor tiempo que las diferencias entre la primera y la segunda —veinte
años— y la segunda y la tercera (nueve años). Personalmente, no quitaría la referencia a las
turbulencias, aún de actualidad en nuestro país, del mismo modo que la exposición del Tai-
lored Design Method es demasiado breve (una página en el primer capítulo), y lo mismo cabe
decir de las preguntas abiertas, obviando la clasificación de tres tipos de preguntas abiertas.
Otro aspecto a señalar es la colocación de ejemplos que, al haberse reducido el tamaño de
letra con el fin de incluirlos en una sola página, se ven con dificultad. No es una situación muy
frecuente, pero la imposibilidad de poder ver tales ejemplos molesta al lector, que debe in-
terrumpir la lectura hasta localizar tales figuras en los materiales disponibles en el sitio web
del editor.
REFERENCIAS
AIMC (2015). «Audiencia de Internet en febrero/marzo en el EGM» (en línea). http://www.aimc.es/-Audiencia-
de-Internet-en-el-EGM-.html, último acceso 23 de septiembre de 2015.
ANEIMO (Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública) y AEDEMO
(Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión) y ESOMAR (2015). «El sector de la
investigación de mercados en España 2014» (en línea). http://www.aneimo.com/datosmercado.php, último
acceso 22 de junio de 2015.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 164 30/03/16 17:41
Crítica de libros 165
Díaz de Rada, V. (2011). «Internet, Mail and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, de D. A. Dill-
man, J. D. Smyth y L. M. Christian (John Wiley and Sons, 2009)». Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, 133: 81-85.
Dillman, Don A. y Messer, Benjamin L. (2010). «Mixed Mode Surveys». En: Marsden, P. V. y Wright, J. D.
(eds.). Handbook of Survey Research (segunda edición). Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.
Groves, Robert M.; Singer, Eleanor y Corning, Alfred (2000). «Leverage-Salience Theory of Survey Participa-
tion». Public Opinion Quarterly, 64: 299-308.
Hox, Joop J.; De Leeuw, Edith D. y Chang, Hsuan-Tzu (2012). «Nonresponse versus Measurement Error: Are
Reluctant Respondents Worth Pursuing?». Bulletin de Methodologie Sociologique, 113: 5-19.
Keeter, S.; Christian, L. M.; Dimock, M. y Gewurz, D. (2012). «Nonresponse and the Validity of Estimates from
National Telephone Surveys». Paper presentado en la conferencia anual de la American Association for
Public Opinion Research.
Kohut, Andrew (2012). «Assessing the Representativeness of Public Opinion Surveys, Washington CD: Pew
Research Center» (en línea). http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/Assessing%20the%20Repre-
sentativeness%20of%20Public%20 Opinion%20Surveys.pdf, último acceso 6 de octubre de 2015.
Legleye, Stéphane; Charrance, Géraldine; Razafindratsima, Nicolas et al. (2013). «Improving Survey Participa-
tion: Cost Effectiveness of Callbacks to Refusals and Increased Call Attempts in a National Telephone
Survey in France». Public Opinion Quarterly, 77(3): 666-695.
Lyberg, Lars (2012). «Survey Quality». Survey Methodology, 38(2): 107-130.
por Vidal DÍAZ DE RADA
vidal@unavarra.es
El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación
(4ª edición)
Manuel García Ferrando, Francisco Alvira, Luis Enrique Alonso
y Modesto Escobar (comps.)
(Madrid, Alianza Editorial, 2015)
El texto que se comenta en esta recensión es la nueva edición, concretamente la cuarta
revisada, de un manual con estatus de clásico en la sociología española: El análisis de la
realidad social. Originalmente compilado por Manuel García Ferrando, Francisco Alvira y
Jesús Ibáñez para Alianza Editorial, este libro colectivo se había convertido en una referen-
cia obligada para los estudiantes de las asignaturas de metodología en ciencias sociales
desde que fue publicado en 1986 en su primera versión. Suponía una ruptura frente a ma-
nuales precedentes, al introducir dos elementos novedosos. En primer lugar, y frente a la
tendencia de trabajos similares de dar prioridad a la reflexión epistemológica, la mayoría de
los capítulos que conformaban el volumen perseguían familiarizar al lector con la aplicación
práctica de las técnicas, con lo que la dimensión práctica del trabajo de investigación social
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 165 30/03/16 17:41
166 Crítica de libros
se enfatizaba; en cierta manera, será un precedente de posteriores manuales de metodolo-
gía en ciencias sociales, como los de Cea d’Ancona, Vallés o los incluidos en la colección
«Cuadernos metodológicos» del CIS, en los que se enfatizará la dimensión técnica de la
investigación con el fin de preparar al investigador para el trabajo empírico. En segundo
lugar, y frente a una «guerra entre los métodos» que, ocasionalmente, lleva a debates en-
cendidos en la sociología española, en el libro se apostaba de forma sincera por el pluralis-
mo metodológico, la validez y utilidad de las distintas técnicas de investigación social, y por
la complementariedad de los métodos cuantitativo y cualitativo. El análisis de la realidad
social tuvo, así, un impacto considerable, y con el transcurso del tiempo, se publicaron otras
dos versiones ampliadas: una en 1994 y otra ya en el año 2000, la última con un cambio
significativo en el diseño. Además de estas diferentes versiones, el libro se reimprimió varias
veces, lo que lo convirtió sin lugar a dudas en uno de los textos más circulados entre los
profesores y estudiantes de sociología en España de las últimas décadas. Es una grata
sorpresa que, en estos tiempos de dificultades editoriales, Alianza haya vuelto a apostar por
este imprescindible trabajo.
La edición actual, publicada en septiembre de 2015, presenta cambios de mayor calado
que las anteriores. En primer lugar, en el equipo de los compiladores aparecen novedades:
se mantienen Manuel García Ferrando y Francisco Alvira, impulsores del proyecto original,
pero el nombre de Jesús Ibáñez, referencia sagrada en la sociología cualitativa española y
fallecido en 1992, deja paso finalmente a dos nuevas incorporaciones, sociólogos de reco-
nocida trayectoria como son Luis Enrique Alonso (continuador de la tradición de la Escuela
Cualitativa de Madrid) y Modesto Escobar (que ha publicado prolíficamente sobre técnicas
cuantitativas). En segundo lugar, hay una notable revisión de los textos que forman el volu-
men, con una ampliación de las técnicas exploradas y nuevas autorías (todas ellas de espe-
cialistas reconocidos), desapareciendo algunos capítulos e incorporando otros nuevos en
relación a anteriores ediciones. En esta reseña, el objetivo será el de recorrer, de forma breve
(pues el volumen tiene casi setecientas páginas), los contenidos de esta nueva versión, co-
mentando las principales innovaciones respecto a las ediciones anteriores y concluyendo
con una valoración crítica.
El libro consta, en esta cuarta versión, de nada menos que veintitrés capítulos (la edición
original se limitaba a quince), agrupados en cuatro grandes bloques o secciones. El primero
de los bloques se centra en el diseño de la investigación social y cuenta con cuatro capítulos.
Los dos primeros, firmados por Miguel Beltrán y Jesús Ibáñez respectivamente, son dos
textos ya clásicos. El primero detalla brillantemente diferentes formas de abordar metodoló-
gicamente la investigación sobre lo social: ningún otro trabajo representa mejor el enfoque
pluralista de este manual. El segundo se centra en el diseño de las perspectivas de investi-
gación social: desde un enfoque postestructuralista, Ibáñez reflexiona sobre los tres niveles,
operaciones y modalidades inherentes a ese diseño de la investigación, sin perder de vista
un análisis concreto de las técnicas enormemente sugerente. Las otras dos contribuciones
son una versión muy transformada de un texto previo de Francisco Alvira (ahora en coautoría
con Araceli Serrano), en el que se hace una interesante clasificación de las diferentes estra-
tegias y diseños de investigación social, citando no solo los de carácter cualitativo y cuanti-
tativo, sino incorporando también las estrategias multimétodo (mixed methods); y un capítu-
lo nuevo firmado por Pablo Navarro y Antonio Ariño en el que analizan el impacto de la
segunda revolución digital, internet, sobre la investigación social, describiendo los nuevos
objetos sociales asociados al mundo virtual.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 166 30/03/16 17:41
Crítica de libros 167
El segundo bloque, titulado «La articulación de la investigación social», recoge una parte
de los trabajos que en las ediciones anteriores venían agrupados bajo el epígrafe «La obten-
ción de datos», con cambios notables. García Ferrando revisa en profundidad su contribución
sobre la técnica de la observación científica, en colaboración con Cristóbal Torres, en una
equilibrada aportación en la que primero se debate sobre la realidad, la reflexividad y lo ob-
servable desde una perspectiva cercana a la sociología de la ciencia, para pasar a continua-
ción a describir los principios generales de la observación sociológica. A continuación, Ca-
pitolina Díaz incorpora un tema esencial, como es la perspectiva de género en la investigación
social, comentando en detalle los sesgos sexistas en la investigación social y el impacto que
tienen sobre las técnicas de investigación, y aportando una sección de innovaciones meto-
dológicas de la perspectiva de género de gran interés. El resto de los capítulos del bloque
tratan temas que aparecían en versiones anteriores del manual pero con nuevas autorías.
Consuelo del Val se centra en la medición en sociología y se centra en una serie de dimen-
siones asociadas a esta: no solo la revisión de escalas e índices, sino las clásicas preguntas
en torno a la fiabilidad y validez de los instrumentos de medida, desde una perspectiva ale-
jada de planteamientos cuantitofrénicos. Valentín Martínez, por su parte, se ocupa del nece-
sario capítulo sobre el muestreo, riguroso y muy bien ordenado. Alvira, en colaboración con
Mª José Aguilar, introduce a los lectores a la evaluación de intervenciones sociales (en temas
como la calidad o el impacto de políticas públicas), espacio donde desempeñan su actividad
profesional numerosos sociólogos, situando la investigación en un terreno práctico. La sec-
ción se cierra con otra contribución novedosa y necesaria como es la de Javier Callejo y
Antonio Viedma, en la que se discuten las estrategias y los diseños de la denominada inves-
tigación-acción participativa, como parte del giro «experiencial» que están experimentando
las ciencias sociales y que no podía faltar en un volumen como este.
El tercer bloque, que conserva el antiguo título de «La obtención de datos», recoge varios
capítulos que habían pertenecido originalmente a dicho bloque, a los que se suman una
serie de contribuciones originales firmadas por autores que no habían participado en las
versiones anteriores del volumen. A la técnica de la encuesta se le dedican dos capítulos
completos. El primero, de García Ferrando en colaboración con Ramón Llopis, es una exce-
lente introducción a la encuesta a la que acompaña una descripción muy completa del cues-
tionario y los desafíos del trabajo de campo. El segundo texto lo firma Vidal Díaz de Rada y
en él se describen los diferentes tipos de encuesta, a partir de un eje muy sugerente como
es el de la presencialidad del entrevistador. Los siguientes cuatro capítulos se van a centrar
en las técnicas cualitativas. Luis Enrique Alonso, con su erudición habitual, va a ocuparse en
una excelente aportación de la entrevista abierta, atendiendo a sus diversas dimensiones,
como son las claves lingüísticas y comunicativas, y los usos y prácticas de la misma, siempre
con el universo social de referencia como eje de construcción del sentido. La clásica contri-
bución de Jesús Ibáñez sobre el grupo de discusión continúa formando parte de los conte-
nidos del libro: en ella se describe el diseño, formación, funcionamiento e interpretación y
análisis del discurso del grupo, siendo una referencia esencial para generaciones de soció-
logos cualitativos. Se recupera además para esta edición un texto sobre las historias de vida,
esta vez firmado por Juan Zarco, en el que se exponen en detalle las bases del «método
biográfico» (basado en el análisis de documentos personales y la propia técnica de investi-
gación de la historia de vida), describiendo el diseño de investigación de la entrevista biográ-
fica de una manera más que notable. Finalmente, Igor Sádaba contribuye con un excelente
trabajo sobre las etnografías virtuales/digitales, en el que expone con brillantez las caracte-
rísticas de las nuevas etnografías en el denominado ciberespacio, comparándolas con las
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 167 30/03/16 17:41
168 Crítica de libros
etnografías clásicas. Este tercer bloque se cierra con un trabajo también de gran interés de
Josu Mezo sobre la explotación de datos secundarios, en el que se presta atención a aspec-
tos como las potencialidades y cautelas en el uso de los mismos, el fenómeno del big data
y las fuentes disponibles de datos secundarios para investigación social en España.
Finalmente, la cuarta sección, «El análisis de los datos», también ha sufrido cambios
considerables respecto a ediciones anteriores. La introducción al análisis de datos es pre-
sentada en esta ocasión en solitario por Francisca Blanco, que expone con gran claridad y
orden las principales técnicas estadísticas asociadas a los análisis univariable y bivariable.
Modesto Escobar, a su vez, complementa el capítulo anterior con un texto dedicado al aná-
lisis multivariable, en el que se explican, de forma detallada y con interesantes ejemplos,
algunas de las técnicas más relevantes en el ámbito cuantitativo (análisis factorial, análisis
logit, análisis de segmentación). Los tres siguientes capítulos se centran de nuevo en la me-
todología cualitativa, en tres perspectivas diferentes. El análisis de contenido mantiene los
dos capítulos de la versión anterior: el de Eduardo López-Aranguren, dedicado al análisis de
contenido tradicional y su discusión teórica, y el firmado por Miguel Vallés, en el que da
cuenta no solo de la obligada referencia a la teoría fundamentada, sino de cómo desarrollar
el proceso analítico cualitativo asociado a la misma a través de los programas informáticos
correspondientes. El análisis del discurso más cercano a la perspectiva de Ibáñez y la Es-
cuela Cualitativa de Madrid es estudiado en profundidad por Fernando Conde en un capítu-
lo de gran interés, que resume en buena medida el cuaderno metodológico que este autor
publicó en la citada colección del CIS y en el que se señalan pautas para el análisis de las
posiciones discursivas, las configuraciones narrativas o los espacios semánticos. Finalmen-
te, el volumen se cierra con una contribución dedicada a algo que no podía faltar, las redes
sociales, uno de los temas más trabajados en la sociología contemporánea. Carlos Lozares
y Joan Miquel Verd, reconocidos especialistas en el tema, presentan una visión general de la
teoría y análisis de redes sociales (TARS) muy sugerente, en la que el lector se familiariza con
los principios y cuerpos conceptuales de esta, viendo además un par de ejemplos aplicados
con los que concluye el libro.
Hasta aquí el recorrido por los contenidos del libro, que puede calificarse como un traba-
jo sobresaliente. La nueva versión del texto presenta aspectos sumamente positivos, entre
ellos la elevada calidad general de las contribuciones y la amplitud de temas tratados, ade-
más de una mayor coherencia interna: no son capítulos desconectados, sino que se ha hecho
el esfuerzo por enlazar unos contenidos con otros. Mantiene viva lo que para juicio del que
escribe estas páginas era una de las aportaciones más innovadoras del trabajo original: la
apuesta por el pluralismo metodológico en la práctica de la sociología, con el loable objetivo
de que los futuros investigadores contaran con una formación equilibrada en técnicas tanto
cuantitativas como cualitativas de investigación social. En este sentido, es un trabajo que
proponía y que en su nueva y mejorada versión sigue proponiendo una perspectiva pluralis-
ta, reivindicando la posibilidad de hacer muchas posibles «buenas sociologías» y que estas
convivan, de manera respetuosa, en el espacio académico, en lugar de enrocarse en la de-
fensa quijotesca de un método o perspectiva concreta. Dentro de esta trayectoria plural, el
libro se beneficia de manera notoria del equilibrio entre las contribuciones clásicas y las
nuevas, que permiten recuperar textos con los que se han formado muchos sociólogos es-
pañoles con capítulos atractivos e interesantes que aportan luz sobre técnicas de investiga-
ción surgidas al calor del desarrollo de la tecnología y la emergencia de nuevos fenómenos
como las redes sociales y la interacción con internet y otros dispositivos.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 168 30/03/16 17:41
Crítica de libros 169
Hay solo dos aspectos que merecen un comentario más crítico. En primer lugar, y reco-
nociendo que algunos de los textos eliminados de anteriores versiones quizá no tenían razón
de continuar ante su menor relevancia e influencia en las técnicas de investigación actuales
(por ejemplo los capítulos dedicados a la genealogía o la socio-semiótica), hay una pérdida
muy sensible y sentida para aquellos que nos sentimos próximos a la metodología cualitati-
va, como es el clásico capítulo de Alfonso Ortí «La apertura y el enfoque cualitativo o estruc-
tural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo», que no ha sido incluido en
esta nueva edición. Es cierto que se ha mantenido la contribución de Jesús Ibáñez en torno
al grupo de discusión y que quizá el texto de Ortí era demasiado largo para el formato del
volumen (todos los capítulos de versiones anteriores han sido recortados). Sin embargo, ese
trabajo aportaba una reflexión de enorme profundidad sobre los límites del enfoque cuanti-
tativo y la importancia de la apertura cualitativa de cara a enfocar la investigación sociológi-
ca, amén de que se había convertido en una de las referencias sagradas de muchos soció-
logos que, actualmente, están investigando diversas facetas de la realidad social española
con grupos de discusión: es, en definitiva, una pena que haya quedado fuera de la colección.
Otro problema, este probablemente ajeno a la labor de los compiladores, es la dificultad de
acceder a los materiales «prácticos» o auxiliares, mencionados en la introducción como una
de las aportaciones más novedosas de la edición. Más allá de una vaga referencia en la in-
troducción a que se encuentran disponibles en la página web de Alianza, ni se incluye un
enlace específico ni se pueden localizar actualmente en el portal de la editorial. Quizá en
breve esta deficiencia pueda subsanarse, ya que su solución sería a priori relativamente
sencilla: un espacio específico en el portal de Alianza, ligado al libro, y que pueda localizarse
fácilmente mediante los buscadores convencionales.
Con independencia de estas críticas, el lector va a encontrar un trabajo de enorme cali-
dad, en el que el esfuerzo tanto de autores como de compiladores ha contribuido a revitalizar
una obra clásica adaptándola a los nuevos tiempos. El balance final de la nueva versión de
El análisis de la realidad social es, por tanto, más que satisfactorio, lo que hace pensar que
este manual pasará a convertirse, de nuevo, en un trabajo de referencia en la formación
metodológica de las nuevas generaciones de sociólogos de lengua española.
por Carlos Jesús FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
carlos.fernandez@uam.es
The Body Economic: Why Austerity Kills
David Stuckler y Sanjay Basu
(Londres, Allen Lane, 2013)
Nada importante había ocurrido en Bakersfield, California, un pueblo de tantos entre San
Francisco y Los Angeles, hasta que en la primavera de 2007 miles de cuervos comenzaron
a morir inexplicablemente. Poco después, algunas personas ingresaban en el hospital con
síntomas extraños, descubriéndose semanas más tarde que padecían la fiebre del Nilo Oc-
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 169 30/03/16 17:41
170 Crítica de libros
cidental, enfermedad infecciosa provocada por el West Nile virus o virus del Nilo Occidental.
Al final del verano se contabilizaron 140 casos, un 280% más que el año anterior. ¿Cuál fue
la causa de este brote epidémico? Por supuesto, mosquitos infectados con el virus. Pero no
cualquier mosquito, sino aquellos que se habían instalado en las abandonadas piscinas de
las muchas viviendas que se habían quedado vacías en Bakersfield, una de las zonas más
castigadas por la crisis hipotecaria estadounidense. El caso del virus del Nilo Occidental es
solo un ejemplo de las secuelas sanitarias producto de las crisis económicas que nos pre-
sentan en The Body Economic.
Teoricemos brevemente. Se sabe desde hace tiempo que la salud de una población de-
pende en mayor medida de decisiones políticas que del acumulado de la salud individual de
los miembros que la componen, afirmación que, además, está estrechamente relacionada
con el estado de la economía. Las relaciones entre economía y salud han sido estudiadas en
profundidad, sobre todo desde que M. Harvey Brenner publicara una serie de artículos en los
años setenta (1971, 1973, 1979a, 1979b) y más recientemente con las réplicas de Christopher
Ruhm (1996, 2005a, 2005b). Este género de trabajos ha encontrado una nueva ventana de
oportunidad con la crisis económica que azota a la mayor parte del mundo desde 2007 y
que, en algunos países, no tiene visos de un fin más o menos cercano, situación que está
permitiendo llevar a cabo profundos experimentos sociales.
A partir de esa discusión académica y en el marco de la Gran Recesión, investigadores
como David Stuckler y Sanjay Basu, expertos en salud pública, economía y epidemiología
de las universidades de Oxford y Stanford, respectivamente, han llevado a cabo decenas de
investigaciones en varios países para intentar comprender cuáles son los factores que llevan
a que unas sociedades enfermen y otras mejoren su estado de salud. En The Body Economic,
Stuckler y Basu recopilan gran parte de esos estudios, tanto propios como ajenos, para
explorar el impacto en las condiciones de salud pública de las diversas políticas económicas
que se han tomado en distintas épocas de crisis y en sociedades muy diversas. Los autores
desarrollan un amplio trabajo de análisis de datos económicos, sanitarios y epidemiológicos
para conocer las causas que puedan explicar la variabilidad en la salud de las poblaciones.
De hecho, este libro «is about data, and the stories behind those data» (2013: x), de modo
que se pueda abrir un debate que sea riguroso a la par que humano y que desemboca en un
descubrimiento clave: «economic choices are not only matters of growth rates and deficits,
but matters of life and death» (2013: x).
The Body Economic sitúa la relación entre salud pública y ciclo económico en una com-
pleja intersección de factores y variables que solo permite una contestación posible: depen-
de. El estado de la economía tiene efectos paradójicos en la salud de la población, por lo que
en la literatura se han establecido dos posturas. La primera cree en una relación procíclica
entre salud y economía: la salud mejora cuando hay crecimiento económico y empeora
cuando hay recesión tanto en el corto como en el largo plazo. En cambio, la segunda consi-
dera una relación contracíclica menos intuitiva: la salud mejora durante los períodos de crisis
económicas, sobre todo en el corto plazo. Stuckler y Basu encuentran que se han dado
ambas situaciones a lo largo de la historia e incluso para una misma recesión, y se preguntan
por qué. La respuesta la encuentran en el tipo de decisiones económicas tomadas por cada
país, es decir, en su «body economic».
La profundidad de The Body Economic permite a Stuckler y Basu alcanzar una conclusión
consistente que señala sin tapujos al principal enemigo de la salud pública durante los últimos
cien años: las políticas de austeridad. Políticas que matan, como indican claramente en el
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 170 30/03/16 17:41
Crítica de libros 171
subtítulo de su libro. Para demostrar las consecuencias de ese «austericidio», estudian los
efectos en la salud pública en sociedades que han seguido políticas de austeridad y en so-
ciedades que han optado por el estímulo económico en épocas de recesión económica. En
este punto su posicionamiento entre austeridad y estímulo es claro: «the real danger to public
health is not recession per se, but austerity […] our research shows that austerity involves the
deadliest social policies. Recessions can hurt, but austerity kills» (2013: xiv, xx).
El libro se estructura en tres grandes partes. La primera parte, dividida en tres capítulos,
revisa las consecuencias sanitarias y de salud de tres crisis económicas pasadas: la Gran
Depresión de 1929 en Estados Unidos, la crisis postcomunista tras el desmantelamiento de
la URSS y las crisis financieras del sudeste asiático en los años noventa. El conjunto de las
tres crisis pone de manifiesto que aquellas sociedades que impusieron políticas de austeridad
experimentaron notables empeoramientos del estado de salud de sus poblaciones y consi-
derables incrementos de las tasas de mortalidad por causas evitables. Estos resultados
sientan las bases de la tesis central del libro: la austeridad mata. El caso de la Gran Depresión
y las medidas tomadas en Estados Unidos constituyeron un gran experimento natural de gran
calado histórico y que podría servir de espejo para la Gran Recesión actual. El New Deal del
recién elegido presidente Franklin D. Roosevelt se aplicó asimétricamente en el país y, aunque
no era su objetivo explícito, los estados que siguieron la política del estímulo vieron mejorar
sus indicadores de salud, al contrario de lo que ocurrió en los más austeros. Si bien las cir-
cunstancias actuales son muy diferentes, lo que la Gran Depresión nos puede enseñar es
que «even the worst economic catastrophe need not cause people’s health suffer, if politicians
take the right steps to protect people’s health» (2013: 19), incluso aunque las decisiones
políticas no persigan exclusivamente la mejora de la salud de la población.
La segunda parte discute los efectos en la salud de la población de las políticas econó-
micas seguidas por Islandia y Grecia durante la Gran Recesión, dos países que han experi-
mentado la crisis de forma despiadada pero que han seguido distintas políticas económicas
de estímulo y austeridad, respectivamente. Simbólicamente, los autores hablan del «milagro»
islandés y de la «tragedia» griega. El estado de salud de la población islandesa ha mejorado
notablemente durante la crisis, mientras que en Grecia han aumentado las tasas de VIH y el
número de suicidios, y ha habido brotes de enfermedades inesperadas como la malaria o ya
superadas como la tuberculosis.
La tercera parte analiza los efectos resilientes de la crisis en la salud de las poblaciones
desde tres perspectivas: la provisión de cuidados por el estado, los consecuencias del des-
empleo (y de la vuelta al trabajo) y los desahucios y la pérdida del hogar. Stuckler y Basu
introducen transversalmente la desigualdad social y su traducción en desigualdad en salud:
«the rich got richer, and the sick got sicker» (2013: 101), como epílogo épico de las dispari-
dades que ha provocado la Gran Recesión.
The Body Economic es una obra densa en ideas que no pretenden ser consejos ni reco-
mendaciones, sino solo evidencias. La más relevante tiene un marcado carácter político: la
austeridad que se ha implementado durante la Gran Recesión ha fracasado porque «it is
unsupported by sound logic or data. It is an economic ideology» (2013: 140); frente a ello,
Stuckler y Basu nos dan hechos, explicaciones y datos sólidos para concluir que la austeri-
dad no es una imposición, sino una elección que no solo daña las economías, sino también
la salud de las personas. Frente a ello, demuestran que aquellos países que más han inver-
tido en protección social y en políticas sanitarias han disminuido su mortalidad y mejorado
la salud de sus ciudadanos. Algo muy importante que los autores no llegan a responder en
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 171 30/03/16 17:41
172 Crítica de libros
el libro es si estos hechos son fruto de la causalidad o son simples correlaciones, si bien la
lectura de la amplia bibliografía adicional nos desvela los mecanismos causales que hay
detrás de sus explicaciones.
En resumen, el trabajo de Stuckler y Basu forma parte de una nueva corriente de libros
académicos que se estructuran en un formato aparentemente divulgativo y están escritos
con franqueza y claridad, dos rasgos que le podrían conferir las etiquetas de ideológico o
tendencioso. Sin embargo, una lectura pausada de su poderoso aparataje teórico y analítico
y, sobre todo, de sus 52 páginas de notas aclaratorias, le confieren un formidable rigor. Todas
las conclusiones a las que llegan se basan en el análisis de datos y en la comparativa entre
políticas económicas diversas aplicadas en contextos sociales muy diferentes. Los autores,
conscientes de esa posible distorsión, dejan claro que las políticas económicas, por supues-
to, no son los agentes directos de la salud de los ciudadanos, pero sí que «they are the
«causes of the causes» of ill health–the underlying factors that powerfully determine who will
be exposed to the greatest health risks» (2013: 139), un mensaje particularmente relevante
para planificadores, políticos, gobiernos y otros agentes sociales. Ya lo había avisado Rudolf
Virchow en 1848: «Medicine is a social science. Politics is nothing but medicine on a grand
scale», cita inicial con la que The Body Economic nos apunta sutilmente a que nuestra salud,
en parte, se decide en los despachos.
REFERENCIAS
Brenner, M. Harvey (1971). «Economic Changes and Heart Disease Mortality». American Journal of Public
Health, 61(3): 606-611. DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.61.3.606
Brenner, M. Harvey (1973). Mental Illness and the Economy. Cambridge: Harvard University Press.
Brenner, M. Harvey (1979a). «Unemployment, Economic Growth, and Mortality». The Lancet, 318(8117): 672.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(79)91116-4
Brenner, M. Harvey (1979b). «Mortality and the National Economy: A Review, and the Experience of England
and Wales, 1936-76». The Lancet, 314(8142): 568-573. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(79)91626-
X
Ruhm, Cristopher (1996). «Are Recessions Good for Your Health?». The Quarterly Journal of Economics,
115(2): 617-650. DOI: http://dx.doi.org/10.1162/003355300554872
Ruhm, Cristopher (2003). «Good Times Make you Sick». Journal of Health Economics, 22(4): 637-658. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6296(03)00041-9
Ruhm, Cristopher (2005a). «Healthy Living in Hard Times». Journal of Health Economics, 24(2): 341-363. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2004.09.007
Ruhm, Cristopher (2005b). «Commentary: Mortality Increases during Economic Upturns». International Jour-
nal of Epidemiology, 34(6): 1206-1211. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyi143
por Juan Manuel GARCÍA GONZÁLEZ
jmgargon@upo.es
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 172 30/03/16 17:41
Crítica de libros 173
Sociología del mal
Salvador Giner
(Madrid, La Catarata, 2015)
«Este libro indaga la faz dañina de la sociedad humana: la que resulta del daño intencional,
que suele ser tenido por necesario por quienes lo ejercen o lo legitiman». La primera frase
del último ensayo de Salvador Giner encapsula la trama analítica y argumental de la última
entrega del maestro de sociólogos. El catedrático emérito de la Universidad de Barcelona ha
elaborado una entrega madura sostenida en una trayectoria sociológica de largo recorrido.
Como caracteriza a buena parte de su obra ensayística, el volumen que ahora se recensiona
también es fruto de reelaboraciones de textos ya trabajados, a los que ahora se modela
monográficamente, y entre los que destaca un importante trabajo inédito, «Societas spino-
ziana». El temario engarza, asimismo, con su anterior libro, El origen de la moral, donde se
prestó atención a diversas teorías de la malignidad esenciales para entender más cabalmen-
te nuestro mundo contemporáneo. En especial aquellas examinadas por Hannah Arendt,
profesora del propio Giner en sus años mozos.
Para el pensador catalán, mientras toda teodicea presenta, de raíz, dificultades lógicas
insolubles, la sociodicea, en cambio, escapa a algunos de los dilemas insuperables que
caracterizan a la primera. La inteligencia mundana y sociológica del universo humano, por lo
que respecta a la explicación racional y objetiva del mal socialmente engendrado, también
encuentra escollos. Aunque son bastante menos intratables que los de la teodicea, dejan
algunas cuestiones abiertas sobre las cuales se inquieren en el libro. Así, Giner examina en
su primer capítulo sociodiceas de nuestro tiempo justificativas del mal social, especialmente
de aquel intencionalmente perseguido y llevado a cabo.
El autor no piensa que el mal exista en abstracto, ni siquiera platónicamente. Elude justi-
ficarlo pero no lo soslaya, como a menudo lo han hecho científicos sociales temerosos
siempre de inmiscuirse en asuntos que les parecen racionalmente incomprensibles. Como
ya hiciera en su anterior ensayo, El origen de la moral, Giner evita puntillosamente hipostasiar
el concepto mismo del mal, aunque revisita asuntos dedicados al análisis del daño voluntario
y al cultivo de la maldad.
Suele apelarse a «la sociedad» para entender y hasta explicar lo que sucede o hacen las
gentes. En el capítulo II se efectúa un estudio en torno a la sociedad como ente supremo,
frecuentemente banal, constante y moral, apoyándose Giner, en buena medida, en un argu-
mento de Émile Durkheim. Así, por ejemplo, podría señalarse el gran número de economistas
que reconocen la necesidad de un modesto porcentaje de paro para que la economía vaya
bien, aunque sean parcos en expresarse explícitamente en tal sentido. Menos aún confesarán
algunos que para que haya justicia en el mundo, es necesaria una cierta cantidad de injusti-
cia. Despunta, al respecto, el coraje de Émile Durkheim al hacer énfasis sobre las funciones
benéficas de ciertos niveles de anomía o delincuencia para la buena marcha de la sociedad.
Ello merecería una atención cuanto menos análoga a las aseveraciones de John Maynard
Keynes sobre la necesidad de niveles bajos, y hasta inexistentes, de paro.
En el capítulo III se explora la idea de la sociedad en el pensamiento de Baruch Spinoza,
como momento crucial en la historia de la filosofía social occidental. Aunque no existe en el
filósofo holandés de origen sefardí ibérico una teoría explícita de la sociedad, sí existe una
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 173 30/03/16 17:41
174 Crítica de libros
ligazón conceptual fundamental respecto a la idea de societas, evocadora de asociación o
grupo formado entre varios socios, pero también de una politeya formada de individuos
emancipados y libres. Subraya Giner la función estructurante que la ley posee respecto a la
sociedad, y en virtud de la cual la sociedad como cuerpo político queda constituida.
Se indaga ex profeso sobre conceptos que constituyen la visión general spinoziana de la
sociedad humana, algo así como su sociología, en su acepción de concepción secular, ra-
cional, analítica y empírica de tal sociedad. Naturalmente, las ideas más «sociales» de Spi-
noza nunca pueden separarse del todo de su politología, puesto que poder, autoridad, legi-
timidad y obediencia son temas que comparte toda sociología con la ciencia política. Según
Giner, la visión spinoziana no está tan alejada de la hobbesiana, en especial en el asunto
clave de qué es lo que legitima la acción humana, incluida la violencia y el dominio bruto,
revestido o no de la indumentaria de la autoridad para ejercer el poder. Se reivindica, así, el
notable lugar que Spinoza ocupa en lo que respecta a la teoría moderna de la sociedad, más
allá de su posición destacada en la historia de las ideas políticas republicanas.
El cuarto capítulo se concentra en el asunto de la civilización y su compleja articulación
con la cultura, dadas las acusaciones de relativismo banal. No debe causar extrañeza que
Giner, en este y otros de sus escritos, reivindique la figura de Talcott Parsons, al que a
menudo se le menciona con el simplificador epíteto de «funcionalista». Parsons, durante un
período considerable, fue castigado inmisericordemente por una sociología autodefinida
como radical (o progresista), como si su obra hubiera constituido una especie de justificación
(conservadora) del mundo existente, o sociodicea. Para Giner, precisamente, la civilización
debe ser entendida como una trama social interactiva, entrelazada por un núcleo urbano de
poder y autoridad y sustentada en una coalición de intereses predominantes y legítimos para
repartir dominio y recursos civilizatorios. Permea en las páginas del libro el propósito
constante del sociólogo catalán por explorar dimensiones cruciales de la cultura contem-
poránea, observadas desde la perspectiva de la teoría social y con el afán de entender las
cosas, por un lado históricamente, y por el otro, como situaciones de conflicto y desdicha.
En el capítulo V, el autor zarandea al lector con la aseveración de que «El progreso de la
humanidad es un mito». Se emplaza, de tal manera, a considerar a la razón como una ins-
tancia que no está, necesariamente, por encima de la realidad. Ciertamente, los progresos
son posibles, pero «… el progreso no». Hay que tener siempre presentes los contextos en
los que se desarrolla la razón y en las civilizaciones por ella implicadas. Como ya avanzara
Giner en su temprana obra seminal, Mass Society, debe combatirse la inadmisible falacia
—casi siempre reaccionaria— de confundir al pueblo o a la ciudadanía con las «masas»,
descalificando así a mayorías democráticas y gentes cargadas de buenas razones. Porque
además de la barbarie y la perversión del mal, las cosas a veces van bien, «… y la vida hu-
mana transcurre, entre la mediocridad y la tragedia, por la senda cotidiana de la razón». Las
últimas palabras del ensayo emplazan el debate entre las diferentes formas de defender la
razón y su alteridad irracional extendida no solo en el universo intelectual, sino en el político
y en el de la acción humana cotidiana. Para Giner, la vieja pero sólida tradición filosófica y
sociológica que se forjó en el estudio de la ideología —desde Francis Bacon hasta Karl Man-
nheim, y después— debería ser revisitada y sobre todo enriquecida con una consideración
rigurosa y sistemática de lo que significa la sociodicea para la cultura humana.
Como remacha Giner, la monótona repetición de la ideología del «daño necesario» extre-
mo se ha impuesto en cuantos movimientos políticos han querido acabar de una vez por
todas con una situación manifiestamente horrenda. Las proporciones de esta verdad han sido
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 174 30/03/16 17:41
Crítica de libros 175
tales que produce no poca perplejidad comprobar la tozudez con que gentes responsables
la ignoran. Baste recordar, a modo de dramático episodio, que el régimen de los Khmer
Rouge, encabezado por el tirano Pol Pot, en Camboya, quiso corregir los males que asolaban
el país asesinando y torturando entre uno y tres millones de seres humanos (las cifras son
imprecisas, pero desconsoladoras) en un país con una población de ocho millones de per-
sonas, durante 1975-1979. Ello se efectuó según una ideología explícita (con su correspon-
diente sociodicea, por ende), y con «efectos colaterales» tales como los desplazamientos
masivos de población realizados a punta de pistola por los miembros purificadores del par-
tido único.
En algún modo a contracorriente de la principal preocupación de los estudios sociales
contemporáneos, los cuales casi siempre privilegian los análisis estructurales (clases socia-
les o fanatismo religioso, pongamos por caso), el libro que nos ocupa se empeña en tratar
de explicar los males que desazonan la vida en nuestras democracias «avanzadas». Aquellos
análisis olvidan la existencia de una intención por causar daño, o la integran como subpro-
ductos de otras causas indeterminadas. De ello se colige, a menudo, que un terrorista o un
torturador son meros personajes manipulados por fuerzas anónimas. Pero la realidad, como
reafirma el autor, es que son malos, malignos, y basta.
El ensayo de Salvador Giner constituye un relevante compendio de observaciones y cons-
tataciones sobre el inquietante asunto del daño intencional, ateniéndose a un marco espacial
—el europeo— que hoy sufre los embates de un mal que sus gentes han infligido a los de las
demás. Rehúya el lector de considerar al autor como un renegado eurocéntrico. En realidad,
nuestro preclaro sociólogo siempre ha evitado culpar a los europeos de sus conquistas,
imperialismos, hegemonías, esclavizaciones, expolios, fanatismos, atropellos y demás males
cuya retahíla todo el mundo (literalmente) conoce.
Este libro constituye no solo una aportación depurada de preocupaciones teóricas y em-
peños académicos. Es el descollante producto tardío de la dilatada y fructífera trayectoria
intelectual de Salvador Giner. Se trata de un estudio sustancial sobre la sociología del mal y,
especialmente, sobre el desprestigio de la racionalidad en la comprensión del mundo. El
propio autor no abriga esperanzas de convencer a los aguerridos amigos del sueño de la
razón. Su lectura será de gran aprovechamiento para quienes estén concernidos en indagar
en la composición de las convicciones morales, de los principios esenciales de la ciudadanía,
de la composición de un universo donde surge ese daño y, según las propias palabras de
Spinoza, «… de aquello que sabemos a ciencia cierta que impide que poseamos lo que es
bueno». A buen seguro, el lector agradecerá el tratamiento de temas tan relevantes para el
desarrollo futuro de nuestras sociedades, bien distantes del atolondramiento mediático, de
la apatía pública o de la indiferencia colectiva, tan extendidos en los tiempos que corren.
por Luis MORENO FERNÁNDEZ
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)
luis.moreno@csic.es
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 154, Abril - Junio 2016, pp. 161-176
Libro reis espan ol.indb 175 30/03/16 17:41
También podría gustarte
- Territorio en la geografía de Milton SantosDe EverandTerritorio en la geografía de Milton SantosCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- ReseñaDocumento4 páginasReseñamateo CAún no hay calificaciones
- Lesh y Doerr Mas Alla Del ConstructivismoDocumento19 páginasLesh y Doerr Mas Alla Del ConstructivismoCésar Hilton Aguilar RamosAún no hay calificaciones
- La comunicación y los medios: Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativaDe EverandLa comunicación y los medios: Metodologías de investigación cualitativa y cuantitativaAún no hay calificaciones
- Orozco - SiC Rew 2007Documento8 páginasOrozco - SiC Rew 2007fercam3617408Aún no hay calificaciones
- Lineamientos ColaboracionesDocumento4 páginasLineamientos ColaboracionesMartha A Perera GAún no hay calificaciones
- Casalmiglia y TusonDocumento5 páginasCasalmiglia y TusonMar BellAún no hay calificaciones
- Induccion Uso de Norma APADocumento4 páginasInduccion Uso de Norma APAClaudia E. RetamalAún no hay calificaciones
- Estilos de CitaciónDocumento5 páginasEstilos de Citaciónmyriam monsalveAún no hay calificaciones
- Holmes - Nombres y NaturalezaDocumento12 páginasHolmes - Nombres y NaturalezaAntonella Carroso100% (1)
- Resume NDocumento17 páginasResume NCarmenAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto. Ejemplos de Varios Tipos.Documento29 páginasComentario de Texto. Ejemplos de Varios Tipos.MMaestroAún no hay calificaciones
- Normas ApaDocumento46 páginasNormas ApaVeronica VanesaAún no hay calificaciones
- Rebeca LandeauDocumento13 páginasRebeca Landeauapi-3713812Aún no hay calificaciones
- Mtu 03 ADocumento18 páginasMtu 03 ANiki camargoAún no hay calificaciones
- Freitas, LermaParks (2017) 13 15 EsDocumento6 páginasFreitas, LermaParks (2017) 13 15 EsCamilo CamposAún no hay calificaciones
- Como Citar - Catedra BecerraDocumento37 páginasComo Citar - Catedra BecerrazarandangaAún no hay calificaciones
- 37182-Article Text-103468-1-10-20190425Documento2 páginas37182-Article Text-103468-1-10-20190425victoria iriarteAún no hay calificaciones
- Reseña 1Documento4 páginasReseña 1Diana Ximena MachucaAún no hay calificaciones
- Trabajos Formato APA USFQDocumento41 páginasTrabajos Formato APA USFQams931Aún no hay calificaciones
- El Resumen Como Género Académico y Científico. Sus Relaciones Con Abstract y RiassuntoDocumento18 páginasEl Resumen Como Género Académico y Científico. Sus Relaciones Con Abstract y RiassuntoCarla GamarraAún no hay calificaciones
- Normas ApaDocumento11 páginasNormas ApaDaniel RodriguezAún no hay calificaciones
- Guia - Paratrabajos Utac Segun Apa-1644547363381Documento10 páginasGuia - Paratrabajos Utac Segun Apa-1644547363381Pastoral Vocacional AmigonianaAún no hay calificaciones
- Ejemplos Referencias APADocumento14 páginasEjemplos Referencias APADafné HabibAún no hay calificaciones
- Kreimer - Las Corrientes Post-Mertonianas en La Sociología de La CienciaDocumento63 páginasKreimer - Las Corrientes Post-Mertonianas en La Sociología de La CienciaTatiana StaroselskyAún no hay calificaciones
- Citacion Estilo Apa 7Documento3 páginasCitacion Estilo Apa 7Leonardo Eloy Asillo MendozaAún no hay calificaciones
- Lesh y Doerr Mas Alla Del ConstructivismoDocumento19 páginasLesh y Doerr Mas Alla Del ConstructivismoDaniel Omar Mendoza FloresAún no hay calificaciones
- Un Nuevo Enfoque para La Traducción y El Comentario de La Poesía HoméricaDocumento9 páginasUn Nuevo Enfoque para La Traducción y El Comentario de La Poesía HoméricaaabrittaAún no hay calificaciones
- APApresentacionDocumento46 páginasAPApresentacionEduardo VillanuevaAún no hay calificaciones
- Comprensión y Producción Del DiscursoDocumento7 páginasComprensión y Producción Del DiscursoRenzo Emanuel GonzalezAún no hay calificaciones
- Estructura Del Estudio de Factibilidad A RealizarDocumento6 páginasEstructura Del Estudio de Factibilidad A RealizarCRISTIAN FERNANDO SOLARTE GAVIRIAAún no hay calificaciones
- A-1 Normas Referencias Bibliográficas UDIDocumento6 páginasA-1 Normas Referencias Bibliográficas UDImiguel angel loraAún no hay calificaciones
- SESIÓN #05 - CITAS Y REFERENCIAS SEGUN EL ESTILO APA 7° EDICIóNDocumento92 páginasSESIÓN #05 - CITAS Y REFERENCIAS SEGUN EL ESTILO APA 7° EDICIóNJose Luis BelitoAún no hay calificaciones
- Anexo 2. Manual de Estilo de La Facultad de Ciencias de La EducaciónDocumento11 páginasAnexo 2. Manual de Estilo de La Facultad de Ciencias de La EducaciónDaniel Ruiz GomezAún no hay calificaciones
- El Análisis de La Realidad Social Métodos y Técnicas de Investigación 4ta EdicionDocumento6 páginasEl Análisis de La Realidad Social Métodos y Técnicas de Investigación 4ta EdicionJulianAvilaAún no hay calificaciones
- ESCRIBIR UNA TESIS Sin Morir.... MenazziDocumento18 páginasESCRIBIR UNA TESIS Sin Morir.... MenazziDaniel MitilloAún no hay calificaciones
- Temas y OrientacionesDocumento21 páginasTemas y OrientacionesIsrael CrockerAún no hay calificaciones
- Atención y PercepciónDocumento5 páginasAtención y PercepciónJavi100% (1)
- Proyecto de Investigación UPN - Tercer AvanceDocumento8 páginasProyecto de Investigación UPN - Tercer AvanceDarwin Junior Narvaez ChavezAún no hay calificaciones
- Estilo ApaDocumento31 páginasEstilo ApaDilan Ismael LopezAún no hay calificaciones
- Investigación Cualitativa 2023 CompletoDocumento417 páginasInvestigación Cualitativa 2023 CompletofamilygasparAún no hay calificaciones
- Escritura Academica y Citas BibliograficasDocumento7 páginasEscritura Academica y Citas BibliograficasEnzo MaidanaAún no hay calificaciones
- Draft Libro Completo-LibreDocumento193 páginasDraft Libro Completo-LibreJaviera Millaqueo DíazAún no hay calificaciones
- El Nombre y La Naturaleza de Los Estudios de TraducciónDocumento3 páginasEl Nombre y La Naturaleza de Los Estudios de TraducciónIván Villanueva Jordán100% (3)
- Angle y Obregón Analisis Critico de Las Persepctivas PDFDocumento17 páginasAngle y Obregón Analisis Critico de Las Persepctivas PDFGracias TotalesAún no hay calificaciones
- Normas APADocumento19 páginasNormas APAxProoshperWYTAún no hay calificaciones
- Reseña Mancera y Pano AlamánDocumento4 páginasReseña Mancera y Pano AlamánMaría PereyraAún no hay calificaciones
- La Investigacion de La Comunicacion de Masas Mauro WolfDocumento178 páginasLa Investigacion de La Comunicacion de Masas Mauro WolfDavid Daniel0% (1)
- Ejemplo de Comentario de Texto Castellano Resuelto IIDocumento4 páginasEjemplo de Comentario de Texto Castellano Resuelto IIVeronica Olaru50% (2)
- Capitulo 2. LigiaOrtizDocumento22 páginasCapitulo 2. LigiaOrtizJostin Alexander BonillaAún no hay calificaciones
- Guía para Redactar 7ma EdiciónDocumento6 páginasGuía para Redactar 7ma Ediciónlorien beltranAún no hay calificaciones
- Formato ApaDocumento6 páginasFormato ApaYaCo KarenAún no hay calificaciones
- Normas Estado Del ArteDocumento6 páginasNormas Estado Del ArteJovi JimboAún no hay calificaciones
- Normas APA PeruDocumento16 páginasNormas APA PeruJesus Villarroel CedeñoAún no hay calificaciones
- Normativas APADocumento6 páginasNormativas APABecerra Gomez Daisy TamaraAún no hay calificaciones
- 941 2995 1 PB PDFDocumento4 páginas941 2995 1 PB PDFamazap92Aún no hay calificaciones
- Como Escribir El Aparato Critico en ApaDocumento9 páginasComo Escribir El Aparato Critico en ApaZulay RojasAún no hay calificaciones
- Semióticas: Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposiciónDe EverandSemióticas: Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposiciónAún no hay calificaciones
- Test Tema 4 - Fundamentos de Psicología (COLASST) - Julio2021 2QDocumento4 páginasTest Tema 4 - Fundamentos de Psicología (COLASST) - Julio2021 2QLizeth LeonAún no hay calificaciones
- Cronograma Adjudicacion 2021-IiDocumento1 páginaCronograma Adjudicacion 2021-IiKike SifuentesAún no hay calificaciones
- Principales Retos de La Profesión Contable Desde Las Perspectivas EconómicaDocumento1 páginaPrincipales Retos de La Profesión Contable Desde Las Perspectivas EconómicaMayerly Noguera CuaranAún no hay calificaciones
- Ed. Primaria ESI-ASIDocumento2 páginasEd. Primaria ESI-ASIEmiliana PaciniAún no hay calificaciones
- Programa H.A.V V 2021Documento4 páginasPrograma H.A.V V 2021Ale SotoAún no hay calificaciones
- Silabo Econometria 2021 2022Documento13 páginasSilabo Econometria 2021 2022David ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Prontuario - CIFI 3055Documento7 páginasProntuario - CIFI 3055Ana MariaAún no hay calificaciones
- DD 1 2 Practice Esp CompletoDocumento2 páginasDD 1 2 Practice Esp CompletoEduard abreu jimenezAún no hay calificaciones
- Resumen de Basabe y ColDocumento7 páginasResumen de Basabe y ColFlaa AcevedoAún no hay calificaciones
- Las Diferencias Entre El Condicionamiento Clasico y El OperanteDocumento3 páginasLas Diferencias Entre El Condicionamiento Clasico y El OperanteLucía De LamoAún no hay calificaciones
- El Debate y Resolución de CasosDocumento8 páginasEl Debate y Resolución de CasosSilvana HerreraAún no hay calificaciones
- Cifali Escribir La Experiencia - Cap - VIIIDocumento9 páginasCifali Escribir La Experiencia - Cap - VIIIRodrigo MurroAún no hay calificaciones
- Cuento Vacaciones InesperadasDocumento11 páginasCuento Vacaciones Inesperadasjohana perezAún no hay calificaciones
- Escrito de Consignacion de Pension InicialDocumento2 páginasEscrito de Consignacion de Pension InicialLuis Lobito Bob50% (2)
- Piaget Vs DienesDocumento3 páginasPiaget Vs Dienesapi-341094484100% (6)
- 1011LopezGarcia - GEPDocumento9 páginas1011LopezGarcia - GEPAraminda López GarcíaAún no hay calificaciones
- Sistematización de ExperienciasDocumento5 páginasSistematización de Experienciasandy auzAún no hay calificaciones
- CCNA1 Lab 1 1 9 EsDocumento3 páginasCCNA1 Lab 1 1 9 EsatracAún no hay calificaciones
- Preguntas FrecuentesDocumento13 páginasPreguntas Frecuentesdurando87Aún no hay calificaciones
- Teorias Vocacionales ExposicionDocumento17 páginasTeorias Vocacionales ExposicionXeliiz Evan RamosAún no hay calificaciones
- Trastornos Del AprendizajeDocumento38 páginasTrastornos Del Aprendizajemayitalove115Aún no hay calificaciones
- PROLEXIAWEBDocumento11 páginasPROLEXIAWEBMinerva MontielAún no hay calificaciones
- ANALFABETISMODocumento11 páginasANALFABETISMOhugoAún no hay calificaciones
- Agenda Del Encuentro PedagogicoDocumento1 páginaAgenda Del Encuentro PedagogicoGuzman AngelicaAún no hay calificaciones
- Producto Academico 01 (Entregable) - VFDocumento8 páginasProducto Academico 01 (Entregable) - VFAngel Bueno OchoaAún no hay calificaciones
- Historia Clinica y Examen MentalDocumento5 páginasHistoria Clinica y Examen MentalPam PozAún no hay calificaciones
- TEMA 11 Transcripción y TraducciónDocumento8 páginasTEMA 11 Transcripción y TraducciónLAURA LARAAún no hay calificaciones
- Ana Maria Suarez AlzateDocumento7 páginasAna Maria Suarez AlzateAna Maria SuarezAún no hay calificaciones
- FolkloreDocumento3 páginasFolkloreEmely VasquezAún no hay calificaciones
- Curriculum Vitae - Maria Luisa MorilloDocumento2 páginasCurriculum Vitae - Maria Luisa MorillojuanAún no hay calificaciones