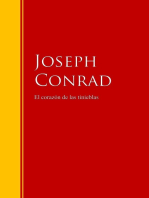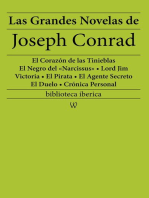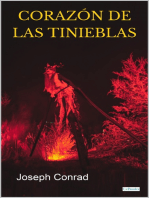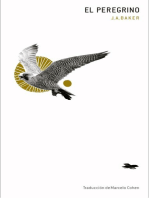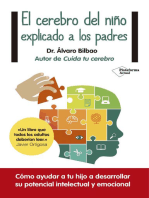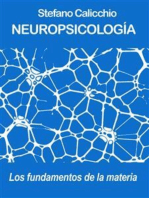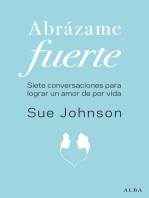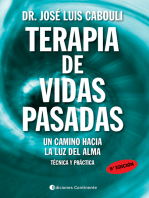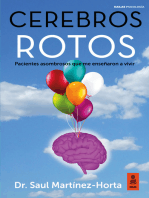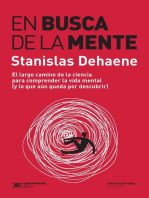Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Loco 7
Cargado por
John TravulcciTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Loco 7
Cargado por
John TravulcciCopyright:
Formatos disponibles
El Nellie, un yol de crucero, borneó sin un aleteo de las velas y quedó inmóvil.
La marea había
subido, el viento estaba casi en calma y, puesto que debía dirigirse río abajo, no podía hacer
otra cosa que ponerse en facha y esperar el reflujo. La desembocadura del Támesis se extendía
ante nosotros como el inicio de un canal interminable. En la distancia, el mar y el cielo se
soldaban uno con otro sin dejar ni un resquicio y, en el luminoso espacio, las velas curtidas de
las barcazas que flotaban con la marea parecían inmóviles, agrupadas en rojos racimos de
lonas puntiagudas, con destellos del barniz de las botavaras. Una neblina descansaba en las
orillas bajas que, desvaneciéndose lánguidamente, llevaban hasta el mar. El cielo estaba
oscuro sobre Gravesend y, más allá, parecía condensarse en una penumbra aciaga que se
cernía, inmóvil, sobre la mayor y más importante ciudad de la tierra. El director de la compañía
era nuestro anfitrión y nuestro capitán. Los cuatro contemplamos su espalda con afecto
mientras estaba en la proa mirando hacia el mar. No había nada en todo el río que tuviera un
aspecto tan marinero. Parecía un piloto, lo que para un marino viene a ser la fiabilidad
personificada. Era difícil hacerse cargo de que su trabajo no estaba allí, en el luminoso
estuario, sino detrás, en el seno de la amenazante oscuridad. Entre nosotros existía, como ya
he dicho en alguna parte, el vínculo del mar, lo que, además de mantener nuestros corazones
unidos durante largos periodos de separación, tenía la virtud de volvernos tolerantes con los
relatos de los demás e incluso con sus convicciones. El abogado —el mejor de los camaradas—
disponía, debido a sus muchos años y sus muchas virtudes, del único cojín de a bordo y estaba
tumbado sobre la única manta. El contable había sacado ya una caja de dominó, y jugueteaba
haciendo construcciones con las fichas. Marlow estaba sentado a popa, con las piernas
cruzadas, apoyado en el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la
espalda recta, el aspecto ascético y, con los brazos caídos y las palmas de las manos vueltas
hacia fuera, parecía una especie de ídolo. El director, satisfecho de que el ancla hubiera
quedado bien sujeta, se dirigió a popa y se sentó entre nosotros. Intercambiamos
perezosamente algunas palabras. Después se hizo el silencio a bordo del yate. Por una u otra
razón no empezamos la partida de dominó. Nos sentíamos pensativos y dispuestos tan solo a
una plácida actitud contemplativa. El día finalizaba con una serenidad de una tranquila y
exquisita brillantez. El agua brillaba pacíficamente; el cielo, sin una nube, era una inmensidad
benéfica de luz inmaculada; la misma calina de los marjales de Essex parecía un tejido liviano
que colgara de las pendientes boscosas del interior y envolviera la parte baja del río en
diáfanos pliegues. Tan solo la penumbra al oeste, cerniéndose sobre las partes altas, se hacía
más sombría cada minuto, como irritada por la proximidad del sol. Y por fin el sol se hundió en
su curva e imperceptible caída cambiando de un blanco incandescente a un rojo pálido sin
rayos y sin calor, como si fuera a desaparecer de repente, herido de muerte por aquella
penumbra que se cernía sobre una muchedumbre de seres humanos. Al mismo tiempo
sobrevino un cambio sobre las aguas, y la serenidad se hizo menos brillante pero más
profunda. El viejo río descansaba sin una onda en toda su extensión al declinar el día; después
de siglos de prestar buenos servicios a la raza que poblaba sus orillas, se extendía con la
tranquila dignidad de un curso de agua que lleva a los más remotos confines de la tierra.
Observábamos la venerable corriente no con el intenso calor de un corto día que llega y
desaparece para siempre, sino bajo la augusta luz de los recuerdos más permanentes. Y desde
luego nada es más fácil para un hombre que, como suele decirse, ha « surcado los mares» con
afecto y v
También podría gustarte
- Exercise 6Documento2 páginasExercise 6Maximiliano KoderAún no hay calificaciones
- El corazón de las tinieblas: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandEl corazón de las tinieblas: Biblioteca de Grandes EscritoresCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (60)
- El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad (39Documento61 páginasEl corazón de las tinieblas de Joseph Conrad (39German HuntAún no hay calificaciones
- Los Sauces, Algernon Blackwood.Documento11 páginasLos Sauces, Algernon Blackwood.Alejandra100% (1)
- Canales, Carlos - Demonios Del Norte. Expediciones VikingasDocumento289 páginasCanales, Carlos - Demonios Del Norte. Expediciones VikingasLucas Alessio100% (1)
- La Barca - Pedro PradoDocumento18 páginasLa Barca - Pedro PradoTOMAS ANTONIO AZOCAR ROBLESAún no hay calificaciones
- Hasta Donde Termina El Mar - Alaitz LeceagaDocumento528 páginasHasta Donde Termina El Mar - Alaitz LeceagaNieves BarreraAún no hay calificaciones
- Un Descenso Al Maelstrom PDFDocumento11 páginasUn Descenso Al Maelstrom PDFpitoAún no hay calificaciones
- Rima Del Anciano Marinero-Nueva Edición-Ilustraciones DoréDocumento74 páginasRima Del Anciano Marinero-Nueva Edición-Ilustraciones Doréapi-3699625100% (3)
- Trilogía mediterránea: La celda de Próspero | Reflexiones sobre una Venus marina | Limones amargosDe EverandTrilogía mediterránea: La celda de Próspero | Reflexiones sobre una Venus marina | Limones amargosAún no hay calificaciones
- El Pescador de Islandia - Loti PierreDocumento103 páginasEl Pescador de Islandia - Loti PierreBabette HersantAún no hay calificaciones
- Justo Sierra. La Fiebre AmarillaDocumento10 páginasJusto Sierra. La Fiebre Amarilla01. Aceves Ochoa Evelyn EuniceAún no hay calificaciones
- Allan Poe - Un Descenso Al MaelstromDocumento0 páginasAllan Poe - Un Descenso Al MaelstromAlo ArcoAún no hay calificaciones
- Corazon Del Invierno - Nick HorthDocumento117 páginasCorazon Del Invierno - Nick HorthrorroAún no hay calificaciones
- Defensores de Ulthuan (Graham McNeill)Documento341 páginasDefensores de Ulthuan (Graham McNeill)vepginAún no hay calificaciones
- Smith, Wilbur - Rio SagradoDocumento371 páginasSmith, Wilbur - Rio SagradoDave FloresAún no hay calificaciones
- El Misterio Del Mary Celeste - Alfonso Álvarez VillarDocumento0 páginasEl Misterio Del Mary Celeste - Alfonso Álvarez VillarAntonio VarelaAún no hay calificaciones
- ShinjuDocumento927 páginasShinjuTifaAún no hay calificaciones
- La Sombra de Populla: Las Aventuras en la Concha Espiral: La Sombra de Populla, #1De EverandLa Sombra de Populla: Las Aventuras en la Concha Espiral: La Sombra de Populla, #1Aún no hay calificaciones
- El regadorDocumento5 páginasEl regadorMercedes GiglioAún no hay calificaciones
- Hart CraneDocumento4 páginasHart CranegloriainesgalvezoAún no hay calificaciones
- Bardo el que mató al DragónDocumento6 páginasBardo el que mató al DragónARTURO AGUILARAún no hay calificaciones
- Defensores de Ulthuan - Graham McNeillDocumento1182 páginasDefensores de Ulthuan - Graham McNeillJuanjo Sánchez EscolarAún no hay calificaciones
- Un Descenso Al Maelstrom - Edgar Allan PoeDocumento18 páginasUn Descenso Al Maelstrom - Edgar Allan PoeLyon ExeAún no hay calificaciones
- Selección de Poemas Elizabeth BishopDocumento25 páginasSelección de Poemas Elizabeth BishopNathaly Prieto UrbinaAún no hay calificaciones
- Poemas Migratorios - Rolando CárdenasDocumento47 páginasPoemas Migratorios - Rolando CárdenasRodrigo Inostroza BidartAún no hay calificaciones
- Un Descenso Al Maelstrom-Allan Poe EdgarDocumento20 páginasUn Descenso Al Maelstrom-Allan Poe EdgarMichael SanchezAún no hay calificaciones
- Dragones de Fuego - Richard A. KnaakDocumento1148 páginasDragones de Fuego - Richard A. KnaakJacobo riquelmeAún no hay calificaciones
- Poema Los Crujidos Del GlaciarDocumento2 páginasPoema Los Crujidos Del GlaciarAna EscobarAún no hay calificaciones
- Coleridge Samuel Taylor - Rima Del Anciano MarineroDocumento18 páginasColeridge Samuel Taylor - Rima Del Anciano MarineroKrissty Lolyta MedranoAún no hay calificaciones
- Texto DescriptivoDocumento7 páginasTexto DescriptivoErick Mujanajinsoy Quinchoa100% (1)
- Russell Clark William - El Barco de La MuerteDocumento348 páginasRussell Clark William - El Barco de La MuerteIsmael OliveraAún no hay calificaciones
- Antología Textos Descriptivos PDFDocumento3 páginasAntología Textos Descriptivos PDFCuello MiguelAún no hay calificaciones
- La Fiebre AmarillaDocumento12 páginasLa Fiebre AmarillaFernando BrambilaAún no hay calificaciones
- Poemas de Francesco BenozzoDocumento21 páginasPoemas de Francesco BenozzoFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- Después de La BatallaDocumento5 páginasDespués de La BatallaAna MilenaAún no hay calificaciones
- Devorador de Almas - Dan AbnettDocumento1194 páginasDevorador de Almas - Dan AbnettJorge Delmonte100% (1)
- 03 - La Odisea Del Cisne de Plata PDFDocumento81 páginas03 - La Odisea Del Cisne de Plata PDFkakoAún no hay calificaciones
- La Rima Del Viejo Marinero - Coleridge, Samuel TDocumento20 páginasLa Rima Del Viejo Marinero - Coleridge, Samuel TjaimereyesgilAún no hay calificaciones
- Ballard, J. G. - La SequíaDocumento110 páginasBallard, J. G. - La SequíaPablo Arraigada100% (1)
- Anderson, Poul - Los Muchos Mundos de Poul Anderson IIDocumento298 páginasAnderson, Poul - Los Muchos Mundos de Poul Anderson IIPaola Franco MadariagaAún no hay calificaciones
- Aldous Huxley - El Joven ArquímedesDocumento20 páginasAldous Huxley - El Joven ArquímedesunavionAún no hay calificaciones
- Ballard James G - La SequiaDocumento80 páginasBallard James G - La SequiaCésar Augusto Huarcaya RojasAún no hay calificaciones
- Carlos Pellicer PDFDocumento101 páginasCarlos Pellicer PDFElisa Del Carmen Martinez OchoaAún no hay calificaciones
- 1-Defensores de UlthuanDocumento283 páginas1-Defensores de UlthuanDavid Feliz Rodríguez100% (1)
- Loco 8Documento1 páginaLoco 8John TravulcciAún no hay calificaciones
- Milan 6Documento1 páginaMilan 6John TravulcciAún no hay calificaciones
- Loco 9Documento1 páginaLoco 9John TravulcciAún no hay calificaciones
- Comedia de PuertasDocumento2 páginasComedia de PuertasJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Loco 2Documento5 páginasLoco 2John TravulcciAún no hay calificaciones
- 4to Parcial PenalDocumento34 páginas4to Parcial PenalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Texto Integrador - Resumen Libro Maier Periodos y Peliculas Con Contenido de ClasesDocumento10 páginasTexto Integrador - Resumen Libro Maier Periodos y Peliculas Con Contenido de ClasesJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Loco 6Documento1 páginaLoco 6John TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 2 RealesDocumento16 páginasClase 2 RealesJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Rareza de VacacionesDocumento3 páginasRareza de VacacionesJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Programa de Derecho Civil Nuevo Uba - ConeauDocumento14 páginasPrograma de Derecho Civil Nuevo Uba - ConeauEmanuel CadamazAún no hay calificaciones
- DDHH Clase 12Documento33 páginasDDHH Clase 12John TravulcciAún no hay calificaciones
- Bibliografia SugeridaDocumento2 páginasBibliografia SugeridaJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- 1 Cronograma de Clases y Temas para El Primer Parcial (2020)Documento1 página1 Cronograma de Clases y Temas para El Primer Parcial (2020)Celi OlmedoAún no hay calificaciones
- Clase 6 PenalDocumento23 páginasClase 6 PenalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Cronograma Segundo Cuatrimestre 2023Documento2 páginasCronograma Segundo Cuatrimestre 2023John TravulcciAún no hay calificaciones
- Smart Contracts Aplicación Practica en ArgentinaDocumento6 páginasSmart Contracts Aplicación Practica en ArgentinaJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- DDHH Clase 8Documento19 páginasDDHH Clase 8John TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 19 ContratosDocumento16 páginasClase 19 ContratosJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 26 ContratosDocumento19 páginasClase 26 ContratosJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 37 PenalDocumento5 páginasClase 37 PenalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 13 ObligacionesDocumento27 páginasClase 13 ObligacionesJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 4 ContratosDocumento22 páginasClase 4 ContratosJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Cronograma Segundo Cuatrimestre 2023Documento2 páginasCronograma Segundo Cuatrimestre 2023John TravulcciAún no hay calificaciones
- Casos de Responsabilidad. Agosto Diciembre 2022Documento2 páginasCasos de Responsabilidad. Agosto Diciembre 2022John TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 34 PenalDocumento3 páginasClase 34 PenalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 37 PenalDocumento5 páginasClase 37 PenalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 6 PenalDocumento23 páginasClase 6 PenalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Clase 19 ConstitucionalDocumento15 páginasClase 19 ConstitucionalJohn TravulcciAún no hay calificaciones
- Historia Petroleo EstudiarDocumento4 páginasHistoria Petroleo EstudiarsantAún no hay calificaciones
- Balance General y Estado de ResultadoDocumento4 páginasBalance General y Estado de ResultadoMiguel Angel GomezAún no hay calificaciones
- Segmentación de Mercados Entrega 3Documento5 páginasSegmentación de Mercados Entrega 3Natalia CamargoAún no hay calificaciones
- Análisis de Mercado y PlaneaciónDocumento2 páginasAnálisis de Mercado y PlaneaciónAnnprettyAún no hay calificaciones
- Ética, valores y antivalores en la gestión públicaDocumento10 páginasÉtica, valores y antivalores en la gestión públicaNathalyaAún no hay calificaciones
- Mope CesDocumento349 páginasMope CesMaria Guadalupe AldanaAún no hay calificaciones
- JP Inscripcion Deslindes Que No ConcuerdanDocumento3 páginasJP Inscripcion Deslindes Que No ConcuerdanKarina Turra SascoAún no hay calificaciones
- El Médico y La SociedadDocumento3 páginasEl Médico y La SociedadGABRIELA ALESSANDRA PEREZ LAVERIANOAún no hay calificaciones
- Fuentes del Derecho: clasificación y tipos de normasDocumento17 páginasFuentes del Derecho: clasificación y tipos de normasomar madridAún no hay calificaciones
- Ejercicio IshikawaDocumento3 páginasEjercicio IshikawaGenesis Palma100% (2)
- Libreto Acto Día de Las Madres 2018 Escuela Las ColoniasDocumento2 páginasLibreto Acto Día de Las Madres 2018 Escuela Las ColoniasKaty Alarcón SánchezAún no hay calificaciones
- Los principales sociólogos y sus aportesDocumento2 páginasLos principales sociólogos y sus aportesKaterin Mercado Mestra100% (2)
- Doctrina Social de La IglesiaDocumento17 páginasDoctrina Social de La IglesiaLiz AllendesAún no hay calificaciones
- Unidad 1 (A1) - NUEVADocumento6 páginasUnidad 1 (A1) - NUEVAYanitsa DimitrovaAún no hay calificaciones
- Modificar artículo 455 CPCyMDocumento108 páginasModificar artículo 455 CPCyMJuan Perez100% (2)
- Curva S TeoriaDocumento6 páginasCurva S TeoriaGabriel Mf100% (2)
- Res 2015005090235002000889610Documento8 páginasRes 2015005090235002000889610MayliAún no hay calificaciones
- Clasificación Gastos Públicos 9 GruposDocumento2 páginasClasificación Gastos Públicos 9 GruposFernanda MelloAún no hay calificaciones
- Almacenamiento de Medicamentos e InsumosDocumento6 páginasAlmacenamiento de Medicamentos e InsumosRosalinda Marquez VegaAún no hay calificaciones
- Formato de Determinacion RT 2010Documento6 páginasFormato de Determinacion RT 2010Gio GalindoAún no hay calificaciones
- La Trinidad de DiosDocumento18 páginasLa Trinidad de DiosJonathan A. Medrano50% (2)
- La Revisoría Fiscal y La Auditoria Forense Como Responsabilidades Del Contador Público Frente A La SociedadDocumento42 páginasLa Revisoría Fiscal y La Auditoria Forense Como Responsabilidades Del Contador Público Frente A La SociedadBrayan SamacáAún no hay calificaciones
- Guia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 4 - ConclusionesDocumento6 páginasGuia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 4 - ConclusionesAnguie johanna Lopez moralesAún no hay calificaciones
- Naturaleza Jurídica de La Sucesión o Del Derecho de SucesionesDocumento5 páginasNaturaleza Jurídica de La Sucesión o Del Derecho de SucesionesdionisosteoAún no hay calificaciones
- 5860 Tam 09Documento4 páginas5860 Tam 09Sofia ArabAún no hay calificaciones
- Charler Jean Pierre Jesus en Medio de Su Pueblo 02Documento51 páginasCharler Jean Pierre Jesus en Medio de Su Pueblo 02Daniela RaffoAún no hay calificaciones
- Piso Alhena Bianco InterceramicDocumento1 páginaPiso Alhena Bianco InterceramicSamanta Avila AlcalaAún no hay calificaciones
- Bayas y VainillaDocumento1 páginaBayas y VainillaIvetteCastroGranadosAún no hay calificaciones
- Tipos de Oro en El MercadoDocumento13 páginasTipos de Oro en El MercadoErick Vega OchoaAún no hay calificaciones
- Sentencia de AlimentosDocumento4 páginasSentencia de AlimentosRojas MiguelAún no hay calificaciones
- El cerebro del niño explicado a los padresDe EverandEl cerebro del niño explicado a los padresCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (147)
- Neuroanatomía: Fundamentos de neuroanatomía estructural, funcional y clínicaDe EverandNeuroanatomía: Fundamentos de neuroanatomía estructural, funcional y clínicaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (16)
- Notas de clase. Manual de farmacognosia: Análisis microscópico y fitoquímico, y usos de plantas medicinalesDe EverandNotas de clase. Manual de farmacognosia: Análisis microscópico y fitoquímico, y usos de plantas medicinalesAún no hay calificaciones
- Neuropsicología: Los fundamentos de la materiaDe EverandNeuropsicología: Los fundamentos de la materiaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 50 técnicas de mindfulness para la ansiedad, la depresión, el estrés y el dolor: Mindfulness como terapiaDe Everand50 técnicas de mindfulness para la ansiedad, la depresión, el estrés y el dolor: Mindfulness como terapiaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (37)
- El método de los elementos finitos: Un enfoque teórico prácticoDe EverandEl método de los elementos finitos: Un enfoque teórico prácticoCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (4)
- Abrázame fuerte: Siete conversaciones para un amor duraderoDe EverandAbrázame fuerte: Siete conversaciones para un amor duraderoManu BerásteguiCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (13)
- 200 tareas en terapia breve: 2ª ediciónDe Everand200 tareas en terapia breve: 2ª ediciónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (33)
- Resumen de Pensar rápido pensar despacio de Daniel KahnemanDe EverandResumen de Pensar rápido pensar despacio de Daniel KahnemanCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (11)
- Terapia de vidas pasadas: Un camino hacia la luz del alma. Técnica y prácticaDe EverandTerapia de vidas pasadas: Un camino hacia la luz del alma. Técnica y prácticaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (11)
- Cerebros rotos: Pacientes asombrosos que me enseñaron a vivirDe EverandCerebros rotos: Pacientes asombrosos que me enseñaron a vivirCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Fisicoquímica II: Materia, electricidad y magnetismo. Fuerzas y camposDe EverandFisicoquímica II: Materia, electricidad y magnetismo. Fuerzas y camposAún no hay calificaciones
- El autismo: Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarloDe EverandEl autismo: Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarloCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- La familia: Comprensión dinámica e intervenciones terapéuticasDe EverandLa familia: Comprensión dinámica e intervenciones terapéuticasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Hormonas: Mensajeros químicos y comunicación celularDe EverandHormonas: Mensajeros químicos y comunicación celularCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (2)
- El perfil psicológico de Jesús: Aprendamos del Maestro a manejar efectivamente nuestras emocionesDe EverandEl perfil psicológico de Jesús: Aprendamos del Maestro a manejar efectivamente nuestras emocionesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Anatomía del caballo: Guía práctica ilustradaDe EverandAnatomía del caballo: Guía práctica ilustradaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9)
- En busca de la mente: El largo camino para comprender la vida mental (y lo que aún queda por descubrir)De EverandEn busca de la mente: El largo camino para comprender la vida mental (y lo que aún queda por descubrir)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- La increíble conexión intestino cerebro: Descubre la relación entre las emociones y el equilibrio intestinalDe EverandLa increíble conexión intestino cerebro: Descubre la relación entre las emociones y el equilibrio intestinalCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (102)
- Liberación del trauma: Perdón y temblor es el caminoDe EverandLiberación del trauma: Perdón y temblor es el caminoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)