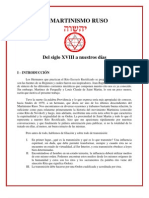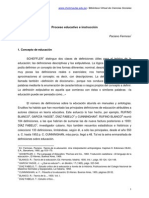Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Y El Lugar de La Cultura en Salud Menta
Y El Lugar de La Cultura en Salud Menta
Cargado por
Nicole Antoine-Feill BarónTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Y El Lugar de La Cultura en Salud Menta
Y El Lugar de La Cultura en Salud Menta
Cargado por
Nicole Antoine-Feill BarónCopyright:
Formatos disponibles
CULTURA Y SALUD MENTAL
¿Y el lugar de la cultura en salud mental?: una lectura crítica desde la clínica
CULTURE AND MENTAL HEALTH
SALUD MENTAL
¿Y EL LUGAR DE LA CULTURA EN SALUD MENTAL?:
UNA LECTURA CRÍTICA DESDE LA CLÍNICA1
(Rev GPU 2017; 13; 4: 364-370)
Margarita María Becerra2
En este trabajo realizo una revisión crítica acerca del lugar que ha ocupado la noción de cultura en
la atención en salud mental desde tiempos coloniales. Esta propuesta crítica apela a nuestra respon-
sabilidad ética, al posicionamiento de nuestras prácticas en la clínica y a la necesidad de historiza-
ción de nuestra disciplina en el marco poscolonial. Alienta, también, a comprender las migraciones
internacionales, y la atención en salud mental de las personas inmigrantes, desde una perspectiva
que entiende las sociedades como globales, pero relacionalmente desiguales. Apunta, además, a
entregar herramientas teóricas reflexivas y autocríticas para quienes trabajamos clínicamente con
inmigrantes en América Latina.
INTRODUCCIÓN universalista heredado de la Ilustración (Roy, 2007).
Aunque el clima intelectual que albergaba la idea de
l a nociones de cultura han estado vinculadas a la
evolución del discurso en salud hace ya muchos
años. En un principio, estuvieron asociadas al modelo
progreso venía forjándose con la modernidad des-
de siglo XVI, en el siglo XVII alcanza su apogeo con el
“proyecto ilustrado”, el cual engarzó el progreso moral
de atención en salud europeo que acompaña la coloni- y económico del hombre a la razón (Santamaría, 2013).
zación, vinculada estrechamente a la nueva noción de Así, el concepto de civilización, enlace del proyecto ilus-
“civilización”, con una visión alineada al pensamiento trado con la idea de progreso, emerge con la función
1
Este material corresponde a uno de los apartados de la tesis para optar al grado de Doctora en Psicología de la Universidad
de Chile, y fue elaborado en el marco de la IV Escuela Internacional de Posgrado MIGRARED, “Migraciones internacionales,
políticas globales y desigualdades sociales: Nuevos escenarios desde América Latina”, dictado por el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y el Programa Interdisciplinario de
Estudios Migratorios (PRIEM). Las reflexiones preliminares a este trabajo fueron presentadas en la IV Jornada Clínica “Psicoa-
nálisis e Inmigración”, organizadas por la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional, IARPP-Chile.
2
Psicóloga clínica, especializada en Antropología Social y Cultural, con posgrado en Psicoterapia Sistémica, Doctora (c) en Psi-
cología. becerramargaritamaria@gmail.com
364 | PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA
margarita maría Becerra
de “expresar una tendencia de expansión continua de ¿CUÁL ES LA POTENCIA DISCURSIVA DEL
grupos y naciones colonizadoras” (p. 8). En este contex- UNIVERSALISMO Y CUÁLES SON SUS
to, la atención en salud es portadora del progreso de REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y
las sociedades occidentales, progreso del cual pueden ESPECÍFICAMENTE EN SALUD MENTAL?
aprovechar –para su bien– sociedades “menos evolu-
cionadas” (Roy, 2007), como por ejemplo los grupos Los principios universalistas impactan la salud mental
colonizados. Reminiscencias de esta noción de cultura al amparo de un discurso comúnmente velado, desde
serán observadas muchos años más tarde en lo que en- donde se suscita a su vez el asimilacionismo, que plan-
tenderemos hoy como la salud de los inmigrantes. tea como fundamental la cohesión nacional en la ad-
El universalismo, con su noción colonialista de la hesión de todos a la cultura universal, a través de los
cultura, se desarrolla en Francia a través de la promo- fenómenos de aculturación y de integración socio-eco-
ción de valores y de derechos republicanos y laicos, nómica, que impiden el fraccionamiento de la sociedad
como esenciales y compartidos por todos los miembros en comunidades (Sanders y Belghiti-Mahut, 2011). El
de la sociedad3. Estos valores se constituyen así en el ideal asimilacionista promueve la pertenencia y la par-
eje cardinal de la transmisión del ideal universalista, al ticipación de los/las inmigrantes en la sociedad a través
origen del ideal de la asimilación (Fassin y Rechtman, de la absorción e incorporación de la visión del mundo,
2005). Sin embargo, y a pesar de la fuerza de la retó- la cultura y del funcionamiento del “país de acogida” de
rica universalista, muchos de los pueblos colonizados las personas inmigrantes5. La instauración de políticas
no se comportarán de manera tan dócil (como era lo de atención de tipo universal, el desarrollo programas
esperado) y continuarán con sus prácticas en salud, con de prestación de servicios definidos “para todos por
sus medicinas autóctonas, con sus sanadores tradicio- igual”, son algunos ejemplos de estos principios en la
nales, sin necesariamente adherir ni respetar el tipo de atención en salud mental.
prácticas impuestas por los colonizadores. En vista de El tratamiento de los vínculos y de la alteridad uni-
esta contrariedad, se recurrirá a la cultura del “otro cul- versalista y su traducción a través de la estructura y la
turizado” como recurso explicativo de este fracaso (Roy, entrega de servicios en salud mental, niega la existen-
2007), situación que puede ser observada incluso hasta cia de tratamiento diferencial para personas de origen
el día de hoy en las prácticas clínicas en salud en con- extranjero, desconociendo a su vez cualquier tipo de
textos de atención culturalmente diversos4. especificidad temática o problemática, en favor de la
“integración” (Higham, 1993). Este discurso repercute a
su vez en el tipo de relación que se establece entre tra-
tantes e inmigrantes en el ámbito clínico, ya que se en-
tienden los procesos adaptativos de los/las inmigrantes
3
La raíz histórica del ideal universalista data de la Era de en el contexto de procesos de aculturación, desde la
la Iluminación y su extensión política bajo la Revolución perspectiva de la asimilación (Berry, 1980; 1990). El lu-
Francesa, con la Declaración de Derechos del Hombre y gar que ocupa “la cultura” en el discurso asimilacionista
del Ciudadano de 1789 (Fassin y Rechtman, 2005). es la reducción de la alteridad cultural a la identidad
La comprensión de la cultura como una barrera ha sido del “sí mismo” o “el mismo” (Adams y Janover, 2009), y
4
bastante utilizada como un recurso explicativo de las di- esto se expresa en salud mental a través de la negación
ficultades de acceso de pueblos culturalmente diversos
de la diferencia –cultural– en el otro por parte de los/
a los servicios en salud, particularmente en población
indígena, a través del término “barreras culturales”. Al las profesionales tratantes (como representantes de la
respecto, el documento “Guía de transversalización de
la interculturalidad en proyectos de desarrollo: Salud,
higiene y protección contra la violencia” (UNICEF, 2012), 5
Por ejemplo, la “Charte de laïcité à l’école”, ley funda-
refiere como barreras al “idioma”, a la “subvaloración del mental formulada por el Ministerio de Educación y di-
origen cultural del paciente”, a “la semejanza étnica y so- fundida en todas las escuelas de la República Francesa,
cial de gran parte del personal de salud con los pacien- incluso en ultramar, que explicita que tanto la República
tes que agudizan la necesidad de diferenciarse, lo que como la Escuela Francesa son laicas y que la nación le
puede generar maltrato”, a “prejuicios sobre prácticas y confía a la escuela la misión de compartir con todos los
procedimientos de la medicina tradicional”, a “las creen- alumnos –sin importar su origen– los valores de la Repú-
cias o expectativas respecto a los procesos de curación blica (Charte de laïcité à l’école, République Française,
de la población indígena” y por último al “rol activo de Ministère de l’Éducation Nationale: http://cache.media.
la familia y de la comunidad en el proceso de curación” education.gouv.fr/file/Horaires-reglement/43/5/char-
(UNICEF, 2012, pp. 67-68). te_de_la_laicite_393435.pdf ).
PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA | 365
¿Y el lugar de la cultura en salud mental?: una lectura crítica desde la clínica
cultura universal dominante), la cual se encarna en la asociados a políticas de Estado en países del norte, vin-
exclusión y marginalización del sujeto inmigrante y su culadas a la necesidad de mano de obra productiva–,
bagaje cultural en el espacio de la clínica de la atención. comienza a desarrollarse una preocupación mayor por la
Desde hace varias décadas el discurso asimila- salud física y mental de los/las inmigrantes, y las personas
cionista ha despertado críticas, particularmente en cultural y lingüísticamente diversas (Roy, 2007). La intro-
relación con la linealidad de sus postulados y con su ducción del multiculturalismo pone justamente el acen-
incapacidad de explicar los patrones de contacto e to en la cultura, proponiendo un modelo de integración
interacción de las sociedades de llegada en relación culturalista como réplica al universalismo, promoviendo
con los inmigrantes (Schmitter, 1992). Sin embargo es la defensa de comunidades distintivas en su esencia cul-
sorprendente observar su vigencia en salud mental: la tural, en el nombre del respeto de las diferencias, con
formación normativizada de los/las profesionales, la corolarios políticos y sociales (Fassin y Rechtman, 2005).
definición y categorización de las perturbaciones men- El discurso multicultural refiere a la coexistencia de múl-
tales como universales a todo tipo de poblaciones6, el tiples culturas dentro del mismo espacio geopolítico
uso indiscriminado de categorías diagnósticas estan- (Fistetti, 2009), definido como el “mosaico” de culturas.
darizadas, la indicación de tratamientos generalizados, El multiculturalismo tiende a legitimar las diferencias
entre otros, son algunos ejemplos de la hegemonía culturales, así como también los grandes valores como
discursiva asimilacionista en salud mental. En la clíni- la libertad, la igualdad (Sanders Belghiti-Mahut, 2011;
ca esto se expresa en que el rol de los tratantes y sus Higham, 1993) y la justicia (Walsh, 2005). Sin embargo,
intervenciones permanecen invariables, independien- y a pesar de sus corolarios, el multiculturalismo aparece
te del paciente que tengan en frente, no alterando el como un término eminentemente descriptivo, que no
curso preestablecido de la atención independiente de integra la dimensión relacional de culturas demarcadas
su origen lingüístico o cultural. Se promueve entonces, como cada una en sí misma (Walsh, 2005).
en el discurso de los/las profesionales, la necesidad de
que el/la paciente inmigrante sea capaz de asimilar una CULTURA Y PSIQUIATRIA
nueva cultura, proceso que se convierte en la vía a par-
tir de la cual la oferta de salud puede llevarse a cabo sin La cultura impregna particularmente la psiquiatría en
mayores dificultades. De esta manera, el movimiento los años 1980. Recogida desde la antropología, la cul-
de asimilación del/la inmigrante lo acerca al “paciente tura es convocada para darle sentido a las dificultades
tipo”, “neutralizando” las diferencias y disminuyendo así y situaciones emergentes en salud y salud mental, si-
la brecha cultural. tuaciones que dejan muchas veces a los/las profesiona-
Analizando desde una perspectiva crítica, obser- les tratantes en una posición de desamparo. La cultura
vamos que el universalismo contiene una paradoja deja así de ser la de un “otro lejano”, como ocurría en
intrínseca, pues institucionaliza y hace operativos so- la época colonial, y pasa a ser del/la inmigrante y sus
cialmente los derechos universales de solo un grupo descendientes, quienes han llegado a vivir conmigo y
delimitado de la comunidad, definido a su vez como con quienes me debo relacionar (Roy, 2007)7. En salud
universal, en desmedro de quienes por sus diferencias mental el multiculturalismo reconoce la coexistencia
quedan excluidos de dicha comunidad (Higham, 1993), de múltiples culturas a través del auge de los estudios
tal es el caso de las personas culturalmente diversas. En
este contexto, se constituye un sistema de salud mental
de tipo “occidental” (Said, 1979; 2006; Mezzadra, 2008), 7
Al respecto, es relevante señalar que en Francia se desa-
a través de discursos y prácticas clínicas que anulan rrolla una respuesta particular para abordar la diferencia
toda experiencia de diferencia cultural o lingüística cultural específica de grupos étnicos provenientes de las
en el marco de las políticas sanitarias de tipo hegemó- colonias africanas. La etnopsiquiatría francesa, con fun-
nico occidental. damento en la teoría psicoanalítica y los aportes de la
En la década de los años 1970 y debido al crecien- antropología, estructura un dispositivo de intervención
te aumento de los flujos migratorios –particularmente centrado en la enculturación de los seres humanos en un
determinado cultural. Buscando la comprensión acabada
de la cultura del consultante, utilizando su lengua nati-
va y (co-) terapeutas también del mismo origen cultural,
6
Por ejemplo, a través de la utilización acrítica de las suce- desarrollan una psicoterapia dentro del universo cultural
sivas versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico de del paciente. Con diferentes escuelas y enfoques, desta-
Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación de psiquia- can exponentes como Devereux, Nathan y Moro (Fassin y
tría americana, en vigencia desde el año 1952. Rechtman, 2005).
366 | PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA
margarita maría Becerra
comparativos basados en diversos grupos étnicos y re- del “otro cultural” como alguien completamente distin-
ligiosos que componen la sociedad (Fassin y Rechtman, to. Como no se integra la dimensión relacional, el otro
2005), los cuales repercuten a su vez en el desarrollo y la aparece, así como inaccesible e intraducible (Adams y
promoción de intervenciones culturalmente específicas Janover, 2009) en el espacio clínico, contribuyendo a la
con inmigrantes. Sin embargo surgen críticas a estos segmentación y a los estereotipos de dichos grupos so-
estudios comparativos. Kleinmann (1977), referente ciales. Además, el correlato culturalista propicia el sur-
norteamericano en psiquiatría y antropología médica, gimiento de perspectivas radicales, que proponen que
interroga dichos estudios aludiendo a que cuando se las variaciones culturales harían emerger diferentes
realizan comparaciones de diversas culturas relativas a formas de funcionamiento psicológico en las distintas
diferentes enfermedades en salud mental, no serían ne- personas (Gergen, 2014). Desde esta perspectiva, los
cesariamente el tipo de enfermedades las que se esta- “otros” –que podrían ser en nuestro caso “los peruanos”,
rían comparando, sino más bien las explicaciones acerca “los colombianos”, “los bolivianos”, “los coreanos”, etc.–
del tipo de enfermedades, explicaciones que estarían aparecerían ante el/la clínico/a como determinados por
ancladas en determinantes culturales. La relevancia de su cultura, encubriendo numerosas otras dimensiones
esta reflexión en la clínica radica en el énfasis que se le que juegan un rol crucial en el espacio clínico, así bien
da a la comprensión del malestar en salud mental en los en la relación que se establece entre tratantes y pacien-
términos de la cultura del paciente, e inserta el relativis- tes inmigrantes.
mo cultural en el ámbito de la salud mental. La noción de cultura, utilizada desde una perspec-
La cultura adquiere entonces preponderancia, tiva culturalista y esencialista, nuevamente se convier-
especialmente referida a la utilización de los servicios te en el chivo expiatorio para eludir la responsabilidad
públicos por parte de los/las inmigrantes. Es ahí donde de los/las tratantes en relación con los problemas y
nociones como la pertinencia cultural y las competen- fracasos en las intervenciones en salud mental realiza-
cias culturales, se infiltran en el discurso en salud, como das con personas inmigrantes (Roy, 2006) y, aunque la
la cara positiva en la relación con la atención específica cultura sí importa en la clínica, no siempre es central en
de esta población (Roy, 2007). La competencia cultural todos los casos. Esto, ya que la cultura es inseparable de
se entiende, en su acepción tradicional, como las habi- otras múltiples dimensiones, como por ejemplo religio-
lidades interpersonales y académicas que posibilitan el sas, políticas y económicas (Kleinman y Benson, 2006),
aumento de la comprensión de las diferencias cultura- pero también contextuales, estructurales e históricas,
les y sociales, en y entre grupos, por parte de los sujetos además de biológicas y psicológicas. Se agregarían
(Betancourt, Green, Carrillo, Ananeh-Firempong, 2003; además dimensiones relacionales de exclusión, de po-
Morón Nozaleda, Muñoz San José, Cebolla Lorenzo y der y de dominación (Foucault, 1976, 1981), que se ex-
Fernández Liria, 2011). Sin embargo, la inspiración cul- presan a través de discursos cuyos marcos disciplinarios
turalista de esta noción conlleva dificultades a la hora penetrarían también los espacios clínicos. En síntesis,
de su aplicación en la clínica en salud mental. Como se- la cultura no sería entonces un factor determinante en
ñalan Kleiman y Benson (2006), una de las dificultades la salud mental de las personas inmigrantes y tampoco
de la idea de competencia cultural es su alusión a que debiera serlo en la clínica con dichos pacientes.
la cultura puede reducirse a una experticia que puede Hoy en día los discursos interculturales están en
ser entrenada para su uso en la clínica con personas de boga y esto se expresa en una variedad de ámbitos y
origen diverso al del/la tratante. Para estos autores el campos disciplinarios, así también en salud mental. Lo
problema surge desde la definición de cultura adopta- intercultural ha implicado el progresivo reconocimien-
da en el ámbito de la salud, la cual es entendida como to –o supuesto– de que el mundo en que vivimos es
un sinónimo de etnicidad, de nacionalidad o de idioma. una mixtura de creencias culturales, maneras, activi-
Esta definición difiere profundamente de la definición dades e identidades entremezcladas y en permanente
de cultura utilizada en antropología, en la que en sus interacción (Adams y Janover, 2009). Rompiendo el et-
múltiples expresiones aparece como una realidad diná- nocentrismo y las limitaciones esencialistas del multi-
mica, histórica y multidimensional. culturalismo, la interculturalidad reconocería el espacio
cultural del otro/a, denominando entonces la dinámica
EL IDEAL MULTICULTURAL de intercambios entre los grupos culturales múltiples
dentro del mosaico multicultural. Una lectura lisa de
Desde una perspectiva crítica, el ideal multicultural esta noción pone el acento en el reconocimiento de la
en su correlato culturalista se expresa en la noción de cultura del/la “otro/a” como sujeto culturalmente dis-
competencia cultural a través de la su consideración tinto (el inmigrante). Pero la dinámica de intercambios
PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA | 367
¿Y el lugar de la cultura en salud mental?: una lectura crítica desde la clínica
interculturales requiere necesariamente de una mirada también relaciones desiguales de poder entre los/las
vinculante y relacional, que comienza, con el posicio- profesionales tratantes y los/las inmigrantes.
namiento crítico, en primera instancia de sí mismo. En Esto es extremadamente relevante en las inter-
el caso de los/as profesionales tratantes, este posicio- venciones en salud mental con personas inmigrantes
namiento subjetivo requiere integrar, a los procesos en Latinoamérica, ya que invita a los/las profesionales
relacionales, las dimensiones personales, disciplinarias, tratantes a integrar la dimensión del poder a nivel re-
institucionales e ideológicas. Implica también la incor- lacional, y a desnaturalizar la matriz conceptual en la
poración de la dimensión histórica. cual se anclan sus intervenciones, construida a partir
Al respecto, la contribución del construccionismo herencias teóricas que se integran inexorablemente al
social (Gergen, 1985, 1996, 2014) aplicado al ámbito universo intersubjetivo. De origen predominantemente
clínico en salud mental invita a un posicionamiento europeo, estas teorías vehiculan una perspectiva euro-
subjetivo de los/as profesionales tratantes, que requie- céntrica, que no sería exclusiva de los europeos sino
re integrar, a los procesos relacionales, las dimensiones también de todos aquellos educados bajo ese ideario
personales, disciplinarias, institucionales, ideológicas –teórico– hegemónico (Quijano, 2000).
y políticas en pos de la incidencia y transformación Entonces, aun cuando las reflexiones acerca de
de prácticas sociales dominantes. Pero este posiciona- interculturalidad en salud en América Latina se vincu-
miento crítico implica también la incorporación de la lan 1) al surgimiento de la antropología médica como
dimensión histórica, particularmente en Latinoamé- campo disciplinario de la antropología social en la
rica. Esto significa reconocer que nuestras prácticas década de los años 1940 (Lerín Piñon, 2004), y 2) a los
en salud mental con inmigrantes están ancladas en debates que desde hace más de dos décadas han es-
Latinoamérica, específicamente en Chile, y eso tiene tado orientados a mejorar las condiciones en salud de
alcances en la inscripción de nuestras prácticas al ale- pueblos indígenas, reconociendo las limitaciones del
ro del impacto del capitalismo colonial moderno en paradigma biomédico occidental para con esta enorme
nuestro continente, particularmente en la producción población (Arteaga, San Sebastián y Amores, 2012); la
y la transmisión de saberes. Y el conocimiento es poder, contribución de la interculturalidad crítica radica en
también, en el ámbito de la salud mental. que va aún más allá, examinando las reglas del juego
El aporte notable de la reflexión latinoamericana (Walsh, 2005) y controvirtiendo las relaciones de poder
vas mucho de la cuestión declaratoria, ya que profundi- y la subordinación a la cultura hegemónica, desde una
za en la dimensión política y de transformación social. El propuesta ética y también política, la cual resulta lúci-
debate crítico latinoamericano (Ferrao, 2013) interroga da y pertinente cuando abordamos el tema de la salud
la colonialidad del poder y la concepción a-histórica de mental y las migraciones.
las relaciones en la estructura social, y aporta elementos Los planteamientos críticos de Foucault son una
fundamentales a la reflexión en torno a las relaciones contribución ineludible en el desarrollo reflexivo crí-
culturales intersubjetivas en el marco del capitalismo tico. Para el autor, en la base de las diferencias jerár-
colonial y poscolonial. Estas relaciones interculturales quicas están el conocimiento y el poder (Roth, 2013) y
intersubjetivas estuvieron impresas en procesos de la salud mental no está exenta de discursos de control
dominación y tuvieron gran impacto en la imposición sobre pueblos y cuerpos (Vergara Estévez y Elizalde,
hegemónica “de la perspectiva eurocéntrica en las re- 2002). En el espacio terapéutico, el/la profesional tra-
laciones intersubjetivas con los dominados” (Quijano, tante vehicula discursos que, entendidos en un sentido
2000, p. 374), que naturaliza la experiencia de las per- foucaultiano (1981), suponen prácticas productoras
sonas en ese patrón de poder colonial (Quijano, 2009). y reproductoras de realidad social (Foucault, 2005). Si
Interrogar el eurocentrismo en el campo de cons- estos discursos son monoculturales y hegemónicos, y
trucción de las relaciones y sentidos que constituyen además están embebidos de disparidades jerárquicas
ese poder requiere necesariamente de un posiciona- –como bien ha sido expresado en el debate poscolonial
miento descentrado (Vergara Estévez y Elizalde, 2012), latinoamericano–, queda al desnudo la indemnidad
que implica dejar de percibir como naturales relaciones con que podrían ser vehiculadas formas políticas de
y sentidos anclados en contextos de poder colonial. mantener ciertos discursos con los saberes y poderes
En salud mental la exigencia de una mirada reflexiva que estos implican. Las intervenciones en salud mental
y descentrada implicaría, además de la apertura al actúan, a su vez, como marcos disciplinarios de control
espacio de reconocimiento de sí mismo y del “otro”, el de la producción discursiva (Foucault, 2005, p.38), con
reconocimiento de la imbricación de ambos en matri- consecuencias también en la producción identitaria
ces que, además de culturales e ideológicas, implican subjetiva e intersubjetiva.
368 | PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA
margarita maría Becerra
CONCLUSIONES Applied cross-cultural psychology (pp. 232-253). Newbury Park,
CA: Sage
5. Betancourt JR, Green AR, Carrillo JE, Ananeh-Firempong O
En el ámbito clínico de atención en salud mental se (2003). Defining Cultural Competence: A practical framework
despliegan las vivencias subjetivas de numerosas per- for addressing racial/ ethnic disparities in health and health
sonas inmigrantes, de sus experiencias, de sus proyec- care. Public Health Reports 2003; 118: 293-302.
tos, de sus ilusiones, de sus desencantos, pero también, 6. Fassin D, Rechtman R (2005) An Anthropological Hybrid: The
Pragmatic Arrangement of Universalism and Culturalism in
en ocasiones, del sufrimiento. El poder escuchar esas French Mental Health; Transcultural Psychiatry, McGill Univer-
voces implica la responsabilidad de abordar la aflicción sity; pp. 347-366
cuando se produce, y no de cualquier manera. Implica 7. Ferrao VM (2013). Educación intercultural crítica: Construyendo
caminos, En C. Walsh (Ed.) Pedagogías decoloniales. Prácticas
además el comprender las necesidades en salud mental
insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Tomo I. (pp. 145-
de esta población, reconocer la igualdad, respetar las 161). Quito, Ecuador: Abya Yala
diferencias y abrir un espacio dialógico en torno a estas. 8. Fistetti F (2009). 18. Multiculturalisme, interculturalité, transcul-
Necesita examinar nuestras certezas como profesiona- turalité (B. Barry, S. Benhabib, etc.). En Théories du multicultura-
lisme (pp.129-140). Paris: La Découverte. Recuperado de www.
cairn.info/theories-du-multiculturalisme-9782707158543-pa-
les y también interrogar nuestras prácticas con otros/as
que aparecen ante nosotros/as como tan diversos/as. ge-129.htm
Apela además a orientar nuestras acciones hacia el ac- 9. Foucault M (1981). Entrevista realizada en una Universidad
ceso y la oferta de servicios de calidad en igualdad y Católica de Lovaina. France tv éducación. Publicado el 9 de
junio de 2012, actualizado el 4 de abril de 2015. Recuperado
equidad, y constituye un intento por acortar la brecha
de http://education.francetv.fr/philosophie/terminale/video/
social que se ha generado con el desarrollo histórico del michel-foucault-le-pouvoir-comme-gouvernementalite
fenómeno migratorio, en particular en salud mental. 10. Foucault M (2005). El orden del discurso. 3ra. Barcelona: Tus-
Las migraciones internacionales demandan una quets Eds
11. Glick Schiller N, Salazar NB (2014). Regimes of Mobility. Across
comprensión de las sociedades como globales, pero
the Globe, En Glick Schiller, N y Salazar, N. B. (Eds.), Regimes
relacionalmente desiguales (Glick Schiller y Salazar, of Mobility. Imaginaries and Relationalities of Power (pp. 1-36).
2013). Es por eso que, en materia de atención a perso- Nueva York: Routledge
nas inmigrantes, la orientación crítica en salud mental 12. Higham J (1993). Multiculturalism and universalism: A history
and critique, American Quarterly, Special issue on multicultu-
ralism, 45(2), 195-219
es extremadamente necesaria. Esta requiere de una
reflexión constante, de carácter respetuoso, humilde, 13. Kleinman AM (1977). Depression, somatization and the ‘new
colaborativa y autocrítica, donde el diálogo interdisci- cross-cultural psychiatry’. Social Science and Medicine, 11, 3–10
plinario con otros ámbitos, tanto del campo de estudio 14. Keinman, A. y Benson, P. (2006). Anthropology in the Clinic: The
Problem of Cultural Competency and How to Fix It, PLoS Med,
3(10): e294. doi: 10.1371/journal.pmed.0030294
de las migraciones internacionales como del quehacer
general en salud, se revela como fundamental. Esta 15. Lerín Piñon S (2004). Antropología y salud intercultural: desa-
propuesta crítica apela a nuestra responsabilidad ética, fíos de una propuesta, Desacatos, 15-16, 111-125
al posicionamiento de nuestras prácticas en la clínica 16. Mezzadra S (2008). Introducción. En Sandro Mezzara (Comp.),
Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, pp. 15-31.
y a la necesidad de historización de nuestra disciplina Madrid: Traficantes de sueños
en el marco poscolonial. Apunta, además, a entregar 17. Sue DW, Sue D (2003). Counceling the culturally diverse: Theory
herramientas reflexivas para quienes trabajamos clí- and practice (4th Ed.) NY, Wiley
nicamente con inmigrantes en América Latina, porque 18. Morón Nozaleda MG, Muñoz San José A, Cebolla Lorenzo S, Fer-
nández Liria A (2011). Consenso sobre acreditación de disposi-
compartimos una historia. tivos de salud mental en competencia intercultural, Norte de
salud mental, IX(39), 105-116
19. Quijano A (2000). Colonialidad del poder y clasificación social,
REFERENCIAS Journal of World Systems Research, VI(2), 342-386. http://jwsr.
pitt.edu/ojs/index.php/jwsr/article/viewFile/228/240
1. Adams S, Janover M (2009). Introduction: Theorising the inter- 20. Quijano A (septiembre, 2009). Colonialidad del Poder y Des/co-
cultural, Journal of intercultural studies, 30(3), 227-231. doi: lonialidad del Poder. Conferencia dictada en el XXVII Congreso
10.1080/07256860903003542 de la Asociación Latinoamericana de Sociología
2. Arteaga EL, San Sebastián M, Amores A (2012). Construcción 21. Roth J (2013). Entangled inequalities as intersectionalities:
participativa de indicadores de la implementación del modelo Towards an epistemic sensibilization. Working Paper No. 43. Dis-
de salud intercultural del cantón Loreto, Ecuador, Saúde em ponible en: www.desigualdades.net/bilder/Working_Paper/43
Debate, 36(94), 402-413 _WP_Roth_Online.pdf?1367229865
3. Berry JW (1980). Acculturation as varieties of adaptation. En A. 22. Roy B (2007). Altérité autochtone, En Cognet M, Montgomery
Padilha (Ed.), Acculturation: Theory, models and some new fin- C. (dir.) Éthique de l’altérité. La question de la culture dans
dings (pp. 9-25). Boulder, CO, EE.UU.: Westview le champ de la santé et des services sociaux. Les Presses de
4. Berry JW (1990) Psychology of acculturation: Undestanding l’Université Laval, Quebec: Canadá
individuals moving between cultures. En R.W. Brislin (Ed.), 23. Said EW (1979). Orientalism. Nueva York: Vintage
PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA | 369
¿Y el lugar de la cultura en salud mental?: una lectura crítica desde la clínica
24. Said EW (2006). El último bastión contra la barbarie. En Edward 27. Schmitter B (1992). The future immigrant incorporation: Which
Said. Cinco artículos de Edward W. Said publicados en Le Monde models? Which concepts?, International migration review, Special
Diplomatique (dos inéditos en Chile) (pp. 21-31). Santiago: Edi- issue: The new Europe and international migration, 26(2), 623-645
torial Aún Creemos en los Sueños 28. UNICEF (2012). Guía de transversalización de la intercultura-
25. Sanders H, Belghiti-Mahut S. (2011). La diversité dans l’hexago- lidad en proyectos de desarrollo: Salud, higiene y protección
ne: les usages françai d’une notion américaine, Humanisme et contra la violencia. UNICEF: La Paz
Enterprise, 5(305), 21-36 29. Vergara Estévez J, Elizalde A (2012). Descentramiento y nuevas
26. Santamaría VA (2013). La crítica de Rousseau al concepto de miradas, Polis [En línea], 3, Publicado el 19 noviembre 2012,
civilización, Nuevo Pensamiento. Revista de Filosofía del Insti- consultado el 2 octubre 2017. URL: http://polis.revues.org/7632
tuto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Filosofía de 30. Walsh C (2005). (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. In-
la Universidad del Salvador, III (3). Disponible en: http://www. troducción. En C. Walsh (Ed.), Pensamiento crítico y matriz (de)
editorialabiertafaia.com/nuevopensamiento/index.php/nue- colonial. Reflexiones latinoamericanas (pp. 13-35). Quito: Uni-
vopensamiento/article/view/48 versidad Andina Simón Bolívar-Abya-Yala
370 | PSIQUIATRÍA UNIVERSITARIA
También podría gustarte
- Producto IntegradorDocumento28 páginasProducto IntegradorKaren Ramirez gonzalez100% (1)
- EPT Posracionalista y SistémicoDocumento8 páginasEPT Posracionalista y SistémicoLuis Correa100% (1)
- Reseña Religión y Nación Multicultuiral: Un Paradigma Del África PrecolonialDocumento10 páginasReseña Religión y Nación Multicultuiral: Un Paradigma Del África PrecolonialBramayi AhakatannapanAún no hay calificaciones
- Clase 1 Tests GráficosDocumento64 páginasClase 1 Tests GráficosLuis CorreaAún no hay calificaciones
- TESIS Clínica Construccionista SistémicaDocumento92 páginasTESIS Clínica Construccionista SistémicaLuis Correa100% (1)
- Entrevista Depresión Alfredo Ruiz (1994)Documento1 páginaEntrevista Depresión Alfredo Ruiz (1994)Luis CorreaAún no hay calificaciones
- H - Villarino - Los Pretextos de La Psiquiatria ComunitariaDocumento290 páginasH - Villarino - Los Pretextos de La Psiquiatria ComunitariaLuis CorreaAún no hay calificaciones
- Training I PraDocumento5 páginasTraining I PraLuis CorreaAún no hay calificaciones
- Diseño EmpasteDocumento127 páginasDiseño EmpasteAlexander Henry Castaños TorrezAún no hay calificaciones
- Caso Práctico 2 de Evaluación PsicológicaDocumento2 páginasCaso Práctico 2 de Evaluación PsicológicaNancy GualanAún no hay calificaciones
- Sistemas de Infomación Empresarial - Semana - 3 - PDocumento4 páginasSistemas de Infomación Empresarial - Semana - 3 - PGonzalo Sanchez0% (1)
- Cuestionario Tenti FanfaniDocumento5 páginasCuestionario Tenti FanfaniLucas SilvaAún no hay calificaciones
- La Contabilidad y Su Relacion Con La EpistemologiaDocumento11 páginasLa Contabilidad y Su Relacion Con La EpistemologiadiegoAún no hay calificaciones
- Daniel Fontaine El Martinismo RusoDocumento12 páginasDaniel Fontaine El Martinismo RusoChappitaAún no hay calificaciones
- De La Vega GaytanDocumento13 páginasDe La Vega GaytanElena VegaAún no hay calificaciones
- Análisis de Las Diez CartaDocumento4 páginasAnálisis de Las Diez CartaDoris Yaneth DelgadoAún no hay calificaciones
- Diseño de Mini TestDocumento17 páginasDiseño de Mini TestHernandez EdithAún no hay calificaciones
- Introducción A La Psicología Organizacional Parte IDocumento15 páginasIntroducción A La Psicología Organizacional Parte IMiguel AngelAún no hay calificaciones
- Informe Mensual OctutreDocumento27 páginasInforme Mensual OctutreEVERSON ANGEL VENTURA ROJASAún no hay calificaciones
- 2 - UNca Test - 2020Documento107 páginas2 - UNca Test - 2020DVD FUTBOLAún no hay calificaciones
- Primero Bgu Fisica PcaDocumento27 páginasPrimero Bgu Fisica PcaMary Gubio GómezAún no hay calificaciones
- La Moderación en La Enseñanza Virtual: El Modelo Gilly Salmon - Carmen López-ManterolaDocumento10 páginasLa Moderación en La Enseñanza Virtual: El Modelo Gilly Salmon - Carmen López-ManterolaCarmen López-ManterolaAún no hay calificaciones
- Relaciones Metricas y SemejanzaDocumento3 páginasRelaciones Metricas y SemejanzaTEC. PELAEZ PAULOAún no hay calificaciones
- Resumen CurricularDocumento9 páginasResumen CurricularCorina RojasAún no hay calificaciones
- Servicio Comunitario LuzmarDocumento8 páginasServicio Comunitario LuzmarLuis Jose Richards GuerraAún no hay calificaciones
- LesDocumento34 páginasLesRuben CarvajalAún no hay calificaciones
- Fermoso Cap 8Documento21 páginasFermoso Cap 8Flavia KarinaAún no hay calificaciones
- 3 Actividad Leyes de NewtonDocumento2 páginas3 Actividad Leyes de NewtonTristan Aratea100% (1)
- Las Instrucciones Educativas y Contrato SocialDocumento14 páginasLas Instrucciones Educativas y Contrato SocialGriss Santa CruzAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Tarea 5 - ConsolidaciónDocumento8 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Tarea 5 - ConsolidaciónvanessaAún no hay calificaciones
- La Teoría Z de Ouch 1Documento3 páginasLa Teoría Z de Ouch 1Adrian KonstanzeAún no hay calificaciones
- 2do QuizDocumento7 páginas2do Quizlendy edith guerrero lopezAún no hay calificaciones
- Gcie U1 Atr LuccDocumento3 páginasGcie U1 Atr LuccLuce CamachoAún no hay calificaciones
- Plan Lector 2022Documento23 páginasPlan Lector 2022Jelitza Diaz BlasAún no hay calificaciones
- Acuerdo de Convivencia Est 78Documento13 páginasAcuerdo de Convivencia Est 78Eli cortesAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje SGSST Fase 2Documento8 páginasGuia de Aprendizaje SGSST Fase 2Duvier Felipe Ceballos Bolivar100% (1)