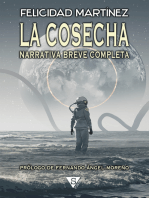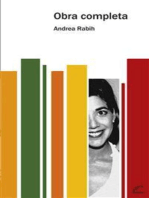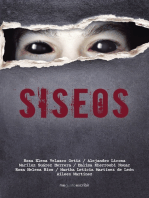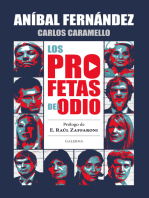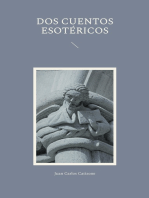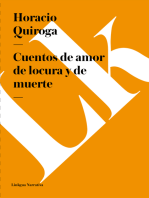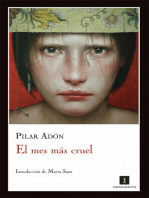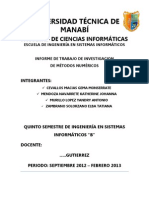Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Un Mundo en Descomposición
Cargado por
fito arenas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasTítulo original
Un mundo en descomposición
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasUn Mundo en Descomposición
Cargado por
fito arenasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Un mundo en descomposición: sobre
"La mugre" de Diego Rosas W.
Por Jonnathan Opazo
Ocasiones hay en que la información del autor en la solapa funciona como paratexto que,
premeditadamente o no, explica las inclinaciones temáticas o formales de un libro, sea
prosa o poesía. Para el caso de La Mugre de Diego Rosas Wellmann, la biodata sobre su
formación profesional de pre y posgrado –sicólogo y especialista en temas forenses—
resulta de utilidad o al menos de explicación involuntaria de lo que encontraremos en el
volumen publicado por Forja en 2021.
Los ocho relatos diagramados y compaginados en este volumen de poco más de ciento
cuarenta páginas están eslabonados por las pesadillas del mundo profesional de psicólogos
y funcionarios públicos de instituciones encargadas de niñas y niños que, valga la
redundancia, han sido institucionalizados para salvarlos, brevemente y muchas veces con
escaso éxito, de ambientes domésticos complejos, manejados por adultos con una
lamentable retahíla de problemas severos e incurables.
Una elección temática sensible, complejísima, donde la ficción siempre está a un tris de ser
a) excesivamente condescendiente y miserabilista con una clase social desfavorecida que
sólo puede ser retratada en sus pesares e inescapables penurias; puro dolor y calvario; b)
ingenua hasta la chatura, en la medida en que presenta personajes planos, burdos, cuya
única solución posible es ser una caricatura de sí mismos, un neocriollismo de poca monta,
si se quiere; c) ingenuo por las razones correctas: personajes que sólo piensa en clave de
consignas que sí, obvio que estamos de acuerdo, compañero, porque nadie quiere ser un
frívolo de mierda y todos estamos comprometidos con cambiar este mundo; y así con otras
posibles combinatorias.
Rosas Wellmann escoge, entonces, el arte de caminar por la cuerda floja. Los relatos del
libro tienden, a ratos, a inclinarse peligrosamente por la opción a): en la mayoría de los
cuentos nos encontramos con profesionales (X) que asisten a tratar a niños, jóvenes o
familias completas (Y) que han sufrido alguna clase de violencia estructural. Entre más
cruda y profunda esa violencia, más sufre el funcionario, preso, como si fuera poco, de sus
propias miserias emocionales y vitales (pueden ustedes imaginar un gráfico sencillo con sus
respectivos cuadrantes y hacer las correlaciones de rigor).
Sin embargo, el autor de estas narraciones logra, en la mayoría de los casos, encontrar una
vuelta de tuerca que logra darle un nuevo aire a los cuentos sin terminar por transformarse
en un spinoff de Mea Culpa. En “El Evangelio”, por ejemplo, somos testigos del
particularísimo caso de un chico con delirios mesiánicos peligrosos, suerte de Antares de la
Luz en versión working class, sin drogas ni parcelas ni guaguas quemadas. La aparición de
este caso –la causa N-101-2023— coloca en aprietos al protagonista, al punto de hacerlo
dudar de su ateísmo y recuperar una cuota de fe pascaliana ante los abismos de la razón que
el jovencito de marras encarna.
En “Cómo robar películas”, uno de los buenos relatos del volumen, ingresamos a una
pequeña distopía burocrática: para poder ayudar a personas que han sufrido abusos
sexuales, los profesionales de la institución a cargo deben solicitar a las víctimas que les
permitan acceder a sus memorias, cuyas imágenes quedan almacenadas en cintas de VHS.
Rosas Wellmann describe con precisa y aterradora crudeza el ambiente de una oficina
donde casi todos están podridos, quemados, después de ver una y otra vez una serie de
involuntarias películas snuff. Criaturas que sufren la violencia, criaturas que la contemplan
para intentar ayudarlas y terminar con el cerebro y las emociones fritas, fundidas. Hay un
guiño hacia cierta ciencia ficción tecnofóbica y pesimista respecto al futuro posible que los
avances técnicos pueden traer aparejados. En medio de ese trajín con imágenes de altísimo
contenido sexual y violento, el relato avanza hacia lugares tanto más oscuros.
Oscurísimo también es “El destete”, que relata la relación tóxica entre la narradora y
Vicente, un hombrecito altamente dependiente, manipulador hasta la náusea, encantador y
peligroso. Rosas Wellmann, me parece, es muy hábil fraguando personajes
extremadamente perturbados cuyas relaciones sociales están sostenidas en partes iguales
por autodesprecio, la necesidad mamífera de tener atención a toda costa y un entorno social
que naturaliza, por usar una expresión algo incómoda, esos caracteres (Vicente) en
desmedro de otros (la protagonista). De allí el nombre del relato: la personaje, que sufre
dignamente, atrapada como está en una red de indiferencia abrumadora, imagina el fin de
su relación con Vicente, pequeño parásito, como el corte abrupto y necesario de la lactancia
en una guagua.
“La estampida” también funciona como una vuelta de tuerca a una historia que podría haber
terminado en pornomiseria pura y dura. El fresco es sencillo y casi podría constituir el
guion de una película de terror tipo Mother de Darren Aronofsky: un asistente social,
Fabrizio, asiste a casa de una familia para monitorear a padre y madre a fin de convocarlos
al tribunal de familia. El padre, Eleazar, es violento, terco y torpe: un prototipo; la madre,
Eleana –otro prototipo–, resiste con lo que tiene a manos a la tiranía doméstica. Fabrizio, un
triste funcionario, viene a recordarles la audiencia programada. Su asistencia es de suma
importancia. Etc. El autómata de la burocracia judicial, cómo no, otro prototipo, despliega
de manera eficiente su monserga. Luego de un fútil intercambio de palabras entre Eleazar y
Fabrizio, más algunas demostraciones de poder machirulo, Fabrizio se escabulle. Hasta ahí
todo más o menos habitual, todo más o menos acomodado a la norma. Sin embargo, a
medida que avanza el relato, Eleazar nota que la casa comienza a ser invadida por otros
nuevos asistentes sociales de otros juzgados a recordarle otras audiencias pendientes. De
pronto, el centro del relato tiembla y los asistentes sociales parecen una horda de zombies
emanados del mero centro del juzgado de familia. La burocracia como cuento de terror
revisitada. Tanto peor: una burocracia que se supone que debería cuidar a sujetos
desprotegidos transformada en una criatura ominosa.
El resto de los relatos configuran también un mundo en descomposición, vidas quebradas,
personajes cuya psicología está perturbada, sea por su inscripción de clase o por las
miserias propias de la vida del adulto-joven en un mundo laboral que funciona como la
primera línea de un Estado ausente, si podemos plantearlo así. Cuerpos y vidas atravesadas
por una violencia que emerge allí donde se supone que debería estar suprimida: un centro
de atención para víctimas de abuso, una familia, el mundo del trabajo, entre otros. La
Mugre indaga en esas vidas heridas con una inteligencia corrosiva y lúcida. El autor parece
conocer muy bien los materiales que ficciona, al punto de construir etnografías alucinadas
de una realidad que tiene cerca.
También podría gustarte
- Pesadillas en Papel y Tinta: Antologías, #2De EverandPesadillas en Papel y Tinta: Antologías, #2Aún no hay calificaciones
- Los 4 Argumentos Principales A Favor de La EutanasiaDocumento32 páginasLos 4 Argumentos Principales A Favor de La EutanasiaGonzalo Andres Chandia Sanchez100% (1)
- Resen a Critica Sobre Pajaros en La BocaDocumento4 páginasResen a Critica Sobre Pajaros en La Bocalariux076Aún no hay calificaciones
- Analisis - El Muñeco - Marvel MorenoDocumento10 páginasAnalisis - El Muñeco - Marvel MorenoJohanna Buitrago50% (2)
- Damas de lo extraño: Siete escritoras de gótico y terrorDe EverandDamas de lo extraño: Siete escritoras de gótico y terrorAún no hay calificaciones
- ¡Florecieron Los Neones! Reseña. J. P. ZooeyDocumento3 páginas¡Florecieron Los Neones! Reseña. J. P. ZooeyLeandro DiegoAún no hay calificaciones
- Resumen TerrorDocumento11 páginasResumen TerrorMateo Daniel MonteverdeAún no hay calificaciones
- InformeeeDocumento9 páginasInformeeeCaterina OrtizAún no hay calificaciones
- DP_Lecturas_adicionales__1_Documento9 páginasDP_Lecturas_adicionales__1_nicomsandovalrAún no hay calificaciones
- Silvina OcampoDocumento12 páginasSilvina OcampoHelia AlfonsiAún no hay calificaciones
- TRABAJO UNIVERSAL III. Ultimos Comentarios de FAUSTODocumento4 páginasTRABAJO UNIVERSAL III. Ultimos Comentarios de FAUSTOSantiago PérezAún no hay calificaciones
- Guia Actividades SocorroDocumento4 páginasGuia Actividades Socorroseppe_sai60% (10)
- Construcción de Climas Ominosos Apuntes de ClaseDocumento8 páginasConstrucción de Climas Ominosos Apuntes de ClaseAfra CagnotoAún no hay calificaciones
- Ladrilleros, HipotesisDocumento3 páginasLadrilleros, Hipotesisoscar1990Aún no hay calificaciones
- Escritorasferoces PDFDocumento20 páginasEscritorasferoces PDFPaula Fiorentino100% (3)
- 251 Queridos MonstruosDocumento3 páginas251 Queridos MonstruosEvelynFloresAbarcaAún no hay calificaciones
- El Diablo Sabe Mi Nombre - Jacinta Escudos Por Lilian Fernández HallDocumento3 páginasEl Diablo Sabe Mi Nombre - Jacinta Escudos Por Lilian Fernández HallArethaAún no hay calificaciones
- Presentación Del Libro de Cuentos Teoremas Turbios de Pabsi LivmarDocumento3 páginasPresentación Del Libro de Cuentos Teoremas Turbios de Pabsi LivmarAna Maria Fuster LavinAún no hay calificaciones
- Análisis "El Vestido de Terciopelo" y "La Muñeca" de Silvina OcampoDocumento4 páginasAnálisis "El Vestido de Terciopelo" y "La Muñeca" de Silvina OcampoAgustina Gómez100% (1)
- Estereotipos en La Literatura InfantilDocumento32 páginasEstereotipos en La Literatura InfantilGriselda PerezAún no hay calificaciones
- La PsiquiatraDocumento2 páginasLa PsiquiatraAgus ApmAún no hay calificaciones
- Guia Actividades No Corras Es PeorDocumento4 páginasGuia Actividades No Corras Es PeorPatricia Cecchini50% (2)
- La Literatura de Esteban ValentinoDocumento16 páginasLa Literatura de Esteban ValentinoDaiana Rivarola LópezAún no hay calificaciones
- Cartas Leídas en Voz AltaDocumento3 páginasCartas Leídas en Voz AltaLeandro DiegoAún no hay calificaciones
- El Realismo Mágico en La Casa de Los EspíritusDocumento4 páginasEl Realismo Mágico en La Casa de Los EspíritusaliciaAún no hay calificaciones
- Pajaros de La TristezaDocumento6 páginasPajaros de La TristezaYamila100% (1)
- Análisis de Anticristo de Lars von TrierDocumento9 páginasAnálisis de Anticristo de Lars von TrierMarco BottoniAún no hay calificaciones
- Viscosimetro de BrookfieldDocumento5 páginasViscosimetro de Brookfieldtalamasted0% (1)
- Desigualdad económica GuatemalaDocumento3 páginasDesigualdad económica GuatemalaKaren LópezAún no hay calificaciones
- Bochenski - Introducción Al Pensamiento FilosóficoDocumento8 páginasBochenski - Introducción Al Pensamiento FilosóficoDave Mustain Muse BenningtonAún no hay calificaciones
- Lenguaje y Comunicacion Actividad 5Documento6 páginasLenguaje y Comunicacion Actividad 5Oscar MatamorosAún no hay calificaciones
- Ejercicios JoinDocumento2 páginasEjercicios JoinAntonio Romero CamachoAún no hay calificaciones
- Test 5 - 6 Forma B ManualDocumento5 páginasTest 5 - 6 Forma B ManualHUBERT CACERESAún no hay calificaciones
- INVE.1401.M01.Política de Prácticas PreprofesionalesDocumento10 páginasINVE.1401.M01.Política de Prácticas PreprofesionalesMARIELAAún no hay calificaciones
- Moral de DiscernimientoDocumento13 páginasMoral de DiscernimientopechycataAún no hay calificaciones
- Ensayo de La PsicolingüísticaDocumento2 páginasEnsayo de La PsicolingüísticaMaria Cristina Alvarez100% (2)
- Importancia de Los Sentidos en El Ejercicio de La Investigación Aplicado A La Ingeniería de Petroleo.Documento5 páginasImportancia de Los Sentidos en El Ejercicio de La Investigación Aplicado A La Ingeniería de Petroleo.KjagAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (Ada)Documento4 páginasACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (Ada)Luis Alberto Guillén Villegas100% (1)
- Proyecto Investigo y Experimento Con La CienciaDocumento14 páginasProyecto Investigo y Experimento Con La CienciaAlcy Adela ColmenaresAún no hay calificaciones
- Esquema PaeDocumento13 páginasEsquema PaeKrizia Venegas PerezAún no hay calificaciones
- 2 Clasificaciones Geomecanicas GSI y Tablas de Sostenimiento PDFDocumento141 páginas2 Clasificaciones Geomecanicas GSI y Tablas de Sostenimiento PDFAnderson Arela JoveAún no hay calificaciones
- Universidad Técnica de ManabíDocumento9 páginasUniversidad Técnica de ManabíYandry Murillo LopezAún no hay calificaciones
- Manual de Practicas C2Documento38 páginasManual de Practicas C2SALOMON HIRAM NERI VACAAún no hay calificaciones
- Enviando Formato Informe Final 2018 - IDocumento25 páginasEnviando Formato Informe Final 2018 - IEdgard MoralesAún no hay calificaciones
- en Los Siguientes Casos Comunicativos, Identifique (Emisor, Receptor, Canal, Código, Mensaje, Contexto)Documento3 páginasen Los Siguientes Casos Comunicativos, Identifique (Emisor, Receptor, Canal, Código, Mensaje, Contexto)Jorge OrtizAún no hay calificaciones
- El Asfalto MonografiaDocumento33 páginasEl Asfalto MonografiaGabriela RojasAún no hay calificaciones
- Norma Tecnica 5365Documento24 páginasNorma Tecnica 5365CA QBAún no hay calificaciones
- Mpe-Semana #14-Ciclo Ordinario 2023-IDocumento163 páginasMpe-Semana #14-Ciclo Ordinario 2023-IFiorela ICAún no hay calificaciones
- Evolución del método presiométrico para el cálculo de las cimentaciones profundasDocumento16 páginasEvolución del método presiométrico para el cálculo de las cimentaciones profundasJose GallardoAún no hay calificaciones
- Paso 1 - Oscar MarquezDocumento10 páginasPaso 1 - Oscar MarquezOscar Marquez NavarroAún no hay calificaciones
- Investigar Conceptos Basicos de GeometriaDocumento1 páginaInvestigar Conceptos Basicos de GeometriaLuisMaldonadoAún no hay calificaciones
- Manual B2evolutionDocumento8 páginasManual B2evolutiondhconesaAún no hay calificaciones
- El Niño Amo Adela Fryd PDFDocumento10 páginasEl Niño Amo Adela Fryd PDFLlilda Aguirre100% (2)
- Actividad GeoplanoDocumento2 páginasActividad GeoplanoCarolinaÁbaloAún no hay calificaciones
- Texto 6 - Perfeccionismo - T. Hurka - Selección TraducidaDocumento8 páginasTexto 6 - Perfeccionismo - T. Hurka - Selección TraducidaLindaura Villanueva AlvarezAún no hay calificaciones
- Sesión 1 Setiembre 05-09-22Documento8 páginasSesión 1 Setiembre 05-09-22Llajaira CuestaAún no hay calificaciones
- MASAS Y RESORTES Elasticidad Del PlasticoDocumento8 páginasMASAS Y RESORTES Elasticidad Del PlasticoFlorangel Diana Surco CabanaAún no hay calificaciones