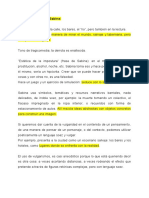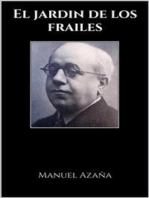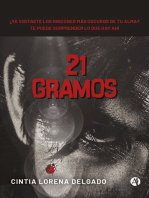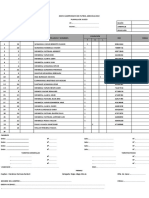Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Solo de Lo Perdido
Solo de Lo Perdido
Cargado por
Sam BurkeTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Solo de Lo Perdido
Solo de Lo Perdido
Cargado por
Sam BurkeCopyright:
Formatos disponibles
zo una pequeña brecha en la sien con una lata a la que acababa de propinar
un furioso puntapié, ese desahogo que habíamos aprendido en el cine de los
vencidos de leyenda. En lugar de ponerse a berrear insultos y amenazas como
habría hecho cualquier otra vecina, se limitó a mirar con una cara de
incredulidad y espanto que nos desarmó. Había sido sin querer y así se lo
hicimos saber. Recuerdo que mi hermano quiso calmarla pasándole
suavemente la mano por el pelo al tiempo que le decía: «No es nada, señora,
no es nada». Ella se llevaba todo el tiempo el pañuelo a la frente, miraba la
mancha de sangre con los ojos llenos de lágrimas. Nosotros, a no ser que
anduviésemos solos, éramos tipos más o menos duros, nada propensos a las
mariconadas, pero si no nos hubiese perdonado ahí mismo nos hubiera hecho
trizas el corazón. Eso fue hace muchos años, era la época en que todavía
jugábamos a la Vuelta a España con chapas de botellas. Desde entonces,
cuando nos veía pasar nos llamaba por nuestros nombres, nos pedía por Dios
que le hiciésemos pequeños recados, un par de plátanos, hijos míos, un litro
de leche, unas bolsitas de té en los ultramarinos.
Recuerdo la primera vez que nos invitó a pasar a su casa. Sentaos allí que
merendaréis un poco. Las galletas estaban un poco rancias, pero la caja que
las contenía era preciosa; originariamente había servido de estuche a unas
pastillas de café con leche, maestros confiteros desde mil ochocientos, y en su
tapa había un dibujo que representaba un transatlántico a punto de zarpar: una
multitud de caballeros y damas con sombrero agitaba sus pañuelos tanto
desde el muelle como desde la cubierta del barco. Cientos de despedidas y
una sola partida. Luego, cuando fuimos creciendo y nos llegó la época de los
sábados locos y nuestros primeros ridículos de amor, íbamos a visitarla
algunas ocasiones en que no teníamos dinero para emborracharnos por
nuestros propios medios. Vamos a vacilar a la vieja, decíamos, para
justificarnos los unos ante los otros, pero era la ternura la que nos arrastraba a
buscar tantas tardes su compañía, la ternura y el papel de las paredes, los
libros de grabados, ese aroma a noche lejana que llegaba flotando desde las
alcobas. Siempre nos preguntaba por el colegio, nos hacía sentar en torno a
una mesita baja de mármol, y tras quitar el polvo con un paño a unas cuantas
copas que guardaba en el mueble bar, anunciaba animosa: «Tenéis jerez dulce
o seco, y al que no le guste pues anisete como yo». Siempre decía lo mismo,
día tras día; quería saber las últimas palabras que habíamos aprendido a decir
en inglés, el estado de salud de nuestras señoras madres, sólo cosas así, y si en
el futuro alguno de nosotros se dedicaría a estudiar en serio las lenguas
También podría gustarte
- La Leyenda Del Gordo SisasDocumento7 páginasLa Leyenda Del Gordo SisaslaudiazAún no hay calificaciones
- Chico Carlo Juana de IbarbourouDocumento5 páginasChico Carlo Juana de IbarbourouCarpeDiem76% (17)
- The Kiss ThiefDocumento247 páginasThe Kiss ThiefDanna Mendoza95% (22)
- Una Extraña Entre Las PiedrasDocumento19 páginasUna Extraña Entre Las Piedraseyesradiolies107100% (1)
- Antología de Poesía Joven CostarricenseDocumento72 páginasAntología de Poesía Joven CostarricenseSiyosequesoy Diego100% (1)
- Contrato de Arrendamiento de Local ComercialDocumento4 páginasContrato de Arrendamiento de Local ComercialAnonymous 0nZErRzZgAún no hay calificaciones
- DecanoDocumento1 páginaDecanoCEMA2009Aún no hay calificaciones
- El Gran Silencio David TorresDocumento131 páginasEl Gran Silencio David TorresFazal AbbasAún no hay calificaciones
- Acosta Delfina - El ViajeDocumento27 páginasAcosta Delfina - El ViajeEduardo Andrés Aguirre ArenasAún no hay calificaciones
- Fotografia Junto A Un TulipanDocumento84 páginasFotografia Junto A Un TulipanSergio HernandezAún no hay calificaciones
- Encore Cuentos RockDocumento48 páginasEncore Cuentos RockTonatiuhVegaGonzálezAún no hay calificaciones
- La Vida No Es La Que Vivimos UltimoDocumento5 páginasLa Vida No Es La Que Vivimos UltimoMifer RegarAún no hay calificaciones
- Crimen Atroz y Otros CuentosDocumento33 páginasCrimen Atroz y Otros CuentosMalcon Enrique Alvarado CalderwoodAún no hay calificaciones
- Resumen - Sabina y BukowskiDocumento15 páginasResumen - Sabina y BukowskiMalén De FeliceAún no hay calificaciones
- Recopilacion de Cuentos Por Malcon Alvarado CalderwoodDocumento105 páginasRecopilacion de Cuentos Por Malcon Alvarado CalderwoodMalcon Enrique Alvarado CalderwoodAún no hay calificaciones
- Lajos Zilahy-Primavera MortalDocumento137 páginasLajos Zilahy-Primavera MortalNicolasYuijaGalvezAún no hay calificaciones
- Apuntes de Un LugareñoDocumento26 páginasApuntes de Un LugareñoAbraham Mujica100% (1)
- 'El Médico Del Emperador' de Tessa KorberDocumento261 páginas'El Médico Del Emperador' de Tessa KorberhectorprzAún no hay calificaciones
- El Secreto Mundo de Abuelita AnacletaDocumento4 páginasEl Secreto Mundo de Abuelita AnacletakarlaAún no hay calificaciones
- Revista Vuela Pluma Cultural #4 2014 - Envio WebDocumento72 páginasRevista Vuela Pluma Cultural #4 2014 - Envio Webdesign_lumbreras100% (2)
- Korber, Tessa - El Medico Del EmperadorDocumento262 páginasKorber, Tessa - El Medico Del EmperadorNorma Hernández100% (1)
- Hurras - A - Bizancio - Joaquín MoralesDocumento118 páginasHurras - A - Bizancio - Joaquín Moralesbogacris67Aún no hay calificaciones
- Pensamiento Salvaje. Escritos Desde El Piedemonte.Documento180 páginasPensamiento Salvaje. Escritos Desde El Piedemonte.marmatpadillaAún no hay calificaciones
- Matamala Tito Maldita Sea La CachazaDocumento13 páginasMatamala Tito Maldita Sea La CachazaivanflopliAún no hay calificaciones
- 9° - 27 COPIAS - UNIDAD - 4 - Anexo - 6Documento1 página9° - 27 COPIAS - UNIDAD - 4 - Anexo - 6CECILIA DEL ROSARIO MONTELLANOS FERMINAún no hay calificaciones
- De Mi Rincon-Francisco AcebalDocumento34 páginasDe Mi Rincon-Francisco AcebalEvelin EvyAún no hay calificaciones
- Tessa, Korber - El Medico Del Emperador (Novela Historica)Documento141 páginasTessa, Korber - El Medico Del Emperador (Novela Historica)RamonTRDAún no hay calificaciones
- Poemas de Eduardo RomanoDocumento17 páginasPoemas de Eduardo RomanoWalter ValdezAún no hay calificaciones
- Cuentos Fugaces e InfinitosDocumento97 páginasCuentos Fugaces e Infinitosjose salasAún no hay calificaciones
- La Chica Que Tenía Ojos de PoesíaDocumento2 páginasLa Chica Que Tenía Ojos de PoesíaOctavio Solano100% (1)
- Libro Completo en Orden y Modificado Semana SantaDocumento89 páginasLibro Completo en Orden y Modificado Semana SantaVeronica Laura ToscanoAún no hay calificaciones
- Zilahy Lajos - Primavera Mortal (1922)Documento60 páginasZilahy Lajos - Primavera Mortal (1922)Japanimation Chile RodrigoAún no hay calificaciones
- La Camara Sangrienta Copy 2 2Documento53 páginasLa Camara Sangrienta Copy 2 2frusilmi.amazonAún no hay calificaciones
- De Laiglesia, Alvaro - La Gallina de Los Huevos de PlomoDocumento278 páginasDe Laiglesia, Alvaro - La Gallina de Los Huevos de PlomoIcaro0% (1)
- Grimorio 13: Antología de fantasía oscura españolaDe EverandGrimorio 13: Antología de fantasía oscura españolaAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento22 páginasDocumento Sin TítuloChristian HueraAún no hay calificaciones
- Autorretratos Al Portador - Almudena GrandesDocumento1 páginaAutorretratos Al Portador - Almudena GrandesJosé CorreaAún no hay calificaciones
- La Camara Sangrienta - Angela CarterDocumento119 páginasLa Camara Sangrienta - Angela CarterAriana CasemayorAún no hay calificaciones
- Chico Carlo PDFDocumento5 páginasChico Carlo PDFrominaanaliaAún no hay calificaciones
- Selección de Poemas de Rafael de LeonDocumento18 páginasSelección de Poemas de Rafael de LeonDavid CanaánAún no hay calificaciones
- Cecilia Casanova - Quién Es Quién en Las Letras ChilenasDocumento22 páginasCecilia Casanova - Quién Es Quién en Las Letras ChilenasFrancisco Albarrán MartínezAún no hay calificaciones
- Stopmotion - "Las Aventuras de Valentina"Documento4 páginasStopmotion - "Las Aventuras de Valentina"Sofía Rubio RamírezAún no hay calificaciones
- Certificacion Alberto Zarate - Pago de La Indemnizacion FiscaliaDocumento2 páginasCertificacion Alberto Zarate - Pago de La Indemnizacion Fiscaliajuanisaza2_664987232Aún no hay calificaciones
- GUIA REFORZAMIENTO Matemática 3° BásicoDocumento6 páginasGUIA REFORZAMIENTO Matemática 3° BásicoClaudia RivasAún no hay calificaciones
- Educacion CivicaDocumento5 páginasEducacion CivicaAriela SantuchoAún no hay calificaciones
- OraciónDocumento2 páginasOracióndaniela cifuentes becerraAún no hay calificaciones
- Modulo 1 - El SITDocumento36 páginasModulo 1 - El SITAldo Hernández FonsecaAún no hay calificaciones
- "De La Historia Oficial Al Revisionismo Rosista-Corrientes Historiográficas en La Argentina" - Publicación Del Centro Cult...Documento9 páginas"De La Historia Oficial Al Revisionismo Rosista-Corrientes Historiográficas en La Argentina" - Publicación Del Centro Cult...Juan Manuel CerezoAún no hay calificaciones
- Entrega Recepción Derecho MunicipalDocumento2 páginasEntrega Recepción Derecho Municipalgonzalo fuentes hernandez0% (1)
- Los PájarosDocumento6 páginasLos PájarosfdfdAún no hay calificaciones
- Reflexión - Naranjas para El PersonalDocumento1 páginaReflexión - Naranjas para El PersonalBere LunaAún no hay calificaciones
- Xxxiv Campeonato de Futbol Adecoca 2019 3Documento2 páginasXxxiv Campeonato de Futbol Adecoca 2019 3fredmanAún no hay calificaciones
- Test de AutoestimaDocumento4 páginasTest de AutoestimaYoss ArellanoAún no hay calificaciones
- Manejo Terapéutico Del DolorDocumento24 páginasManejo Terapéutico Del DolorAlexandra AraujoAún no hay calificaciones
- Informe NNA EPU Espanol BAJA 23agoDocumento36 páginasInforme NNA EPU Espanol BAJA 23agosofiabloemAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa - Resumen, Causas, Consecuencias y EtapasDocumento11 páginasRevolución Francesa - Resumen, Causas, Consecuencias y EtapasempreomarAún no hay calificaciones
- Mapas Tesis CumplimientoDocumento3 páginasMapas Tesis CumplimientoValeria Balcázar VidalAún no hay calificaciones
- AbogadosDocumento20 páginasAbogadosOsvaldo Osorio CAún no hay calificaciones
- Actividad ColaborativaDocumento3 páginasActividad ColaborativaJuliana sandovalAún no hay calificaciones
- NR 2015-00084-01 Angel Emiro Ubarnes VS Cremil - SentenciaDocumento35 páginasNR 2015-00084-01 Angel Emiro Ubarnes VS Cremil - SentenciaAngelAún no hay calificaciones
- Ficha 22Documento11 páginasFicha 22csmcvillacampoyAún no hay calificaciones
- BaltasarDocumento5 páginasBaltasarsindy ramirezAún no hay calificaciones
- La Corrida de Toros en El PeruDocumento6 páginasLa Corrida de Toros en El Perufredy muchicaAún no hay calificaciones
- Regimen de Comunicación Whatsup - Notificación ExtraordinariaDocumento2 páginasRegimen de Comunicación Whatsup - Notificación ExtraordinariaVictor IbañezAún no hay calificaciones
- Derechos Humano CompletoDocumento44 páginasDerechos Humano CompletoTiziana VeraAún no hay calificaciones
- 02 de MayoDocumento5 páginas02 de MayoCentro de Conciliacion CcrepameAún no hay calificaciones
- Actividad 1-Semana 1Documento2 páginasActividad 1-Semana 1Andres Felipe Chacon Casas100% (1)
- Beneficios de La Administracion Del TiempoDocumento3 páginasBeneficios de La Administracion Del TiempoSantiagoAún no hay calificaciones
- Municipalidad de Maynas - Mejoramiento y Ampliación Del Mercado Modelo 3 de Octubre de La Ciudad de IquitosDocumento63 páginasMunicipalidad de Maynas - Mejoramiento y Ampliación Del Mercado Modelo 3 de Octubre de La Ciudad de IquitosCiudades_PeruanasAún no hay calificaciones