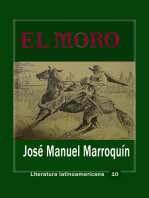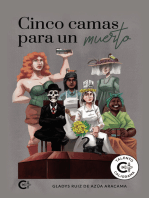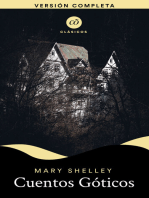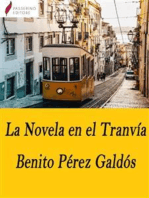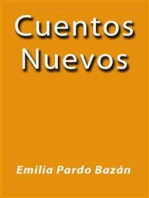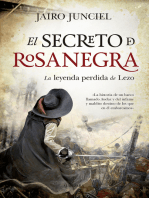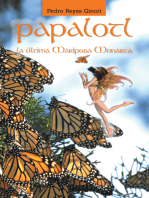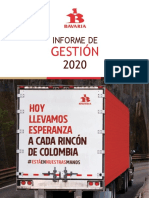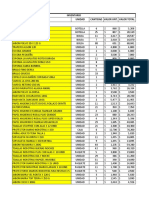Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Matamala Tito Maldita Sea La Cachaza
Cargado por
ivanflopli0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas13 páginasRelato del autor chileno Tito Matamala
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoRelato del autor chileno Tito Matamala
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas13 páginasMatamala Tito Maldita Sea La Cachaza
Cargado por
ivanflopliRelato del autor chileno Tito Matamala
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
Tito Matamala: Maldita sea la
cachaza
Se confirmaba otra vez la vieja tesis de que por
amor un hombre comete los peores y más
impensables torpezas, y ahí me vi embarcado en una
pelea a muerte con el Inmortal Skywalker, en un
duelo absurdo y temerario del que tenía escasas
posibilidades de rescatar intacto los arneses de mi
tripal. Aún lo recuerdo, está fresquito en mi
memoria y en mi hígado, que desde aquella vez ya no
volvió a ser el mismo regalón.
En el medio lío en que te metiste, cabrito, me
dije apenas se conjuró la refriega, pero no me
quedaba otra: debía apechugar no más ante un toro
de dos metros que por mucho tiempo se ganó la vida
tumbando a sus oponentes con brebajes del infierno
que a él ni mella, nada, ninguna cosa.
Era una leyenda pura el Skywalker. Mucho
especulamos acerca de su verdadero origen: que lo
conocen allá en los callejones de Valparaíso, que lo
vieron una vez en Castro bailando cuecas chilotas y
empapándose con chicha de manzana, que existe una
foto en la que se le abrazado y tomando whisky con
el presidente de Argentina… pero nadie podía
asegurar exactamente de dónde se había descolgado
con las zancadas de sus botas de Josey Walles.
-¿De dónde vienes, Pancho? -le pregunté una vez
en Ibiza, que era un bar más tranquilo.
-No importa de dónde vendo, sino para dónde voy
-me respondió- y a veces eso tampoco importa.
Ante tal frase skywalkeria, cualquiera otra
pregunta era inútil.
Nunca supimos comprobar sus antecedentes de
cuatrero, por ejemplo, o si efectivamente era el amo
de varias estancias en la República Independiente de
Magallanes, pero de que tenía ovejas no cabía dudas,
ya que entre amigos siempre le daba por ofrecer un
corderito lechón para la próxima vez, muchachos.
Skywalker era un bebedor profesional, un tirolargo
con grado de capitán general, un aristócrata del
copete con mil medallas pendiendo de su cazadora de
cuero como prueba de haber combatido con ron
añejo en Cuba -¡mi hermano!- o con hielo y borboun
Wild Turkey en Kentucky. Así fuimos construyendo
el mito entre tanta copa bien caramboleada en el bar
de la señora Tita, o en ese otro de la mujer de los
Ojitos Pichos, allá donde la ciudad pierde su nombre.
Y a mí no más se me tenía que ocurrir desafiar al
Skywalker. Yo tenía que ser el tarado que, sabiendo
de sus destrezas, le dijera a todo pulmón en el patio
de la escuela que ¡en la cancha se ven los gallos,
gallito!, como para que nadie se quede sin enterarse
del cuento de que Inmortal intentaba desplazarme
de mi sitio una tarde en la que persistentemente le
hacía ojazos a la Ximenita. Ahí radica la causa<
Fue por la época en que ella y yo parecíamos
amantes consumados -¡tremenda mentira!-, y sólo
porque íbamos juntos a todas partes, pegotines el
uno del otro, engañándonos mutuamente para que
ella olvide un amor no correspondido y para que yo
niegue una maldición que era algo así como el boceto
deslavado de un amor. Pero incluso con tanta mentira
de por medio, no iba a permitir que me quitasen a la
Ximenita.
-¡Esto no se va a quedar así, Pancho Skywalker,
hay que arreglarlo como hombres! -le grité, creyendo
el iluso que lo amdrentaría fácil con una feble
postura de macho recio.
Qué equivocación más grande, el Gigantón dijo
que sí, que cuándo, que dónde, como si estuviésemos
programando un tibio longaniza-party en las tierras
de Claudio Solo en Laguna Redonda.
Así fue como metía la pata con el milodón que
predicaba que una botella sin abrir era como una
mujer sin desbravar, o sea, un pecado de la misma
gravedad. Por eso, mujer y botella le provocaban las
mismas cachondas pasiones, los mismos deseos sin
rienda de acariciarlas con sus manazas de pan de
rescoldo y luego hacerles estallar sus efluvios sin
mayores contemplaciones, a las mujeres y a las
botellas.
Por los días del desafío, Skywalker ya volvía de
traquetear el mundo untado en la levadura de sus
descorches, como una bestia en ristre, un minotauro
que tropezaba con las cantinas como si fuesen
maleza.
Felices de conocerlo y de que sea nuestro amigo,
habíamos conformado una especie de managerato
para buscarle contendores entre los inmortales de
otras escuelas y entre algunos profesores bien
dados al tragullo y la chicharra, pero nadie nunca le
tocó siquiera los talones a nuestro representado que
ganaba cómodo, cual caballo que paga un peso veinte,
y con una furibunda pachorra que emputecía hasta a
lo menos susceptibles.
-¡Que me traigan la otra corrida! -vociferaba a
cada rato en las tardes de botellas suaves en el
Vittorio o en las noches de trancas peligrosas en la
frontera del limbo del Milán. Ahí era cuando
empezábamos a caer como moscas envenenadas,
tratando de salir del apabullamiento justo en el
instante en que otra vez retumbaba el bramido.
-¡Que me traigan la otra corrida!
Skywalker era un generoso desmedido, nunca
permitía que alguien estuviese sin beber en su mesa,
aunque haya sido un asomado o un conocido minutos
antes, incluso los bebedores de las mesas vecinas
solían disfrutar de su constante despilfarro. Parecía
un Santa Claus colocando botellas en las manos de
todo el mundo. Una noche, en el bar de los Ojitos
Pichos, al Inmortal le llamó la atención una pareja
cuyo aspecto era muy distinto al común de los
parroquianos, sin duda forasteros. Puso los ojos en la
delgada mujer de piel canelosa, nos dijo que era muy
bella, mírenla, parece un huracán agazapado, y
enseguida ordenó que el garzón le lleve a su mesa
una botella de enguindado, que él invita. Yo creí que
el sujeto extraño, el dueño del huracán, iba a
molestarse, pero tan sólo movió la cabeza para
agradecer el gesto skywalheriano.
La tribu formada por Skywalker, Claudio Solo, la
Bella Pelirroja y yo, era tan encerrada y leal, tan
clasista y discriminadora, que nunca pensamos que
podría fraccionarse. Sin embargo, cuando comencé a
pegotearme a la Ximenita, cuando éramos muleta el
uno del otro, me vino una ceguera bien sorda, y no
escuché consejos: no desistí del desafío al Inmortal,
aunque significara el fin del grupo. Además, ya se
había corrido la voz, todos estaban enterados y me
miraban con pena, como si yo fuese un animal rumbo
al matadero. No es de caballeros desilusionar al
público.
Media ciudad asistió al enfrentamiento final, en
una rancha húmeda cerca de los basurales del
Cosmito. Al llegar, vi a la Bella Pelirroja en su portal
de conchas marinas pisoteadas, agradecida de ser
anfitriona de tan bullado duelo. Vi también a una
mujer blanca disfrazada de pájaro negro, con una
larga y pronunciada nariz de princesa sin reino que
me miró como si yo fuese el elegido para su gobierno
y luego se hundió entre los rostros de borrachos
asomados y apostadores expectantes. De todas las
imágenes de aquel día, y de aquel milenio, ese rostro
de mármol blanco funesto es lo más imborrable,
permanece clarito en mi cabeza, qué fatalidad.
La Ximenita apareció con el horizonte cándido de
sus pecas sin ser aún capaz de imaginarse que
habríamos de morir por ella, bien lo valía con su risa
abundante de niña traviesa y su cabello de selva en
el que perdieron el rumbo las más osadas
expediciones de amor.
Entre la trifulca de los sistentes, Claudio Solo
buscó una mesita, le limpió la sangre, las babas y el
sudor de anteriores refriegas, puso dos sillas frente
a frente, dos inocentes vasitos y destapó la primera
botella de aguardiente de cachaza cuyo empalagoso
olor a trumao se estrelló con mi aliento de seis
mariscales crudos al desayuno, con los que pensaba
capear el temporal y la profecía de que en esta pelea
voy muerto, tal como lo comprendí noches atrás al
calcular cuánto era lo que más había bebido en mi
desempeño en las Ligas Mayores del copete.
Lo confieso: jamás alcanzaba a embriagarme, sino
que, como un eficaz sistema de autodefensa, mucho
antes mi cuerpecito de grillo acusaba el pencazo,
tiraba la vil toalla y me sacaba del ruedo. Con cuatro
cervezas se me ponía da dengua drapozda, sólo una
señal temprana, pues era capaz de vaciar otras
cuatro con dignidad, en dos pies y sin abrazar ni
declarar amores de borracho a mi eventual vecino de
parranda. Para secar el fondo de una botella de
aguardiente/tipo/pisco precisaba de una buena
confluencia de los astros, luna llena y una plaza a
cuarenta y cinco grados de latitud sur y a nivel de
mar, en lo posible. El vinacho era mi fuerte, con una
copita por aquí y otra más allá, ojalá alrededor de
unas buenas carnes chirreando en la parrilla, resistía
una jornada completa sin respirar y aún guardaba
aliento para un bajativo de coñac, manzanilla o grapa
de Quillón, en último caso. Con esas cuentas, la
putísima madre que estaba lejos del Inmortal. Pero
no podía correrme del ineludible deber de defender
para mi la inocencia de la Ximenita.
-¿Cómo te metiste en este lío? -me pregunté, ya
sentado en el paredón y esperando que llegue mi
verdugo.
Cuando los corredores de apuestas amenazaban
con retirarse ante tanta demora, cuatro pescadores
entraron con un enorme bulto arropado en un mantel
de plástico, algo así como un oso pardo envuelto en
su mortaja, de la que luego emergió Skywalker para
rugir e invocar una pausa de cinco minutos en el
baño, vuelvo en seguida.
Mientras yo evité el alcohol en las dos
interminables semanas previas, como un recurso más
para aumentar mi resistencia, el Inmortal, en
cambio, la noche anterior había varado en un
clandestino de Lirquén para inventar amistades
modestas con su generosidad acostumbrada de
pagar hasta la corrida del andavete. En el momento
en que vio que lo vencerían el sueño y el cansancio de
una juerga ya sin fecha de inicio, solicitó a sus
acompañantes que por favor vayan a dejarlo a una
casita azul con ventanas amarillas en Cosmito, antes
del mediodía, que tengo un compromiso ineludible.
-Voy a vomitar y vuelvo .dijo al ponerse de pie y
luego sentimos el estruendo de sus arcadas y los
chapuzones de agua fresca con los que trataba de
despejar las secuelas de una noche en el Barrio
Chino de Lirquén.
Un murmullo a mi alrededor indicó una leve
variación de las apuestas, pero no lo suficiente como
para no quedar de favorito, ya que a Skywalker le
bastaron dos troncos firmes de búfalo con hambre
para salir del baño y ubicarse en su puesto, que el
duelo ha comenzado.
Primer trago: maldita sea la cachaza.
En las previas negociaciones de rigor y
representado sólo por mí mismo, ya que nadie quiso
ser padrino de un sujeto con cara de perdedor, había
apelado a un pipeño picantón de Guariligüe como
arma, para que la disputa se llevara a un ritmo
pausado de novela costumbrista. Quién sabe si de
esa manera podría vencer al Skywalker, aunque sea
del puro aburrimiento de estar tomando una orina
aguachenta que no cura ni inyectada en las venas. Mi
adversario, en cambio, optaba por el recurso del
cuento corto, del nocaut al primer asalto que
provocaba la pócima del mezcal: un par de botellas,
una petaca de yapa y listo. Luego de largos tiras y
aflojas, bañados en cinco pirámides de cervezas en
el Vittorio, convenimos finalmente en los cincuenta y
un grados de la cachaza:<I<>
-No olvidemos que esta pelea será sin exagerar,
sólo hasta morir -concluyó el Inmrotal como
queriendo parecer divertido, y yo me habría puesto a
rezar de haber sabido cómo son los rezos y para qué
sirven.
Segunda botella.
El rostro feliz de la Ximenita se me perdió para
siempre en el gentío que vociferaba las apuestas
doce a uno en mi contra, no tanto porque en poco
tiempo ya no pude mover más que mi brazo autómata
para empinar los tragos, todo el resto de mi cuerpo
estaba clausurado hasta nuevo aviso, sino porque el
Inmortal desplegaba sus malabarismos y sortilegios
preciosistas para llevar el aguardiente a su garganta.
Aplausos para él. Incluso hubo un momento en que
voluntariamente le pidió a Solo la botella en disputa,
para beber un trago largo, equivalente a unos dos o
tres vasos.
-Ya ves, te doy un poco de ventaja -le escuché
decir, sin tiempo de mover la cabeza para
agradecerle el gesto, porque a cada minuto Claudio
Solo se preocupaba de que no disminuyera el flujo de
la cachaza, que esta pelea es a muerte.
Pancho Skywalker a ratos se levantaba de su sitio
para sorber vasos ajenos de pisco o de ron nacional
que no es ron, para manosear traseros polvorientos y
para besuquear a alguna apostadora descuidada,
según me contaron después, porque hacía rato yo no
podía ver más que en un estrecho ángulo enfrente de
mí, tratando de evitar que el aguardiente de caña se
devolviera por mi nariz.
Tercera botella. Es difícil andar por la vida
siendo un tirocorto
Consagrada ya mi desgracia, quise abrir la boca
para echar un par de puteadas de despedida al rey
de las tabernas antes de perder de3finitivamente la
conciencia de mi ser, pero mis neuronas parecían
estropajo de fin de fiesta y era incapaz siquiera de
mantener arriba el plomo de mis párpados. Todo se
me caía. Entonces, Skywalker me miró con sus ojos
de piure en vino blanco, se me acercó por encima de
los vasos, dejó de sonreír a cuatro pulgadas de mi
rostro y sentenció:
-Es suficiente. -Y se precipitó a tierra con
lentitud, como un viejo roble vencido por su foresta
cercana. Y ahí se quedó.
Los cuatro hombres que lo habían traído
acomodaron sus extremidades peninsulares para
envolverlo en el mismo mantel y perderse en el
triste camino de las basuras en Cosmito.
La multitud enmudeció ante la sorpresa. Yo quise
esbozar una sonrisa de triunfador, pero el magno
esfuerzo me llevó a revolcarme en el suelo con
sacudidas de moribundo, sin entender cómo había
ganado.
Diez días después, el Inmortal Pancho Skywalker
se marchó de la ciudad, según lo convenido para el
perdedor de la disputa, con sus botas de Josey
Walles, su cazadora de cuero y todo el dinero de las
apuestas que tanto le costó manipular.
Tito Matamala, 1963. Chileno. Dos novelas: a) Hoy
recuerdo la tarde en que le vendí mi alma al diablo
(era miércoles y llovía elefantes), b) De cómo llegué
a trabajar para Carlos Cardoen
También podría gustarte
- Capitán Guadalupe Salcedo Legendario guerrillero liberal de los Llanos OrientalesDe EverandCapitán Guadalupe Salcedo Legendario guerrillero liberal de los Llanos OrientalesAún no hay calificaciones
- Obras - Colección de Felipe Trigo: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandObras - Colección de Felipe Trigo: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- Conquistando a su compañera: Compañeros de Zatari, Libro 2De EverandConquistando a su compañera: Compañeros de Zatari, Libro 2Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- El guardés del tabaco: III Premio de Novela Albert Jovell-FPSOMCDe EverandEl guardés del tabaco: III Premio de Novela Albert Jovell-FPSOMCAún no hay calificaciones
- ¿Quien asesinó al Conde Drácula?De Everand¿Quien asesinó al Conde Drácula?Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El zoológico de monstruos de Juan Mostro NIñoDe EverandEl zoológico de monstruos de Juan Mostro NIñoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 3 Libros para Conocer Literatura ColombianaDe Everand3 Libros para Conocer Literatura ColombianaAún no hay calificaciones
- Golondrina Dolores BolioDocumento8 páginasGolondrina Dolores BolioEliza Verde RocíoAún no hay calificaciones
- Consumir preferentementeDe EverandConsumir preferentementeRubén Martín GiráldezAún no hay calificaciones
- RELATOS DE A.M.A.L. (Asociación de Metamórficos, Animagos y Licántropos)De EverandRELATOS DE A.M.A.L. (Asociación de Metamórficos, Animagos y Licántropos)Aún no hay calificaciones
- La buena esposaDe EverandLa buena esposaEnrique de HérizAún no hay calificaciones
- Confesiones de una bruja: Magia negra y poderDe EverandConfesiones de una bruja: Magia negra y poderCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- La última calaverada de un Marqués arrepentidoDocumento22 páginasLa última calaverada de un Marqués arrepentidopedro simancaAún no hay calificaciones
- Américo Reyes - Que Los Cuerpos Cumplan Su DestinoDocumento194 páginasAmérico Reyes - Que Los Cuerpos Cumplan Su DestinoVangelis Robles GarduñoAún no hay calificaciones
- Villanos - Claudio BernetDocumento9 páginasVillanos - Claudio BernetClaudio BernetAún no hay calificaciones
- La Cámara SangrientaDocumento31 páginasLa Cámara SangrientaJulio del Pino75% (4)
- Guebel Daniel - Impresiones de Un Natural Nacionalista (Doc)Documento13 páginasGuebel Daniel - Impresiones de Un Natural Nacionalista (Doc)MaringuiAún no hay calificaciones
- Humor Y Amor de Aquiles NazoaDocumento108 páginasHumor Y Amor de Aquiles NazoaJuan77% (22)
- Escuela de Escritura - Mercedes AbadDocumento96 páginasEscuela de Escritura - Mercedes AbadDuplicentro MitreAún no hay calificaciones
- Rupturas GenéricasDocumento9 páginasRupturas GenéricasivanflopliAún no hay calificaciones
- Lamo Mario Nadie Muere La VísperaDocumento14 páginasLamo Mario Nadie Muere La VísperaivanflopliAún no hay calificaciones
- El Pato y La Muerte PDFDocumento34 páginasEl Pato y La Muerte PDFlenbecarameloAún no hay calificaciones
- CÓMO LEER UN LIBRO Joseph BrodskyDocumento5 páginasCÓMO LEER UN LIBRO Joseph BrodskyivanflopliAún no hay calificaciones
- De Unamuno Miguel Redondo El ContertulioDocumento9 páginasDe Unamuno Miguel Redondo El ContertulioivanflopliAún no hay calificaciones
- Susana ThénonDocumento2 páginasSusana ThénonivanflopliAún no hay calificaciones
- Apolo y DafneDocumento1 páginaApolo y DafneivanflopliAún no hay calificaciones
- Poesía y Pintura Del BarrocoDocumento4 páginasPoesía y Pintura Del BarrocoivanflopliAún no hay calificaciones
- BeleforonteDocumento1 páginaBeleforonteivanflopliAún no hay calificaciones
- Disertaciones SexualidadDocumento2 páginasDisertaciones SexualidadivanflopliAún no hay calificaciones
- La Carta Al Director 1°mDocumento2 páginasLa Carta Al Director 1°mivanflopliAún no hay calificaciones
- Del Solar Hernán RododendroDocumento17 páginasDel Solar Hernán RododendroivanflopliAún no hay calificaciones
- El Espejo Silvia PlathDocumento1 páginaEl Espejo Silvia PlathivanflopliAún no hay calificaciones
- Presentación BombalDocumento8 páginasPresentación BombalivanflopliAún no hay calificaciones
- Asturias, Miguel Ángel GuatemalaDocumento13 páginasAsturias, Miguel Ángel GuatemalaivanflopliAún no hay calificaciones
- Jacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéDocumento18 páginasJacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéivanflopliAún no hay calificaciones
- Papelucho Historiador PDFDocumento46 páginasPapelucho Historiador PDFAna Valenzuela Pizarro73% (22)
- Gómez Juan F. Entre RuinasDocumento16 páginasGómez Juan F. Entre RuinasivanflopliAún no hay calificaciones
- Cassigoli, Armando DespremiadosDocumento11 páginasCassigoli, Armando DespremiadosIvan Alejandro Laurence AndradeAún no hay calificaciones
- Quiroga Horacio La InsolaciónDocumento10 páginasQuiroga Horacio La InsolaciónivanflopliAún no hay calificaciones
- Doménech Rafael Raso AzulDocumento21 páginasDoménech Rafael Raso AzulivanflopliAún no hay calificaciones
- Jacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéDocumento18 páginasJacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéivanflopliAún no hay calificaciones
- Carlos GardiniDocumento28 páginasCarlos GardiniivanflopliAún no hay calificaciones
- Mazariegos Guillermo La RosaDocumento7 páginasMazariegos Guillermo La RosaivanflopliAún no hay calificaciones
- Latorre Mariano La DesconocidaDocumento12 páginasLatorre Mariano La DesconocidaivanflopliAún no hay calificaciones
- Carlos Alberto MendozaDocumento14 páginasCarlos Alberto MendozaivanflopliAún no hay calificaciones
- Langer Moreno Ernesto Todo o NadaDocumento21 páginasLanger Moreno Ernesto Todo o NadaivanflopliAún no hay calificaciones
- Nervo Amado Un Ángel CaídoDocumento9 páginasNervo Amado Un Ángel CaídoivanflopliAún no hay calificaciones
- Holmberg Eduardo El Ruiseñor y El ArtistaDocumento24 páginasHolmberg Eduardo El Ruiseñor y El ArtistaivanflopliAún no hay calificaciones
- Quijada Rodrigo Nigote NegroDocumento6 páginasQuijada Rodrigo Nigote NegroivanflopliAún no hay calificaciones
- A4 Agenda Diaria Organizativa Rosa y Blanco SencilloDocumento4 páginasA4 Agenda Diaria Organizativa Rosa y Blanco Sencillohermelinda chapoñan acostaAún no hay calificaciones
- Carta Gose OnlineDocumento7 páginasCarta Gose OnlineIñigo Ruiz de Alegría MenéndezAún no hay calificaciones
- REPASODocumento11 páginasREPASOBardales sullca SergioarefAún no hay calificaciones
- Trabajo N°2 - Estudio Del MercadoDocumento36 páginasTrabajo N°2 - Estudio Del MercadoGUTIERREZ MOLINA CARLOS MISSAELAún no hay calificaciones
- CHUCRUTDocumento9 páginasCHUCRUTRaúl HuanacuAún no hay calificaciones
- Sor Menu Digital Ago01Documento13 páginasSor Menu Digital Ago01Camilo Andres Cardenas RoldanAún no hay calificaciones
- Informe de Gestión BavariaDocumento239 páginasInforme de Gestión BavariaCamila GonzalezAún no hay calificaciones
- Senor Limon 2020 Comprimido1Documento17 páginasSenor Limon 2020 Comprimido1Rubén LlnsAún no hay calificaciones
- Cómo Fermentar ManzanasDocumento13 páginasCómo Fermentar ManzanasMartha_ArAún no hay calificaciones
- La Posada de JamaicaDocumento178 páginasLa Posada de JamaicaGemma Alvarez FernandezAún no hay calificaciones
- Catacion de Cafes Especiales VS ComercialesDocumento15 páginasCatacion de Cafes Especiales VS ComercialesBrajhan Salgado MejiaAún no hay calificaciones
- Guia 2. Conectores LógicosDocumento4 páginasGuia 2. Conectores Lógicosgkldfk50% (2)
- Caña de AzucarDocumento17 páginasCaña de AzucarYonathan QCAún no hay calificaciones
- Proyecto Oxxo Corregido SepDocumento10 páginasProyecto Oxxo Corregido SepCamila BustamanteAún no hay calificaciones
- INVENTARIODocumento30 páginasINVENTARIOkelly gomezAún no hay calificaciones
- 176 - Aso - La Mina Perdida - Silver KaneDocumento142 páginas176 - Aso - La Mina Perdida - Silver KaneNatalia LopontoAún no hay calificaciones
- Plan Diario de ActividadesDocumento2 páginasPlan Diario de ActividadesMoisés AliagaAún no hay calificaciones
- La Muerte Del SicarioDocumento9 páginasLa Muerte Del SicarioAntonio HermenevoAún no hay calificaciones
- Ficha de DegustaciónDocumento29 páginasFicha de DegustaciónAnnie HernándezAún no hay calificaciones
- Diplomado de Panaderia y Masas Laminadas Pdf1597860949Documento6 páginasDiplomado de Panaderia y Masas Laminadas Pdf1597860949JUAN SEBASTIAN RAMOS VESGAAún no hay calificaciones
- Medidas de Las CarpasDocumento3 páginasMedidas de Las CarpasElaine CorreiaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Aplicacion FormulacionDocumento11 páginasProyecto de Aplicacion Formulaciongina cardosoAún no hay calificaciones
- Hacer Cerveza en Casa Una Guia Paso A Paso (Spanish Edition) - Freya JonesDocumento34 páginasHacer Cerveza en Casa Una Guia Paso A Paso (Spanish Edition) - Freya JonesJuan PabloAún no hay calificaciones
- TAREA 2 Con CorreccionesDocumento17 páginasTAREA 2 Con CorreccionesfelipeAún no hay calificaciones
- Elaboración de Pickles o Vegetales Fermentados CONASIDocumento10 páginasElaboración de Pickles o Vegetales Fermentados CONASIinesAún no hay calificaciones
- InfografíaDocumento1 páginaInfografíaJuseth García GalvánAún no hay calificaciones
- Programa de SSTDocumento17 páginasPrograma de SSTalex mendez trujilloAún no hay calificaciones
- Evidencia 2 Informe Determinar Los Cuellos de Botella en Los Procesos de Fabricacion y en La Distribucion Fisica InternacionalDocumento5 páginasEvidencia 2 Informe Determinar Los Cuellos de Botella en Los Procesos de Fabricacion y en La Distribucion Fisica Internacionalmauro100% (1)
- INFORME DESCRIPCION DEL MERCADO BAVARIA-niniDocumento3 páginasINFORME DESCRIPCION DEL MERCADO BAVARIA-niniNini johanna morera fernandezAún no hay calificaciones
- Mama Olga - Lista de Productos Nuevo - 2021Documento36 páginasMama Olga - Lista de Productos Nuevo - 2021Ceci TecchiAún no hay calificaciones