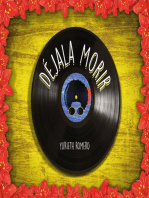Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Edith Piaf
Cargado por
611816840 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasEdith Piaf
Cargado por
61181684Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
De acuerdo a la construcción de la leyenda, su primer escenario fue la
calle y su primera actuación ocurrió al momento de nacer, en 1915. Una
placa colocada a la altura del número 72 de la rue de Belville, en París,
asegura que su madre la parió en las escaleras del edificio. En la misma
línea mitológica, su abuela la alimentaba con vino tinto porque era el
líquido disponible en el prostíbulo que regentaba. También dicen que
llegó a curarse de una ceguera crónica gracias a una cadena de
oraciones.
Quizás, lo único cierto en una infancia desgraciada es que la niña Édith
Giovanna Gassion utilizó las herramientas que encontró en casa -la voz
de una madre cantante, la necesidad, la desdicha, el abandono y las
acrobacias de un padre contorsionista- para configurar el estilo de la
futura Édith Piaf, la cantante francesa más reconocida de todos los
tiempos.
«Era alguien extremo, que atraía hacia ella acontecimientos y personajes
extremos. Era inteligente y sensible, muy testaruda, con una mezcla de
desesperanza y tiranía, pero todo lo hacía por su amor a la canción, por
su deseo de compartir las emociones con el público», dijo en una
entrevista la actriz Marion Cotillard, quien interpretó a Piaf en la
película La Môme (La vida en rosa, en español) y cuya actuación le valió
un Óscar.
Esas emociones, que aprendió a compartir desde que cantaba el himno
nacional de Francia en la calle para ganarse un pan, fueron talladas desde
el sufrimiento y las privaciones. Fue abandonada por su madre y criada
primero por su abuela materna (domadora de pulgas y alcohólica) y
luego por la paterna (madame de un burdel) hasta convertirse a los 12
años en parte del elenco de teatreros y músicos ambulantes junto a su
padre.
Esas emociones, que aprendió a compartir desde que cantaba el himno nacional de Francia
en la calle para ganarse un pan, fueron talladas desde el sufrimiento y las privaciones.
A los 17 años quedó embarazada de una hija que fallecería a los 18
meses. Entonces, ya independizada del padre, se instala en la zona de
Pigalle y se dedica a cantar en veredas, bares y cuchitriles junto a su
amiga Momone. Cuenta una leyenda que Édith tuvo que prostituirse para
pagar el sepelio de su hija. Cuenta otra que el cliente le dio el dinero sin
pedirle nada a cambio al quedar conmovido con su historia de amor y
muerte.
En 1935, “pálida, despeinada, sin medias, flotando dentro de un abrigo
con los codos agujereados que me llegaba a los tobillos, cantaba un
estribillo de Jean Lenoir”, según cuenta en su autobiografía El baile de la
suerte, cuando llegó a su vida Louis Leplé, quien la invitó -sin todavía
saberlo- a ser una estrella de la canción francesa.
Antes había intentado construirse a sí misma con nombres como
Mademoiselle Édith, Tania, Denise Jaye o Huguette Helia. Leplé le
puso la môme (la niña, en francés) y luego Piaf a secas (gorrión), nombre
con el que Édith se apoderó de un repertorio inmenso ajustado a ese
cuerpo pequeñísimo y frágil: La vie en rose, Hymne à l’amour, Padam-
Padam, La foule, Les amants d’un jour, Mon Dieu, Non, je ne regrette
rien o Milord.
Jean Cocteau, quien decía nunca haber conocido a un ser más
desprendido de su alma, describió la impresión que causaba verla cantar.
“Una voz que sale de las entrañas, una voz que la habita de los pies a la
cabeza, despliega una alta ola de terciopelo negro. Una cálida ola que nos
invade, nos atraviesa, nos penetra”.
“Una voz que sale de las entrañas, una voz que la habita de los pies a la cabeza, despliega
una alta ola de terciopelo negro. Una cálida ola que nos invade, nos atraviesa, nos penetra”.
A pesar de convertirse en una diva de la chanson a ambas orillas de un
océano, la mala fortuna siguió alimentando con dolores su voz y su vida.
El boxeador Marcel Cerdan, su más grande amor, falleció en un
accidente aéreo, dejándola sumida en una profunda depresión de la que
se liberaría -a ratos- a través del alcohol, de nuevos amores y del
recuerdo de otros pasados, como Marlon Brando, Yves Montand,
Georges Moustaki o Charles Aznavour.
A lo largo de su vida, Édith Piaf encarnó todas las tristezas y adicciones.
La última a la morfina, producto de un accidente de tráfico, de la artritis
que padecía, de un insomnio crónico y de una melancolía enraizada. A
los 47 años tenía el cuerpo de una anciana y un marido 20 años menor
que ella, el griego Théo Sarapo, quien la acompañó hasta sus últimos
días de gloria sin grandes alegrías. Murió un año después a causa de su
debilidad hepática.
Édith sufrió el abandono, la muerte, la guerra -fue acusada de
colaboracionista aunque luego se descubrió que también ayudó a escapar
a muchos prisioneros-, el amor, la pérdida, la fama, las adicciones, la
pobreza. No tenía la necesidad de fingir cuando se ponía delante del
público enfundada en su clásico vestido negro: ella había vivido mucho
más de lo que sus canciones contenían.
En los videos donde aparece cantando, se ve a una mujer atornillada al
escenario, con la vista puesta en otra parte, en un lugar lejano que solo
ella alcanza a ver. Prácticamente no se mueve. Gira la cabeza, se abraza a
sí misma y canta esa composición de Michel Vacauire que, en principio,
estuvo dedicada a la Legión Francesa, pero que con los años se
transformó en un himno a la vida sin arrepentimientos reconocible desde
el primer acorde:
“No, no me arrepiento de nada”, canta Édith Piaf, que lo vivió todo.
“Nada de nada”, insiste. Por si no quedó suficientemente claro.
Édith Piaf (1915 – 1963)
También podría gustarte
- La Piel de PiafDocumento10 páginasLa Piel de PiafGreymar HernándezAún no hay calificaciones
- La conmovedora historia de amor de Edith Piaf y su esposo Théo SarapoDocumento35 páginasLa conmovedora historia de amor de Edith Piaf y su esposo Théo SarapojorgerojasaAún no hay calificaciones
- Hierro Ilustrado: Antología gráfica y poética de José HierroDe EverandHierro Ilustrado: Antología gráfica y poética de José HierroAún no hay calificaciones
- Yasmine Grasser - Edith Piaf Formó Pareja Con Su Soledad (18.10.2015)Documento4 páginasYasmine Grasser - Edith Piaf Formó Pareja Con Su Soledad (18.10.2015)protonpseudoAún no hay calificaciones
- Helena Bianco (epub): Entre el suelo y el cieloDe EverandHelena Bianco (epub): Entre el suelo y el cieloAún no hay calificaciones
- Edith PiafDocumento11 páginasEdith PiafEdgard FloresAún no hay calificaciones
- Edith Piaf - Biografia y MusicaDocumento36 páginasEdith Piaf - Biografia y MusicaJulio Ibarrola100% (1)
- Ópera Nacional: Así la llamaron 1898 - 1950: Análisis y antología de la ópera chilena y de los compositores que la intentaronDe EverandÓpera Nacional: Así la llamaron 1898 - 1950: Análisis y antología de la ópera chilena y de los compositores que la intentaronCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- La vida desgarradora de Piaf, la gran dama de la canción francesaDocumento2 páginasLa vida desgarradora de Piaf, la gran dama de la canción francesaRoberto Jose Calcagno LopezAún no hay calificaciones
- Mi historia secreta de la música. IIDe EverandMi historia secreta de la música. IICalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Biografia Eva Duarte de PeronDocumento12 páginasBiografia Eva Duarte de PeronJœ O. VillegasAún no hay calificaciones
- Leopoldo Brizuela Habla Sobre Leda ValladaresDocumento1 páginaLeopoldo Brizuela Habla Sobre Leda ValladaresGabriel Guanca Cossa100% (2)
- Edith Piaf 1Documento10 páginasEdith Piaf 162jotaerreAún no hay calificaciones
- Evita Icono GayDocumento29 páginasEvita Icono Gaymiketorello100% (1)
- Trabajo de Investigacion Fantasma de La Opera TerminadoDocumento13 páginasTrabajo de Investigacion Fantasma de La Opera TerminadoPaula MacarenaAún no hay calificaciones
- Historia de La Pareja - Édith Piaf (Claude Bologne)Documento4 páginasHistoria de La Pareja - Édith Piaf (Claude Bologne)Enson CcantoAún no hay calificaciones
- Boris AckermanDocumento1 páginaBoris AckermanAsociación Peruana de CompositoresAún no hay calificaciones
- El Tenor Que No Sabía Silbar - Edición Impresa - EL PAÍSDocumento18 páginasEl Tenor Que No Sabía Silbar - Edición Impresa - EL PAÍSghost_724Aún no hay calificaciones
- TIEMPO MUERTO de Alfonso Vila FrancésDocumento178 páginasTIEMPO MUERTO de Alfonso Vila FrancésRevista Groenlandia - La Tierra Verde de HieloAún no hay calificaciones
- Textos Colocados Por Ali Primera en El Estuche de Cada DiscoDocumento14 páginasTextos Colocados Por Ali Primera en El Estuche de Cada DiscoJuan González RiveroAún no hay calificaciones
- RESEÑA 1984 (1)Documento3 páginasRESEÑA 1984 (1)sebastian morales taveraAún no hay calificaciones
- 5 Poemas de Poemas de Entrecasa' de Manuel Morales - Durazno Sangrando PDFDocumento7 páginas5 Poemas de Poemas de Entrecasa' de Manuel Morales - Durazno Sangrando PDFfredmac2Aún no hay calificaciones
- CLL ES6 1P Liu5Documento14 páginasCLL ES6 1P Liu5Rashad RuizAún no hay calificaciones
- El Reino del Revés de María Elena WalshDocumento16 páginasEl Reino del Revés de María Elena WalshKiara Sak100% (1)
- 2 Melo FinalDocumento10 páginas2 Melo FinalDani CarmeloAún no hay calificaciones
- El regreso de Joaquín SabinaDocumento490 páginasEl regreso de Joaquín SabinaCarolina Alvarado50% (2)
- Literatura y artes en el RomanticismoDocumento8 páginasLiteratura y artes en el RomanticismoJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- Gloria Fuertes biografía poetisa españolaDocumento6 páginasGloria Fuertes biografía poetisa españolamirpuertoAún no hay calificaciones
- El pianista sin rostroDocumento6 páginasEl pianista sin rostroMilena Pink75% (4)
- Toda Violeta Parra - Alfonso AlcaldeDocumento338 páginasToda Violeta Parra - Alfonso Alcaldepaoyarzo22100% (1)
- Erik SatieDocumento3 páginasErik SatieAndrés G. SaldarriagaAún no hay calificaciones
- Teresita GómezDocumento4 páginasTeresita GómezMAACTOAún no hay calificaciones
- Recuerdo de Peter Travesí, actor y fundador de Tra-la-laDocumento4 páginasRecuerdo de Peter Travesí, actor y fundador de Tra-la-laMijail Miranda ZapataAún no hay calificaciones
- Pongamos Que Hablo de Joaquín - Joaquin Carbonell-1Documento494 páginasPongamos Que Hablo de Joaquín - Joaquin Carbonell-1Sader Nec SadicoAún no hay calificaciones
- Chabela VargasDocumento8 páginasChabela VargasWalter CalderónAún no hay calificaciones
- Melodía del arrabalDocumento5 páginasMelodía del arrabalCristian FabianAún no hay calificaciones
- A5 c8 Toda Violeta ParraDocumento76 páginasA5 c8 Toda Violeta ParraLeón PedrouzoAún no hay calificaciones
- Las Mujeres Del TangoDocumento30 páginasLas Mujeres Del TangoSusana BertiAún no hay calificaciones
- Elena, Sergio - Felisberto Del Músico Al EscritorDocumento9 páginasElena, Sergio - Felisberto Del Músico Al EscritorUn Castillo SangranteAún no hay calificaciones
- Antologia de La Poesia Uruguaya Contemporanea Tomo 1Documento8 páginasAntologia de La Poesia Uruguaya Contemporanea Tomo 1Antonella Ayelen GuidiAún no hay calificaciones
- Cantantes de Ópera ChilenosDocumento8 páginasCantantes de Ópera ChilenoskarimxitaAún no hay calificaciones
- Tema 6. Opera RomanticaDocumento6 páginasTema 6. Opera RomanticaSol de los SantosAún no hay calificaciones
- UnicornioDocumento4 páginasUnicornioJosé AmadorAún no hay calificaciones
- ParcialDocumento3 páginasParcialAleida CheryAún no hay calificaciones
- El Fantasma de La ÓperaDocumento3 páginasEl Fantasma de La ÓperawiffertreffenAún no hay calificaciones
- Dejanos CaerDocumento8 páginasDejanos CaerNacho PomeloAún no hay calificaciones
- Gilbert BecaudDocumento7 páginasGilbert BecaudAstrid MontesiAún no hay calificaciones
- Maria CallasDocumento2 páginasMaria Callasbizetina6439Aún no hay calificaciones
- Alcalde Alfonso - Toda Violeta ParraDocumento151 páginasAlcalde Alfonso - Toda Violeta ParraCarmen González HuguetAún no hay calificaciones
- Homosexualidad en la canción española del siglo XXDocumento17 páginasHomosexualidad en la canción española del siglo XXmercurio324326Aún no hay calificaciones
- La Octava de Beethoven - TLDocumento2 páginasLa Octava de Beethoven - TLmarcemercadoAún no hay calificaciones
- El genio del violínDocumento8 páginasEl genio del violínflorAún no hay calificaciones
- El Fantasma de La Ópera - RESUMENDocumento4 páginasEl Fantasma de La Ópera - RESUMENAntonio González60% (5)
- Dos grandes coreógrafos francesesDocumento3 páginasDos grandes coreógrafos francesesGladys VillalbaAún no hay calificaciones
- Amor Di GiorgioDocumento27 páginasAmor Di GiorgioJonathan NolascoAún no hay calificaciones
- Entrevista A Georgete de VallejoDocumento8 páginasEntrevista A Georgete de VallejoDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Conservación de masa y clasificación de reacciones químicas en el ciclo del cobreDocumento6 páginasConservación de masa y clasificación de reacciones químicas en el ciclo del cobremaría paula mapisitasAún no hay calificaciones
- Platón sobre la justicia y las virtudes del Estado y el individuo según la RepúblicaDocumento3 páginasPlatón sobre la justicia y las virtudes del Estado y el individuo según la RepúblicasitoftonicAún no hay calificaciones
- LOS MITOS. Manipuladores IdeológicosDocumento187 páginasLOS MITOS. Manipuladores Ideológicosanitapurple100% (1)
- Rojas 2011 PDFDocumento186 páginasRojas 2011 PDFVioleta MontellanoAún no hay calificaciones
- Historia Natural Del CóleraDocumento1 páginaHistoria Natural Del CóleraBrenda Juárez100% (1)
- Taller de Bienestar LaboralDocumento8 páginasTaller de Bienestar LaboralFrancy PeralesAún no hay calificaciones
- Hyrax Sindy NavaDocumento16 páginasHyrax Sindy NavaSindy Nava100% (1)
- Anatomia Humana I Musculos Miembro InferDocumento24 páginasAnatomia Humana I Musculos Miembro InferSarah TapiaAún no hay calificaciones
- Lab Compresion Tarros de LecheDocumento12 páginasLab Compresion Tarros de LecheCarlosDeLaMataAún no hay calificaciones
- FarmasiMX 2022 Baja CompressedDocumento70 páginasFarmasiMX 2022 Baja CompressedJuan Jose PeñaAún no hay calificaciones
- Delgado Luis 2022Documento46 páginasDelgado Luis 2022Emily Xelena Gómez CascabitaAún no hay calificaciones
- Bombeo MecanicoDocumento12 páginasBombeo MecanicoDiego CalderónAún no hay calificaciones
- Trabajo Mode LosDocumento162 páginasTrabajo Mode LosManuel HernandezAún no hay calificaciones
- Trabajo 6Documento17 páginasTrabajo 6G_CuniaAún no hay calificaciones
- Ficha 02-I de Quimica-2021-I-AdissonDocumento4 páginasFicha 02-I de Quimica-2021-I-AdissonARTURO CERECEDA QUISPEAún no hay calificaciones
- Empatía Emocional y CognitivaDocumento9 páginasEmpatía Emocional y CognitivaTony DsateAún no hay calificaciones
- Nomenclador Nacional 2019Documento35 páginasNomenclador Nacional 2019colo_med1077Aún no hay calificaciones
- Taller de Repaso Ciencias IV PeriodoDocumento5 páginasTaller de Repaso Ciencias IV PeriodoAngelica BarreraAún no hay calificaciones
- Terminos de Referencia ObrerosDocumento3 páginasTerminos de Referencia ObrerososmerAún no hay calificaciones
- SANDRA MILENA DIAZ MONTERO Vs CREMILDocumento22 páginasSANDRA MILENA DIAZ MONTERO Vs CREMILJuan David Rojas MoralesAún no hay calificaciones
- 1 - Acosta - Viscosidad RVA ALMIDON UnlockedDocumento69 páginas1 - Acosta - Viscosidad RVA ALMIDON UnlockedAlexander GuzmanAún no hay calificaciones
- Que Fue Lo Que El Buda DescubrioDocumento96 páginasQue Fue Lo Que El Buda Descubriokakaroto_roshi100% (1)
- Guia de Estudio Ojo OjoDocumento23 páginasGuia de Estudio Ojo OjoMaría Patricia FereiraAún no hay calificaciones
- 25 - SHHDocumento11 páginas25 - SHHemmanuel antunezAún no hay calificaciones
- Parejas Liberales Pajearse Pareja Madura en MadridDocumento2 páginasParejas Liberales Pajearse Pareja Madura en MadridEroticoAún no hay calificaciones
- Los Mercados de Medicamentos - Efecto Renta SuatitucionDocumento2 páginasLos Mercados de Medicamentos - Efecto Renta SuatitucionDiana CardozoAún no hay calificaciones
- Presentación MANTENIMIENTO EN REDES BT y MTDocumento40 páginasPresentación MANTENIMIENTO EN REDES BT y MTBENJAMIN ANTONIO BARRIOS PLAZAAún no hay calificaciones
- Historia de Los DinosauriosDocumento3 páginasHistoria de Los DinosauriosJess Tovar100% (1)
- Gastronomía hospitalaria: alimentos agradables para la recuperación del pacienteDocumento25 páginasGastronomía hospitalaria: alimentos agradables para la recuperación del pacienteMilagros AlbirenaAún no hay calificaciones
- Catalogo Web Golden Paradise - BLACK - JULIO2021Documento20 páginasCatalogo Web Golden Paradise - BLACK - JULIO2021DANNY ANGOAún no hay calificaciones