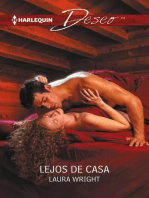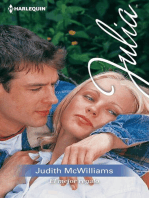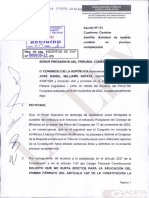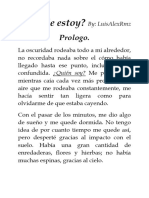Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1-Ana de Las Tejas Verdes - PDF Versión 1 - Parte9
1-Ana de Las Tejas Verdes - PDF Versión 1 - Parte9
Cargado por
fibodex8070 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas1 páginaEl documento describe la llegada de una niña huérfana de 11 años a la estación de trenes, donde es recogida por Matthew Cuthbert, quien esperaba recoger a un niño. La niña observa a Matthew y deduce que vino a recogerla. Ella se presenta y le dice que si él no hubiera venido, habría dormido en un cerezo silvestre bajo la luna para imaginar que pasea por salones de mármol.
Descripción original:
,MV-K,MF-KGVF-KG-LFGFLDKFLKHBFDL,GVFLD,VLFKGDFM
Título original
1-Ana de las tejas verdes.pdf · versión 1_Parte9
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe la llegada de una niña huérfana de 11 años a la estación de trenes, donde es recogida por Matthew Cuthbert, quien esperaba recoger a un niño. La niña observa a Matthew y deduce que vino a recogerla. Ella se presenta y le dice que si él no hubiera venido, habría dormido en un cerezo silvestre bajo la luna para imaginar que pasea por salones de mármol.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas1 página1-Ana de Las Tejas Verdes - PDF Versión 1 - Parte9
1-Ana de Las Tejas Verdes - PDF Versión 1 - Parte9
Cargado por
fibodex807El documento describe la llegada de una niña huérfana de 11 años a la estación de trenes, donde es recogida por Matthew Cuthbert, quien esperaba recoger a un niño. La niña observa a Matthew y deduce que vino a recogerla. Ella se presenta y le dice que si él no hubiera venido, habría dormido en un cerezo silvestre bajo la luna para imaginar que pasea por salones de mármol.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
ese respecto; y no tengo más huérfanos ocultos por aquí.
—No comprendo —dijo Matthew desvalidamente, deseando que Marilla
estuviese a mano para hacerse cargo de la situación.
—Bueno, mejor pregunte a la muchacha —dijo descuidadamente el jefe de
estación—. Me atrevería a decir que podrá explicarlo; tiene su propio idioma,
eso es cierto. Quizá se les habían acabado los muchachos de la clase que
ustedes querían.
Se marchó corriendo, pues tenía hambre, y el pobre Matthew quedó para
hacer algo más difícil para él que buscar a un león en su guarida: caminar
hasta una muchacha, una extraña, una huérfana, y preguntarle por qué no era
un muchacho. Matthew gimió para sus adentros mientras se volvía y recorría
lentamente el andén.
La muchacha le había estado observando desde que se cruzara con ella y le
miraba ahora fijamente. Matthew no la miraba y tampoco habría visto cómo
era en realidad de haberlo hecho; pero un observador ordinario hubiera
percibido lo siguiente:
Una chiquilla de unos once años, con un vestido de lana amarillo grisáceo
muy corto, muy ajustado y muy feo. Llevaba un sombrero de marinero de un
desteñido color castaño bajo el que, extendiéndose por sus espaldas, asomaban
dos trenzas de un cabello muy grueso, de un vivo color rojo. Su cara era
pequeña, delgada y blanca, muy pecosa; la boca grande y también sus ojos,
que según la luz parecían verdes, o de un gris extraño. Eso, para un observador
ordinario. Uno extraordinario hubiera notado que la barbilla era muy
pronunciada; que los grandes ojos estaban llenos de vivacidad; que la boca era
expresiva y los labios dulces; en suma, nuestro observador perspicaz hubiera
deducido que no era un alma vulgar la que habitaba el cuerpo de aquella niña
descarriada, de quien estaba tan ridículamente temeroso el tímido Matthew
Cuthbert.
Éste, sin embargo, se libró de la prueba de tener que hablar primero, pues
tan pronto ella dedujo que venía en su busca, se puso de pie, tomando con una
mano el asa de la desvencijada y vieja maleta y extendiéndole la otra.
—Supongo que usted es Matthew Cuthbert, de «Tejas Verdes» —dijo con
voz dulce y extrañamente clara—. Me alegro de verle. Estaba empezando a
temer que no viniera por mí e imaginando lo que no se lo habría permitido.
Había decidido que si usted no venía a buscarme esta noche, iría por el camino
hasta aquel cerezo silvestre y me subiría a él para pasar la noche. No tendría ni
pizca de miedo y sería hermoso dormir en un cerezo silvestre lleno de capullos
blancos a la luz de la luna, ¿no le parece? Uno podría imaginarse que pasea
por salones de mármol, ¿no es cierto? Y estaba segura que si no lo hacía esta
También podría gustarte
- Caricias Perversas - Louis Priene PDFDocumento341 páginasCaricias Perversas - Louis Priene PDFQirne Recneh100% (1)
- Cuentos Niños Que RobanDocumento9 páginasCuentos Niños Que RobanAleyda SalazarAún no hay calificaciones
- La Hija Del Boticario - Julie Klassen PDFDocumento526 páginasLa Hija Del Boticario - Julie Klassen PDFLuciaCuevaIruretagoyena100% (1)
- Hasta Que Tu Muerte Nos SepareDocumento281 páginasHasta Que Tu Muerte Nos SepareSofia PeraktaAún no hay calificaciones
- Cazada Por El Alien Asesino (Serie Las Parejas de Los Kaluma) # 1 EMDocumento224 páginasCazada Por El Alien Asesino (Serie Las Parejas de Los Kaluma) # 1 EMTamara Cruz GomesAún no hay calificaciones
- El Vizconde Vagabundo-Loretta Chase. Trad y RevisadoDocumento145 páginasEl Vizconde Vagabundo-Loretta Chase. Trad y RevisadoRubén Cerrote Ramírez100% (1)
- Memorias de Una Puta PDFDocumento141 páginasMemorias de Una Puta PDFTania YáñezAún no hay calificaciones
- La Medida Cautelar Presentada Ante El TC Por Interpretar Cuestion de Confianza Como DenegadaDocumento21 páginasLa Medida Cautelar Presentada Ante El TC Por Interpretar Cuestion de Confianza Como DenegadaRedaccion La Ley - PerúAún no hay calificaciones
- Oficios Externos 2019Documento136 páginasOficios Externos 2019Handel Harvey JLAún no hay calificaciones
- Historia Sintetica...Documento3 páginasHistoria Sintetica...mignaciajAún no hay calificaciones
- Werther (Para Leer)Documento5 páginasWerther (Para Leer)joseAún no hay calificaciones
- Por CorreoDocumento4 páginasPor CorreoJuan AcevedoAún no hay calificaciones
- Piedra NegraDocumento11 páginasPiedra NegraCarlota Serrano MateoAún no hay calificaciones
- Carpe Diem y en Memoria de PaulinaDocumento7 páginasCarpe Diem y en Memoria de PaulinaCamila BassiAún no hay calificaciones
- 1-Ana de Las Tejas Verdes - PDF Versión 1 - Parte10Documento1 página1-Ana de Las Tejas Verdes - PDF Versión 1 - Parte10fibodex807Aún no hay calificaciones
- Violet Evergarden Volumen 2 Cap 9Documento25 páginasViolet Evergarden Volumen 2 Cap 9Allen LaraAún no hay calificaciones
- Anónimo - Autobiografía de Una PulgaDocumento127 páginasAnónimo - Autobiografía de Una PulgaDulce ZúñigaAún no hay calificaciones
- El Ceretón y Otros Cuentos de Calixto Gutiérrez AguilarDocumento26 páginasEl Ceretón y Otros Cuentos de Calixto Gutiérrez AguilarRevista AwenAún no hay calificaciones
- Carmilla Iii 1° Año ValderramaDocumento8 páginasCarmilla Iii 1° Año ValderramaDanna Belen Castillo HuertaAún no hay calificaciones
- Cuentos Felicidad Clandestina y El Aire Transparente de DomingoDocumento4 páginasCuentos Felicidad Clandestina y El Aire Transparente de DomingoMaria Fernanda Romero BadellAún no hay calificaciones
- La Devocion de Un AmigoDocumento9 páginasLa Devocion de Un AmigoLorena Poirrier NietoAún no hay calificaciones
- Examen de Literatura de 5° AñoDocumento1 páginaExamen de Literatura de 5° AñoLaura SandovalAún no hay calificaciones
- Bajo El Cielo Azul de Primavera - Sandra Gallegos PDFDocumento121 páginasBajo El Cielo Azul de Primavera - Sandra Gallegos PDFFranklin Abraham Ronquillo QuijijeAún no hay calificaciones
- Caperucita GabyDocumento4 páginasCaperucita GabyGabriela Salgado67% (3)
- Caperucita Roja de Triunfo ArciniegasDocumento5 páginasCaperucita Roja de Triunfo ArciniegasEdu Rojas Zamorano0% (1)
- Historia Sintética de Una Traje Tailleur Cuento de Alfonsina StorniDocumento3 páginasHistoria Sintética de Una Traje Tailleur Cuento de Alfonsina StorniagustinacubonramosAún no hay calificaciones
- HolaDocumento2 páginasHolaMartin CespedesAún no hay calificaciones
- Luis Alex RMZDocumento101 páginasLuis Alex RMZLuisa RamirezAún no hay calificaciones
- La BUENA HijaDocumento3 páginasLa BUENA HijaMoshu RanaAún no hay calificaciones
- El Amigo FielDocumento3 páginasEl Amigo FieleganamarianoAún no hay calificaciones
- Obras de Julia de Asensi: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandObras de Julia de Asensi: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- CAPERUCITA - Versiones ModernasDocumento7 páginasCAPERUCITA - Versiones ModernasNico CababieAún no hay calificaciones
- El Talisman - Emilia Pardo BazanDocumento5 páginasEl Talisman - Emilia Pardo BazanRocio Magali FerreaAún no hay calificaciones
- Lengua PIADocumento3 páginasLengua PIAAndrea Anahi AvalleAún no hay calificaciones
- 11 La Dama de Glenwith Grange Autor William Wilkie CollinsDocumento17 páginas11 La Dama de Glenwith Grange Autor William Wilkie Collinsdavid andre montaño vAún no hay calificaciones
- Capitulo 8Documento5 páginasCapitulo 8MermozAún no hay calificaciones
- La Última Casa en La Calle CDocumento10 páginasLa Última Casa en La Calle CAlexanderHagarthAún no hay calificaciones
- Caperucita Roja Políticamente CorrectaDocumento6 páginasCaperucita Roja Políticamente CorrectaMaiteAún no hay calificaciones
- Aprender A PensarDocumento38 páginasAprender A PensarAitor Lázpita100% (1)
- Anulabilidad 141123183553 Conversion Gate01Documento19 páginasAnulabilidad 141123183553 Conversion Gate01Eric TelloAún no hay calificaciones
- Gregorio LuperonDocumento4 páginasGregorio LuperonStyven RodríguezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Ley de Edgar TelloDocumento6 páginasProyecto de Ley de Edgar TelloJuan BendezúAún no hay calificaciones
- Minimonografia K10C Tejada RodrigoDocumento19 páginasMinimonografia K10C Tejada RodrigoDiego Arrioja MenaAún no hay calificaciones
- Guia Entrevista de ElegibilidadDocumento2 páginasGuia Entrevista de ElegibilidadLinda BaronAún no hay calificaciones
- Una Dificultad Del PsicoanálisisDocumento3 páginasUna Dificultad Del PsicoanálisisClarisa GiovannoniAún no hay calificaciones
- QUISQUISDocumento2 páginasQUISQUISDermali Vasquez RubioAún no hay calificaciones
- PROPUESTAS MES DE OCTUBRE y ArticulacionDocumento2 páginasPROPUESTAS MES DE OCTUBRE y ArticulacionAgustina PenaAún no hay calificaciones
- Musica en La IndependenciaDocumento6 páginasMusica en La IndependenciaTheAlanMCAún no hay calificaciones
- Derecho Contencioso AdministrativoDocumento6 páginasDerecho Contencioso Administrativoyvette rivasAún no hay calificaciones
- No Han Salido Del Closet (Parte I)Documento78 páginasNo Han Salido Del Closet (Parte I)Rodrigo Quiñones GajardoAún no hay calificaciones
- FormatoDocumento1 páginaFormatoMichel FarfanAún no hay calificaciones
- 005 - Extracto Consular de MatrimonioDocumento2 páginas005 - Extracto Consular de Matrimoniogenesis100% (1)
- Indice Simulacion Del Acto JuridicoDocumento4 páginasIndice Simulacion Del Acto JuridicoWalther Astoquilca BejarAún no hay calificaciones
- Analisis Sentencia LaboralDocumento12 páginasAnalisis Sentencia LaboralJuana Valentina Aya GarzonAún no hay calificaciones
- 1PASODocumento8 páginas1PASOBrian OHAún no hay calificaciones
- Divorcio VelasquezDocumento5 páginasDivorcio Velasquezyuritsela campos reyesAún no hay calificaciones
- Distribución Postulantes Plataforma 19082021 PUBLICACIÓN v2Documento3412 páginasDistribución Postulantes Plataforma 19082021 PUBLICACIÓN v2Edwin Amautta VillavicencioAún no hay calificaciones
- Modelo de Demanda Juicio de EscrituraciónDocumento4 páginasModelo de Demanda Juicio de EscrituraciónRocioAún no hay calificaciones
- Las Mejores Canciones RomanticasDocumento16 páginasLas Mejores Canciones RomanticasstuareAún no hay calificaciones
- Penalidad en El Codigo Negro de La Isla Española PDFDocumento11 páginasPenalidad en El Codigo Negro de La Isla Española PDFDirección General de Ética e Integridad GubernamentalAún no hay calificaciones
- Dinámicas y Técnicas en TutoriaDocumento9 páginasDinámicas y Técnicas en TutoriaDEBRA GIULIANA PEREZ CONDORIAún no hay calificaciones
- Ht7 Sise Mat Comercial Inter S CompuestoDocumento3 páginasHt7 Sise Mat Comercial Inter S CompuestoYose hector Huaman quisuruco0% (1)
- Panchito El Marinero.Documento1 páginaPanchito El Marinero.dartagnancyranoAún no hay calificaciones
- Ot21 HG1Documento8 páginasOt21 HG1ELMER TIGRE HUAMANAún no hay calificaciones
- La Navidad A La Luz de Las Sagradas EscriturasDocumento2 páginasLa Navidad A La Luz de Las Sagradas EscriturasJoshuaAún no hay calificaciones
- Canones Del Concilio de Trento Sobre El Santo Sacrificio de La MisaDocumento3 páginasCanones Del Concilio de Trento Sobre El Santo Sacrificio de La MisaDiegoAranedaAún no hay calificaciones
- Aviso de Modificación Al Factor de Descuentos: AtentamenteDocumento1 páginaAviso de Modificación Al Factor de Descuentos: AtentamenteSANDRA SERRANOAún no hay calificaciones