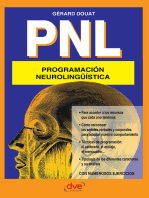Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Transmision de La Información
Transmision de La Información
Cargado por
Edgar Jose MedinaDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Transmision de La Información
Transmision de La Información
Cargado por
Edgar Jose MedinaCopyright:
Formatos disponibles
Lic. Fernández Vecchi, Adriana / Lic.
Callejas, Alejandro
TRANSMISION DE LA INFORMACION
LA RECEPCION DE UN MENSAJE
¿Quién no se ha divertido alguna vez en hacer la experiencia de la transmisión oral de un mensaje?
Un mensaje de una determinada longitud es transmitido en forma oral de una persona a otra;
después de una decena de relevos, es recogido al extrema de la cadena.
La rapidez de la transformación del mensaje resulta siempre sorprendente, puesto que de una
manera general después de cinco o seis transmisiones, ese mensaje perdió elk 70% de los detalles
que lo componen. Al término de una decena de transmisiones ha adquirido una forma definitiva:
más corto, conciso, se ha estructurado de manera tal que se ha vuelto fácilmente memorizable.
Esta reducción es comparable a la que lleva a cabo habitualmente la memoria individual. Cuando un
individuo recibe un conjunto de informaciones, tiene tendencia a seleccionar y a retener, a
memorizar, tan sólo aquellas que va a transmitir.
La reducción del mensaje se debe a esa selección de los detalles. Todas las partes del mensaje no
entran en resonancia con el receptor; algunas expresiones le resultan más familiares, otras más
inesperadas. El receptor nunca asimila en forma pasiva el mensaje; reacciona al significado en
función de sus preocupaciones, de su sistema de referencia. En consecuencia, los detalles están
reducidos y acentuados de manera que correspondan a una coherencia y a una lógica aceptables
para el receptor.
Si admitimos que el individuo tiende a reinterpretar el mensaje en función de sus propias
preocupaciones, podemos afirmar que cada vez que existe una diferencia de preocupación o de
interés entre el emisor y el receptor, se produce distorsión en la transmisión de la información.
De una manera objetiva puede señalarse que todos los desvíos entre las características del emisor y
el receptor constituirán fuentes de resonancia: diferencias de sexo, edad, cultura, posición, etc. Toda
diferencia es fuente de incomprensión, pero lo sorprendente no es que las personas no se
comprendan sino que en ocasiones lleguen a comprenderse.
Muchos estudios sobre la comunicación insisten sobre el sentimiento de lo incompleto, sobre la
incomunicabilidad que pesa sobre la conciencia de los hombres. Todas estas tentativas refuerzan el
egocentrismo y sitúan al individuo en una posición defensiva o bien agresiva y la comunicación se
reduce a una lucha de influencias que apunta a llevar al otro a su propio sistema de referencia y a
negar, de este modo, toda diferencia. Los ejemplos son muy numerosos: el maestro quiere imponer
su ciencia, el director pretende que se cumplan sus órdenes, el técnico su reglamento. Todos se
Comunicación y Teoría de la Información Página nº 1
Lic. Fernández Vecchi, Adriana / Lic. Callejas, Alejandro
lamentan de las dificultades existentes en la comunicación y procuran ocultar su fracaso en un
raudal de palabras.
Casi siempre la falta de comunicación indica una defensa natural del receptor que rechaza una
información que no considera necesaria. Con excesiva frecuencia el receptor es asimilado, como en
la teoría de la información, a una máquina pasiva totalmente sometida. Ahora bien, en la mayoría de
los casos, la relación emisor – receptor no es una relación de simple dependencia; siempre existe la
necesidad de un ajuste, de una adaptación. Esto significa que la relación que une al emisor con el
receptor resulta fundamental; la comprensión de la relación será uno de los factores decisivos en el
éxito o fracaso del proceso de comunicación. Escuchar al otro es aceptar su expresión, captar sus
motivaciones, su sistema de referencia y comprender aquello que en el mensaje por emitir puede
estar en concordancia con ese sistema de referencia y, por este medio, contará con alguna
posibilidad de ser escuchado. En consecuencia es el emisor quien ha de esforzarse por ser
escuchado, mientras que, de manera espontánea, al interlocutor se le pediría más bien que estuviera
disponible y aceptara pasivamente la comunicación.
Un mensaje que no se aparta demasiado del sistema de referencia del interlocutor tiene
posibilidades de ser recibido: esto significa que el receptor sólo escuchará lo que él gustosamente
desea escuchar.
EL FEED–BACK, RETORNO DE LA INFORMACION y MEDICION DE LOS DESVIOS
Un buen militar no se arriesgaría en el campo de maniobras a impartir una orden sin verificar su
recepción. El centinela debe repetir de inmediato con voz firme la orden en su formulación exacta.
La verificación de la recepción mediante la reformulación del mensaje, por el retorno de la
información, constituye, en efecto, uno de los medios más simples y necesarios para asegurarse de
su recepción y provocar un proceso de ajuste en caso de necesidad.
El feed–back más natural y espontáneo sólo exige una atenta observación del receptor por parte del
emisor. Toda persona preocupada por la calidad de transmisión de su información buscará las
señales de una escucha. Numerosos indicios pueden informar sobre el estado emotivo e intencional
del interlocutor: la mirada, la mímica, las tensiones del cuerpo, etc. En consecuencia resulta
importante señalar los indicios corporales a fin de asegurar el ajuste del mensaje al grado de
atención y de escucha del receptor.
Comunicación y Teoría de la Información Página nº 2
Lic. Fernández Vecchi, Adriana / Lic. Callejas, Alejandro
En toda comunicación en que el mensaje presenta alguna complejidad, sin embargo, la observación
de esas reacciones es insuficiente. Es necesario entonces provocar el retorno de la información e
interrogar acerca de la comprensión del mensaje, en caso de que el receptor no explicite por sí
mismo su sentimiento y pensamiento. El feed–back exige, en esas circunstancias, un esfuerzo de
clarificación y supone, por parte de emisor, una relativa confianza en sus capacidades para
establecer una relación con el otro.
El ejemplo negativo estaría dado por el maestro que prefiere adoptar “la política del avestruz” (el
temor al auditorio lo lleva a concentrarse en su mensaje, a no levantar los ojos de sus notas, escribir
en el pizarrón sin darse vuelta en ningún momento; pretendiendo adquirir seguridad se encierra en
una situación que va a angustiarlo en forma creciente). Al finalizar su clase verificará que la
comunicación no se da y se replegará en su actitud defensiva. De esta manera: “comprensión”,
“aceptación de la relación” y “retorno la información” están vinculados; en la medida en que la
relación entre los interlocutores es aceptada y analizada en toda su realidad tanto más rico y natural
será el retorno de la información.
Este retorno aumenta la confianza del emisor, puesto que reduce las incertidumbres de la recepción
del mensaje y facilita el ajuste mediante un mejor conocimiento del receptor. Permite una
progresiva modulación del mensaje en función de las características del interlocutor. Esta eficacia
acrecentada refuerza, entonces, las motivaciones de cada uno.
Eficacia incrementada, pero ¿a que precio?
El precio del feed–back es el tiempo necesario para ese retorno de la información.
Con excesiva frecuencia el emisor está persuadido de que su mensaje posee la forma más exacta y
pertinente posible, y prefiere no detenerse en conversaciones inútiles.
Toda comunicación que apunta a una comprensión real del receptor exige una descentración del
emisor que supera su propio punto de vista para analizar de manera global el sistema emisor –
receptor – mensaje. Sin embargo, existen situaciones en las cuales, de cualquier manera, la
comunicación sólo puede ser problemática; son los casos en que el mensaje se halla en
contradicción con el sistema de referencia del receptor: disonancia cognitiva y comunicación
paradójica.
Comunicación y Teoría de la Información Página nº 3
Lic. Fernández Vecchi, Adriana / Lic. Callejas, Alejandro
LA DISONANCIA COGNITIVA
Para interpretar los fenómenos en que el receptor está confrontado a un mensaje en contradicción
con su sistema de referencia, Festinger desarrolló una teoría, la Disonancia Cognitiva.
Existe en todo individuo una necesidad de coherencia que lo lleva a organizar las informaciones de
manera que respondan a un equilibrio lógico, a una consonancia cognitiva que reduce la
incertidumbre. La existencia de elementos de información que, de una u otra manera, no están de
acuerdo con el conjunto del sistema de opiniones desencadena una disonancia cognitiva.
Tomemos el ejemplo de una persona que cada mañana, durante su desayuno, recorre con la mirada
atenta algunas páginas de su diario cotidiano; y supongamos que bruscamente, por distintos
motivos, la editorial se va a la quiebra y el diario desaparece.
El lector puede evitar confrontarse con la lectura de un nuevo diario con opiniones como: “la lectura
me fatiga la vista”, etc. Pero nuestro lector no puede resistir el placer matinal de la lectura de su
periódico. Ahora bien, ese nuevo diario le presenta una visión del mundo que hasta ese momento no
había sospechado. ¿Qué puede ocurrir frente a ese desacuerdo, a esa disonancia? Sin duda el lector
va a experimentar un ligero malestar y es probable que intente reducir la duda que se ha instalado
en su espíritu. Como no puede adquirir otro periódico (está condenado a la lectura de éste) lo
juzgará entonces curioso, original (buena tipografía, no mancha, etc.). este comportamiento ilustra
la teoría de Festinger, según la cual un individuo enfrentado a un hecho, a una opinión, a un
comportamiento o a una elección que contradice la coherencia de su sistema de opiniones sufre una
tensión que suscita reacciones de reajuste que se prolongarán hasta que desaparezca la tensión.
La disonancia se convierte en una fuente de actividad orientada hacia la reducción de la disonancia.
En estas situaciones el individuo acaba siempre por retener tan sólo nociones acordes con su
relación de consonancia; ya sea valorizando uno de los términos de la alternativa a la que está
obligado a someterse o bien desvalorizando al otro término de la alternativa.
Debe señalarse que la disonancia resultará tanto mayor en la medida en que el individuo deberá
escoger entre varias soluciones posibles, y asimismo, en la medida en que exista una diferencia
cualitativa importante entre los diversos elementos posibles de elección.
Tomemos el siguiente ejemplo: se le pide a un niño que clasifique algunos juguetes por orden de
preferencia. En consecuencia cuanto mayor es el número de elecciones posibles tanto más reforzado
es el gusto por el juguete elegido y se debilita la atracción por los juguetes rechazados; de la misma
manera, cuanto más grande sea la diferencia cualitativa, más importante es la atracción, en el
sentido de una reducción de disonancia.
Comunicación y Teoría de la Información Página nº 4
Lic. Fernández Vecchi, Adriana / Lic. Callejas, Alejandro
Pero los fenómenos de reducción de esa disonancia van a adoptar formas diferentes según la
naturaleza de las informaciones, fuente de la disonancia. Los hechos pueden distribuirse sobre un
continuo que va desde los hechos materiales directamente observables y verificables a los que
descansan por entero en una convención social.
La noción de disonancia cognitiva es importante en los grupos, pues las informaciones aportadas
por un individuo pueden aumentar la consonancia cognitiva pero también crear disonancia.
La interacción social constituye un peligro de creación de disonancia pero también un medio para
reducirla. En un grupo cohesivo, reunido por valores e intereses comunes, toda aparición de una
nueva información que cuestiona los valores sobre los cuales se apoya la cohesión del grupo será
productora de disonancia; que será mayor en la medida que la información alcance los valores
centrales del grupo y en la medida en que esa información es aportada por una persona que
mantiene una posición importante en el grupo. Y cuanto mayor sea la distancia entre las opiniones
emitidas y el consenso del grupo más se verá quebrado ese consenso.
¿Cuáles son, entonces, las modalidades de reducción de esa disonancia?
El grupo puede cambiar de opinión y adoptar la nueva información. En ese caso se producirá una
interacción e intercambio que pone en juego los procesos de influencia necesarios para restablecer
la uniformidad de las opiniones. O el grupo puede, asimismo, preservar su consenso mediante la
desvalorización de la fuente de información o expulsando a los que se han desviado, o bien, si una
parte se ha aliado a favor de esas informaciones, se disolverá, el grupo, formándose dos subgrupos
homogéneos que preservan, de este modo, sus respectivas consonancias cognitivas.
LA COMUNICACIÓN PARADOJICA
La teoría de la disonancia estudia todas las situaciones en que el receptor se encuentra en
desacuerdo con el mensaje. Existen, asimismo, situaciones en las que el mensaje presenta tal
formulación que es prácticamente imposible acomodarse a él. El prototipo de semejante mensaje
sería “Sea espontáneo”; toda persona compelida a ser espontáneo se encuentra en una posición
insostenible, pues para obedecer tendría que se espontánea por obediencia. Esto es lo que los
especialistas de la escuela Palo Alto denominan comunicación paradójica.
Existen muchos otros ejemplos de este tipo de mandato paradójico en fórmulas tales como:
“deberías amarme”, “no seas tan dócil”, etc. En estos ejemplos, aunque parezcan caricaturescos, los
individuos, los grupos, en nombre de sus valores, de sus ideas se encuentran encerrados en tales
paradojas.
Comunicación y Teoría de la Información Página nº 5
Lic. Fernández Vecchi, Adriana / Lic. Callejas, Alejandro
En la comunicación paradójica, el mensaje emitido soporta una doble coerción en este sentido:
• afirma algo (por ejemplo: sé espontáneo);
• certifica algo sobre su propia afirmación (certifica que no lo es);
• estas dos afirmaciones se excluyen (si actúo espontáneamente se contradice con su
espontaneidad, estoy asumiendo que es una orden).
Por ejemplo, si el mensaje es una orden, le es necesario desobedecer para obedecerlo; si se trata de
una definición de sí mismo y del otro, la persona definida por el mensaje sólo es tal si no lo es y no
lo es si lo es, de ahí la paradoja.
Finalmente, el receptor se halla en la imposibilidad de salir del marco fijado por ese mensaje, ya sea
por metacomunicación (críticas) o bien por replegarse. En consecuencia, aún cuando el mensaje
está desprovisto de sentido lógico, posee una realidad pragmática: no es posible no reaccionar ante
él, pero tampoco es posible reaccionar de manera adecuada (es decir, no paradójica) puesto que el
mensaje mismo es paradójico.
Por ejemplo: el jefe para vanagloriarse de tener colaboradores eficaces repite “sea independiente,
asuma sus responsabilidades. Tenga iniciativa”; pero, al mismo tiempo, pide que lo tenga
minuciosamente informado de todo lo que acontece. O cuando la madre recuerda a su hijo: “que ya
no es un niño”, pero en cuanto pretende adquirir real autonomía lo llama enseguida al orden.
En estas situaciones, en las que existe imposibilidad de elección, los individuos pueden retirarse del
juego, protegerse mediante el bloqueo sistemático de las vías de transmisión de la información.
LA IMAGEN DEL RECEPTOR
Adaptamos en mayor o menos medida nuestro mensaje a las cualidades del receptor. Evaluamos su
posición, sus capacidades. Experimentamos por él simpatía o antipatía, y de acuerdo con esas
evaluaciones adoptamos una actitud particular en la comunicación. La importancia de ese juicio,
positivo o negativo, objetivo o subjetivo, modifica notoriamente el carácter de la relación.
Por lo general, el éxito o el fracaso de la comunicación pedagógica implica juicios sobre el valor del
alumno: es un buen alumno, un mal escolar, un educando perezoso. Estas categoría terminan por
considerarse como datos concretos, y el alumno asume en forma paulatina esas etiquetas. Estudios
sobre el tema ratifican estas concepciones.
Comunicación y Teoría de la Información Página nº 6
También podría gustarte
- Actividad 2 Unidad 1 RAMLDocumento2 páginasActividad 2 Unidad 1 RAMLRicardoMontoyaAún no hay calificaciones
- Capitulo 4 y 5Documento16 páginasCapitulo 4 y 5Jose Luis Ruiz Rivas100% (1)
- Entrevista Médico-Paciente - DR CarrerasDocumento21 páginasEntrevista Médico-Paciente - DR CarreraspaulitaAún no hay calificaciones
- Tema - 4 - La Comunicación en El AulaDocumento11 páginasTema - 4 - La Comunicación en El AulaPatricia Pargaña GonzalezAún no hay calificaciones
- Axiomas y PatologiasDocumento6 páginasAxiomas y PatologiasSofia YorAún no hay calificaciones
- Disertacion SocifarDocumento35 páginasDisertacion SocifarElias AguileraAún no hay calificaciones
- BARRERAs OradorDocumento4 páginasBARRERAs Oradoryaly2005Aún no hay calificaciones
- Tema 3.comunicacionDocumento12 páginasTema 3.comunicacionAndrea CarpinteroAún no hay calificaciones
- Persuasión, Comunicación No Verbal y Comunicación Oral y Escrita.Documento13 páginasPersuasión, Comunicación No Verbal y Comunicación Oral y Escrita.Antonio GlezAún no hay calificaciones
- Las Barreras en El Proceso de ComunicaciónDocumento13 páginasLas Barreras en El Proceso de ComunicaciónhossanaAún no hay calificaciones
- Comunicación y Comportamiento Del ConsumidorDocumento55 páginasComunicación y Comportamiento Del ConsumidorPatricia GameroAún no hay calificaciones
- Las BarrerasDocumento7 páginasLas BarrerasMartha Cecilia Jesús VenturaAún no hay calificaciones
- Zanotti (2020) - La Escucha EmpáticaDocumento15 páginasZanotti (2020) - La Escucha EmpáticaAna FacalAún no hay calificaciones
- Leyes y Axiomas de La Comunicación2Documento6 páginasLeyes y Axiomas de La Comunicación2Richard LabradorAún no hay calificaciones
- Tema 1 BARRERAS DE LA COMUNICACIONDocumento10 páginasTema 1 BARRERAS DE LA COMUNICACIONRicardo TorresAún no hay calificaciones
- Monografia Comoe Escuchar MejorDocumento19 páginasMonografia Comoe Escuchar MejorCarlosCharlsDL100% (1)
- Características de La ComunicaciónDocumento40 páginasCaracterísticas de La ComunicaciónMelanie AguilarAún no hay calificaciones
- Teoría de La Comunicación - Nociones GeneralesDocumento10 páginasTeoría de La Comunicación - Nociones GeneralesSergio FerreiroAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Comunicación MasivaDocumento7 páginas¿Qué Es La Comunicación MasivaAlvarez Alvarez LoliAún no hay calificaciones
- Terapia Sistemica U3 Resumen MioDocumento60 páginasTerapia Sistemica U3 Resumen MioCami RattoAún no hay calificaciones
- El Inicio de La EntrevistaDocumento2 páginasEl Inicio de La EntrevistaLoopsy AlleyAún no hay calificaciones
- Lectura en FríoDocumento10 páginasLectura en FríoCarlos CordobaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Filosofía EdrinsonDocumento24 páginasTrabajo de Filosofía EdrinsonIsmery Artiles RodriguezAún no hay calificaciones
- Percepción SubliminalDocumento12 páginasPercepción SubliminalKarla Hernández NodasAún no hay calificaciones
- El Arte de ConversarDocumento10 páginasEl Arte de ConversarJhan Carlos RiveraAún no hay calificaciones
- Proceso de Comunicacion 1Documento14 páginasProceso de Comunicacion 1Carlos GaleriaAún no hay calificaciones
- Comunicación Interpersonal SituacionalDocumento8 páginasComunicación Interpersonal SituacionalBlanquito809Aún no hay calificaciones
- Desarrollo SostenibleDocumento7 páginasDesarrollo SostenibleJorge R. GarcíaAún no hay calificaciones
- Comunicación y Resolución de Conflictos - Material Control 1Documento16 páginasComunicación y Resolución de Conflictos - Material Control 1Eduardo RoblesAún no hay calificaciones
- Leyes y Axiomas de La ComunicaciónDocumento6 páginasLeyes y Axiomas de La ComunicaciónAlexander Muñoz83% (6)
- Como Convertir Un Conflicto en Oportunidad-5bc1253204c75Documento7 páginasComo Convertir Un Conflicto en Oportunidad-5bc1253204c75cristian retamal sepulvedaAún no hay calificaciones
- Barreras Proceso ComunicacionDocumento8 páginasBarreras Proceso ComunicacionCarlos UcedoAún no hay calificaciones
- La Comunicación y Relaciones HumanasDocumento5 páginasLa Comunicación y Relaciones HumanasDisneida ceballo ortizAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Funciones Del LenguajeDocumento25 páginasTrabajo Sobre Funciones Del LenguajeAndherson AlvarezAún no hay calificaciones
- Comunicación y Elementos de Persuacion NidiaDocumento6 páginasComunicación y Elementos de Persuacion NidiaNidia Patricia Jaramillo DuranAún no hay calificaciones
- Actividad IV Ser Humano y Su ContextoDocumento12 páginasActividad IV Ser Humano y Su ContextoJenrryGonzalezAún no hay calificaciones
- Ceberio M. LA BUENA COMUNICACIÓN - ApartadosDocumento18 páginasCeberio M. LA BUENA COMUNICACIÓN - ApartadosMarianelaDeBellesAún no hay calificaciones
- Conoces SobreDocumento3 páginasConoces Sobreicevallosh1Aún no hay calificaciones
- La Comunicación Un Factor Clave en Todo ConflictoDocumento10 páginasLa Comunicación Un Factor Clave en Todo ConflictoSergio PerezAún no hay calificaciones
- Lenguaje y PensamientoDocumento6 páginasLenguaje y PensamientocindyAún no hay calificaciones
- Filosofia 2020Documento63 páginasFilosofia 2020Dihandra Santos GabrielAún no hay calificaciones
- Watzlawick 5 AxiomasDocumento25 páginasWatzlawick 5 AxiomasCRISTÓBAL HIDALGO ANTILLANCAAún no hay calificaciones
- Semana 3 Trabajo GrupalDocumento5 páginasSemana 3 Trabajo GrupalAbigail GómezAún no hay calificaciones
- Unidad II Oratoria 1Documento8 páginasUnidad II Oratoria 1Elias Jesus ArangurenAún no hay calificaciones
- Actividades Ética y Valores 10° #2Documento5 páginasActividades Ética y Valores 10° #2Sergio KastroAún no hay calificaciones
- Comunicacion Tipos de ComunicacionDocumento36 páginasComunicacion Tipos de ComunicacionHarold Eduardo Cuellar Gonzalez100% (1)
- Conocimiento Cientifico SabinoDocumento4 páginasConocimiento Cientifico SabinoMarcelo Passarello100% (1)
- Documento PDFDocumento13 páginasDocumento PDFmartafernandezromero79Aún no hay calificaciones
- Actividad ComplemetariaDocumento10 páginasActividad ComplemetariaAndrea Marcela AguirreAún no hay calificaciones
- Carlos Sabino - El Conocimiento CientíficoDocumento10 páginasCarlos Sabino - El Conocimiento CientíficoJulmary UrbinaAún no hay calificaciones
- Resumen Es Real La RealidadDocumento4 páginasResumen Es Real La RealidadFERNANDO CABRERA SANTOSAún no hay calificaciones
- Teoría de La Comunicación HumanaDocumento11 páginasTeoría de La Comunicación Humanajean_sotomayorAún no hay calificaciones
- La Comunicación Fluída Entre TodosDocumento50 páginasLa Comunicación Fluída Entre TodosdavidAún no hay calificaciones
- Comunicacion UDEMMDocumento3 páginasComunicacion UDEMMMatias GambellaAún no hay calificaciones
- Algunos Axiomas Exploratorios de La Comunicación Paul WatzlawickDocumento6 páginasAlgunos Axiomas Exploratorios de La Comunicación Paul WatzlawickSofi RomeroAún no hay calificaciones
- Control 3Documento10 páginasControl 3GileysiAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte v2Documento19 páginasEstado Del Arte v2Johnny HernándezAún no hay calificaciones
- Personas Altamente Sensibles. Cómo gestionar tu alta sensibilidadDe EverandPersonas Altamente Sensibles. Cómo gestionar tu alta sensibilidadCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- El Sentido Común: El Menos Común De Los SentidosDe EverandEl Sentido Común: El Menos Común De Los SentidosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Práctica 4 Lab QuímicaDocumento7 páginasPráctica 4 Lab QuímicaWalterAún no hay calificaciones
- Tarea NicolasDocumento4 páginasTarea NicolasNicolas MontalvoAún no hay calificaciones
- 5262 1454 PB PDFDocumento261 páginas5262 1454 PB PDFSUSANA BEDOYA BEDOYAAún no hay calificaciones
- NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra Incendios en Los Centros de TrabajoDocumento47 páginasNOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra Incendios en Los Centros de TrabajoIrhec VázquezAún no hay calificaciones
- Industria TextilDocumento18 páginasIndustria TextilPaola MartínezAún no hay calificaciones
- I I Í I I I Í I Í: Monteza Castillo MaryoryDocumento66 páginasI I Í I I I Í I Í: Monteza Castillo MaryoryMARYORI MONTEZA CASTILLOAún no hay calificaciones
- BIIOOOODocumento35 páginasBIIOOOOYeniffer Zárate RamosAún no hay calificaciones
- Fico 7Documento22 páginasFico 7patids100% (1)
- Reacciones Qcas.2 PDFDocumento26 páginasReacciones Qcas.2 PDFLeandro PelletànAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 - Fundamentos de La Extraccion y Refinacion de MineralesDocumento69 páginasCapitulo 1 - Fundamentos de La Extraccion y Refinacion de MineralesFernando Nicolas Ureta GodoyAún no hay calificaciones
- FenolDocumento23 páginasFenolVanii Bellamy Allen100% (2)
- PRACTICA No 13 y 14 VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS "VIDA ÚTIL DEL PAY DE QUESO".Documento17 páginasPRACTICA No 13 y 14 VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS "VIDA ÚTIL DEL PAY DE QUESO".Jose Luis Copeland Pecina0% (1)
- Malla Curricular de Quimica CuartoDocumento15 páginasMalla Curricular de Quimica CuartoCesar Augusto Cruz Sucup100% (1)
- T Sem13 QuímicaDocumento3 páginasT Sem13 QuímicaGustavo Adolfo Maravi ZorrillaAún no hay calificaciones
- 3er Seminario Quimica Adm 2006-IIDocumento12 páginas3er Seminario Quimica Adm 2006-IINadia MendozaAún no hay calificaciones
- Conservacion de La ManzanaDocumento3 páginasConservacion de La ManzanaZumny Cardenas YsidroAún no hay calificaciones
- Quimica General Clase 1 UTPDocumento38 páginasQuimica General Clase 1 UTPRonald Reátegui100% (3)
- Lab AguasDocumento208 páginasLab Aguasjesus eduardo neyra perezAún no hay calificaciones
- HIDROGEOQUÍMICADocumento114 páginasHIDROGEOQUÍMICAAtalias InfanteAún no hay calificaciones
- Formación Del CoqueDocumento17 páginasFormación Del Coqueroxx2909100% (1)
- Guía Estados de OxidaciónDocumento1 páginaGuía Estados de OxidaciónLiliana HernándezAún no hay calificaciones
- Quimica - Ejercicios ElectroquimicaDocumento15 páginasQuimica - Ejercicios ElectroquimicaOscarOchoaAún no hay calificaciones
- Tesis de Alcachofas PDFDocumento97 páginasTesis de Alcachofas PDFManuel Andres Castillo Cano100% (1)
- M1. T1. Principios de La Lucha Contra IncendiosDocumento47 páginasM1. T1. Principios de La Lucha Contra IncendiosRoberto Navarro Serra100% (1)
- Organica LeccionDocumento9 páginasOrganica LeccionNicolás González VelascoAún no hay calificaciones
- Apuntes Incendio Tercer AñoDocumento59 páginasApuntes Incendio Tercer AñoSilvia Lourdes Lombardo TorralboAún no hay calificaciones
- Uso de Enzimas y Pardeamiento EnzimaticoDocumento20 páginasUso de Enzimas y Pardeamiento EnzimaticoChoca Choca100% (1)
- Practica 1 Electroquimica 3IV73Documento13 páginasPractica 1 Electroquimica 3IV73Eduardo MartínezAún no hay calificaciones
- LABORATORIO N°4 (Corregido)Documento9 páginasLABORATORIO N°4 (Corregido)Milagros Guia LeguiaAún no hay calificaciones