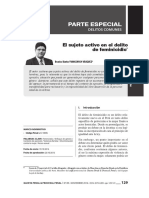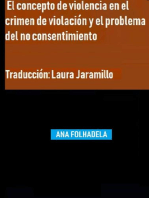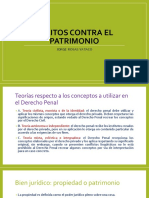Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Marco Teorico
Marco Teorico
Cargado por
mariaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Marco Teorico
Marco Teorico
Cargado por
mariaCopyright:
Formatos disponibles
III.
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
3.1. Antecedentes de la Investigación
El feminicidio es un neologismo que proviene del vocablo inglés femicide, que se refiere al
asesinato de mujeres por razones de género, fue Diana Russell quien utilizó el término
femicide por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la
Mujer en Bruselas, definiendo así las formas de violencia contra la mujer. Russell, junto con
Jane Caputi, redefinen este concepto en el año 1990 como el asesinato de mujeres por
hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres.
(Caputi, 1992)
Para Latinoamérica, fue Marcela Lagarde quien comenzó a utilizar el término de feminicidio en
lugar de femicidio, debido a que este último seria análogo a la palabra homicidio y solo
significaría asesinato de mujeres; Mientras que el feminicidio se da cuando las condiciones
históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el
desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Para Lagarde el feminicidio es un
crimen de Estado que incluye un componente de impunidad y que ocurre en tiempo, espacio,
maltrato, vejaciones y daños continuos contra mujeres y niñas, que conduce a la muerte de
algunas de las víctimas. (Lagarde, 2005)
Antecedente nacional
El derecho penal peruano frente a las mujeres se caracterizó, en su primera etapa, por
establecer tipos penales que reproducían diversos estereotipos de género. Como ejemplos de
esta situación podemos enumerar las siguientes regulaciones:
• El uxoricidio: Este delito se encontraba regulado en el Código Penal de 1863 y permitía
atenuar la pena del cónyuge varón que encontrara infraganti a su cónyuge mujer adúltera. La
norma no permitía su aplicación inversa, es decir, no era posible atenuar la pena de la cónyuge
mujer que, encontrando in fraganti a su cónyuge varón infiel, le causara la muerte.
La referida regulación del delito de uxoricidio se basaba en el estereotipo de que las mujeres
son posesión de sus parejas. Este estereotipo expresa lo que se ha conocido como contrato
sexual, es decir, por el reconocimiento de un derecho de posesión de los varones sobre los
cuerpos de sus esposas, Lo antes dicho explica el motivo por el cual la atenuante solo era
aplicable a los varones. Bajo esta regulación, la mujer infiel violaba el derecho a la posesión de
su cónyuge y se hacía en parte responsable de su propia muerte, situación que no sucedía con
los varones infieles, puesto que sus cónyuges no tenían tal derecho sobre sus esposos.
• La exigencia de honestidad a las mujeres para sancionar la violación sexual practicada en su
contra en los códigos penales de 1863 y 1924. Los tipos penales de violación sexual contenidos
en los códigos citados exigían, para la sanción del delito de violación sexual practicado contra
mujeres, que estas tuvieran una conducta irreprochable o que se tratara de mujeres honestas.
Esta clara imposición de un estándar de comportamiento para ser considerada víctima
también era utilizada como elemento para establecer la gravedad de la pena. Así, por ejemplo,
mientras el rapto de una mujer casada, doncella o viuda honesta, ejecutado con violencia, se
castigaba con cárcel en quinto grado, cuando el acto recaía en otra clase de mujer, la pena
de cárcel se sancionaba en tercer grado. Por el contrario, la conducta honesta o deshonesta de
los hombres nunca ha sido un elemento incorporado en nuestra legislación penal para valorar
su acceso a la justicia ni para agravar o atenuar la pena del sujeto activo en los delitos
sexuales. Como resulta evidente, esta situación respondía a los estereotipos que asocian la
virtud y valía de las mujeres con las formas en las que hacen ejercicio de su libertad sexual.
También podría gustarte
- Origen Del Feminicidio y Su Evolución HistóricaDocumento5 páginasOrigen Del Feminicidio y Su Evolución HistóricaCabinas Maison Red75% (12)
- La Pena de MuerteDocumento31 páginasLa Pena de Muertecortmore100% (2)
- Del Feminicidio, Historía y Tratamiento Jurídico-Penal en Colombia.Documento8 páginasDel Feminicidio, Historía y Tratamiento Jurídico-Penal en Colombia.Julian David Ojito SalcedoAún no hay calificaciones
- La Construcción de La Criminalidad FemeninaDocumento13 páginasLa Construcción de La Criminalidad FemeninaEmanuelAún no hay calificaciones
- El Femicidio en Argentina y El Análisis en La Legislación Latinoamericana.Documento34 páginasEl Femicidio en Argentina y El Análisis en La Legislación Latinoamericana.Sofía CoronelAún no hay calificaciones
- Femicidio Artículo Pzellinsky-Piqué Libro Zaffaroni-HerreraDocumento16 páginasFemicidio Artículo Pzellinsky-Piqué Libro Zaffaroni-HerreraMagali Soldatti SuarezAún no hay calificaciones
- Bases TeoricasDocumento21 páginasBases TeoricasGENERIS JHOSSY DIAZ POLOAún no hay calificaciones
- Reseña Politica Criminal - Feminicidio y DPDocumento6 páginasReseña Politica Criminal - Feminicidio y DPMora MoraAún no hay calificaciones
- Taller Penal FeminicidioDocumento11 páginasTaller Penal FeminicidioLina Maria Galindo MaderaAún no hay calificaciones
- Agresores SexDocumento29 páginasAgresores SexLic Ps Golda Barrientos BelloneAún no hay calificaciones
- Vaquera - Historia Delito Violacion (Articulo)Documento13 páginasVaquera - Historia Delito Violacion (Articulo)Juan Carlos Macuri OrellanaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Históricos Del FeminicidioDocumento7 páginasAntecedentes Históricos Del FeminicidioLAURA VALENTINA CORREDOR GONZALEZ0% (1)
- Monografia FemicidioDocumento22 páginasMonografia FemicidioCristel OchoaAún no hay calificaciones
- Delincuencia SexualDocumento23 páginasDelincuencia SexualeriolsAún no hay calificaciones
- Elementos Del Feminicidio Sexual SistémicoDocumento19 páginasElementos Del Feminicidio Sexual SistémicoAndrés BiondiAún no hay calificaciones
- Violencia Sexual. Víctimas y AgresoresDocumento21 páginasViolencia Sexual. Víctimas y AgresoresLina Marcela Agrono VelascoAún no hay calificaciones
- Delitos Libertad - Indemnidad SexualDocumento162 páginasDelitos Libertad - Indemnidad SexualdioniciortpymntAún no hay calificaciones
- Monografía - Violación SexualDocumento28 páginasMonografía - Violación SexualLennie Armas Viera100% (3)
- Los Delitos Contra La Libertad SexualDocumento17 páginasLos Delitos Contra La Libertad SexualsadgxrlAún no hay calificaciones
- Tai Crimi ChampiDocumento19 páginasTai Crimi ChampiPaoli Sanchez LopezAún no hay calificaciones
- Génesis y Evolución Histórica de La Violencia de GéneroDocumento3 páginasGénesis y Evolución Histórica de La Violencia de GéneroFlorencia Cointte100% (1)
- Femicidio. UnneDocumento30 páginasFemicidio. UnnelulumaamabuslacAún no hay calificaciones
- Analisis de La Ley 30068 Delito de FeminicidioDocumento4 páginasAnalisis de La Ley 30068 Delito de FeminicidioMarlo Espinoza LinaresAún no hay calificaciones
- Modulo 1.1 Violencia Contra La MujerDocumento16 páginasModulo 1.1 Violencia Contra La MujerMonica DelgadoAún no hay calificaciones
- Enfoque Jurídico, Médico y Social Del Delito de Feminicidio en El PerúDocumento34 páginasEnfoque Jurídico, Médico y Social Del Delito de Feminicidio en El PerúRosa Elena Mamani MamaniAún no hay calificaciones
- Universidad Autónoma de Tlaxcala - Protocolo 1Documento16 páginasUniversidad Autónoma de Tlaxcala - Protocolo 1Jess CTAún no hay calificaciones
- Feminicidio y HomicidioDocumento8 páginasFeminicidio y HomicidioH Billy BustamanteAún no hay calificaciones
- El FeminicidioDocumento4 páginasEl FeminicidioAccesAndaluciaAún no hay calificaciones
- FeminicidioDocumento19 páginasFeminicidioJUAN SEBASTIAN FANDIÑO CAROAún no hay calificaciones
- Aspectos Generales de Femicidio o FeminicidioDocumento2 páginasAspectos Generales de Femicidio o FeminicidioSarita Chavarria CentenoAún no hay calificaciones
- Ensayo Juridico - Sociologia - Indemnidad SexualDocumento10 páginasEnsayo Juridico - Sociologia - Indemnidad SexualbenjaminAún no hay calificaciones
- Feminicidio TAREADocumento24 páginasFeminicidio TAREACELIA MILAGRO CRUZAún no hay calificaciones
- FeminicidioDocumento9 páginasFeminicidioJuana MoralesAún no hay calificaciones
- Méndez (2021) FeminismoDocumento21 páginasMéndez (2021) FeminismoMontse GranadosAún no hay calificaciones
- FEMICIDIODocumento31 páginasFEMICIDIOWendy SotoAún no hay calificaciones
- El Sujeto Activo en El Delito de FeminicidioDocumento13 páginasEl Sujeto Activo en El Delito de FeminicidioBranko Yvancovich50% (2)
- VIOLACIONDocumento14 páginasVIOLACIONpeque540Aún no hay calificaciones
- Feminicidio. Aporte o RetrocesoDocumento20 páginasFeminicidio. Aporte o RetrocesoJUAN SEBASTIAN FANDIÑO CAROAún no hay calificaciones
- Recurso de Nulidad 350 FeminicidioDocumento47 páginasRecurso de Nulidad 350 Feminicidiojoselin mayna aguilarAún no hay calificaciones
- Feminicidio Paraguay 2008Documento47 páginasFeminicidio Paraguay 2008Aureliano MedinaAún no hay calificaciones
- La Criminología y El SexoDocumento10 páginasLa Criminología y El SexoNatacha CaceresAún no hay calificaciones
- Introducción Feminicidio Camila RuízDocumento4 páginasIntroducción Feminicidio Camila RuízTu trabajo de derechoAún no hay calificaciones
- FeminicidioDocumento14 páginasFeminicidioKarla Gordillo100% (1)
- Cri 10Documento6 páginasCri 10mdkbuhoAún no hay calificaciones
- USFQ - Femicidio Una Investigación Con Perspectiva de Género - SamDocumento17 páginasUSFQ - Femicidio Una Investigación Con Perspectiva de Género - SamRicardo ManzanoAún no hay calificaciones
- Monografia de FeminicidioDocumento28 páginasMonografia de FeminicidioPablo andres Ticona100% (1)
- Taller Capítulo 4Documento3 páginasTaller Capítulo 4Valentina BarragánAún no hay calificaciones
- La Mujer El Sexo Debil de La SociedadDocumento7 páginasLa Mujer El Sexo Debil de La SociedadYelisabeth SabayeAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento3 páginasMarco TeóricoNESTOR BARONAún no hay calificaciones
- El FeminicidioDocumento4 páginasEl FeminicidioCruz Roja Filial Loma de CabreraAún no hay calificaciones
- Imprimir Seminario de Formación IntegralDocumento22 páginasImprimir Seminario de Formación IntegralBravo DaniloAún no hay calificaciones
- Origen, Evolución e Impacto de La Tipificación Del Femicidio, Alfaro MurilloDocumento26 páginasOrigen, Evolución e Impacto de La Tipificación Del Femicidio, Alfaro MurilloDayla P.Aún no hay calificaciones
- ¿Qué Quiere Decir Matar A Una Mujer Por Su Condición de TalDocumento5 páginas¿Qué Quiere Decir Matar A Una Mujer Por Su Condición de TalLUIS PORTOCARREROAún no hay calificaciones
- Ley Micaela - Concepto FemicidioDocumento9 páginasLey Micaela - Concepto FemicidioGonzaloRodriguezVidelaAún no hay calificaciones
- Femicidio - Una Forma de Extrema Violencia Contra La MujerDocumento6 páginasFemicidio - Una Forma de Extrema Violencia Contra La MujerSergio ContrerasAún no hay calificaciones
- 28036-Texto Del Artículo-111288-2-10-20240313Documento42 páginas28036-Texto Del Artículo-111288-2-10-20240313Marocs Jhair Lima VicenteAún no hay calificaciones
- Lectura N.° 2. Diaz, Rodríguez y Valega. FeminicidioDocumento21 páginasLectura N.° 2. Diaz, Rodríguez y Valega. FeminicidioValeria EliasAún no hay calificaciones
- BambiDocumento4 páginasBambiAzuuc HernandezAún no hay calificaciones
- Feminicidio 1. LPDocumento4 páginasFeminicidio 1. LPramiro silesAún no hay calificaciones
- Di Corleto ConsentimientoDocumento30 páginasDi Corleto ConsentimientoLiliana GuarnaAún no hay calificaciones
- El concepto de violencia en el crimen de violación y el problema del no consentimientoDe EverandEl concepto de violencia en el crimen de violación y el problema del no consentimientoAún no hay calificaciones
- La Preterintencionalidad PDFDocumento49 páginasLa Preterintencionalidad PDFAmparito Alanoca ReyesAún no hay calificaciones
- Doctrina 32845Documento15 páginasDoctrina 32845jlaso85Aún no hay calificaciones
- 06 DD A La Integridad FisicaDocumento14 páginas06 DD A La Integridad FisicaLuis Angel Garavito AroníAún no hay calificaciones
- DPP U1 A3 CemvDocumento5 páginasDPP U1 A3 Cemvcelso martir vidalAún no hay calificaciones
- EssayDocumento4 páginasEssaymady GonzalezAún no hay calificaciones
- Articulo Tipificacion TIDDocumento2 páginasArticulo Tipificacion TIDrenatto34Aún no hay calificaciones
- Historia de La CriminalisticaDocumento5 páginasHistoria de La CriminalisticaClaudia Natalia PortmanAún no hay calificaciones
- Nicaragua Violencia MachistaDocumento3 páginasNicaragua Violencia MachistaMoisés CentenoAún no hay calificaciones
- C22-Listado Inscritos-M-QDocumento178 páginasC22-Listado Inscritos-M-QUriel Moreno GuioAún no hay calificaciones
- Procedimiento Abreviado en El COPPDocumento4 páginasProcedimiento Abreviado en El COPPEugenio AngelilloAún no hay calificaciones
- Querella NuevaDocumento10 páginasQuerella NuevaPatricia Bendezu Alvarez AbogadaAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los TiposDocumento4 páginasClasificación de Los TiposCamila Álvarez Lenoir0% (1)
- Analisis de Casos Delitos Contra La VidaDocumento41 páginasAnalisis de Casos Delitos Contra La VidaHernán Cahuana OrdoñoAún no hay calificaciones
- ¿Vencedores o Vencidos (El Juicio de Núremberg)Documento3 páginas¿Vencedores o Vencidos (El Juicio de Núremberg)AMIR LUIS CASTILLO ESPINOZAAún no hay calificaciones
- Escrito de Acusación de La Fiscalía Sobre Jhonier PDFDocumento2 páginasEscrito de Acusación de La Fiscalía Sobre Jhonier PDFluis genaro pAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Acuerdos Plenarios Del 2012Documento21 páginasAnalisis de Los Acuerdos Plenarios Del 2012Pamela Mirian ParisacaAún no hay calificaciones
- Exposición PenalDocumento55 páginasExposición PenalLagraveri CjrAún no hay calificaciones
- OFICIO RML (2) (Autoguardado)Documento23 páginasOFICIO RML (2) (Autoguardado)huaccana pnpAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Casos PracticosDocumento7 páginasAnalisis de Los Casos PracticosDaniela GradosAún no hay calificaciones
- Edgar Allan Poe - Los Crímenes de La Rue MorgueDocumento20 páginasEdgar Allan Poe - Los Crímenes de La Rue MorgueDavid BURGOS JACOMEAún no hay calificaciones
- Identificacion Delitos PenalesDocumento20 páginasIdentificacion Delitos Penaleslester martinezAún no hay calificaciones
- Informe Violencia Contra La Mujer 2008-2010 y 2011Documento47 páginasInforme Violencia Contra La Mujer 2008-2010 y 2011Hector Francisco Divas PaizAún no hay calificaciones
- Desacumulación y Separación de Procesos Acumulados o Imputaciones ConexasDocumento55 páginasDesacumulación y Separación de Procesos Acumulados o Imputaciones Conexasgorki hoover toribio hinostrozaAún no hay calificaciones
- Modelo Practica PenalDocumento6 páginasModelo Practica PenalMatias SilvaAún no hay calificaciones
- 08.09.2020 HOMICIDIO Moises Orellana Pavez CañeteDocumento5 páginas08.09.2020 HOMICIDIO Moises Orellana Pavez CañeteEl LiberoAún no hay calificaciones
- Reinsidentes InpecDocumento5 páginasReinsidentes InpecMiguel SilvaAún no hay calificaciones
- Sentencia Isabel CarrascoDocumento126 páginasSentencia Isabel CarrascojecarrerobAún no hay calificaciones
- Delitos Contra El Patrimonio 2Documento61 páginasDelitos Contra El Patrimonio 2LelsAún no hay calificaciones
- Sistemas Penitenciarios Existentes en El MundoDocumento16 páginasSistemas Penitenciarios Existentes en El MundoLeo Jose Vasquez Veloz100% (1)