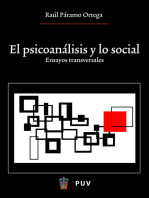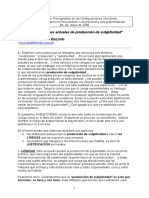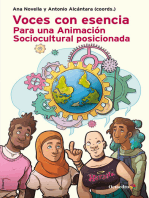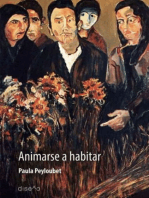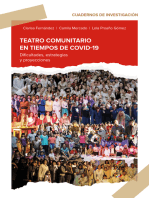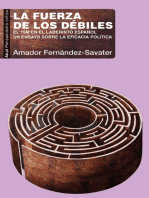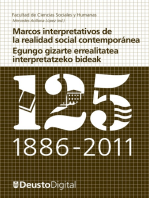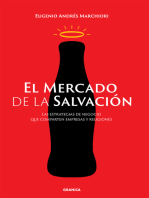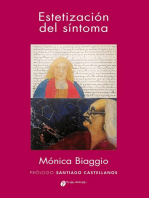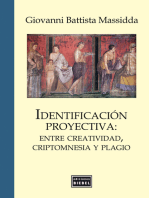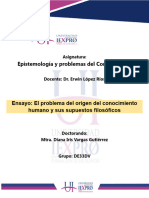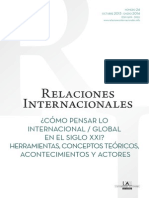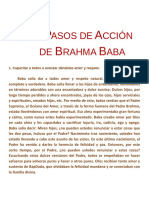Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
UNIDAD 4 - Identidad y Representacion para Unificar... BATTISTINI
UNIDAD 4 - Identidad y Representacion para Unificar... BATTISTINI
Cargado por
Agustin SalvatoriTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
UNIDAD 4 - Identidad y Representacion para Unificar... BATTISTINI
UNIDAD 4 - Identidad y Representacion para Unificar... BATTISTINI
Cargado por
Agustin SalvatoriCopyright:
Formatos disponibles
Osvaldo Battistini
(coordinador)
IDENTIDAD Y REPRESENTACIONES
EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Identidad y representación para unificar.p65 1 26/03/04, 11:53 a.m.
Índice
PRÓLOGO
Identidades en el mundo del trabajo: Entre la implicación
y la interpelación ..................................................................................... 5
Alberto L. Bialakowsky
Introducción ........................................................................................... 19
Las interacciones complejas entre el trabajo, la identidad
y la acción colectiva .............................................................................. 23
Osvaldo R. Battistini
Las dimensiones biográfica y relacional de la identidad
profesional. Un estudio de caso con los docentes
del 3º ciclo de la EGB ............................................................................ 45
Ada Cora Freytes Frey
El conocimiento en la conformación de identidades
profesionales. ¿Los técnicos: una especie en vías en extinción? ..... 83
Martín Espinoza
Los dispositivos de control como mecanismos inhibidores
de la identidad colectiva. Un estudio de caso en grandes
cadenas de supermercados ................................................................ 113
Paula Abal Medina
De la familia Falcón a la familia Toyota ........................................... 141
Osvaldo R. Battistini1 y Ariel Wilkis
Disciplina y acción colectiva en tiempos de transformaciones
identitarias. Estudio sobre las mutaciones en el sector
de telecomunicaciones ........................................................................ 171
Juan Montes Cató
Identidad y representación para unificar.p65 3 26/03/04, 11:53 a.m.
Los confines de la integración social. Trabajo e identidad
en jóvenes pobres ................................................................................ 201
María Eugenia Longo
Trabajando en el espacio urbano: la calle como lugar
de construcciones y resignificaciones identitarias ......................... 237
Mariana Busso y Débora Gorbán
De la fábrica al barrio y del barrio a las calles. Desempleo
y construcción de identidades en los sectores populares
desocupados del conurbano bonaerense ......................................... 271
Marcelo Delfini y Valentina Picchetti
El trabajo de resistir. La ideología dominante en la construcción
de la identidad política del desempleado ........................................ 293
Paula Lenguita
Los procesos de recuperación de fábricas: una mirada
retrospectiva ......................................................................................... 311
Verónica García Allegrone, Florencia Partenio
y María Inés Fernández Álvarez
Futuro y devenir de la representación sindical:
Las posibilidades de la identificación .............................................. 327
M. Ana Drolas
Identidad y representación para unificar.p65 4 26/03/04, 11:53 a.m.
Prólogo
Identidades en el mundo del trabajo:
Entre la implicación y la interpelación
Alberto L. Bialakowsky
“Todo eso ha cambiado. El mundo ha dado vuelta una
página ... Ahora estamos sufriendo, como siempre, las
consecuencias de lo que ocurre. Pero en este momento, si
no me equivoco, el mundo nos está interpelando... ”
José Saramago, Palabras en el acto de recibir el Doctorado
Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.
Acerca del texto y sus productores
A brir un libro guarda aún el misterio de la fuente ignota del cono-
cer. Tener la responsabilidad de prologarlo, tejer su ventana ini-
cial, me colma, primero de gratitud con el equipo que coordina Osvaldo
Battistini, luego de responsabilidad por el cuidado de colocar las pri-
meras palabras que anteceden al sentido originario de la obra sin
tergiversarla.
Esta obra incandescente1 es un hecho productivo, el producto de un
trabajo y, no puedo dejar de expresar esta idea, es el producto de un
colectivo, de ahí que apresuro a anticipar un posible equívoco y pen-
1
Rememorando metafóricamente Battistini, Osvaldo (coord.): La atmósfera incan-
descente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada, Trabajo y Sociedad, 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 5 26/03/04, 11:53 a.m.
6 ALBERTO L. BIALAKOWSKY
sar la obra como una compilación, la obra como bien lo anticipa
Battistini, se trata de interrogaciones, discursos sobre la realidad so-
cial del trabajo en torno a la identidad y las acciones colectivas, que
emergen de un trabajo conjunto e individual que le dan sustento y
transversalidad a todo el ensayo. Este trasfondo, una epistemología
del trabajo concreto para producir conocimiento resulta necesaria-
mente ser subrayado, ya que producir colectivamente contestes a los
temas abordados en el ensayo, seguramente ha requerido muchos y
duros esfuerzos como estrategias de supervivencia, consensos y deba-
tes. La obra está cumplida, y lo que la metodología tradicional no
explica, no enseña, cuál es el proceso social de trabajo colectivo que le
precede y que aquí destaco.
Para iniciar este recorrido utilizaré como metáfora un pequeño re-
lato de una experiencia personal:
Me encuentro recorriendo el Museo Nacional de Arte Moderno de
Ottawa y estoy conmovido por la sala que exhibe pinturas de los Siete
de Canadá, los impresionistas de principios de siglo XX más destaca-
dos, sobre todo me moviliza Tom Thomson, su estética y su vida, pinos
y lagos, negros sobre blancos, verdes y estallidos anaranjados junto al
sepia, reminiscencias del impresionismo europeo seguramente, pero
auténticamente nativo en el retrato del paisaje y en el trazo. Por un
momento, ensimismado, me dirijo a unos patios laterales, y sin buscarlo
en la indicación de guía gráfica alguna, me encuentro, por azar, frente a
un pequeño cartel que indica: Capilla. Me deslizo por una rampa lateral
que conduce a un subsuelo y me sorprende auditivamente antes que a
la vista, una música envolvente, armoniosa altisonante, me encuentro
en medio de una pequeña capilla de subsuelo con sencillo altar, a su vez
en el centro de la pequeña sala observo numerosos atriles que forman
un amplio círculo y en cuyos remates se encuentran parlantes en cada
uno. La música litúrgica aleja mis pensamientos, esos pertinaces, me
concentra en la espiritualidad de este llamado coral, viviente o mejor
dicho vivenciado. Cuando me acerco, penetrando la ronda, recorriendo
por dentro el círculo sonoro, atril por atril, en este recorrido descubro,
insospechadamente, que cada parlante trasmite una voz singular en
medio de la polifonía que compone tiples, contraltos, tenores, bajos...
todos los coristas son un singular en ese todo, y ese todo también depen-
de de nuestra posición, en este espacio envolvente y suspendido, el coro
no está, como es usual, enfrente, es un creador de un nosotros con noso-
tros, nos levita, nos anima, nos reobra en nuestra singularidad.
Este libro que prologo puede leerse, como es de estilo, del principio
al fin, o como sugiere Cortazar en Rayuela, salteando capítulos para
Identidad y representación para unificar.p65 6 26/03/04, 11:53 a.m.
PRÓLOGO. IDENTIDADES EN EL MUNDO DEL TRABAJO:... 7
luego retornar, o bien comenzar por el artículo final y luego concluir
en el principio. Pero sospecho que cualquiera resulte el orden se sor-
prenderá con el coro y los coreutas, y este descubrimiento le correspon-
de personalmente a cada lector. Metafóricamente con el relato que des-
cribí mi sensación es que esta polifonía hay que leerla con un enfoque
de descubrimiento y adoptar una perspectiva de observación poliédrica2
donde las caras –los artículos– resultan diferentes y al mismo tiempo
especulares, las diferencias contrastan similitudes, lo macro y lo micro
se conjuntan en el ensayo discursivo y tejen un espectro que es un
continuum. Y he aquí otras huellas que agregamos al texto, si se quiere
para sugerir con subrayados su lectura, invirtiendo el palimpsesto.
Toda obra y esta en particular enfrenta un juego acerca de la verdad,
como podría afirmar Michel Foucault, toda obra podría intentar un
puente como diría Enrique Marí.
Si este libro es un estallido incandescente acerca de la diversidad, de
la fragmentación laboral y de su continuum de extremo a extremo, reco-
rre con sus investigaciones desde la inclusión más exaltada metódica-
mente, como en las experiencias analizadas en las fábricas automotri-
ces (O. Battistini y A. Wilkis), reviendo ese pensar al revés de B. Coriat,
alcanzando al análisis del trabajador devenido a ese lugar –la calle–
de esos no lugares, rememorando a M. Augé, de la sociedad (M. Busso
y D. Gorbán, M. E. Longo).
Cómo leer este arco amplio y diverso del mundo del trabajo, cómo
comprenderlo me he preguntado a lo largo de su lectura. A modo de
ensayo entonces, intentaré dar cuenta de algunas cuestiones que con-
sidero resultan en mi concepto claves, mojones aquí y allá que se reite-
ran y nos indican una posible ruta. Ruta, que adelanto, en la que
emergen signos y significados de una nueva visión sobre el trabajo y las
propias ciencias sociales del trabajo. Entre estas claves destaco el traba-
jo, el contexto, el sujeto, el colectivo y el método de descubrimiento.
Conceptualmente el trabajo entraña una preocupación permanen-
te, así como los autores partimos de un contexto de inflexión univer-
sal y local del trabajo estallado, me refiero a ese molde impreso por la
sociedad industrial del asalariado formal de postguerra, del trabaja-
dor asalariado universal en relación de dependencia como matriz
2
D´Angella, F.; Olivetti; Manoukian: “Ascolto e osservazione nella progettualitá
dialogica”, en AQ&F Quaderni di animazione e formazione, Revista Animazione Sociale,
Milán, Edizioni Gruppo Abele, 1999. Bialakowsky, A. L. et al: “Procesos sociales
de trabajo en institucioens públicas. Actores bifrontes”, en Revista Encrucijadas,
Nº 23, Buenos aires, Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2003.
Identidad y representación para unificar.p65 7 26/03/04, 11:53 a.m.
8 ALBERTO L. BIALAKOWSKY
hegemónica, en coincidencia de que romper con ese molde e instalar
este otro no se produjo en nuestro caso, el argentino, naturalmente
como desborde de las fuerzas productivas, sino por la irrupción de
violencia que se instala con el proceso político-militar de la dictadura
(O. Battistini).
Lo que queda claro recorriendo la diversidad de trabajadores pola-
res desde maestros o técnicos (A.C. Freytes Frey, M. Spinoza) a
piqueteros (M. Delfini y V. Picchetti, C. Cross, P. Lenguita), el trabajo
resulta ser un espacio de lucha, de conquista, de retroceso, de padeci-
miento, de resistencia, de centralidad, en síntesis de un conflicto inter-
minable. En estos términos puede comprenderse la noción de disposi-
tivos, métodos de trabajo, la construcción del sujeto trabajador. Y en
esta lucha se libra un conflicto de apropiación y desapropiación de la
fuerza productiva. En este proceso, la enajenación como categoría clá-
sica brinda la racionalidad alternativa a la racionalidad sistémica,
para comprender la constitución y la supervivencia del sujeto trabaja-
dor. Cuando se comprende lo comprendido en este estudio, la dimen-
sión de la dominación ocupa un lugar central, esclarecedor.
Desde esta perspectiva, el trabajo como espacio de lucha, como ob-
jeto con potencialidad de ser apropiable-expropiable, resulta vital de-
finir el contexto social, el trabajo como categoría de análisis resulta
inmanente al contexto social, a las definiciones que emergen del entra-
mado y a la predominancia relacional que de él se desprenda tempo-
ralmente. Luego de la etapa 1945-1975, en la cual el salariado adqui-
rió su punto más alto de inclusión, visto como contraste en el desem-
peño económico finisecular, nos encontramos con el desarrollo de un
capitalismo destructivo en extremos genocida (P. Lenguita) que prácti-
ca terrorismo laboral (A. Drolas). Los signos del sistema capitalista pro-
mueven el desalojo salarial en gran escala llevando la agudización
del conflicto a extremos de imposibilidad de sobrevivencia de sectores
sociales vulnerables. En este límite de expulsión se confirma la díada
opulencia-miseria y la naturalización de las fuerzas sociales que con-
fluyen en la exclusión del empleo primero, cuando trabajo y empleo
devinieron históricamente inescindibles, para luego determinar inexis-
tencia social y subjetiva, la negación de lo negado.
En esta comprensión del mundo laboral como espacio de represen-
taciones, como campo de dominación social, de estructuración del
poder y del micropoder, no deja de renovarse paradojalmente, como
comprueban los autores, nuevas formas de contrapoder y de
reapropiación del trabajo, desde los cartoneros en la marginalidad
urbana (M. Busso y D. Gorbán) a los trabajadores autogestivos en las
Identidad y representación para unificar.p65 8 26/03/04, 11:53 a.m.
PRÓLOGO. IDENTIDADES EN EL MUNDO DEL TRABAJO:... 9
empresas recuperadas (V. García Allegrone, F. Partenio, M. I. Fernández
Álvarez). Nuevas formas de recuperar el trabajo y nuevas formas de
oposición. En estas experiencias como lo señalan también otros auto-
res3 con un cambio social no clásico donde la movilización parte de
sectores comprendidos tradicionalmente como “no productivos”, “no
activos” desde el pensamiento reduccionista fabril. Más aún, las cien-
cias sociales del trabajo, la sociología laboral, la antropología y la
economía del trabajo tienen propuestas para explicar y proyectar es-
tos sectores autogestivos, autorecuperadores, como trabajadores que
quedan fuera de las categorías hegemónicas precedentes.
Llegamos así en la lectura en aspectos transversales de la obra, al
concepto clave del sujeto y la subjetividad a través de este mediador: la
identidad individual y colectiva. A partir de las contribuciones concep-
tuales de Claude Dubar la investigación empírica se desdobla para
sus efectos explicativos en dos dimensiones procesuales, un plano de
identidad para sí biográfico personal y otro de identidad para otros
relacional social; no cabe duda que ambos se encuentran relaciona-
dos estrechamente, pero este enfoque le confiere al desarrollo una
sistematicidad que facilita el análisis en un campo tan complejo don-
de se intersectan lo singular y lo intersubjetivo. Con la incorporación
del sujeto, de su palabra y de su rostro cobra vigor el discursivo
expositivo, y sin duda se encuentra ligado a una decisión epistemoló-
gica del equipo, que entiendo un acierto, no sólo por su coincidencia
con las nuevas corrientes de la compresión subjetiva en las ciencias
sociales del trabajo sino porque resulta necesaria la palabra de ese
otro trabajador que se intenta representar, ello es doblemente signifi-
cativo tanto desde el punto de vista cualitativo como por el registro de
la palabra ausente que cobra significatividad en el desmantelamiento
laboral. Expulsión y coerción resultan con frecuencia desencarnados
como registro de la etapa postindustrial, postmoderna, postcapitalista
keynesiana, éste es el punto clave que ya los economistas no pueden
ignorar4 y que traza una divisoria en los procesos sociales de inclu-
sión-exclusión-extinción.5
3
Entre ellos Cafassi, Emilio: Olla a presión. Cacerolazos, piquetes y asambleas, sobre
fuego argentino, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2002.
4
Véase al respecto Lindenboim, J. y Danani, C. (coords.): Entre el trabajo y la
política, Buenos Aires, Biblos, 2003.
5
El concepto de extinción nos exigiría un mayor desarrollo que en esta oportuni-
dad no se justifica, adelantemos dos atributos pulsionales de esta dinámica
social del sistema, la extinción de los oficios y los procesos de extinción en las
“poblaciones sobrantes”.
Identidad y representación para unificar.p65 9 26/03/04, 11:53 a.m.
10 ALBERTO L. BIALAKOWSKY
Así en este contexto la modulación de lo social conforma un cuadro
de unidad y diversidad, donde los extremos parecen alejarse pero que
en realidad conforman un continuum interrelacionado. La producción
y autoproducción del sujeto trabajador se descubre en una gama, des-
de la inclusión a la desagregación de la clase trabajadora en la que se
registran múltiples desdoblamientos identitarios y representacionales,
así se descubre que la fuerte implicación tiene dos vertientes
destacables: la legitimación del disciplinamiento en el método toyotista
(O. Battistini y A. Wilkis) y la coerción del método aplicada a emplea-
dos en cadenas de supermercados (P. Abal Medina) o a pasantes de
empresas multinacionales de telecomunicaciones (J. Montes Cató). En
estos casos los nuevos jóvenes trabajadores y la ruptura con la cultura
laborista precedente son los signos que connotan la enajenación en la
visión de sí y en la visión relacional con el otro como colectivo
reivindicativo. Así la consmovisión subjetiva de estos trabajadores em-
pleados se recorta en los procesos de trabajo con el signo de individua-
ción en los dispositivos colectivos de distribución de la fuerza de trabajo.
En cuyos objetivos se decubre un mecanismo que funciona promovien-
do la introyección del individualismo y la competencia entre pares, aún
en los casos eufemísticos de team member-team leader- goup leader dentro
del plan de cooperación impuesta por el método productivo.
El cuadro de análisis se continua y rompe, en nuestra opinión, con
el pensamiento lineal que supone que detrás de la desafiliación y del fin
del trabajo se encuentra el vacío, la desubjetivación, por efecto de “des-
pido”. Al abandono, la fragmentación, la identidad resquebrajada se le
oponen ahora las experiencias marcadas por una reconversión labo-
ral y subjetiva por medio de la ocupación de nuevos espacios. A través
de la resistencia emergen identidades que por la calidad de sus atribu-
tos identitarios se distinguen y, que si bien no constituyen una fuerza
mayoritaria dentro de la clase trabajadora, alcanzan un impacto so-
cial relevante. En esta fracción se destacan dos movimientos laborales6
la de los trabajadores de las empresas recuperadas (M. I. Fernández Álvarez;
V. García Allegrone, F. Partenio y M. I. Fernández Álvarez) y los
piqueteros, los trabajadores desocupados organizados (M. Delfini y V.
Picchetti, C. Cross, P. Lenguita).
Lo que importa destacar es que la mutación socioproductiva en
torno al sujeto conduce no sólo a un individualismo negativo, sino que
6
Insisto con esta denominación ya que como lo refieren los autores no se trata de
la posición: ocupado-desocupado, sino de la centralidad reivindicativa del
trabajo como eje de la acción colectiva.
Identidad y representación para unificar.p65 10 26/03/04, 11:53 a.m.
PRÓLOGO. IDENTIDADES EN EL MUNDO DEL TRABAJO:... 11
impulsa paralelamente a romper esta paradoja histórica en la cons-
trucción del capitalismo de reducir el trabajo al empleo para luego
combinarlo con desempleo como instrumento productivo y de acumu-
lación. Claro que los trabajadores se encuentran con mucha desventa-
ja para rotar, reconvertirse, cuando la realidad se constriñe y no ofrece
escape, cuando históricamente todo ha sido ocupado: la propiedad,
los recursos naturales, el espacio para el habitat, el saber, las tecnolo-
gías, las modalidades productivas, los bienes, el mercado. La hegemo-
nía social del capital no sólo pasa por la legitimación de la creación
del trabajador asalariado libre, sino por la indisponibilidad de las bases
materiales para la subsistencia. De ahí que en la experiencia local el
trabajador reinventa, retoma históricamente las luchas de los que vi-
ven de su trabajo al modo como Ricardo Antunes define al trabajador.
Pero aquí es necesario precisar distancias y diferencias históricas,
si en las “tres décadas gloriosas” el centro de la resistencia, y por lo
tanto de la identidad que se recortaba entre este nosotros y ese otro,
tiene como lugar central el trabajo en el centro productivo, el obrero
fabril de masas, este yo-nosotros que señalan los autores
contemporáneamente tiene otros puntos de partida: el no lugar como
asalariados activos, en la desocupación y en la recuperación de lo
“desocupado”, a partir de la privación del trabajo mismo. La recupe-
ración del trabajo llena los intersticios producidos por esta modali-
dad de acumulación capitalista y le otorga nuevas resignificaciones.
Así lo marginal regresa al centro, lo invisibilizado se torna visible. Así
recuperador de residuos urbanos, el que fuera identificado como ciruja
cobra singularidad a partir de la lucha colectiva y el fogonero se troca
en piquetero federado. La invisibilidad se torna un campo de lucha, se
torna en la exigencia de ser visible social y políticamente. Si antes
Robert Castel nos inspiraba como punto de partida para revisar los
conceptos de exclusión y desafiliación, ahora Michel Foucault consti-
tuye un paso inicial para revisar el concepto de panoptismo pues ellos
quieren ser mirados, luchan para que no haya ausencia estatal y social
frente a la privación laboral cuando el supuesto contrato social y el dere-
cho constitucional es violado.
La subjetividad arrasada adviene en una identidad que muta a
partir de movimientos sociales heterogéneos que oscilan entre accio-
nes defensivas y ofensivas pero que sobre todo connotan como origen la
privación inédita del empleo y del contexto productivo, y coinciden
en la búsqueda de llenar ese espacio vacío con una nueva centralidad
del trabajo, emergen colectiva y subjetivamente para ser reinventados.
El espacio público: la calle, el barrio, la empresa, son re-constituidos
Identidad y representación para unificar.p65 11 26/03/04, 11:53 a.m.
12 ALBERTO L. BIALAKOWSKY
desde ese no lugar social al cual el trabajador universal ha sido arroja-
do –con ingenuidad si se quiere– en el supuesto de los poderes
hegemónicos de que estos sujetos sujetados permanecerán en el olvido.
La sociedad al parecer siempre tiene derrames, no refiero al supuesto
derrame incumplido del producto, sino al vínculo social que se esta-
blece entre los centros y el borde como parte del continuum, ya que en
esta oportunidad lo excluido retorna e interpela. La paradoja se produce
justamente en los límites cuando esta capacidad, de la fuerza produc-
tiva como tal, ha sido anulada. La situación social conduce a una
situación absurda se crea conflictivamente un asalariado dependien-
te y luego se sustrae esta única base de sustentación, el trabajador
queda en medio de un trágico encierro. De ahí que para salir de esta
encrucijada el régimen político, como contexto, resulte esencial y la
legitimidad del poder democrático una hendidura sobre la cual puede
colarse la acción reivindicativa de estos trabajadores, que parten de
sendas privaciones la del trabajo y la del centro productivo.
Así nos encontramos que las formas múltiples de los artículos de
esta obra cobran un ordenamiento en el que podemos trazar tres tipos
de expresiones identitarias, identidades laborales implicadas en la do-
minación de los dispositivos empresariales (Parte I), identidades
autogestivas en la búsqueda de nuevas formas (sentidos) para la subsis-
tencia con revisiones sobre la propiedad y el poder en los procesos de
trabajo (Parte II), identidades reivindicativas que se oponen
conflictivamente al olvido y la inanición promoviendo la visibilidad
ineludible de las demandas (Parte III). Cada una de estas identidades
se recorta en su especificidad, cada una se liga a las otras en la medida
que el tablero indica que los deslizamientos no tienen compartimentos
estancos, ni en la circulación urbana ni en la circulación de las repre-
sentaciones. Si bien en la implicación y la coerción de las zonas de
inclusión laboral por el empleo marcan un límite identitario, éste como
se sabe no es incondicional, la amenaza de la exclusión o la dilución
laboral acechan como dato histórico y como vivencia cotidiana. La
violencia queda imbricada en los procesos de trabajo, cualquier movi-
miento que intenta negar la renegación del trabajo enajenado, tiene
aguardando una respuesta gerencial, contractual e institucional, en
este límite también pueden comprenderse la actuación judicial en los
casos de las empresas recuperadas.
Toca ahora adentrarnos en la problemática del colectivo, la
centralidad del ensayo remite a la identidad del trabajador, esta iden-
tidad resulta un imposible de ser pensada sin la existencia de un
contexto colectivo. El colectivo es fuente y soporte de identidad, no
Identidad y representación para unificar.p65 12 26/03/04, 11:53 a.m.
PRÓLOGO. IDENTIDADES EN EL MUNDO DEL TRABAJO:... 13
sólo en un sentido intrasubjetivo sino como instrumento productivo.
Así como más arriba me detuve en señalar que el trabajo es un espacio
de lucha, el colectivo también lo es. Es decir que para comprender la
acción o el proceso de trabajo no se puede evadir el significado del
trabajo colectivo, la cooperación,7 imprescindible para revisar el trabajo
enajenado y necesario para dar continuidad a las nuevas formas
autogestivas. En los procesos identitarios, antes citados, lo colectivo
posee sustratos con diversos planos de visibilidad. Podríamos dividir
estos planos en la coordinación del trabajo que exige siempre una ac-
ción intersubjetiva, esta acción posee racionalidades (instrumentales)
que le son propias y concibe el saber de un modo particular. Aún en el
supuesto que de que el plan de producción no enfatice el trabajo en
equipo, igualmente a partir de la competencia lo sustenta, la cadena
aunque virtual subsiste y es la clave del trabajo. Por ello el colectivo
como cuestión fundante del trabajo entra en permanente disputa, la
apropiación material del colectivo supone el aprovechamiento de la
fuerza de trabajo como energía y como saber productivo. Esta tecnolo-
gía subyace a las otras y ambas han tendido a transformarse en mercan-
cías. Se establecen así ficciones, fetichismo sobre la posibilidad de la
producción sin la necesidad de colectivos y un ocultamiento de la lucha
subsistente entre el trabajador y su empleador en el establecimiento de
esta fuerza y los límites de la acción colectiva.
En este capitalismo postkeynesiano los logros del capital han con-
seguido por un lado debilitar las organizaciones reivindicativas sin-
dicales y por el otro fosilizarlas a su rol mediador a fin de naturalizar
los cambios en la gestión de la expulsión de la fuerza de trabajo del
centro productivo. Sin embargo, como lo demuestran los autores en
estas investigaciones, no toda identidad está cerrada y no toda orga-
nización sindical repite el molde conservador, las experiencias
asociativas de la FTV (Federación de Tierra, Vivienda y Habitat) y la
CTA (Central de Trabajadores Argentinos) (C. Cross) como los matices
en la producción de la representación en la bases sindicales (A. Drolas)
dan cuenta de la versatilidad del colectivo laboral.
Esta conciencia sobre la materialidad del colectivo y la posibilidad
social de su enajenación resulta una clave identitaria y, a la inversa,
más allá de intentar ahora construir una tautología entre estas dos
dimensiones, deseo señalar que la observación poliédrica permite
7
Marx, Carlos (1867): El Capital. Crítica de la economía política, México, Fondo de
Cultura Económica, 1973, tomo I, capítulo XI.
Identidad y representación para unificar.p65 13 26/03/04, 11:53 a.m.
14 ALBERTO L. BIALAKOWSKY
reconocer la sistematicidad del conjunto y captar las racionalidades
transversales de los componentes, como así reconocer los aportes ex-
plicativos de un componente sobre el otro. La virtualidad del todo se
refleja en cada cara conceptual bajo un determinado orden autopoiético.
En esto consiste el paradigma y esta obra intenta en esta línea cons-
truir un orden que entabla luchas discursivas, no sólo sobre los conte-
nidos y conclusiones sino también sobre el método, sobre su base pro-
ductiva colectiva. De ahí que hablar de identidad para este colectivo
es hablar del propio recurso expresivo y representacional en medio de
las ciencias sociales del trabajo, la sociología, la economía, la ciencia
política, que trasciende estas divisorias estancas que Inmanuel
Wallerstein8 ha denunciado superfluas.
De ahí que el método expositivo que representa la explicación y la
demostración tiene una particularidad y, en este caso, da cuenta que
forma y contenido coinciden en promover conocimiento con rostro hu-
mano. Encarnar el relato con la materialidad de la expresión discursiva
de los actores, es optar por un método recursivo acorde con el compro-
miso asumido por el grupo. Esta decisión, nuevamente, revela las op-
ciones del conocimiento y en este caso reúnen temática, objeto de análi-
sis, formato discursivo y decisiones teóricas en un haz coherente.
A partir del texto y sus autores
Hasta aquí me he detenido sobre el contenido, la forma y las pro-
yecciones analíticas de este ensayo colectivo, podría afirmar una
lectura con los autores, cabe, al menos como otra elección, detenerme
sobre cuestiones de interpelación para prologar un a partir de los
autores y que puede –pienso con cierta audacia– generar un debate
muy fructífero. Estas cuestiones se refieren al trabajo como trabajo
genuino, los actores generacionales, los nuevos espacios
contextuales, los colectivos y sus procesos actuantes y los desafíos
del conocimiento en estas materias.
Cuando hablamos de trabajo, ya nos hemos detenido en diversos
aspectos de este concepto polisémico, de qué hablamos sino también
de una utopía actuante, de un objeto de análisis capaz de brindarnos
un instrumento constructivo de la realidad social. Efectivamente la
8
El legado de la Sociología, la promesa de la ciencia social, Caracas, Nueva Socie-
dad, 1999.
Identidad y representación para unificar.p65 14 26/03/04, 11:53 a.m.
PRÓLOGO. IDENTIDADES EN EL MUNDO DEL TRABAJO:... 15
búsqueda de un trabajo genuino, es una búsqueda de un trabajo inexis-
tente, de una utopía permanente basada en un ideal de trabajo huma-
no, trabajo genuino refiere a muchas cosas pero fundamentalmente a
tres: como instrumento de sobrevivencia, como dispositivo organizativo
y como constructor de sociedad. Cuando lo actores reivindican la dig-
nidad del trabajo se remiten necesariamente a alguno de estos aspectos
en los que la privación, el padecimiento o la carencia tiene lugar, en
resumen hablan de un trabajo enajenado. El proceso del sistema de
desalojo laboral postkeynesiano habla de una involución sobre este
extrañamiento presente históricamente. El redescubrimiento de este
proceso se produce inesperadamente en los límites del trabajo, en las
zonas del no trabajo, en la vulnerabilidad, en las nuevas formas de
recuperación y en los lugares relegados. La dignidad entonces acom-
paña como condición de identidad la construcción del colectivo y es a
partir del colectivo recuperador que se descubre la singularidad del
sujeto trabajador. En realidad el trabajo siempre estará transido de
cooperación y por lo tanto de oportunidad de conflicto y apropiación.
La investigación empírica, en las fracciones estudiadas, remiten a
dos actores laborales privilegiadamente: los jóvenes trabajadores y los
trabajadores desplazados. En ambos casos las hipótesis arrojarían
presunciones pesimistas: ruptura con la cultura laborista precedente,
fragmentación del colectivo y de sus representaciones identitarias,
insolidaridad, imposibilidad de crear un relato o cosmogonía social,
inermidad en el mercado. Si bien estas premisas, hipótesis, que se
apoyan en la noción clasista dependiente de un encuadre espacial y
con definición de una oposición precisa, en la práctica de los colecti-
vos cede paso a acciones y concreciones inesperadas de carácter
eudemonistas. Así la categoría de los jóvenes pasantes calificados,
universitarios, se correspondía por hipótesis con una ruptura de los
trabajadores sindicalizados precedentes, sin embargo la experiencia
demuestra su capacidad redescubierta de lucha reivindicativa y su
capacidad de enlazar sus luchas con la representación sindical que le
era ajena y enajenada en su precariedad y su distanciamiento produ-
cido por el método de trabajo. En otro extremo generacional los traba-
jadores despedidos, desalojados del “mercado de trabajo” o al borde
de estarlo, se replantean su identidad unos, los desocupados, como
trabajadores sin empleo pero con derecho legítimo a demandarlo, otros
ocupan la fábrica o la empresa y pugnan colectivamente por redefinir
para sí ocupar, resistir y producir.
Los nuevos espacios contextuales frecuentemente han sido descui-
dados en los estudios laborales, en este libro no sólo representa un
Identidad y representación para unificar.p65 15 26/03/04, 11:53 a.m.
16 ALBERTO L. BIALAKOWSKY
aspecto clave en el desarrollo de los artículos sino que atiende, como
pienso, a una cuestión relevante en la inflexión actual. La metamorfo-
sis laboral tiene una interacción muy fuerte con el contexto en la medida
que la regulación fordista se correspondía con un desarrollo urbano
con libre circulación de masas, en la actualidad se han acentuado las
fragmentaciones urbanas, la inaccesibilidad a los centros producti-
vos y metropolitanos, como así el desarrollo de agudos procesos de
guetificación. Así el barrio, el acceso al habitat cobran nuevos signifi-
cados junto con la relocalización de los itinerarios posibles de los
trabajadores, las luchas en sus construcciones representacionales tor-
nan los contextos significativos en sí mismos frente al estigma, frente
a la necesidad de habitar, frente al regreso a lazos otrora abandonados
por el lazo fabril. La localización y los movimientos generados en su
entorno cobran significados que antes poseían otras dimensiones
vinculares.
En todo lo analizado el colectivo y sus procesos actuantes, la ac-
ción colectiva, resulta como sugeríamos inmanente al concepto y la
práctica del trabajo. El colectivo es proveedor de identidad y al mismo
tiempo proveedor de productividad, ambos elementos se encuentran
en permanente disputa entre empleadores y trabajadores, además
podríamos afirmar que es la disputa central, ya que quién disponga
de estas dos materialidades dispone de la capacidad de apropiarse
del trabajo y de sus productos. De ahí que en los nuevos recuperadores
laborales la tarea no puede cumplirse sin la doble construcción coti-
diana de producir productos y perentoriamente autoproducirse como
colectivo. Esta compleja tecnología está siendo des-cubierta y en este
descubrimiento la sociología y las ciencias sociales del trabajo tienen
un gran campo de acción. La producción a escala nunca, al parecer
históricamente, pudo ejecutarse sin un quantum de dominación y toda
la teoría se basa en este supuesto de manera explícita o no, el enigma
vigente es cómo se ejecuta un proceso laboral que al paso de su marcha
productiva reduzca indefinidamente el poder asimétrico encarnado en
el plan “neutral” de producción. Éste es justamente el nuevo desafío
que las experiencias expuestas someten a la teoría. La tecnología aquí se
vuelve una cuestión más integral, descubre su capacidad de domina-
ción y al propio tiempo sus posibilidades creativas y liberadoras.
Sólo me resta agradecer la oportunidad que me han brindado para
participar en esta obra e invito especialmente a su grata y fructífera
lectura pues es un placer recomendarla pues adelanto habla por sí,
desbordante, profunda, siempre renovadora, instalándose en la van-
guardia del pensamiento social en los estudios del mundo del trabajo.
Identidad y representación para unificar.p65 16 26/03/04, 11:53 a.m.
PRÓLOGO. IDENTIDADES EN EL MUNDO DEL TRABAJO:... 17
“Para los diccionarios, la
circunstancia parece no existir,
aunque, obligatoriamente requeridos a explicar en qué
consiste, la llamen estado o particularidad que acompaña a
un hecho, lo que, entre paréntesis, claramente nos aconseja
no separar los hechos de sus circunstancias y no juzgar
unos sin ponderar otras.”
José Saramago, La caverna.
Buenos Aires, 2 de Febrero de 2004
Identidad y representación para unificar.p65 17 26/03/04, 11:53 a.m.
Introducción
E l lector encontrará que en esta obra nos referiremos constantemen
te a tres elementos que son parte de nuestras preocupaciones coti-
dianas en la investigación (el trabajo, la identidad y la acción colecti-
va), cuya concatenación descontamos, pero cuyas premisas de
interacción y las aristas que de ellas devienen no logramos dilucidar
en forma certera. Esta y otras son cuestiones que discutimos en forma
permanente.
Eso es entonces lo que intentamos construir, un espacio plagado de
dudas, de preguntas subsecuentes, de discusiones abiertas, de pará-
metros y categorías provisorias. Es por ese motivo que nuestra aproxi-
mación a la realidad social tampoco tiene una sola mirada, nuestra
mirada es desde la multiplicidad de perspectivas teóricas que nos
permiten interpretar y desde todas aquellas ciencias que nos brinden
herramientas para comprender.
No concluimos nuestra tarea acá, como creemos no concluir mien-
tras las dudas sigan surgiendo, mientras la dinámica social, política,
económica y del propio hombre/mujer en movimiento siga interpe-
lando. Pero quizás no concluyamos, mientras nuestro compromiso
con la transformación de la realidad social, desde el humilde lugar
que nos corresponde, nos siga incentivando.
Así como decíamos en un trabajo anterior (Battistini, 2002) que fue
necesario estar en las calles, junto y siendo parte de las movilizaciones,
para entender que pasaba en nuestro país, acá también fue necesario
ir a cada uno de los espacios donde el trabajo, la identidad y la acción
se correlacionaban y se modificaban de formas diferentes.
Fue necesario ir y venir en el tiempo y en el espacio con nuestra
mirada y la de cada uno de nuestros interlocutores. Así miramos y
analizamos como había cambiado el trabajo en la escuela y como allí
se tensionaban viejas y nuevas identidades (Freytes Frey); como la
formación que los trabajadores habían o han adquirido entra en coli-
sión con determinantes estructurales de las nuevas empresas (Spinosa).
Entramos en los supermercados para conocer, que elementos se ponen
Identidad y representación para unificar.p65 19 26/03/04, 11:53 a.m.
20 INTRODUCCIÓN
en juego entre las nuevas prácticas de gestión de la mano de obra, el
trabajo de los jóvenes y la flexibilización laboral (Abal Medina). Inda-
gamos acerca de las historias de vida de los jóvenes trabajadores de
una empresa industrial moderna, con el objetivo de analizar la rela-
ción entre las pautas relacionales y de producción impuestas por la
empresa y los parámetros inscriptos en las socializaciones y proyec-
tos de dichos trabajadores (Battistini, Wilkis). Seguimos observando a
los trabajadores mas jóvenes, pero ahora en su relación con los de
mayor edad, frente a las tensiones que se generaron en una empresa de
servicios públicos tras la privatización, la disciplina impuesta por el ca-
pital y las resistencias desde el trabajo (Montes Cató). Quizás ya comen-
zando a salir de la empresa capitalista tradicional y de las pautas de
socialización y disciplinamiento impuestas por el capital, nos acercamos
a conocer la realidad de los trabajadores, también en este caso jóvenes,
pero en situaciones de total precarización laboral, oscilando entre traba-
jos mas o menos formales y la mas absoluta informalidad (Longo). Desde
allí nos fuimos directamente a las calles, para ver y comparar las realida-
des de dos formas informales de trabajo, la de los vendedores y artesanos
con la de los cartoneros o cirujas, que aparece como expandida y distri-
buida por las noches en la búsqueda del sustento diario (Busso, Gorbán).
Desde las calles fuimos al barrio, con el objetivo de estudiar como este
espacio interactuaba con el trabajo o su ausencia para determinar la lógi-
ca de acción política de los desocupados (Delfini y Pichetti). Buscando
cuanto de novedad había en estas formas y que parámetros de identidad
se desplegaban en los trabajadores desocupados, nos encontramos con
las recuperaciones y los cuestionamientos que estos mismos hacen de las
nuevas y viejas prácticas de representación sindical (Cross). Tratamos de
revelar la trama que se establece entre las determinaciones del capital, que
violentan realidades y sentidos, que estigmatizan y delimitan lecturas, y
las luchas de los desocupados para identificar el valor de las mismas y la
revalorización del trabajo como su contenido (Lenguita). Cuando los des-
ocupados nos mostraban el camino de sus resistencias nos encontramos
que otros trabajadores, por no quedarse “en la calle”, luchaban desde su
lugar (las empresas), recuperándolas para seguir trabajando, constitu-
yendo colectivos que revalorizan el trabajo y la dignidad de llevarlo a
cabo (Fernández Álvarez), así como viejas luchas y sus herramientas
(García Allegrone, Partenio y Fernández Álvarez). En tren de recupera-
ciones nos preguntamos finalmente cuales eran las estrategias que las
viejas organizaciones de los trabajadores ponían en juego para respon-
der a las transformaciones del trabajo y de las identidades de sus trabaja-
dores (Drolas).
Identidad y representación para unificar.p65 20 26/03/04, 11:53 a.m.
INTRODUCCIÓN 21
Mas allá de los autores entre paréntesis que acompañan en cada
referencia a cada uno de los textos que componen este libro, ninguna
de ellas fue una mirada solitaria sobre los espacios de trabajo o sujetos
que los constituían, sino que por el contrario ese “cada uno” siempre
fue un “nosotros”, tal como pensamos que se refuerza una identidad
individual, en la pertenencia a un colectivo. Esas miradas fueron en-
tonces acompañadas con la discusión permanente, el ida y vuelta
entre el trabajo de campo y el debate grupal, la reflexión constante
acerca de la validez de las categorías y su capacidad de interpretación
para realidades diferentes. Esas miradas trataron de que todos juntos
podamos interpretar las diferentes formas del trabajo, pero simple-
mente como caras distintas de una misma realidad.
Agradecemos al CEIL-PIETTE del CONICET y especialmente a su
Director, el Dr. Julio César Neffa por habernos brindado el espacio y la
infraestructura necesaria para que podamos desarrollar adecuada-
mente nuestra tarea, así como su aliento permanente motivando nues-
tro esfuerzo y crecimiento como equipo de investigación. Por otra par-
te, es importante destacar que junto a cada uno de quienes firman los
artículos que componen este libro, nuestro equipo está también con-
formado por Karina Criveli, Constanza Zelaschi y Nicolás Diana
Menéndez, quienes también participaron en las innumerables discu-
siones que dieron lugar a nuestras reflexiones sobre cada una de las
problemáticas que se encuentran aquí tratadas. También agradece-
mos a Héctor Cordone y Raúl Bisio, cuyas observaciones teóricas fue-
ron fundamentales para orientar nuestros respectivos análisis. Final-
mente, agradecemos asimismo a Alberto Bialakovski, por haber dado
su acuerdo para prologar esta obra, pero además por habernos posibi-
litado, junto a su equipo, largas y muy fructíferas jornadas de debate,
al cabo de las cuales enriquecimos nuestras perspectivas teóricas y
empíricas.
Este libro, como todo el trabajo que motivó cada uno de los artículos
que lo componen, fue realizado en el marco del proyecto UBACyT Nº
S007: “Representación político-sindical e identidad en el marco de las
transformaciones del mundo del trabajo en Argentina. Un estudio com-
parado”, y el proyecto PIP del CONICET Nº 0513: “¿Fin del trabajo o
crisis del empleo? El desempleo, las políticas de empleo y la reflexión
sobre el futuro del trabajo y empleo en Argentina”.
Identidad y representación para unificar.p65 21 26/03/04, 11:53 a.m.
22 OSVALDO R. BATTISTINI
Identidad y representación para unificar.p65 22 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 23
Las interacciones complejas entre
el trabajo, la identidad y la acción
colectiva 1
Osvaldo R. Battistini2
La transformación como parte de la historia
H ace diez años atrás empezamos a pensar acerca de las transfor-
maciones del trabajo y las consecuencias que estas generaban en
los trabajadores. En principio, tratamos de identificar cómo sus orga-
nizaciones respondían a los cambios que se generaban desde las
empresas y desde el Estado, en la organización del trabajo y la legis-
lación laboral respectivamente. En todo momento, nuestra mirada tra-
taba de concatenar las transformaciones que sucedían en el contexto
del trabajo, en razón de la lógica de la acumulación capitalista mun-
dial, con los vaivenes de la política y la economía nacional. Es decir,
nuestra mirada nunca dejó de lado el proceso histórico nacional para,
poder analizar cuáles eran los factores que delimitaban las relaciones
entre el capital y el trabajo.
Con el tiempo, nuestras preocupaciones por los cambios más estructu-
rales y, quizás estructurantes, de la propia realidad de los trabajadores
1
Agradezco los comentarios de Paula Lenguita, Juan Montes Cató, María Ceci-
lia Cross. Débora Gorbán y Martín Spinosa, así como la inspiración surgida de
las múltiples discusiones llevadas a cabo por todos los miembros del equipo,
algunos de los cuales firman cada uno de los textos que siguen a éste, y otros
que también forman parte de este espacio de debate y continuo aprendizaje.
2
Investigador CONICET. Coordinador del área “Identidades y representacio-
nes” del CEIL-PIETTE. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Identidad y representación para unificar.p65 23 26/03/04, 11:53 a.m.
24 OSVALDO R. BATTISTINI
dejaron paso a intereses más relacionados con la forma en que esos
trabajadores interpretaban esos cambios y se pensaban frente a ellos.
Fue así como comenzamos a tratar de analizar qué sucedía con la
identidad de los trabajadores y cómo ésta se relacionaba con las for-
mas de la representación político-sindical y la acción colectiva.
En ese recorrido nos encontrábamos cuando también empezamos a
preguntarnos acerca de la misma esencia del trabajo humano y sobre
todo cuales eran las formas que éste tomaba en nuestro país. Observa-
mos que si sólo dirigíamos nuestra mirada a las formas tradicionales
del empleo asalariado formal nuestra perspectiva quedaba centrada
únicamente en un pequeño espectro de los trabajadores. Estábamos
viviendo momentos en los cuales este tipo de empleo disminuía a costa
del desempleo y de la informalidad en el trabajo. Fue así como decidi-
mos estudiar el modo de estructuración de las formas identitarias de
estos otros dos grupos de trabajadores, así como también las caracterís-
ticas de sus organizaciones. De cualquier modo, aún cada uno de ellos
no se caracterizó por la homogeneidad existentes en su interior, en lo
que hace a las texturas que tomaban el empleo o el trabajo, por lo cual
nos abocamos a estudiar las nuevas formas emergentes en cada caso.
En este proceso, nuestro foco de atención estuvo puesto en el traba-
jo, pero no como una entidad abstracta aislada de los procesos de vida
y pautas relacionales de cada uno de los sujetos que le daban carnadu-
ra real. El trabajo, para nosotros, cuenta como tal en función de
historicidades, culturas y parámetros sociales; no responde a
esencialidades inmanentes e inmutables a lo largo de la historia. En
este sentido, entendemos al trabajo a partir de “quienes trabajan” y los
significados que le otorgan las múltiples tensiones que se generan entre
sus entornos socioculturales, su propia realidad, las estructuras econó-
micas y políticas que tratan de enmarcar la sociedad, y los marcos de
referencia que devienen de las trayectorias sociales de cada uno de ellos.
Entonces, nuestras lecturas sobre el trabajo están situadas en tiem-
pos y espacios reconocibles desde los sujetos que los encarnan, pero
también desde los procesos que los conformaron como tales. Pero ade-
más y sobre todo, cada uno de esos momentos y las historias de los
cuales devienen son el resultado de relaciones conflictuales en las
cuales intervienen las distintas fuerzas sociales, que resultan de las
configuraciones sociales de cada tiempo y lugar. Así también, las pro-
pias acciones individuales se inscriben en cada una de las zonas
conflictuales que esas relaciones generan y dan lugar a
posicionamientos desde los cuales se acepta o se rechazan más o me-
nos relativamente cada uno de los preceptos dominantes.
Identidad y representación para unificar.p65 24 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 25
Estas son entonces las razones que fundan nuestro recorrido analí-
tico sobre las diversas problemáticas del trabajo en Argentina. De esta
manera fuimos incorporando temas y sujetos a nuestras preocupacio-
nes. No fue entonces el resultado de meras casualidades, sino de un
proceso inducido por la misma evolución de la realidad del trabajo.
Los desocupados fueron motivo de nuestro interés no sólo como un
fenómeno novedoso de la realidad social argentina, sino principal-
mente porque su presentación en la esfera pública fue el resultado de
un proceso sociohistórico que comenzó a desarrollarse a mediados de
los setenta, en plena dictadura militar. Por otra parte, tampoco estu-
diamos a los trabajadores desocupados como un sujeto aislado del
conjunto de los trabajadores, sino que precisamente su realidad es la
contracara de otras formas del trabajo (los ocupados plenos, los
precarizados, los informales). Es decir, que analizando a cada uno de
ellos en particular, no estamos fragmentando la realidad sino que es-
tamos viendo cada una de las caras que ella toma. Por otra parte, el
trabajo colectivo nos permite ligar cada una de dichas caras para en-
tender la lógica de conjunto propia del sistema.
Así, para analizar las transformaciones identitarias relacionadas
con el trabajo es necesario que busquemos también en los hechos his-
tóricos que condicionaron la evolución del mismo en Argentina. No
creemos que sea posible comprender la evolución del trabajo en nues-
tro país independientemente de hechos tan trascendentes como los
vividos por nuestro pueblo desde la dictadura militar en adelante.
Hacer el ejercicio de estudiar estos temas resulta así una apelación a la
memoria, a la memoria colectiva y también individual, a la búsque-
da en la historia de los hechos que marcaron los comportamientos
y determinaron actitudes, ya que estos sujetos actuales, sus reali-
dades y sus futuros son también el resultado de esos hechos . Si se
piensa a las transformaciones del trabajo en función de parámetros
que dependen sólo de la lógica de acumulación del capital, anali-
zando la empresa y aún las mismas organizaciones de los trabaja-
dores como correlatos de tal lógica, se pierden de vista las particu-
laridades propias de la inserción nacional, de las culturas y de las
historias propias de cada territorio.
Pensar sobre identidades no es sólo pensar sobre lo que el indivi-
duo dice que es sino también sobre las múltiples relaciones que influ-
yen en ese decirse a sí mismo. Es también entonces tratar de observar
como ese individuo se sitúa frente a “otros” y cuales son las valora-
ciones o dichos que esos “otros” hacen de ese mismo individuo. La
complejidad de esta mirada resulta del hecho que la identidad se
Identidad y representación para unificar.p65 25 26/03/04, 11:53 a.m.
26 OSVALDO R. BATTISTINI
construye en el continuo ir y venir de esas relaciones. Pero esto se hace
aún más complejo si se tiene en cuenta que esa identidad no puede
pensarse situada en un momento puntual de la historia, como aislada
de todos los otros momentos anteriores y posteriores, sino que esa
construcción, como tal es heredera de toda una vida pasada, a su vez
construida en las múltiples relaciones que determinaron continuida-
des y cambios, al mismo tiempo que se constituye en la advocación a
proyectos futuros.
Para pensarnos en lo que seremos no sólo es necesario pensarnos
desde lo que somos sino desde lo que fuimos, desde nuestra memoria,
desde nuestra propia historia y desde lo que queremos ser. Pero esa
historia no es únicamente la más inmediata, que sólo recorre nuestra
vida y sus recuerdos, sino que debe ser aquella que también se ancla
en la historia de nuestros ancestros, en sus lugares, tiempos y proyec-
tos. Se trata de historias situadas en territorios, en culturas y, por lo
tanto, en realidades sociales atravesadas por los diversos determi-
nantes políticos y económicos.
En nuestro país, la dictadura provocó un corte de magnitud funda-
mental en la historia y en la memoria de nuestro pueblo. Mediante la
utilización de la violencia y el miedo no sólo se disolvieron los lazos
colectivos que amalgamaban a los grupos sociales (estudiantes, traba-
jadores, etc.) sino que con ellos se disiparon las referencias históricas
que les daban sentido. Fue el intento permanente de hacer perder la
referencia a determinados hechos, no sólo en tanto la recuperación de
mismo hecho como constituyente de relaciones sociales sino como el
relato que lo resignifica y le da nueva vida. En ese sentido, estamos
hablando de una profunda ruptura con el pasado y por consiguiente
de un intento de conformar una situación de presente permanente a
partir de la existencia de individuos aislados entre sí. El aislamiento
no sólo dificulta el desarrollo de construcciones colectivas sino tam-
bién la configuración de la propia identidad. Cuando nuestros espa-
cios relacionales y las dimensiones que los atraviesan se multiplican,
las posibilidades de referenciarnos a otros y de expandir nuestras
posibilidades de inserción en espacios desde donde pensarnos y pen-
sar nuestro futuro, también son mayores. Cuando se nos aísla de los
otros, cuando nuestros marcos de referencia cada vez son más acota-
dos a nuestro entorno inmediato, nuestras perspectivas en el tiempo
se limitan a lo estrecho de nuestra propia mirada. Múltiples historias
individuales, y con ellas los hechos que las concatenaban y las liga-
ban a colectivos fueron “desaparecidas”; mediante la violencia coti-
diana se imponía una realidad para que dejaran de ser nombradas y
Identidad y representación para unificar.p65 26 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 27
recordadas, para que pasaran a ser sólo mencionadas en su último
acontecimiento a partir del “por algo será”.3 Esta frase trataba de resu-
mir toda una historia e interrumpía con ella la posibilidad de pensar
al otro y referenciarse respecto de él. Ante esta situación la conciencia
de una parte importante de los individuos aislados comenzaba a limi-
tarse a que: “si el otro desapareció porque algo hizo, yo no debo hacer
nada que pueda ponerme en el mismo peligro”. Este tipo de ideas
reproducía en ellos, por el miedo, la situación de aislamiento en que se
encontraba la población.4 Cuando yo no hablo de alguien o algo que
sucedió pierdo las referencias para pensar la historia de mi país y con
ella mi propia historia. Desde allí decimos que se perdió la memoria.
Pero también otros hechos posteriores contribuyeron a que la recupe-
ración de la misma no sea posible, ya que los gobiernos de la democra-
cia rechazaron, hasta ahora, mediante el punto final, la obediencia
debida y el indulto, la dignidad de hacerlo.
Hablamos por lo tanto, de memoria y de historia porque conside-
ramos que las transformaciones del trabajo en nuestro país tienen
absoluta relación con la ruptura que significó la dictadura militar.
La inserción de nuevos patrones tecnológicos y organizacionales, así
como de gestión de la mano de obra no hubieran tenido las mismas
consecuencias y quizás tampoco se habrían desarrollado de la misma
forma en una sociedad con el mismo nivel de organización colectiva
que la de los años setenta.
Por otra parte, la implantación del modelo neoliberal y sus princi-
pales elementos aportaron al desarrollo de una sociedad asentada en
el individualismo y la ausencia de lazos solidarios entre la población.
Este modelo económico generó, sumándose al mismo individualismo,
una cultura basada en la competencia, el éxito rápido, el deseo de
3
Pero como la vida y la memoria de ella no puede borrarse con la fuerza, allí
surgieron quienes, “rondando”, valiente y tozudamente, la Plaza de Mayo
hicieron que ese intento, para muchos argentinos fuera en vano.
4
En la presentación del libro Del otro lado de la mirilla. Olvidos y memorias de ex
presos políticos de Coronda, uno de sus autores, Victorio Paulón, se refería a la
situación vivida por gran parte de la sociedad durante la dictadura como los
cuatro niveles del sufrimiento: Primero, el de quienes desaparecieron y sus
familiares; el segundo, el de quienes quedaron aislados o separados uno del
otro en el exilio interno; el tercero, el de quienes estaban en las cárceles y, el
cuarto, el de quienes vivían el exilio externo. Esta distinción la hacía en función
de las posibilidades que cada uno de ellos tuvo de recrear lazos colectivos.
Quienes menos posibilidades tenían de hacerlo eran los que sufrían el aisla-
miento ideológico-represivo dentro del país.
Identidad y representación para unificar.p65 27 26/03/04, 11:53 a.m.
28 OSVALDO R. BATTISTINI
lucro, el consumo banal y suntuario, el rechazo a relaciones estables,
la juventud como valor, etc. Si pensamos en una sociedad estructurada
bajo esos parámetros no es muy extraño que las concepciones libera-
les extremas hayan tenido éxito y se hayan propagado de la manera
en que lo hicieron en Argentina. En esta sociedad pasó a reproducirse
una cultura en la cual predominaron los anclajes débiles e inestables
de los individuos (en relación a los otros y con los espacios a ocupar).
Los valores que podían convertirse en dominantes eran aquellos que
aportaban a la idea de lo fluctuante, de la imposibilidad de construir
lazos que no fueran más allá de uniones circunstanciales determinadas
por intereses efímeros. En este último sentido, esos intereses estuvieron
ligados a garantizar los mecanismos puntuales de la acumulación
vertiginosa del capital financiero.5
Entonces, el trabajo pensado desde esa visión implicó la genera-
ción de situaciones en las cuales lo que primaba era la perspectiva de
lo efímero, de lo cambiante, y de la necesaria adaptación de las perso-
nas al ritmo de esos cambios. Se trataba de una sociedad que debía
acomodarse a la velocidad que imponían ahora las nuevas tecnolo-
gías y las premisas del valor económico.
Era así una sociedad para la cual todo el tiempo era novedoso y
todo lo que ocurría era novedad. Las modernidades tecnológicas y el
estallido visual que ellas generaban constantemente, aportaban a la
idea de que había ocurrido una crisis de los modelos anteriores y
habían sucedido rupturas que nos imponían nuevos tiempos, nuevos
valores y nuevas estructuras sociales y políticas. Ante esto, el que no
se adaptaba quedaba fuera o era excluido...
Las perspectivas analíticas también se sumaron, en cierta medida,
a esta visión. Buscando encontrar novedades no pudieron observar la
magnitud ni el origen de las rupturas, ni ciertas continuidades. En ese
sentido tomaron e incorporaron los cambios como lo inevitable y como
producidos por fuerzas externas a la realidad social, económica y
política que nuestro país estaba viviendo. Si bien esto tiene algo de
verdad, dado que las transformaciones mundiales se dieron y genera-
ron crisis en los modelos de acumulación hasta entonces vigentes, su
repercusión no fue la misma en todos los territorios, inmersos cada
5
El mantenimiento de elevadas tasas de interés con la garantía de libertad
circulación del capital nacional y transnacional alentó un sistema basado en la
obtención de elevadas ganancias solo a partir de la especulación financiera y
desalentando toda posibilidad de sostener la acumulación a través del aparato
productivo (Basualdo, 2001).
Identidad y representación para unificar.p65 28 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 29
uno en realidades diferentes atravesadas por distintas historias, acon-
tecimientos, tradiciones y culturas. En Argentina, el terreno social,
político, económico y cultural donde aportaron esas transformacio-
nes mundiales fue previamente modificado por la emergencia de la
dictadura militar. Entonces, la ruptura no fue consecuencia del mismo
devenir de los acontecimientos sino que fue producto de la implanta-
ción “violenta” de una nueva cultura social. Cuando volvemos sobre
los acontecimientos y nos damos el lugar para la crítica certera y pro-
funda de los mismos logramos recuperar valores, costumbres y soli-
daridades que fueron también “desaparecidas”. No se trata entonces
de hacernos cargo de las rupturas como algo definitivo e inevitable,
sino de pensar desde dónde fueron generadas y cuáles fueron sus
objetivos, se trata entonces de superarlas para recuperar historias,
memorias y saberes, con el fin de poder observar cuáles elementos
significan realmente novedades y cuáles, por el contrario, son conti-
nuidades inscriptas en las memorias sociales de nuestros propios
pueblos. Interpretar una ruptura sin historia, es también enmascarar
o contribuir al enmascaramiento ideológico de los hechos y relatos
que se tratan de analizar.
Espacios y lugares
Hoy, una multiplicidad de espacios se entrecruza y delimitan refe-
rencias que están relativamente relacionadas con los trabajadores.
Desde los tiempos en que el espacio de trabajo estaba fundamental-
mente centrado en un lugar preciso (la empresa, la fábrica, el taller),
más o menos lejano del hogar y con pautas relacionales instituidas
por “otros” específicos (el patrón), que implicaban cumplimientos
coaccionantes dentro de los límites de ese ámbito y aún condicionantes
de la vida en el hogar, se pasa a la existencia de múltiples lugares
posibles desde donde el trabajo toma forma. Conviviendo y condicio-
nando el antiguo espacio de la empresa, la calle y el barrio han pasado
a tener tanta preponderancia como el del empleo asalariado en la
estructuración de identidades atravesadas por el trabajo.
El lugar seguro de la empresa se reforzaba con el acceso a una
vivienda y la seguridad de la propia familia. La experiencia de los
noventa significó para la gran mayoría de los argentinos la posibili-
dad cierta de “quedarse en la calle”. En los primeros tiempos esa calle
fue inhóspita y amenazante, representaba la caída de todos los valo-
res construidos hasta entonces. Para muchos había sido “el lugar de
Identidad y representación para unificar.p65 29 26/03/04, 11:53 a.m.
30 OSVALDO R. BATTISTINI
esparcimiento, del paseo confortable, del encuentro con el amigo o el
vecino”,6 pero nunca la fuente de posibles recursos. Cuando el empleo
formal dejó de ser la norma, la informalidad abrió sus puertas para
recepcionar a la gran masa de quienes venían en busca de sustento.
Pero ese lugar era principalmente “la calle”. Para quienes estaban ya
en ella fue el comenzar a ver cómo se compartía o competía con otros
en el mismo lugar, fue comenzar a cruzarse con más gente y hasta
pensar en formas de organización, que permitan luchar por los dere-
chos de cada uno, así como ordenar los límites inciertos y difusos de
es mismo espacio.7
Así como la calle apareció como un nuevo lugar del trabajo, el ba-
rrio debió ser resignificado. Cuando el trabajador reinante era el obre-
ro ese barrio representaba el orgullo del progreso personal y colectivo.
De a poco, ladrillo por ladrillo y peso tras peso, los trabajadores levan-
taban sus casas y expandían el barrio en las periferias de las grandes
ciudades. Las zonas metropolitanas comenzaban a expandirse y a
urbanizarse con el progreso del desarrollo económico. El trabajador,
que recorría todos los días un trayecto hasta su lugar de trabajo (a
veces bastante lejano a su hogar), volvía al barrio para disfrutar del
trabajo en la propia casa (arreglos, terminaciones, agregado de am-
bientes, etc.). Hasta la construcción de esa misma casa había sido
lugar de encuentros con los vecinos (todos nuevos en el barrio y tam-
bién “laburantes” como él), que ayudaban a levantar las paredes o
hacer el techo, y como premio compartían el “asadito”. Ese lugar era
entonces el que permitía el tejido de relaciones más allá de o con el
mismo trabajo. Era un ámbito, que se solapaba con el del empleo, para
multiplicar identificaciones entre iguales (los obreros). También fue el
espacio desde donde se entreveía el crecimiento económico que iba
dando lugar al surgimiento de una nueva clase media, que a través del
salario, primero había accedido a la casa, luego a los muebles y más
adelante al “cochecito”.
En estos tiempos, por el contrario, la crisis socioeconómica por la
que atraviesan los sectores populares hizo estragos en esos barrios. Los
obreros ya no son lo que eran, ya no tienen los mismos ingresos económi-
cos y en su gran mayoría ya no son ni siquiera obreros. Entonces el barrio
6
Busso y Gorbán en el artículo correspondiente a esta misma obra.
7
El artículo de M. Busso y D. Gorbán, analiza y compara las transformaciones
identitarias de los trabajadores informales, entre los que realizan actividades
como vendedores de ferias comerciales y artesanales de la Ciudad de La Plata
(Provincia de Buenos Aires) y los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires.
Identidad y representación para unificar.p65 30 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 31
que empezó a adquirir presencia es otro, es el de las tomas de tierras, el
de los pobres más pobres, que aislados por el modelo económico salie-
ron a buscar un lugar donde vivir y se “asentaron” donde el descuido
del Estado no había cercado y donde el resto de la población pudiente
no pretendía tener su propia casa. Ese barrio no adquirió presencia
por esa misma toma, sino por lo que sus habitantes expresaron con el
tiempo. Desde allí se organizaron y lucharon por sus derechos, co-
menzando por las mínimas reivindicaciones relacionadas con el mis-
mo habitar el lugar, hasta llegar al sustento diario. Entonces se hizo
palpable que lo que estaban viviendo era el resultado de lo que se les
estaba cercenando, la posibilidad de trabajar. La pobreza, la margina-
lidad social y las enfermedades a que eran sometidos todos los días
eran el resultado inmediato de la ausencia de empleo. Todos hombres
y mujeres que el desempleo dejaba también “en la calle”, asumían ese
lugar como el espacio de lucha. La lucha hizo que las calles del barrio
sirvan para encontrar el sustento, pero también y fundamentalmente
para encontrarse o reencontrarse con el otro, con quien se era capaz de
construir una nueva esperanza.8
Mientras tanto, la empresa también se había modificado. En ella el
terreno de trabajo diario también se volvió inhóspito e inseguro. La
amenaza constante del desempleo y la imposición de normas y valo-
res dirigidos a propagar modelos de competencia individual, limita-
ron fuertemente la posibilidad de multiplicar espacios de identifica-
ción y por lo tanto de construir lazos colectivos fuertes para la defensa
de los intereses. Desde allí, las posibilidades de construcciones
identitarias pasaron por las tensiones inmanentes generadas por la
imposición de relaciones individuales entre trabajador y empleador y
las posibles resistencias de los primeros a esas imposiciones.
De cualquier modo, la mayor o menor seguridad que implica la
relación entre trabajo y espacio deja su impronta en las identidades.
Cuanto mayor son las seguridades y las perspectivas de desarrollo de
proyectos futuros, cuanto mayores y más palpables son los resultados
del compromiso solicitado, cuanto más se ajusta el proyecto desarro-
llado en el empleo al proyecto de vida, más posibilidades existen de
construcción de identidades relativas al trabajo.9 Cuando esto no
8
El artículo de M. Delfini y V. Picchetti, analiza la relación entre estos dos
espacios para los trabajadores desocupados.
9
En el caso de la empresa Toyota de Argentina la relación entre proyecto de vida
y proyecto de trabajo encuentra fuerte ligazón a través de las seguridades que
la empresa otorga al trabajador. Ver Battistini, Wilkis.
Identidad y representación para unificar.p65 31 26/03/04, 11:53 a.m.
32 OSVALDO R. BATTISTINI
sucede, los espacios de referencia que se mantienen son otros y el traba-
jo parece dejar de tener preponderancia. Claro que cuando hurgamos
en la realidad de los que buscan como subsistir diariamente, vemos
como el trabajo sigue siendo parte importante del proceso de vida.10
La política y las organizaciones
La lucha que había determinado espacios y derechos para los tra-
bajadores, se resignificaba desde otros lugares. El carácter de obrero
que había actuado como aglutinante político, a través del peronismo,
hasta los setenta dejaba paso a la búsqueda de nuevos sujetos que
encarnaran luchas y valores propios de los sectores populares.
Las preguntas que nos interpelaron a partir de ese momento fue-
ron: ¿Qué carácter adquirirán las nuevas subjetividades? ¿Tendrán
capacidad las nuevas organizaciones para tensionar las esferas del
poder político como lo había hecho la clase obrera?
Para analizar esa problemática no sólo había que estudiar como
evolucionaban los sujetos sino también que pasaba con ellos y por
fuera de ellos con las estructuras políticas vigentes. Con ese objetivo
emprendimos la tarea de indagar acerca de las transformaciones de la
acción colectiva en el entorno de la crisis política que vivió nuestro
país a fines de 2001 (Battistini, 2002).
A la salida de la dictadura militar, con el surgimiento de la nueva
democracia en los ochenta la política había sido encapsulada en las
cerradas esferas del gobierno y de los partidos políticos tradicionales.
Desde entonces, cualquier expresión que saliera de ese territorio era
condenada por antidemocrática, asimilando la democracia al funcio-
namiento de las instituciones formales de gobierno.
Sin embargo, cuando parecía que el individualismo y el
condicionamiento por el desempleo habían dado resultados en la re-
producción de una sociedad totalmente disciplinada, desde los secto-
res más sumergidos socialmente comenzó a surgir la organización y
la lucha. Desde el lugar al que habían sido relegados, la “desocupa-
ción”,11 la pobreza y los confines sociales de las grandes ciudades
10
Tal como se es analizado en el artículo de Busso y Gorbán.
11
Entrecomillamos esta palabra porque consideramos también que la común
denominación de los trabajadores sin empleo como desocupados resulta tam-
bién de una falsa interpretación de la relación entre trabajo y ocupación, colo-
cando a esta última como solo posible en función de su desarrollo en la forma
Identidad y representación para unificar.p65 32 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 33
emergieron las mayores expresiones de protesta contra las inequidades
que el modelo estaba generando día a día. Entonces la política adqui-
rió un nuevo sentido para los sectores populares, quienes compren-
dieron que organizarse y mostrar su realidad frente al poder era la
única forma de ser nuevamente escuchados. El “piquete” pasaba de
manos como instrumento de lucha, de los empleados a los
desempleados. Los trabajadores que antes cortaban la ruta para que el
trabajo no se convierta en capital, ahora la volvían a cortar, presionan-
do al poder político para que su trabajo se convierta, a través de un
empleo, en capital.12 Paradójicamente esto sucedía en el momento en
que la mayor parte de los empresarios resisten a la posibilidad de que
esto se lleve a cabo en forma masiva.13 Los trabajadores desocupados
usaban viejas armas de lucha para colocarse nuevamente en la escena
pública y reivindicarse como protagonistas legítimos de la política.14
Fue entonces cuando el trabajo volvió a tomar potencia, como es-
tandarte de lucha y como aglutinante político. Si las organizaciones
obreras de los sesenta o setenta reivindicaban al trabajo como lugar
desde donde obtener derechos, el derecho a trabajar pasaba a ser aho-
ra la bandera enarbolada para unir voluntades frente al poder.
Era muy difícil pensar como, desde las fragmentaciones que el mo-
delo reproducía para dominar, surgirían identidades comunes que cues-
tionen sus premisas. Sin embargo, desde quienes más habían sufrido las
consecuencias de esas políticas aparecía el sujeto que tomaba en sus
manos esa lucha. Cuando la calle estigmatiza, avergüenza y diferencia,
la estrategia de unirse en ella y encontrar en la política y la organización
un espacio común permite reconstruir identidades posibles.
de empleo. Si analizamos la jornada diaria de muchos trabajadores
desempleados podremos observar que quizás estén mucho más ocupados que
aquellos que tienen un empleo estable. En gran parte de esos casos estos traba-
jadores dedican su día a buscar empleo, a luchar en las calles por sus reivindi-
caciones, a realizar trabajos informales, etc.
12
En este sentido, ver el artículo de Paula Lenguita.
13
La existencia de una tasa de desempleo relativamente elevada facilita la reduc-
ción de salarios, el disciplinamiento de la mano de obra y la transferencia de
una masa de capital cada vez mas elevada a los sectores mas concentrados de
la economía y por lo tanto más poderosos.
14
El análisis realizado por Paula Lenguita muestra cómo los trabajadores des-
ocupados son quienes desde ese lugar de supuesta inferioridad social y políti-
ca logran convertirse en la fuerza de mayor resistencia contra el neoliberalismo,
reivindicando su presencia como sujetos políticos.
Identidad y representación para unificar.p65 33 26/03/04, 11:53 a.m.
34 OSVALDO R. BATTISTINI
Quizás estas identidades tengan la endeblez de los lazos etéreos de
quienes aspiran a cambiar de lugar, y estén atravesadas por las tensio-
nes de la constitución y reconstitución de figuras y estructuras políti-
cas de corte más tradicional, pero adquieren el valor de haber permiti-
do obtener un lugar en la discusión por parte de aquellos a quienes el
modelo había querido hacer “desaparecer” de la escena.
Por su parte, los sindicatos se debaten en el camino de buscar nue-
vas formas de repensar la representación. La heterogeneización del
empleo, la precarización creciente y el aumento de la desocupación
reduce constantemente el número de adherentes a este tipo de organi-
zaciones. Se multiplican las formas de trabajo que no entran dentro de
sus formas tradicionales de representación de intereses15 entonces la
apelación a nuevas estructuras y estrategias adquiere dos razones
fundamentales: el mantenimiento de la organización como tal o la
incorporación de cada una de las nuevas expresiones del trabajo a la
estructura tradicional.16 Esos son los dos modelos en pugna en el sin-
dicalismo argentino.17 En el primer caso, a su vez se pueden observar
dos submodelos, uno que no modifica las estructuras ni las estrate-
gias, tratando de apelar a las prácticas más tradicionales del sindica-
lismo de origen peronista; y otro que emula, sin grandes diferencias el
modelo de estructura empresarial, logrando alcanzar, aún participan-
do en la gestión de emprendimientos directamente ligados al esquema
privatizador,18 organizaciones económicamente poderosas con traba-
jadores precarizados y de muy bajos salarios. En el segundo caso, se
crece en el número de representados a costa de multiplicar el espectro
15
Los pasantes son un buen ejemplo de este tipo de situación (ver el artículo de
Juan Montes Cató), así como el caso de los trabajadores no registrados. Por
otra parte, a partir de la conjunción entre las tecnologías informatizadas, las
nuevas formas de organización del trabajo y una creciente oferta de trabajado-
res de altas calificaciones, hace que cada vez más los contratados resistan a los
valores propios de la clase obrera tradicional, con culturas resistentes al sindi-
calismo y al peronismo (Battistini, 2003).
16
En el artículo de Cecilia Cross se analiza como una organización que tiende a
dar cuenta de la nueva realidad del trabajo, los desocupados, tensiona las
estructuras sindicales motivando su transformación y la de las estrategias
para la defensa de la multiplicidad de intereses que ahora toman cuerpo den-
tro de ellas.
17
En el artículo de Ana Drolas, se realiza una primera aproximación a esta
problemática y se establecen parámetros para analizar la significación de la
representación.
18
Algunas organizaciones sindicales participaron en la gestión de empresas liga-
das a la seguridad social.
Identidad y representación para unificar.p65 34 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 35
de trabajadores incluidos en sus filas, pero no se logran compatibili-
zar las características de la organización (cultura organizacional,
lógica de la representación, cultura política) con las premisas im-
puestas por identidades diferentes y fluctuantes. Lo que se produce,
en esta última instancia, es la contradicción entre una identidad
colectiva que tiene dificultades para establecerse, como producto de
sus mismas contradicciones, y una identidad de organización que
no logra concretarse.
De cualquier modo, debemos destacar que tanto en el caso de las
organizaciones de trabajadores desocupados como en el de los pasan-
tes,19 la apelación a lógicas de organización y lucha similares a las
utilizadas por los sindicatos fue constante. En los dos casos, creemos
que se trata de trabajadores que, saliendo de la lógica de organización
tradicional, buscan en la memoria (propia o de sus antecesores) las
herramientas que les permitieron hacer factibles sus reivindicaciones
y las resignifican en una nueva lucha.
En nuestro trabajo estuvo la preocupación permanente, quizás aún
no resuelta, por tratar de identificar la relación entre la construcción
identitaria y la acción colectiva de los trabajadores. Como un juego
permanente de poner y sacar a uno delante del otro, identidad y ac-
ción colectiva nos aparecían permanentemente como causas y conse-
cuencias una de la otra.
Proyectos y proyecciones
La determinación económica de las relaciones sociales hace que los
proyectos de vida de los individuos aparezcan permeados por la ne-
cesidad de propagar los medios necesarios para asegurar futuros y
carreras propias y de su prole. La existencia de lugares o espacios más
o menos estables de pertenencia, así como de reproducción económi-
ca, hace que esos proyectos tengan posibilidades de concretarse.
La heterogeneización de las formas de empleo y el crecimiento del
desempleo hicieron que los lugares o los espacios desde donde cons-
truir proyectos de vida, asegurados por el trabajo, se redujeran y se
tornaran absolutamente inestables.
Proyectar implica poder mirarse desde donde se está parado, para
poder ver hacia donde dirigirse y como hacerlo, significa mirar hacia
19
Para el análisis de estos dos casos, así como las continuidades y rupturas con
las prácticas sindicales tradicionales ver el artículo de J. Montes Cató.
Identidad y representación para unificar.p65 35 26/03/04, 11:53 a.m.
36 OSVALDO R. BATTISTINI
delante en función del lugar que se ocupa. Cuando esos lugares no
existen o son inestables los proyectos no son posibles. Quizás en estos
casos, estos últimos tiendan más a la búsqueda de salidas individuales,
para evitar la permanencia en espacios que multiplican el sufrimiento.
El trabajo también implicaba un proyecto armado alrededor de
saberes, aprendidos en el tiempo de formación anterior al empleo que
se ocupaba (casi en forma permanente) o en ese mismo lugar, en el
transcurso del paso de los trabajadores por dicho empleo. Esos saberes,
por otra parte se constituían en garantías de lugares y reconocimien-
tos. La generación de nuevas formas de organización del trabajo, la
introducción de nuevas tecnologías y la multiplicación de quienes
buscan empleo presiona sobre los puestos de trabajo, haciendo que
las credenciales educativas y la formación para el trabajo pierdan la
capacidad de constituirse en factores que determinen la inserción.20
Entonces el proyecto que se había pensado en el colegio se trunca en la
concreción del empleo. En el mejor de los casos este empleo revalida o
resignifica la formación adquirida cuando constituye en sí mismo un
proyecto de vida posible, pero hoy esa es una solución para pocos,
para algunos elegidos. En otras ocasiones lo que sucede es que
colisionan identidades y prácticas de trabajadores que son obligados
a realizar tareas similares en ámbitos compartidos, cuando anterior-
mente realizaban tareas diferentes y tenían funciones, jerarquías y
posiciones socioculturales distintas. En estos casos, las tensiones se
generan también entre los marcos institucionales que presentan inno-
vaciones y las identidades de los trabajadores que se adaptan o resis-
ten, no sin transformar aspectos de su propia identidad.21
Ideología, dominación, disciplina
En una sociedad fuertemente individualizada se facilita la aplica-
ción de diversos mecanismos de dominación. Cuando esa individua-
lización fue reforzada a través de la idea de competencia de unos
contra otros por un espacio de trabajo, todos esos mecanismos tienden
20
Las contradicciones entre las identidades construidas en función de saberes
técnicos desarrollados en la formación general y los que se deben poner en
práctica en la empresa se analizan en el artículo de M. Spinosa.
21
El artículo de Ada Freytes Frey presenta el caso de los maestros y profesores
del tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB), en él se puede observar
un ejemplo de esta situación.
Identidad y representación para unificar.p65 36 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 37
a ser utilizados para multiplicar esa competencia y reforzar desde allí
la misma dominación.
En muchos casos, esos mecanismos suelen hasta virtualizarse
o enmascararse tras elementos externos a la misma relación de do-
minación. En las formas de gestión “modernas” de la mano de obra,
se genera una fuerte responsabilización de los trabajadores, a costa
de que el mismo no sólo debe “saber hacer” las tareas diarias, sino
también “saber ser”. Pero a este último elemento se lo hace jugar
frente a terceros en la relación, que en ocasiones también son virtuales
o invisibles (como por ejemplo la existencia del cliente presionando
la relación entre el trabajo y el capital).22
Ciertos dispositivos tienden a trasladar a los trabajadores y sus
relaciones denominaciones características de funciones del capital,
como sucede en el caso del “cliente interno”, del “asociado” o del
“colaborador”. Para gran parte de los trabajadores más jóvenes estas
son las formas de ser llamados. Sus referencias de “sí” están impreg-
nadas por valores propios de la empresa,23 que incluso llegan a mar-
car su propia denominación como trabajadores. Cuando se era obrero,
“se obraba”, desde allí la producción era un elemento que, por este
actuar, pasaba a incorporar alguna forma de lo propio y desde allí
permitía resignificar el lugar ocupado en la fábrica desde un espacio
distinto y distintivo. Cuando se es colaborador, el papel ocupado es
absolutamente secundario, ya que sólo se colabora con otro que tiene
el saber y controla todos los espacios del trabajo. El asociado es
discursivamente puesto junto al capital, colocándolo como en una
“caverna” platónica reproductora continua de elementos de domina-
ción. Cuando, se le da el mote de “cliente” se lo identifica con “otro”
22
La utilización de este tipo de dispositivos, así como los que se hacen referencia
más abajo, es analizada, para el caso de los supermercados, en el artículo de
Paula Abal Medina.
23
“Al tiempo que responde a ciertas expectativas de los asalariados, la indivi-
dualización se asienta en la interiorización por parte de cada asalariado de las
exigencias, los objetivos y los intereses de la empresa, la adhesión a sus valores,
incluso a su ética. Múltiples procedimientos contribuyen a ello: dispositivos de
participación, formación idónea, comunicación orientada a un objetivo, etc. En
suma, el asalariado debe ponerse el mismo en situación de dirigirse como lo
harían sus superiores jerárquicos y los responsables de los métodos. Debe
inventarse permanentemente lo que los sociólogos británicos llaman una cadena
de montaje en la cabeza” (Linhart, 1997).
Identidad y representación para unificar.p65 37 26/03/04, 11:53 a.m.
38 OSVALDO R. BATTISTINI
totalmente extraño, que está fuera de la producción, que consume lo
que el trabajador fabrica y cuya relación es directa con el capital. En
este último sentido podemos decir que esta identificación no deja de
ser perversa (esto no significa que las anteriores no lo sean), ya que
con esta última denominación se trata de responsabilizar a los traba-
jadores en una relación (en la mayor parte de los casos virtual) que es
ajena, que sólo le compete al empresario. Es decir, el cliente es “un
otro”, totalmente novedoso para gran cantidad de trabajadores, con
quien hasta este momento no se había enfrentado, pero ahora no sólo
lo enfrenta sino que debe adoptar su “forma”, lo tiene incorporado a
su misma figura y lo incomoda en su posición primigenia, donde debe
ser lo que realmente es, una pieza contraria al capital en la relación
característica del capitalismo (Battistini, 2003). “Cada asalariado se
debe considerar como proveedor de uno o varios clientes y cliente de
uno o varios proveedores.24 Esta relación cliente-proveedor está en el
centro de los dispositivos de calidad total. Ella es también la justifica-
ción de las reorganizaciones de la gestión de producción y, más allá,
de la empresa en su conjunto. No se trata más de producir de entrada
y de vender después lo que se produjo. Se trata de responder a las
demandas del mercado, de poner al cliente final en el centro de las
actividades, de reactivar ante las evoluciones de sus deseos, de antici-
par sus comportamientos de compra y de intentar responderlos
exitosamente” (Dubar, 2000).
Una pregunta se nos genera al pensar en las empresas más moder-
nas, donde la combinación entre la organización del trabajo, las ta-
reas y las tecnologías deja poco espacio para el saber propio. Es decir,
¿qué sucede con la identidad cuando la puesta en práctica del “saber
hacer” del trabajador está absolutamente condicionada por pautas
empresariales? Creemos que en estos casos también se genera una
ficción enmascaradora de la real situación de trabajo. El discurso em-
presario tiende a hacer que los trabajadores consideren las premi-
sas de producción como pasibles de ser apropiadas individualmente,
adoptadas como una herramienta para la solución de problemas dia-
rios y, desde allí, incorporadas a los hábitos de vida. El trabajo para
otro se mete en la vida de los trabajadores como cultura de vida. El
camino de los trabajadores está actualmente plagado de estas prácticas,
24
Es importante destacar que ahora, desde la estructura empresaria, se denomina
y se hace llamar “cliente interno” al que antes cada trabajador reconocía como
“compañero”. Mientras la primera figura representa lo distintivo del que me
provee lo que yo no poseo, el compañero se muestra como el que se me parece.
Identidad y representación para unificar.p65 38 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 39
a las cuales pueden resistir, pero que en la mayor parte de los casos
condicionan su relación con el capital.
En el caso de los trabajadores desocupados, los dispositivos ideológi-
cos se dirigen a la estigmatización permanente para diferenciarlos de
quienes pueden acceder al empleo. Es así como se los coloca en el lugar de
los que no se adaptan, los que no cuentan con la formación adecuada, los
que no quieren trabajar, etc. En ocasiones, la pertenencia a un barrio, a un
grupo, la adhesión a ciertas costumbres musicales suele ser una forma de
diferenciarse y de ser diferenciados respecto a otros. Esto puede significar
en algunos casos la atribución, por parte de la sociedad exterior a ellos, de
parámetros de negatividad (encarnados por atribuciones negativas a las
pertenencias o costumbres), que también pueden ser incorporados por
las mismas personas como una manera de proteger su espacio y proteger-
se de los demás.25 Desde allí se encuentra cierta pertenencia colectiva que
protege desde un “nosotros” con cierta visibilidad pública.26
Lo nuevo y lo viejo
Cuando la realidad social nos presenta un marco donde el desem-
pleo, la precarización y la pobreza constituyen la normalidad, la apa-
rición de formas de organización y alternativas de lucha que encuen-
tran mecanismos para el cuestionamiento del poder, se nos aparecen
como las novedades de la época. A partir de allí podemos pensar que
las identidades subsecuentes pueden constituirse también como los
nuevos emergentes de una sociedad que rechaza a los individuos a
partir de negarles el acceso al trabajo, que estigmatiza desde la reali-
zación de trabajos degradados, que disciplina por miedo a ocupar un
espacio fuera del “círculo privilegiado” de quienes tienen un empleo.
Sin embargo, nuestro análisis, que remite permanentemente a los
procesos que dieron lugar a esas realidades como trabajadores, nos
permiten apreciar las continuidades y detectar el carácter de las
rupturas con el pasado.
25
El artículo de M. Eugenia Longo analiza este tipo de situaciones para el caso de
los trabajadores jóvenes en empleos precarios o informales.
26
En ocasiones se suele asimilar a estos grupos como colectivos de anclaje que
permiten desarrollar formas de resistencia al sistema. Consideramos que este
carácter es difícilmente aplicable si se considera que muchas de las prácticas y
hábitos que se reproducen en estos colectivos suelen ser funcionales a los dis-
positivos de dominación del mismo sistema.
Identidad y representación para unificar.p65 39 26/03/04, 11:53 a.m.
40 OSVALDO R. BATTISTINI
En ese sentido, si bien identificamos en la dictadura y el comienzo
del desarrollo del neoliberalismo (como plan económico y cultural)
los hechos que provocaron importantes rupturas en los patrones de
comportamiento de nuestra sociedad, así como no soslayamos la pre-
sencia de la masa de desocupados, precarizados y pobres como un
emergente de las transformaciones en el aparato productivo del país,
consideramos que, tal como dijimos más arriba, dichas transformacio-
nes no pueden ser analizadas fuera del proceso histórico y de las
tensiones sociales sobre las cuales se instalaban. Así, si tenemos que
ver cómo se construye la identidad de estos trabajadores desempleados,
debemos remitirnos a sus referencias fuera y dentro de dicho empleo,
a los parámetros socioculturales que colocan al empleo como el deter-
minante por antonomasia de la socialización y luego lo quitan de la
perspectiva de futuro de gran parte de la sociedad. Si bien podemos
decir que en estos casos las referencias identitarias dejan de tomar
como centro al trabajo, este aparece desde su ausencia, desde su esca-
sez, desde los proyectos que no lograron realizarse por esa falta.
Dijimos que la identidad se construye a partir de la conjunción
entre el proceso de vida y las referencias a los otros y desde los otros
que se nos presentan en cada momento de nuestra historia como seres
humanos. Se trata de recorridos plagados de ideas sobre lo qué somos,
lo qué hacemos y lo qué seremos, pero las mismas no refieren sólo a lo
más íntimo de nuestro pensamiento sino al reflejo conflictual y dialé-
ctico respecto a cada uno de los otros, con quienes nos relacionamos
en cada uno de los momentos que adquieren relevancia en nuestra
historia personal.
Esto hace que los trabajadores ocupados no se adapten mecánica-
mente a las premisas tecnológico-ideológicas de los nuevos modelos
productivos, sino que se produzcan una serie de tensiones entre los
modelos de inserción en el empleo que se les presentan como posibles,
los proyectos que se construyeron en cada imaginario de acuerdo a la
propia historia de vida, y los condicionantes estructurales de cada
contexto y lugar. En función de la mayor o menor adaptación de los
dos primeros parámetros, el tercer condicionante será más o menos
efectivo. En realidad, la apelación a su existencia puede actuar como
condicionante en primera instancia, para luego quedar relegado, cuan-
do las seguridades sean cada vez mayores que las incertidumbres.27
27
El caso de los trabajadores de Toyota puede ser analizado en este sentido (ver
artículo de Battistini, Wilkis).
Identidad y representación para unificar.p65 40 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 41
Por otra parte, en el caso de los trabajadores sin empleo, la búsque-
da de muchos de ellos de formas organizacionales e instrumentos
para presionar a las estructuras económicas y políticas del país, no
implicó precisamente el desarrollo de formas totalmente innovadoras
de la política, sino la resignificación de viejas herramientas para dar
paso a estructuras más o menos similares a las existentes. Lo novedo-
so parece ser la identidad de quiénes conforman esas estructuras en
tanto sujetos y no las características de las mismas. En esta misma
línea de pensamiento ¿son tan importantes las diferencias entre los
trabajadores que desde la lucha se identificaban entre sí como obreros y
reivindicaban sus parecidos para enfrentar al capital unidos y los
piqueteros que buscan en sus propias similitudes y en la indignación
del sometimiento, la fuerza para imponer su voz en la esfera pública?28
En el mismo sentido ¿cuántas diferencias existen entre los trabaja-
dores que tomaban las fábricas para resistir el deterioro de sus sala-
rios y condiciones de trabajo con quienes hacen suyo el espacio que
los constituyó como lo que son? ¿Cuántas referencias a identidades
construidas en el tiempo existen en estos trabajadores? ¿Cuántos pa-
trones de conducta heredados de viejas luchas se estructuran en sus
formas de organización y acción colectiva? Creemos que aún en aque-
llos para los cuales la política aparece como herramienta de lucha
para recuperar el trabajo, no significa más que una “recuperación” en
la memoria de antiguas prácticas ancladas en viejas luchas.29
No estamos diciendo a partir de estas reflexiones y esta correlación
con tiempos pasados, que estos trabajadores de hoy, ocupados o des-
ocupados, precarizados o estables, no expresen nuevas formas de lu-
cha o que no puedan dar lugar a nuevos sujetos sociales. Tampoco
queremos hacer referencia al tiempo en el que el trabajo asalariado era
preponderante, como un pasado feliz al que hay que tratar de regresar.
Simplemente anclamos cada una de las prácticas actuales de los tra-
bajadores en parámetros que recorren la historia, porque considera-
mos que las diversas situaciones actuales del trabajo son el resultado
de esos devenires históricos. En ese pasado, no tan lejano, signado por
las luchas de los trabajadores por consolidar e incorporar mayores
28
Cecilia Cross analiza esta relación en su artículo, en función de los trabajadores
desocupados que fueron incorporados por una central sindical.
29
Los artículos de M. Inés Fernández Álvarez y de Verónica G. Allegrone, Florencia
Partenio y M. I. Fernández Álvarez, nos presentan como se representa el trabajo y
como viejos y nuevos instrumentos de lucha obrera son puestos en juego para
reivindicar los derechos de los trabajadores de empresas recuperadas en Argenti-
Identidad y representación para unificar.p65 41 26/03/04, 11:53 a.m.
42 OSVALDO R. BATTISTINI
derechos, así como por obtener mejores y mayores retribuciones eco-
nómicas por la tarea diaria, está el germen de las luchas actuales y tal
vez de las transformaciones identitarias que fueron necesarias para
construir esta nueva realidad.
Asimismo, en este presente se encuentran germinando las luchas y
las identidades futuras de los trabajadores. Desde el capital, la inten-
ción es constituir un trabajador fácilmente amoldable a las exigencias
diarias de la acumulación, que no podía concretarse en Argentina, sin
disolver la multiplicidad de lazos colectivos que unían a esos trabaja-
dores. Desde los trabajadores para, el surgimiento de nuevas configura-
ciones organizativas, quizás permita recuperar y resignificar aquellos
viejos instrumentos que les permiten constituir los nuevos espacios de
lucha, así como desechar aquellos herramientas que no se adecuan a
las nuevas realidades sociales, culturales y políticas.
En definitiva, como insinuábamos más arriba, las diferencias mar-
cadas como irreconciliables entre lo nuevo y lo viejo suelen ser signos
de la confusión, que la mayor parte de las veces es impuesta por visio-
nes antojadizas y sesgadas de la realidad. “Nuevos” contra “viejos”
pueden ser apelaciones a tecnologías o a técnicas,30 pero nunca a hom-
bres que traen historias y recorridos por ellas, que los fueron marcan-
do. Sin embargo no dejan de ser utilizadas estas visiones, sobre todo
desde el capital para estigmatizar o demostrar la eficiencia de lo mo-
derno en contraposición a lo antiguo, la flexibilidad de lo joven contra
la rigidez de lo viejo.31
De acuerdo a esta línea de trabajo debimos hurgar sobre las histo-
rias de cada uno de los sujetos que estábamos interrogando. Fue nece-
sario deconstruir cada discurso para entrever en ellos aquellos ele-
mentos que nos permitieran observar parámetros que nos refieran y
nos permitan interpretar las construcciones identitarias de cada tra-
bajador, así como las referencias colectivas de las mismas. Era necesa-
rio hilvanar en el tiempo y en el espacio esos discursos para evitar
quedarnos con simples definiciones individuales descontextuadas y
na.
30
Una tecnología o una determinada técnica en principio puede ser denominada
como nueva o moderna, pero si analizamos la evolución de la misma, sus
orígenes y la relacionamos con sus funciones y las historias de las mismas,
encontraremos que también podemos relativizar la novedad.
31
Tanto en el trabajo de A. Freytes Frey como en el de J. Montes Cató pueden
observarse dos visiones que tratan de diferenciar lo viejo y lo nuevo y su
contraste con las realidades de los mismos trabajadores, la primera desde las
Identidad y representación para unificar.p65 42 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE EL TRABAJO, LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN... 43
ahistóricas. Tuvimos que ir desde el mismo individuo al “otro” en el
que se referenciaba y al que hacía referencia, y de ese otro al mismo
individuo sobre el cual estábamos tratando de indagar, con el objetivo
de relativizar las miradas sesgadas desde las propias intenciones de
lo que se quiere ver, tanto del interpelado como investigado como así
también la del propio investigador. En este sentido fue necesario
relativizar todos y cada uno de los discursos, fue necesario que noso-
tros mismos rescatemos cada espacio conflictual encerrado en el “yo
fui” o “yo soy”. Tratar de ver en esas referencias a sí mismo o a los
otros el doble reflejo de las miradas mutuas. Creemos que para poder
observar cómo se construyen las identidades es necesario inmiscuir-
nos en el reflejo continuo y procesual de esas miradas de uno a otro.
Considerando que este otro puede no ser un individuo como tal sino
los mismos parámetros institucionales que “marcan”, sellan, estig-
matizan a esos individuos. Es entonces imprescindible colocarnos en
el medio de ese múltiple y continuo juego de espejos móviles que deter-
minan el carácter de esas miradas.
Una vez considerada la importancia de observar los reflejos que se
desarrollan entre esos espejos es importante tener en cuenta que no
siempre, o casi nunca, podemos estar en ese espacio de intersección,
entonces ¿cómo recuperamos esas miradas?. Ese es el problema del
sociólogo, ¿cuál es la metodología que le permite analizar no sólo el
tiempo actual en el cual se entrecruzan las miradas sino el momento
en que otras miradas se entrecruzaron en el pasado?, dado que quizás
estas miradas actuales sean herederas de las anteriores. Debido a que
es siempre muy dificultoso colocarse entre los espejos,32 creemos que
lo que puede salvar la distancia del sociólogo respecto a ese espacio es
la búsqueda de las referencias históricas y relacionales, así como las
lecturas conflictuales de cada momento, tanto en el contexto como en
el propio discurso del interlocutor. En este último sentido, estas obser-
vaciones adquieren importancia en el hecho que no basta mirar los
reflejos de los espejos, sino que es fundamental conocer cómo y porqué
fueron estos últimos fueron realizados y qué es lo que reflejan y refractan
en cada momento.
instituciones estatales y la segunda desde la empresa.
32
No sólo por su relación con hechos pasados sino porque en gran parte de los
casos refieren a situaciones puramente íntimas de los individuos.
Identidad y representación para unificar.p65 43 26/03/04, 11:53 a.m.
44 OSVALDO R. BATTISTINI
Bibliografía
AA.VV.: Del otro lado de la mirilla. Olvidos y memorias de ex presos políti-
cos de Coronda (1974-1979), obra colectiva testimonial, Buenos Ai-
res, El Periscopio, 2003.
Basualdo, Eduardo: Sistema político y modelo de acumulación en la Argen-
tina, Buenos Aires, UNQUI/FLACSO/IDEP, 2001.
Battistini, Osvaldo: “El infierno de la clase obrera”, ponencia presen-
tada en el XXIV Congreso Latinoamericano de Sociología, Arequipa
(Perú), noviembre de 2003.
— La atmósfera incandescente. Escritos políticos para una Argentina movili-
zada, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad, 2002.
Dubar, Claude: La socialisation, París, Armand Colin, 2000.
Linhart, Daniele: La modernización de las empresas, Buenos Aires, Traba-
jo y Sociedad/PIETTE del CONICET, 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 44 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 45
Las dimensiones biográfica y relacional
de la identidad profesional
Un estudio de caso con los docentes del 3º ciclo de la EGB
Ada Cora Freytes Frey*
1. Introducción
D iversos autores (Dubar, 1991; Giddens, 1995; Hall, 1997) consi-
deran que la identidad se constituye en la articulación problemá-
tica y plena de tensiones entre dos planos: uno biográfico o personal y
otro social o relacional. En efecto, a lo largo de su biografía, el sujeto va
construyendo una definición de sí que le confiere unidad y continui-
dad en el tiempo1 , pero tal definición –dinámica y cambiante– se edi-
fica sobre la base de las imágenes de sí que le transmiten los “otros
significativos”, sujetos e instituciones sociales con los cuales el indi-
viduo se relaciona.
El problema que se le presenta al sociólogo es cómo captar en la
investigación empírica las tensiones entre ambos planos, que da lugar
a estrategias identitarias determinantes del carácter dinámico de la
subjetividad. En tal sentido, Claude Dubar (1991) ha buscado desarro-
llar un esquema conceptual que permita indagar en esta complejidad,
* Licenciada en Sociología. Becaria del Centro de Estudios e Investigaciones
Laborales (CEIL-PIETTE), del CONICET. Profesora en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad del Salvador. E-mail: afreytes@arnet.com.ar
1
Expresión de Erikson, citado por Dubar (1991), p. 108.
Identidad y representación para unificar.p65 45 26/03/04, 11:53 a.m.
46 ADA CORA FREYTES FREY
al plantear el análisis de la articulación entre dos tipos de procesos:
un proceso de atribución de identidad por parte de las instituciones y
agentes sociales en interacción con el sujeto, y un proceso de incorpo-
ración de identidad por parte de los propios individuos. En el presen-
te trabajo, buscamos aplicar este instrumental analítico al estudio de
un caso particular de crisis y reconfiguración de las identidades pro-
fesionales: el de los docentes del 3º ciclo de la Educación General
Básica (EGB), en el conurbano bonaerense y Gran La Plata.
Dentro del nuevo sistema educativo establecido por la Ley Federal
de Educación en 1993, el 3º ciclo representa el tramo más novedoso, al
implicar un quiebre con la estructura anterior. Este ciclo, en efecto, está
compuesto por los antiguos 7º grado de la escuela primaria y 1º y 2º
año de la secundaria o media, por lo que supone la integración de dos
lógicas profesionales diferentes: la de los maestros y la de los profeso-
res. Este hecho plantea desafíos particulares a la identidad profesio-
nal de sus docentes, que analizaremos en este artículo.
En consecuencia, en el presente trabajo nos proponemos dos objeti-
vos: en primer lugar, la discusión, a partir de su aplicación a un caso
particular, de las potencialidades y limitaciones del esquema teórico
de Dubar para el estudio empírico de la identidad profesional; en
segundo lugar, echar luz sobre un proceso sustantivo, como es la des-
estabilización y reestructuración de las definiciones de sí de los do-
centes del 3º ciclo de la EGB, en el marco de la concreción de ciertos
aspectos claves de la reforma educativa argentina de los ’90. El caso
elegido presenta puntos de contacto con otros presentados en este
mismo libro, al reflejar los efectos que sobre la identidad profesional
tienen las transformaciones en el trabajo –en esta ocasión, la labor
docente– surgidas a partir de cambios profundos en la estructura so-
cial, en las políticas estatales y en los paradigmas de gestión de los
recursos humanos.
Para lograr tales propósitos, comenzaremos planteando los con-
ceptos centrales del marco analítico de Dubar. Posteriormente, presen-
taremos esquemáticamente la “identidad para sí” construida por
maestros y profesores a lo largo de su trayectoria profesional, antes de
la reforma educativa, prestando especial atención a los contrastes en-
tre ambos perfiles profesionales. A continuación, examinaremos los
procesos de atribución de identidad que involucran tanto la formula-
ción como la implementación del 3º ciclo. Para ello enfocaremos dis-
tintos niveles de indagación: un nivel macro, caracterizado a partir de
las políticas nacionales y provinciales, y un nivel micro, centrado en
las interacciones cotidianas en la escuela. Por último, analizaremos
Identidad y representación para unificar.p65 46 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 47
las diferentes estrategias identitarias desplegadas por maestros y pro-
fesores, en contextos institucionales diversos, para manejar las tensio-
nes que se les plantea entre la identidad profesional que han construi-
do a lo largo de su experiencia laboral y las múltiples interpelaciones
simbólicas que, a partir de la implementación del 3º ciclo, ponen en
cuestión tal identidad consolidada.2
2. El planteo teórico: la articulación compleja entre las
dimensiones biográfica y relacional de la identidad
profesional
Dubar (1991) considera que la identidad social se construye en la
articulación problemática y plena de tensiones entre dos planos: uno bio-
gráfico y otro social o relacional. La identidad implica una dimensión
personal que apunta a la unidad y continuidad temporal del indivi-
duo (identidad para sí), pero a la vez una dimensión social, ya que es
construida en la interacción social (identidad para otro). Esta distin-
ción tiene valor analítico. Sin embargo, en la práctica, ambos planos
son inseparables, porque es a partir de la mirada y del reconocimien-
to de los otros significativos, de las imágenes de sí que ellos le de-
vuelven que el sujeto va constituyéndose a sí mismo, a lo largo de su
trayectoria biográfica.
Al diferenciar analíticamente ambas dimensiones de la identidad,
este autor quiere subrayar el hecho de que el individuo no introyecta
pasivamente las definiciones de sí que recibe en la relación con los
otros. Por el contrario: la construcción de la “identidad para sí” es un
proceso activo, en el cual la incorporación de las múltiples
interpelaciones simbólicas producidas por otros actores sociales está
2
En base a la problemática planteada, el estudio se basa en una estrategia
cualitativa. El análisis de las identidades previas a la reforma, de las
interpelaciones simbólicas que caracterizan la interacción maestros-profesores
en las escuelas y de las estrategias identitarias de los docentes se basa en datos
obtenidos en un estudio de casos en 8 escuelas estatales, 4 articuladas y 4
puras, en las que entrevistamos a directoras, profesores, maestros y coordina-
dores del 3º ciclo (en las articuladas). El estudio de las interpelaciones acerca
de la identidad docente que subyacen al discurso oficial sobre la reforma fue
abordado a través del análisis de contenido de diversos documentos produci-
dos por los Ministerios de Educación nacional y provincial y de los textos
referidos al 3º ciclo de la revista Zona Educativa, publicada por el Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
Identidad y representación para unificar.p65 47 26/03/04, 11:53 a.m.
48 ADA CORA FREYTES FREY
mediada por un trabajo interpretativo del sujeto, que supone resisten-
cias, reformulaciones, construcción de contradiscursos.
Esta perspectiva lleva a Dubar a desarrollar dos conceptos que no
sólo permiten el abordaje de ambas dimensiones de la identidad, sino
que también recuperan el carácter dinámico, procesual de la misma.
Por un lado, se refiere al proceso de atribución de identidad por parte de
las instituciones y agentes en interacción con el individuo. Estos acto-
res sociales realizan “actos de atribución” que apuntan a definir “qué
tipo de hombre (o de mujer) usted es” (1991: 110). Por el otro lado, el
papel activo del individuo puede analizarse a través del proceso de
incorporación de identidad, reflejado en los “actos de pertenencia”, que
expresan la identidad para sí.
Ambos procesos operan con un mecanismo común: la apelación a
esquemas de tipificación que proponen modelos socialmente signifi-
cativos, dando unidad y coherencia a las identificaciones fragmenta-
rias (Dubar, 1991: 114). En tal sentido, para este autor son importantes
las categorías a partir de las cuales es posible identificarse a uno mis-
mo y a los demás (apelaciones oficiales del Estado, denominaciones
étnicas, regionales, profesionales, etc.). Tales categorías difieren se-
gún los distintos espacios sociales y están sujetas a cambios históri-
cos. De hecho, para el estudio de los procesos de transformación de las
identidades sociales resulta fundamental examinar las modificacio-
nes que se producen en las formas de categorización.
Por nuestra parte, nos parece significativo destacar que tales trans-
formaciones no operan sólo a través del cambio en las categorías so-
ciales legítimas –vale decir, en la maneras de nominación–, sino tam-
bién a través de deslizamientos de sentido generados en el uso de las
mismas. Así, una misma categoría (por ejemplo, trabajador) puede
remitir a distintos significados, con connotaciones muy diversas en
términos identitarios y de prácticas sociales (al apelar, en el ejemplo, a
distintos modos de “ser trabajador”). De hecho, tanto las formas de
nominación, como la significación a las que ellas remiten son objeto
de luchas simbólicas por imponer determinadas definiciones
identitarias (Bourdieu, 1985), como veremos más adelante.
Como ya hemos mencionado, Dubar intenta desarrollar conceptos
que orienten la investigación empírica. Por eso los conceptos de atri-
bución e incorporación de identidad remiten inmediatamente a dos
“espacios de análisis”. Así, en tanto el primero de estos procesos opera
en el plano relacional, debe ser analizado en el marco de los sistemas de
acción en que el individuo está implicado: “En efecto, es por y en la activi-
dad con otros, que implica un sentido, un objetivo y/o una justificación,
Identidad y representación para unificar.p65 48 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 49
una necesidad... que un individuo es identificado y conducido a acep-
tar o rechazar las identificaciones que recibe de otros y de las institu-
ciones” (1991: 10).
Al aplicar esta formulación general al ámbito laboral, donde se
construye la identidad profesional, Dubar retoma el enfoque clásico
desarrollado por Sainsaulieu (1988), quien estudia la estructuración
identitaria en el trabajo a partir del análisis de las relaciones que el
individuo entabla en la empresa, con sus pares y con sus jefes.
Sainsaulieu examina dichas interacciones desde el punto de vista de
la búsqueda de reconocimiento, en un contexto caracterizado por el acce-
so desigual al poder. Dubar retiene y adapta esta perspectiva en sus
análisis empíricos, lo cual lo lleva –al estudiar distintos tipos de iden-
tidades profesionales– a analizar la “identidad para otro” simple-
mente a partir de los procesos de atribución de identidad que se des-
prenden del discurso empresario. No obstante, este autor señala las
limitaciones de este abordaje, al circunscribir lo relacional a las
interacciones que se producen en la empresa.
El proceso de incorporación de identidad, por su parte, debe ser
estudiado –según Dubar– en el marco de las trayectorias sociales vivi-
das por los sujetos. En efecto, es a lo largo de su experiencia de vida
que los individuos han ido construyendo una “identidad para sí” que
expresa cómo se ven a sí mismos –y se proyectan hacia el futuro–. No
obstante, esta experiencia aparece marcada por las múltiples relacio-
nes significativas que fueron moldeando al sujeto a lo largo de su
historia; más precisamente, por el procesamiento de las múltiples
interpelaciones simbólicas acerca de su identidad que el individuo va
realizando en el curso de su trayectoria vital.
Ahora bien, los procesos de atribución e incorporación de identi-
dad no necesariamente coinciden. Puede haber contradicciones entre
la identidad profesional “para sí” de un sujeto y la identidad “atribui-
da por otro” actor de relevancia en el ámbito laboral. De hecho, tales
discordancias son las que determinan el carácter nunca acabado de la
identidad, ya que dan lugar a estrategias identitarias tendientes a redu-
cir la brecha entre ambas dimensiones. Dubar considera que estas
estrategias son de dos tipos: transacciones externas u “objetivas” entre el
individuo y los otros significativos tendientes a acomodar la identi-
dad para sí a la identidad para otro, y transacciones internas al indivi-
duo, “entre la necesidad de salvaguardar una parte de sus identifica-
ciones anteriores (identidades heredadas) y el deseo de construirse
nuevas identidades en el futuro (identidades proyectadas [visées])”
(1991: 111). Para estudiar el proceso de constitución de la identidad es
Identidad y representación para unificar.p65 49 26/03/04, 11:53 a.m.
50 ADA CORA FREYTES FREY
preciso analizar la articulación entre ambos tipos de transacciones,
que no son independientes. En efecto, los actos de atribución de iden-
tidad, que operan a nivel de los intercambios sociales, interpelan a
menudo las “definiciones de sí” construidas a lo largo de la biografía
del sujeto (transacción externa), generando la necesidad de
reformulaciones identitarias (transacción interna).
En lo que sigue, aplicaremos estas herramientas conceptuales para
analizar los desafíos a la identidad profesional de los docentes que
plantea la implementación del 3º ciclo, y las estrategias que éstos han
desplegado para responder a los mismos.
3. La trayectoria previa a la reforma: identidades “para sí”
de maestros y profesores
La puesta en marcha del 3º ciclo de la EGB implicó la convivencia
cotidiana, en el mismo ámbito institucional, de docentes con dos per-
files profesionales claramente diferenciados. Los maestros y los profe-
sores, en efecto, presentan identidades profesionales muy diversas,
construidas a lo largo de trayectorias laborales divergentes, tanto en
términos de la formación inicial como de la cultura escolar en la que
han aprendido a trabajar. Éste es el tema que vamos a abordar en el
presente apartado, presentando esquemáticamente las identidades
“para sí” construidas por maestros y profesores en su experiencia
previa a la transformación educativa.3
Al referirse a la dimensión biográfica de la identidad profesional,
Dubar enfatiza dos momentos importantes en la constitución de una
“definición de sí” ligada al trabajo: la formación en un campo laboral
específico y la primera inserción en el mercado laboral. Ambos resul-
tan hitos fundamentales no sólo para la conformación de una “identi-
dad profesional de base” –que conlleva una implicación con cierto
tipo de práctica laboral, con determinadas maneras de realizar el
3
Esta presentación, necesariamente esquemática, adopta la forma de dos tipos
construidos a partir de los testimonios de docentes del 3º ciclo, quienes al referir-
se a la implementación de la nueva estructura permanentemente ponen lo nuevo
en relación con su experiencia previa y con las expectativas que de ella se des-
prenden. Por otra parte, como en toda construcción tipológica, hemos simplifica-
do diferencias idiosincráticas dentro de cada grupo –maestros y profesores– y
hemos seleccionado dimensiones relevantes para la comparación, que son aque-
llas donde ambos perfiles profesionales presentan mayores contrastes.
Identidad y representación para unificar.p65 50 26/03/04, 11:53 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 51
trabajo y de relacionarse con los compañeros y los superiores–, sino
también para la configuración de lo que hemos denominado “identi-
dades proyectadas” (visées), vale decir, la anticipación de una carrera
profesional, la proyección de sí hacia el futuro.
En el caso de los docentes, algunos autores señalan que en su socia-
lización profesional también cumple un rol central las vivencias desa-
rrolladas como alumnos (Mardle y Walker, 1985). De este modo, los
nuevos educadores tienden a incorporar las prácticas y estilos de sus
propios docentes, lo cual confiere a las identidades establecidas cierta
perdurabilidad en el tiempo.
Examinando estas experiencias básicas en maestros y profeso-
res, advertimos diferencias significativas. La formación de los prime-
ros –de dos años y medio de duración– en Profesorados de Enseñanza
Primaria, es de carácter general, con mayor énfasis en cuestiones pe-
dagógicas y didácticas. Los profesores, en cambio, estudian en Insti-
tutos del Profesorado o bien en Universidades, con una educación
mucho más centrada en el dominio y la enseñanza de una disciplina
particular, que requiere más tiempo (generalmente, cuatro años).4 Pos-
teriormente, las prácticas profesionales, las condiciones de trabajo y las cul-
turas institucionales en las que se desempeñan difieren notablemente: los
maestros tienen a su cargo un solo curso por turno, al que enseñan la
totalidad de los contenidos curriculares correspondientes a ese año.5
Por esta razón, no pueden enseñar más que en dos establecimientos
simultáneamente (en distintos turnos). Los profesores, por su parte,
están dedicados al dictado de una o más materias afines, en distintos
cursos e inclusive, a menudo, en diversas instituciones educativas.
Estas experiencias de socialización dan lugar a dos identidades
profesionales diferentes, cuyos contrastes más salientes describimos
a continuación. En primer término, lo propio del trabajo docente es la
enseñanza, con el objetivo de lograr aprendizajes significativos en los
alumnos. Es por ello que dicho trabajo se estructura en torno a la
4
Entre los profesores entrevistados se advierten diferencias entre aquellos que
estudiaron en un instituto terciario y los que lo hicieron en la universidad. Estos
últimos suelen enfatizar este hecho, haciendo alusión a su condición de “profe-
sionales universitarios”.
5
La excepción son las materias “especiales”, como Educación Física o Educa-
ción Artística. Otra excepción que se daba en el sistema anterior se verificaba en
los últimos años de la primaria, donde los maestros solían dividirse las áreas
de competencia, enseñando por ejemplo Matemática y Ciencias Naturales en
dos cursos.
Identidad y representación para unificar.p65 51 26/03/04, 11:54 a.m.
52 ADA CORA FREYTES FREY
relación educativa, relación que para algunos autores tiene una confi-
guración triangular, con sus vértices ocupados por el docente, el alumno
y el conocimiento (Poggi, 1995). Lo importante son las relaciones que
se establecen entre estos polos. En tal sentido, podemos decir que la
identidad de los profesores está fuertemente centrada en la relación con el
conocimiento. Por su propia formación y por las condiciones de desem-
peño de su tarea educativa, el dominio y transmisión de una disciplina
determinada constituye el eje de su imagen de sí.
En contraposición, los maestros tienden a enfatizar como núcleo de
su tarea educativa el seguimiento y acompañamiento del alumno en su
proceso de aprendizaje integral, que incluye aspectos de socialización prima-
ria, en complementación con la familia.6 Su práctica, en efecto, está
orientada hacia una formación general del niño, que abarca distintas
áreas del conocimiento y aspectos actitudinales.
Así, las expectativas acerca de la interacción con los alumnos varía
entre ambos perfiles profesionales: en el caso de los maestros es un trato
cercano, de gran familiaridad, a partir no sólo del tipo de relación educa-
tiva entre ambos, sino también del hecho que el maestro tiene sólo uno
o dos cursos a cargo a lo largo del año. En contraposición, la vincula-
ción profesor-alumno es más impersonal, al estar focalizada en el dictado
de una materia. Por otra parte, al dar clases en distintos cursos e inclu-
so en diversas escuelas, los profesores suelen tener un gran número de
alumnos bajo su responsabilidad. También es de destacar la diferen-
cia en las etapas de maduración del sujeto del aprendizaje en ambos
casos: si la primaria está dedicada a la educación de los niños, la
secundaria apunta a la formación de los adolescentes.
Estas expectativas, por otro lado, se asocian a dos culturas institu-
cionales diferenciadas. La universalidad y obligatoriedad de la edu-
cación primaria en la Argentina es un dato antiguo, no sólo en térmi-
nos legales, sino como realización concreta. Se trata, por lo tanto, de
un tramo del sistema educativo con una tradición inclusiva. Por el
contrario, la escuela secundaria responde a una tradición selectiva,
ya que por no ser obligatoria, los jóvenes que no alcanzaban los nive-
les esperados eran derivados a otros circuitos o directamente queda-
ban afuera del sistema escolar. En consecuencia, el profesor espera de
sus alumnos el manejo de determinadas competencias básicas, tanto
en términos de conocimientos adquiridos, como de hábitos de trabajo
6
La metáfora de la maestra como “segunda mamá” es una ilustración elocuente de
los mandatos sociales que ayudan a configurar la identidad de estas docentes.
Identidad y representación para unificar.p65 52 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 53
y formas de comportamiento en el curso. Y está habituado a que los
jóvenes se adapten a estas expectativas, o bien abandonen la educa-
ción media.
La distancia en el trato aumenta, en el caso de los profesores, al
considerar la relación con los padres. Habitualmente, en la escuela secun-
daria, la atención de los padres estaba a cargo de los directivos, asistidos –en
ocasiones– por los preceptores. En cambio, por el propio estilo de se-
guimiento individualizado y cercano que caracteriza al maestro, éste
está acostumbrado a tener un contacto frecuente con los padres.
Otra dimensión en la que se registran diferencias importantes entre
ambos perfiles profesionales es la identificación o involucramiento con la
institución educativa en la que trabajan. Como hemos señalado, los profeso-
res a menudo trabajan en distintos establecimientos, siendo conocida la
figura del “profesor taxi”, que debe trasladarse de una a otra de las escue-
las donde dicta su o sus materias. Por lo tanto, sus condiciones de trabajo
dificultan la implicación en actividades institucionales, fuera de su horario de
clase. Por el contrario, su práctica profesional se centra en el desarrollo de
su asignatura. Los maestros, en cambio, realizan todo su trabajo en una
sola escuela por turno, lo que facilita su participación en distintas activi-
dades extra-clase (actos, proyectos y reuniones). Esto propicia, además,
una mayor apropiación y sentido de pertenencia con respecto a la institución,
ligada a relaciones más estrechas con los compañeros de trabajo, con quienes
comparten el tiempo libre dentro del establecimiento.
La experiencia duradera en una posición laboral también implica
la introyección de cierto reconocimiento o valor social asociado a ese traba-
jo específico, el cual se construye evidentemente –como las demás di-
mensiones de la “identidad para sí”– a partir de las relaciones con
otros actores sociales. Ahora bien, en comparación con los maestros,
los profesores tienen mayor prestigio social, a partir de una formación
considerada de mayor calidad y complejidad e incluso del propio
perfil selectivo de la escuela secundaria, que al no ser “una educación
para todos” brindaba a sus docentes cierto halo de autoridad basado
en el manejo de un conocimiento no accesible para muchos. Los maes-
tros, en cambio, han experimentado hace ya largo tiempo un proceso de
devaluación de sus credenciales y de la consideración social asociada a su rol.
En esto han influido tendencias tales como la feminización y el des-
censo del nivel socio-económico del magisterio. Este mismo desarrollo
amenaza hoy a los profesores, quienes no obstante conservan aun
mayor autoridad simbólica que los maestros.
Hasta aquí hemos presentado sintéticamente algunas notas salien-
tes –y divergentes– de la identidad profesional “para sí” de maestros
Identidad y representación para unificar.p65 53 26/03/04, 11:54 a.m.
54 ADA CORA FREYTES FREY
y profesores, construida a partir de las experiencias de formación y
trabajo previas a la reforma educativa. En lo que sigue veremos cómo
estas identidades son puestas en cuestión de diversas maneras por el
proceso de implementación del 3º ciclo.
4. El análisis del plano relacional: actos de atribución
múltiples, a distintos niveles.
Hemos visto anteriormente que el estudio de los procesos de atribu-
ción de identidad debe encararse a partir del análisis de las relaciones
que el sujeto mantiene con instituciones y agentes significativos para
él. Ahora bien, hemos mencionado también que Dubar, en sus investi-
gaciones sobre la identidad profesional de técnicos y operarios del
sector industrial, centra su atención en los actos de atribución de iden-
tidad que se desprenden de las estrategias empresarias. Los límites de
este abordaje, que supone considerar a la empresa como un sistema de
acción cerrado, son discutidos por el propio Dubar, que en su trabajo
descubre procesos sociales más complejos –transformaciones en el
mercado de trabajo, en la educación y en la demanda de competencias
profesionales– que influyen sobre la identidad profesional y sobre el
reconocimiento social de distintos grupos de trabajadores.
En este punto, son pertinentes las observaciones de Bourdieu, quien
sostiene que aun al estudiar un fragmento de la realidad social –una
institución particular, por ejemplo– es preciso ponerlo en el marco de
las relaciones que influyen en su configuración e incluso en su funcio-
namiento interno (Bourdieu y Wacquant, 1995: 167-175). En el caso de
los docentes, su ámbito de interacción más inmediato y cotidiano es la
escuela. No obstante, las condiciones de su ejercicio profesional, sus
posibilidades de carrera e incluso ciertas regulaciones que ordenan
–aunque no determinan totalmente– las relaciones dentro del estable-
cimiento escolar dependen de decisiones de política educativa que
son tomadas en otras esferas.
Esto se hace evidente en el 3º ciclo, cuyo diseño e implementación
depende de definiciones políticas en el contexto de una reforma edu-
cativa general. Por lo tanto, al analizar las interpelaciones simbólicas
acerca de la identidad profesional de los docentes, nos planteamos
dos niveles de indagación: por un lado, un nivel macro, focalizado en
los lineamientos y discursos generados por el Estado en torno al 3º
ciclo; por el otro, un nivel micro, que toma como eje las interacciones
habituales en las escuela (lo cual implica considerar no sólo la relación
Identidad y representación para unificar.p65 54 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 55
profesores-maestros, central en el 3º ciclo, sino también la de los do-
centes con los alumnos y con sus familias).
4.1. Actos de atribución de identidad en la política de
implementación del 3º ciclo.
La implementación del 3º ciclo se inscribe dentro de un proceso
complejo de reforma educativa. Tal complejidad tiene dos vertientes:
por un lado, la integralidad de la transformación propuesta, que prác-
ticamente no dejó aspecto del sistema educativo sin tocar: la estructu-
ra de la educación básica y media, la extensión de la obligatoriedad,
las modalidades de gestión global e institucional, los contenidos
curriculares, la formación docente; por el otro, el carácter descentrali-
zado de la toma de decisiones y la ejecución de las mismas. En función
de este último, las políticas generales que guiaron la puesta en marcha
del 3º ciclo fueron consensuadas a nivel nacional, en el Consejo Fe-
deral de Educación (integrado por el Ministro de Educación de la
Nación y por todos los Ministros provinciales del área), pero poste-
riormente cada jurisdicción debió definir una serie de cuestiones
(localización, ritmo de la implementación, estructura curricular –disci-
plinar o por área–, esquemas de conducción de las unidades escolares,
perfil del personal docente –maestros o profesores–) que terminaron
por dar al ciclo sus notas distintivas.
Al analizar este proceso en la provincia de Buenos Aires,7 se
advierte que el mismo conlleva dos grandes desafíos a la “identidad
para sí” que han construido maestros y profesores a lo largo de su
trayectoria, según lo discutido en el apartado anterior.
El primero tiene que ver con el cambio de estructura en sí. La Ley
Federal de Educación estableció una nueva organización del sistema
educativo, reemplazando la antigua escuela primaria de siete grados
y la secundaria de cinco años como mínimo por una Educación Gene-
ral Básica (EGB) obligatoria, de nueve años de duración y una Educa-
ción Polimodal, de tres años, como mínimo. Posteriormente, el Conse-
jo Federal de Educación dividió la EGB en tres ciclos, de tres años de
duración cada uno. Desde el principio, el 3º ciclo adquirió un carácter
estratégico, no sólo por representar la mayor ruptura con el esquema
7
En un artículo anterior hemos analizado en profundidad las distintas políticas,
tanto a nivel nacional como provincial, que guiaron la puesta en marcha del 3º
ciclo en esta jurisdicción (Freytes Frey, 2002 b).
Identidad y representación para unificar.p65 55 26/03/04, 11:54 a.m.
56 ADA CORA FREYTES FREY
anterior, sino también porque con él se buscaba suavizar el pasaje de la
primaria a la media, a fin de garantizar la retención en el sistema de los
adolescentes que abandonaban la escuela secundaria. En efecto, las
estadísticas educativas mostraban que el mayor desgranamiento se
producía en los primeros años del secundario, siendo una de sus cau-
sas las dificultades de adaptación de los jóvenes –particularmente de
aquellos provenientes de sectores populares– a las pautas y exigen-
cias propias de este nivel, muy diferentes a las de la escuela primaria.
Por eso desde la puesta en marcha de la reforma educativa, se insistió
en que el 3º ciclo debía adquirir una unidad y un perfil propio, generando
“una propuesta pedagógica superadora al evitar posibles asimilaciones
de niveles existentes”.8
En este espíritu, la provincia de Buenos Aires adoptó
lineamientos para la implementación del 3º ciclo que tendían a privi-
legiar tanto la unidad del mismo como la unidad de toda la EGB, al
colocarla bajo una única conducción –las ex directoras de primaria– y
dependencia administrativa. A su vez, en lo que hace al perfil docente,
la provincia propició la integración en la EGB 3 de maestros y profesores.
Otra definición importante, desde el punto de vista de los desa-
fíos a las identidades profesionales consolidadas –particularmente
de los profesores– fue la decisión de organizar la estructura curricular
por áreas, lo cual suponía, en algunos casos (Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales) la combinación de diferentes disciplinas en un mismo
espacio curricular.
Cabe señalar no obstante que en estas decisiones, centrales para
lograr suavizar la brecha entre las culturas y los tipos de organización
correspondientes a la escuela primaria y a la escuela secundaria, el
gobierno debió hacer concesiones a la realidad ya existente en el siste-
ma educativo provincial. Así, en lo que respecta a la localización del
3º ciclo, se dieron en la práctica una multiplicidad de modelos de
articulación entre la ex primaria y la ex secundaria, en función de la
infraestructura edilicia disponible. Sin embargo, en el conurbano bo-
naerense y Gran La Plata –zona abarcada por nuestro estudio–, se
advierten dos modalidades dominantes en las escuelas públicas: las
EGB “puras”, que albergan en un mismo inmueble a los tres ciclos y las
EGB “articuladas”, en las cuales 7º grado funciona en el edificio de la
ex primaria, junto al 1º y 2º ciclo, mientras que 8º y 9º funcionan en el
edificio de una ex escuela secundaria, bajo la supervisión directa de
8
Resolución 30/93 del Consejo Federal de Educación.
Identidad y representación para unificar.p65 56 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 57
un coordinador.9 Las EGB articuladas suelen ubicarse generalmente
en el casco urbano de la ciudad, donde había una oferta previa de
educación media. En cambio, las EGB puras están localizadas sobre
todo en las zonas periféricas de las ciudades, donde se agregaron
aulas a las ex escuelas primarias para hacer frente a la ampliación de
la matrícula en el 3º ciclo.
También en el caso de la estructura curricular por áreas el estado pro-
vincial realizó compromisos, ligados esta vez con la decisión de garanti-
zar el respeto a los derechos adquiridos por los docentes titulares, mante-
niendo la cantidad de horas cátedra que tenían antes de la reforma. Esto
dio lugar a la implementación en algunas escuelas de “áreas comparti-
das” a cargo de dos o tres docentes, en Ciencias Sociales o Naturales.
Por otra parte, la provincia de Buenos Aires puso mucho énfasis,
como fundamento y legitimación de las medidas que orientaron la
concreción del 3º ciclo en su territorio, en el objetivo de mejorar la
equidad educativa, permitiendo que todos los jóvenes terminaran efec-
tivamente por lo menos el 9º año de la EGB.10 En tal sentido no sólo se
desplegó una estrategia explícita de retención en el 3º ciclo, sino que se
buscó la reincorporación de niños y jóvenes expulsados del sistema educati-
vo, para que completaran la educación básica. Esto supuso el intento
de romper con la tradición selectiva de la escuela media, propiciando
la incorporación –particularmente en 8º y 9º– de un público que se
alejaba del perfil esperado de “alumno de media”.
Todos estos lineamientos que guiaron el cambio de estructura –y su
ejecución– implican desafíos a la identidad profesional consolidada
de maestros y profesores: las apelaciones a construir un ciclo novedo-
so, tanto en su estructura organizativa como curricular; la demanda
de articulación cotidiana y trabajo en conjunto de dos perfiles profe-
sionales distintos, con ideas diferentes acerca de la práctica profesio-
nal; la necesidad de adaptación a “nuevos públicos”, ponen en cues-
tión el “habitus”11 construido por estos docentes en años de trabajo.
9
Un tercer modelo se registra en el caso de las ex Escuelas Normales, que
abarcan la EGB completa y el Polimodal. En este caso, la implementación del 3º
ciclo presentó menores dificultades. En nuestra muestra, sin embargo, no hay
por el momento ninguna escuela pública que responda a este esquema, que sí
observamos en las escuelas privadas, donde es el más habitual.
10
Posteriormente, esta provincia dictó una ley extendiendo en su ámbito jurisdic-
cional la obligatoriedad hasta la finalización del Polimodal.
11
Este concepto tan conocido desarrollado por Bourdieu refiere al sistema de
esquemas de percepción, apreciación y generación de prácticas, que se adquie-
Identidad y representación para unificar.p65 57 26/03/04, 11:54 a.m.
58 ADA CORA FREYTES FREY
El segundo gran desafío a la “identidad para sí” de los educa-
dores del 3º ciclo que se desprende de la política de reforma tiene que
ver con la reformulación del rol docente, planteado desde el primer mo-
mento como uno de los elementos centrales del cambio educativo. Tanto
en los documentos oficiales como en el material de difusión de la refor-
ma, se hace permanente hincapié en que la transformación efectiva
requiere de otro “modo de ser docente”. Para delinear tal modo se
apela fuertemente a los nuevos paradigmas de gestión que provienen del
mundo empresario. En tal sentido, las interpelaciones simbólicas que se
repiten se refieren al compromiso institucional; al trabajo en equipo y
el intercambio entre educadores; a la participación para la elabora-
ción conjunta de un Proyecto Educativo Institucional (PEI), que con-
templa tanto aspectos pedagógicos como organizativos; a la moviliza-
ción de la capacidad innovadora para adaptar la enseñanza al con-
texto particular de cada escuela; a la responsabilidad por los resulta-
dos. Veamos sólo un ejemplo:
La estructura institucional de organización y gestión deberá ser modifica-
da para facilitar este proceso, que tiene como punto fundamental el com-
promiso institucional de docentes y alumnos, que podrá ser adquirido si
se dan ciertas condiciones que las posibiliten, como por ejemplo la con-
centración de horas, la disponibilidad de tiempos institucionales para la
planificación y coordinación de los docentes, etc.
El trabajo en equipo es una condición básica para permitir el cumplimien-
to de esta ambiciosa perspectiva (Zona Educativa, Nº 22, 1998: 23).
Estos actos de atribución se resumen en una expresión sintética –
categoría, en términos de Dubar–: la demanda de “profesionalización”.
Con este término se alude, fundamentalmente, a la necesidad de que
los docentes se capaciten para adquirir los conocimientos y herra-
mientas pedagógicas adecuados para la enseñanza de los nuevos con-
tenidos curriculares que plantea la reforma, y para asumir las nuevas
tareas que la redefinición del rol docente involucra. No obstante, en
ocasiones la categoría estuvo ligada a otras medidas, tendientes a
mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos docentes:
mayor control del uso de las licencias; reducción del número de do-
re a lo largo de la propia trayectoria vital y, por lo tanto, aparece ligado a la
experiencia prolongada en determinada posición social –por ejemplo, en un
campo laboral específico (Bourdieu, 1987: 156).
Identidad y representación para unificar.p65 58 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 59
centes que no están al frente de alumnos; nuevos mecanismos de eva-
luación, a traducirse en nuevos criterios para acceder a los cargos.12
La apelación a la formación y a una nueva “conciencia” sobre la
práctica docente, expresada en estos términos, tiene serias connotacio-
nes en términos de la búsqueda del reconocimiento que caracteriza la dimen-
sión relacional del proceso de constitución de la identidad. Proclamar el
inicio de un “tiempo de profesionalización”13 para los educadores
supone negarles la calidad de tal en su trayectoria previa. El discurso
oficial está salpicado por afirmaciones que niegan tal interpretación.14
No obstante, dicho discurso es enunciado permanente desde un lugar
de “saber” objetivo: las autoridades –nacionales y provinciales– ha-
blan desde la “ciencia” y la “técnica”, legitimando sus intervenciones
en procedimientos “objetivos” de diagnóstico y formulación de líneas
de acción.15 Desde esta postura indican a los docentes cómo “deben
ser” sus prácticas profesionales.
Por otra parte, esta “puesta en cuestión” del reconocimiento no
opera sólo en el plano discursivo. Si bien tanto el gobierno nacional
como el provincial señalaron permanentemente la importancia de la
participación en la implementación de la reforma de los distintos ac-
tores del campo educativo, en la práctica los docentes no perciben que
hayan existido espacios reales de discusión a lo largo de la puesta en
12
Tal era el planteo del proyecto de ley original del Fondo de Incentivo Docente
enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso en 1997, con el objetivo
expreso de supeditar la mejora de los salarios de los docentes a su
“profesionalización”. Este esquema no prosperó ante la resistencia gremial,
escuchada por los legisladores.
13
Como lo hace la revista Zona Educativa (publicada entre 1996 y 1999 por el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y distribuida a las escuelas y
otras instituciones educativas, para difundir los lineamientos de la reforma) en
su Nº 17 de septiembre de 1997.
14
Por ejemplo: “No se trata de no reconocer al docente su tarea y su experiencia”,
en la mencionada nota “Tiempo de profesionalización” (Zona Educativa, Nº 17,
1997: 28).
15
En un trabajo anterior, donde analizábamos el discurso de difusión de la refor-
ma en documentos y publicaciones del Ministerio nacional sosteníamos: “Di-
versos recursos enunciativos y argumentativos son empleados para ello [para
enunciar el discurso desde el “saber objetivo”]: la desaparición (casi total) de la
primera y segunda persona, y el amplio predominio de la tercera persona –
ocultación del locutor que suscribe el discurso a la crítica–; el uso de verbos que
tienden a resaltar la objetividad del mensaje y la independencia del mismo con
respecto a sus emisores y receptores; la apelación a cifras estadísticas para la
caracterización de situaciones” (Freytes Frey, 2002: 589).
Identidad y representación para unificar.p65 59 26/03/04, 11:54 a.m.
60 ADA CORA FREYTES FREY
marcha del 3º ciclo. Por el contrario, como veremos en el punto 5, el
proceso es calificado de autoritario e inconsulto.
Para terminar este apartado, queremos retomar la cuestión del po-
der, planteada por Dubar como clave para comprender la dimensión
relacional de la construcción de la identidad. Los actos de atribución
analizados en este apartado operan a menudo en el plano discursivo
y adquieren eficacia a partir del poder simbólico de sus enunciadores
–gobierno nacional y provincial–, vale decir de su reconocimiento y
legitimidad como actores socialmente autorizados para hablar sobre
la práctica educativa (Bourdieu, 1985). No obstante, este poder simbó-
lico se articula con otros tipos de poder mucho más “materiales” (po-
lítico, económico). Con esto queremos decir que los márgenes de liber-
tad, de maniobra de los docentes ante las interpelaciones oficiales se
estrechan a partir de la capacidad del gobierno de sancionar en for-
mas muy concretas la no adaptación a la “identidad atribuida”. El
rechazo de tales interpelaciones puede tener consecuencias graves en
términos del futuro profesional,16 pendiendo, en el extremo, la amena-
za de la pérdida del empleo. Con esto se advierte que las posibilidades
de resistencia a los actos de atribución de identidad no se juegan sólo
en el plano simbólico.
Sin embargo, tales posibilidades –no importa cuán limitadas sean–
siempre existen, a partir de la capacidad del sujeto de resignificar las
interpelaciones simbólicas y generar estrategias y negociaciones
identitarias, como veremos más adelante en este trabajo.
4.2. Actos de atribución en las interacciones cotidianas en la
escuela: la difícil convivencia de maestros y profesores en el 3º ciclo.
En el punto 3 hemos examinado los contrastes entre la identidad
profesional de los maestros y la de los profesores, que reflejan formas
diversas de comprender la práctica docente, en sus distintas dimen-
siones: relación con el conocimiento, con los alumnos, con los padres,
con la institución educativa. Ahora bien, la implementación del 3º
16
Veamos dos ejemplos: a) el cumplimiento de determinadas exigencias en ma-
teria de capacitación –las cuales fueron variando en el tiempo– se transformó
en requisito para continuar enseñando en el 3º ciclo; b) en función de la dispo-
nibilidad de horas cátedra, los profesores tuvieron que hacerse cargo de áreas
que no respondían totalmente a su formación profesional (en el caso de las
áreas complejas, pero también ante la desaparición de la asignatura original,
como ocurrió con Francés o Contabilidad), para no perder su puesto.
Identidad y representación para unificar.p65 60 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 61
ciclo pone a estas dos concepciones en interacción cotidiana –más
adelante veremos que esta afirmación debe ser matizada, según el tipo
de modelo institucional–. Esto genera desacuerdos permanentes, que se
actúan, y se transforman en interpelaciones mutuas acerca de qué significa ser
educador. Al mismo tiempo, tales desacuerdos conllevan desafíos al re-
conocimiento, que como hemos visto está en la base de la construcción
de una definición de sí positiva.
En primer lugar, los profesores consideran su incorporación a la EGB
y el hecho de estar bajo la conducción de los ex directores de primaria
como una degradación o pérdida de status. Esto va acompañado de una
desvalorización de las prácticas propias de la “cultura de primaria”,
vale decir, de sus colegas maestros y directivos, que se expresa no sólo
en el discurso sino, como señalaba Dubar, en las actividades concretas.
Así, los profesores evidencian desinterés por los espacios –escasos– de
intercambio con maestros o por la discusión con ellos de criterios y
prácticas pedagógicas. Al mismo tiempo, son habituales las resisten-
cias a ser observados y evaluados por los directores. Tal falta de reconoci-
miento es claramente percibida por los docentes provenientes de primaria y por
los directivos, como se desprende de sus manifestaciones.
En segundo término, los profesores critican la concepción de la es-
cuela como ámbito de acompañamiento y contención afectiva que ad-
judican a la primaria. Este modelo aparece a sus ojos como adecuado
para la educación de los niños, pero no de los adolescentes. En tal
sentido, es una mención recurrente en sus relatos “la falta de exigencia”
que perciben en los maestros, que se traduce en aprendizajes más
restringidos y de menor calidad.
Y, porque viste, yo... soy de exigir bastante. Y bueno, por ahí los directi-
vos dicen que hay que formar buenos seres humanos, ¿no? Pero yo digo,
bueno, que además de ser buenos seres humanos, que sean también
pensantes, ¿no? (risa) Porque uno, está bien, les da valores, les enseña
hábitos, todo lo que quieras. Pero si pueden salir buenos matemáticos, o
algún artista plástico, ¿por qué no? (Profesora de Ciencias Sociales de 8º
año, en una EGB pura).
La misma permisividad advierten en la gestión de la convivencia coti-
diana en la escuela. Perciben en la “cultura de primaria” una falta de
límites claros, de cuidado del orden y la disciplina que, a su juicio, no
se ajusta a las necesidades de maduración de los adolescentes.
Como contracara, los maestros mencionan la dificultad de sus colegas
provenientes de media para tomar en cuenta las particularidades de los alumnos
Identidad y representación para unificar.p65 61 26/03/04, 11:54 a.m.
62 ADA CORA FREYTES FREY
que tienen a su cargo y adaptar en consecuencia sus estrategias peda-
gógicas. En la misma línea, señalan las limitaciones de una práctica de
enseñanza centrada en la transmisión de contenidos conceptuales, que deja
en segundo plano –y a menudo olvida– la formación en valores y
hábitos sociales.
Por otra parte, es interesante destacar que en sus críticas a las prác-
ticas de los profesores –que nunca son tan directas ni abiertas como
las de los profesores a los maestros–, los docentes provenientes de la ex
primaria utilizan el lenguaje del discurso oficial de la reforma educativa
–conceptos, enfoques acerca del aprendizaje, expresiones y slogans–,
que de esta manera les sirve como soporte legitimador.
Así, los maestros mencionan la falta de compromiso institucional de
los profesores, como así también sus dificultades para el trabajo en equipo. Si
bien reconocen que estos aspectos se derivan de sus condiciones de
trabajo –el enseñar en múltiples establecimientos y tener que articular
sus horarios–, consideran que a menudo dichas condiciones sirven
como excusa para no involucrarse en los proyectos institucionales o
en los espacios grupales de reflexión.
Como hemos indicado anteriormente, estas distintas maneras de
entender la práctica profesional que interactúan en el 3º ciclo, dan
lugar a discusiones, a bloqueos de la comunicación, pero también a
compromisos incipientes entre ambas perspectivas, que suponen
reformulaciones en la identidad profesional, como veremos en el pun-
to 5 de este trabajo.
4.3. Actos de atribución a partir de nuevas demandas desde
los adolescentes y sus familias.
Los actos de atribución examinados hasta el momento han sido estu-
diados a partir de datos extraídos de sus propios “productores” –polí-
ticas y discurso legitimador de las mismas del gobierno nacional y pro-
vincial, manifestaciones de maestros y profesores–. No obstante, de los
comentarios de maestros y profesores se advierte un tercer tipo de actos
de atribución de identidad que opera en la cotidianeidad de la expe-
riencia escolar: aquellos emanados de los alumnos y sus familias. En
este caso, debemos aclarar que el análisis se asienta en los testimonios
de los docentes –que reciben y reaccionan ante estas interpelaciones
simbólicas– y no, como en los casos anteriores, en las expresiones de los
propios actores que realizan tales actos de atribución de identidad.
La importancia de este tipo de interpelaciones está dada por las
características particulares del trabajo educativo que, como hemos visto,
Identidad y representación para unificar.p65 62 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 63
se estructura en torno a la relación pedagógica, uno de cuyos ejes es la
interacción docente-alumno. Por otra parte, la labor de formación y
socialización que realiza la escuela supone cierta “división del traba-
jo” implícita con las familias. Estas últimas son las encargadas no
sólo de la socialización primaria (vale decir, de la inculcación de dis-
posiciones, concepciones y valores que están en la base de la constitu-
ción del sujeto como miembro de la sociedad), sino también de acom-
pañar a los niños y jóvenes en su trayectoria escolar, reforzando y
monitoreando los aprendizajes (Feijoó, 2002).
Ahora bien, en la actualidad, esta división del trabajo parece estar
en cuestión, ya que las familias muestran cada vez más dificultades
para garantizar tanto la formación en valores y hábitos de conviven-
cia como el seguimiento de los niños y jóvenes en su trayectoria
escolar. Una serie de factores se conjugan en la generación de esta
problemática. Por un lado, numerosas familias han sufrido procesos
de empobrecimiento y exclusión social a lo largo de la década del ’90,
experimentando serios problemas para asumir los roles tradicionales
de sostenimiento y protección de sus hijos. Por otro lado, se advierte la
difusión de nuevos patrones de crianza y cuidado de niños y adoles-
centes, que suponen un menor tiempo de intercambio con los adultos
de la familia, y una temprana autonomía. La contracara de estos mo-
delos es cierta dificultad por parte de los padres para poner límites y
hacer respetar reglas (Feijoó, 2002; Kessler, 2002).
Como consecuencia de estos procesos, las familias expresan nuevas
demandas hacia la institución escolar. Por un lado, esperan que los edu-
cadores realicen un seguimiento más cercano de los adolescentes,
brindándoles un marco afectivo de contención. Por el otro, a veces
piden que los docentes inculquen las pautas y normas que a ellos les
cuesta fijar.
...Padres que te piden, por ejemplo “por qué no le manda...?” Yo lo que
quisiera que entiendan es que si el profesor tuviera que hacer todo el
seguimiento de cada uno de los alumnos y... no daría clase y haría el
seguimiento de cada alumno... (Coordinadora del 3º ciclo, en una EGB
articulada).
Como se desprende de la cita anterior y de lo dicho acerca de las
identidades profesionales tradicionales de maestros y profesores, es-
tas exigencias son particularmente problemáticas para los profesores.
Pero también los maestros expresan una sensación de sobrecarga de
responsabilidades, ante la percibida “ausencia de la familia”.
Identidad y representación para unificar.p65 63 26/03/04, 11:54 a.m.
64 ADA CORA FREYTES FREY
Otro aspecto de la relación padres-docentes que afecta particular-
mente la identidad profesional de estos últimos es la pérdida de autori-
dad simbólica frente a los padres –y también frente a los alumnos–. En este
proceso operan fenómenos sociales complejos y de distinta índole, tal
como la crisis de legitimidad de la educación pública y el cuestiona-
miento a la utilidad y legitimidad de los saberes escolares, pero tam-
bién la devaluación del status social de los docentes, que hoy no sólo
afecta a los maestros, sino también a los profesores. Del discurso de
los educadores entrevistados se advierte que tienen la impresión de
estar permanentemente “rindiendo examen”, debiendo dar cuenta ante
los padres de cada decisión que toman.
Y el sistema te dice: “Bueno, señorita, usted para hacerlo repetir téngame
todas las actas hechas, ¿eh? Porque sino te viene la mamá...” Entonces vos
decís, ¿será posible??? (...) Entonces es como que siempre tenés las espal-
das descubiertas. Y vos creo que sos la única... la que tiene la última
palabra, la que puede decir este chico sabe o no sabe (Maestra de 7º año,
en una EGB articulada).
Los docentes perciben esta situación como una descalificación,
como una falta de reconocimiento a su calidad de profesional.
A estas transformaciones en las demandas y acciones de las fami-
lias se agregan –en estrecha relación– cambios profundos en el sujeto de
aprendizaje. El 3º ciclo ha sido diseñado específicamente para atender
a los jóvenes en su adolescencia temprana. Ahora bien, en la actuali-
dad la condición juvenil está marcada por nuevas experiencias, tales
como la socialización en una cultura de la imagen y la velocidad, el
acceso a un cúmulo de información vía los medios de comunicación, y
la proliferación de una multiplicidad de “culturas juveniles” en las
cuales los jóvenes buscan un sentido de identidad y de pertenencia a
partir de formas de expresión y estilos estéticos particulares (Balardini,
2000). En consecuencia, parece agrandarse la brecha entre los modos de
interacción y comunicación habituales en los adolescentes y las reglas
imperantes en la escuela. Esta situación afecta fuertemente la relación
pedagógica, interpelando las prácticas profesionales de los docentes,
quienes expresan perplejidad ante los códigos, las formas de socialidad,
la falta de interés y motivación que perciben en sus alumnos.
Por otra parte, esta distancia entre cultura juvenil y cultura escolar
se hace aun más grande y problemática en el caso de los sectores más
pobres, donde los jóvenes constituyen la primera generación en acce-
der a la escuela media. Ahora bien, como hemos visto, la
Identidad y representación para unificar.p65 64 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 65
implementación del 3º ciclo implicó en la provincia de Buenos Aires
una mayor tasa de escolarización en la franja etárea correspondiente,
mayores índices de retención, y la reincorporación al sistema educati-
vo de jóvenes que habían desertado en los primeros años de la ex
secundaria. Esto supone la presencia en las aulas de “nuevos públi-
cos”, que presentan no sólo hábitos y pautas de comportamientos sino tam-
bién circunstancias y problemas17 que se alejan de la “imagen tradicional”
del alumno, tanto de primaria como de media.
En octavo se me presentan muchísimas dificultades. Lo que yo le decía
hoy, no leen, no saben expresarse. Entonces, no hay ningún chico que
quiera hablar. (...) Se me hace difícil la falta de comprensión. Yo trabajo
mucho con diarios por ejemplo, porque no puedo exigir libro –usted me
preguntó la situación socioeconómica, un 92% clase baja–. Yo traigo re-
cortes de diarios sobre temas que están vinculados con la planificación y
con el programa que corresponde para octavo o noveno año. No com-
prenden el diario, lo que dice el diario no lo entienden, puede haber un
gráfico o un dibujo no saben interpretarlo. Lo mismo sucede con un
mapa. Se da cuenta entonces... es grave (Profesor de Historia y Geogra-
fía, dentro del área de Ciencias Sociales, en 8º y 9º año, en una EGB
articulada).
Como hemos señalado, estas nuevas realidades interpelan a maes-
tros y profesores en el núcleo mismo de su identidad profesional: los
modos de conducir la relación pedagógica para lograr un proceso de
enseñanza-aprendizaje efectivo.
Por otra parte, es preciso subrayar que los desafíos a la identidad
profesional de los docentes que hemos analizado en este apartado no
se desprenden directamente, como en los casos anteriores, del proceso
de implementación del 3º ciclo, sino que reflejan transformaciones
sociales más amplias, en la estructura social, en la vida familiar y en la
condición juvenil. No obstante, el 3º ciclo se transforma en caja de
resonancia de tales cambios, que a menudo los docentes imputan a la
reforma educativa.
A lo largo de este punto 4 hemos examinado el proceso de atribu-
ción de identidad profesional que para los docentes del 3º ciclo conlle-
va la implementación de este nuevo tramo del sistema. Hemos querido
17
Tales como embarazos precoces, inasistencias prolongadas con motivo de tra-
bajos temporarios o responsabilidades familiares de los jóvenes.
Identidad y representación para unificar.p65 65 26/03/04, 11:54 a.m.
66 ADA CORA FREYTES FREY
subrayar el carácter complejo de tal proceso, que supone la confluencia
de múltiples interpelaciones simbólicas, a menudo contradictorias, pro-
venientes de los distintos actores implicados en la reforma.18 En lo que
sigue, veremos las estrategias que despliegan maestros y profesores para
manejar la distancia entre sus identidades profesionales “para sí” y los
diversos actos de atribución que las ponen en cuestión.
5. Estrategias identitarias
En la discusión teórica inicial hemos visto que las tensiones entre
la “identidad para sí”, construida a lo largo de la trayectoria laboral,
y la “identidad para otros”, atribuida en un momento dado por acto-
res significativos en el ámbito del trabajo, da lugar a distintas estrate-
gias identitarias. A partir de nuestro trabajo advertimos que tales estra-
tegias operan en el plano discursivo –vale decir, en la producción,
incorporación o reformulación de representaciones sobre la realidad
y, en particular, sobre la propia identidad–, pero también en el plano
de la acción. Aquí se advierte la eficacia de lo simbólico, que tiene
efectos concretos sobre la realidad al informar las acciones de los suje-
tos y los grupos.
En primer término, advertimos una estrategia común en maestros y
profesores, que tiende a negociar el reconocimiento que perciben que el
Estado –en sus diversas instancias de decisión– les niega. Hemos visto que
el discurso que intenta legitimar las decisiones en torno a la
implementación de la reforma educativa y, en particular, del 3º ciclo,
se asienta en la autoridad del conocimiento de los técnicos en educa-
ción. Al mismo tiempo, si bien apela a la participación de directi-
vos y docentes, en la práctica las transformaciones fueron ejecuta-
das sin considerar la perspectiva de estos últimos, de una manera
que ellos califican de autoritaria. Por último, la apelación a la
“profesionalización” de los docentes supone negarles la calidad
de tal, al momento de la reforma.
Ante estas amenazas al reconocimiento, maestros y profesores
despliegan una estrategia común de fuerte rechazo al discurso ofi-
cial, que se asienta en la reivindicación de su identidad profesio-
nal negada: frente al “saber técnico” anteponen su conocimiento de la
18
De hecho, un análisis más exhaustivo debería considerar otros actores de im-
portancia en el campo educativo, como por ejemplo los sindicatos docentes,
que tuvieron posturas activas durante la implementación de la reforma.
Identidad y representación para unificar.p65 66 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 67
realidad cotidiana de la práctica educativa, adquirido a partir de la expe-
riencia en el trabajo.
En la misma línea, ante las apelaciones oficiales al “mejoramiento
de la calidad educativa” –que parten de un diagnóstico sumamente
negativo de la realidad del sistema educativo que involucra, entre
otras cosas, la capacitación y el trabajo docente–, producen una
resignificación de las mismas, dirigiendo la misma demanda de cali-
dad y eficacia al proceso de implementación de la reforma, y sus pro-
ductos. En tal sentido, como hemos mostrado en un trabajo anterior
(Freytes Frey, 2002a), los docentes critican el apresuramiento y la im-
provisación en dicha implementación –que llevó a ignorar las condi-
ciones previas necesarias para posibilitar una concreción real de las
medidas–, el autoritarismo, y los resultados de una política de reten-
ción basada más en presiones hacia los establecimientos para bajar
los índices de fracaso escolar que en la generación de las condiciones
reales para mejorar los aprendizajes.
En todas las escuelas hay un porcentaje, ¿sí? (...) o se manejan porcentajes
de repitencia. Obviamente que la escuela no se puede manejar con un
porcentaje, porque va a depender de la capacidad de los alumnos. Nada
puede venir establecido estadísticamente. El tema es que, bueno, como
hay un porcentaje, se tiene que cumplir ese porcentaje. Hete aquí que
puede haber más gente que tenga que repetir el año porque no alcanzó,
por dificultades o por lo que sea... dificultades externas al alumno, de su
familia, dificultades del alumno, no sé... x causa. Entonces el tema es que
hay gente que pasa de año y que no tiene las habilidades (Profesora de
Matemática de 9º año, en una EGB articulada).
La política de capacitación, eje de la demanda de
“profesionalización” lanzada por el gobierno nacional es impugna-
da también desde el punto de vista de la calidad y utilidad de la for-
mación impartida. Las críticas son múltiples: repetitividad y falta de
interés de las clases destinadas a la fundamentación pedagógica, fal-
ta de actualización de los contenidos, desconexión con la práctica en
el aula. No obstante, no son críticas indiscriminadas, que reflejen tan
sólo un afán defensivo por parte de los docentes: se reconoce asimis-
mo que algunos cursos son valiosos, tanto en términos de sus conteni-
dos como –y esto es lo más apreciado– del aporte de estrategias
didácticas para enseñarlos. La impresión que se obtiene es de una
gran heterogeneidad dentro de la oferta de capacitación, ligada a la
idoneidad y capacidad de los formadores.
Identidad y representación para unificar.p65 67 26/03/04, 11:54 a.m.
68 ADA CORA FREYTES FREY
En resumen, frente a las modalidades de implementación del 3º
ciclo y de su discurso legitimador, que tiende por distintas vías a des-
valorizar la identidad que los docentes han construido en su expe-
riencia profesional, éstos despliegan estrategias discursivas tendientes a
lograr el reconocimiento de sus capacidades y saberes. Con esto buscan ser
reconocidos como actores relevantes en el campo educativo, con posi-
bilidad de aportar iniciativas y propuestas al proceso de reforma de la
educación, a partir de su experiencia profesional.
Éste es un claro ejemplo de lo planteado por Dubar, en el sentido
que los “desacuerdos” y tensiones entre los procesos de atribución y
de incorporación de identidad dan lugar a transacciones entre las
interpelaciones recibidas en el plano relacional y las elaboraciones
que el sujeto realiza, verdaderas negociaciones identitarias que constitu-
yen “un proceso comunicacional complejo, irreductible a un
“etiquetamiento” autoritario de identidades pre-definidas sobre la base
de trayectorias individuales” (1991: 112).
Sin embargo, lo expuesto hasta el momento en este apartado no
agota las “transacciones identitarias” movilizadas por el 3º ciclo. No
todas las respuestas a los desafíos analizados tienen el carácter
reactivo de las estrategias anteriores. Al comienzo de este trabajo, he-
mos observado que las identidades “para sí” de maestros y profesores
difieren nítidamente. Por eso, no es de extrañar que se registren modos
diversos de procesar las interpelaciones simbólicas acerca de la iden-
tidad docente que se desprenden de la propuesta oficial y de las
interacciones cotidianas en las escuelas. Iniciaremos esta parte del
análisis refiriéndonos a los maestros, tomando en cuenta ya no sólo las
“transacciones externas” entre ellos y los otros significativos, sino la
relación de éstas con las “transacciones internas” entre las identida-
des construidas y las identidades proyectadas.
Los maestros son mucho más receptivos al discurso legitimador de
la reforma que los profesores. En un artículo anterior proponíamos
dos hipótesis para dar cuenta de este hecho:
Por un lado... tales propuestas y perspectivas [contenidas en el discurso
oficial] son cercanas y se relacionan con su propia experiencia profesional
y su modo de entender la docencia. En tal sentido, las interpelaciones
acerca del compromiso institucional son fácilmente aceptadas por los
maestros que están acostumbrados a trabajar muchas horas en un estable-
cimiento, a involucrarse en distintas actividades propias del mismo –desde
actos escolares a diversos proyectos colectivos–, a tener un intercambio
activo con sus colegas con los que comparten muchas horas de trabajo.
Identidad y representación para unificar.p65 68 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 69
Este hecho, por otro lado, favorece y posibilita el trabajo conjunto y la
comunicación entre los docentes. Es así que los maestros invariablemen-
te mencionan que han participado en la elaboración del PEI de la escuela,
que han realizado actividades de intercambio y de secuenciación de con-
tenidos con docentes del 1º y 2º ciclo, y se muestran al tanto de los proyec-
tos existentes en la institución. (...) Por último, el énfasis en la contención
del adolescente en la EGB ligado a la política de retención del gobierno
provincial responde al perfil profesional del maestro, más centrado en el
seguimiento y acompañamiento del alumno.
El segundo factor tiene que ver con el menor capital simbólico de los
docentes primarios en relación con los profesores. La hipótesis que soste-
nemos es que este menor capital simbólico relativo conlleva un mayor
respeto y reconocimiento a los técnicos y especialistas en educación, po-
seedores, ellos mismos, de un capital simbólico mayor en el campo edu-
cativo. Esto refuerza, por lo tanto, la incorporación por parte de los maes-
tros de interpelaciones acerca de su práctica profesional que, por otra
parte, se acercan a su habitus profesional (Freytes Frey, 2002a: 596-597).
La cita anterior recupera dos cuestiones relevantes desde el punto
de vista teórico. En primer término, cómo la incorporación de los “actos de
atribución de identidad” que se registran en el plano de la interacción
con instituciones y actores sociales está mediada por los marcos de refe-
rencia construidos a lo largo de la biografía del individuo, en particular, lo
que hemos llamado “identidad para sí”. La experiencia previa es el
tamiz donde se procesan las nuevas interpelaciones. En segundo lu-
gar, dicha incorporación también está condicionada por el capital sim-
bólico, por la autoridad o legitimidad del actor o institución que enun-
cia el discurso calificador (Bourdieu, 1985). Y en tanto tal autoridad es
una propiedad relacional, lo que está en juego sobre todo es la diferen-
cia en términos de capital simbólico de los agentes involucrados.
A estas dos observaciones quisiéramos agregar una tercera: el 3º
ciclo abre a los maestros nuevas posibilidades de desarrollo profesional, que
les permite proyectar hacia el futuro una imagen de sí más satisfactoria, de
mayor valorización social. Este proceso podemos leerlo en términos de
las transacciones subjetivas postuladas por Dubar, concepto con el
cual se busca discernir continuidades o rupturas en la identidad “para
sí”. La implementación del 3º ciclo y la capacitación asociada implica
para los maestros la especialización en un área a fin de poder luego
enseñar en cualquiera de los años del ciclo –de hecho, hemos entre-
vistado a varios maestros que están dando clases en 8º y 9º año–.
Este nuevo rol implica rupturas con la identidad construida hasta el
Identidad y representación para unificar.p65 69 26/03/04, 11:54 a.m.
70 ADA CORA FREYTES FREY
momento, pero en términos de una “identidad proyectada” (visée)
positiva, que es vista como una posibilidad de crecimiento y de reco-
nocimiento profesional, un “desafío”, manifiestan algunos maestros.
Pasemos ahora a considerar el caso de los profesores. A esta altura
queda claro que ellos son los que experimentan los mayores desafíos a
su identidad profesional con la implementación del 3º ciclo. En este
caso, la identidad “para sí” centrada fundamentalmente en el domi-
nio y la enseñanza de una disciplina es puesta en cuestión por la
nueva estructura curricular por áreas –tanto en el caso de las áreas
complejas como en el de las asignaturas eliminadas del curriculum,
cuyos docentes han debido “reconvertirse”–, pero también por las
interpelaciones que proponen un nuevo “modo de ser docente”, con
un mayor compromiso institucional, una mayor integración en el
trabajo con otros docentes, una mayor adaptación a las particulari-
dades de los alumnos, un mayor énfasis en el acompañamiento de
los jóvenes y en la atención de aspectos actitudinales. Dichos desa-
fíos no sólo están ligados, como hemos visto, a la reforma educativa,
sino a una crisis más profunda de la educación media, que encuen-
tra particulares dificultades en responder a las nuevas demandas
que les formulan los adolescentes y sus familias, en un contexto so-
cial rápidamente cambiante.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que los procesos de atribu-
ción de identidad que se desprenden de las políticas, tanto a nivel
nacional como provincial, a menudo quedan exclusivamente en el
orden del discurso, sin avanzar en la creación de condiciones que
hagan realizables las propuestas que plantean. Esto es evidente en el
caso de los profesores, a los que se les pide que participen de ámbitos
de discusión y de reformulación curricular sin generar los tiempos
institucionales necesarios para este tipo de tareas. Por eso no es de
extrañar que las mayores resistencias al cambio se registre entre los
profesores. No obstante, aquí también se advierten estrategias diferen-
tes, que involucran no sólo lo discursivo sino las prácticas concretas.
Una primera alternativa, básica, se plantea entre permanecer o no en
el 3º ciclo. Es claro que ésta no es una opción totalmente libre, particu-
larmente en la educación pública, donde las designaciones se produ-
cen sobre la base de listados oficiales, con puntajes asignados en fun-
ción de antecedentes, en los cuales tiene un peso casi excluyente la
antigüedad. Se trata, por lo tanto, de una elección más al alcance de
los profesores con mayor antigüedad. No obstante, de las entrevistas
se desprenden estrategias claras y conscientes de los profesores, algu-
nos de los cuales intentaron en la medida de lo posible “huir” del 3º
Identidad y representación para unificar.p65 70 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 71
ciclo, concentrando sus horas en los últimos cursos de la escuela se-
cundaria, que después se transformó en el Polimodal. Otros, por el
contrario, conscientes de este movimiento de sus pares más antiguos,
siguieron el camino opuesto de apostar por el 3º ciclo, al registrar en el
nuevo tramo del sistema un nicho interesante, en el marco de la ex-
pansión de los servicios educativos.19
Está claro que los que “escaparon” del 3º ciclo buscaron, entre otras
cosas, preservar su “identidad para sí” como “docentes de media”.20 Y los
que optaron específicamente por ampliar sus perspectivas profesio-
nales en el 3º ciclo, se abrieron, en una primera instancia, a la negocia-
ción sobre qué significa ser docente en esta nueva estructura. A la par,
no obstante, muchos no tuvieron posibilidad de elegir.
Pasando ahora a examinar los discursos y prácticas de los profe-
sores que permanecieron en el 3º ciclo, se evidencia que los dos mode-
los de articulación detectados (EGB “puras” y EGB “articuladas”) brin-
dan distintos márgenes de acción, que se traducen en estrategias identitarias
diferenciadas.
Así, en las EGB articuladas, se advierte un fuerte abroquelamiento en la
identidad “para sí” construida a lo largo de años de docencia secundaria.
Esto se manifiesta no sólo discursivamente, sino fundamentalmente
en conductas que buscan adaptarse formalmente a los cambios
percibidos como impuestos, pero manteniendo en la práctica los cri-
terios y modos de trabajo habituales en la escuela secundaria. Por
ejemplo, estos profesores restringen todo lo posible el trato con los
maestros de 7º grado e incluso con el director del cual dependen for-
malmente, canalizando sus inquietudes a través del coordinador del
3º ciclo, que proviene de media. Por lo tanto, se excluyen de participar
en ámbitos de intercambio o en tareas grupales, como por ejemplo la
confección del PEI de la EGB.
Asimismo, siguen centrando su labor educativa en el dictado de la
disciplina, lo cual da lugar a variados problemas para la
implementación de las áreas complejas. En estas escuelas, se verifican
19
Recordemos que la importante inversión en infraestructura en la provincia de
Buenos Aires estuvo especialmente orientada a la ampliación de escuelas y
construcción de nuevos edificios para permitir concretar en la práctica la exten-
sión de la obligatoriedad fijada por ley. Esto implicó que se concentraran es-
fuerzos en la Educación Inicial y, fundamentalmente, en el 3º ciclo.
20
En estas estrategias, las búsquedas identitarias no están separadas de cuestio-
nes instrumentales, en el marco de profunda incertidumbre generado por la
acelerada implementación de una reforma global.
Identidad y representación para unificar.p65 71 26/03/04, 11:54 a.m.
72 ADA CORA FREYTES FREY
dos situaciones con respecto al dictado de Ciencias Sociales y Natura-
les. En algunos casos, existen áreas compartidas por dos o tres docen-
tes; en otros, el profesor de una de las disciplinas se hace cargo de toda
el área. En el primer escenario, los docentes deberían articular el abor-
daje de los temas, pero en la práctica esto no se da, porque no existen
tiempos institucionales que permitan el trabajo conjunto. Sin embar-
go, a estas razones derivadas de las condiciones laborales se agrega el
fuerte individualismo de los profesores, que no están acostumbrados
a discutir con los colegas sus formas habituales de encarar la tarea
educativa. Por otra parte, cuando un solo docente se hace cargo de
toda el área, se advierte la impronta de la identidad profesional
focalizada en la disciplina: los profesores tienden a privilegiar el dic-
tado de su disciplina, tocando periféricamente temas que correspon-
den a las otras.
Los ejemplos pueden multiplicarse: también se advierte la añoran-
za por un “perfil de alumno ideal”, lejano a la realidad de los alumnos
que reciben, tanto en términos de conocimientos adquiridos como,
sobre todo, competencias actitudinales. Los profesores perciben igual-
mente con claridad el deterioro de la situación socio-económica de los
jóvenes que asisten a la escuela pública. Todas estas “distancias” en-
tre sus expectativas y lo real cotidiano, son vistas como obstáculos
para desempeñar su rol de educadores.
En la misma línea, ante las nuevas demandas de contención y acom-
pañamiento que reciben de las familias, los profesores tienden a de-
fender el modelo de relacionamiento tradicional en la escuela media,
que pone el acento en la autonomía del joven.
Y lo que nosotros vemos... no es que nosotros seamos malos, ogros y
desaprensivos, inmisericordes, sino que entendemos que el adolescente
que está acá necesita crecer, para crecer tenés que fomentarle que la
libertad responsable... no tenés que andar ¿viste? detrás de cada uno de
los detalles, si el chico copió o no copió lo que faltó de la clase anterior. No
sé, mi hijo está en tercer grado, falta una semana, la señorita le manda la
fotocopia de la semana. Acá no hay profesor que haga eso. Porque apun-
tamos a la responsabilidad del adolescente (Profesora de Lengua, coordi-
nadora del 3º ciclo, en una EGB articulada).
En la base de todos estos ejemplos identificamos el mismo proceso: la
lucha por conservar y preservar el reconocimiento de su “identidad para sí”,
amenazada por los cambios políticos y sociales que atraviesan la institución edu-
cativa. Sin embargo, estos cambios son reales e impregnan el día a día de
Identidad y representación para unificar.p65 72 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 73
la tarea educativa. Tanto las medidas que se toman desde la Nación o
desde la Provincia, como las demandas de los padres, o la situación
económica y cultural de los alumnos generan un escenario nuevo que no
se ajusta a los marcos de referencia de estos profesores. Escenario que
produce una fuerte angustia, sufrimiento y sensación de impotencia.
Las estrategias identitarias analizadas tienen consecuencias muy
concretas para la configuración del 3º ciclo en estas escuelas. Como ya
lo hemos señalado en otro trabajo (Freytes Frey 2002 b), en las EGB
articuladas la unidad de dicho ciclo es un eufemismo, porque en la
práctica 8º y 9º siguen funcionando como el 1º y 2º año de la escuela
media, sujetos sin embargo a la dependencia administrativa –y jerár-
quica, formalmente– de la dirección de la EGB. Estos dos años están
totalmente imbricados en la cultura de media, en función de la estrate-
gia de los profesores tendiente a ignorar, en la medida de lo posible, su
pertenencia a la EGB.
Pasemos ahora a considerar las estrategias identitarias de los profeso-
res en las EGB puras. En estas escuelas, cobra mayor relevancia la
interacción cotidiana de los dos perfiles profesionales, que no se pue-
de obviar como en las EGB articuladas. También es preciso tener en
cuenta que en ellas se concentran los alumnos con mayores proble-
mas de pobreza y exclusión social. Si bien los “nuevos públicos” se
incorporan a todas las escuelas públicas –donde además se advierte
el impacto de la crisis en las situaciones de empobrecimiento de las
familias–, en este tipo de establecimientos se encuentran las proble-
máticas más graves.
Ahora bien, en este contexto institucional hallamos una variedad
de estrategias identitarias por parte de los profesores. En primer lugar,
no dejan de manifestarse las posturas de resistencia, de rechazo ante los
distintos actos de atribución de identidad que hemos examinado a lo largo
de este trabajo. Éstas adquieren, sin embargo, matices diferentes que
en las escuelas articuladas, ya que en este caso los profesores no pue-
den aislarse de la cultura de primaria, porque están insertos en ella, al
relacionarse diariamente con maestros y directivos. Por eso la resis-
tencia más extrema a negociar una nueva identidad profesional, que
incorpore aunque sea parcialmente nuevas actitudes y definiciones,
da lugar a estrategias de “huida” de las EGB puras, a través del pedi-
do de licencia –en el caso de los titulares– o de traslados para enseñar
en escuelas medias o en EGB articuladas.
En el 2001 hice un movimiento... que se llama movimiento anual y pasé
parte de las horas de acá otra vez a la Media, pero a otra Media. Porque
Identidad y representación para unificar.p65 73 26/03/04, 11:54 a.m.
74 ADA CORA FREYTES FREY
ahí ya no... la Media esa [una escuela nacional en la que enseñaba antes de
la reforma] se achicó notablemente y ya no hay cupos... Ahí está funcio-
nando nada más que un Polimodal. Y, bueno, me llevé las horas a otra
Media que sí tenía muchas horas provisionales, y como las mías eran titu-
lares, las reubiqué ahí para volver un poco a la Media, ¿no? Volver a la
fuente... (risa) (Profesora de Ciencias Sociales de 8º año, en una EGB pura).
En segundo lugar, como alternativa no excluyente a la anterior –ya
que la posibilidad de la “huida” queda siempre latente–, se establecen
activas negociaciones identitarias, que buscan establecer compromisos entre
las creencias, definiciones y criterios sobre los que se asienta la “defi-
nición de sí” de estos profesores y las interpelaciones simbólicas que
los cuestionan, provenientes de la cultura institucional y de las de-
mandas particulares de los alumnos que, como ya hemos señalado, se
alejan del perfil tradicional del alumno de media.
Tales negociaciones se dan, por ejemplo, en torno a la relación docen-
te-alumno. La cultura de la escuela primaria plantea como hemos visto
un vínculo más cercano con el educando, con cierto énfasis en la socia-
lización básica, que no se corresponde con las expectativas de los profe-
sores. Por otra parte, la realidad de los jóvenes –y más en particular, de
los jóvenes que asisten a estas escuelas– requiere cierta escucha y acom-
pañamiento por parte de sus docentes. En tal sentido, los testimonios de
los profesores nos hablan de cierta “adaptación” a esta doble demanda
–desde sus compañeros maestros y directivos, y desde los adolescen-
tes–, que da lugar a nuevas actitudes hacia los alumnos.
Entrevistadora: ¿Y cómo fue tu experiencia de pasar a trabajar en una
EGB?
Y... fue difícil, ¿viste?, porque son sistemas distintos, apuntan hacia... tie-
nen otros criterios, ¿no? (...) de formación... apuntan hacia otros objeti-
vos. Pero, bueno, a mí me sirvió porque la media no es una enseñanza
por ahí tan personalizada como tenemos acá con los chicos. Son muy
numerosos los primeros... y acá, bueno, es como que conocí un poco más
la realidad de los mismos chicos que yo tenía. (...) Me costó, me costó
adaptarme muchísimo, ¿viste? Porque uno pasó a cumplir roles como de
maestro, ¿viste?, que uno no estaba acostumbrado. Porque... eran menos
chicos, y ellos están acostumbrados a tener una relación muy directa y,
bueno, yo como... como que no me involucraba tanto en los problemas
de los chicos. Acá aprendí a involucrarme un poco más. Después aprendí
también a tomar distancia, porque te hace daño, pero... bueno, eso fue lo
positivo (Profesora de Ciencias Sociales de 8º año, en una EGB pura).
Identidad y representación para unificar.p65 74 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 75
Por otra parte, el enfrentamiento entre criterios contrapuestos y la
búsqueda de compromisos no siempre implica, como en el ejemplo
anterior, que los profesores abandonen sus perspectivas e incorporen
otras nuevas. Esto se ve, sobre todo, en aspectos que tienen que ver con
la importancia que estos docentes asignan a los conocimientos
disciplinares, como eje de su identidad profesional. Así, es habitual la
mención a concepciones divergentes acerca del aprendizaje y la evalua-
ción: mientras los profesores hacen hincapié en un correcto manejo de
los saberes curriculares, los maestros abogan por poner los logros en
relación con los esfuerzos y los avances de los alumnos –a partir de un
seguimiento más individualizado–, a la vez que valoran la adquisición
de competencias que tienen más que ver con lo actitudinal. Ahora bien,
en este punto los profesores se muestran renuentes a cambiar, defen-
diendo su “nivel de exigencia” como camino adecuado para garantizar
una educación de calidad, que permita la inserción de los jóvenes en un
mercado laboral cada vez más competitivo.
En resumen, en términos de las transacciones internas que plantea
Dubar, entre las “identidades para sí” construidas y las proyectadas
hacia el futuro, se advierte una tensión que se gestiona día a día entre
la preservación de las bases más arraigadas de la identidad profesio-
nal y la apertura a nuevas formas de concebir el rol docente. Y así como
existen núcleos identitarios que “no se negocian”, al mismo tiempo se perci-
ben rupturas con el perfil profesional anterior, que son evaluadas positiva-
mente por los docentes, como lo ilustra la última cita.
Finalmente, hallamos una tercera estrategia, que implica una
reformulación identitaria más radical: se trata del caso de los profesores
que no añoran “la cultura tradicional de media”, sino que se compro-
meten activamente con la nueva realidad institucional en la que les toca ac-
tuar e intentan desplegar nuevas prácticas para responder a los desafíos
que les implica desarrollar su labor docente en un contexto socio-
cultural difícil.21 En este punto, se advierte una vez más la articulación
entre las dimensiones biográfica y relacional de la identidad, ya que
esta estrategia se registra en profesores jóvenes, que recién comien-
zan su carrera y por lo tanto no tienen una larga socialización como
21
Esto no garantiza necesariamente los mejores resultados educativos –cuestión
que no podemos evaluar, dado nuestro diseño de investigación–, ya que tal
adaptación a veces implica “bajar las expectativas” con respecto a los apren-
dizajes que pueden lograr sus alumnos. Pero sí se advierte una búsqueda
activa de prácticas y formas de enseñanza que respondan a las problemáticas
percibidas cotidianamente.
Identidad y representación para unificar.p65 75 26/03/04, 11:54 a.m.
76 ADA CORA FREYTES FREY
docentes de escuela media. A menudo han comenzado a trabajar mien-
tras se implementaba la reforma e incluso a veces han recibido una
formación más acorde a las nuevas estructuras curriculares. Vale de-
cir que la trayectoria previa los predispone a estar más abiertos a las
interpelaciones simbólicas sobre un nuevo “modo de ser docente”, como se
muestra en el siguiente ejemplo, donde se agrega a las características
anteriores (corta antigüedad, nueva formación) el hecho de que la
experiencia laboral previa, como preceptor, predispone a este profesor
a un mayor involucramiento con sus alumnos y con la institución.
[Empezar a trabajar en esta escuela] Fue una experiencia... difícil. Porque
es una escuela de riesgo, ésta... A mí me ayudó que tengo manejo de
alumnos por el tema de ser jefe de preceptores. Así que... eso me ayudó
muchísimo. Para el hombre es más fácil, que para la mujer... en este tipo
de comunidad. (...) Pero no, a mí me gustó muchísimo... Es más, yo soy
provisional acá porque en la otra escuela media tengo dos cargos titula-
res. Entonces no puedo titularizar más. Pero... no me gustaría perder esta
escuela. O sea, si tengo que elegir entre otra escuela que esté mejor ubica-
da y con otro nivel de chicos, me quedo en ésta.
Entrevistadora: ¿Qué es lo que te gusta...?
Pienso que es una comunidad que necesita más que cualquier otra. Más
gente por ahí que le dedique tiempo. Yo le puedo dedicar tiempo ahora,
en esta altura de mi carrera... le puedo dedicar tiempo y, bueno, se lo doy.
Me parece que... en otras comunidades son otras las prioridades. Acá...
necesitan mucho, mucho más que en cualquier otra (Profesor de Ciencias
Naturales de 8º año, en una EGB pura).
Cabe enfatizar a esta altura que las transacciones identitarias se
dan entre la experiencia vivida a lo largo de una biografía particular y
los procesos de atribución de identidad por parte de las instituciones
y agentes con los que interactúa el individuo. Esta aclaración viene a
cuento porque no todos los profesores jóvenes, con poca antigüedad
adscriben a esta tercer estrategia. Hemos entrevistado a profesores
jóvenes, que dan clases en EGB puras y muestran gran adhesión al
perfil profesional tradicional, que hemos delineado en el punto 3 de
este trabajo, a partir de la fuerte impronta de su formación profesional
en el ámbito universitario. Asimismo, los profesores con escasa anti-
güedad que enseñan en EGB articuladas siguen socializándose se-
gún la cultura de media, como ya se ha discutido en este trabajo.
A partir de todo lo expuesto en este apartado, quedan de manifiesto
las múltiples estrategias que despliegan los docentes del 3º ciclo para
Identidad y representación para unificar.p65 76 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 77
afirmar su identidad profesional en el contexto de la nueva estructura.
Esto remite al rol activo del sujeto en la construcción de su definición
de sí, que lo lleva a reaccionar de maneras diversas ante los mismos
actos de atribución de identidad. Al mismo tiempo, el análisis realiza-
do muestra que tales estrategias están condicionadas tanto por la tra-
yectoria previa de individuos –con la cual entran en interacción las
nuevas interpelaciones identitarias– como por las posibilidades que
permiten las estructuras institucionales en las cuales ellos se insertan
–pensemos, por ejemplo, en las diferentes estrategias identitarias de
los profesores en las EGB puras y en las articuladas.
6. A modo de conclusión
Al comienzo de este trabajo, planteábamos el objetivo de aplicar a
un caso particular un esquema teórico –el de Dubar– para el estudio
de la identidad profesional, no sólo con el fin de iluminar dicho caso –
relevante en sí mismo–, sino también para extraer algunas conclusio-
nes acerca de las potencialidades y limitaciones de tal esquema para
orientar la investigación empírica. Consideramos que a lo largo de artí-
culo ha quedado en evidencia la utilidad de este enfoque para acceder
a una comprensión del problema de las crisis y recomposiciones de
las identidades profesionales que recupera el carácter complejo de
estos procesos. En especial, nos parece sumamente rico el concepto de
estrategias identitarias, que permite captar el trabajo interpretativo que
realiza el sujeto en la construcción de una definición de sí, pero al
mismo tiempo los límites estructurales dentro de los cuales opera tal
interpretación (dados por la configuración de las relaciones sociales
que organizan el campo laboral particular y también por la historia
hecha experiencia en las trayectorias profesionales previas).
Esta comprensión del papel activo del sujeto en la incorporación,
rechazo o reformulación de las interpelaciones simbólicas acerca de su
identidad producidas por diversos actores sociales muestra las limita-
ciones de las investigaciones que se circunscriben al análisis de los
discursos socialmente dominantes –por el poder simbólico de los que
los emiten–. Dicho análisis es una instancia ineludible en el estudio de
la dimensión relacional de la construcción identitaria, pero también es
preciso estudiar qué hacen los individuos con tales discursos.
Un punto que hemos intentado discutir en este trabajo es precisa-
mente los alcances del plano relacional. En tal sentido, hemos visto la
pertinencia de un análisis que, al estilo de Dubar o de Sainsaulieu,
Identidad y representación para unificar.p65 77 26/03/04, 11:54 a.m.
78 ADA CORA FREYTES FREY
considere las interacciones más inmediatas en el ámbito de trabajo –
en este caso, la escuela–. Pero también es preciso considerar las redes
más amplias de relaciones en que están inmersas las instituciones de
un campo laboral específico, cuando estas relaciones influyen decisi-
vamente en su funcionamiento interno. Esta observación retoma el
concepto de campo desarrollado por Bourdieu, como espacio social
estructurado en torno a un “juego” particular, con actores dominantes
a partir de la posesión de recursos de poder (distintas especies de
capital) valiosos en términos de dicho “juego” (Bourdieu y Wacquant,
1995: 63-66).
Dado el poder que tienen los actores dominantes en un campo
(laboral) para definir las “reglas del juego” del mismo nos parece
que el análisis del plano relacional debe buscar identificar cuáles
son dichos actores o instituciones, cuáles son sus estrategias y qué
consecuencias tienen para la definición de la identidad profesional.
Consideramos, en efecto, que a menudo los procesos de atribución de
identidad que operan al interior de las instituciones particulares (es-
cuelas, empresas) están influidos por dinámicas más globales que
deben ser detectadas. Esto lo hemos visto en el presente trabajo: las
interpelaciones acerca del “modo de ser docente” adecuado para el 3º
ciclo que intercambian maestros y profesores en las escuelas sólo se
comprenden en su alcance y en su poder simbólico en el marco del
escenario que instaura la política de reforma educativa impulsada
por el Estado nacional y provincial.
Una tercera consideración a incorporar en estas conclusiones
tiene que ver con la relevancia del estudio de los procesos de crisis y
recomposición de las identidades (profesionales) para entender en su
complejidad dinámicas más “estructurales” de cambio social. Con
esto queremos significar que el análisis de las transformaciones en la
subjetividad no es un mero ejercicio “académico”, ajeno a las preocu-
paciones de una ciencia social más aplicada y comprometida en la
superación de los problemas sociales. Por el contrario, como hemos
visto, las distintas estrategias identitarias de los actores tienen conse-
cuencias muy concretas en la configuración efectiva de los procesos
de transformación. Así, en el caso examinado en este artículo, adverti-
mos que tales estrategias pueden bloquear aspectos importantes de la
reforma (por ejemplo, en las EGB articuladas, la concreción de un 3º
ciclo unificado) o determinar arreglos institucionales diferenciados
(al propiciar distintas formas de participación en aspectos claves de la
nueva estructura, tales como la formulación del PEI o la construcción de
las áreas), que introducen nuevos principios de fragmentación dentro
Identidad y representación para unificar.p65 78 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 79
del sistema educativo. Por lo tanto, la incorporación al análisis de
esta dimensión subjetiva tiene mucho que aportar al estudio del cam-
bio social.
Por último, unas reflexiones que tienen que ver con el caso específi-
co que hemos examinado en este artículo. Bourdieu señala que el
habitus, adquirido a partir de la experiencia durable de una posición
en un campo social, implica una adaptación a la estructura y reglas
del juego de ese campo. De ahí la dificultad de adaptarse y encontrar
estrategias adecuadas ante los procesos de transformación social, ya
que los esquemas incorporados de percepción, valoración y genera-
ción de prácticas responden a una realidad social que ya no existe.
Creemos que este análisis puede aplicarse al campo educativo, espe-
cialmente en lo que respecta a la escuela media. Los profesores entre-
vistados tienen a menudo una mirada sombría sobre sus alumnos: no
leen, no comprenden las consignas, no tienen hábitos de trabajo, se
mueven constantemente, no hacen silencio. Y con frecuencia explican
la distancia entre la realidad de estos jóvenes y sus propias expectati-
vas en términos de la reforma educativa. Sin embargo, sostenemos que
más allá de este último proceso –que por su apresuramiento y falta de
consulta introdujo nuevas incertidumbres y problemas en el sistema
educativo–, las perplejidades de los docentes obedecen a cambios más
profundos y a largo plazo en la estructura social: modificaciones en la
composición de las familias, en los procesos de socialización de niños
y jóvenes, aumento de la exclusión social.
Frente a estos procesos el sistema educativo debe cambiar: asumir
nuevas tareas, definir nuevos límites a sus posibilidades de interven-
ción, ensayar nuevas estrategias. En esto estaban de acuerdo todos los
actores del campo educativo antes del inicio de la reforma. Sin embar-
go, tales procesos de cambio son muy difíciles, porque al afectar, como
hemos visto, las identidades consolidadas de los individuos, afectan
sus seguridades más profundas –la seguridad ontológica en términos
de Giddens (1991)–: quién soy, cómo debo actuar en consecuencia,
cuál es mi valor social, cómo me proyecto hacia el futuro. De ahí que se
registren numerosas estrategias defensivas, de abroquelamiento en
las representaciones y prácticas ya conocidas, que llevan a una nos-
talgia por el pasado y a una parálisis de la acción, obstaculizando la
búsqueda de alternativas nuevas para enfrentar el presente, como se
ha visto en este trabajo.
Por eso, si las políticas quieren ser exitosas en el diseño de un siste-
ma educativo que responda a los desafíos de la hora, deben plantearse el
acompañamiento a los docentes en este proceso de transformación de
Identidad y representación para unificar.p65 79 26/03/04, 11:54 a.m.
80 ADA CORA FREYTES FREY
sus esquemas incorporados de evaluación y acción. Lo cual implica
reconocer los graves problemas a los que se enfrenta cotidianamente la
labor educativa, problemas ante los cuales no existen aún –y probable-
mente no existan nunca– soluciones definitivas. En tal sentido, en la
actualidad, ni los técnicos, ni los funcionarios del área educativa –catego-
rías que no son independientes– tienen respuestas convincentes. Por lo
tanto, es preciso abandonar las recetas “cerradas” que, por su autori-
tarismo y falta de reconocimiento al valor profesional y a las condicio-
nes reales de trabajo de los educadores, sólo consiguen reforzar las
actitudes defensivas, de rechazo global a cualquier intento de cambio.
Por el contrario, es necesario idear e implementar mecanismos con-
cretos y viables de intercambio de experiencias y búsqueda de líneas
de intervención, en los que participen distintos protagonistas del cam-
po educativo (docentes, directivos, pero también inspectores, técnicos
e incluso funcionarios). Cada uno de estos actores tiene perspectivas
muy distintas, y tiende a imputar a los demás los problemas que per-
cibe en el funcionamiento del sistema. Se produce así una dinámica de
lógicas autónomas y enfrentadas, que no entran en diálogo entre sí.
Sostenemos que la posibilidad de cambio educativo efectivo reside en
la capacidad de poner en relación tales lógicas, para que las visiones
encontradas se interpelen mutuamente y se puedan poner en cuestión
los esquemas de percepción y acción más arraigados; asumir las du-
das, perplejidades y dificultades del momento; y poner la creatividad
y compromiso de cada actor en el ensayo de nuevas estrategias. Esta
tarea –que requiere una ingeniería institucional evidentemente com-
pleja– está aún pendiente.
Bibliografía
Balardini, Sergio: “De los jóvenes, la juventud y las políticas de juven-
tud”, en Revista Última Década, año 8, Nº 13, Viña del Mar, CIDPA,
septiembre de 2000, pp. 11-24.
Ball, Stephen J.: La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la orga-
nización escolar, Barcelona, Paidós, 1989.
Blumer, Herbert: Symbolic Interactionism. Perspective and Method, New
Jersey, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 1969.
Bourdieu, Pierre: “Structures, habitus, pratiques”, en Le Sens Pratique,
París, Les Éditions de Minuit, 1980.
— ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Ma-
drid, Akal, 1985.
Identidad y representación para unificar.p65 80 26/03/04, 11:54 a.m.
LAS DIMENSIONES BIOGRÁFICA Y RELACIONAL DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 81
— “Espace social et pouvoir symbolique”, en Choses dites, París, Les
Éditions de Minuit, 1987.
Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J. D.: Respuestas por una antropología
reflexiva, México, Grijalbo, 1995.
Dubar, Claude: La socialisation, construction des identités sociales et
professionelles, París, Armand Colin, 1991.
Fejoo, María del Carmen: Argentina. Equidad social y educación en los
años ‘90, Buenos Aires, IIPE-UNESCO, 2002.
— “Reforma a la gestión educativa e identidad profesional de los do-
centes en Argentina: Estudio de un caso”, en Revista Venezolana de
Gerencia, año 7, Nº 20, Maracaibo, Universidad del Zulia, octubre-
diciembre de 2002 (a), pp. 579-607.
— “Actores y procesos a nivel de la institución escolar en la concre-
ción de la reforma educativa: el caso del 3º ciclo de la EGB en la
provincia de Buenos Aires”, en Serie Informes de Investigación Nº 12,
Buenos Aires, CEIL-PIETTE (CONICET), diciembre de 2002 (b), pp.
45-84.
Giddens, Anthony: Modernidad e identidad del yo, Barcelona, Penínsu-
la, 1995.
Hall, Stuart: “Who needs identity?”, en S. Hall y Paul du Gay: Questions
of cultural identity, London, Sage, 1997.
Kessler, Gabriel: “La experiencia educativa fragmentada. Estudiantes y pro-
fesores en las escuelas medias de Buenos Aires. Versión preliminar para
la discusión”, Buenos Aires, UNICEF / IIPE, 2002.
Mardle, George y Walker, Michael: “Algunas perspectivas sobre la
socialización del maestro”, en Rockwell, Elsie (comp.): Ser maestro,
estudios sobre el trabajo docente, México, //Falta editorial//, 1985.
Poggi, Margarita: “Sobre continentes y contenidos: el aprendizaje escolar”,
en Poggi, M. (comp.): Apuntes y aportes para la gestión curricular,
Buenos Aires, Kapelusz, 1995.
Rockwell, Elsie (comp.): Ser maestro, estudios sobre el trabajo docente,
México, //Falta editorial//, 1985.
Sainsaulieu, Renaud: L’identité au travail, París, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1988.
Zona Educativa, Revista publicada por el Ministerio de Cultura y
Educación, Nºs 8 al 32.
Legislación y documentos oficiales
Bordón, José O.: “Informe sobre el estado de la educación bonaerense
1999-2000”, diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires.
Identidad y representación para unificar.p65 81 26/03/04, 11:54 a.m.
82 ADA CORA FREYTES FREY
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires: Informe de lo actuado. 1992-1998.
Ley federal de educación.
Ministerio de Cultura y Educación: “La Educación Argentina en la
Sociedad del Conocimiento”, Informe anual para la 29º Reunión de
la Conferencia General de la UNESCO.
Resoluciones 26/93, 30/93, 32/93, 36/94, 39/94, 40/95, 42/95, 79/
98 del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Resoluciones 4947/95 y 3708/96 de la Dirección General de Cultura
y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Identidad y representación para unificar.p65 82 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 83
El conocimiento en la conformación
de identidades profesionales
¿Los técnicos: una especie en vías en extinción?
Martín Espinoza
Introducción
E l presente artículo constituye un ejercicio de reflexión en torno a la
relación entre el conocimiento, su construcción y la configuración
de la identidad profesional de los sujetos en situación de trabajo.
El papel del trabajo en la construcción de las identidades si bien no
es un tema nuevo,1 ha sido objeto de reflexión en los últimos tiempos,
fundamentalmente a partir del surgimiento de corrientes de pensa-
miento que preconizaron el fin del trabajo. Desde quienes sostienen
estas premisas, la relación entre trabajo e identidad es pensada como
una relación históricamente situada en la modernidad y específica-
mente en el período de consolidación del pacto social fordista y, en
consecuencia, sería preciso repensar este proceso de conformación
identitaria a partir de otras actividades humanas distintas al trabajo
(Rifkin, J., 1996; Toffler, A., 1983).
Quienes por el contrario disienten con las hipótesis respecto del fin
del trabajo, piensan al mismo en tanto estructurador de la acción del
hombre en su relación con los otros y con la naturaleza y por tanto
indisociable de la definición del hombre mismo. En este sentido el
trabajo se reestructura como eje en la construcción de las identidades
1
Sainsaulieu, R.: L’identité au travail, París, Presses de la Fondation des Sciences
Politiques, 1977.
Bourdieu, P y Passeron, C.: Les héritiers, París, Editions de Minuit, 1971.
Identidad y representación para unificar.p65 83 26/03/04, 11:54 a.m.
84 MARTÍN ESPINOZA
aun cuando el ejercicio del trabajo se vea obstaculizado por las deci-
siones de política económica que favorecen la acumulación financiera
y la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto (Neffa, J., 2003;
Antunes, R., 2003).
El estudio de las identidades profesionales se ubica en un plano
de entrecruzamiento entre el análisis de la estructura social y la
comprensión de las lógicas de los actores sociales individuales y
colectivos. Es en la relación entre los sujetos y grupos con la socie-
dad que se configuran las identidades sociales, y al mismo tiempo,
desde ellas, los individuos y colectivos construyen la sociedad en
la cual se desenvuelven.
En toda sociedad tienen lugar acciones de clasificación que tien-
den a reducir la complejidad de las diferencias individuales a los
rasgos comunes compartidos por un grupo de acuerdo a determina-
dos atributos. “Nadie escapa a las clasificaciones en función de la
edad, el sexo, la religión, el estado civil o según cualquier otra variable
cargada de valor social. Y los calificativos dados producen efectos
reales sobre los individuos” (Rozenblatt, P., 1999). En las organizacio-
nes productivas, estos actos de clasificación toman cuerpo en la pro-
ducción de jerarquías y clasificaciones profesionales que encuentran
sustento en las calificaciones con que las personas cuentan y les son
reconocidas en la organización del trabajo mismo.
De este modo, en el interior de una organización productiva, la
calificación, el saber puesto en juego en el trabajo, condiciona el lugar
que las personas ocupan en las clasificaciones organizacionales y
éstas, que al decir de Rozenblatt, producen “efectos reales sobre los
individuos”, contribuyen a conformar su identidad en la medida que
es desde ese lugar de donde miran y son mirados por los otros.
Partiendo de la base que el trabajo se desenvuelve en un espacio de
conflicto entre individuos y grupos con intereses encontrados, este
conflicto asume las formas, entre otras, de lucha por el sentido y por el
lugar en la estructura organizacional, por la producción, circulación
y apropiación de saberes y por la construcción de identidades indivi-
duales y colectivas.
Es en esta clave que se intentará describir y analizar el caso particu-
lar de los técnicos químicos quienes surgidos, en tanto clasificación
académica, como resultado de la formación de nivel medio, se han
insertado históricamente en tareas técnicas específicas en las organi-
zaciones productivas y en la actualidad son partícipes de profundas
modificaciones en las diferentes dimensiones que hacen a la forma-
ción de su perfil profesional específico.
Identidad y representación para unificar.p65 84 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 85
Para ello, discutiremos en primer lugar el concepto de identidad
profesional señalando específicamente el papel que tiene el conoci-
miento en su formación. Analizaremos luego la categoría de técnico y
sus múltiples dimensiones de sentido para centrarnos en la forma-
ción del conocimiento técnico y su especificidad.
Finalmente, daremos cuenta de la forma en que estas diferentes
dimensiones señaladas del perfil profesional se articularon histórica-
mente para dar lugar al surgimiento de la figura del técnico y señalar
seguidamente los cambios que en el actual contexto de reorganización
productiva se están llevando a cabo y que afectan las condiciones en
que esta construcción de identidades se lleva a cabo.
Sobre la identidad profesional
“... El oficio, ese dolor de siempre,
perennemente siempre
entre el hombre y los días.”
Javier Villafañe, “Fábula del oficio”
El concepto de identidad profesional supone, en principio, la con-
junción de dos términos complejos en sí mismos y que han dado lugar
recientemente, cada uno de ellos, a numerosos trabajos.
El primero, el concepto de identidad, remite a abordajes y
conceptualizaciones múltiples con particularidades disciplinares.
Identidad en tanto imagen de sí, en tanto matriz y recurso de acción,
en tanto conjunto de rasgos particulares que permiten la distinción
entre un yo y un otro; entre un nosotros y un ellos. La identidad como
actividad de subjetivación que se configura en la relación con los otros
y en tanto tal, supone la introyección de las relaciones sociales en las
que el sujeto se desenvuelve, en una relación dialéctica entre lo
intersubjetivo (aquello que es realizado con otros) y lo intrasubjetivo,
vale decir la apropiación que cada sujeto hace de su entorno material
y de las relaciones sociales que en él tienen lugar.
Un primer problema que se plantea en el estudio de las identidades
es el de su origen. ¿Cuál es el espacio y el tiempo que configura un
patrón de referencias comunes en el cual los individuos se identifican
y desde el cual actúan?
Si bien la identidad es un proceso de construcción permanente que
acompaña el conjunto de la vida de los individuos, muchos estudios
Identidad y representación para unificar.p65 85 26/03/04, 11:54 a.m.
86 MARTÍN ESPINOZA
(fundamentalmente aquellos que enfatizan el proceso subjetivo de cons-
trucción identitaria) toman en cuenta la existencia de determinados
momentos en las trayectorias de vida, en los cuales esta construcción
se vuelve el centro de la actividad del sujeto. Momentos en que tienen
lugar hitos significativos (significatividad dada por el entorno social),
huellas que incidirán profundamente en las elecciones posteriores.
En este sentido la primera infancia y la adolescencia son etapas
cruciales para la construcción identitaria. En estos períodos se resuel-
ven, en la acepción piagetiana del término, conflictos que coronan
largos procesos de individuación, los que culminarán con el estableci-
miento de la autonomía adulta.
Para esta forma de aproximación, el tránsito de la adolescencia y
juventud a la adultez, al menos en las sociedades occidentales con-
temporáneas, se constituye en un ámbito de despliegue de esta auto-
nomía e identidad nueva recién conquistada. Este pasaje asume al
trabajo como el lugar desde donde es posible el ser adulto.
Los estudios de la cultura de clase y las formas de reproducción de
la misma (Willis, P., 1988; Beaud, S. y Pialoux, M., 1999); la sociología
de la educación, desde sus vertientes reproductivistas (Bourdieu, P. y
Passeron, J. C., 1986) hasta las más recientes ligadas a la sociología de
la experiencia (Dubet, F. y Martuccelli, D., 1997) demuestran el papel
central que tienen la familia, la comunidad y la escuela en la construc-
ción de identidades que reproducen las relaciones sociales que carac-
terizan un determinado entorno social.
La conformación de las identidades puede pensarse en términos
de imposición, de acción unilateral de un grupo sobre otro, de lo
instituido sobre los individuos que incorporan el mandato que la
sociedad les tiene reservado, o bien como una transacción o una
lucha, otorgándole en este caso un carácter activo a los individuos
en el proceso.
Desde esta última perspectiva, esta construcción es llevada a cabo
en distintos espacios y organizaciones de las que los individuos for-
man parte y deciden acciones, modifican el rumbo en un marco res-
tringido de posibilidades. Aceptan, rechazan, resignifican su propia
imagen y la de los otros, a lo que Dubar (1991) llama “transacciones”
subjetivas y objetivas.
De acuerdo a lo referido anteriormente, la familia y la organización
escolar se constituyen por su fuerte institucionalidad y por el período
de la vida de los individuos que acompañan, en instituciones pro-
ductoras de identidades por excelencia. Las identificaciones, valo-
res, visiones del mundo construidas en el período de la infancia y la
Identidad y representación para unificar.p65 86 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 87
adolescencia son constitutivas de los sujetos y condicionan las rela-
ciones sociales que entablan con posterioridad.
En este sentido, el mundo del trabajo suele presentarse como un
lugar de llegada. Como la meta a la cual el sujeto una vez adulto,
portador de una determinada identidad, arriba para desplegarla en la
producción de la sociedad misma.
Esta concepción presenta al menos dos inconvenientes. En primer
lugar cabe plantearse qué sucede cuando esta meta que significa el
trabajo, no es alcanzada nunca. Tal el caso de los jóvenes sin posibili-
dades de inserción en el mundo laboral. El segundo problema que
interesa particularmente remarcar es que el trabajo (entendido en el
sentido amplio y no sólo en su forma de empleo) no es sólo lugar de
ejercicio y despliegue de la identidad sino fundamentalmente un es-
pacio de construcción en el cual los individuos y los grupos también
realizan “transacciones” en el sentido que refiere Dubar, tal como lo
demuestran desde otra perspectiva la sociología del trabajo y el estu-
dio de las calificaciones profesionales.
Las organizaciones productivas son portadoras de una mirada sobre
los individuos y sus posibilidades, a partir de la cual organizan el traba-
jo, distribuyen espacios, promueven la movilidad, premian y castigan.
El segundo de los términos que componen el concepto de identidad
profesional, lo profesional y las profesiones, remite a los problemas
planteados por la sociología de las profesiones, la sociología del tra-
bajo y de la empresa, vertientes éstas que han abordado problemas
comunes en contextos geográficos y a partir de tradiciones teóricas
diferentes (Dubar, C. y Tripier, P., 1998).
La posibilidad de definir grupos relativamente homogéneos para
sí y para los otros, los que se diferencian a partir del lugar ocupado en
la división social y técnica del trabajo y del reconocimiento social que
dicho lugar tiene; así como la relación existente entre esta posición
social, la estructura social y las trayectorias individuales, adquiere
especial relevancia en períodos históricos que –como el presente– son
el escenario de cambios profundos en la forma de organización social.
¿Cuándo es posible hablar de profesiones?, ¿en qué se diferencian
de un oficio?, ¿qué requisitos deben cumplir los actores para ser consi-
derados profesionales? Son preguntas que desde estas vertientes se-
ñaladas han encontrado respuestas disímiles.
En este trabajo se considerará profesional en tanto calificativo de la
identidad, a toda construcción identitaria realizada por los sujetos a
partir (aunque no exclusivamente) del trabajo en su sentido amplio.
Se hablará de identidad profesional en consecuencia, tomando como
Identidad y representación para unificar.p65 87 26/03/04, 11:54 a.m.
88 MARTÍN ESPINOZA
referencia una experiencia común en el seno de la división del trabajo,
un reconocerse común con otros y ser reconocido como tal por otros
diferentes.
La identidad profesional implica, desde esta perspectiva la exis-
tencia de un repertorio (no único ni estático) de acciones potencial-
mente atribuibles a quienes comparten esta referencialidad fundado
en una comunidad de creencias, saberes y sentidos.
Así como en párrafos anteriores nos planteamos el problema del
origen de la identidad profesional, el segundo problema que nos inte-
resa señalar en este trabajo, es el de las dimensiones en las cuales se
manifiesta. ¿Cuáles son los espacios, las acciones, en las que esta iden-
tidad profesional es puesta en juego y configura modos particulares
de intervención?
Esta construcción, fruto de la acción de los sujetos en su relación
con los otros y con la organización del trabajo, deviene en fundamento
de la acción misma en la medida en que a partir de lo que se cree ser, de
lo que se supone que los otros esperan y de las resoluciones transito-
rias de las contradicciones entre el self y los otros, los individuos com-
prometen los recursos de los que disponen para su acción. Recursos
por otro lado constantemente fluctuantes y que surgen como el resul-
tante de la interacción misma.
La materia sobre la que se desarrolla la acción, la “arena” sobre la
que se desenvuelve el conflicto es el trabajo mismo.
La actividad en el ámbito del trabajo puede ser pensada, tan sólo a
efectos analíticos, según tres campos diferenciados, escenarios o con-
textos en lo que se desarrolla: un contexto económico, uno político y
uno tecnológico. En el campo económico la acción de los sujetos se
funda en la disputa por la distribución del producto generado por el
trabajo; el campo político remite a la distribución del poder, las formas
de representación y delegación, las clasificaciones y el valor atribuido
a las mismas. Finalmente, el campo tecnológico es el espacio en el cual
se ponen en juego las tareas, la organización del trabajo y las decisio-
nes respecto del mismo.
La delimitación de estos tres contextos no implica que las acciones
se desarrollen en cada uno de ellos por separado. Por el contrario, la
predominancia de alguno no es más que la materia específica y co-
yuntural sobre la cual se desarrolla el conflicto, llevando implícita las
tensiones sobre el resto de los escenarios posibles.
Vale decir, la disputa sobre la organización del trabajo contiene
como potencialidad la discusión respecto del modo en que circula el
poder y asimismo sobre la distribución de lo producido.
Identidad y representación para unificar.p65 88 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 89
Ahora bien, esta acción conflictual que se despliega en contextos
específicos e incluyentes al mismo tiempo, no puede pensarse como
mera respuesta a lo instituido, como un reflejo del trabajo prescripto,
ni reducirse a las conductas observadas sino que supone la existencia
de razones, interpretaciones, esquemas de pensamiento, saberes que
las fundan y dan sentido.
Retomando entonces, lo que se señaló párrafos antes, las disputas
y contradicciones en los campos político, económico y tecnológico al
interior de las organizaciones productivas son también expresiones
de la lucha por el sentido, por el saber y por la identidad de los sujetos
individuales y colectivos intervinientes.
Esta lectura es la que se intentará en el presente trabajo, partiendo
de la caracterización de las organizaciones en las cuales los técnicos
se forman y desempeñan, sus cambios y los rastros del saber puesto en
juego como expresión de esta conflictualidad por el sentido de la ac-
ción misma y por la identidad profesional.
En otras palabras, el papel que el conocimiento desempeña en tan-
to fundamento de la acción que manifiesta los conflictos del trabajo en
escenarios específicos, en los cuales se disputa el sentido del trabajo
en sí y la identidad de los actores.
La existencia de una identidad profesional no es de por sí un dato
dado sino, en el mejor de los casos, una hipótesis que requiere ser
confrontada y precisada en cada caso.
La técnica y los técnicos
“... Todas las herramientas
han sido hechas
para amar la materia,
para acariciarla,
para violarla,
para hacerla nuestra,
para tentarla,
para vencer
femeninas resistencias.
Siempre estamos inventando
manos raras, manos nuevas
para amarte, materia ...”
Gabriel Celaya, “Las herramientas”
Identidad y representación para unificar.p65 89 26/03/04, 11:54 a.m.
90 MARTÍN ESPINOZA
El término técnica o técnico define una multiplicidad de fenómenos
y sentidos. La técnica en tanto habilidad para hacer algo o método; la
técnica o lo técnico como sinónimo de artefacto que acompaña al hom-
bre en su conquista del mundo natural primero y se le opone después
configurándose en su ajenidad; la técnica como el ámbito degradado
de la ciencia, como su aplicación; lo técnico como aséptico, objetivo
opuesto a lo político; la técnica como instrumentalización del progre-
so en tanto proceso de racionalización del pensamiento y el deseo.
En este trabajo, retomando a Habermas (1998), diferenciaremos
medios técnicos en tanto instrumentos que permiten la consecución
de un fin con ahorro de energía e incremento de la eficiencia (bien se
trate de la propia mano, la palabra, las herramientas o los sistemas de
procesamiento de información), de las tecnologías y estrategias. Las
tecnologías son las reglas o formas de procedimiento que se reiteran
en el tiempo empleando determinados medios técnicos, se hallan or-
ganizadas bajo el influjo de la racionalidad instrumental y según la
referencia empírica del comportamiento de la naturaleza. Las estrate-
gias por su parte, están constituidas por las reglas de elección racio-
nal surgidas a partir del cálculo analítico, en un sistema de preferen-
cias dadas, sobre el mejor camino a seguir, y como tales surgen de un
sistema de fines y valores.
En un sentido amplio la técnica incluye estos tres elementos: me-
dios, estrategias y tecnologías. Contiene en su estado y desarrollo las
contradicciones propias de las sociedad en la que se sustenta y es por
tanto indisociable de los actores que las encarnan y de las relaciones
sociales que éstos establecen.
En el sentido definido anteriormente, la técnica ha acompañado la
historia del hombre y la construcción de la civilización. La capacidad
humana de transformar la naturaleza empleando instrumentos ade-
cuados y definiendo estrategias de acción de acuerdo a fines ha dis-
tinguido al hombre en su evolución del resto de las especies.
Sin embargo, mientras en el desarrollo histórico precapitalista, la
técnica aparece subordinada a los fines, refrenada en su desarrollo
“...por la inveterada tendencia del hombre al juego y la imaginación, a
la fantasía y al símbolo, a los valores derivados de otros aspectos de la
personalidad”,2 con la profundización de la división del trabajo, par-
ticularmente con el paso de la manufactura y el taller a la fábrica y
con ella al desarrollo del maquinismo, la técnica se desprende de las
2
Mumford, L.: Arte y técnica, Nueva Visión, Buenos Aires, 1968, pp. 51-52.
Identidad y representación para unificar.p65 90 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 91
estrategias en el sentido al que refiere Habermas. Es decir, se torna
desarrollo tecnológico.
Los vestigios de personalización y subjetividad presentes en los
procesos de trabajo ceden paulatinamente paso (sin que por ello des-
aparezcan por completo), a los métodos estandarizados en los cuales
el uso de los medios se separa a su vez de las tecnologías en tanto
procedimientos regulares de acción.
La técnica aparece así fragmentada en medios, fines y procedimien-
tos, cada uno definidos y ejecutados por personas diferentes, pertene-
cientes a su vez a grupos sociales distintos. Compartimentada en tanto
cualidad humana, escindida entonces del sentido y de la subjetividad,
la técnica se convierte en el nuevo dios de la civilización moderna. Un
dios laico, racional y objetivo que conduce al progreso indefinido.
Serán los sucesivos y estrepitosos fracasos de este nuevo dios (des-
de la explosión del Graf Zeppelin hasta las bombas de Hiroshima y
Nagasaki, pasando por el genocidio tecnificado de los campos de con-
centración del nazismo y el Gulag), los que servirán de estandarte a
los teóricos de Frankfurt para asediar el dominio unilateral de la técni-
ca en la sociedad moderna.
Desde otra perspectiva, la sociología del trabajo afirma:
El maquinismo, al desarrollarse fuera del sistema de valores donde nues-
tra sociedad busca su fundamento y al tomar de la naturaleza una necesi-
dad totalmente ajena a la cultura, podría entonces plantear problemas
técnicos socialmente insolubles en vez de aportar soluciones puramente
técnicas a los problemas sociales.3
Aun así, el lugar que la técnica conquistó al interior de la organi-
zación del trabajo, sólo será cuestionado una veintena de años más
tarde, cuando la propia organización del trabajo definida bajo el
predominio de esta técnica escindida, obstaculice la acumulación
del capital mundializado.
Este somero recorrido por el concepto de la técnica en su construc-
ción pretende dar marco al surgimiento de la figura del técnico.
El uso de la categoría de técnico para definir una determinada pro-
fesión, comparte esta polisemia propia del lenguaje cotidiano a la que
se hizo referencia al iniciar este apartado.
3
Naville, P. y Rolle, P.: “La evolución técnica y sus repercusiones en la vida
social”, en Friedman, G. y Naville, P., Tratado de sociología del trabajo, //Falta
ciudad//, FCE, 1963, p. 345.
Identidad y representación para unificar.p65 91 26/03/04, 11:54 a.m.
92 MARTÍN ESPINOZA
Se trata de una función y un puesto de trabajo; de una forma de
clasificación instituida en los regímenes regulatorios; da cuanta de
una certificación escolar, y se trata asimismo de una forma de conoci-
miento y de saber particular.
Geraldine de Bonnafos, en la introducción de su estudio sobre la
identidad de los técnicos en Francia, cita un trabajo pionero de Ph.
Lherbier:
... hay siempre un riesgo en querer utilizar el término de “técnicos”, para
entender es preciso preguntar de qué hablamos? Una primera constata-
ción: es frecuente escuchar hablar de los problemas de los técnicos, del
malestar de los técnicos, etc. pero las personas no son capaces de definir
con precisión a qué se refieren con esa apelación.4
La función técnica
Como desarrolla Touraine5 entre otros, el paso del taller a la fábrica,
el desarrollo del maquinismo y los procesos de automatización, fue-
ron transformando las intervenciones de los individuos en el trabajo,
desplazando los conocimientos técnicos de los puestos de interven-
ción a las oficinas técnicas. Estas oficinas surgidas al amparo de la
Organización Científica del Trabajo se constituirán en un reservorio
de calificación y en ellas los técnicos serán actores privilegiados en lo
que hace al dominio de los nuevos procesos y equipos automatizados.
Las funciones que los técnicos realizan en este contexto, las llamadas
“funciones técnicas”, se organizan a partir de la adecuación y puesta a
punto de equipos y máquinas; el diseño de procedimientos y de estándares
de producción; los servicios de reparación y control en general.
En nuestro desarrollo productivo, el proceso de sustitución de im-
portaciones originado en los años ’30 y que se profundiza en la dé-
cada siguiente, por las características en las cuales se desenvuelve
(masiva incorporación de fuerza de trabajo con escasa calificación
específica; escasez de bienes de capital; inexistencia de una tradición
industrial; dificultades en el contexto internacional en la producción
4
Lherier, Ph.: “Les techniciens, catégorie professionnelle ou socio
professionnelle ?”, en Informations SIDA, supplément Nº 159, mayo de 1967.
Traducción propia.
5
Touraine, A.: “La organización profesional de la Empresa”, en Friedman, G. y
Naville, P.: op. cit.
Identidad y representación para unificar.p65 92 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 93
mundial de bienes y servicios –exceptuando los bélicos– entre otras)
se funda en una permanente adecuación de medios y procesos pro-
ductivos a las especificidades del mercado local.
La consolidación de la industria nacional de sustitución de impor-
taciones tuvo en los técnicos un pilar fundamental en la medida en
que permitieron dicha adecuación, siendo muchos de ellos, luego, ti-
tulares de pequeñas y medianas empresas proveedoras de insumos y
herramientas que satisfacían las demandas de las industrias manu-
factureras de diferentes ramas y sectores.
Este fenómeno del cuentapropismo, de extensiones considerables
en la Argentina y distinto a su vez de lo que ocurría en el resto de
América Latina, los tuvo asimismo como protagonistas indiscutidos
(Gallart y otros, 1991).
En nuestro país el cuentapropismo procuraba, en muchos casos,
mejores salarios y oportunidades de crecimiento profesional que
los empleos en relación de dependencia. Se trata de un fenómeno
con orígenes culturales importantes, fundamentalmente a partir de
la inmigración europea, pero fue, a su vez, el resultado de una es-
tructura productiva que muy tempranamente nucleó alrededor de
grandes y medianas empresas una cadena de pequeñas empresas
proveedoras de bienes y servicios que aseguraban menores costos
a partir de contar con fuerza de trabajo calificada y condiciones
más precarias.
Por otra parte, tal como lo sostiene Héctor Palomino, 6 el
cuentapropismo actuó durante varias décadas como lugar de reserva
para los trabajadores y profesionales que el sector integrado dejaba
fuera del circuito formal, entre ellos los técnicos que veían en el
autoempleo una de las variantes de su inserción profesional.
Según este autor, los efectos de la desaceleración en el empleo du-
rante las décadas de 1960 y 1970 y del retroceso posterior no se mani-
festaron inmediatamente debido, en gran parte, a la potencialidad del
autoempleo de dar respuesta a las necesidades de la población.
La clasificación de técnico
El segundo sentido al que se hizo referencia, el del técnico como
forma de clasificación profesional en la organización y división del
trabajo, define una figura particular, que es la de los cuadros medios.
6
Palomino, H.: “Del pleno empleo al colapso”, en Revista de Ciencias Sociales, //
Falta completar//.
Identidad y representación para unificar.p65 93 26/03/04, 11:54 a.m.
94 MARTÍN ESPINOZA
Estos cuadros medios constituyen una categoría que se sitúa entre
los obreros y los ingenieros y que comparte, en algunas ramas, la ads-
cripción a los convenios colectivos de trabajo, junto a los obreros (como
es el caso de los convenios del Sindicato de Luz y Fuerza o de Farma-
cia ya sea porque se hallan incluidos conjuntamente o porque, aun en
las categorías de clasificación más bajas, se incorporan técnicos de
nivel medio) y que en otros se halla fuera de convenio, es decir más
ligado a los sectores de dirección de la empresa.
Hasta mediados de la década del ’80,7 en términos clasificatorios, los
técnicos ocupaban los puestos de jefatura intermedia (capataces y su-
pervisores), las áreas de mantenimiento y las oficinas técnicas de las
empresas industriales. Esto constituía el punto de partida de su trayec-
toria laboral, la que podía culminar en jefaturas de áreas o de sector.
Los estudios sobre los perfiles profesionales técnicos tanto a nivel
nacional (Gallart, 2002) como internacional (Campinos-Dubernet, M.,
1995), los definen como una categoría que se sitúa en una interfase //
¿o interfaz?// entre la concepción y la ejecución, definidas por el para-
digma taylorista-fordista de organización del trabajo.
Esta posición les posibilitaba asimismo trayectorias de movilidad
profesional ascendente y calificante, tal como se demuestra en las histo-
rias de vida de los entrevistados para el presente artículo. Muchos de
ellos, actualmente jefes de sector o gerentes de planta, comenzaron su
carrera como técnicos en las áreas de mantenimiento, o de laboratorio
en el caso particular de los químicos, y pudieron –a partir de la consoli-
dación de su experiencia profesional– alcanzar posiciones de mando.
En el trabajo de campo realizado, gran parte de los jefes de sector y
directivos que desempeñaban funciones de mando y de concepción,
comenzaron su carrera profesional como técnicos. En algunos casos,
sobre todo en las empresas más grandes, este inicio en la carrera
7
Si bien estos cambios comienzan a observarse desde mediados de la década del
’80, hacia finales de la misma y comienzos de la siguiente será el momento en
que se consolidan como práctica hegemónica y se vincula con la consolidación
de un modelo fundado en nuevas bases respecto de lo vigente desde el inicio
del proceso de industrialización. La re regulación de las relaciones de trabajo a
favor de las prerrogativas empresarias, la introducción de nuevos procesos y la
apertura generalizada de la economía. Si bien es necesario pensar este conjunto
de fenómenos sobre los que se hace referencia en este trabajo en términos de
procesos que se van construyendo en el tiempo más extenso de las relaciones
sociales, para el caso de Argentina y América Latina, la década del ’90 implicó
la institucionalización normativa y organizacional de las tendencias iniciadas
por la dictadura de 1976.
Identidad y representación para unificar.p65 94 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 95
profesional fue acompañado por una formación universitaria que no
resultaba excluyente al momento de la promoción. En el caso de las
empresas más pequeñas, es frecuente encontrar técnicos en estas fun-
ciones que no realizaron luego una formación superior y en algunos
casos de quienes dependen en la actualidad jerárquicamente, profe-
sionales universitarios.
La necesidad de esta función intermedia en la estructura
organizacional de la empresa fordista debe su origen al carácter siem-
pre inacabado de la separación entre concepción y ejecución. La idea
según la cual era posible concebir un trabajo, un puesto o función de
modo normativo, estándar y a partir de allí emplearlo en todas las
situaciones de trabajo, no dejó de ser una expresión de deseo, propia
de la exacerbación de las tendencias racionalizadoras.
La práctica del trabajo real contiene elementos imprevistos, singu-
laridades, tensiones que deben ser resueltas en el tiempo y lugar en el
que suceden y por tanto requieren de la puesta en práctica de razona-
mientos que permitan compatibilizar lo real con lo prescripto. Éste fue
el lugar específico ocupado por los técnicos y su papel articulador de
las lógicas divergentes de los ingenieros y los operarios.
Sobre este punto particular volveremos al hacer referencia a las
características del saber técnico.
La formación técnica
En tanto certificación educativa, la categoría de técnico es la resul-
tante de una determinada propuesta curricular que se define
diferencialmente en los distintos países según la estructura general
del sistema educativo.
En Europa, generalmente, la certificación de técnico surge como
resultado de la formación profesional avanzada. Con posterioridad a
la educación básica obligatoria, las propuestas educativas se
diversifican en instancias eminentemente propedéuticas como lo es el
bachillerato en España, el Baccalauréat en Francia y el Gymnasium en
Alemania y otras instancias profesionalizantes.
La formación profesional en España; el CAP (certificado de aptitud
profesional), BEP (brevet de estudios profesionales), el más reciente
Bachillerato Tecnológico o la llamada Formación Profesional Supe-
rior (BTS y DUT), en Francia; o para el caso de Alemania el Sistema
Dual que articula la formación en centros educativos con prácticas de
trabajo en empresas, constituyen propuestas educativas que –sin de-
jar de habilitar la consecución de estudios posteriores (generalmente a
Identidad y representación para unificar.p65 95 26/03/04, 11:54 a.m.
96 MARTÍN ESPINOZA
partir de equivalencias o formaciones complementarias)– orientan sus
objetivos al desarrollo de aptitudes y calificaciones específicas para el
mundo del trabajo.
En los países de América Latina, la formación profesional y la ense-
ñanza técnica han tenido un desarrollo más tardío, generalmente acompa-
ñando los procesos de industrialización en la región, aproximadamente en
la segunda mitad del siglo XX. Se observa una gran heterogeneidad de
instituciones, estructuras de formación y actores involucrados. Desde
la participación casi excluyente del Estado (como es el caso Argenti-
no) hacia formas mixtas (como en el caso de Colombia y Brasil que han
creado instituciones independientes con participación del Estado los
sindicatos y las cámaras empresarias) o bien con predominio del sec-
tor privado (como sucede actualmente en Chile).
En la mayoría de los casos señalados, se presentan diferentes nive-
les de complejidad en los estudios. Un primer nivel, generalmente
destinado a la formación de operarios calificados y un segundo nivel,
específicamente para la formación de técnicos. Las diferencias entre
uno y otro, independientemente de la cantidad de tiempo de la forma-
ción, están dadas por la relación existente entre contenidos científico
tecnológicos, desarrollo de conceptos y representaciones por un lado,
y la formación práctica, en habilidades y destrezas por el otro.
Esta relación entre contenidos científicos, tecnológicos y habilida-
des prácticas en la formación del técnico se vincula con la naturaleza
específica de lo que llamaremos conocimiento técnico.
El conocimiento técnico
Los saberes que intervienen en el trabajo pueden distinguirse entre
un “saber”, un “saber hacer”, y un “saber ser”. Separación que “en la
práctica, no siempre es fácil distinguir”.8 La primer categoría remite a los
conocimientos teóricos, sistemas de conceptos y apreciaciones gene-
rales que son puestos en juego en el trabajo. La constituyen los saberes
científico-técnicos de base y esta forma de conocimiento resulta gene-
ralmente accesible y conciente para el trabajador.
El saber hacer, conceptualizado por Mercier (1985) como un proce-
so dialéctico de conocimiento de lo técnico (en sentido instrumental) y
de apropiación y puesta en juego de conocimientos en un sistema
social dado, resulta de la abstracción de las leyes y lecciones dadas
8
Mandon, N. y Liaroutzos, O.: Análisis del empleo y las competencias: El méto-
do ETED, Buenos Aires, LUMEN-Asociación Trabajo y Sociedad, 1995.
Identidad y representación para unificar.p65 96 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 97
por la experiencia particular del trabajo. La otra faceta del saber hacer
se halla en el proceso de producción mismo y se opone en este sentido
al conocimiento técnico y científico pues actúa como regulador social
y técnico del proceso de trabajo.
El saber ser remite, por su parte, a las actitudes y comportamientos
que son esperables para los individuos en el espacio de trabajo, vincu-
lados con el concepto de socialización profesional.
En el trabajo los distintos tipos de saberes se hallan presentes en
diferente medida. La primacía de alguno de ellos permite definir perfi-
les profesionales típicos caracterizados por tal predominio. De este modo,
un primer perfil profesional es aquel en el que priman en la interven-
ción los saberes de tipo general y científicos. Las situaciones de trabajo
son, en este caso, difícilmente codificables y se refieren a objetos comple-
jos y multidimensionales, como sería el caso de ingenieros y licenciados.
Un segundo perfil, en el extremo opuesto del anterior puede denominar-
se perfil polifuncional. Éste combina tareas de diferente naturaleza y
función, pero todas ellas ligadas al predominio del saber hacer. Se trata
de los perfiles más cercanos a los trabajadores de ejecución.
Entre ambos se presenta un perfil cuya intervención combina el
saber científico y tecnológico con el saber hacer. Se trata del perfil
técnico, fuertemente influido por la división del trabajo cuyas situa-
ciones de trabajo presentan un alto grado de modelización.
Una de las características que definen este perfil técnico es la rela-
ción con los instrumentos. Más precisamente, la transformación de
los artefactos en instrumentos (Rabardel, 1998) y la producción, en
consecuencia, de esquemas de pensamiento y de uso que permiten
descubrir la naturaleza del funcionamiento de los artefactos, las pro-
piedades de los materiales y las condiciones en las que estos procesos
de transformación son llevados a cabo.
La definición de instrumento, para referirse a los medios de trabajo
empleados, supone una posición conceptual y una mirada respecto
del proceso de trabajo que pone el acento en el hombre más que en los
recursos físicos, llamados artefactos.
Un instrumento no puede ser confundido con un artefacto. Un artefacto
sólo deviene en instrumento por medio de la actividad del sujeto. En esta
línea, es en la cual claramente un instrumento resulta un mediador entre
el sujeto y el objeto y es a su vez creado a partir del sujeto y del artefacto.9
9
Béguin, P. y Rabardel, P.: “Designing For Instrument- Mediated Activity”, en
Scandinavian Journal of Information Systems, 2000, 12, p. 175. Traducción propia.
Identidad y representación para unificar.p65 97 26/03/04, 11:54 a.m.
98 MARTÍN ESPINOZA
Esta actividad a la que hace referencia la cita precedente, de trans-
formación ya no sólo de la materia (lo cual se halla prescripto por el
proceso de trabajo) sino de los medios de trabajo (artefactos) en instru-
mentos de la acción, es central en la medida que implica la posibilidad
de tránsito entre una forma de conocimiento y otro. Entre un saber
hacer, propio de la experiencia de relación con los instrumentos y los
materiales a ser transformados, y el saber científico, general, abstracto
y potencialmente aplicable a contextos más diversos.
Es importante señalar que en cualquier caso, la actividad de los
sujetos implica este proceso de instrumentalización de los artefactos.
Cada persona que realiza una tarea posee esquemas de pensamiento,
hipótesis respecto del funcionamiento de los procesos productivos,
del comportamiento de los materiales y del contexto en el que se desa-
rrolla. Sin embargo, estos esquemas son sustantivamente disímiles
según el grado y tipo de información previa con la cual las personas se
acercan al proceso productivo y de acuerdo a su posición en torno al
trabajo mismo.
Vale decir, la mayor o menor movilidad entre tareas, la profundi-
dad de las intervenciones, la carga mental que comporta el trabajo, las
relaciones que se establezcan entre otros trabajadores con distintos
niveles de calificación, son todos elementos que configuran posibili-
dades de producción y de acceso al conocimiento diferentes.
Tal como se hizo referencia en los párrafos anteriores, esta concep-
ción del conocimiento técnico (y del conocimiento en general) presen-
ta una fuerte inspiración de la psicología cognitiva, fundamentalmen-
te de las teorías de Vigotski. Interesa hacer explícitos nuevamente aquí
sus aportes puesto que nos permitirán completar la caracterización de
este tipo de saber.10
En la concepción vigotskiana del conocimiento, éste se produce por
la dialéctica entre los individuos y el entorno cultural que los rodean.
A diferencia de Piaget que también parte de esta interrelación sujeto y
objeto, para Vigotski el sujeto no construye el conocimiento en un pro-
ceso que se asemeja bastante al del descubrimiento como lo define
Piaget, sino que lo reconstruye en su relación con los otros.
Esta reconstrucción de los saberes producidos con anterioridad y
objetivados en elementos de la cultura (objetos, sistemas de conceptos,
10
Si bien el psicólogo soviético, elaboró el conjunto de su teoría a partir de los
estudios del desarrollo infantil, el carácter integrador del enfoque propuesto y el
énfasis que en su explicación tiene la relación con el entorno socio cultural, lo hacen
sumamente rico para pensar la producción de saberes en situaciones de trabajo.
Identidad y representación para unificar.p65 98 26/03/04, 11:54 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 99
creencias, etc.), es realizada por los sujetos a partir de las necesidades
que se les presentan y en cuya satisfacción los emplean.
De este modo, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento,
entre estímulo o problema (necesidad planteada por el entorno) y
respuesta o acción (concebida como actividad del sujeto), se halla
mediada por los elementos producidos socialmente. Éstos pueden
clasificarse en herramientas y sistemas de signos o símbolos. Las
herramientas, en el uso que los sujetos hacen de las mismas, modi-
fican fundamentalmente al objeto sobre el que son aplicadas. Los
sistemas de signos, por su parte, modifican al sujeto en la medida
que reestructuran el punto de vista desde el cual éste se relaciona
con las necesidades y las herramientas. Los conceptos para
Vigostski se hallan organizados en sistemas de conceptos, en es-
tructuras mentales que son rearmadas en la medida en que nuevos
elementos son introyectados.
Al hacer referencia, tomando los aportes de la ergonomía
cognitiva, a la transformación de los artefactos en instrumentos, se
sostuvo que toda génesis instrumental conlleva el desarrollo y la
creación de esquemas de uso, de sentidos que los sujetos dan a los
artefactos en la situación de trabajo. Este proceso de
instrumentalización implica pues, en términos vigotskianos, el tra-
bajo con los dos tipos de mediadores que se encuentran en la cultura:
los símbolos y las herramientas.
Ahora bien, Vigotski establece una distinción precisa entre el cono-
cimiento cotidiano y el conocimiento científico. En sus estudios de las
formas de desarrollo del pensamiento y de los sistemas de conceptua-
lización, se definen diferentes estadíos hasta alcanzar en la adultez
una forma de pensamiento donde predomina el uso de conceptos.
Éstos tienen fundamentalmente dos fuentes de inspiración: la vida
cotidiana, es decir, la experiencia sensorial de los hombres en el mun-
do y los propios conceptos preexistentes, desde los cuales esta expe-
riencia es abordada. La primacía de alguna de las fuentes sobre la otra
configura los dos tipos de conceptos que interesa remarcar.
Así, los conceptos espontáneos se adquieren y se definen a partir de los
objetos a que se refieren, por su referencia, mientras que los conceptos
científicos se adquieren siempre por relación jerárquica con otro concep-
tos, por su sentido.11
11
Pozo, J. I.: Teorías cognitivas del aprendizaje, Madrid, Morata, 1993, p. 203.
Identidad y representación para unificar.p65 99 26/03/04, 11:54 a.m.
100 MARTÍN ESPINOZA
En la situación de trabajo, esta distinción entre las diversas fuentes
del conocimiento se halla en la base de la diferencia entre el saber
hacer y el saber. Si bien, como se sostuvo anteriormente, toda actividad
supone una carga conceptual en la medida que requiere de esquemas
de pensamiento que “instrumentalicen” los artefactos dispuestos por
la organización del trabajo, estos esquemas son de naturaleza diferen-
te según el sustrato cognitivo desde el que se conformen.
Los conceptos científicos por su parte implican: la pertenencia a un
sistema; la conciencia de la propia actividad mental en su adquisición
y una relación con los objetos que se basa en la internalización de la
esencia del concepto (Pozo, J. I., op. cit.: 202) .
Estas características, según Vigostski, sólo pueden ser desarrolla-
das en los procesos de instrucción sistemática que posibilitan la rees-
tructuración de las nociones cotidianas en conceptos científicos.
Finalmente, un elemento más que resulta pertinente traer para la
consideración del conocimiento técnico, es el modo en que se desarro-
lla y el lugar que ocupa en la perspectiva socio histórica de Vigotski la
relación con los otros.
La actividad de los sujetos en tanto respuesta inteligente a los estí-
mulos o necesidades que se les plantean implica la disposición de
mediadores, el uso de herramientas y conceptos para su organiza-
ción. Aquella actividad que las personas son capaces de desplegar de
modo autónomo, sin la intervención externa de otros mediadores o
personas, da cuenta del conocimiento internalizado por el sujeto. A
esta actividad, Vigotski la denomina el nivel de desarrollo efectivo. Lo
que una persona es capaz de hacer.
Sin embargo en esto no se agota la actividad, puesto que la misma
persona, sometida a las mismas necesidades (pongamos por caso la
resolución de un problema en el ámbito del trabajo) podría responder
de otro modo, desplegar otro tipo de acciones si dispusiera de otros
mediadores existentes en la cultura, bien se trate de herramientas,
sistemas de signos o personas. Este tipo de actividad, aquello que la
persona podría realizar si dispusiese de otros recursos es denomina-
do nivel de desarrollo potencial.
Entre ambos, es decir entre lo que las personas son capaces de ha-
cer efectivamente y lo que podrían hacer de contar con otros mediado-
res, se despliega una zona de movimiento definida como zona de desa-
rrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es el componente
intersubjetivo, la acción desarrollada con otros, que permite luego la
apropiación de los mediadores empleados en conjunto con otros, y en
consecuencia la conversión en un nuevo nivel de desarrollo efectivo.
Identidad y representación para unificar.p65 100 26/03/04, 11:55 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 101
Esta diferenciación posibilita captar el proceso de formación del
conocimiento en su dialéctica entre los sujetos en relación y los objetos
que conforman el mundo cotidiano.
La referencia a este proceso de formación del pensamiento resulta, en
este análisis del conocimiento técnico, importante, en la medida que brin-
da elementos para comprender la forma en que el conocimiento técnico se
produce y circula más allá de la figura específica de “los técnicos”.
La existencia de una zona de desarrollo próximo está influida como
se expresó, por el tipo de relaciones sociales que se establecen. Los
“otros” con los cuales es posible la consecución de la actividad confi-
guran una fuente de producción de conocimiento autónomo.
En el espacio de trabajo, esta posibilidad está dada por las formas de
división del trabajo y el tipo de relaciones sociales que en ella sean posibles.
Para el caso de los técnicos, el carácter intermedio al que se hizo
referencia al describir las formas de clasificación profesional, observa
su correlato en un tipo de conocimiento que articula los conceptos
espontáneos producto del saber hacer, con los conceptos científicos de
dominio preponderante en los cuadros ingenieriles. Al mismo tiempo,
este saber “mediador” puesto a funcionar en una interfase entre la
concepción y la ejecución del trabajo, daría lugar a una zona de desarro-
llo potencial que podría contribuir a explicar las perspectivas de movi-
lidad interna en las organizaciones productivas.
Hasta aquí hemos tratado de caracterizar el perfil técnico partien-
do de la concepción más general de la técnica, en tanto espacio de
intervención propio de “los técnicos”, para seguir luego con las dis-
tintas dimensiones que hacen a la configuración del perfil profesio-
nal. En este sentido parece claro que tanto la clasificación profesional
que se opera en el ámbito del trabajo, como la formación y la especifi-
cidad del conocimiento técnico le atribuyen un lugar de intermediación
entre categorías ocupacionales, entre distintas formas de saber y de
aproximación al trabajo.
Si bien como fue expresado con anterioridad, cada una de estas
dimensiones que hacen a la construcción de identidades presenta su
propia lógica; en lo que acabamos de describir, puede observarse una
correspondencia que otorga homogeneidad y coherencia a las tran-
sacciones entre los sujetos en el ámbito del trabajo. Homogeneidad y
coherencia que no está exenta de conflictos y contradicciones puesto
que éstas son constitutivas del trabajo en sí, y es también en ellas
desde donde se construye la identidad profesional.
Concluiremos esta parte dando cuenta del modo en que las institu-
ciones educativas participaron en nuestro país en la conformación
Identidad y representación para unificar.p65 101 26/03/04, 11:55 a.m.
102 MARTÍN ESPINOZA
del técnico para dar lugar seguidamente a describir las modificaciones
que pueden apreciarse tanto a nivel de las organizaciones productivas
como educativas y en este sentido las implicancias que pueden tener
para la identidad profesional.
La formación del técnico en Argentina
En nuestro país, la formación técnica se imparte en el segundo y
tercer nivel de enseñanza (secundaria técnica o polimodal y forma-
ción terciaria técnica).
El surgimiento institucional de esta modalidad data de fines del
siglo XIX con la creación de la Escuela Técnica Otto Krause y se conso-
lida en el período de sustitución de importaciones iniciado al prome-
diar la década del ’40.
En este período, al amparo de la creciente industrialización de la
producción y de la masiva incorporación al mercado de empleo de
nueva fuerza de trabajo, se desarrolla todo un sendero educativo
destinado a la formación vinculada al mundo industrial, que se ini-
cia con el Contrato de Aprendizaje, sigue en las escuelas fábricas, la
formación profesional y las Escuelas Técnicas de la Nación y culmi-
na con la creación de la Universidad Obrera Nacional (Pineau, 1991).
El subsistema de educación técnica sufrió transformaciones des-
de su origen constituyéndose finalmente hacia mediados de la déca-
da de 1950 en la forma que tuvo hasta la sanción de la Ley Federal de
Educación en 1993.12
Se hallaba organizada esta modalidad en diversas especialidades
que implicaban el tránsito por seis años de escolaridad con jornada
completa. Los tres primeros de un ciclo común y tres de un ciclo supe-
rior orientados según la especificidad (construcciones, electricidad,
electrónica, mecánica, química, automotores, entre otras). Estas espe-
cialidades fueron modificándose acompañando la diversificación de
la estructura productiva en algunos casos y las necesidades e intere-
ses inerciales del propio sistema educativo en otros.
El currículum se hallaba dividido en dos grandes bloques. El pri-
mero constituido por las asignaturas académicas de formación gene-
ral comunes al conjunto de la enseñanza media (historia, geografía,
12
Para un detalle de las transformaciones ver Pienau, op. cit.; y, del mismo autor,
“La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”, en Puiggrós, Adriana:
Historia de la educación en la Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Galerna, 1997.
Identidad y representación para unificar.p65 102 26/03/04, 11:55 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 103
matemática) y tendientes a la formación ciudadana; las asignaturas
propias de la modalidad técnica, comunes a todas las especialidades
(dibujo técnico; organización industrial) y las referidas a cada espe-
cialidad en el ciclo superior.
El segundo bloque estaba organizado a partir de la práctica de
“taller”. Al igual que en el bloque anterior, el ciclo básico contenía una
formación polivalente en destrezas y habilidades manuales sobre di-
ferentes materiales y en el ciclo superior, las prácticas se orientaban a
cada especialidad.
La experiencia de la formación implicaba un pasaje por la práctica
y por la teoría, que independientemente de los fundamentos epistemo-
lógicos y los supuestos respecto del aprendizaje (es decir, si es la prác-
tica la aplicación de los conceptos teóricos bajo un supuesto
deductivista del conocimiento; o si es la práctica la fuente de construc-
ción del saber teórico más abstracto, lo que supone un camino inductivo
o constructivista) era conformador de un lenguaje y una experiencia
vinculada tanto al saber hacer como al saber científico.
Esta tensión entre el saber científico y el saber hacer, que en otros
sistemas educativos fue resuelta a partir de la organización de diferen-
tes circuitos o niveles (la formación profesional de base y la superior), en
nuestro caso se expresó al interior de las propias organizaciones educa-
tivas y en el seno de una misma propuesta curricular.
Numerosos trabajos dan cuenta de la dicotomía y el enfrentamien-
to existente en las escuelas técnicas, entre los “maestros de taller” y los
“profesores” (Testa, J., 1991).
Ahora bien, estas contradicciones que se jugaban en las organi-
zaciones y entre los docentes, las que respondían a una concepción
instalada del conocimiento y de la relación entre trabajo manual y
trabajo intelectual, no impedían la organización por parte de los
estudiantes de prácticas y saberes significativos. De algún u otro
modo, los jóvenes en su proceso de aprendizaje lograban construir
una síntesis entre teoría y práctica, entre saber y hacer. Síntesis que
siendo más o menos homogénea estructuraba la definición del per-
fil del técnico.13
13
No se trata de negar las contradicciones y obstáculos que ofrecía esta estructu-
ra de algún modo dicotómica entre “teoría” y “taller” para con las posibilida-
des de aprendizaje, sino de reconocer que con relativa independencia de las
propuestas y estructuras en las cuales los sujetos intervienen, los mismos son
activos en la construcción de sus propios logros, visiones de la realidad e
interacciones entre los diferentes dominios del conocimiento y de la práctica.
Identidad y representación para unificar.p65 103 26/03/04, 11:55 a.m.
104 MARTÍN ESPINOZA
El dominio por parte de los técnicos en formación de estos dos
mundos, el del taller y el conocimiento científico; el de la teoría y el de
la práctica, permitía el desarrollo de una particular forma de acerca-
miento con el mundo del trabajo dada por la especificidad de un saber
técnico, capaz de articular ambas formas de racionalidad y de lenguaje.
El estudio de los itinerarios de los técnicos y su inserción profesio-
nal da cuenta de esta amplitud en el perfil. La evidencia empírica
recogida en el caso de los técnicos químicos, demuestra las caracterís-
ticas de este perfil técnico. El mismo se expresa en palabras de los
actores como “una mirada técnica” o bien como dice un técnico emplea-
do en el área de laboratorio de una empresa de biotecnología:
Yo trabajo con todos profesionales (de formación universitaria), y en
muchas cosas no hay diferencia entre lo que ellos pueden hacer y lo que
yo hago, pero cuando se trata de verificar un aparato o de instalar deter-
minado procedimiento, ahí se ve que hace falta un técnico.
En otro caso, el responsable de una empresa farmacéutica media-
na, instalada en la provincia de Neuquén decía:
Hay muchos técnicos (varones) en producción. Ellos deben realizar el
control de proceso productivo. Por ejemplo, cuando no entra una mate-
ria prima y entra una sustituta, el que hace el ajuste es el técnico porque el
operario no está calificado para hacerlo. El que hace la prueba, porque
hoy en vez de cloruro uso el potasio, es el técnico, el que ajusta los pará-
metros para el proceso es el técnico, y es el que está con la máquina, el que
conoce el equipo, también. Además en la actividad diaria no todo sale de
acuerdo a lo planificado. A veces uno prepara una determinada mezcla,
por ejemplo está fabricando dentífrico, y le sale un producto con una
viscosidad incorrecta. Entonces el que está ahí viendo qué es lo que puede
ser y cómo resolverlo, es el técnico. No es que uno siempre mezcla y salió
todo bien, entonces muchas veces quedó el producto retenido hasta que
uno logra ajustarlo. O en otra situación la solución se le corta, se pasa de
la fase líquida a la fase orgánica y quedan las dos partes separadas. Va y
ve con la temperatura, ajustando más o menos. Ése es el técnico, el ope-
rario no sabe, y en general estas industrias no tienen operarios, o sea,
cuando me refiero a operarios, gente que no sea química en esos cargos.
Es claro en ambos testimonios que el lugar del técnico y su dominio
de conocimientos se halla en una interfase entre el saber operario y el
saber abstracto respecto de los procesos y el comportamiento de los
Identidad y representación para unificar.p65 104 26/03/04, 11:55 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 105
materiales. Esto les posibilita la toma de decisiones en el proceso pro-
ductivo mismo.
En lo que hace a la estructura de las organizaciones educativas que
impartían la formación técnica, se trataba de una modalidad que exigía
por parte de los estudiantes un compromiso horario importante. Una
institución en donde los jóvenes pasaban prácticamente toda la jornada,
en un ambiente que trataba de asemejarse al mundo fabril lo más posible.
Al mismo tiempo, los “otros” presentes en la organización escolar,
docentes y maestros de taller, eran en su mayoría técnicos y trabajadores
en el sector industrial, lo que aseguraba la transferencia de experien-
cias de vida laboral cercanas a las que, con posterioridad, tendrían los
alumnos al insertarse en el lugar de trabajo.
Esta modalidad de formación, que como fue señalado se consolida
entre las décadas de 1940/1950, se mantiene con ligeras modificacio-
nes en los planes y programas hasta la implementación de la reforma
educativa en los años ’90.
En principio, en los primeros años de la década, la ley de transfe-
rencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales y
de la ciudad de Buenos Aires, inician un proceso de paulatina
heterogeneización del sistema nacional. En muchos casos, las provin-
cias no contaban con experiencias de escuelas técnicas propias con lo
que la gestión de las escuelas transferidas se dificulta al no contar con
el personal calificado.
Con posterioridad, la sanción de la ley federal de educación modi-
fica toda la estructura del sistema educativo nacional, reemplazando
la estructura anterior de la educación media (bachillerato, perito
mercantil, técnica y agraria) con la educación polimodal orientada
según grandes áreas del quehacer productivo.
Los cambios en los espacios de formación de
las identidades profesionales
En la organización del trabajo
Las modificaciones en la organización del trabajo de las que se da
cuenta en cuantiosa bibliografía a nivel nacional e internacional se
expresan particularmente en la Argentina a partir de la situación de
desmoronamiento del tejido industrial y de confluencia de un régimen
de acumulación orientado hacia el mercado externo y la exportación de
materias primas junto a un régimen político de corte neoliberal.
Identidad y representación para unificar.p65 105 26/03/04, 11:55 a.m.
106 MARTÍN ESPINOZA
El estudio llevado a cabo para el caso particular de los técnicos
químicos permite señalar la existencia de profundas heterogeneidades
en las organizaciones productivas en cuanto a las formas de orga-
nización del trabajo y de clasificación (Testa, J.; Figari, C. y Spinosa,
M., 2000).
Se presenta una tendencia manifiesta, en las políticas de recluta-
miento de personal, a tomar técnicos para el desempeño en puestos de
operación de máquinas. Estos puestos, automatizados y controlados
con sistemas informáticos, pueden ser desempeñados tanto por técni-
cos de distintas especialidades, como por operarios experimentados
sin formación técnica.
Al mismo tiempo, los puestos de supervisores son ocupados por
ingenieros y profesionales con formación universitaria.
El testimonio de un informante clave en una empresa del rubro
farmacéutico resulta esclarecedor al respecto:
En los últimos, últimos años, ese lugar de químicos, muchas veces es
como que se iba corriendo hacia abajo, ese lugar de químico lo utilizan los
profesionales universitarios y el químico está haciendo el trabajo de ope-
rarios. Ahora pasa que el que maneja las máquinas, pesa, barre, carga los
equipos, es el técnico químico, y el que controla y hace los análisis de
laboratorio es el bioquímico. Digamos que siempre la escala se corre
hacia abajo. El que antes era gerente ahora es jefe, el que era jefe es
operario, y el que era operario está en la calle.
Al consultársele sobre las dificultades que esto puede traer se expresa:
Lo que pasa es que en esta industria es cierto, tratan de buscar a gente con
cierta preparación porque entiende más fácil las cosas, la gente menos
preparada tiene una dificultad para entender lo que se le dice. Entonces
por eso, el problema está cuando uno toma a alguien preparado para
hacer cajas, y como tiene la posibilidad de saltar a otro trabajo, se rota
mucho, si uno toma a alguien no preparado se queda toda su vida hacien-
do cajitas.
En este contexto, las posibilidades de movilidad profesional de los
técnicos se hallan truncadas en la medida que no posean una certifi-
cación académica de nivel universitario.
De igual modo, esta heterogeneidad a la que se hizo referencia para
dar cuenta de las organizaciones productivas en general, se expresa
en los mercados internos de trabajo.
Identidad y representación para unificar.p65 106 26/03/04, 11:55 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 107
Esta tendencia descendente en la clasificación y las perspectivas
de movilidad, expresada por el testimonio de un responsable técnico
de una empresa, no es homogénea en la medida que tal como se de-
muestra en otros casos estudiados, las perspectivas para los técnicos
que ingresen en las áreas del laboratorio serán bien diferentes que
para los que se inician en la planta de producción.
En el primer caso, mantendrán la clasificación de laboratorista o
técnico y dentro del laboratorio podrán ascender en la complejidad de
las tareas a realizar, como resulta en el caso señalado de una empresa
de biotecnología. Los que ingresan en la planta serán considerados
operarios y sus perspectivas de ascenso estarán fuertemente condicio-
nadas por la presión de los profesionales universitarios que se desem-
peñan de puestos de jefatura.
En apartados anteriores se había señalado cómo la construcción
de una identidad profesional, en este caso la del técnico, se realiza a
partir de intercambios conflictivos en las diferentes dimensiones que
hacen a la práctica del trabajo. Las formas de clasificación, las califi-
caciones que los sujetos tienen y las que le son reconocidas en la
organización productiva, así como también el tipo de intervenciones
a las que son convocados, constituyen el material sobre el que se
opera este proceso.
En lo señalado respecto de los cambios en las organizaciones pro-
ductivas, es posible identificar movimientos en cada una de estas
dimensiones. Movimientos que implican en conjunto un pasaje de
espacios de mayor reconocimiento y calificación a otros de menor
reconocimiento y prestigio. Las tareas para muchos de los técnicos se
tornan más sencillas y demandan en menor medida la puesta en juego
de los saberes técnicos. Por otra parte, este papel de mediador entre
una forma de conocimiento experiencial acerca del funcionamiento
de máquinas y procesos y el conocimiento científico, se reduce en la
medida que son los propios técnicos en muchos casos los que realizan
las tareas de operación.
Si bien podría pensarse que ellos mismos reúnen los dos tipos de
conocimiento, lo cierto es que al no contar con un espacio y un tiempo
específico dedicado a esta actividad de mediación (dado que el tiempo
está fundamentalmente dedicado a la operación de equipos y materia-
les) esta posibilidad se reduce.
Consideraremos ahora los cambios que se han manifestado en la
formación sistemática de los técnicos, para retomar las interpretacio-
nes precedentes en la conclusión.
Identidad y representación para unificar.p65 107 26/03/04, 11:55 a.m.
108 MARTÍN ESPINOZA
En la formación del técnico
En lo que hace al sistema educativo, el establecimiento de la educa-
ción polimodal en el marco de la reforma educativa, tal como se señaló
en apartados anteriores, ha homogeneizado al mismo tiempo que frag-
mentado las certificaciones y las experiencias educativas por las que
transitan los jóvenes.
Si bien la implementación se ha llevado a cabo en algunas de las
jurisdicciones, hoy ya no es posible hablar de un perfil técnico egresado
de la formación media y asociar dicho perfil con determinado conjun-
to de prácticas y saberes comunes.
En los casos en que se ha llevado a cabo el pasaje de la modalidad
técnica a la educación polimodal, el espacio de taller se ha reducido
considerablemente cuando no ha desaparecido, las asignaturas espe-
cíficas tienen menos importancia frente a las de contenido general y
sobre todo, no es posible dar cuenta de experiencias homogéneas en la
medida que gran parte de las definiciones respecto de la formación se
han tomado al nivel de las organizaciones educativas, no habiendo
podido las respectivas áreas de planeamiento y gobierno del sistema
educativo dar homogeneidad alguna.
Esta heterogeneidad y fragmentación de las propuestas educativas
observa su correlato en las certificaciones académicas.
En otro orden, la contracción del mercado de trabajo en general y
particularmente del sector industrial ha hecho que la mayoría de los
docentes que se desempeñan en el nivel medio o polimodal no hayan
pasado recientemente por la experiencia de trabajo en la industria,
contribuyendo de este modo a la reproducción de una cultura de la
organización escolar.
Nuevamente, tal como fue señalado al referirnos a las transforma-
ciones en las organizaciones productivas, las instancias de formación
(cuyo resultado no es sólo un conjunto de conocimientos y habilida-
des sino también una disposición de actitudes y marcos de referencia
para entender e interpretar el trabajo y a los otros actores intervinientes
en él) fragmentan y heterogeneizan las experiencias, los contenidos y
sentidos que los jóvenes realizan o construyen en su escolaridad. Asi-
mismo los otros que acompañan esta construcción en esta etapa, van
perdiendo referencias del espacio de la producción con lo que su mi-
rada se vuelve autoreferente.
Identidad y representación para unificar.p65 108 26/03/04, 11:55 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 109
Conclusiones en tránsito
Al inicio se señalaba la necesidad de una experiencia común, de un
marco de referencias construidos tanto en los espacios de formación
como en los espacios de trabajo para poder dar cuenta de una identi-
dad profesional.
La evidencia empírica, tanto de las organizaciones productivas
como de los espacios de formación, pone en duda la posibilidad de
construir una identidad común a partir de la heterogeneidad de las
organizaciones y revela las tensiones en las que se ve envuelta esta
categoría profesional.
Tensión que se expresa al interior de las organizaciones productivas:
a) entre las formas de clasificación profesional (la ocupación de los
técnicos de puestos de operarios) y los requerimientos de certifi-
caciones de nivel medio o polimodal para ocupar los puestos;
b) entre la necesidad y requerimiento de compromiso de los traba-
jadores por parte de la empresa y la dificultad de generar al
interior de las mismas trayectorias de movilidad ascendente;
c) al interior de la misma categoría profesional entre los técnicos
que aún ocupan puestos con reconocimiento de técnico, en gene-
ral de apoyo o asistencia a la producción (como es el caso del
laboratorio en química o de mantenimiento en mecánica) y quie-
nes se desempeñan en la producción en sí;
d) y, finalmente, una tensión generacional, en la medida que los
recorridos señalados para los más jóvenes son significativamente
diferentes de los trabajadores con más antigüedad, poniéndose
en duda la posibilidad y el valor del conocimiento construido en
la experiencia de trabajo.
En el interior del espacio de formación,
a) entre los objetivos terminales de cada modalidad orientada y la
falta de especificidad de los contenidos;
b) entre las referencias construidas como meta de la formación en
el imaginario social y la experiencia cotidiana de alumnos y
docentes;
c) entre los objetivos orientados a la formación profesionalizante
para la inserción ocupacional y los propedéuticos definidos para
la consecución de estudios posteriores.
Identidad y representación para unificar.p65 109 26/03/04, 11:55 a.m.
110 MARTÍN ESPINOZA
Frente a estas contradicciones al interior de cada organización y
las que existen entre unas y otras, los individuos se ven interpela-
dos por múltiples miradas que atribuyen o esperan en el caso del
técnico, saberes y acciones diferentes y para las cuales a su vez, no
es posible definir un conjunto de recursos comunes disponibles
por cada uno de los individuos aparentemente portadores de una
identidad común.
Las transacciones en los términos que define Dubar parecen en
consecuencia difíciles de homogeneizar en la medida que el conteni-
do de las mismas se diversifica a partir de las singularidades exacer-
badas de cada experiencia.
Se señalaba que el concepto de técnico hace referencia a una clasi-
ficación profesional, a una certificación escolar, a una forma de cono-
cimiento y determinadas funciones que se dan en el marco de una
forma de organización de la producción.
Las formas que cada una de estas manifestaciones de lo técnico
habían alcanzado en la segunda mitad del siglo pasado en la Argen-
tina, se han modificado profundamente y en este marco, no es posible
sostener la vigencia de una identidad que tenía su origen en determi-
nadas condiciones de posibilidad.
No es intención sostener una mirada nostálgica de esta conforma-
ción identitaria, ni establecer juicios al respecto. El propósito de estos
señalamientos responde a la pregunta acerca de cuál es el lugar que el
conocimiento técnico tiene para su formación, distribución y contri-
bución a la definición de un perfil profesional.
La pregunta que subtitula este trabajo parece encontrar una res-
puesta afirmativa. Al menos la identidad profesional de los técnicos
tal como la conocimos en la Argentina se diluye en un sinfín de expe-
riencias diversas, en muchas de las cuales el conocimiento técnico, en
tanto interfase o mediador, se ve obstaculizado.
Esta dificultad para la reproducción y circulación del saber técnico
en las organizaciones productivas priva al perfil profesional de la
posibilidad de ejercicio de su cualidad más distinguida y valorada, al
mismo tiempo que restringe las opciones de construcción de nuevos
conocimientos y de formación de trabajadores.
La circulación del conocimiento técnico parece quedar restringi-
da a algunos sectores particulares al interior de las organizaciones
productivas.
Para aquellos técnicos químicos que ingresan al laboratorio, o par-
ticipan en procesos productivos modernos, su vinculación con profe-
sionales en un espacio de producción conjunta, parecería asegurar la
Identidad y representación para unificar.p65 110 26/03/04, 11:55 a.m.
EL CONOCIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE IDENTIDADES PROFESIONALES 111
vigencia de esta zona de desarrollo próximo que permitiría la apro-
piación de nuevos saberes y más complejos.
Para quienes circulan por los senderos operarios, esta posibilidad
se encuentra restringida en la medida en que el saber técnico está
sujeto a la presión de los supervisores (profesionales) por un lado y a
la de la automatización de los procesos por el otro.
La pregunta que urge hacer, continuando con la metáfora ecológica
es ¿no habremos de tener que construir reservas artificiales para gene-
rar lo que nos hemos ocupado de extinguir?
Bibliografía
Antunes, R.: ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol
central del mundo del trabajo, Buenos Aires, Herramienta, 2003.
Beaud, S.; Pialux, M.: Retour sur la condition ouvrière, París, Fayard, 1999.
Bourdieu, P.; Passeron, J. C.: La reproducción, //Falta ciudad//, Siglo
XXI, 1986.
Bouffartigue, P.: De l’ecole au monde du travail. La socialisation
proffessionnelle des jeunes ingénieurs et techniciens, París, L’Harmattan,
1994.
Campinos-Dubernet, M.: “Diversidad de competencias obreras y
estandarización de la formación profesional. Calificaciones y em-
pleo”, Documento de Trabajo Nº 7, PIETTE del CONICET, 1995.
Dubar, C.: La socialisation. Construction des identités sociales et
professionnelles, París, Colin, 1991.
Dubar, C. y Tripier, P.: Sociologie des profesions, París, Colin, 1998.
Dubet, F. y Martuccelli, D.: En la escuela. Sociología de la experiencia esco-
Identidad y representación para unificar.p65 111 26/03/04, 11:55 a.m.
Los dispositivos de control como
mecanismos inhibidores
de la identidad colectiva
Un estudio de caso en grandes cadenas
de supermercados1
Paula Abal Medina2
Introducción
L a consolidación y expansión del supermercadismo, que se produ-
ce desde principios de los ’90, coincide con el momento de
profundización de las reformas estructurales neoliberales. Las
desregulaciones comerciales y laborales, la apertura económica, el
vertiginoso aumento de la desocupación y el debilitamiento del poder
sindical se transforman en condiciones óptimas para su irrupción
como “gigantes” del comercio minorista. La mayoría de la bibliografía
existente sobre la problemática se centra en aspectos macroeconómicos
vinculados a su impacto sobre la estructura de comercialización mi-
norista y sobre el mercado de trabajo. En este sentido, los temas más
1
Agradezco muy especialmente a Julián La Rocca por las correcciones y agudas
sugerencias realizadas a lo largo de la redacción de este artículo. También a
Osvaldo Battistini, mi director de tesis de maestría, quien permanentemente
colabora en el enriquecimiento de mi proceso de formación.
2
Becaria de investigación del CEIL-PIETTE/CONICET. Docente de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA.
Identidad y representación para unificar.p65 113 26/03/04, 11:55 a.m.
114 PAULA ABAL MEDINA
destacados son: la destrucción de puestos de trabajo a partir del cierre
de pequeños y medianos comercios,3 las políticas de dilaciones en los
pagos a proveedores, el dumping y también las presiones ejercidas
sobre distintos niveles del estado nacional, provincial y/o municipal
en pos de garantizar excepciones a las normas edilicias vigentes para
facilitar la rápida apertura de nuevas bocas de distribución minorista.
A lo que se suman, como particularidades del caso argentino, la au-
sencia de regulaciones públicas que atenuaran sus consecuencias más
negativas agravadas por los plazos vertiginosos que asumió el proce-
so. Como lo afirman Devoto y Posada (1998), lo que llevó en los países
europeos prácticamente cinco lustros, en Argentina, alcanzó una in-
tensidad inusitada en apenas un quinquenio.
Los efectos mencionados dan cuenta del impacto que la consolida-
ción del supermercadismo tuvo “hacia fuera”, sobre la estructura de
comercialización minorista y sobre el mercado de trabajo. En el pre-
sente artículo se analizan, en cambio, las características que asumie-
ron las relaciones entre capital y trabajo al interior de estas empresas,
entendiendo que la empresa se construye como un espacio social-
político hegemonizado por el capital (Castillo Mendoza, 1991). De
este modo, estos espacios expresan una relación dialéctica entre la
estructura y las estrategias y formas de acción que se gestan en los
centros de trabajo y que por ello siempre pueden instituir un margen
variable de incertidumbre a la reproducción del sistema. Lo que nos
lleva a concebir los espacios del trabajo como campos de discusión4
–dinámicos y subvertientes– en los que se inscriben una multiplici-
dad de luchas multiformes que algunas veces erosionan y otras forta-
lecen el pretendido orden establecido. La voluntad empresaria tende-
rá a objetivar sus reglas de juego convirtiéndolas en indiscutidas; sin
embargo, sus formas de operar sobre el conjunto del colectivo del traba-
jo son siempre múltiples, dependiendo de los contextos pero también
de los actores que integran los espacios del trabajo.
Para cumplir este objetivo se presentan los resultados preliminares
de un estudio de caso realizado en distintas sucursales, todas ubica-
das en la Ciudad de Buenos Aires, de dos grandes cadenas de super-
mercados: Coto y Wal Mart. El estudio se centra en el análisis de la
3
Por cada puesto de trabajo creado en un supermercado entre 4 a 6 pequeños
empresarios minoristas pierden sus fuentes de ingreso quedando patéticamen-
te expuestos a la marginalidad. Véase Masana y Posada (1997 a y b).
4
La utilización de la noción “campos de discusión” fue inspirada a partir de la
lectura del texto “Los campos científicos” de Pierre Bourdieu.
Identidad y representación para unificar.p65 114 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 115
siguiente evidencia empírica:5 treinta entrevistas en profundidad reali-
zadas a trabajadores de ambas empresas que se desempeñan en dis-
tintos puestos de atención al público (fundamentalmente cajeros, ca-
detes y repositores), observaciones directas en el lugar de trabajo y lectura
de fuentes secundarias como manuales y revistas dirigidas a los emplea-
dos y carteleras internas de la empresa. Por último, se presentan algunos
resultados de una encuesta de elaboración propia de 117 casos.
El artículo se divide en tres apartados. En el primero se destaca
una característica común a las distintas cadenas de supermercados
que es la contratación de trabajadores jóvenes. Por ello se recrean las
tramas históricas en las que los jóvenes emergieron como trabajado-
res reflexionando sobre los significados de una política de selección
de personal de “preferencia generacional”. En el siguiente apartado
nos abocamos al análisis de las relaciones laborales que se constru-
yen en los espacios del trabajo de cada una de las empresas seleccio-
nadas a partir de la noción foucaultina de “dispositivo”. Por último,
se presentan algunas reflexiones finales en torno a la noción de iden-
tidad colectiva y su imposibilidad de emergencia en los espacios
laborales analizados.
¿Por qué centramos nuestro estudio en los trabajadores jóvenes?
“¿Por qué pensás que emplean gente tan joven?
Porque yo creo que los jóvenes somos
como un pueblo sin cultura...
y siempre es más fácil manejar a la gente sin cultura.”
(Cajera de Coto, 20 años)
Los trabajadores de supermercados son mayoritariamente jóvenes
que poseen una edad promedio de 24 años.6 Nacidos hacia finales de
la última dictadura militar inician su más temprana socialización en
el marco de la irrupción del neoliberalismo impuesto primero por el
terrorismo de estado y consolidado posteriormente durante regíme-
nes ‘democráticos’. Una nueva serie de acontecimientos, saberes y
poderes circulan y atraviesan los espacios sociales con pretensiones
5
Agradezco especialmente la colaboración de Karina Crivelli y Mónica Brocardo
para la realización del trabajo de campo.
6
Según datos obtenidos de la Encuesta a Trabajadores de Supermercados (ela-
boración propia). Realizada en Coto y Wal Mart. Tamaño de la muestra: 117
casos. Ciudad de Buenos Aires, agosto y septiembre de 2001.
Identidad y representación para unificar.p65 115 26/03/04, 11:55 a.m.
116 PAULA ABAL MEDINA
de universalidad y por tanto de clausuras y verdades irrefutables,
estableciendo los cimientos de lo que se denominó como pensamiento
único. En consonancia con Bourdieu, podemos afirmar que el núcleo
del neoliberalismo como proyecto político fue “crear un programa de
destrucción metódica de las estructuras colectivas capaces de obsta-
culizar la lógica del mercado” (1998: 1). El vínculo común de una
infinidad de políticas redundantes tendía a lograr la descolectivización
de intereses y la definición de éstos en base a la individuación (Lucena,
2000). El correlato irremediable del éxito, al menos temporal, en la
consecución de sus objetivos, se expresó con una fuerza inusitada
durante la década de los ’90.
El vaciamiento de la democracia, la privatización de la política y la
destrucción de los colectivos (fundamentalmente de los constituidos
por trabajadores nucleados en sindicatos) impusieron nuevas relacio-
nes de fuerza entre capital y trabajo, relaciones signadas por las ‘lógi-
cas’ de la desregulación, la flexibilización y la disminución de los
costos laborales. Como contrapartida el mundo del trabajo se transfi-
guró en un espacio de fragmentación y de fragilización de la inclusión
social que se evidenció en los altos niveles de desocupación, precarie-
dad, informalidad y depresión sostenida de los ingresos laborales.
La profunda transmutación del orden social y político operó degra-
dando las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores; y a la
par delineando segmentos sobre los cuales las nuevas reglas de juego
podían descargarse con mayor intensidad. Uno de estos segmentos se
encuentra constituido por un grupo etario específico: los jóvenes; quie-
nes además de registrar altos niveles de desocupación, tendieron a
transformarse en “mano de obra flotante” de las empresas. Especial-
mente de aquellas más sensibles a las fuertes oscilaciones de la de-
manda. Como lo afirman Gómez y Contartese (1998) se registra una
tendencia a bajar la edad promedio del personal, la que puede com-
prenderse a la luz de varios elementos. En primer lugar, las empresas
buscan “un nuevo trabajador virgen” y permeable sobre el cual impri-
mir la matriz cultural funcional a los criterios de competencia y pro-
ductividad que exigen los mercados” (Gómez y Contartese, 1998: 92).
Se trata de trabajadores carentes de experiencias laborales previas y
por tanto de prácticas de sociabilidad en tiempos de vigencia de una
cultura del trabajo de resistencia, de oposición, de luchas colectivas y
orgullo sindical. Por ello, la distancia que separa a los viejos y nuevos
trabajadores es menos una diferencia de edad en el sentido biológico
que una diferencia de generación, un punto de ruptura en la sucesión
de generaciones de trabajadores que se expresa cuando ingresan al
Identidad y representación para unificar.p65 116 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 117
trabajo estos jóvenes como meros trabajadores temporarios, provisorios
y compelidos a la individualización (Pialoux y Beaud, 1999: 229).
En segundo lugar, la tendencia a la disminución etaria del perso-
nal, puede explicarse a partir de la intervención directa del Estado,
que se plasmó en la modificación de la legislación laboral, en pos de
abaratar y aumentar la flexibilidad externa de los trabajadores jóve-
nes. En 1991 se sancionó la Ley Nacional de Empleo que creó nuevas
modalidades de contratación, algunas exclusivamente dirigidas a jó-
venes de hasta 24 años de edad,7 que bajo el benéfico rótulo: “de la
promoción y defensa del empleo”, vulneraron el principio de estabili-
dad laboral, eliminaron el pago de indemnización al trabajador y las
contribuciones patronales. Como será analizado en los siguientes
apartados los supermercados usaron-abusaron de estas modalidades
de contratación.
En tercer lugar, los beneficios de emplear jóvenes se maximizan para
la empresa en función de tres características de la población juvenil: en
su mayoría los jóvenes no son jefes de hogar y por ello no poseen la
responsabilidad primaria de sostener la familia. De esta forma sus in-
gresos laborales sólo complementan los gastos del hogar. En segundo
lugar, son físicamente más sanos que los adultos por lo que pueden
realizar un trabajo de fuerte intensidad librando “cheques de enferme-
dad” a futuro. Por último, tienden a tener una disponibilidad horaria
mucho mayor que los adultos. Las empresas pueden flexibilizar sus
jornadas y rotar permanentemente francos y turnos de trabajo.
Los jóvenes que ingresaron por primera vez a un mundo del trabajo
constreñido por los “dictados del mercado” se transforman en la ofer-
ta codiciada de muchas empresas. Quizás porque éstas creen encon-
trar garantizada en esta “generación” la línea de ruptura y a la vez de
fuga de los resabios de un colectivo de trabajadores que aún guarda en
su memoria los sucesos históricos en los que emergieron como sujeto
político y social frente al capital.
La afirmación de una joven trabajadora de Coto, citada en el epígrafe,
recobra, de este modo, todo su sentido: para las empresas “los jóvenes son
como un pueblo carente de cultura”, y esta carencia es deseada en la
medida que expresa ausencia de rigidez y de capacidad de resistencia.
Las consideraciones realizadas nos llevan a poner de manifiesto un
eficaz mecanismo de control ejercido por el capital ya que la facultad
7
Nos referimos al “Contrato de Trabajo-Formación” y al “Contrato de Práctica
Laboral para Jóvenes”. Ley 24.013. Ambas modalidades de contratación fue-
ron derogadas recién en 1998 con la sanción de la Ley 25.013
Identidad y representación para unificar.p65 117 26/03/04, 11:55 a.m.
118 PAULA ABAL MEDINA
empresaria de selección de personal permite reforzar su propia auto-
nomía al influir en el tipo de fuerzas externas que son admitidas
(Edwards, 1986). Las políticas de “preferencia generacional” deben
entenderse en este sentido.
Los comentarios hasta aquí realizados pueden transmitir cierto es-
cepticismo; sin embargo no es esa nuestra intención. Simplemente,
pretendimos recrear la trama histórica que circunda las trayectorias
de vida de los jóvenes. Dar cuenta, parafraseando a Foucault, de los
saberes y verdades que intentaron gestar una realidad objetivada, in-
variable y clausurada. No obstante, diversas líneas de fisura comien-
zan lentamente a esbozarse trazando caminos de desobjetivación del
“orden” de las cosas y abriendo múltiples grietas desde las cuales
irrumpen nuevas subjetividades. Las prácticas y luchas desarrolla-
das por los trabajadores desocupados y los procesos de recuperación
de fábricas, analizados en el presente libro, son una evidencia de ello.
Los espacios laborales del supermercadismo parecen resguardar
sus contornos definitivos habiendo logrado ‘capitalizar’ al máximo el
predominio del capital. Su apariencia compacta depende de múlti-
ples factores. Intentaremos dar cuenta en los próximos apartados cómo
dos espacios del trabajo del mismo formato comercial construyen ‘dis-
positivos’ divergentes en su morfología y a la vez convergentes en sus
resultados de subordinación del trabajo.
Los dispositivos
La noción de dispositivo como tejido reticular, como red que puede
establecerse entre elementos heterogéneos a la vez visibles e invisibles,
enunciados y silenciados; nos resulta particularmente interesante para
presentar la especificidad de los espacios laborales de cada una de las
empresas en cuestión. Dicha noción, fue desarrollada por Foucault (1991,
1996) y luego retomada y sistematizada por Deleuze (1999).
Muchos estudios sobre las relaciones laborales en espacios de tra-
bajo se centran en el análisis de los aspectos más visibles de esas
relaciones; como la descripción de las modalidades de contratación,
la duración de la jornada y la política salarial. Coincidimos en la
centralidad e importancia de estos elementos para el análisis de las
relaciones que se gestan en los centros del trabajo. Sin embargo, la
inspiradora noción de dispositivo nos permite una aproximación más
detallada, si se quiere más inmiscuida en el ‘terreno’, que observe la
articulación de aquellos elementos con otros menos explícitos, más
difusos, del orden de lo simbólico y lo estructural; de las prácticas
Identidad y representación para unificar.p65 118 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 119
posibles y vedadas, de las posiciones diferenciales. Por ello, intenta-
mos menos describir los espacios que recrearlos en la amalgama de
“líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas, líneas de
subjetivación y líneas de fractura que se entrecruzan y se mezclan
mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de muta-
ciones de disposición” (Deleuze, 1999: 158).
En el apartado anterior presentamos el marco espacio-temporal de
emergencia del supermercadismo y de los jóvenes en tanto ‘trabajado-
res-jóvenes’, es decir como integrantes de los espacios laborales. En
los próximos dos apartados ponemos de relieve cómo cada una de las
empresas estructura su organización a partir de medios materiales,
simbólicos y relacionales divergentes.
En primer lugar, nos ocupamos del supermercado Wall Mart y
presentamos las características que asume su política salarial y de
empleo y posteriormente desarrollamos los siguientes elementos del
dispositivo: la distinción múltiple, el control invisible, la disposición
permanente y la dilución del conflicto. En segundo lugar, analizamos
la política salarial y de empleo de Coto y luego nos abocamos a los
demás elementos que configuran su dispositivo, a saber: la distinción
jerárquica, la subestimación, la extralimitación de la autoridad y la
visibilidad de un entorno externo amenazante.
Supermercados Wall Mart:8 Imposición de un orden
sociolaboral “armónico”
Políticas de empleo
Las políticas de contratación de la empresa fluctúan en una única
dirección: el máximo aprovechamiento de las oportunidades legales.
Se registran por ello dos grandes momentos de esta política: desde la
instalación de la sucursal hasta fines de 1998 y desde esa fecha has-
ta la actualidad. Durante el primer recorte temporal Wal Mart utili-
za las “modalidades de contratación promovidas”9 sancionadas
en el momento de mayor eficacia de los discursos neoliberales de
flexibilización desprotectora del trabajo. En el apartado anterior
8
Wall Mart es una cadena de supermercados internacional de origen norteame-
ricano. Se instala en la Argentina a fines de 1995. Actualmente posee en el país
alrededor de 4.000 empleados.
9
Introducidas por la Ley Nacional de Empleo sancionada el 13/11/91.
Identidad y representación para unificar.p65 119 26/03/04, 11:55 a.m.
120 PAULA ABAL MEDINA
describimos brevemente estas contrataciones y específicamente las
creadas para emplear trabajadores jóvenes de hasta 24 años de edad.
La abusiva utilización de estas modalidades por parte de la empresa
se evidencia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta a tra-
bajadores de supermercados, según los cuales el 46% afirma que su
modalidad de contratación mejoró desde el momento de inicio de la
relación laboral. El cambio de la política de contratación se produce a
fines de 1998,10 momento en el que se derogan la mayoría de estas
modalidades ya redefinidas como “contratos basura”. Las nuevas
contrataciones se realizan a través de empresas de servicios eventua-
les (denominadas “agencias” por los trabajadores). Es de destacar
que resulta dificil la constatación del requisito de eventualidad que
requiere la utilización de estas modalidades de contratación. Según lo
afirman los trabajadores entrevistados el procedimiento es el siguien-
te: completan una solicitud de empleo en Wall Mart, luego son entre-
vistados por esta empresa, se les asignan tareas de carácter perma-
nente en el supermercado, pero finalmente son contratados por un
tercero, la empresa de servicios eventuales, bajo la modalidad de “con-
trato de trabajo eventual”.
Una empleada del supermercado, contratada en 1997, ponía de
manifiesto el contenido común a estos dos momentos de la política de
contratación de la empresa:
Ahora contratan por agencia porque dicen que es más fácil, que los con-
tratos son más fáciles y que los pueden echar cuando ellos quieren y los
pueden llamar cuando ellos quieren. En cambio a nosotros también nos
hicieron lo mismo, porque cuando éramos contratados temporales, pero
por Wal Mart, a todo un grupo los echaron y luego los volvieron a tomar,
era lo mismo (...) lo que pasa es que a veces disminuye mucho el trabajo
acá, hay mucha gente dando vuelta (cajera, 25 años).
Los ingresos horarios percibidos por los trabajadores de Wal Mart
son bastante mayores a los de otras empresas supermercadistas.11 Sin
embargo, los mismos registran importantes fluctuaciones en función
10
La Ley 25.013 de 1998 deroga las siguientes modalidades de contratación:
“contratación de desempleados y ex-empleados públicos”; “contrato de tra-
bajo de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad”; “contrato
de práctica laboral para jóvenes”; “contrato de trabajo-formación”.
11
Según los resultados de la Encuesta a Trabajadores de Supermercados; los
ingresos horarios promedio alcanzaban $2,91. Agosto-septiembre de 2001.
Identidad y representación para unificar.p65 120 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 121
de los niveles de actividad que registre la sucursal. La mayor parte de
los contratos laborales son de 24, 30 y 36 horas semanales pero la
“duración real” de la jornada varía en forma ascendente en períodos
de aumento de actividad por medio de la utilización de horas extra.
Recreando el espacio del trabajo de Wal Mart
Se trata de la única sucursal que esta empresa tiene en la Ciudad de
Buenos Aires y se encuentra ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón
desde mayo de 1996. Una menor presencia de clientes en la empresa
combinada con una mayor amplitud espacial relajan la primera im-
presión de ese espacio de trabajo que contrasta con otras empresas
colegas sumergidas en el ruido de la espera, el interrogante insidioso
y la queja permanente.
La configuración de sus dispositivos
La distinción múltiple: bajo este principio se despliegan una infi-
nidad de políticas de distinción que operan subyacentes bajo el rótulo
unificante de “asociado a la gran familia Wal Mart”. Conjugación de
demarcaciones diferenciales de vínculos, de reconocimientos, de ves-
timentas, de credenciales, de espacios, de horarios y de ritmos. La
intensidad de los vínculos está inscripta en los propios cuerpos de los
asociados en credenciales que definen su carácter “temporal” o “per-
manente”. Unos: asociados transitorios, prescindibles y flotantes.
Otros: estables, reconocidos y protegidos. Lo que se une bajo la catego-
ría de asociado se ruptura en una infinidad de signos, de señales y de
símbolos, que se traducen en una fuerte fragmentación material entre
los propios trabajadores.
Las diferencias entre temporales y permanentes se extienden tam-
bién a la definición de los turnos y con ello de los ritmos de trabajo.
Una asociada cajera afirma que “todo el turno de la mañana es de Wal
Mart, no hay nadie contratado por intermedio de una agencia. Todo el
personal de la tarde, que es el turno más bravo es de agencia, es el
turno más bravo que hay porque si a los de la mañana los cuidan a los
de la tarde los matan. Te podés dar cuenta al mirar las credenciales, en
los de la tarde figura asociado temporario” (cajera, 23 años).
El color de las vestimentas los ordena también jerárquicamente.
Chalecos de color azul para el personal subordinado y rojo para los
asociados jerárquicos. Vestimentas de colores divergentes que identi-
fican-diferencian las gradaciones del lugar ocupado.
Identidad y representación para unificar.p65 121 26/03/04, 11:55 a.m.
122 PAULA ABAL MEDINA
La política de incentivos es también una política de la distinción,
en la medida en que los premios se exhiben en los cuerpos de los
asociados. Los denominados “pines de buenas ideas” y “pines de
buen trabajo” funcionan como símbolos que permiten establecer con-
trastes y clasifican a los trabajadores en orden de mérito según la
cantidad y los colores de los mismos.
El cliente misterioso, un control invisible: el control del trabajo se
realiza a partir del Programa Mistery Shoper, el cliente misterioso. De
esta forma el control se transforma en omnipresente. Mistery Shoper
podrá entonces circular por todo el piso resguardando su anonimato
en la figura de un cliente que consulta, pide ayuda y finalmente com-
pra ciertos productos. Como resultado, quien está investido de esta
potestad de control, completará una variedad de formularios en los
cuales se especifican cada uno de los procedimientos que deben cum-
plimentar los trabajadores de cada puesto y que permiten calificar
desempeños, clasificar a los asociados y finalmente dar a conocer los
resultados en carteleras de la empresa. En ese momento, el control
pretérito se vuelve visible para los trabajadores a la par que recuerda
su invisibilidad futura. El control se ejerce invisiblemente para luego
exhibirse en la forma de aprobación o castigo, dando lugar a la “posi-
bilidad de descargo” a cada asociado que no hubiere cumplimentado
adecuadamente los procedimientos establecidos. Sin embargo, el des-
cargo adopta la forma de “simple pedido de disculpas” ya que a los
trabajadores les está vedada la posibilidad de reconstruir/representar-
se el momento en que fueron objeto de control. Se trata entonces de un
control carente de garantías, que haciéndose invisible se transforma en
control indiscutido. Un trabajador de la empresa cuenta cómo funciona
esta forma de control del siguiente modo: “es alguien que se hace pasar
por un cliente y ahí es como que te evalúa cómo se está atendiendo en el
supermercado, va por distintos sectores y va viendo si cada uno va
siguiendo los pasos. Hubiese sido más justo que ese mismo día te digan
mirá hoy te evaluamos y tus errores fueron éste, éste, éste y éste... porque
después aparecés en una cartelera que dice que no se cuántos días atrás
se te evaluó y no cumpliste” (repositor, 24 años).
Cultura de una disposición permanente: en la guía del asociado,
en las carteleras, en inscripciones en la propia vestimenta de los traba-
jadores se construye un discurso que exalta el culto por el cliente. Wal
Mart establece tres principios “la satisfacción garantizada”, “la hos-
pitalidad agresiva” y “el cliente es el verdadero jefe”. De esta forma, la
figura del cliente es utilizada de modo tal de aumentar la aptitud de
servicio y subordinación en los empleados. Lo paradójico es que el
Identidad y representación para unificar.p65 122 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 123
cliente, ajeno a la relación laboral, se transforma en una figura que
permite ampliar la dominación social del capital por sobre el trabajo.
Sin embargo, esta política se hace difusa en la medida que no se trata
de exigir un aumento de la productividad en función de favorecer al
capital, sino de satisfacer las necesidades del cliente. Estar siempre
dispuesto y siempre brindando un servicio al cliente supone erradicar
los tiempos muertos. Algunas políticas como la “regla de la línea roja”,
la “regla de los tres metros” o la obligación de embolsar en la línea de
cajas, aseguran la intensificación del trabajo. La primera, la regla de la
línea roja, se aplica a quienes se desempeñan en las cajas. Los asocia-
dos deben en caso de no estar atendiendo clientes, pararse entre la
segunda línea de cajas y las góndolas a fin de “invitar” a los clientes
a sus cajas. La regla de los tres metros mencionada por los entrevista-
dos y también establecida en la guía del asociado, tiene por objetivo
“lograr que los clientes se sientan bienvenidos”, los trabajadores de
todas las áreas deben “sonreír, mirar a los ojos, saludar y ofrecer ayu-
da a toda persona que esté a menos de tres metros”. La política de
desdibujamiento de la relación laboral queda también evidenciada en
una frase de Sam Walton, fundador de Wall Mart: “todos los asocia-
dos trabajan para los clientes que compran nuestra mercadería. En
realidad, los clientes pueden echarnos a todos, simplemente al gastar
el dinero en otro lugar”. Al multiplicarse “las autoridades” al interior
del espacio de trabajo se obstaculiza también la instancia de confron-
tación. De este modo se evidencia en los discursos de los trabajadores
entrevistados una naturalización de la relación disminución de ven-
tas-disminución de personal.
Dilución del conflicto: “Si nos vemos como miembros de una gran
familia maravillosa, ¡entonces no habrá límites para nuestro éxito!”,
se afirma en la guía del asociado. Cuando nos referimos a la regla de la
distinción establecimos que opera vehiculizada a partir de diversos
mecanismos implementados por la empresa; sin embargo la acción
discursiva re-presenta un espacio del trabajo sin fisuras ni contradic-
ciones constituido por una infinidad de voluntades con un mismo fin:
el éxito. Wal Mart se presenta de este modo, como un espacio de armo-
nía y de intereses convergentes donde los éxitos individuales garan-
tizan el éxito del colectivo, del nosotros. “Todos somos Wal Mart”
equivale a decir: no existe en esta empresa la escisión entre capital y
trabajo, no existe por tanto el conflicto.
La empresa construye un espacio material del trabajo de múltiples
distinciones a la par que instituye una circulación discursiva que
postula la unidad del conjunto. Ambos dispositivos obstaculizan la
Identidad y representación para unificar.p65 123 26/03/04, 11:55 a.m.
124 PAULA ABAL MEDINA
conformación de solidaridades colectivas entre pares y la
homogeneización de intereses: el primero dificulta la identificación
del otro como un similar; el segundo, garantiza la imposibilidad de
vislumbrar el antagonismo de intereses.
A la saturación de representaciones de la empresa como unidad y a
la política de la fractura o distinción debemos agregar un tercer ele-
mento: la inexistencia del actor sindical en la empresa. Desde la aper-
tura del establecimiento no existieron delegados sindicales ni ningún
otro tipo de intervención por parte del Sindicato de Comercio. Este
vacío de representación se refleja en el porcentaje de trabajadores que
al indagar la opinión sobre el sindicato que los nuclea eligen la opción
“no sabe”, la que asciende al 69%.
De las entrevistas realizadas a trabajadores del supermercado sur-
ge una ausencia rotunda de opinión en torno al sindicato, sus funcio-
nes, su falta de accionar interno pero también sobre su rol a nivel
social. Las afirmaciones de los trabajadores varían poco de la esboza-
da por uno de los cajeros de Wal Mart: “nunca se me dio por hablar
sobre los sindicatos o esos temas, nunca se tocó ese tema, ni rozando”
(cajero, 26 años).
Algunos trabajadores tendieron a explicar la ausencia de delega-
dos a partir de la existencia del Departamento de Recursos Humanos.
Un repositor de 21 años, por ejemplo, sostenía lo siguiente:
– ... ¿tienen delegados sindicales?
– No, pero acá está Recursos Humanos que viene a ser algo parecido.
– ¿Por qué algo parecido?
– Porque... o sea es de Wall Mart, pero la función es la misma porque hay
política de puertas abiertas. Si tenés alguna duda vas ahí y lo charlás, está
todo bien. A los que están ahí les paga la empresa y no el sindicato, pero
en sí es lo mismo (repositor, 23 años).
El Departamento de Recursos Humanos invita individualmente a
los trabajadores a sugerir ideas, plantear dudas o comunicar cual-
quier problema. La “Política de puertas abiertas, mentes abiertas” de
Wall Mart establece que cada trabajador deberá agotar previamente
otras instancias establecidas de acuerdo a la jerarquía: primero, los
supervisores inmediatos, luego al nivel gerencial siguiente hasta fi-
nalmente acceder a dicho departamento.
La empresa se apropia del espacio que debieran ocupar los repre-
sentantes sindicales y la eficacia simbólica de la política de puer-
tas abiertas se consuma/materializa en la medida que los propios
Identidad y representación para unificar.p65 124 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 125
trabajadores reconocen que quien la ejerce está autorizado para ejer-
cerla y, además, monopolizarla (Bourdieu, 1999). Así es que frente a
un “problema laboral” el 94% de los trabajadores afirma que recurri-
ría al Departamento de Recursos Humanos o a un superior para resol-
verlo. En cambio, sólo el 3% afirma que se acercaría al sindicato.
Algunas reflexiones en torno a Wal Mart
Las cuatro políticas descriptas dan cuenta de aspectos centrales de
la configuración del espacio del trabajo en Wal Mart. En síntesis, lo
que denominamos como política de la distinción multiplica y super-
pone fracturas entre trabajadores de similares condiciones objetivas,
fracturas que abortan la posibilidad de identificación y gestación de
vínculos “horizontales”. Los mecanismos que viabilizan esta política
se manifiestan en los diferentes vínculos contractuales que dinamiza
la empresa, en los incentivos según tipo y cantidad, en la definición de
turnos y con ello de ritmos de trabajo y en las vestimentas. En segundo
lugar, nos referimos a los dispositivos de control, específicamente al
Programa Mistery Shoper, que invisibiliza el ejercicio del control a
partir de su enmascaramiento en la figura del cliente. Esta política
relaja, a simple vista, el ambiente de trabajo. Asimismo, traslada el
control más coercitivo (aquel que tiene la facultad de desencadenar
sanciones) desde los superiores inmediatos a un tercero desconocido
e incognoscible. Con ello se logra que las relaciones entre superiores y
trabajadores se establezcan como intercambios destinados a la “mejo-
ra continua de los resultados”, relación que queda despojada de ten-
siones que podrían delatar el conflicto de intereses.
En tercer lugar, nos referimos a la política de la disposición perma-
nente frente al cliente. Afirmamos que esta política se ejercía a partir
de reglas tales como “la ley de los 3 metros” o la “ley de la línea roja”,
asimismo dicha política amplifica sus efectos a partir de una infini-
dad de discursos que recorren todo subterfugio del espacio laboral
quedando inscripta incluso en los propios cuerpos de los asociados
bajo la pregunta “¿en qué puedo ayudarlo?”.12 Destacamos dos aspec-
tos que consideramos sustantivos: por un lado, la subsunción de la
figura del jefe al cliente; por otro, recalcamos las consecuencias de la
multiplicación-fragmentación de la autoridad. Resulta interesante
12
Los trabajadores llevan chalecos con una enorme inscripción en la que se
transcribe la frase mencionada, “en qué puedo ayudarlo”.
Identidad y representación para unificar.p65 125 26/03/04, 11:55 a.m.
126 PAULA ABAL MEDINA
establecer una relación entre el cliente misterioso (con potestades de
control y sanción) y los clientes que convertidos en “jefes” por el dis-
curso empresarial poseen el poder de decisión sobre la continuidad
laboral de los trabajadores.
Por último, nos referimos a la configuración de un espacio laboral
que como resultante de las políticas mencionadas, impide la emergen-
cia de la instancia colectiva al representarse como espacio carente de
relaciones de fuerza asimétricas. Por el contrario, el vacío sindical es
ocupado-tomado por el Departamento de Recursos Humanos de la
empresa que en muchos casos es asimilado por los trabajadores como
instancia que cumple los mismos objetivos. En la mayoría de los dis-
cursos de los entrevistados, aparece como un lugar de “intercambios
de ideas” o de “búsqueda de soluciones a problemas personales” más
que un lugar donde plantear reclamos. En todos los casos, los trabaja-
dores conciben que ese vínculo debe establecerse individualmente
porque como lo afirmaba uno de ellos “las ideas o los problemas son
de cada uno”.
Supermercados Coto:13 un orden socio-laboral que exalta
el poder empresarial
Políticas de empleo
Una primera aproximación a la política de empleo de este super-
mercado podría llevarnos a afirmar erróneamente que los trabajado-
res gozan de estabilidad laboral debido a que según los resultados de
la encuesta el 94% posee contratos de trabajo por tiempo indetermina-
do. Sin embargo, en la misma encuesta se indaga también la antigüe-
dad de los trabajadores y se puede observar que casi el 50% de los
trabajadores encuestados no supera el año de antigüedad y sólo el 5%
de los encuestados excede los cuatro años. Este alto nivel de rotación
existente en la empresa nos impide reconstruir las variaciones de las
políticas de empleo de la empresa a lo largo de los últimos años. Re-
sulta importante destacar que en todas las entrevistas realizadas a
13
Coto es una empresa de capitales argentinos. En 1987 abrió su primer super-
mercado en Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires. Actualmente posee más de
18.000 empleados en el país. Alfredo Coto de convirtió en el único dueño de la
tercera empresa de capitales nacionales de la Argentina por nivel de factura-
ción y el segundo empleador del país (Diario La Nación, 27/04/02).
Identidad y representación para unificar.p65 126 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 127
trabajadores de distintas sucursales de la empresa, aparece con fuer-
za esta característica de la política de empleo. Un repositor afirmaba,
por ejemplo, que “acá entra y sale gente, todo el tiempo, porque Coto
siempre está tomando gente nueva y al principio no entendía, porque
las ventas no aumentaban demasiado..., después me di cuenta que
también hay un montón que se van, o mejor dicho la empresa los hace
renunciar, porque te persiguen hasta que no te queda otra” (repositor,
23 años). Esta afirmación, sólo una de las numerosas que se realizan
en el mismo sentido, delata que la utilización de una modalidad de
contratación que supone resguardar el principio de estabilidad labo-
ral, es ‘virtual’ y absolutamente refutada a partir de las prácticas con-
cretas y permanentes de gestión de personal de la empresa. Más ade-
lante se explicita cómo opera el mecanismo empresarial que permite
vulnerar la estabilidad laboral.
Los salarios percibidos por los trabajadores de la empresa son ex-
tremadamente bajos comparados con otros supermercados y con el
promedio de ingresos horarios que obtienen los trabajadores jóvenes
de la Ciudad de Buenos Aires.14
Recreando el espacio de trabajo en Coto
Una de las sucursales del Supermercado Coto elegida para realizar
este estudio,15 se encuentra en uno de los barrios más caros de la Ciu-
dad de Buenos Aires. La misma tiene grandes dimensiones y posee
alrededor de 40 cajas, entre las que se distinguen las de envíos a domi-
cilio y las rápidas. En las cajas de envíos a domicilio, aparecen de
manera intermitente cadetes que embalan los alimentos a una veloci-
dad sorprendente. Todos ellos, cajeros y cadetes, uniformados de rojo
y con una credencial que los identifica. Otro grupo de trabajadores,
muy reducido, cinco o seis en total, con camisas blancas que según
nos contaron son los auxiliares, quienes se las ingenian para contro-
lar a los de rojo: “otro error más..., no se qué voy a hacer con vos,
después me firmás la ficha”. Estos “auxilios” parecen incomodar a
14
Según resultados de la Encuesta a trabajadores de supermercados (agosto-
septiembre de 2001) el ingreso horario es de $2,09. Sensiblemente menor al de
Wall Mart que asciende a los $2,91 y al que perciben los trabajadores jóvenes en
relación de dependencia de la Ciudad de Buenos Aires que es de $5,09 (EPH,
Onda octubre de 2001).
15
También se realizaron observaciones directas, entrevistas en profundidad y
encuestas en sucursales ubicadas en el barrio de Villa Crespo y Mataderos.
Identidad y representación para unificar.p65 127 26/03/04, 11:55 a.m.
128 PAULA ABAL MEDINA
los cajeros que en la vorágine de esa jornada de trabajo atienden, por
ejemplo, en lo que llaman las “cajas rápidas”, a aproximadamente un
cliente cada dos minutos. Las filas de personas que esperan detrás de
cada caja suelen ser largas y quejosas y en algún punto, esta escena nos
recuerda una cadena de montaje, cada cliente es un producto y la ca-
dencia queda impuesta por los reclamos de los propios clientes y ciertas
competencias con los cajeros de las cajas vecinas; uno de los cajeros nos
dice: “cuando yo bajo cuatro, el de la caja de al lado recién va por el
primero” (cajero, 23 años) (Abal Medina, P. y Crivelli, Karina, 2001).
La intensidad del ritmo de trabajo queda evidenciada en las afir-
maciones de uno de nuestros interlocutores: “cuando salgo soy como
una cáscara, adentro me exprimieron todo, salgo cansado y a la noche
a veces me imagino mientras trato de dormir, que estoy tipeando en la
caja y pasando productos por el scanner, es terrible (...) parezco loco”
(cajero, 21 años).
Las configuración de sus dispositivos
La distinción jerárquica: el espacio del trabajo exhibe y ostenta las
distancias entre el personal jerárquico y el resto de los trabajadores.
En las guías que se entregan a los empleados al momento del ingreso
se grafica la estructura de la empresa en forma piramidal: gerencia,
jefe de departamento, responsable de área, empleado. En el texto de la
misma guía se explicita una fractura entre un “nosotros” (la empresa,
el personal jerárquico) y un “usted” (empleado).
La configuración cotidiana de las interacciones refuerza esta frac-
tura a partir de múltiples políticas como la inconveniencia de mante-
ner vínculos extra-laborales con los trabajadores subordinados. Uno
de los entrevistados afirmaba “no va a haber un auxiliar que tenga un
amigo cajero. Porque se tomaría mal y tomarían medidas y le dirían
que no se puede hacer eso. Tácitamente eso está siempre”, “cuando un
cajero llega a auxiliar pasa a marcar amigos para que los hagan bol-
sa” (cajero, 21 años).
La exacerbación de las diferencias jerárquicas se intensifica tam-
bién a partir de la delimitación de funciones. Los auxiliares, supervi-
sores y gerentes controlan y sancionan a los trabajadores. Los contro-
les son visibles, directos, espesos, constantes y amenazantes; contro-
les que se ejercen exaltando a la vez la autoridad de quienes los ejercen
y la subordinación de quienes los padecen.
Frente a esta morfología del control se evidencian dos tipos de
posicionamientos discursivos por parte de los trabajadores: por un
Identidad y representación para unificar.p65 128 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 129
lado, un grupo de entrevistados tiende a naturalizar los roles desem-
peñados por el personal jerárquico. De este modo cuando se refieren al
tipo de relación existente con el personal jerárquico afirman “la rela-
ción es como la de un jefe, cuando te tiene que machacar te machaca y
muy rara vez te salva” (cajero, 19 años) y en el mismo sentido, “ellos
tienen que controlarte, tirarte para atrás, bueno... ése es su trabajo,
¿no?” (repositor, 21 años). Otro grupo de trabajadores, por el contra-
rio, cuestiona el rol conferido por la dirección empresaria al personal
jerárquico. Una de las entrevistadas afirmaba imaginando un diálogo
con su supervisora lo siguiente: “mi ser humano no es inferior a vos,
‘supervisora’ (...) porque a mí nadie me pisa la cabeza porque sea jefe
(...) sos más que yo en el trabajo, pero vos no me vas a rebajar (...) vos
tenés esa camiseta blanca pero yo no sé cómo llegaste a tener esa cami-
seta blanca...” (cajera, 20 años).
La subestimación: la cotidiana subestimación del trabajador, la
búsqueda insidiosa de los errores contribuye a gestar subjetividades
deterioradas y débiles. Los trabajadores no sólo están expuestos a
menosprecios que provienen desde los diversos niveles jerárquicos
sino también desde los clientes. La configuración de un espacio de
fuerte congestión (visual, auditiva, espacial) actúa ocasionando ma-
lestares en los clientes que suelen amontonarse en las cajas y en los
distintos puestos de venta del supermercado. Los amontonamientos y
superposiciones de clientes se traducen en demostraciones de impa-
ciencia, quejas y reclamos que recaen sobre los trabajadores. Como lo
afirma un cajero: “y... sí, la cola de clientes; y encima cada cliente que
te pregunta el precio de (...) y que me parece que no era eso... me parece
que me contaste mal, te fijaste que (...) y esto y aquello. Y estás bajo
presión” (cajero, 21 años).
Los “errores” aparecen en todos los discursos de los entrevistados
y definen las relaciones de los trabajadores con los distintos niveles
jerárquicos, con los clientes, con el Departamento de Recursos Huma-
nos. Los mismos no se encuentran estipulados, se trata más bien de
una lista desconocida pero creciente, múltiple e inacabada. Uno de los
trabajadores mencionó que una vez debió firmar la ficha porque se-
gún su supervisor “cerraba la caja con desgano”.
Cada error se registra en fichas personales de los trabajadores. A
medida que se acumulan, los supervisores definen si las fichas son
enviadas al Departamento de Recursos Humanos. Este departamento
se encarga de impartir sanciones, por este motivo, en todas las entre-
vistas aparece como una amenaza, algunos llegaron a definirlo como
la “cámara de gas” y la “guillotina”.
Identidad y representación para unificar.p65 129 26/03/04, 11:55 a.m.
130 PAULA ABAL MEDINA
Una jornada extenuante, un control infalible y multi-direccionado
hacia el trabajador y una ruptura interna que exacerba las jerarquías
son los elementos que configuran estos espacios del trabajo. Trabaja-
dores que entonces construyen su subjetividad en el trabajo
socializándose bajo el estigma de su asimilación con el defecto y la
insuficiencia.
La extralimitación de la autoridad: múltiples formas de accionar
dan cuenta de esta política empresarial de la extralimitación. La im-
posición de las fluctuaciones de la jornada laboral, la suspensión del
descanso diario, la rotación imprevista de los ‘francos’, los
fraccionamientos forzados de la jornada de trabajo,16 el no-pago de
horas extra,17 la ausencia de correspondencia entre cargo y remunera-
ción y la supresión arbitraria del premio por asistencia y puntualidad
son algunos de los mecanismos que caracterizan esta forma de ejerci-
tar el poder de dirección. Lo cierto es que Coto incurriría en una infini-
dad de ilegalidades y su impunidad quedaría a la vez reasegurada
por la ausencia de controles externos (estatales) y de resistencias co-
lectivas internas. Una de las cajeras llamaba la atención sobre esta
primer ‘garantía’ del ejercicio ilegal del poder de dirección: “¿cómo
puede ser que estén tan al margen de la ley? Porque no es el almacén
de Don Manolo, es Alfredo Coto (...). lo que digo es que no podés ser un
bicho tan grande y que nadie te vea (...). acá hay otras cosas y acá ya
pasamos a otro ámbito, se trata ya de cuÁnto amiguismo tenés con el
poder para que vos puedas manejarte así...” (cajera, 20 años).
Viejas formas de organizar el trabajo y de ejercer el control de los
cuerpos en los espacios laborales; sin embargo, en otras épocas éstas
16
Una pequeña parte de los cajeros posee contratos de 48 horas semanales; estos
empleados, deben fraccionar su jornada de trabajo en dos partes, como lo
expresa una de las cajeras entrevistadas “yo entro a las ocho de la mañana, a
las doce del mediodía corto y tengo que volver a trabajar desde las tres de la
tarde hasta las siete. O sea que yo no trabajo ocho horas diarias, trabajo once
horas. En ese tiempo me tengo que quedar dando vueltas, porque como vivo
lejos no me puedo volver y tendría que gastar mucha guita en viáticos”.
17
La extensión de la jornada de trabajo no es un hecho extraordinario, sino una
situación prácticamente normal. Lo más grave es, en todo caso, que este tiempo
de trabajo suplementario no se paga. Todos los empleados sostienen que es una
“ley de la empresa” el no pago de horas extras. Ese tiempo no remunerado se
compensa únicamente cuando supera los 45 minutos. Las compensaciones va-
rían aparentemente según el “perfil” de cada empleado. A algunos de ellos les
suman los tiempos suplementarios y les dan otro franco en la semana; a otros, les
devuelven las horas cuando disminuye el trabajo pero en forma fraccionada.
Identidad y representación para unificar.p65 130 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 131
habían sabido gestar como contrapartida, profundas resistencias co-
lectivas que construían un “nosotros” que se expresaba a través de la
organización sindical. ¿Por qué la instancia colectiva no logra emer-
ger en estos espacios? En el próximo apartado comenzamos a delinear
una respuesta, seguramente parcial e inconclusa, que nos permita
comprender la especificidad de este espacio a partir de la articulación
de las políticas hasta aquí analizadas.
La visibilidad de un entorno externo amenazante: las condiciones de
contexto siempre actúan delimitando y estableciendo restricciones a los
espacios de trabajo (Dombois y Pries; 2000). Sostenemos que en el con-
texto actual, signado por la precariedad laboral y los altos niveles de
desocupación, las empresas pueden adoptar diversas estrategias. Si
bien el entorno exterior a la empresa se encuentra indisolublemente
presente a la par que se expresa en la materialización de relaciones de
fuerza específicas; las empresas pueden aumentar o disminuir los nive-
les de visibilidad y presencia de ese entorno en sus ámbitos de trabajo.
Asimismo, las mismas pueden hacer presente el contexto selectivamente
para un núcleo de trabajadores y transformarlo, en cambio, en más
difuso o distante para otros (segmentación de la fuerza de trabajo). En la
empresa analizada este dispositivo de control se lleva al extremo de
modo tal de atravesar todo el colectivo de trabajo, al lograr mimetizar
espacio interno y espacio externo. Se trata entonces de “hacer constan-
temente presente” una realidad social de pérdida de poder del trabajo.
Varios trabajadores afirmaron “Coto es una picadora de gente”.
Esta frase debe comprenderse a la luz de varios elementos. Hacer pre-
sente la realidad social significa por ejemplo, “hacer renunciar” per-
sonal constantemente. Los resultados de la encuesta realizada mues-
tran que el 49% de los trabajadores encuestados de Coto no supera el
año de antigüedad en la empresa y sólo el 5% posee una antigüedad
mayor a cuatro años.
La mayoría de las contrataciones de la empresa son “por tiempo
indeterminado”. Sin embargo, las políticas mencionadas permiten
reemplazar despidos pagos por renuncias gratuitas ya que la estabili-
dad legal se vulnera materialmente. Como lo afirma un repositor del
supermercado: “Me dijeron, cuando me hicieron firmar los contratos,
que nosotros éramos estable7s, que nosotros solos nos íbamos a echar
ya que a la mayoría de la gente la hicieron renunciar. Debe ser para no
pagar la indemnización...” (repositor, 22 años).
La débil presencia sindical en la empresa contribuye indirecta-
mente a reforzar las cuatro políticas mencionadas. Muchos trabaja-
dores no conocen a los delegados y otros afirman que los mismos “ni
Identidad y representación para unificar.p65 131 26/03/04, 11:55 a.m.
132 PAULA ABAL MEDINA
pinchan ni cortan”. De esta forma, el sindicato carece de la capacidad
para homogeneizar los intereses de los trabajadores y vehiculizar de-
mandas colectivas.
La amenaza de transformarse en desocupados no sólo se verbaliza
sino que además es posible de ser constatada permanentemente a par-
tir de los “despidos” de compañeros que en la mayoría de los casos no
son más que extraños transitorios en la empresa.
Algunas reflexiones en torno a Coto
En este apartado describimos cuatro políticas que resultan funda-
mentales para comprender las formas de organizar el trabajo en el
supermercado estudiado. Nos referimos, en primer lugar, a la política
de la distinción jerárquica que demarca una fractura central en el es-
pacio laboral entre los trabajadores y el personal jerárquico. La misma
se expresa en los documentos internos de la empresa y se pone en
práctica bloqueando vínculos, “supra-laborales” ascendentes y defi-
niendo nítidamente las funciones de uno y otro grupo.
Posteriormente, nos referimos a la política de la subestimación, in-
tentamos mostrar que la diferenciación jerárquica se fortalecía en fun-
ción de una forma particular de ejercer el control sobre el trabajo. Defi-
nimos que se trata de un control de múltiples orígenes (clientes, super-
visores, departamento de recursos humanos) y con un único destino
(los trabajadores). En segundo lugar, dicho control es visible, denso y
extenuante. En tercer lugar, el control se vuelve estigmatizante en la
medida que su objetivo es el permanente señalamiento de “errores”
cometidos por los trabajadores. Una última característica de este princi-
pio es la indefinición del “error” y por tanto, de los “comportamientos
prohibidos” por parte de la dirección empresaria. Dicha indefinición
transforma, por lo menos potencialmente, a todo comportamiento en
susceptible de ser definido como “incorrecto” y “defectuoso”. La ter-
cer política fue denominada como política de la extralimitación de la
autoridad empresaria. Nos referimos concretamente a una gran varie-
dad de ilegalidades cometidas por el supermercado. Por último, alu-
dimos a la política de visibilidad de un entorno amenazante. Si bien es
cierto que las condiciones contextuales siempre actúan y tienen in-
fluencia sobre los centros del trabajo, afirmamos que la empresa pue-
de establecer la claridad o nitidez de esa presencia y a su vez sus
niveles de alcance según el entorno se haga visible selectivamente o
no. Establecimos que Coto visibiliza el entorno externo a todo el colec-
tivo del trabajo, de modo de hacer coincidir el espacio interno con el
Identidad y representación para unificar.p65 132 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 133
espacio externo. Los altos niveles de rotación de personal aseguran la
presencia constante de un “afuera” amenazante. Asimismo, pusimos
de manifiesto que la rotación obstaculiza la conformación de vínculos
horizontales al transformar a los pares en individuos extraños y fluc-
tuantes. Por último, la débil presencia sindical contribuye también a
fragilizar su rol de “homogeneizador de intereses”.
A modo de conclusión. Formas de identificación al interior
de los espacios laborales: la imposibilidad de un nos/otros
En un trabajo muy interesante, Pialoux y Beaud recrean el espacio
de trabajo de la fábrica Peugeot constituido por trabajadores jóvenes y
adultos, y analizan la imposibilidad de construcción de un “noso-
tros” haciendo especial hincapié en la “distancia cultural irreversi-
ble” entre unos y otros trabajadores. Esa distancia parece explicarse
fundamentalmente por las características diferenciales que asumen
los vínculos contractuales, que se expresa en el propio título del artí-
culo: “Permanentes y temporarios”. Sin embargo, a lo largo del mis-
mo, esa distancia adquiere una diversidad de sentidos, el vínculo con-
tractual no es más que el indicio más palpable de una multiplicidad
de lejanías que rupturan la construcción de una identidad colectiva
que pueda unir “viejos” y “nuevos” trabajadores en la fábrica. Una
memoria colectiva, una experiencia histórica de luchas, una valora-
ción en torno al trabajo, unas representaciones particulares sobre las
“fracturas sociales”, una percepción del conflicto; descubren, a lo largo
del texto, la profunda significación de las distancias que los separan.
La alusión realizada pone de manifiesto entonces el carácter históri-
co de las identidades y las formas de identificación. Los autores cita-
dos afirman que la distancia que separa a jóvenes y adultos en la
automotriz francesa de los ’90 es menos una diferencia de edad en el
sentido biológico que una diferencia de generación. En este sentido,
acordamos con Chauvel (2000), cuando afirma que se puede pensar
que cada generación es portadora de una condensación de relaciones
de fuerza específica. En el segundo apartado explicitamos el contexto
socio-histórico de emergencia de los jóvenes como trabajadores en
nuestro país. Sus trayectorias de vida se construyen bajo la irrupción
violenta del neoliberalismo como proceso político de profunda trans-
formación del “orden social”, deconstruyendo lo colectivo e institu-
yendo el predominio de la individuación como rasgos principales de
su forma de operar sobre el conjunto. En este sentido, la imposibilidad
Identidad y representación para unificar.p65 133 26/03/04, 11:55 a.m.
134 PAULA ABAL MEDINA
de esa dimensión de “lo colectivo” es en algún punto una pretensión
histórica y como tal explicada por la redefinición de líneas de fuerza
que atraviesan el mundo laboral fracturando simbólica y material-
mente a los trabajadores.
A partir de estas consideraciones nos interesa abocarnos a los espa-
cios del trabajo en cuestión y reflexionar sobre la imposibilidad de un
nos/otros que recree identidades colectivas que se fortalezcan y refuercen
en un proceso dialéctico por medio del cual las representaciones permitan
trazar líneas fronterizas que se correspondan con las condiciones ob-
jetivas. En este sentido, lo que sostenemos es que la conformación de
las identidades colectivas requiere de un trazado y marcación de lími-
tes simbólicos (Hall, 1996) que enuncie/denuncie y describa/prescri-
ba las propiedades, rasgos y experiencias comunes de un grupo, un
nosotros, en contraposición a una alteridad, un ellos (Bourdieu, 1999).
En los apartados anteriores presentamos, inspirados en la noción
de dispositivo de Foucault, cuatro mecanismos distintivos de cada
supermercado que dan cuenta de cómo se construyen las relaciones
sociales en esos espacios del trabajo, cómo se construye su orden so-
cio-laboral. Asimismo nos referimos también a las políticas salariales
y de contratación de Wal Mart y de Coto.
¿Cómo se aborta en Wal Mart la emergencia de un nos/otros? En
primer lugar, debemos referirnos a un vacío, una ausencia que conlle-
va además al destierro de discursos y enunciaciones críticas que enun-
cien las divisiones entre trabajadores y empresa (en su forma de perso-
nal jerárquico). Ésta es la ausencia sindical, su inexistencia garantiza
la invisibilidad de la contradicción de intereses en la empresa; contri-
buye a perpetuar lo que Bourdieu denomina una relación dóxica con
el mundo social que lleva a aceptar como naturales las divisiones
establecidas o a negarlas simbólicamente por la afirmación de una
unidad de mayor rango (Bourdieu, 1999: 99). Es ésta una primer ga-
rantía para el ejercicio del poder empresarial: operar sin confronta-
ción potencial, sin siquiera indicios de una entidad que haciéndose
presente demarque un lugar si no de confrontación por lo menos de
divergencia. De esta forma, la dirección empresaria define la realidad
laboral monopolizándola. Desde este marco interpretativo cobra sen-
tido la metáfora de la “política de puertas abiertas” que hace difuso el
momento previo de “cierre sindical”. Sin embargo, esta denegación de
visibilidad sindical en la empresa no aparece explicitada ni reconoci-
da por los trabajadores de Wal Mart; lo que incluso conlleva a una
asimilación de los roles desempeñados por el personal de Recursos
Humanos y los delegados sindicales. La renuncia absoluta por parte
Identidad y representación para unificar.p65 134 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 135
del Sindicato de Comercio a ejercer la representación de los trabajado-
res y la posterior apropiación empresarial de estas funciones, resultan
indicios fuertes de la existencia de extraños intereses convergentes
entre sindicato y empresa. Retomando reflexiones ya esbozadas es
ésta una primera posibilidad para la sutura de dichos espacios. A
partir de ello, dicho vacío sindical, condición de sutura del espacio,
se satura de prácticas empresariales, materiales y simbólicas, que se
conjugan con los otros tres mecanismos que denominamos como la
distinción múltiple, la disposición sin límites y la invisibilidad del
control; mecanismos que operan simultáneamente dando cuenta de lo
que podemos denominar “dispositivo wall-martiano” de organiza-
ción de las relaciones laborales.
¿Cómo imposibilita la empresa que surjan otras representaciones
de ese micro-mundo laboral que hagan posible prácticas de acuerdo
con esa representación transformada? (Bourdieu, 1999). El mecanis-
mo de la distinción múltiple desalienta vínculos horizontales y disi-
pa la percepción del conflicto, enunciando los efectos “benéficos y
sanos” de la competencia en el marco de un discurso empresarial
que, a la par que distingue, exalta una unidad superior englobante:
“la empresa”, constituida por todos los “asociados”. Este mecanis-
mo también deconstruye la emergencia del nosotros. Por el contra-
rio, la imposición de la disposición sin límites, junto con el principio
de invisibilidad del control, parecen operar con fuerza en el sentido
de fragmentar y por tanto, velar la alteridad (otra de las condiciones
necesarias para el surgimiento del nosotros). El efecto de la variedad
de elementos ya mencionados, que se conjugan en ambos mecanis-
mos, es el de diluir la relación laboral –los quiénes de esa relación
asimétrica– y lograr, a partir de ello, la intensificación, pacífica, del
trabajo. De esta forma, la obligación de “estar a disposición” compe-
le a todos los trabajadores porque los clientes son los verdaderos
jefes y la “creación” de esta figura como “autoridad multiplicada”
permite a la vez enmascarar/ocultar en esos terceros el ejercicio de la
autoridad real.
Por último, las mejores remuneraciones recibidas por los trabajado-
res de este supermercado (comparadas con las de Coto pero también
con la mayoría de los demás supermercados) y cierta promesa de esta-
bilidad para una buena parte del colectivo, ratifican la percepción de
un espacio constituido por “asociados”, por iguales. Por el contrario,
los trabajadores contratados por agencia, pero también tratados como
parte de la empresa y definidos como asociados –aunque temporales–
ansían ganarse el título definitivo.
Identidad y representación para unificar.p65 135 26/03/04, 11:55 a.m.
136 PAULA ABAL MEDINA
Los dispositivos que se configuran en Coto dan por resultado un
orden socio-laboral muy diferente. Sin embargo, el mismo también
obtura la emergencia de identidades colectivas que permitan fisurar y
transformar dicho orden.
Podemos afirmar que en Coto emerge, con intensidades muy varia-
bles, un reconocimiento de la alteridad. Esa alteridad aparece en mu-
chos casos desdoblada: por un lado una figura inasible, casi abstracta
que es “Alfredo Coto, el empresario argentino”, quien decidió incluir
en los uniformes de los empleados la bandera argentina, ya que según
dijera con ello expresa su “perfil nacional y popular”. Frente a esa
figura, que adquiere significación para ellos mucho más a partir de los
discursos que emergen desde los medios de comunicación que a tra-
vés de una relación directa, se dirigen las críticas más profundas. En
general la figura del único propietario de la gran cadena de supermer-
cados se recrea como un ejemplo evidente de la impunidad con la que
se manejan los “grandes poderes”.
En ese desdoblamiento, ubicamos también al personal jerárquico.
La visualización de éste como alteridad resulta más problemática.
Podemos decir que en el cotidiano ejercicio de la autoridad los meca-
nismos que expresan la “extralimitación de la autoridad” y “la exalta-
ción de las jerarquías” ostentan el ejercicio más coercitivo del poder y
por tanto su máxima vulnerabilidad. Lo oprimido es también “ener-
gía potencial” y por ello la fuerza ejercida corre el riesgo de volverse
sobre sí misma o de afectarse ella misma. Este juego de tensiones entre
quienes oprimen y quienes son comprimidos podría desencadenar
esa energía potencial de modo de comenzar a delinear los límites del
dispositivo y con ello sus líneas de ruptura. Haciendo un breve parén-
tesis podemos hacer el ejercicio de retrotraernos en el tiempo y de esta
forma establecer algunos nexos entre las figuras del personal jerárqui-
co de este supermercado, con las de los capataces de las fábricas
tayloristas. Indirectamente la figura del capataz materializó las oposi-
ciones, la visibilidad de la coerción amplificó la percepción de la con-
tradicción inmanente a las relaciones entre capital y trabajo (la identi-
ficación de la injusticia) y permitió transmutar el orden socio-laboral
de la fábrica en un campo de conflicto. La contrapartida histórica
redundó en la gestación de fuertes solidaridades horizontales y por
tanto en la construcción de una identidad compartida que se fortale-
cía en la acción colectiva.
Más arriba explicitamos la noción de dispositivo y destacamos que
éste funciona como entramado de elementos interdependientes que como
tales deben comprenderse de manera integral. Lo que nos lleva a pensar
Identidad y representación para unificar.p65 136 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 137
las articulaciones entre, por un lado, los dos componentes del disposi-
tivo ya mencionados y, por otro, la “política de la subestimación” y la
“visibilidad de un entorno externo amenazante”. Asimismo debemos
referirnos también a la particular presencia del actor sindical.
Si los dos primeros componentes podrían hacer perceptible “la in-
justicia”, la subestimación en el marco de un contexto que la empresa
vuelve amenazante para los trabajadores produce efectos muy dife-
rentes. La subestimación de los trabajadores opera de modo tal de
debilitar su autoestima; por ello la situación opresiva particular que
sufren tiende a ser vislumbrada como un problema individual fruto
de una forma de realizar el trabajo siempre “defectuosa”. Esta política
se refuerza en un contexto donde, por los altos niveles de desempleo,
todo trabajador resulta prescindible. La política de la subestimación
se transforma entonces en una amenaza de exclusión que resulta pal-
pable a partir de los altos niveles de rotación que se registran en la
empresa. Por último, la rotación trae aparejada otras dos consecuen-
cias que también inciden sobre la imposibilidad de constituir una
identidad colectiva: por un lado, genera una permanente ruptura vin-
cular entre los trabajadores, el trabajador sufre así el extrañamiento
del colectivo de trabajadores del que forma parte. Por otro lado, la
rotación –además de impedir la perdurabilidad temporal de los vín-
culos– deconstruye la posibilidad de proyección de los trabajadores
en esos espacios del trabajo.
Por último, el sindicato –en estos contextos– aunque presente, no
puede gestar un discurso performativo. En algunos casos los trabaja-
dores denuncian que su accionar resulta funcional a los intereses de
la empresa.18 De esta forma tiende a reforzar “la legitimidad del con-
trol actuando como institución mediadora del disciplinamiento so-
cial y laboral” (Castillo Mendoza, 1990). Otros trabajadores afirman
que sólo resuelven problemas puntuales de índole administrativa y
que la imposibilidad de que vehiculicen demandas de fondo es conse-
cuencia del accionar de la empresa que también recae sobre los dele-
gados sindicales.
18
Uno de los trabajadores entrevistados expresaba que en el marco de una re-
unión de cajeros convocada por la empresa, una delegada sindical –frente a
demandas realizadas por los trabajadores para que se arreglaran los scanners
de las máquinas registradoras– afirmó que el problema era en realidad que los
cajeros no sabían trabajar: “entonces fue y se sentó una de las cajas que se usan
para la capacitación y dijo así se debe hacer el trabajo ...”
Identidad y representación para unificar.p65 137 26/03/04, 11:55 a.m.
138 PAULA ABAL MEDINA
Posdata
Los espacios del supermercadismo analizados en el presente
artículo se presentan como espacios clausurados y por ello
indiscutidos. La pertenencia generacional de sus trabajadores se
constituye en un núcleo común de ambos supermercados: por un
lado, la carencia de una cultura de lucha colectiva pero también la
imposibilidad de vivificar la memoria histórica para extraer de ella
sus mejores experiencias. El neoliberalismo pretende también el
divorcio con el pasado, el borramiento de todas sus huellas y la
ruptura de la transmisión generacional.
Los dispositivos de control que se construyen en cada empresa
refuerzan las restricciones del contexto. Sin embargo en Coto, la sutu-
ra del espacio laboral se produce por represión. El conflicto se aborta,
las identificaciones se prohiben... su eficacia parece inseparable de un
contexto de desocupación y miseria. En Wal Mart, en cambio, los me-
canismos que componen el dispositivo nos recuerdan mucho más a
las descripciones de Deleuze sobre las sociedades de control cuando
afirma que en las sociedades actuales “la empresa ha reemplazado a
la fábrica, y la empresa es un alma, un gas (...) la fábrica constituía a
los individuos en cuerpos, por la doble ventaja del patrón que vigilaba
a cada elemento en la masa y de los sindicatos que movilizaban una
masa de resistencia; pero la empresa no cesa de introducir una rivali-
dad inexplicable como sana emulación, excelente motivación que opo-
ne a los individuos entre ellos y atraviesa a cada uno dividiéndolo en
sí mismo” (1991). Sobre la base de esta división multiplicada, Wal
Mart rompe el sentido de las identificaciones horizontales y parece
delinear peligrosamente la figura de un “nosotros alternativo” mono-
polizando los senderos de subjetivación que entonces conducen ine-
vitablemente a forjar una “identidad empresaria”.
Bibliografía
Abal Medina, P.: “La McDonalización del trabajo”, Ponencia presen-
tada en el Cuarto Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Bue-
nos Aires, ASET, 7 al 9 de noviembre de 1998.
— “Los jóvenes en los espacios laborales: condiciones de trabajo y sus
visiones sobre el sindicato y la empresa”, Ponencia presentada en
II Jornadas de Comunicación y Cultura, Universidad Nacional de
Comahue, General Roca, 12 al 14 de septiembre de 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 138 26/03/04, 11:55 a.m.
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO MECANISMOS INHIBIDORES DE LA IDENTIDAD... 139
Abal Medina, P. y Crivelli, K.: “Los jóvenes en los espacios laborales: la
introyección de la disciplina y el silenciamiento de las reivindica-
ciones”, Ponencia presentada en el XXIII Congreso Latino Ameri-
cano de Sociología, Antigua, Guatemala, noviembre de 2001.
Agulló Tomás, E.: Jóvenes, trabajo e identidad, Oviedo, Universidad de
Oviedo, 1997.
Bourdieu, P.: ¿Qué significa hablar?, Madrid, Akal Universitaria, 1999.
— “La esencia del neoliberalismo”, en Le Monde, diciembre de 1998.
Castillo Mendoza, Carlos A.: “Estudio introductorio”, en Gaudemar,
J.: El orden y la producción, Madrid, Trotta, 1991.
— “Control y organización capitalista del trabajo. El estado de la cues-
tión”, en Sociología del Trabajo. Revista cuatrimestral de empleo, trabajo
y sociedad, Nº 9, Madrid, primavera de 1990.
Chauvel, Louis: (2000) “Clases y Generaciones. La insuficiencia de
las hipótesis de la teoría del fin de las clases sociales”, en Congreso
Marx Internacional II: Marx 2000, II Kohen-Asociados Internacio-
nal, vol. II: Las nuevas relaciones de clase.
Contartese, D. y Gómez, M.: “El nuevo papel de los trabajadores jóve-
nes durante el Plan de Convertibilidad en la Argentina”, en Revista
de Ciencias Sociales, Nº 9, Buenos Aires, Universidad de Quilmes,
1998.
Deleuze, G.: “Posdata sobre las sociedades de control”, en Ferrer, C.
(comp.): El lenguaje literario, Montevideo, Nordan, tomo 2, 1991.
— “¿Qué es un dispositivo?”, en Balbier, E.; Deleuze, G. y otros: Michel
Foucaoult, filósofo, Madrid, Gedisa, 1999.
Devoto, R. y Posada, M.: “¿Regulación o laissez faire? Contribuciones
para la acción legislativa en torno al avance del supermercadismo”,
mimeo, 1998.
Dombois, R. y Pries, L.: Relaciones laborales entre mercado y Estado, //
¿Caracas?//, Nueva Sociedad, 2000.
Edwards, P. K.: El conflicto en el trabajo. Un análisis materialista de las
relaciones laborales en la empresa, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1990.
Edwards, P. K. y Scullion, H.: La organización social del conflicto laboral.
Control y resistencia en la fábrica, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1987.
Foucault, M.: “El ojo en el poder”, en Bentham, J.: El panóptico, Madrid,
La Piqueta, 1989.
— Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, México, Siglo XXI, 1996.
— “El juego de Michel Foucault”, en Saber y verdad, Madrid, La Pique-
ta, 1991.
Identidad y representación para unificar.p65 139 26/03/04, 11:55 a.m.
140 PAULA ABAL MEDINA
— Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 1992.
Grimson, Alejandro: “Construcciones de alteridad y conflictos
interculturales”, Documento de cátedra, Facultad de Ciencias So-
ciales, Universidad de Buenos Aires, 1998.
Goffman, Erving: Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires,
Amorrortu, 1995.
Hall, S.: “Quién necesita ‘identidad’?”, en Hall, S. y Du Gray, P. (eds.):
Questions of cultural identity, Londres, Sage Publicationes, 1996. Tra-
ducción de Natalia Fortuny.
Pialoux, Michel y Beaud, Stéphane.: (1999) “Permanentes y
temporarios”, en Bourdieu, P. (director): La miseria del mundo, Bue-
nos Aires, FCE, 1999.
Svampa, Maristella: “Identidades astilladas”, en Svampa, M. (ed.):
Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Ai-
res, UNGS/Biblos, 2000.
Identidad y representación para unificar.p65 140 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 141
De la familia Falcón a la familia Toyota
Osvaldo R. Battistini1 y Ariel Wilkis2
Introducción
Desde hace cuatro años venimos realizando investigaciones en el sec-
tor automotriz centrándonos en las dimensiones laborales, organiza-
ciones y sindicales que sufrieron transformaciones desde el proceso
de reconversión productiva iniciada en la década del ’90 (ver Battistini,
2000, 2001 y 2002; Wilkis, 2002a; Montes Cato y Wilkis, 2002). En el
transcurso de nuestro trabajo hemos ido incorporando nuevas hipóte-
sis que surgían de los materiales empíricos y reflexiones conceptuales
que desarrollábamos. Entre las innovaciones que propusimos como
líneas de indagación se encuentra la perspectiva que presentamos en
este artículo. Preguntarnos por la constitución identitaria de los traba-
jadores de las nuevas empresas automotrices supone interrogarnos
por un “grupo” de asalariados o, dicho de otra manera, por los proce-
sos y mecanismos que hacen posible o no que exista un colectivo de
trabajadores. Esta manera de encarar nuestras investigaciones parte
de la premisa que los “grupos sociales” no son entidades pre-consti-
tuidas, que las pertenencias colectivas son construcciones vinculadas
1
Investigador del CONICET. Coordinador del equipo sobre Identidades y Re-
presentaciones del CEIL-PIETTE del CONICET (Saavedra 15, 4° Piso, 1083
Ciudad de Buenos Aires). Docente de la Universidad de Buenos Aires.
battisti@mail.retina.ar.
2
Becario del CONICET. Miembro del equipo sobre Identidades y Representaciones
del CEIL-PIETTE del CONICET (Saavedra 15, 4° Piso, 1083 Ciudad de Buenos
Aires). Docente de la Universidad de Buenos Aires. arielwilkis@sinectis.com.ar.
Identidad y representación para unificar.p65 141 26/03/04, 11:55 a.m.
142 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
a dimensiones biográficas, relacionales y estructurales. Esta premisa
nos ubica en un contexto de indagación más amplio que aquellos que
dan por supuesto la existencia de un grupo social y sólo fijan su mira-
da en una situación fraccionada del resto de las dimensiones que
atraviesan su constitución. Seguimos a Beaud y Pialoux (1999) cuan-
do anuncian que una verdadera investigación sobre la constitución
de colectivos de trabajadores debe referirse a la historia de ese grupo y
de los individuos que lo componen, a las condiciones que lo hacen
existir como tal y a las disposiciones individuales que en él se engen-
dran. La dialéctica entre las trayectorias individuales, las instituciones
y las condiciones estructurales marca la dinámica que nos permite
comprender el devenir de un grupo social.
La reducción de los procesos de constitución identitaria a una sola
dimensión puede ser atractiva cuando se pretende circunscribir un
espacio social determinado y su capacidad de generar, per se, formas
identitarias sin ninguna ramificación con otras esferas de acción. En
el análisis de las identidades laborales esta operación es particular-
mente significativa. Al señalarse la conexión unívoca entre un espa-
cio social y una identidad social particular –el trabajo y la identidad
laboral– se desvirtúa toda posibilidad de conectar los procesos bio-
gráficos y relacionales que exceden esta ligazón. El argumento básico
supone que los espacios laborales constituyen identidades laborales
y se analiza la permanencia y el cambio entre espacio e identidad
dando por supuesto la co-variación entre uno y otra. Esta perspectiva
reduce la multiespacialidad de los procesos identitarios a un ámbito
único. La perspectiva reduccionista no sólo se expresa en lo que refie-
re al espacio sino también al tiempo. En este caso los procesos
identitarios devienen en estados presentes, un “ahora” permanente
sustituye la multitemporalidad de las dinámicas que forman las refe-
rencias de los sujetos. En definitiva ambas reducciones –espacial y
temporal– nos llevan a analizar la producción de las identidades a un
“aquí y ahora” que en los estudios laborales nos restringe a mirar el
“momento” y “lugar” de trabajo, a descomponer la secuencia de ac-
ciones que van desde el inicio de la jornada de trabajo hasta el final y
que en su conjunto son los materiales que habilitan a definir tal o cual
forma identitaria. El precio de esta perspectiva es hacer pasar la parte
por el todo, hipostasiar el “momento” y el “lugar” de la planta, el
taller o la fábrica como las únicas referencias analíticas útiles para
comprender los procesos identitarios de los trabajadores. “Esta pers-
pectiva aísla muy seguidamente lo que sucede en la empresa de lo que
se juega en el exterior y corta la situación de los trabajadores de su
Identidad y representación para unificar.p65 142 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 143
trayectorias sociales (...) desconoce el rol jugado por la familia, las
grandes instituciones, la escuela, el Estado, el sistema de protección
social, que estructuran la vida social y dibujan las relaciones de fuerzas
que precisamente van a ser retomadas y ‘trabajadas’ por la empre-
sa...” (Beaud y Pialoux, 1999: 18-19).
En este artículo seguimos un camino diferente a la perspectiva
reduccionista de los procesos identitarios de los trabajadores, busca-
mos trazar las ramificaciones entre los espacios intra y extra laborales
para comprender las forma identitarias que asumen los jóvenes traba-
jadores de la empresa Toyota.
Estudiamos las relaciones entre el modelo organizativo-cultural
desarrollado por la empresa Toyota de Argentina, las consiguientes
formas de movilización del colectivo de trabajo y las transacciones
identitarias que, frente a esos elementos, realizan los trabajadores que
ingresan a la empresa, en función del marco socioeconómico general y
de las características culturales, sociales e históricas de su propio en-
torno. Es decir, nos preguntamos sobre la particular inflexión subjeti-
va que se produce en la vida de los trabajadores al ingresar a la empre-
sa, teniendo en cuenta sus trayectorias sociales previas, los efectos de
y en sus entornos familiares y, sobre todo, las proyecciones sobre el
futuro que anima la pertenencia a un colectivo conformado con esas
premisas. Pretendemos dar cuenta de la dialéctica entre las disposi-
ciones culturales y sociales engendradas adentro y fuera del trabajo y
cómo ellas se vinculan con las exigencias técnico-organizativas de
una empresa de las características de Toyota.
Esta perspectiva nos permite comprender el proceso de constitu-
ción de las identidades de los trabajadores corriéndonos de los calle-
jones sin salida a que nos enfrentaríamos si concibiéramos separada-
mente el mundo de vida de los trabajadores y el sistema de la empresa,
las esferas de acción normativa y técnica. En un caso pondríamos
toda la fuerza performativa sobre las identidades en la empresa a
través de su imposición del ordenamiento técnico-organizativo, en
otro caso le atribuiríamos a los trabajadores una conciencia por fuera
de las restricciones e imposiciones propias de sus socializaciones
pasadas y presentes. Sólo la mirada de conjunto nos permite sortear
estas aporías y analizar las formas identitarias en la articulación de lo
que pasa adentro y afuera del trabajo, y en la ligazón del pasado con el
presente y futuro de los trabajadores.
Si bien existen investigaciones que ahondaron en la relación iden-
tidad-mundo del trabajo en el contexto de las estrategias empresaria-
les que buscan la identificación de los trabajadores con sus fines y
Identidad y representación para unificar.p65 143 26/03/04, 11:55 a.m.
144 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
valores, en este artículo nos focalizamos en un universo inexplorado
todavía: el caso de los jóvenes trabajadores de empresas modernas,
radicadas en los últimos años en nuestro país. Sin un empleo estable
previo, estos asalariados hacen sus primeras experiencias laborales
en un medio social desprovisto de la herencia de otras formas de valo-
rar, interpretar o actuar en el trabajo. En efecto, al ser contratados por
empresas que inician su actividad en el país, como el caso que estu-
diamos, estos trabajadores se encuentran sin otros referentes sociales
(compañeros con mayor antigüedad o experiencia, por ejemplo) que
les transmitan una cultura o tradición laboral. De cualquier modo,
nuestro trabajo pretende demostrar que la generación de identidades
en el trabajo no se realiza a partir de espacios vacíos que son llenados
por la parte más poderosa de la relación capital-trabajo. Si bien la
intención de la empresa puede ser ésta y, en parte sus objetivos se
cumplen, el proceso no deja de ser conflictivo. Lo que sucede, en el
caso de Toyota y los trabajadores jóvenes que son incorporados, es que
se produce un acuerdo o complementación entre dos esferas de perte-
nencia, por un lado la empresa y por el otro los parámetros de referen-
cia o socialización que los jóvenes traen desde su más temprana edad.
En ese sentido, las adaptaciones, los renunciamientos o la generación
de conductas externas ligadas a las necesidades de la producción
pueden representar introyecciones de parámetros que garantizan for-
mas de vida ligados a proyectos elaborados en el o los entornos de
socialización anteriores. Estamos refiriéndonos entonces a un sujeto
que no actúa pasivamente, como una cáscara vacía a la cual se le
incorporan valores. La adopción y traslado de las normas de la em-
presa a los hábitos de vida no se realiza fuera de los intereses de los
trabajadores, sino precisamente que la misma tiene fundamental an-
claje en esos intereses. Quizás, lo que suceda es precisamente que no
hay estructuras contrarias a la empresa que puedan generar valores
contrapuestos o que garanticen las proyecciones sociales de la misma
forma que ella.
Consideramos que el estudio de las identidades de los trabajado-
res de las nuevas empresas automotrices representa un aporte signi-
ficativo para comprender cómo un sector de las nuevas generaciones
de trabajadores se relaciona y construye formas identitarias en el
ámbito laboral.
Nuestro estudio se realizó en base a historias de vida de los trabaja-
dores, todos ellos pertenecientes al personal convencionado colectiva-
mente, y entrevistas a los responsables del área de Recursos Humanos
de la empresa y a delegados de la Comisión Interna.
Identidad y representación para unificar.p65 144 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 145
El artículo se organiza de la siguiente manera: en los dos primeros
apartados presentamos algunas características de la implantación de
Toyota en Argentina, y de las subsiguientes relaciones laborales gene-
radas frente a la relación con la organización sindical; en el tercer
apartado presentamos dos modelos típicos ideales de movilización
de la fuerza de trabajo, cuyas premisas refieren a los elementos que
son corrientemente puestos en marcha por las grandes empresas para
lograr niveles de implicación de los asalariados con sus objetivos; y en
los tres últimos apartados analizamos las transacciones identitarias
que se establecen a partir del acuerdo o desacuerdo entre los valores
impuestos por la empresa y las trayectorias, las herencias, los valores
y los proyectos pasados y futuros de los trabajadores.
Toyota en Argentina
En este primer apartado presentaremos la historia de la instalación
de Toyota en Argentina y de las relaciones entre la empresa, el sindica-
to y la comisión interna. Esta descripción nos permitirá señalar algu-
nos rasgos sobre el poder que adquieren dichos actores en la confor-
mación de este espacio social. Porque sus posiciones y relaciones de
poder están entrelazados con las trayectorias y experiencias de los
trabajadores de Toyota, su análisis requiere nuestra atención.
Por primera vez en su historia, la empresa automotriz Toyota reali-
za un emprendimiento productivo en nuestro país. La estrategia de
ingreso del capital japonés al país se desarrolló a partir del estableci-
miento de una asociación con la firma argentina Decaroli, que hasta
ese momento estaba dedicada sólo a la fabricación de chasis para
micros de larga distancia, en su planta de la ciudad de Rosario. En la
cooperación, ambas empresas contaban con el 50% de la inversión.
Los japoneses aportaron el know-how y la tecnología, mientras que
Decaroli incorporó el conocimiento del mercado nacional.
Este proceso comienza en 1994, pero dadas las características espe-
ciales del modelo productivo a implementar y de la cultura de Toyota
respecto a las relaciones laborales, los empresarios japoneses insistie-
ron acerca de la necesidad de contar con relaciones de trabajo
estabilizadas y una representación sindical en la empresa. El desarro-
llo de la negociación por productividad y los antecedentes convencio-
nales de varias terminales automotrices allanaron el camino para que
la primer premisa pudiera cumplirse sin mayores sobresaltos. La se-
gunda condición empresaria encontraría dificultades insalvables en
Identidad y representación para unificar.p65 145 26/03/04, 11:55 a.m.
146 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
el modelo sindical argentino, por lo cual se debía abandonar la idea de
contar con un sindicato propio (tal como sucede en Japón) para nego-
ciar con representaciones gremiales a nivel de la actividad o la rama.
No obstante esta limitación, la implantación de Toyota se realizó a
través de la negociación con uno de los sindicatos del sector (SMATA)
que le otorgó a la empresa la posibilidad de acordar un convenio co-
lectivo de trabajo según sus requerimientos productivos,
organizacionales y culturales pero sin que esto signifique dejar de
lado la representación sindical según el modelo gremial argentino.
Las condiciones y resultados de la primer negociación colectiva entre
las partes refleja la singularidad del comienzo de Toyota en Argentina
en lo que refiere a las relaciones laborales. Éste fue resultado de un
acuerdo previo al comienzo de la actividad productiva y por lo tanto
sin trabajadores, el sindicato llevó adelante una representación virtual
que derivó en la posibilidad de establecer normas convencionales que
no aparecían en el resto de los convenios del SMATA. Este primer
vínculo entre la empresa y el sindicato es la marca de origen del arre-
glo sobre los campos de acción de cada uno de ellos.
La planta de Toyota se instaló en la zona de Zárate –Prov. de Bue-
nos Aires– bajo la lógica de una fabrica de montaje. La Argentina es
elegida para la producción de utilitarios ligeros (pick ups) fabricados
en cuatro versiones, que combinados con diferentes tipos de motores
pueden llegar a alcanzar 20 variantes (Novick y otros, 2001). La filial
local recibe de la casa matriz alrededor del 50% de los componentes y
el resto es aportado por autopartistas nacionales y del Mercosur, tie-
nen una capacidad instalada de 20.000 unidades anuales que nunca
alcanzó (ver cuadro 1). Hoy en día el 80% de la producción de Toyota
es exportada a Brasil, Perú, Uruguay y Chile, situación que le permitió
amortiguar la caída del mercado interno. El cálculo para el año 2003
era producir alrededor de 12.500 vehículos.3 En este mismo estaba
comenzando la ampliación de la planta y se planificaba la contrata-
ción de aproximadamente 400 trabajadores para el año próximo, con
el objetivo de ampliar la producción y cumplir con un contrato de
venta de unidades a Brasil.
3
Al momento de realizar este artículo se estaba desarrollando la producción del
año 2003.
Identidad y representación para unificar.p65 146 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 147
Cuadro 1: Unidades producidas por Toyota. 1997-2002
1997 1998 1999 2000 2001 2002
10.160 18.260 13.211 17.319 16.053 11.173
Los primeros trabajadores contratados fueron reclutados entre los
colegios de la zona y ciudades cercanas. El principio que guiaba la
selección era que debían ser operarios sin experiencia laboral ni sindi-
cal previa para que la empresa los formara íntegramente en su filoso-
fía de trabajo. Esta condición pretendía mantener a raya los “vicios”
que, según la gerencia local, tienen los trabajadores de empresas auto-
motrices de empresas tradicionales. La primer etapa de contratación
se realizó utilizando los mecanismos de promoción del empleo –Pro-
grama Emprender y otros– y posteriormente estos trabajadores fueron
efectivizados. Algunos operarios de mayor jerarquía fueron enviados
a Japón para que conozcan de cerca el sistema de producción Toyota.
Las etapas de selección de personal consistieron en un conjunto de
entrevistas (alrededor de siete) individuales y grupales, centradas so-
bre todo en aspectos psico-motivacionales. La cuestión técnica no era
una prioridad en la selección. La capacitación del personal fue bási-
camente en la línea siguiendo los parámetros de entrenamiento en el
lugar de trabajo y tuvo fundamental importancia para la puesta en
marcha del Sistema de Producción Toyota (SPT).4
Todos los operarios tenían la escuela secundaria finalizada y en
algunos casos cursaban o habían terminado los estudios terciarios/
universitarios (sobre todo quienes ocupasen puestos que requerían
un perfil más técnico).
A diferencia de la mayoría de las empresas terminales, Toyota no ha
aplicado despidos ni suspensiones entre sus efectivos durante los últi-
mos años. En cambio, realizó un ajuste sobre el plantel de contratados y
4
El SPT consiste en una red de distribución en el seno de la empresa y entre sus
proveedores. Se basa en la idea de T. Ohno de “producir aquello que se haya
vendido”. El punto de partida es el pedido emanado del cliente, a partir del
cual se establece el plan de producción de Toyota y se da todos los días la orden
de fabricación de automóviles a la cabeza del taller de carrocerías, desde donde
se comienza el sistema de órdenes de producción en toda la planta, así el
sistema se desarrolla desde allí hasta el taller de montaje final. Cada una de las
autopartes necesaria para el montaje es entregada por los proveedores internos
y externos siguiendo las reglas del justo a tiempo (Shimizu, 1999).
Identidad y representación para unificar.p65 147 26/03/04, 11:55 a.m.
148 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
utilizó el mecanismo de compensación horaria que establece su conve-
nio. Este sistema permite que la empresa acredite horas a su favor cuan-
do se reducen los turnos y días de trabajo que deben ser devueltas por
los trabajadores en el futuro. En la actualidad hay todavía trabajadores
contratados a través de las empresas de trabajo eventual.
Empresa, sindicato y comisión interna: la disputa por la
representación
La noción de “campo” de Bourdieu nos permite describir las posi-
ciones y relaciones que adquieren los representantes de la empresa y
del sindicato en el espacio laboral Toyota. Todo campo se estructura
en función de una desigualdad de fuerzas para movilizar determina-
dos capitales o recursos. Cómo éstos se distribuyen permite compren-
der la dinámica que encierra dicho campo y las lógicas prácticas de
sus ocupantes. Esta noción de campo permite vislumbrar la vincula-
ción de la dimensión del poder con las formas identitarias de los tra-
bajadores. Parafraseando a Marx, podríamos decir, “las identidades
son creadas por los sujetos pero en circunstancias que no eligieron”
dado que estas elaboraciones no son solipsistas ni intencionales sino
relacionales y conflictivas. Por este motivo, la problemática de lo tex-
tual o narrativo está inscripta en el campo de las relaciones de poder.
De esta manera, la noción de poder resulta fundamental para pensar
la dimensión relacional de la identidad. En el entramado de relacio-
nes sociales no todos los sujetos tienen la misma capacidad de impo-
ner sus propios discursos y sus propias representaciones sobre el
mundo. La “lucha simbólica” (Bourdieu, 1985, 1987) que estas expre-
siones contienen también interviene en el proceso de construcción
identitaria. La recepción e incorporación de discursos identitarios
depende, en parte, del capital simbólico del que los emite, vale decir,
de la autoridad social y el reconocimiento que ha adquirido en pug-
nas simbólicas anteriores. Esto nos lleva a buscar en todo campo so-
cial los actores legitimados para producir un discurso reconocido,
con autoridad (Wilkis, 2002b).
Las lógicas que dominaron las acciones de la empresa, el sindicato y
la comisión interna estuvieron atravesadas por tensiones particulares
para cada una de ellas. A continuación señalamos las más relevantes.
La llegada de Toyota a la Argentina supuso para el SMATA, por
una parte, un desafío, ya que debía enfrentar directamente al modelo
de organización de la producción que se desarrollaba sólo en alguno
de sus aspectos y generando modelos híbridos en otras empresas.
Identidad y representación para unificar.p65 148 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 149
Además, la gestión japonesa planteaba ciertas premisas que condicio-
naban el ordenamiento de las relaciones laborales en la nueva planta,
ya que las características de las relaciones de trabajo y de la filosofía
de la producción que imponía el modelo japonés condicionaría su
relación con los propios trabajadores de esta empresa (Battistini, 2001).
En este sentido la tensión se encuentra entre actuar como garante
de la inversión y el desarrollo de la empresa pero al costo de perder la
capacidad de obtener reconocimiento como portavoz autorizado de
los trabajadores. En algún sentido esta situación queda reflejada en
la manera que el sindicato dejó a su suerte a la obra social de la zona
y la manera que algunos dirigentes marcan la distancia que los separa
a ellos de los trabajadores de la empresa.
Por parte de la empresa aparece la necesidad de respetar la existen-
cia de una representación sindical en la planta pero acotando los
márgenes que ésta puede desarrollar con criterio autónomo. En pala-
bras uno de los responsables del área de relaciones laborales:
El tema está en que sigue siendo más eficiente y resume mejor los proble-
mas cuando el operario en vez de ir a la comisión interna va a su supervi-
sor... Ese canal es mucho más aceitado. Parte del sistema de producción
de Toyota está organizado así, que el supervisor no sólo resuelve los
problemas de producción, sino los personales, de cualquier índole. En-
tonces, está tan arraigado en la cultura el mando japonés que un supervi-
sor cuando pide algo para un operario es razonable, instantáneamente se
resuelve. En cambio cuando viene vía delegados, lamentablemente siem-
pre algún filtro tiene que pasar... La pregunta es: ¿por qué me lo pedís vos
(por el delegado) y no me lo pide el operario directamente? Entonces, a
veces termina siendo un poco más largo el camino vía comisión interna
que vía supervisor.
Para la comisión interna las tensiones en sus prácticas están vincu-
ladas a las fricciones que surgen con respecto a los niveles mayores
del sindicato, y con respecto a la manera con la que la empresa cierra
los espacios para reinvidicarse como vocero del colectivo de trabaja-
dores. En Toyota se refleja la composición socio-cultural de un grupo
de trabajadores con niveles de estudio elevados, una edad promedio
de 25 años y que tienen sus primeras experiencias laborales en la
empresa japonesa. Por otra parte, se desempeñan en un medio social
desprovisto de la herencia de otras formas de valorar, interpretar o
actuar en el trabajo. Estos trabajadores se encuentran sin otros referen-
tes sociales (compañeros con mayor antigüedad o experiencia, por
Identidad y representación para unificar.p65 149 26/03/04, 11:55 a.m.
150 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
ejemplo) que les transmitan una cultura o tradición laboral. Los pro-
pios delegados se asumen bajo estas características cuando enuncian
las dificultades para entablar el trabajo sindical sin una base previa
de conocimientos en lo que refiere a los asuntos gremiales. Enfrenta-
dos a su propia falta de experiencia, a un colectivo desprovisto de una
valoración sindical y a un sistema de trabajo que canaliza directa-
mente la relación trabajador-empresa, los jóvenes delegados buscan
mecanismos para ampliar el estrecho margen de acción que tienen. En
este caso, la crisis de la obra social afectó más que en otros la tasa de
afiliación ya que para gran parte de los trabajadores es el principal
vínculo con lo sindical. En palabras de un delegado: “el sindicato
funciona como una garantía, pero en Toyota no nos hemos organiza-
do de tal manera que el trabajador crea que nosotros podemos mejorar
su condición de vida”.
La ausencia de conflictos representa para los delegados una situa-
ción ambigua. Si bien la preservación del empleo es fundamental esto
no resulta como producto de una intervención del sindicato sino de la
estrategia de la empresa5 de generar confianza en el trabajador y afian-
zar el sistema de producción.
En un primer momento, la relación entre los directivos de la empre-
sa y el sindicato central era más corriente y fluida, seguramente como
derivación de la firma del convenio y la ausencia de una representa-
ción clara en la planta. A medida que la CI se fue afianzando en su
espacio, los delegados se convirtieron en interlocutores de los directi-
vos para las relaciones laborales cotidianas y se espaciaron los con-
tactos con la delegación y el sindicato central. Según la GRH, esto
último ocurrió debido a que los delegados de la CI “viven el día a día
en la planta” y, por lo tanto, conocen los parámetros culturales esta-
blecidos por Toyota, lo cual contrasta con la mirada externa que puede
tener un dirigente sindical externo.
Está claro que los miembros de la comisión interna por edad, por su
credenciales educativas y por pertenecer a una empresa con las carac-
terísticas de Toyota, tienen un habitus singular si lo pensamos en rela-
ción a delegados de otras empresas o a los mismos dirigentes de
SMATA. Cierta incomprensión se deja traslucir entre estos niveles.
Incluso los delegados nos han hablado de que en reuniones sindi-
cales con otros miembros de comisiones internas ellos eran vistos al
5
“El puesto de trabajo no es una preocupación (del sindicato), está cuidado por
la empresa”.
Identidad y representación para unificar.p65 150 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 151
principio como “bichos raros” para quienes pertenecían a las empresas
más antiguas. En la actualidad en el resto de las empresas automotrices
el promedio de edad de los delegados es de 40-45 años y 10-15 años de
trabajo sindical a diferencia de los de Toyota que tienen alrededor de
26 años y entre 3 y 6 de delegados.
Al igual que gran parte del discurso sindical, los delegados se defi-
nen “orgánicos” del sindicato, reconociendo que dentro del gremio se
puede cambiar las cosas pero afuera de él no se puede hacer nada.
El nivel de afiliación en la empresa es relativamente bajo, si se lo
compara con otras terminales automotrices. Sólo entre el 30 y el 40%
de los operarios está afiliados al sindicato.
Tasa de afiliación, composición de la representación sindical
y últimos convenios firmados en las empresas automotrices
argentinas
Empresa Tasa de Composición CI Firma del
afiliación último
convenio
Fiat Auto 45% 3 delegados titulares 2000
y 2 suplentes
VW (Cba.) 55% 7 delegados 1988
VW (Pacheco) 90%-100% 5 delegados titulares 1988
y 3 suplentes
Renault S/d 6 delegados titulares 1989
y 5 suplentes
Ford 90%-100% 12 delegados 1988
Toyota 30%-40% 3 delegados titulares 2000
y 2 suplentes
Mercedes Benz 95-100% 8 delegados 1989
Fuente: Novick y Wilkis, 2002.
El compromiso visto desde la empresa
En función de premisas ancladas fundamentalmente en factores
económicos, las empresas tienden a conformar modelos de incorpora-
ción de trabajadores a partir de la combinación de parámetros con-
tractuales, prácticas organizacionales y elementos discursivos e ideo-
lógicos de diferentes órdenes.
Identidad y representación para unificar.p65 151 26/03/04, 11:55 a.m.
152 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
Por un lado, el modelo de contratación fluctúa entre relaciones
temporarias y por tiempo indeterminado. En las grandes empresas,
las primeras son utilizadas generalmente como una forma de generar
un mercado interno en la empresa que facilite la selección del perso-
nal. Actualmente, ante la ausencia de formas contractuales especiales
la utilización de las empresas de contratación temporaria es lo más
usual.6 En algunos casos se recurre también a la iniciación de la
relación vía el período de prueba que establece la legislación vigente.
En cualquiera de ellos, este período de inserción en la empresa per-
mite al empleador poder reconocer no sólo, y quizás con cada vez
menos relevancia, las capacidades técnicas del trabajador para rea-
lizar la tarea prevista, sino principalmente posibilita la puesta a
prueba de sus rasgos psíquicos y emocionales en la relación con los
desafíos del trabajo diario y en el vínculo con sus superiores así como
con sus propios compañeros. Por otra parte, y en forma colateral a esto
último, pretende identificar cuáles de los potenciales trabajadores son
más propensos a incorporar valores cercanos a la ideología de la
propia empresa.
En lo que respecta a los modelos técnico-organizacionales, se desa-
rrollan en distintas empresas –en forma combinada– formas prove-
nientes del modelo japonés de gestión de la organización productiva
y modelos de gestión de los recursos humanos de origen norteameri-
cano. En el primer caso, la puesta en marcha de los dispositivos japo-
neses de organización tiende a dar prioridad a prácticas de trabajo en
grupo, la polivalencia y procesos de logística y desarrollo diario de la
tarea que tienen como premisa la autoactivación de cada uno de los
trabajadores en su puesto de trabajo. Pero además, este modelo repre-
senta una forma particular de paternalismo, adaptado a las empresas
mas grandes dotadas de trabajadores calificados: el régimen
“toyotista”. La integración buscada descansa en las relaciones entre
los propios trabajadores y entre éstos y sus superiores. Uno de los
elementos fundamentales de la organización para buscar este efecto
es el manejo de la dirección de personal, dirigida a la movilización de
los asalariados en la empresa, tratando de evitar que los mismos se
identifiquen con su sección de trabajo o con su grupo de colegas sino,
por el contrario, que ellos se identifiquen con la empresa en su conjunto.
Los trabajadores más dedicados y cooperativos son recompensados
6
Hasta la promulgación de la Ley 25.250, en el año 2000, la existencia de formas
promovidas de contratación permitía el establecimiento de contratos anuales o
bianuales.
Identidad y representación para unificar.p65 152 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 153
mediante promociones más rápidas, mientras que las ovejas negras
son excluidas (Coutrot, 1999).
Por el contrario, el modelo estadounidense, si bien tiende a utilizar
técnicas organizacionales similares a las que se desarrollan en el mo-
delo toyotista, el énfasis está puesto en la implementación de diagra-
mas de gestión de la fuerza de trabajo dirigidas a incentivar formas
relacionales particulares entre los trabajadores. Más que la búsqueda
de una fuerte identificación con la empresa se trata de difundir entre
los trabajadores la idea de la eficiencia y la eficacia en la tarea. Esta
misma lógica está inscrita en la estructuración de los mecanismos de
selección de acuerdo a las capacidades del personal y se denomina
corrientemente como el “sistema de competencias”. La competencia para
los teóricos del management denominado como “participativo”, está
ante todo centrada en la idea de la contribución de los trabajadores a
la competitividad de la empresa. Es entonces la empresa la que debe
evaluarla (en la contratación), desarrollarla (por el trabajo y su organi-
zación), y reconocerla (por el salario y, quizás, por la carrera). Así se
desarrolló, en los años ochenta, lo que Dubar (2000) denomina “vulgata
de la competencia”, que devino rápidamente en una suerte de credo
del management y de los consultores. “Saber”, “saber hacer” y “saber
ser” devinieron las tres fuentes de las competencias, rápidamente re-
transmitidas como las cualidades a exigir y/o a desarrollar en todos
los asalariados: iniciativa, responsabilidad y trabajo en equipo. La
formación continua puede ser vista como un mecanismo destinado a
desarrollar estas cualidades entre los trabajadores y a transmitirlas.
Una de las nuevas nociones que se desarrolla a partir de este modelo
de inserción en la empresa y la búsqueda de la identificación por estos
mecanismos es lo que se denomina como “empleabilidad”. Así, dice
Dubar que en los noventa la lógica de la competencia se modificó y ya
no son ni la escuela ni la empresa las que producen las competencias
que los individuos necesitan para acceder al mercado de trabajo, obte-
ner un ingreso y hacerse reconocer, sino que son los mismos indivi-
duos los responsables de toda esta tarea.
En el momento de la selección del personal y durante el período
previo al ingreso definitivo de los trabajadores al plantel de la empre-
sa, junto a la identificación de quienes mejor se adaptan a las necesi-
dades del modelo productivo, se disponen mecanismos destinados a
reproducir valores y actitudes especiales en los mismos. En algún
caso, este período se asienta sobre todo en la inculcación de formas
organizativas y de relación interna que tienden a priorizar la identifi-
cación con el espíritu de la empresa. En otras situaciones, el acento
Identidad y representación para unificar.p65 153 26/03/04, 11:55 a.m.
154 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
está puesto en el incentivo de valores de tipo competitivo entre los
trabajadores. En este último caso el proceso de selección tiende a in-
corporar técnicas conductistas de orden psicológico para reconocer
quiénes están más predispuestos a la búsqueda permanente del éxito
a través de su actividad. En ocasiones mediante dispositivos de carac-
terísticas lúdicas se pone en competencia a los potenciales trabajado-
res y se registra el tiempo y las habilidades demostradas en la acción.
En otros casos se trata de lograr que los candidatos a ingresar a la
empresa demuestren la capacidad de confiar en sus propios compa-
ñeros, aun arriesgando su propio físico.7
Tanto en el modelo japonés como en el modelo estadounidense el
discurso de la empresa está siempre presente frente a los trabajadores,
y mediante él se trata de lograr la adhesión permanente de los mismos
a los valores que refieren a las necesidades de la producción en cada
momento. Dicho discurso se pone de manifiesto frente a los trabajado-
res desde el preciso momento en que se realiza la selección. Las pautas
que antes describíamos acerca de las competencias están inscritas en
una lógica que tiende a seleccionar sólo a los pasibles de adherir a la
filosofía de la empresa.
De cualquier modo, esta adhesión puede tener dos vías de concre-
ción: por consenso o por adaptación forzada. Teniendo en cuenta que los
límites entre una y otra de estas alternativas pueden llegar a ser difu-
sos, podemos afirmar que, en el primer caso, se trata de la inserción
más efectiva en la producción. Es el modelo que tiende a lograr valores
identitarios de los asalariados no contradictorios con los intereses de
la empresa. Esto se logra a través de otorgar ciertas garantías a los
trabajadores (de empleo, de carrera, de ingreso salarial), poniendo a
su servicio canales de atención permanente a sus demandas indivi-
duales y dando adecuada respuesta a las mismas, relacionando la
actividad de trabajo o las formas de actuar en cada una de las circuns-
tancias que allí se generen con los desafíos que pueden encontrar en su
vida cotidiana, premiando actitudes colaborativas, haciendo partícipe al
trabajador de los éxitos de los proyectos de producción encarados. En
7
En este caso hacemos mención al hecho que en algunas empresas se impulsa a
los trabajadores a subir a escaleras con los ojos vendados y a arrojarse al vacío,
mientras el resto de sus compañeros los esperan debajo para detener su caída.
Otra manera es hacer que un grupo de trabajadores deba pararse en forma de
círculo mientras otro de entre ellos debe colocarse en su centro y balancear su
cuerpo, dejándose caer hacia los lados, contando con la “confianza” que el
resto lo detendrá antes de caer al suelo.
Identidad y representación para unificar.p65 154 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 155
definitiva se trata de establecer parámetros permanentes de reconoci-
miento del trabajador y su papel en espacio laboral, así como el mayor
o menor énfasis en adquirir habilidades de trabajo que le permitan ser
más productivo o demostrar su predisposición a colaborar con el pro-
greso de la empresa en esta materia. En ese sentido, podemos afirmar
que, en este caso, si en el ingreso primaba la presión ejercida sobre los
trabajadores sobre el marco socioeconómico externo (desocupación,
precarización laboral, pobreza) para aceptar los condicionamientos
impuestos por el modelo productivo, con el tiempo esto queda relati-
vamente velado de su pensamiento inmediato y es superado por el
consenso hacia los valores de la empresa. En muchos casos, los traba-
jadores dejan de lado o resignifican aspiraciones dirigidas a otras
actividades (estudio, deportes, etc.) por poner todo su esfuerzo en la
concreción de una carrera en dicha firma. Asimilamos este modelo
ideal al que se desarrolla en las empresas bajo gestión japonesa.
En la segunda forma de adhesión, la primacía del marco externo
continúa a lo largo de la mayor parte de la permanencia en la fábrica.
Los condicionantes ideológicos impuestos por la empresa no tienden
a ser complementados por las seguridades y reconocimientos que se
dan en el anterior modelo. Por otra parte, y quizás como contrapartida
de lo anterior, lo que prima es la puesta en competencia permanente de
los trabajadores entre sí. Se trata de evitar toda posibilidad de genera-
ción de alianzas o compromisos fuertes entre los compañeros de trabajo
y se los hace disputar espacios en pos de alcanzar el desarrollo perso-
nal. En este sentido, el reconocimiento es mayormente asimilado a la
demostración del éxito personal por esfuerzo propio. Desde allí, pode-
mos afirmar que quienes adhieren a los valores impuestos, lo hacen
forzados por una circunstancia externa o presionados porque la única
forma de obtener mejoras substanciales es ganándole al otro. Este mo-
delo corresponde, en mayor medida, al que se lleva a cabo en las empre-
sas administradas por compañías de origen norteamericano.8
Podemos plantear la hipótesis de que la incorporación a uno u otro
modelo, por parte de los trabajadores, depende de la relación entre los
valores propuestos en cada caso y las propias historias y proyectos
inscriptos en las distintas esferas de socialización previas, que se arti-
culan en relaciones más o menos conflictuales.
8
En ninguno de los dos casos queremos afirmar que en todas las empresas de uno
u otro origen del capital estos modelos se apliquen en forma pura, solamente
podemos decir que lo que indicamos corresponden a sus rasgos principales.
Identidad y representación para unificar.p65 155 26/03/04, 11:55 a.m.
156 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
Familia, herencia y prestigio. “Los valores que no se pierden”
Los estudios sobre formas identitarias de jóvenes trabajadores han
señalado la existencia de una ruptura generacional entre los nuevos
ingresantes al mercado laboral y sus padres. Estos clivajes recaen sobre
las dificultades de los primeros para reproducir las implicancias en el
trabajo de los segundos, de desplazar al trabajo como espacio generador
de identidades y buscar otras mediaciones de subjetivación relevantes
(ver Svampa, 2000). En el caso que venimos analizando planteamos, por
el contrario, que es posible ver en los trabajadores de Toyota cierta
reactualización de principios heredados de las generaciones anteriores
que no permite hablar de rupturas generacionales fuertes.
En general, parecería que, en Argentina hoy, la herencia o el legado
familiar del progreso a través del trabajo resulta en una imposibilidad.
En cambio, para el caso de los trabajadores de Toyota, el cumplimiento
de dicha herencia parece algo totalmente posible, incluso hasta supe-
rar la performance de sus propios padres en el trabajo. La alegría fami-
liar por el ingreso a la planta es el momento festivo que mejor refleja la
posibilidad de que dicha herencia se cumpla, que se pueda mantener
generacionalmente la esperanza de movilidad social que ha sido cor-
tada trágicamente por los años del neoliberalismo. Este ingreso puede
transmitir hacia los padres la convicción de que los esfuerzos de crianza
y enseñanzas no han sido desperdiciados, que el hijo asume dichas
experiencias como “valores” a ser aprovechados e incluso convertir-
los en clave del éxito. Esta experiencia minimalista pero de gran reper-
cusión familiar es ampliada en una época donde la hostilidad y los
peligros atraviesan subjetiva y objetivamente las condiciones de vida
de los jóvenes de los sectores medios bajos.
Los viejos van viendo que uno va creciendo, se quedan más tranquilos,
ven que la educación que le dieron a su hijo realmente fue para bien y
no para mal. Ellos se deben sentir bien que uno no agarró para mal
lado. Hay tantas cosas dando vueltas, la droga, tanta gente robando,
uno siempre le dio para el lado del laboro, por más que haya ganado
poco al principio y que laburaba 12, 16 horas y siempre le di para ade-
lante, así que creo que debe pasar por ahí la alegría de ellos (trabajador
de Toyota, 29 años).
Después que yo entré en Toyota, era un orgullo para mi familia era un
orgullo por decir que era una automotriz grande e importante a nivel
mundial (trabajador de Toyota, 27 años).
Identidad y representación para unificar.p65 156 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 157
La entrada a Toyota permite ciertos reaseguros tanto para los que
venían de una experiencia laboral previa signada por la precariedad
como para los que aventuraban esta trayectoria cuando terminasen la
escuela secundaria. Para los primeros, las comparaciones entre el
nuevo trabajo y los anteriores están a la orden del día para señalar la
distancia que separa la precariedad y el rebusque con un trabajo cui-
dado, seguro, en blanco, etc... Para los segundos, son los padres y
hermanos quienes aconsejan no desaprovechar la oportunidad de tra-
bajar en una empresa “como Toyota”. Para unos y para otros entrar a
Toyota era una oportunidad que no había que dejar pasar.
En el campo trabajaba en negro, entraba a trabajar a las 6 de la mañana y
eran las 7 de la tarde y estaba trabajando todavía, no me pagaban hora
extra, todo sucio, no me daban de comer, no me daban transporte, nada.
En la estación de servicio también, me pagaban el sueldo, pero no me
daban transporte, no me daban de comer, tenía los francos como a ellos
se les antojaba, me decían vos tenés franco martes y miércoles e ibas
rotando (trabajador de Toyota, 25 años).
El hecho de ingresar a una gran empresa y lograr un reconocimien-
to social a partir de ese lugar hace que los jóvenes valoricen el espacio
obtenido y traten de reforzar su pertenencia a él. En ese mismo senti-
do, aun considerando que la formación general recibida puede no
tener demasiada correspondencia con la formación específica y la pro-
pia actividad que desarrollan en la planta, la primera también adquie-
re jerarquía y legitimidad porque fue la puerta de entrada o el elemen-
to distintivo que les permitió el ingreso.
Se genera, entonces, una consideración mucho mayor aun sobre el
escalón ascendido con el trabajo. Cuando el contexto general, y las
experiencias cercanas (de amigos o familiares) demuestran que resul-
ta muy dificultoso encontrar espacios para el ascenso social, el hecho
de haberlo alcanzado tan tempranamente sobrevaloriza ese paso y
hace que inclusive se juzgue a sí mismo como “un elegido”.
Trabajar en Toyota no pasa desapercibido, es un símbolo que re-
quiere ser interpretado a través de las valoraciones que hacen los mis-
mos trabajadores sobre sus experiencias en la empresa y fuera de ella.
En este sentido, los efectos que producen las miradas, expectativas y
evaluaciones del entorno más cercano dejan sus huellas sobre la ma-
nera de actuar la pertenencia a la empresa.
El trabajo en Toyota es una marca de distinción, en el barrio, en su
propia familia, con sus amigos. Ser un trabajador, en este caso, es ser
Identidad y representación para unificar.p65 157 26/03/04, 11:55 a.m.
158 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
“alguien”, pero no por el mismo hecho de serlo, sino por estar en un
“lugar” de prestigio, y eso es Toyota. Las miradas y percepciones de
familiares, amigos o vecinos convierten la pertenencia a la empresa en
un valor de distinción. Son investidos de un prestigio positivo que no
siempre puede ser actuado por los trabajadores. En ocasiones, los tra-
bajadores realizan estrategias de ocultamiento para evitar que esta
valoración devenga en una distancia social-simbólica que produzca
situaciones que sean vividas incómodamente. Pero también existe la
posibilidad que esta condición sea sobre-valorada y genere en quien
es así evaluado un dislocamiento entre su situación real y la simbóli-
ca, porque en definitiva “no hay mucha diferencia”. En la mayoría de
los casos, la actuación pública y la vivencia íntima están imbricadas
en el orgullo que produce trabajar en Toyota y ser reconocido por otros
externos a la planta.
Cuando entre muchos se pusieron contentos, ‘Ah, Toyota’ además, por-
que quieren que sus hijos vengan a trabajar acá. Toyota es algo grande.
Además, porque ahora se sabe que van a tomar gente. Todos te pregun-
tan “¿cuándo toman, cuándo toman?”, o te dan para que traigas los
curriculum (trabajador de Toyota, 21 años).
Yo conozco chicos que sólo toman su trabajo como un trabajo. Ellos se
dedican a la construcción. Ellos, en cuanto transporte, tienen que ir en
camioneta; acá te pasan a buscar por mi casa. (...) Yo no soy de decir lo que
tengo, pero yo pienso que hay mucha diferencia. La diferencia está (tra-
bajador de Toyota, 24 años).
Trayectorias pasadas y perspectivas futuras. Una biografía
“de progreso”
La interpretación sobre la propia experiencia en la empresa y las
ligazones de ella con respecto a la trayectoria individual es una tran-
sacción subjetiva ineludible. De esta manera, lo que hace fuerte la
identidad construida como trabajador de Toyota es conformarse en
una referencia hacia el pasado y hacia el futuro. En el primer caso
como factor de reinterpretación del mismo, y su valoración como ele-
mento que le permitió acceder a ese lugar de privilegio, y en el segundo
caso como espacio desde donde mirarse mejor posicionado. De mane-
ra terminante muchos de los trabajadores re-interpretan su trayectoria
como un camino lleno de obstáculos –sociales, familiares– que fueron
Identidad y representación para unificar.p65 158 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 159
superados por el empeño y el esfuerzo que ellos pusieron para lograr
algunos objetivos. Esta visión sobre el pasado se actualiza en el pre-
sente cuando las mismas actitudes son las que les permitieron mante-
nerse y crecer en la empresa. En este sentido, la inversión que exige la
empresa, en términos laborales, afectivos, de esfuerzo, rinde benefi-
cios tanto hacia el pasado como hacia el futuro. El primero aparece
como el camino correcto que se transitó para llegar hasta donde se
está y el segundo es representado como promesa a alcanzar si se
continúa trabajando como hasta ahora. La afirmación subjetiva de
haber elegido el camino correcto y en muchos casos deseado permite
comprender el éxito de la incorporación identitaria que realizan los
trabajadores de Toyota.
Las carreras laborales realizadas en otras épocas por los trabajado-
res se desarrollaban mucho más lentamente, y el acceso a puestos de
conducción o de responsabilidad dentro de una empresa eran el re-
sultado de años de esfuerzo en un mismo puesto o como correlato de
la transición entre distintos niveles de jerarquía. En la actualidad el
otorgamiento de responsabilidades parece ser menos un “sendero
evolutivo” y, por el contrario, responde a necesidades inmediatas de
la producción o del modelo organizativo vigente. La correlación de
este factor con una tendencia a la contratación de trabajadores recién
egresados de su formación secundaria y con la existencia de puestos
de conducción en el grado más cercano a la producción directa (Teams
Leaders) facilita aun más la autocomprensión de la trayectoria laboral
en términos del lo correcto del camino elegido.
Esta afirmación identitaria se refleja en los profundos cambios de
trayectoria y en las proyecciones que se realizan en la mayor parte de
los casos. Los trabajadores suelen abandonar caminos que los condu-
cían por carreras dirigidas en otro sentido (estudios terciarios o univer-
sitarios, deportivas, etc.) y sustituirlas por la carrera “ofrecida” por la
empresa. El crecimiento personal queda sólo centrado principalmente
al potencial desarrollo en Toyota. Las apuestas en el estudio, por ejem-
plo, son resignificadas (incluso cambiando el contenido de la forma-
ción, para ligarlo a la temática automotriz) en función de convertirse en
credenciales a valorizar dentro de este nuevo espacio laboral.
Yo entré a trabajar por una cuestión de necesidad, fundamentalmente...
Yo quería seguir estudiando e intenté seguir estudiando en varias opor-
tunidades, perdí años de estudio porque no me daban los horarios, pero,
en este momento, nunca podría llegar a dejar el trabajo. En el momento
en que yo emprendí el trabajo en Toyota trabajaba mi mamá sola, entonces
Identidad y representación para unificar.p65 159 26/03/04, 11:55 a.m.
160 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
sí o sí necesitábamos más de un sueldo en la casa, listo... Ahí vine yo y
después vino mi hermano atrás. (Si tuviese la oportunidad de dejar Toyota)
en este momento no lo dejaría... no, no, no... sino que podría estudiar
paralelamente y abocarme más en el tema de Toyota; o sea, yo lo querría
hacer es encaminarme más por ese tema, estoy tratando de hacerlo, para
ver si me dan los horarios... por el momento estudio inglés, computación,
ese tipo de cosas que te ayudan, los trabajos que estoy haciendo en la
empresa (trabajador de Toyota, 25 años).
Trabajar en Toyota: los referentes identitarios y la ética del trabajo
La constitución de este grupo de trabajadores, habíamos señalado,
estaba atravesada por la realidad objetiva de carecer de referencias
intralaborales que transmitan formas de ser en el trabajo. Cultural-
mente estaban desprovistos de símbolos y prácticas que los hiciera
actuar como grupo constituido. En este caso no había una “herencia”
común más allá de la que traían individualmente. Por lo tanto, se
volvió un objetivo prioritario de la empresa dotar a los sujetos indivi-
duales de una pertenencia que los haga constituirse como grupo so-
cial. En este trabajo de construcción existen ciertas figuras que cobran
relevancia. El team leader y el group leader aparecen en este proceso
ocupando un lugar central. Para muchos de los trabajadores éstos
fueron los primeros “representantes” de la empresa en quienes con-
fiar y dejarse guiar hasta encontrar en ellos un apoyo.
(Cuando entré) Yo esperaba sentirme cómodo, aprender muchas cosas, que
me enseñe la empresa a comunicarme con la gente, a trabajar en grupo.
Como nunca trabajé yo tenía miedo de no saber y ellos te enseñaban cada
paso. A mí el group leader me enseñó (trabajador de Toyota, 21 años).
En algún sentido, el team leader y el grupo group leader enseñan las
“reglas del juego” que se necesitan saber. Pero, además, el team leader,
por ser la figura más cercana a cada trabajador de cada célula no se
presenta como alguien absolutamente diferente y distanciado de ellos,
muy por el contrario, aparece como “uno mismo”. A diferencia de lo
que sucedía en la producción taylorista-fordista con el supervisor,
quien adquiría el carácter de “otro”, más cercano a la empresa (casi
traicionando la clase cuando se trataba de un ascenso desde ser un
trabajador más), el team leader es colocado por el modelo Toyota como
un “pariente cercano” al que hay que emular, más que al que se en-
frenta y hay que enfrentar. En este sentido, la actuación del Team Leader
Identidad y representación para unificar.p65 160 26/03/04, 11:55 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 161
es la demostración más palpable de que la empresa no produce figu-
ras conflictivas y de que siempre trata de viabilizar la comunicación
fluida con ella, ofreciendo espacios de identificación identitaria.
En algunos casos, la diferencia entre el team member y el team leader
se hace tan sutil que pueden hasta invertirse momentáneamente la
figura del que da las órdenes y el que las recibe.
El primero es el team leader, luego el group leader, el jefe de turno y el jefe
de sección. En este momento... estoy acercándome a categorías de ellos,
realmente es lo que pasa, yo no tengo la posibilidad de ascender, igual
que varios chicos de acá, porque no está la vacante, pero lo que uno
sabe se respeta, yo a veces tengo que laburar a la par de ellos, por
ejemplo el día de hoy me tocó tener a dos team leaders a cargo, porque
yo estaba haciendo un trabajo especial y necesitaba ayuda, ellos tenían
que hacer prácticamente lo que yo necesitaba en ese momento y mien-
tras yo estaba con la computadora ellos tenían que hacer, las cosas que
yo necesitaba en ese momento, era fundamental. Me voy metiendo en
el campo de ellos y me voy codeando, voy entrando en su lenguaje,
entonces me introduzco en el ambiente y me trato de adaptar... (traba-
jador de Toyota, 25 años).
El team leader y el group leader te señalan cuando tenés un problema grave.
Siempre lo tomás para mejorar. Es bueno que te digan las cosas para
mejorar, para crecer. Es un buen sistema (operario de Toyota, 24 años).
La posición ocupada en el colectivo de trabajo y las trayectorias en
la empresa no aparece como una restricción para avances futuros,
pero tampoco significa una restricción impuesta por Toyota. En todos
los casos, los trabajadores plantean su futuro a partir de las perspecti-
vas de progreso (de team member a team leader o de éste a group leader,
etc.). En el caso que su posición actual sea la misma de su ingreso, por
distintos factores la responsabilidad no es adjudicada a otro como la
empresa o los superiores sino a falencias externas (empresa contratis-
ta) o propias (no adaptación total a los requerimientos de trabajo). Las
promociones y evaluaciones no aparecen dejadas al azar o al arbitrio
de algún superior, los trabajadores consideran que ellas son el resulta-
do de una evaluación objetiva sobre sus rendimientos y potencialida-
des de ellos. Ninguno de nuestros entrevistados señaló disensos con
las evaluaciones. Por el contrario, el momento de determinación de las
promociones es un tiempo utilizado para incorporar el punto de vista
del team leader quien marca los aciertos y los errores. Esta incorporación
Identidad y representación para unificar.p65 161 26/03/04, 11:55 a.m.
162 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
se transmuta en los principios de acción que guían el esfuerzo. El
criterio del team leader no es sólo un criterio de trabajo sino que tam-
bién es moral.
El trabajo del team leader es contenernos personal y laboralmente y, si lo
personal afecta tu trabajo, debés consultarlo. Es una relación fluida. Es
una persona que podés consultar (trabajador de Toyota, 24 años).
La norma moral, que implica el buen comportamiento en la empre-
sa, el buen trato con los compañeros, es algo que DEBE ser cumplido y
el que no lo hace es sancionado.
Yo, como team leader trato de sacar lo bueno de todos. Cuando entré,
que era team member, que tenía un team leader que tenía mucha inteligen-
cia, era muy bueno, sabía muy bien lo que era un liderazgo. De él tomé
todo lo bueno y lo malo lo dejé aparte. A él después lo echaron, se
empezó a manejar mal. Yo con él conversé dándole un consejo. (...) Él
manejaba mal la gente, tenía problemas con la gente del equipo, con la
gente de arriba, faltaba... yo veía que a él no le iba a hacer nada bien. Él
me dijo que él sabía lo que hacía y yo di por cumplida mi tarea, de ahí en
más cada uno es grande y sabe lo que hace. Él dijo que sabía y le fue
mal... antes él siempre te estaba empujando para que dieras más... (tra-
bajador de Toyota, 29 años).
En este proceso de constitución del grupo ciertos aprendizajes son
centrales para no quedar excluido. La “responsabilidad”, la “comu-
nicación” y el reconocer las sugerencias de los otros son característi-
cas incorporadas en las formas de actuar en el trabajo.
Una empresa nueva tiene que hacernos de nuevo a todos, entonces la
formación que adquirí acá la valoro mucho, porque también yo aprendí
a trabajar en grupo, a relacionarme con gente, a tener responsabilidad,
porque nosotros donde estamos tenemos mucha responsabilidad, a tra-
bajar bien principalmente (trabajador de Toyota, 25 años).
Los mecanismos de identificación que actúan en la empresa dejan
poco espacio para que los delegados sindicales puedan convertirse
en figuras relevantes para el grupo de trabajadores. Como señala-
mos anteriormente, su campo de acción está limitado por restriccio-
nes internas y externas que generan dificultades para presentarse
como vocero autorizado de los trabajadores. Esta situación produce
Identidad y representación para unificar.p65 162 26/03/04, 11:56 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 163
que los trabajadores no incorporen a los delegados como una refe-
rencia ineludible para afrontar los problemas laborales ni para pen-
sarse colectivamente.
Ya te digo: tuve un problema, que por ahí fue muy tonto, tuve un proble-
ma en la vista, empezaba a ver nublado y le pedí al sindicato que por
favor me de unos vales para ir al médico, la empresa me daba permiso
para ir al médico... No, no, tenemos... Necesito uno (como rogando)... no
tenés que comprar la chequera que sale ochenta pesos, pero necesito
uno, no voy nunca (como rogando)... no sé cómo son los tratos, ojo que
hay que respetar eso... la cuestión es que no me lo pudieron dar... La
EMPRESA, mi supervisor habló con RR.HH, me dieron $50 y me fui a la
consulta yo. Entendés por qué la... está bien, lo hará bien la empresa, lo
hará bien, pero yo ya estoy del lado de la empresa que del sindicato
(trabajador deToyota, 25 años).
Por otra parte, si bien para ser trabajador de Toyota hay que “adap-
tarse” mentalmente a los métodos y técnicas del STP, también hay que
estar preparado físicamente a un gran esfuerzo diario, por el fuerte con-
tenido manual de las actividades. En este sentido, podemos afirmar que
los trabajadores ponen mente y cuerpo al servicio de la empresa.
Aparentemente, la identidad que propone la empresa puede ser in-
corporada si se dispone de condiciones “corporales” que permitan ac-
tuar con éxito en ella. En un marco de fuerte exigencia física el cuerpo y
su preparación son soportes “no conscientes” de la afirmación identitaria
de los jóvenes trabajadores. En este sentido el cuerpo está “disponible”
para el compromiso con la empresa. ¿Es posible pensar en ser un traba-
jador de Toyota con 20 kilos de más y una lentitud parsimoniosa?
Este trabajo es muy sacrificado, respecto del de Quilmes, hay mucho
laburo físico. Ahora no lo hago, en algún momento lo hice y me quería ir.
Llegué de laburar en Quilmes, que las máquinas se manejan solas. Vos
controlabas que la línea no se pare, nada más, que las botellas no se
caigan, que no haya vidrios, que no haya basura, que una máquina esté
etiquetando bien, llenando bien o paletizando bien y chau... ése era el
laburo que tenías. Me gustaba... vine acá... uno decía Toyota, uno se
imaginaba todo robot..., acá el robot sos vos, acá tenés que laburar, meter
mano y allá en Quilmes yo ganaba $850 y acá llegué ganando $520 y
cuando empecé acá y vi todo lo que había que hacer y allá que no hacía
nada ganaba más, decía me vuelvo, yo me quería volver... me quedé por-
que era una empresa nueva, había efectividad... acá tenías la efectividad,
Identidad y representación para unificar.p65 163 26/03/04, 11:56 a.m.
164 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
siempre una obra social, que allá en Quilmes me quedaba sin obra social
tres meses, un aporte jubilatorio, etc..., una fábrica nueva en la cual tenía
posibilidades de progreso, entonces, dije, me tengo que quedar acá y ver
(trabajador de Toyota, 29 años).
En gran parte de los casos, los entrevistados nos hacían referencia
al desarrollo de actividades deportivas en su juventud, en algunos de
ellos con fines competitivos. El trabajo en Toyota refuerza y estimula la
valoración de un físico sano y preparado por la actividad esforzada,
como complemento de lo deportivo. Algunos trabajadores continúan
actividades deportivas, en forma amateur, fuera de la jornada laboral,
como una forma de mantener el estado físico.
El trabajo más allá del trabajo y las nuevas familias
Toyota parece hacer concreto el “lugar” desde el cual los trabajado-
res pueden pensarse hacia el futuro, pueden plantear sus proyeccio-
nes. Se presenta como la posibilidad de contar con un espacio de per-
tenencia, que no sólo representa una forma de pensarse hacia delante
sino también hacia el pasado. La empresa ofrece, en función de la
filosofía del trabajo que propaga (expresada en la organización pro-
ductiva y los mecanismos destinados a movilizar la fuerza de trabajo)
una serie de fuentes de identidad que pueden ser más o menos incor-
poradas por quienes ingresan al plantel. En principio no parecen existir
coacciones explícitas para que esto se lleve a cabo, sin embargo, es el
sistema de premios y castigos el encargado de lubricar el modelo para
lograr la identificación de los trabajadores con las premisas genera-
das por el Sistema Toyota de Producción (STP). La seguridad en el
empleo, la posibilidad certera de ascender en la estructura de puestos,
el consiguiente progreso económico, el pago seguro a fin de mes, los
beneficios sociales, los premios a la mejora continua, los viajes a Ja-
pón, los incentivos monetarios a las sugerencias individuales, se arti-
culan como piezas de un mismo esquema junto a la organización del
trabajo y la gestión de los recursos humanos.9 Cada una de estas piezas
9
Mientras los premios siempre se exponen a la vista de todos los trabajadores
y como reaseguros del consenso que se quiere generar, los castigos son sutil-
mente ocultados y sólo se constituyen en una amenaza que parece lejana.
Éstos sólo pueden aparecer si no se cumplen las premisas impuestas por la
empresa, cosa que, ante los beneficios que se otorgan a cambio, nadie puede
imaginar que así no se haga.
Identidad y representación para unificar.p65 164 26/03/04, 11:56 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 165
es expuesta permanentemente a la vista de todos los trabajadores, como
partes de un menú exquisito que no se puede desperdiciar. Desde el
ingreso, todos saben cómo conducirse para progresar. Ésos son los pre-
supuestos y plantean una situación de igualdad de trato para todos.
Los saberes aprendidos en la empresa tienen un fuerte contenido
simbólico, en su mayor parte no se relacionan con actividades de tipo
manual, sino que están referidas a técnicas que las enmarcan (trabajo
en grupo, kan ban, polivalencia, etc.) o que cumplen funciones de con-
trol, evaluación, gestión, prospectiva (kaizen, poha yoke, etc.). Se trata
de generar mecanismos fluidos de comunicación y transparencia en
la planta, así como de asegurar la atención permanente de cada uno
de los miembros del colectivo de trabajo sobre lo que se hace y cómo se
hace. Pero, al mismo tiempo, la inducción de estas técnicas tiene un
fuerte contenido moralizante, ya que los trabajadores dicen aplicar
varios de estos componentes en su vida diaria, más allá de la jornada
laboral, con el objetivo de alcanzar buenos resultados en otras activi-
dades. De alguna forma, podemos afirmar que Toyota logra permear
con su filosofía la vida fuera del trabajo.
El trabajo trasciende los límites de la misma empresa para pasar a
ocupar otros espacios. En ese sentido, la casa y las tareas cotidianas se
transforman en ámbitos invadidos por lo que se hace en Toyota y lo
que se aprende trabajando en ella.
En este momento, por ejemplo, unas cuantas veces yo me llevé trabajo a
mi casa, que no lo tengo que hacer, yo sé que no lo tengo que hacer, pero
es por ciertos objetivos que vos querés superar, por ejemplo quedarse
dormido y tomarse un remis, gastarse 20 mangos por día y perder el día
laboral para que no tengas puntos en contra, para seguir adelante, eso lo
he hecho varias veces. El llevarse trabajo a la casa no está bien... Porque el
trabajar bien es también trabajar dentro de los límites de los tiempos que
te da la empresa, si vos trabajaste mal dentro de esos límites, te quedó
trabajo inconcluso, por lo tanto te tenés que llevar trabajo a tu casa (–¿Eso
lo pensaste vos?) Sí, yo creo que si trabajando bien, manejándote bien
con el mismo trabajo, menos sacrificio con el mismo trabajo, lo que pasa
es que hay que aprender eso, creo yo, no sé, es algo que se me ocurrió. (–
¿Llevarte el trabajo a tu casa aumenta el sacrificio?) Sí, ¡ahí sí!, pero tiene
su recompensa, estoy trabajando mucho más y eso después se ve, lo ve
mi supervisor, eso se ve siempre (trabajador de Toyota, 25 años).
No sólo adquirís experiencia laboral que te podés llevar en otro momen-
to de la vida, sino que vos lo que te estás llevando fundamentalmente es
Identidad y representación para unificar.p65 165 26/03/04, 11:56 a.m.
166 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
ciertos conocimientos que vos los implementás en tu casa, el tema de la
seguridad, la comunicación, el buen trato, las cinco S, el tema de la limpie-
za, organizar, clasificar (otra vez con firmeza), limpiar, ordenar, hacer
algún tipo de mejora continua como para que no se vuelva a repetir el
desorden, todo ese tipo de cosa uno lo tiene, el que lo tiene... incorpora-
do, lo lleva a la casa y... hay quienes no lo llevan y quienes lo llevan, pero
son cosas que vos te lo llevás y lo implementás en tu casa fundamental-
mente (trabajador de Toyota, 25 años).
El hecho dde que los jóvenes hayan encontrado un espacio de refe-
rencia en su misma adolescencia resulta sumamente significativo.
Toyota representó un lugar de seguridad, justo en el mismo momento
en que ellos estaban haciendo la transición desde otro lugar seguro: la
familia. Ella significa un espacio de seguridad, donde todo está dado,
en la adolescencia se inicia la salida, lo que significa ir a un mundo
incierto. En estos tiempos, debido a las inseguridades que se presen-
tan en el trabajo y en la educación, el mundo exterior es más incierto
aun. En este sentido, Toyota pudo haber logrado subsanar todas esas
inseguridades, brindando, tempranamente, un espacio de concreción
de anhelos. Con el tiempo, los trabajadores de Toyota reinterpretan la
historia familiar en función de las exigencias que implicó el trabajo en
la empresa.
...visto con otras relaciones que he tenido de trabajo, es como una FAMI-
LIA. Sí, porque temas de compañeros de trabajo mío me lo comenta a mí
y podemos comentar los problemas y la comunicación es muy abierta
(trabajador de Toyota, 27 años).
Toyota es muy importante porque me dio mi plata, si quiero puedo
formar mi familia. Pero ahora con el sueldo que tengo estoy apretado
para una familia. Primero quiero tener un auto, soy un pendejo, no voy
a invertir o ahorrar, yo disfruto la plata: voy a la cancha, salgo, me com-
pro ropa. Siempre quise trabajar en una automotriz. Es lo que quiero. En
mi vida ocupa un lugar importante (trabajador de Toyota, 21 años).
El trabajo en Toyota y el/los lugar/es en la/s familias se refuerza
permanentemente. La familia originaria de base ha ido inculcando el
sacrificio, el esfuerzo en el trabajo, el progreso a través de él, la respon-
sabilidad y esto aparece valorado, a su vez, en la misma empresa. La
nueva familia, construida en el tiempo que ya están trabajando en
Toyota, adquiere gran parte de estos condimentos. Toyota es condición
Identidad y representación para unificar.p65 166 26/03/04, 11:56 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 167
de seguridad y, a su vez, refuerza todas las ideas en ese sentido que los
trabajadores traían de su historia anterior.
Conclusión
Sin desvirtuar anteriores estudios sobre el toyotismo, los cuales,
desde la sociología o la economía del trabajo se orientaron a
caracterizarlo como un ejemplo de modernidad y flexibilidad produc-
tiva, nuestras observaciones presentan ciertos contrastes con ellos.
Creemos que esto sucede porque los estudios citados hacen hincapié
en los resultados económicos del modelo, dejando de lado las formas
relacionales internas que aseguran consensos y disciplinamientos en
función de dichos resultados. El toyotismo fue leído en base a un para-
digma hipertecnológico, sus características fueron interpretadas como
si todo lo que sucediera dentro de esa forma organizativa estuviera
aislado de los hombres, sus valores, su propia historia. Hubo un efec-
to de fascinación, quizás propio del momento, que produjo que todos
los resortes del mundo del trabajo moderno estuvieran ligados o cen-
trados alrededor de las nuevas tecnologías. En este sentido, el corola-
rio argumentativo de esta fascinación era reducir a los trabajadores a
individuos pasivos que se adaptan como “robots” a las grandes trans-
formaciones impuestas por lo tecnológico. En contra de esta postura
sociológica nosotros decimos que la identidad de los hombres no pue-
de pensarse sólo en función de espacios originales aislados de los
procesos de vida. Pensar que la empresa puede dar identidad a los
hombres es pensar a estos como meras máquinas sin vida propia más
allá de la que se les puede imprimir todos los días cuando se las pone
en marcha.
Por otra parte, si el toyotismo vino a reemplazar valores supuesta-
mente caducos del fordismo, asentados en la rigidez y la permanen-
cia, el modelo japonés no muestra algo totalmente distinto. Esta afir-
mación se sostiene en el hecho que, tal como ocurría en el fordismo,
una de las premisas del toyotismo es la seguridad en el empleo, en la
carrera y en el progreso económico. Como ejemplo de ello podemos
decir que en Argentina no existe actualmente un trabajador más per-
manente que el de Toyota. El trabajo agotador en la planta de ensam-
ble es siempre compensado con un salario relativamente elevado, la
mencionada seguridad en el puesto y la posibilidad de crecimiento
permanente. Toyota necesita un trabajador comprometido, tanto en la
actividad diaria en la planta como en su propia vida. Tal como sucedía
Identidad y representación para unificar.p65 167 26/03/04, 11:56 a.m.
168 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
en el fordismo, los hábitos de vida son impregnados con valores pro-
pios de la producción capitalista. La empresa japonesa logra consti-
tuir un “grupo” a partir de la identificación fuerte de cada uno de sus
componentes con el estilo de trabajo propuesto, pero al mismo tiempo
presenta el “adentro” como absolutamente hospitalario, reproducien-
do en cierta forma las seguridades que ofrecía la familia, se conforma
una familia nueva que no reemplaza la anterior sino que la refuerza y
revaloriza en todos sus contenidos.
Quizás una de las diferencias fundamentales es que la producción
al estilo Toyota nunca pudo convertirse, como la de Ford, en la norma
y siempre fue la excepción. De ella sólo se trasladaron a otros modelos
productivos los aspectos “flexibles” que garantizan mayor producti-
vidad, sin incorporar aquellos que tienen fuerte contenido de rigidez.
Sin dudas, lo que hace Toyota, mediante su lógica de contratación y
movilización de la fuerza de trabajo, es formar “diferentes”, cuya ex-
periencia propia es difícilmente trasladada a una gran cantidad de
trabajadores. Es posible que esto mismo sea la condición de existencia
del modelo, ya que se constituye en una experiencia que sóo admite a
unos pocos y se sirve del trabajo que otros muchos realizan en otras
empresas, de forma más flexible y en condiciones salariales y de traba-
jo muy inferiores.
Toyota homogeneiza por los valores ofrecidos, por la apuesta a
futuro, por la pertenencia identitaria y, desde allí, complementándose
o resignificando valores de la historia individual de cada trabajador.
Dos ámbitos tienen continuidad circular en esta construcción
identitaria, el de la familia y el del trabajo, y no sólo con referencia al
pasado sino también al futuro. Las aspiraciones construidas en la
familia de origen tienen continuidad en el trabajo en Toyota y, gracias
a éste, en el nuevo hogar que conforman con sus esposas e hijos.
Las transacciones identitarias que realizan los trabajadores tien-
den a incorporar una gran cantidad de elementos que el espacio de
trabajo pone a su disposición. En él se constituye un grupo de perte-
nencia que, en cierta medida, vive esa experiencia como algo aislado
del entorno social. Los desocupados, los precarizados, un futuro fue-
ra de ese lugar obtenido no aparece frecuentemente en el imaginario
de los trabajadores.
Pero esa incorporación identitaria no se realiza por fuera de las
aspiraciones de los trabajadores, ellos resignifican su trayectoria en el
momento de ingreso a la planta pero no lo hacen contradiciendo las
promesas a futuro de su infancia y familias de origen, sino que por
el contrario las refuerzan. Es decir, si en realidad realizan una
Identidad y representación para unificar.p65 168 26/03/04, 11:56 a.m.
DE LA FAMILIA FALCÓN A LA FAMILIA TOYOTA 169
“adaptación” a las necesidades de la producción toyotista ésta no es
más que la adecuación a sus propios intereses. La empresa da conte-
nido a un espacio propio (la fábrica) y lo ofrece, pero los trabajadores
no van a ese espacio vacíos de valores y aspiraciones, sino que lo
hacen desde lugares y trayectorias que también tienen contenidos (aspi-
raciones individuales, proyectos de vida, etc.); lo que ocurre en este
caso es que ambos tienen coincidencias, que se ponen en práctica y
que los benefician. Además esto ocurre cuando el resto del espectro
laboral argentino (empresas y organizaciones sindicales) resiste a pre-
sentar espacios que presenten ese panorama.
Si la familia Falcón10 constituía una identidad de época para los
tiempos de la seguridad que ofrecía el bienestarismo estatal, la familia
Toyota se conforma con ser un poco la identidad de los tiempos flexi-
bles pero con algunos contenidos de los viejos tiempos...
En definitiva, nuestro artículo pretendió dar cuenta de procesos
identitarios singulares que se resisten a ser encasillados en el marco
de las identidades frágiles, provisorias y marcadas por una distan-
cia subjetiva con el trabajo, por el contrario, apostamos a analizar
estos procesos como parte de la constitución de una identidad fuer-
te, aunque parcial, y que informa sobre la particularidad de este gru-
po de trabajadores.
Bibliografía
Battistini, Osvaldo: “Flexibilización laboral en Argentina. Un camino
hacia la precarización y la desocupación”, en Revista Venezolana de
Gerencia, Maracaibo, 2000.
— “Toyotismo y representación sindical. Dos culturas dentro de la mis-
ma contradicción”, en Revista Venezolana de Gerencia, Maracaibo, 2001.
— “El sindicato ante las transformaciones de la empresa. Dos cultu-
ras contrapuestas”, ponencia presentada en las II Jornadas
Patagónicas de Comunicación y Cultura, Gral. Roca (Río Negro),
12 al 14 de septiembre de 2002, Centro de Estudios Patagónicos de
Comunicación y Cultura, Universidad Nacional del Comahue.
10
En los años sesenta, en nuestro país, un programa de televisión denominado
“La familia Falcón” retrataba la vida de una típica familia de clase media.
Dicho programa estaba auspiciado además por la empresa Ford Motors de
Argentina.
Identidad y representación para unificar.p65 169 26/03/04, 11:56 a.m.
170 OSVALDO R. BATTISTINI Y ARIEL WILKIS
Beaud, Stéphane y Pialoux, Michel: Retour sur la condition ouvrière. Enquête
aux usines Peugeot de Sochaux-Montbeliard, //¿París?//, Fayard, 1999.
Bourdieu, Pierre: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios
lingüísticos, Madrid, Akal, 1985.
— “Espace social et pouvoir symbolique”, en Choses dites, París, Les
Éditions de Minuit, 1987.
Coutrot, Thomas: Critique de l’organización du travail, París, La
Découverte & Syros, 1999.
Dubar, Claude: La socialisation, París, Armand Colin, 2000.
Novick, Marta; Yoguel, Gabriel; Catalano, Ana y Albornoz, Facundo:
“Nuevas configuraciones en el sector automotor argentino. La ten-
sión entre estrategias productivas y comerciales”, en Revista Cendes,
Venezuela //¿Caracas//, 2001.
Novick, Marta y Wilkis, Ariel: “El complejo automotor argentino a
principios de siglo: crisis productiva y tensión en el sistema de
relaciones laborales”, mimeo, 2002.
Shimizu, Koïchi: Le toyotisme, //Falta ciudad//, La Découverte & Syros,
1999.
Svampa, Maristella: “Identidades astilladas. De la patria metalúrgica
al heavy metal”, en Svampa, M. (ed.): Desde Abajo. Las transformacio-
nes de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos, 2000.
Wilkis, Ariel: (2002a) “La relación capital-trabajo como intercambio
simbólico desigual. Una interpretación de los convenios colectivos
firmados en el sector automotriz durante los ’90”, en Informe de
investigación Nº 12, CEIL-PIETTE, diciembre de 2002.
— (2002b) “La formación de las identidades y el mundo del trabajo:
preguntas para investigar esta relación en la Argentina actual”,
mimeo.
Wilkis, Ariel y Montes Cato, Juan: “Transformaciones en el mundo del
trabajo: las relaciones de trabajo en el sector automotriz y de teleco-
municaciones frente la cuestión de la representación sindical y la
flexibilidad laboral”, en www.ceil-piette.gov.ar, 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 170 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 171
Disciplina y acción colectiva en tiempos
de transformaciones identitarias
Estudio sobre las mutaciones en el sector
de telecomunicaciones1
Juan Montes Cató2
“En otras circunstancias me parecerían pretensiones
ridículas: aquí me parece parte natural de la resistencia
obrera. Aprovechar toda ocasión de demostrar que uno no
se va a dejar hundir. Un modo como cualquier otro de
demostrar respeto por sí mismo.
Más que en el análisis político es ahí, en esas íntimas manifes-
taciones de resistencia que percibo cada día, donde encuentro
motivos de esperanza. En los peores momentos de exaspera-
ción subsiste una certeza vaga, casi inconsciente, de una
fuerza subterránea muy próxima, que un día emergerá.”
De cadenas y de hombres, Robert Linhart
1
Este trabajo hubiese sido imposible sin la contribución de trabajadores, delega-
dos y dirigentes sindicales que me brindaron su tiempo y respondieron con
paciencia mis preguntas y cedieron con enorme amabilidad documentos, bole-
tines y comunicados de sus archivos personales. A su vez, agradezco los co-
mentarios y agudas recomendaciones de Paula Abal Medina y Osvaldo
Battistini, colegas y amigos, con los que comparto el anhelo porque nuestras
reflexiones contribuyan a la comprensión de las relaciones de trabajo y funda-
mentalmente sean un recurso más para luchar en pos de la mejora en las
condiciones de vida de los trabajadores.
2
Becario del Ceil-Piette-Conicet y docente de la UBA. montescato@com4.com.ar.
Identidad y representación para unificar.p65 171 26/03/04, 11:56 a.m.
172 JUAN MONTES CATÓ
Introducción3
La privatización de Entel a principios de los noventa implicó para
los trabajadores un cambio profundo en el modo como se desenvol-
vían las relaciones de trabajo en la actividad de telecomunicaciones.
Si uno de los efectos más significativos del proceso impulsado por el
gobierno menemista fue el de disponer el control de nuevos espacios
de la actividad económico en grupos concentrados de capital, otro
de los cambios posibilitó que las gerencias de Telecom y Telefónica
de Argentina modificasen los patrones sobre los que se basaba la
organización laboral y fundamentalmente el vinculo entre el capital
y el trabajo.
Para lograr imponer una nueva dinámica en las relaciones dentro
de los ámbitos de trabajo, las direcciones de las empresas contaron
con variados recursos que actuaron como condición de posibilidad: la
aprobación de leyes flexibilizadoras por parte del Congreso y la pro-
moción de dicha normativa por el gobierno; el papel de la desocupa-
ción como recurso de disciplinamiento de la fuerza de trabajo y la
erosión del poder sindical. Si bien estos factores permiten acercarnos
a algunos de los cambios que se produjeron en el campo laboral, resul-
tan insuficientes para comprender el modo en que en las empresas se
pretende conseguir de los trabajadores una conducta laboral acorde
con el objetivo estratégico de aumentar el plusvalor. A fin de cumplir
con dicho objetivo en los centros de trabajo se diseñó y se puso en
práctica un variado conjunto de mecanismos de distinta intensidad y
dimensión que incluyeron factores tecnológicos, diseño
organizacional, políticas de mano de obra4 y sistema normativo. Lo
que nos interesa de estos mecanismos es que la específica y variable
instrumentación de ellos está orientada a quebrar la red de relaciones
sociales construida por los trabajadores, como sustento de una cultu-
ra laboral de resistencia y oposición, para sustituirla por un conjunto
de prácticas que sean más favorables a los intereses de las empresas.
3
El presente escrito retoma algunas ideas formuladas en “Sindicalismo y orga-
nizaciones de pasantes. Estrategias de disciplinamiento empresarial y resisten-
cia de los trabajadores precarizados”, en Fernández, Arturo (comp.): Sindica-
tos, crisis y después. Una reflexión sobre las nuevas estrategias sindicales argentinas,
Buenos Aires, Biebel, 2002.
4
Castillo Mendoza (1990) distingue cuatro categorías para analizar las políti-
cas de fuerza de trabajo o de mano de obra: la política salarial; la política de
personal; la política de empleo y el funcionamiento del mercado interno.
Identidad y representación para unificar.p65 172 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 173
En este artículo se pretende indagar los dispositivos de control
(Foucault, 1989; Deleuze, 1995) bajo los cuales se entablan las relacio-
nes entre empleadores y trabajadores (fundamentalmente se toma a los
pasantes como eje de análisis). Creemos que su abordaje permitirá com-
prender de qué manera la empresa opera a través de estos medios en la
identidad de los trabajadores. Puesto que comprendemos la construc-
ción de identidades como una relación compleja y conflictiva, también
resulta significativo indagar las acciones que los propios trabajadores
llevan a cabo para resistir y redefinir los agrupamientos identitarios
opuestos a los derivados de la perspectiva empresarial. Para ello el
conflicto y específicamente la acción colectiva es un momento privile-
giado para analizarla en tanto fuerza integradora de los trabajadores.
Algunas de las preguntas que estructuran el artículo apuntan a
responder ¿en qué medida los intentos de las empresas por dotar de
nuevos soportes identitarios a los trabajadores estuvo relacionado con
el despliegue de una política de disciplinamiento? En tanto que los
trabajadores telefónicos y sus representantes sindicales ensayan for-
mas de resistencia, ¿cómo se ha expresado el conflicto y qué lugar
ocupa la acción colectiva como catalizadora de la identidad de los
trabajadores pasantes?
El estudio está focalizado sobre los trabajadores que desarrollan
tareas operativas de las empresas Telecom y Telefónica de Argentina y
abarca temporalmente la década de los noventa. En términos
metodológicos la pesquisa estuvo centrada en treinta entrevistas diri-
gidas a trabajadores, delegados, dirigentes sindicales y responsables
del área de recursos humanos de las empresas. A su vez, se consulta-
ron documentos del sindicato y se analizaron boletines, periódicos y
revistas producidas tanto por el sindicato como por las empresas.
Estos documentos comprenden una fuente de información significati-
va en cuanto representan en gran medida la cosmovisión que poseen
los actores sobre las relaciones sociales de las que forman parte.
Pautas productivas y cambios en la composición
de la fuerza de trabajo
Más allá de las razones operativas y de desfinanciamiento esgrimi-
das para privatizar las empresas públicas,5 no puede soslayarse este
5
En algunas empresas públicas estos argumentos se emparentan con una polí-
tica de vaciamiento que tenía como objetivo (además de los actos de corrupción
Identidad y representación para unificar.p65 173 26/03/04, 11:56 a.m.
174 JUAN MONTES CATÓ
proceso sin reparar en la significación que tuvo para los sectores do-
minantes. A través de ellas se logró converger los intereses de los acree-
dores externos y del capital concentrado radicado en el país, pero a
costa de un modelo que privilegió la valorización financiera de redu-
cidos sectores y la marginalización de los sectores populares en la
distribución de los excedentes producidos. En este sentido, el proceso
de privatización implicó un nuevo mercado para el sector privado y
un renovado avance tendiente a erosionar los ámbitos de influencia
del Estado.
En términos generales el programa privatizador tuvo múltiples
deficiencias (acentuadas en el caso de Entel) que abarcan la
subvaluación de los activos, baja difusión de la oferta y nulos o
ineficientes entes reguladores de los servicios transferidos. Sin embar-
go, en términos políticos los objetivos estratégicos perseguidos fueron
alcanzados a través del apoyo de la “comunidad de negocios” y fun-
damentalmente resolviendo la tensión existente entre los grupos que
conformaban el sector dominante a través de la transferencia de nue-
vos mercados de negocios, prácticamente libres de controles.
La privatización de Entel, por lo tanto, se desarrolló en el marco de
un conjunto de propuestas neoliberales que tendieron a consolidar un
nuevo patrón de acumulación que produjo una modificación en la
relación capital-trabajo, pues facilitó que el capital imponga nuevos
comportamientos sociales y despliegue una dinámica que provocó el
predominio del capital sobre el conjunto de los trabajadores. Esto se
manifiesta claramente a través de una regresividad en la distribución
del ingreso y en un aumento de la exclusión social.6 Pero a su vez, en
los espacios laborales se manifestó a través de una profunda
precarización y flexibilización de las relaciones de trabajo.
Un dato sumamente esclarecedor de la incidencia del proceso de
ajuste sobre el conjunto de los trabajadores de Entel refiere a los cam-
bios en el número de la dotación que conformaba la empresa, la dismi-
nución del plantel entre 1988 y 2000 rondó el 50% (de 46.823 pasó a
24.131 sumadas las dos empresas). En los períodos que abarcan los
años 1991-1994 y 1996-1997 se registran las etapas de mayor dismi-
nución de la plantilla de las empresas, lo cual está relacionado con
asociados) generar en los usuarios un alto grado de disconformidad con el
servicio brindado.
6
Recordemos que dicha imposición hubiera sido imposible sin la eliminación de
referentes populares, de trabajadores como de delegados, sindicalistas y acti-
vistas sociales en la dictadura.
Identidad y representación para unificar.p65 174 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 175
una política empresaria que estimulaba fundamentalmente los retiros
voluntarios –en gran medida se trataron de despidos encubiertos– y a
su vez con una política de tercerización de la mano de obra. Esta caída
impactó en el Sindicato Foetra Buenos Aires que a mediados de la
década contaba con aproximadamente 8.000 mil afiliados valor que
ha tendido a descender producto de la sustitución de trabajadores
bajo la forma salarial clásica por otros denominados fuera de conve-
nio, es decir incorporados a las empresas bajo la forma de contrato.
Si el número de trabajadores es un referencia significativa para ana-
lizar las principales características del sector, otro dato refiere a la evo-
lución de los salarios. En la tabla siguiente puede observarse la partici-
pación porcentual de estos en el valor agregado neto de las empresas.
Tabla Nº 1. Evolución de la participación porcentual de los salarios
en el valor agregado neto de las empresas
Empresa Año
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Telefónica 66,8 64,6 57,6 50,1 43,7 39,2 34 32 33,8 32,9
Telecom 69,8 66,6 63,3 58,8 52,8 53,6 46,2 32,2 34,8 34
Fuente: SET sobre datos de TASA y TECO.
Lo que se indica es que se ha producido una distribución regresiva
de los excedentes entre la empresa y los trabajadores (vía el salario).
Ahora bien, la disminución del salario en el valor agregado neto, estu-
vo asociado con un aumento en la productividad. Si vinculamos este
último dato con la disminución de la dotación se observa claramente
que predomina una relación inversamente proporcional. En este sen-
tido, el aumento en la productividad se logró a costa de una mayor
intensidad en las tareas desarrolladas por los trabajadores (ver gráfi-
co siguiente).
Identidad y representación para unificar.p65 175 26/03/04, 11:56 a.m.
176 JUAN MONTES CATÓ
Gráfico Nº 1. Relación entre aumento de la productividad
y variación de la dotación
600
500
400
300
200
100
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000
productividad dotación
Fuente: Elaboración propia en base a Informe de la SIGEP 1990) y Balances de las
empresas.
Un dato que contribuye a caracterizar los cambios en el sector des-
de el punto de vista de la composición de la mano de obra refiere a la
edad promedio de los trabajadores y su antigüedad. Se trata de una
composición etárea relativamente joven que no supera los 40 años, en
gran parte consecuencia de los retiros producidos y a la incorpora-
ción de personal. Como consecuencia de la disminución en la edad de
los trabajadores se registra una caída en los años de antigüedad que
en el año 2001 no supera los 14 años. Ambos datos se contraponen a
los registrados históricamente en las empresas públicas.
Gráfico Nº 2. Edad promedio y antigüedad del personal
40
30
20
10
0
edad antigüedad
1989 2001
Fuente: OIT, Documento de trabajo Nº 90.
Identidad y representación para unificar.p65 176 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 177
Estos guarismo están relacionados con el tipo de contratos que co-
menzaron a implementarse durante los ’90, es decir con una menor
estabilidad y fundamentalmente con el ingreso a las empresas de jóve-
nes estudiantes. Sumadas a estas dos causas hay que agregar la política
ex profesa de desvinculación de trabajadores con mayor antigüedad.
Básicamente esta política tuvo dos dimensiones que resultan signifi-
cativas. Por un lado, como se ha indicado más arriba, operó en la
relación menor número de trabajadores y aumento de la productivi-
dad; por otra parte, apuntó a los trabajadores que tenían mayor expe-
riencia en la empresa no solo en cuanto saberes productivos, sino
también en relación a saberes ligados con actividades gremiales y
sindicales. Ambas estrategias afectaron la dinámica de los lugares de
trabajo desarticulando las relaciones que en ellas se daban.
El trabajador controlado: segregación y cooptación
Los tipos de vínculos entre capital y trabajo se han transformado
profundamente en los últimos años emergiendo diversas formas que
ligan a los trabajadores al empleador. Si la relación laboral por tiempo
indeterminado, con una basta cobertura social y con indemnización
supo ser la norma, el nuevo escenario laboral muestra una fuerza de
trabajo heterogénea y de morfología compleja. El corrimiento de las
figuras laborales a otras regidas por el derecho comercial, la indivi-
dualización de las relaciones laborales –acrecentando el uso del contra-
to por locación y servicio– y la utilización de la pasantía, no empañan el
hecho que se trata de formas diversas en que asume la disposición del
trabajo al capital.
Así pues, el mundo obrero no ha desaparecido bajo nuevas formas
de relacionamiento sino que la condición obrera se ha transformado
profundamente (Beaud y Pialoux, 1999) y la heterogeneización de los
vínculos laborales emergió como problemática general de las relaciones
laborales y del sindicalismo en particular. Esta profunda dispersión de
las formas de contratación ha contribuido a erosionar la homogenei-
dad de los grupos sociales de trabajadores y ha posibilitado desplegar
un gama compleja de mecanismos de disciplinamiento.
De esta manera se produjo un trasvasamiento que transformó la
naturaleza de las relaciones jurídicas sobre las que se asentaba el
trabajo: de estar regidas por las relaciones laborales, muchas de las
nuevas figuras, se presentan como relaciones mercantiles o educati-
vas (es el caso de las pasantías) con lo cual se eliminan los supuestos
Identidad y representación para unificar.p65 177 26/03/04, 11:56 a.m.
178 JUAN MONTES CATÓ
sobre los que se basan las relaciones de trabajo, es decir en la desigual-
dad de la relación entre empleador y empleado, interpretando ahora a
esa relación como una donde los que “pactan” se encuentran en un
mismo plano de igualdad. Esta noción individualista de los vínculos
laborales esconde la naturaleza asimétrica de la relación entre capital
y trabajo. Por lo tanto, la heterogeneización de la fuerza de trabajo está
condicionada profundamente por la diversificación de la situación
jurídico-laboral que impacta no solo en el tipo de vínculo contractual
que rige cada relación sino en las condiciones de organización del
trabajo (jornada de trabajo, intensidad, carga de trabajo, descansos,
etc), en las remuneraciones obtenidas por el trabajo (salario variable,
pago de horas extras) y en los beneficios con lo que cuenta cada traba-
jador (licencias por estudio, maternidad, acceso a indemnización por
despido, vacaciones pagas, obra social).
En las empresas Telecom y Telefónica se utilizaron estas nuevas for-
mas jurídicas para constituir una base desde donde alentar la división
entre los trabajadores. En efecto, desde mediados de los ’90 las empresas
de telecomunicaciones desarrollaron una política de ingresos destinada
a obturar la homogeneidad que caracterizó a este sector en función del
tipo de contrato utilizado para ligar a los trabajadores a la empresa. En el
marco de profundos procesos de reestructuración, la figura del pasante
emergió como una de las más utilizadas por las empresas analizadas.
Acoplándose en una tendencia general y progresiva precarización
de las relaciones de trabajo se pone en vigencia la figura de la pasantía
a través del decreto 340/92 donde se estipula que la pasantía es la
extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter
público o privado para la realización por parte de los alumnos y do-
centes, de prácticas relacionadas con su educación y formación que-
dando la organización y control en manos de las instituciones de
enseñanza a la que perteneciese el alumno o docente.
En el año 1999 a través de la sanción de la Ley 25.165 se crea el
Sistema de pasantías educativas donde se especifica que “las pasan-
tías se extenderán durante un mínimo de dos meses y un máximo de
un año, con una actividad semanal no mayor de cinco días en cuyo
transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta cuatro horas de
labor” (artículo 11). Sin embargo en el año 2000, a través del decreto
Nacional 487/2000 se vuelve a llevar a cuatro años el máximo en que
puede extenderse una pasantía y en cuanto a la carga horaria diaria
se aumenta a seis horas. En el 2001 a través del Decreto Nacional 1227
nuevamente se llevará a cabo una modificación de este aspecto pues
se va a estipular que en “ningún caso podrá superar los dos años, ni
Identidad y representación para unificar.p65 178 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 179
ser inferior a tres meses” (artículo 3). Todos estos cambios y alteracio-
nes de la normativa sumado a un inexistente control y supervisión
por parte de las casas de estudio como del Ministerio de Trabajo han
dado lugar a innumerables irregularidades cometidas por los
empleadores que utilizan esta situación para manejar de manera dis-
crecional la fuerza de trabajo.
Si bien la implementación de diversos tipos de vínculos contrac-
tuales contribuyeron a obturar la homogeneidad que había caracteri-
zado a la fuerza de trabajo durante décadas, hay que analizar otros
factores de carácter simbólico para comprender la profundidad de
las políticas desplegadas por las empresas. En efecto, la distinción
también operó gracias a la diferenciación generacional entre “trabaja-
dores nuevos y viejos” o más precisamente entre los “ex-Entel y los
trabajadores de Telecom y Telefónica”.
Este proceso de diferenciación se manifestó en las empresas estu-
diadas a través de la estigmatización. Para ello la empresa construyó
una imagen estigmatizada del trabajador que había desarrollado sus
actividades desde la época de la empresa Entel. Estas construcciones
no permiten ver al otro en cuanto totalidad y lo reducen a un ser infi-
cionado y menospreciado. A partir de la valoración de un solo atribu-
to se le asigna a la persona una serie de características asociadas que
tienden a desvalorizarlo y a generar un descrédito amplio. Si bien el
estigma refiere a una característica, no puede ser comprendido en tan-
to el atributo en sí mismo sino que está inscripto en determinadas
relaciones, es decir el estigma responde a una construcción social que
se realiza de él. Goffman, plantea que el término estigma es utilizado
para hacer referencia a “un atributo profundamente desacreditador;
pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de
atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo poseedor puede con-
firmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni
ignominioso en sí mismo” (Goffman, 1989: 13).
La dinámica de diferenciación vía estigmatización se desarrolló de
diversas formas. Entre ellas se destacan: apartar físicamente a los tra-
bajadores para no permitir el contacto con los trabajadores que ingre-
saban a la empresa y la acción de difusión a través de los cursos de
capacitación y de divulgación cotidiana.
Una de las acciones llevadas por la empresa consistía en separar a
los trabajadores más antiguos de aquellos que entraban por primera
vez en la empresa. Esto se acentuaba si el primero había tenido algún
tipo de actividad gremial o sindical. En relación a este aspecto un
trabajador recuerda:
Identidad y representación para unificar.p65 179 26/03/04, 11:56 a.m.
180 JUAN MONTES CATÓ
...una vez que yo tomaba servicio a las ocho de la mañana me manda-
ban a lo que le decían los compañeros, las catapultas; me mandaban a
hacer un trabajo rutinario, desgastante psicológicamente, que era cam-
biar cruzadas en los armarios –en los sótanos de los grandes edificios
hay compartimientos donde se cruzan las líneas telefónicas–; bueno,
yo tenía que cambiar todos los días, uno por uno esos cablecitos y
varias veces y me tenían de sótano en sótano y me controlaban el
horario, si yo me levantaba o no me levantaba de ahí, si iba al baño o
no iba al baño, si me tomaba el refrigerio o no me tomaba el refrige-
rio... seis meses me tuvieron así... durante seis meses me tuvieron de
esa manera, para tratar de destruirme psicológicamente, me aislaron
de la gente y mantenerme en una situación de trabajo desgastante,
rutinario... (dirigente sindical).
El desarrollo de una actividad de manera aislada de otros trabaja-
dores se reforzaba a través de la ruptura de todo tipo de contacto,
imposibilitando la articulación de acciones conjuntas.
Yo tenía que sacar las tapas, pasarles un trapo; venían, miraba si brillaba
o no brillaba... “límpiela de nuevo”. Continuamente encerrado en el sa-
lón limpiando tapas y hubo un período que como no les alcanzaba con
eso, no dejaban que yo firmara el libro donde firmaba la gente porque
dicen que era un elemento conflictivo, perturbador, entonces me hacían
firmar el libro en otro lugar y además de eso, en un momento dado, ya
no le alcanzaba con eso y me tuvieron durante seis meses más o menos,
encerrado en una secretaría soldando fusibles, los fusibles de la central...
y no me dejaban hablar con la gente... como yo me manejaba con el
teléfono, me lo cortaron (delegado sindical).
En otros casos la estigmatización apuntaba a fomentar una ima-
gen de inutilidad e inoperancia del trabajador que había desarro-
llado sus actividades desde la época en que la empresa estaba en
manos del Estado. Los trabajadores eran recluidos en salas, no se
les asignaba ningún tipo de actividad y los encargados promovían
la idea de que no existe en el marco de “una empresa moderna”
ninguna tarea que ellos pudiesen desarrollar. Es importante desta-
car que esta política se desplegaba en un momento en el cual las
gerencias de las empresas promovían el “retiro voluntario” que no
era otra cosa que despidos encubiertos. En definitiva, tanto el de-
fecto como la respuesta del resto de los trabajadores aparece de tal
Identidad y representación para unificar.p65 180 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 181
manera como el justo castigo de una acción que el trabajador ha
hecho (o dejado de hacer) en su pasado.7
La estigmatización opera eficazmente en la medida en que existe
un conjunto de pares que también la ejerce. Para ello desde las geren-
cias se desarrolló un trabajo tendiente a asociar a los viejos trabajado-
res con la imagen de un trabajador que no ha podido o querido afron-
tar las nuevas exigencias del mercado. Estas concepciones sobre lo
que significaba ser “trabajador viejo” se extendieron en los cursos de
capacitación pero también de manera informal, en contactos cotidia-
nos entre los supervisores y los trabajadores: “Los ex-Entel son como
el cuco funesto, es la gente que no hacía nada, el típico empleado
público”; “desde la empresa se fomentaba esa idea de que el ex-Entel
es como un parásito” o con advertencias de tipo “guarda con estos
porque estos son vagos, estos no quieren laburar...”
Por un lado prevalecía la imagen del trabajador más antiguo con el
de la inutilidad asociando dicho atributo con el mal ejercicio de sus
funciones y la falta de adaptabilidad. Pero a su vez aparecía la idea de
conflictividad. De esta manera al relacionar ciertos atributos con un
imaginario negativo de trabajador también se construía la idea de lo
que significa un buen trabajador: altamente productivo, dócil, ajeno a
todo agrupamiento colectivo que no fuese el diseñado por la empresa
y a su vez, consustanciado con lo valores de cooperación. En esta
concatenación de ideas el trabajador comprometido con acciones sin-
dicales o colectivas aparecía como lo negativo, como aquel que no
desea contribuir al crecimiento de la empresa.
Lo que pasa, Jorge, es que nos juntaron un día antes que cayeras vos con
la Jefatura y nos dijo “tengan cuidado con el que viene porque es un
elemento conflictivo, polémico, traten de no juntarse mucho, tengan cui-
dado”. Prácticamente te presentaban como que vos eras la reencarnación
de Santucho, más o menos así (delegado sindical).
7
Esta interpretación busca que el trabajador interiorice como una explicación
plausible el argumento por el cual la causa de su infortunio presente se debe a
malas elecciones individuales en el pasado. La tendencia a buscar razones
individuales donde claramente existen causas sociales también se verán
reflotadas desde mediados de los noventa cuando la desocupación alcance
valores insoportables. En efecto, la incapacidad para explicar la situación de la
desocupación como producto de determinadas políticas sociales ejerce un
poder significativo a la hora de desarrollar acciones colectivas.
Identidad y representación para unificar.p65 181 26/03/04, 11:56 a.m.
182 JUAN MONTES CATÓ
Se hablaba de una figura como inútil, y además conflictiva, o sea que
venía de hacer lío, de reclamar más de lo que realmente le correspondía
y con todas las figuras del empleado público, entonces se comentaba por
ejemplo en cursos de capacitación y... ésos son ex-Entel (trabajador pa-
sante atención al cliente).
La estigmatización no solo operó sobre los trabajadores con mayor
antigüedad sino que también se extendió a todo aquello que se vincule
con el sindicato FOETRA. Esto es así porque la acción propagandística
de las empresas ejerce mayor efecto ahí donde no existe la contraposi-
ción del sindicato (Castillo Mendoza, 1990). Desacreditando al sindica-
to también se deslegitimaban sus acciones frente a los trabajadores.
De este modo la hegemonía que la empresa puede imponer en los
espacios laborales está relacionada con el grado de articulación de la
oposición, es decir con la capacidad que poseen los trabajadores para
organizar un contradiscurso al elaborado por la empresa. Esto se de-
sarrolla de este modo porque el espacio laboral es un campo de dispu-
ta en el que los diversos actores pretenden imponer una determinada
visión de las relaciones sociales que en él se dan. Siguiendo a Bourdieu
“(...) la movilización de la clase obrera está vinculada a la existencia
de un aparato simbólico de producción de instrumentos de percep-
ción y expresión del mundo social y de las luchas laborales. Tanto
más cuanto que la clase dominante tiende incesantemente a producir
e imponer modelos de percepción y expresión desmovilizadores”
(Bourdieu, P., 2000: 259).
El sindicato FOETRA Buenos Aires históricamente había tenido un
rol significativo a la hora de movilizar a los trabajadores. Parte de su
identidad estaba vinculada con una historia de confrontación, espe-
cialmente a los planes de privatizar la empresa estatal. Como se sabe a
principio de los noventa la resistencia del sindicato tuvo un final abrupto
precisamente cuando el gobierno menemista decide impulsar la venta
de Entel al capital privado. Este proceso ejerció efectos profundos en el
reposicionamiento del sindicato al nuevo escenario que fue aprovecha-
do por las empresas para impulsar diversas políticas de flexibilización
de las relaciones de trabajo y a su vez para desligitimar al propio sindi-
cato como representante legítimo de los trabajadores.8
8
Debemos agregar que el embate de la empresa hacia el sindicato se vio facilita-
do (a modo de hipótesis podríamos decir alentado) por las tensiones entre
FOETRA Buenos Aires y la Federación (FOEESITRA). Las tensiones dentro del
espectro sindical entre el sindicato FOETRA y FOEESITRA se resolverá en
Identidad y representación para unificar.p65 182 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 183
Para el sindicato la emergencia de nuevos trabajadores con un vín-
culo contractual diferente al conocido hasta el momento, sumado a una
cultura laboral ajena a la que supieron construir en el fragor de años de
lucha, provocó importantes dificultades a dirigentes sindicales y dele-
gados, al momento de construir un vínculo con los trabajadores bajo la
modalidad de pasantía. Si bien no existe una relación directa y necesa-
ria entre existencia de pasantes y menor predisposición a vincularse
con el sindicato, en un estudio previo hemos podido destacar que “en el
sector telecomunicaciones los pasantes emprenden una relación débil o
ausente con el sindicato –cualquiera sea el nivel– y que los no pasantes,
generalmente trabajadores de mayor antigüedad, tienen mayor contac-
to con alguna instancia gremial para resolver determinadas cuestio-
nes” (Montes Cató y Wilkis, 2001). Esta relación entre pasantes y sindi-
cato ha estado mediada en cierta medida por la acción de la empresa en
tanto construye determinadas imágenes del propio sindicato.
De esta manera el alto número de pasantes y la baja predisposición
de estos a referenciarse en el sindicato asume para la organización
sindical una traba al momento de ampliar el arco de representación y
consecuentemente debilita las lealtades entre representantes y repre-
sentados. Cuestión que se ve reforzada por una política empresaria de
aislamiento de los pasantes con respecto a los delegados puesto que
como resalta un pasante de Telefónica de Argentina S.A. que se des-
empeña en el servicio 112 “el sindicato se acerca, pero muchos de los
alguna medida a través de la desafiliación del sindicato de la federación. En
efecto, en septiembre de 1999, en el marco de una asamblea general de
desafiliación del gremio, los trabajadores votaron por esta medida. Desde la
federación se intentó trabar esta medida a través de una intervención que fue a
su vez suspendida por un recurso de amparo. Finalmente el gremio logró
desvincularse y a partir de ese momento se abre un proceso donde pueden
destacarse claramente dos estrategias diferenciadas. Por el lado de la Federa-
ción se constituye el Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (SOEESIT Buenos Aires) que
posee inscripción gremial, es decir puede afiliar trabajadores (aunque el núme-
ro es muy inferior al de FOETRA Buenos Aires) pero no suscribir convenios
colectivos de trabajo. El objetivo es competir con FOETRA Buenos Aires pro-
poniendo diversos servicios sociales para que los trabajadores se afilien al
nuevo sindicato y de esa manera erosionar el poder del gremio de Buenos Aires.
Por su parte, FOETRA Buenos Aires inició una serie de acciones destinadas a
constituir una Federación. A pesar de contar con el mayor número de afiliados
del país para desarrollar su política necesita el apoyo de otros sindicatos del
interior que hasta el momento no ha podido convocar.
Identidad y representación para unificar.p65 183 26/03/04, 11:56 a.m.
184 JUAN MONTES CATÓ
pasantes no les dan bolilla, como no estamos dentro del sistema de los
convenios... hay notificaciones, uno ve en las carteleras notificaciones
del sindicato pero no... a los pasantes mucho la empresa no nos deja
participar...”, lectura similar realiza un dirigente sindical que destaca
que a pesar de los avances “es un lugar donde el Sindicato hace poco
pie, producto de que son todos chicos nuevos y más bien estamos
intentando entrar a través de los propios pasantes”.
Sumado a las dificultades presentadas para lo delegados al mo-
mento de representar a los trabajadores en general y a los pasantes en
particular, en las empresas así como se estigmatizaba al trabajador de
mayor antigüedad también se producía la misma dinámica cuando
un trabajador contaba con el apoyo del sindicato: “se lastiman un
dedo y viene el sindicato a quejarse”. Lo que se ponía en juego es que
el hecho de respetar lo acordado en los convenios colectivos de trabajo
o aquello que está garantizado por la ley era menospreciado y utiliza-
do para reforzar la imagen del sindicato como un actor que pone tra-
babas a la producción o al “normal funcionamiento de la actividad”.
De ahí, como se sostiene más arriba, la insistencia en la cooperación
por sobre la dimensión conflictiva de las relaciones de trabajo es otro de
los rasgos característicos de esta forma de disciplinamiento, que hunde
sus raíces en interpretaciones de las relaciones entre el capital y trabajo
donde lo conflictual es concebido como patológico y disfuncional a los
objetivos de excelencia. La eliminación del conflicto y eventualmente,
de sus supuestos gestores (los sindicatos) aparecen entonces ante algu-
nos empresarios como la única opción para allanar el camino a la
implementación de las nuevas pautas de gestión de la fuerza de trabajo.
Para ello también ejerce un rol fundamental el tipo de mano de obra
que era incorporada a las empresas, pues ingresaba:
...gente joven, con una alta calificación –preferentemente universitarios–
que no tengan conciencia social en lo posible, menos gremial, que no
tengan inquietudes políticas, que enseguida se pongan la camiseta de la
empresa (delegado sindical).
La heterogeneidad de las formas contractuales sumado a lo que hemos
denominado como diferenciación por estigmatización ha contribuido a
profundizar la división de la fuerza de trabajo en las empresas de
telecomunicaciones. Ambos dispositivos ejercieron una importante
influencia en el poder de lo trabajadores al momento de articular
respuestas a los embates de la dirección de las empresas. En efecto,
cuando los trabajadores se encuentran atomizados, se produce una
Identidad y representación para unificar.p65 184 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 185
dispersión del poder, que termina siendo expropiado por la empresa.
Ahora bien, desde la concepción de las empresas el problema no se
resuelve con la erosión de los agrupamiento identitarios preexistente, sino
que hace falta llevar una política destinada a crear una mayor grado
de fidelización de los trabajadores para con las empresas. Para lograr
esto es fundamental el proceso por el cual los trabajadores interiorizan
valores, normas, símbolos y creencias que contribuirán a desplegar
un complejo abanico de comportamientos y actitudes en función de
los esquemas interpretativos que posee la dirección de las empresas.
El objetivo es el de conformar nuevos patrones de influencia y de legi-
timidad que permitan que los trabajadores hagan propios los objeti-
vos y valores de la empresa sin experimentar coerción9 y así poder
reproducir las condiciones bajo las cuales pueda ser extraído el
plusvalor sin excesivas dificultades. Lo que surgirá de esta operación
para incidir sobre la conciencia de los trabajadores serán diferentes
formas de control institucional que “buscarán operar sobre los presu-
puestos culturales del funcionamiento de las organizaciones dado
que es en la cultura donde se fundamentan los procesos de compromi-
so e identidad, fundamentales en la nueva situación. Todo esto hace
que el control tenga un fuerte contenido psicosocial y sea más difuso,
características que evidencian su dificultad pero también su gran efi-
cacia cuando se consigue” (Castillo Mendoza, 1990: 132).
Como se sugirió, una de las claves de las formas de control institu-
cional apunta a la ruptura de tradiciones identitarias. Este tipo de
estrategias implementadas por las empresas tienden a recrear el colec-
tivo de trabajadores más que a destruirlo. Es decir, pretenden asociar
el colectivo laboral con la empresa debilitando la relación entre sindi-
cato y trabajadores.
Una de las estrategias para afianzar la relación entre los trabajado-
res y la empresa está en manos de aquellos que ocupan puestos de
dirección, como gerentes y jefes de área. La intención manifiesta es la
de ocular las relaciones verticales bajo la imagen de horizontalidad, en
definitiva entre iguales.
9
Existe una tendencia a disponer el trabajo al capital a través de diversas técni-
cas, estas formas de control, no han asumido las mismas características a los
largo del tiempo. De este modo en cada momento histórico (espacio-temporal)
se recurre a diversas formas de disciplinamiento. Una de las primeras formas
asumidas fue el control directo; sin bien no dejan de estar presentes en las
modernas organizaciones se complementan con dispositivos de control que
dificultad la visualización de la dominación.
Identidad y representación para unificar.p65 185 26/03/04, 11:56 a.m.
186 JUAN MONTES CATÓ
Cuando llega lo primero que hace, se arremanga; dice que es hincha de
tal equipo de fútbol; de que tiene tal mujer; que le gusta tal cosa; trata de
sintonizar un estado horizontal de la comunicación... (trabajadora pasan-
te de Atención al cliente 112).
Los gerentes están empezando a bajar a la base, están empezando a
militar. Agarra el gerente y le dice: si Ud. quiere comunicarse, hable direc-
tamente conmigo. Le entrega la tarjeta personal a cada uno de los
laburantes (trabajadora pasante de Triple cero).
Esta tendencia responde a enfoques de gestión de la fuerza de tra-
bajo que fomentan la cooptación bajo formas novedosas dirigidas a
grupos específicos de trabajadores.
Ellos [ambas empresas] armaron el 112 con pasantías e intentaron fidelizar
a la gente de manerastal que no tuviera nada que ver con el gremio y
tuviera la suficiente plasticidad para responder a distintas consignas, a
consignas cambiantes, como puede ser comercialización, cobro y trámi-
tes y papeleo administrativo en una empresa de estas características. Para
esto precisaban personal que estuviera lo más fidelizado posible y no
tuviera relación con el personal anterior (dirigente sindical).
El efecto perseguido con esta estrategia es la de presentar los intere-
ses de trabajadores y empresarios unidos y enfrentados al de otros
trabajadores y empresarios, promoviendo la competencia entre traba-
jadores y erosionando la unidad de clase y la solidaridad. Se pretende
instaurar a través de las nuevas formas de organización del trabajo
las tradicionales divisiones y diferencias que caracterizaban la fuerza
de trabajo convirtiendo a la empresa como punto de referencia en la
constitución de colectivos.
En este proceso de identificación juega un papel significativo el or-
gullo que produce trabajar en una empresa de punta pues redunda en
un signo de distinción que ya no posee el sentido estigmatizador obser-
vado más arriba a propósito de los trabajadores “ex-Entel” sino que se
pretende que actúe de manera positivo, elevando el status del trabaja-
dor. Una prueba elocuente de ello es la creación de lo que denominan
“salario emocional” que no es otra cosa que una manera de compensar
al trabajador no ya a través de ingresos remunerativos sino por interme-
dio de una compensación simbólica. Los trabajadores deben sentirse
recompensados emocionalmente por estar en un empresa de punta pues
es un privilegio a los que solo pocos trabajadores pueden acceder.
Identidad y representación para unificar.p65 186 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 187
El trabajador telefónico, por estar en una empresa del primer mundo,
una empresa de vanguardia, de tecnología de punta, de una apertura
fenomenal en cuanto a la posibilidad de crecimiento, de estar en la em-
presa líder de telecomunicaciones, de estar brindando un servicio alta-
mente eficiente o de llegar a la gente, etc., etc. Nosotros tenemos que ver
en ese valor agregado un salario complementario al salario monetario en
todos los parámetros, en todos esos valores de que hay un salario emo-
cional en todo eso (delegado sindical).
En la propuesta de salario emocional se articulan dos órdenes de
cosas que, si bien no distinguibles analíticamente, operan articulada-
mente a favor de una estrategia de valorización. Por un lado, se des-
prende el carácter ideológico que poseen las políticas de
involucramiento tendientes a generar en el trabajador el mayor grado
de compromiso posible; segundo, al imponer este concepto se logra
compensar simbólicamente al trabajador reemplazando la compensa-
ción monetaria que deriva de una mayor esfuerzo productivo. De este
modo las estrategias tendientes a crear una mayor fidelización de los
trabajadores ocultan las tramas de la dominación que se entablan en los
ámbitos de trabajo.
En un sentido similar, en el servicio 112 se organizaron equipos de
venta donde los premios no eran remunerativo sino que se incentivaba
a través de algún producto y fundamentalmente a través de lo que
significaba “el orgullo de haber sido el equipo que más vendió, el
primero en ventas del call”. La estrategia empresarial apuntaba a la
internalización de los objetivos de la empresa. Sus manifestaciones de
materializaban a través de mejorar la calidad como modo de ganar
competitividad, permanecer en el mercado y así garantizar la conti-
nuidad de la generación de ganancias.
La combinación de sentirse el mejor en ventas gracias a las altas
exigencias productivas derivadas de la acción de supervisores y team
leader tiene sentido en la medida que los otros cuentan con la capaci-
dad de visualizar la relación entre exigencia y premio.
Cuando vendías advance te ponían la bandera, al grupo, al escritorio del
team que decía advance. Al principio fue muy duro porque es algo nuevo
para nosotros, no estábamos capacitados en Internet... Entonces, como
era duro vender advance y estaban a full con vender este producto se
colgaba la bandera y se ponía el grupo ganador en la cartelera y muchas
veces se ponía los nombres de los que más vendían (trabajador pasante
de Atención al cliente 112).
Identidad y representación para unificar.p65 187 26/03/04, 11:56 a.m.
188 JUAN MONTES CATÓ
La consecuencia directa de la competencia entre grupos derivaba
en una presión extra por parte de los pares pues “al tener tu compa-
ñero al lado te decía: ofrecé, que no estamos llegando” a los objetivos
de venta por grupo. De esta manera los trabajadores tienden a
atomizarse al competir entre sí y fortalecen paralelamente el vínculo
que los liga a la empresa al sujetar el futuro del trabajador indivi-
dualmente a la empresa.
En la dinámica de cooptar al trabajador el team leader cumple un rol
de importancia pues tiende a convertirse en un referente del resto de
los trabajadores creando “pequeñas lealtades” entre éste y su grupo.
De esa manera la solidaridad se reduce a la expresión mínima repre-
sentada por cada equipo que tiende a competir con otros equipos. Un
trabajador indica que “fue una innovación en dividirnos en grupos
que también estaba pensado como para fracturar a los laburantes para
querer empezar a que cada grupo empiece a competir”. A su vez, la
figura del líder de grupo potencia la embestida de la empresa sobre el
sindicato al volver difuso el rol de los delegados que ven cuestionado
su tarea en manos de esta nueva figura. De este modo el team leader
actúa como un eslabón más dentro del aparato disciplinario elabora-
do por la empresa que no solo se basa en una coerción física sino que
se complementa con una coerción ideológica e institucional que tien-
de a perpetuar ciertos modelos de interpretación de la realidad. En
este sentido, la intención de estas medidas es que la coerción simbóli-
ca no solo sea ejercida por la propia empresa sino por los propios
pares y por el líder del equipo.
Estos dispositivos de control tienden a que la disciplina sea más
eficaces y opere directamente sobre la transformación de fuerza de
trabajo. Así no sólo se ejerce a través de una aplicación exterior y
compulsiva, sino más bien procurando incidir directamente sobre la
conciencia de los trabajadores para que acepten y vivan dichos siste-
mas como naturales y necesarios. Hay un búsqueda intencionada de
legitimidad que no sólo se construye en los espacios de trabajo recu-
rriendo a diversos mecanismos de influencia, sino que se articula con
las pautas sociales de legitimidad que han sido internalizadas (Casti-
llo Mendoza, 1990: 134).
Identidad y representación para unificar.p65 188 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 189
La acción colectiva como instancia de resistencia
y construcción de identidad
Consideramos como “unidad” la coincidencia y coordina-
ción de los elementos sociales, en contraposición con sus
escisiones, aislamientos y desarmonías. Pero también es
unidad la síntesis general de las personas, energías y
formas que constituyen un grupo, la totalidad final en que
están comprendidas, tanto las relaciones de unidad en
sentido estricto, como las de dualidad. Lo que ocurre es
que los grupos que sentimos como “unidos” los explica-
mos por aquellos de sus elementos funcionales que actúan
como específicamente unitarios, excluyendo, por tanto, la
otra significación más amplia del término.
La lucha, George Simmel
Las estrategias destinadas a imponer el control y la disciplina a tra-
vés del quiebre de los vínculos identitarios entre los trabajadores, exa-
minadas en el apartado anterior no son el resultado de acciones
unidireccionales. En tanto que las prácticas de los actores sociales son
siempre relacionales, los modos concretos que toman los esfuerzos del
capital por transformar la fuerza de trabajo en trabajo productivo, serán
resultado de la concreta y problemática interacción con los trabajado-
res. La diferentes formas que asume el control y el disciplinamiento
pueden coexistir simultáneamente en una mismo locus laboral y a la par
que las formas de control se modifican hay que interpretarlas a la luz de
la composición específica que posee el colectivo de trabajadores. La
estrategia tendiente a disciplinar la fuerza de trabajo a través de la rup-
tura de la identidad no fue absolutamente hegemónica durante el perío-
do estudiado. La resistencia de los trabajadores ha variado de intensi-
dad según el momento histórico y ha dependido de: líneas internas
sindicales más propensas a la confrontación o la sintonización con las
administraciones empresariales, el efecto del contexto político y la agu-
dización de la crisis económica. Pero también el grado de oposición que
pueden articular los trabajadores varía en términos espaciales, es decir
en un mismo centro de trabajo no todas las áreas u oficinas despliegan
un conjunto homogéneo de acciones. De esta manera la construcción
realizada por los propios actores, abre la posibilidad a que el conflicto,
inherente a toda relación social, se manifieste a través de medidas de
fuerza y acciones colectivas.
Identidad y representación para unificar.p65 189 26/03/04, 11:56 a.m.
190 JUAN MONTES CATÓ
En este sentido, si bien en las relaciones laborales predomina una
tensión permanente entre negociación y conflicto, la manera en que se
proyecta cada una moldea la relación entre capital y trabajo. El con-
flicto puede expresarse de múltiples formas: absentismo, huelga, pa-
ros, tomas de establecimientos, entre otras. La eficacia de cada una de
estas formas debe evaluarse en contextos determinados, en relaciones
específicas y en función de un cuerpo de expectativas definidas en
cada proceso concreto. Pero lo central que nos interesa del conflicto y
fundamentalmente de la acción colectiva es que gracias a las hostilida-
des, a la manifestación del conflicto las clases encuentran sus posicio-
nes propias (Simmel, 2002). El momento de la acción colectiva permite
diferenciar a las partes y dotar de fuerza integradora a un grupo pues-
to que tiende a la afirmación de la cohesión y la diferenciación de otro
en tanto alteridad. Así, una acción colectiva no solo puede interpretarse
como una acción que posee como finalidad un “objetivo instrumen-
tal”, si no que también pone en juego la afirmación de los lazos de
solidaridad e identidad de un grupo (Pizzorno, 1989).
En la primer parte del artículo hemos intentado reconocer cómo
operan los dispositivos de control en los espacios de trabajo y distin-
guir analíticamente, sobre qué dinámica se asienta el vinculo social en
las empresas bajo estudio. El riesgo de analizarlo en estos términos es el
de reproducirlo como un campo cerrado. Sin embargo, las relaciones
entre empleadores y trabajadores no están regidas solo por el principio
del control, perviven acciones colectivas que pretenden articular la re-
sistencia en función de invertir la correlación de fuerzas, por lo menos
en lo atinente a algunas problemáticas puestas en juego en los espacios
productivos (por caso temas relacionados con la continuidad del vin-
culo laboral, aumentos salariales, condiciones de trabajo, etc.).
De este modo la acción colectiva no se reduce a la protesta, la elabo-
ración de un boletín de información, reuniones para definir problemá-
ticas en común, interrupciones en las comunicaciones (por ejemplo
extender el tiempo en que un operador debe estar conectado con un
usuario) constituyen un conjunto de acciones que se producen en
medio de la puesta en práctica de los dispositivos de control. Cada
uno de estos acontecimientos actúa como emergente de una oposición
a los términos de dominación. Por tal motivo, la acción colectiva lleva-
da a cabo por los pasantes que analizaremos a continuación se en-
cuentra precedida por otras acciones que abren oportunidades para
luchas posteriores. Cada acción colectiva construye un entendimien-
to común y compartido de las situaciones sociales, y además fortalece
futuras reivindicaciones.
Identidad y representación para unificar.p65 190 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 191
Como se ha sugerido más arriba, en las empresas Telefónica de
Argentina S.A. y Telecom S.A. la incorporación de pasantes ha res-
pondido a las pautas de disminución de costos (precarización la-
boral) y a constituir un colectivo de trabajo dócil y maleable a los
interés empresarios apuntando a erradicar el conflicto laboral y
aislar a los trabajadores pasantes del sindicato FOETRA Buenos
Aires La efectividad de la estrategia empresarial sumada a la ave-
nencia del sindicato había dado resultado durante gran parte de la
década de los ’90. En 1997 los dirigentes afines al menemismo pier-
den las elecciones internas al sindicato10 y asume la lista azul y
blanca que ha demostrado mayor vocación confrontativa que la
anterior dirigencia.
En el marco de un intento por articular a los pasantes con el sindi-
cato11 se llevaron a cabo reuniones entre ambos con el objetivo de
hacer confluir los intereses de las partes y se esa manera representar a
los pasantes y converger en medidas conjuntas. Así pues, en noviem-
bre de 1999 en el servicio 112 de Telecom Martínez, un grupo de pa-
santes con el apoyo de un delegado de FOETRA protagonizaron un
conflicto a raíz del despido de trabajadores pasantes. A pesar de reali-
zarse una medida de fuerza a través de una asamblea en las puertas
del edificio con la concurrencia de trabajadores pasantes, efectivos y
el sindicato, los trabajadores cesanteados no fueron reincorporados a
la empresa. Este tipo de experiencias reforzaba el poder de la empresa
y disminuía la efectividad de las estrategias llevadas adelante por los
pasantes y el sindicato. Como sostiene Tilly (1997) los participantes
de los movimientos expresan sus reivindicaciones hacia las autorida-
des oficiales, pero también en cada acto reafirman su identidad como
portadora de una dignidad. De esta manera un conflicto laboral de
esta naturaleza al no alcanzar los objetivos propuestos no solo impacta
negativamente puesto que no logra el objetivo expreso –en este caso de
la incorporación de los pasantes– sino que influye en las propias or-
ganizaciones. Las acciones colectivas son experiencias que moldean
a las propias organizaciones, construyen los contornos y dotan a és-
tas de características específicas.
10
Esta misma conducción es la que abrió la posibilidad (entre otros factores) a la
privatización de la empresa Entel y posibilitó la negociación posterior de un
convenio colectivo de trabajo altamente flexibilizado. Para analizar las cláusu-
las negociadas, ver Montes Cató, J. (2002).
11
El uso de las pasantías tendían de manera exponencial a extenderse como
forma de vinculación de los trabajadores con la empresa.
Identidad y representación para unificar.p65 191 26/03/04, 11:56 a.m.
192 JUAN MONTES CATÓ
A partir de ese momento los pasantes comienzan a editar un
boletín12 informativo que cumplirá un rol significativo a la hora de
reconstruir los vínculos entre los pasantes. Se buscaba que “agilizara
y potenciara el trabajo de un grupo bastante numeroso de pasantes (...)
Pues ahora los chicos que quedaban, desarticulados como estaban,
necesitaban urgente, no ya una instancia de laburo común sino un
medio de comunicación a los efectos de contactar compañeros en otras
áreas y remontar con ellos la pendiente (...)” que implicaba la derrota
de la primera experiencia de acción conjunta de los pasantes.
En el proceso de construcción de los vínculos juega un papel signi-
ficativo la capacidad que poseen los actores para dotar
discursivamente argumentos que tiendan a la identificación de los
rasgos comunes pero fundamentalmente a distinguir al otro en tanto
diferente y opuesto. De este modo las disputas discursivas en torno a
la definición de “qué es ser pasante” son fundamentales. Mientras
desde la empresa se pretende asociar al pasante con una figura pasi-
va, desde los boletines y a través de la acción de los delegados la
intención es la de dotar a este conjunto de trabajadores de una visión
común. Para ello uno de los recursos utilizados es la de la identifica-
ción de problemas concretos comunes y determinar las implicancias
de la normativa sobre pasantías. Pero por otra parte, juega un rol clave
la identificación del otro.
Definir con claridad al enemigo (nombrarlo, señalarlo y, en algunos ca-
sos, hasta burlarse de él) es una instancia inevitable en la difícil tarea de
intentar recomponer entre los compañeros la única base firme sobre la
cual se puede pensar acciones de lucha concreta (Boletín de pasantes).
La construcción de una mirada común sobre las relaciones es clave
para la acción colectiva. En efecto, si bien existe un episodio que des-
encadena la acción colectiva, estas no pueden comprenderse como
reacciones mecánicas sino que se producen en el marco de entendi-
mientos compartidos de una situación social. Por ello las lucha sim-
bólica en torno a la definición del “nosotros” y el “ellos” es una clave
para la comprensión de la acción colectiva.
12
El boletín comenzó a llamarse Ese idiota útil en referencia a los pasantes y tuvo
continuidad en sus diversas versiones La semilla de la discordia; El dedo en la llaga
o La grieta. Si bien el contenido y el momento en que surgen marcan sus parti-
cularidades, todos mantienen una misma matriz.
Identidad y representación para unificar.p65 192 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 193
Ahora bien los actores se encuentran entrecruzados por múltiples iden-
tidades. Es decir, se puede formar parte de los trabajadores de telecomuni-
caciones pero a su vez integrar un vasto conjunto de entidades que con-
forman por ejemplo los sectores excluidos o la clases trabajadora. En este
sentido, simultáneamente en que los pasantes realizan un trabajo de
definición en tanto trabajadores también se creaban vínculos con otras
organizaciones sociales. De esta manera se inicia un trabajo de constitu-
ción de redes externas con otras organizaciones como centros de estu-
diantes, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos,
organizaciones piqueteras y comisiones internas de otras empresas
–Zanon y Editorial Perfil–. Estos otros agrupamientos cumplirán un im-
portante rol cuando el conflicto adquiera formas de acción colectiva.
Como actor político, una oficina de pasantes de Martínez no le generás
un gran desafío a la empresa, si vos como actor no alcanzas, llená el
escenario de actores, y que por lo menos la suma de esos actores den
como resultado un actor de una envergadura que Telecom diga: bueno,
mirá, los costos de enfrentarme son mayores que el de sacarme esa gente
de encima. Nosotros cuando cortamos el edifico teníamos el movimiento
piquetero en la puerta, a la gente del centro de estudiantes. Cuando
vinieron los directivos dijeron: estos no son los 150 muñecos que están
dentro del edifico. Son una banda (trabajador pasante).
Precisamente una de las características distintivas de la Comisión de
Pasantes será su apertura a vincularse con otras organizaciones que no
poseen su ámbito de acción e intervención en el mundo del trabajo, o por
lo menos no solamente. Una estrategia de estas características responde a
la necesidad de ampliar el arco de alianzas donde el sindicato cumple un
rol fundamental a través de la acción de los delegados que distribuían los
boletines en las diversas oficinas y dependencias de las empresas.
A pesar de transitar en cierto sentido por una etapa de repliegue, la
construcción de espacios de discusión por parte de los pasantes y la
conformación de una red de contactos con otras organizaciones, con-
tribuyó a recrear los lazos entre los propios trabajadores y entre la
Comisión de pasantes y el sindicato. Finalmente en diciembre de 200113
13
Probablemente los acontecimientos nacionales que se vivieron en esos días han
condicionado el desarrollo y desenlace del conflicto que se desató entre los
pasantes y la empresa Telefónica de Argentina S.A. Este tema nos remite a la
discusión acerca de la importancia jugada por los contexto nacionales sobre las
relaciones que se producen en espacios laborales específicos.
Identidad y representación para unificar.p65 193 26/03/04, 11:56 a.m.
194 JUAN MONTES CATÓ
se desencadenará un conflicto laboral con la empresa Telefónica de Ar-
gentina S.A. que pondrá en juego la fortaleza de los vínculos entablados
al fragor de condiciones sumamente precarias de trabajo de los pasantes.
La acción colectiva se desata cuando la empresa informa el despe-
dido de siete trabajadores pasantes, a los cuales se le terminaban los
cuatro años de contrato y la “necesidad” de realizar lo propio a partir
del 1 de Enero de 2002 con otros ochenta trabajadores en condición
esta misma condición. La decisión adoptada por los trabajadores fue
tomar la oficina del servicio del 19 y el 000, las asambleas de los dos
edificios aprobaron el “paro por tiempo indeterminado con ocupa-
ción de los lugares de trabajo en estado de asamblea permanente”. Si
bien el repertorio de acciones es amplio, una de los instrumentos de
mayor impacto con el que cuentan los trabajadores es la huelga en
tanto apunta a la interrupción de la producción y por lo tanto de la
valorización del capital (Pizzorno, 1989).
Luego de 100 horas manteniendo esta medida apoyados desde el
exterior del edificio por las otras organizaciones y a través de un ex-
tenso trabajo de difusión los pasantes llegaron a un acuerdo con la
empresa que durante el tiempo que duró el conflicto desplegó toda
una serie de tácticas para vencer la determinación de los trabajadores
que llevaban a cabo la medida de fuerza: desde promesas de los direc-
tores de recursos humanos hasta la amenaza por parte de los efectivos
de seguridad.
El desenlace del conflicto fue favorable para los trabajadores en
varios sentidos: a) los pasantes despedidos fueron efectivizados bajo
el convenio colectivo de los telefónicos (201/92); b) para el resto de los
pasantes se estableció un cronograma de reincorporación a la planta
permanente. Pero más allá de ambas conquistas el conflicto delata
otros logros de mayor trascendencia.14 Por un lado los pasantes fue-
ron reconocidos como parte de un conflicto gremial al aceptar la em-
presa, sentarse a negociar con ellos en el Ministerio, es decir se le
reconoce en tanto trabajadores y ya no pasantes –recordemos la dife-
rencia de estatus legal entre ambos–. Por otro, se obtuvo la representa-
ción de FOETRA en tanto que es el sindicato quien firma el acuerdo con
el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. En tercer lugar,
se logra este acuerdo sin conciliación obligatoria, lo cual hubiese dilato
la resolución del conflicto y desgastado a los trabajadores en conflicto.
14
Desde luego no se pretende menospreciar el hecho que más de cien trabajado-
res mantengan su fuente de trabajo.
Identidad y representación para unificar.p65 194 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 195
Si bien el caso descripto cuenta con una serie de episodios que
precipitan los acontecimientos, la acción colectiva exige identificar un
oponente y por este motivo el momento de la acción también contribu-
ye a definir al conjunto de pasantes como parte de una identidad
social más amplia; resolviendo en gran medida las distancias produc-
to de las diferencias contractuales o de beneficios sociales. De este
modo la acción colectiva afirma la existencia de un conjunto de sujetos
como colectivo capaz de definir una serie de reivindicaciones favora-
bles al grupo y ciertas acciones para la obtención de dichos objetivos.
Pero además promueven el reconocimiento y afianzan la identidad, ya
no como un subgrupo si no en tanto trabajadores.
Conclusión
La transformación de las relaciones de trabajo en las empresas
Telecom y Telefónica de Argentina posibilitaron que la dominación en
los centros de trabajo se extienda y ahonde en relación al conjunto de
los trabajadores. De este modo, para mantener la hegemonía en el
espacio laboral, las empresas deben promover nuevas tecnologías que
aseguren la irrigación en todo el espacio laboral de los efectos de
poder llegando hasta sus más ínfimos resquicios (Foucault, 1989).
Ahora bien, los dispositivos de control no son unidireccionales, sino
que responden a una relación dinámica, no se irradian desde un
centro sino que están en una relación de sostén y de condicionamiento
recíproco entre quien lo ejerce y quien lo padece, en este sentido, se
sostienen mutuamente
En el presente artículo dedicamos el análisis al estudio de los diver-
sos dispositivos de control que se encuentran presentes en las empre-
sas bajo análisis, cada uno de ellos responde a un principio rector. La
existencia de cada dispositivo no solo apunta a controlar y discipli-
nar la fuerza de trabajo sino que a través de ellos el control se vuelve
menos visible y llega, como sostiene Foucault, hasta las relaciones
más esporádicas y contingentes. El objetivo ha sido develar los dispo-
sitivos, hacer observable su existencia para comprender el ejercicio
del poder y poner de manifiesto el modo en que estos dispositivos
intervienen en la erosión de una tradición identitaria y en la reconsti-
tución de otra afincada en el vínculo con la empresa. La eficacia de los
cambios operados varía en parte según se trate el área y el servicio al
cual nos refiramos. En sectores tales como en el de llamadas de larga
distancia (triple cero y diecinueve) si bien se ha estudiado la presencia
Identidad y representación para unificar.p65 195 26/03/04, 11:56 a.m.
196 JUAN MONTES CATÓ
de dispositivos de control, la empresa no pudo en determinados mo-
mentos, entablar las mismas relaciones de dominación que en el sec-
tor del 112.
La subordinación se hace más profunda, más densa y difícil de
revertir allí donde se logra una sujeción a través de diversos dispositi-
vos de control. No se trata solo de determinar y listar en términos
numéricos los dispositivos si no del efecto de subordinación que
produce la articulación de cada uno de ellos en espacios concretos. La
incapacidad de los trabajadores de verse como iguales, más allá de la
diversidad de condiciones contractuales, constituye una de las grandes
conquistas de los dispositivos de control examinados en el artículo.
La implantación del control no corrió la misma suerte. Los disposi-
tivos, se ha dicho, tienen una específica modulación, varían. En gran
medida tienden no solo a actuar inhibiendo contradiscursos que arti-
culen una resistencia colectiva si no que son más eficaces en al media
que borran del horizonte el mismo hecho de constituir una acción
colectiva. Puesto que las relaciones no son cerradas cual sistema que
permite prescribir sobre todas las relaciones y acciones, la consecuen-
cia de tales metas (instauración de dispositivos de control) no resulta
tarea fácil dada la resistencia que desarrolla el trabajador en orden a
regular el consumo de su fuerza de trabajo. Se trata, además, de una
resistencia explicable si se tiene en cuenta el antagonismo estructural que
caracteriza la relación capital-trabajo y del que se deriva, a su vez, una
consecuencia fundamental en orden a caracterizar con precisión la acti-
vidad de dirección realizada por el capitalista en el nivel productivo.
Desde el inicio de la privatización, las empresas han llevado ade-
lante una política destinada a quebrar la identidad y la fuerte cohe-
sión que los trabajadores tenían, especialmente con el sindicato e ins-
taurar una cultura de trabajo asociada con la productividad y la
despolitización de los espacios de trabajo.
En base el estudio de caso podemos afirmar que el objetivo de las
estrategias dominantes pivotean entre imponer una cultura que pre-
tende eliminar la idea de colectivo y reemplazarla por otra donde pri-
ma la concepción de adición de individuos, es decir la existencia de lo
individual sobre el conjunto. La otra estrategia apunta a recrear las
formas identitarias sobre nuevos fundamentos acordes a las prescrip-
ciones de la empresa.
Ambas estrategias encuentran mayor grado de recepción ahí don-
de la acción sindical de FOETRA es más débil. Como se sostuvo más
arriba, la realidad de cada oficina es diferente y presenta una compo-
sición heterogénea al momento de evaluar la eficacia de las estrategias
Identidad y representación para unificar.p65 196 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 197
empresariales. La acción colectiva descripta en el apartado anterior
demuestra que en el caso de los servicios de llamadas internacionales
e interurbanas (triple cero y 19) el trabajo continuo de delegados ha
sido muy significativo a la hora de articular la resistencia ante los
avances de las administraciones empresariales. Por el contrario se
verifica que el servicio de 112 de atención al cliente constituyó un
ámbito donde se implementaron con mayor éxito un número signifi-
cativo de los dispositivos estudiados.
Si bien el despliegue de poder de las empresas es amplio, depende
en gran medida del grado de oposición y resistencia que los trabaja-
dores pueden organizar. Para ello resulta una instancia clave la de-
finición de “un nosotros”. La capacidad de constituir una “unidad”
depende en gran medida del reconocimiento de “un otro”. Por este
motivo es que reparamos en la acción colectiva, porque es una instan-
cia privilegiada de constitución de colectivos sociales.
A pesar que desde la privatización los dispositivos de control se
profundizaron, estos no son totalizantes y la dominación no logra
subordinar absolutamente a los trabajadores. La emergencia de un
conjunto de acontecimientos contribuyó a perfilar un escenario en el
que los pasantes lograron revertir una imagen fragmentada y atada a
los avatares de las direcciones de las empresas y de este modo articu-
lar una acción colectiva que desafía la inercia desmovilizadora sobre
la cual pretenden fraguar una nueva identidad.
Bibliografía
Battistini, Osvaldo: “Un recorrido teórico sobre las relaciones labora-
les”, Buenos Aires, mimeo, 2000.
Beaud, Stéphane y Pilaoux, Michel: Retour sur la condition ouvrière.
Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, //¿París?//, Fayard,
1999.
Bourdieu, Pierre: “La huelga y la acción política”, en Cuestiones de
sociología, Madrid, Istmo, 2000 [1984].
Castillo Mendoza, Carlos A.: “Control y organización capitalista del
trabajo. El estado de la cuestión”, en Sociología del Trabajo, Nº 9,
Revista cuatrimestral de empleo, trabajo y sociedad, Madrid, pri-
mavera de 1990.
Goffman, Erving: Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires,
Amorrortu , 1989.
Linhart, Robert: De cadenas y de hombres, México, Siglo XXI, 2001.
Identidad y representación para unificar.p65 197 26/03/04, 11:56 a.m.
198 JUAN MONTES CATÓ
Montes Cato, Juan S.: “De la fortaleza colectiva a la debilidad negocia-
da. Evolución de la negociación colectiva en el sector de telecomu-
nicaciones”, en Serie Informes de Investigación del CEIL-Piette-
CONICET, Buenos Aires, 2002.
Montes Cato, Juan S. y Wilkis, Ariel: “Las relaciones laborales en un
escenario cambiante: los trabajadores automotrices y de telecomu-
nicaciones frente a la flexibilidad laboral y la cuestión de la repre-
sentación sindical”, ponencia presentada en 5 Congreso de la Aso-
ciación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET),
Buenos Aires, 1 al 4 de agosto de 2001.
Pizzorno, P.: (1989) “Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las
teorías de la elección racional”, Sistema 88, Florencia, Italia.
Simmel, George: “La lucha”, en Sobre la individualidad y las formas
sociales. Escritos escogidos, Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, 2002.
Stolovicch, Luis y Lescano, Graciela: “El desafío sindical de la calidad
total”, en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, Nº 4,
México, 1996.
Tilly, Charles: “Acción colectiva”, en Apuntes de Investigación del CECYP,
año IV, Nº 6, noviembre de 2000.
Otras fuentes
Boletín de los pasantes El idiota útil, La semilla de la discordia; El dedo en
la llaga o La Grieta.
Identidad y representación para unificar.p65 198 26/03/04, 11:56 a.m.
DISCIPLINA Y ACCIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIONES IDENTITARIAS 199
2. Identidad y nuevos sentidos
del trabajo
Identidad y representación para unificar.p65 199 26/03/04, 11:56 a.m.
Los confines de la integración social
Trabajo e identidad en jóvenes pobres
María Eugenia Longo*
“Pero la desintegración social es tanto una afección como
un resultado de la nueva técnica de poder, que emplea
como principales instrumentos el descompromiso y el arte
de la huida. Para que el poder fluya, el mundo debe estar
libre de trabas, barreras, fronteras fortificadas y controles.
Cualquier trama densa de nexos sociales, y particularmente
una red estrecha con base territorial, implica un obstáculo
que debe ser eliminado. Los poderes globales están
abocados al desmantelamiento de esas redes en nombre de
una mayor y constante fluidez, que es la fuente principal de
su fuerza y la garantía de su invencibilidad. Y el derrumbe,
la fragilidad, la vulnerabilidad, la transitoriedad y la
precariedad de los vínculos y redes humanos permiten que
esos poderes puedan actuar”.
Bauman, 2003: 20
*
Licenciada en Sociología. Miembro del equipo sobre Identidad y Representa-
ciones del CEIL PIETTE del CONICET. Docente de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad del Salvador. Dirección de correo electrónico:
meugenialongo@yahoo.com.ar.
Identidad y representación para unificar.p65 201 26/03/04, 11:56 a.m.
202 MARÍA EUGENIA LONGO
1. Introducción
Este artículo, resultante de una investigación más amplia, está ubi-
cado en la intersección de tres grandes temas: las representaciones
sociales, el trabajo y el proceso de construcción de identidad.
La realidad social es un entramado de relaciones sociales y está
mediada tanto por prácticas objetivas como por construcciones sim-
bólicas que dan al sujeto una noción estable de estar en el mundo. La
constitución de agentes y de estructuras se da conjunta e
interactivamente. La conducta humana, además de verse constreñida
por estructuras sociales que la anteceden, está cargada de sentido y de
intenciones presentes y futuras.
Dentro de este marco, las representaciones sociales son la media-
ción simbólica por excelencia que existe entre los sujetos y la realidad
en la que están inmersos. Las mismas, como imágenes interiorizadas
de sí, de los otros y del mundo, trazan vínculos comunicantes entre la
realidad exterior e interior. Tanto por el origen social de dichas imáge-
nes, como por su carácter de esquemas íntimos de percepción y ac-
ción, son elementos privilegiados para el análisis de las contradiccio-
nes que pueden emerger en épocas de crisis y transformaciones. Esto
es así, tanto porque los cambios de la realidad pueden ser reflejamente
percibidos y expresados por medio de la conciencias y los discursos
individuales; como porque los cambios en la subjetividad pueden dar
señales del agotamiento de ciertas prácticas e instituciones sociales.
El mundo del trabajo ha sufrido importantes transformaciones en las
últimas décadas, y es factible que la subjetividad haya sido afectada por
las mismas. Además “como todo proceso de cambio y transformación,
esta situación genera también la necesidad de redefiniciones a nivel
simbólico, en tanto hay que dar respuestas a problemas nuevos, para
los cuales ya no sirven los esquemas incorporados” (Freytes Frey, 1997).
El trabajo ha ocupado un lugar medular en el proceso de conforma-
ción de la identidad y para la integración social, ya que los sujetos
definían su lugar en la sociedad a partir de la posición ocupada en la
estructura productiva. En ello residió, exactamente, el interés de la
investigación que estuvo detrás de este artículo: examinar, a través de
las representaciones sociales en torno al trabajo, las contradicciones
que pueden emerger en la construcción de las identidades en un con-
texto de transformación y crisis del trabajo.
En concordancia con lo anterior, el estudio empírico siguió dos
objetivos de carácter descriptivo. Por un lado, caracterizar las repre-
sentaciones sociales en torno al trabajo que tienen varones jóvenes
Identidad y representación para unificar.p65 202 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 203
pobres y residentes en barrios marginales del conurbano bonaerense.
Y por el otro, describir la relevancia de esas representaciones sociales
en la construcción de su identidad.
Tales objetivos son posibles de alcanzar mediante un examen di-
recto del mundo social que esté mediado por los sujetos estudiados
inmersos en él. Sólo ello puede permitirnos descifrar el proceso al cual
los jóvenes se consagran para construir sus representaciones y su
identidad. La intención es privilegiar las propias experiencias y defi-
niciones de las personas y convertirlas en una guía para el análisis.
Por ese motivo, este trabajo se llevó adelante mediante una estrategia
metodológica cualitativa y un análisis minucioso e inductivo de los
discursos de las entrevistas realizadas a varones de entre 19 y 29
años, que residen barrios carenciados del Gran Buenos Aires (Provin-
cia de Buenos Aires).
En rasgos generales, los jóvenes entrevistados viven en pareja y
tienen de uno a cuatro hijos pequeños. No han terminado sus estudios
secundarios y en algunos casos ni los primarios (excepto dos que han
realizado algún terciario), y habitan en villas o barrios marginales del
conurbano bonaerense. La mayoría trabaja en el sector gastronómico
o en actividades íntimamente vinculadas a dicho sector, sea en restau-
rantes, bares o panaderías (como mozo, lavacopas, cocinero, panade-
ro, o pizzero), en comercios como verduleros, en la rama de la cons-
trucción, de limpieza, o en changas o pequeños emprendimientos
individuales con los que sobreviven cotidianamente. Sus trabajos son
changas o empleos inestables, en su mayoría en negro e informales, de
un promedio de nueve horas diarias y con sueldos ínfimos que no
cubren la canasta familiar básica.
Comenzaremos presentando los conceptos centrales del abordaje teó-
rico con los cuales se abordó este estudio, para luego presentar los resul-
tados acerca de las características de las representaciones sociales del
trabajo y de cómo operan en la identidad; para, finalmente, concluir este
artículo con dos reflexiones sobre la integración social de los jóvenes.
2. Las claves teóricas del análisis
El mundo del trabajo
El trabajo ha sido una dimensión central y uno de los fundamentos
estructurantes de las llamadas sociedades industriales desde hace
dos siglos. Si bien el trabajo después de la Revolución Industrial tomó
Identidad y representación para unificar.p65 203 26/03/04, 11:56 a.m.
204 MARÍA EUGENIA LONGO
diferentes formas, reconociéndose siempre como empleo asalariado,
ha marcado a fuego las relaciones de los seres humanos con el mundo,
entre sí y consigo mismos, convirtiéndose a partir de la década del
cincuenta y según algunos autores, en un “hecho social total” (Meda,
1998), es decir, en relación social fundamental, en medio de integra-
ción social y en factor esencial de realización personal.
Las identidades se nutrieron durante décadas de representaciones
sociales en torno al trabajo que, además de proporcionar seguridad y
coherencia, se ajustaban a una realidad de crecientes beneficios labo-
rales en una población mayoritariamente empleada y asalariada. De
ahí que el empleo asalariado haya tenido la función de fortalecimien-
to de las solidaridades colectivas, como “forma moderna de estar-
juntos y de cooperar” (Meda, 1998), es decir, de ser el soporte cotidiano
del vínculo social.
Sin embargo, y en general para los países desarrollados y subdesa-
rrollados, la década del setenta marcó el comienzo de una crisis, pro-
vocada por la disminución de las tasas de crecimiento de la producti-
vidad debido al agotamiento de la potencialidad de los procesos de
trabajo, los shocks petroleros y el proceso de mundialización, que aca-
rrearon la baja de las tasas de ganancia y dificultades para mantener
el ritmo de la acumulación de capital (Neffa, 1999). Estos cambios
fueron el entretelón de una nueva teoría de desarrollo: el
neoliberalismo, que en su aplicación produjo un crecimiento inestable
y desigual, crisis recurrentes y una baja de los salarios, del empleo y
de las garantías conquistadas para este último ámbito. El desempleo
en cifras increíblemente altas fue la primera y más llamativa manifes-
tación del proceso creciente de exclusión.
Una nueva situación fue caracterizando el mercado de trabajo: des-
empleo estructural, empleo no registrado y precario, rigidez salarial,
pobreza y exclusión, desregulación de la legislación individual y co-
lectiva del trabajo y disminución de la protección social como conse-
cuencia de la crisis del Estado de Bienestar. Las categorías sociales
más afectadas por la instauración en Argentina de este régimen de
acumulación intensiva, centralización y concentración del capital y
miseria (que trajo por consiguiente las características del mercado de
trabajo señaladas arriba)1 fueron y son los jóvenes de sectores medios
1
Cuya profundización se inicia, en nuestro país, a partir de 1989 con la ley de
reforma del Estado. Sin embargo, el patrón intensivo de estos procesos se
desarrolla a partir de la década del setenta.
Identidad y representación para unificar.p65 204 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 205
y pobres, los trabajadores migrantes, las mujeres sin formación y jefas
de hogar, los trabajadores que envejecen y los minusválidos.2
Las estadísticas disponibles sobre juventud que demuestran la pro-
fundidad de estos fenómenos son sólidas y coincidentes, y atestiguan
que los jóvenes fueron los más excluidos del mercado de trabajo ar-
gentino. La falta de oportunidades de empleo –y su condición de tra-
bajadores secundarios– había fomentado, en años anteriores, la sali-
da de este grupo etario del mercado laboral. Este comportamiento la-
boral persistió en el conurbano bonaerense, pero se modificó en otros
aglomerados donde se observó, en los últimos años, una reinserción
laboral. La mayor participación laboral de la juventud se tradujo, en el
marco de una fuerte caída del empleo, en una mayor tasa de desem-
pleo y subempleo (Siempro, 2002)3 y en el hecho de que sean los jóve-
nes los que presentan las peores condiciones de contratación (preca-
rias, sin protección y sin estabilidad) (Jacinto y otros, 1998).
De acuerdo a algunos autores, la juventud está caracterizada gene-
ralmente por la finalización de la etapa de formación inicial y, por las
primeras experiencias de trabajo y estudio que marcan la construcción
de una identidad (Dubar, 2000a). Según algunos estudios (Dubar, 2000a,
2000b), la salida del sistema escolar y la confrontación con el mercado
de trabajo constituyen un momento esencial en la construcción de una
2
Así como las tasas de actividad crecieron para la mayoría de los grupos según
sexo, edad, nivel de ingresos, las tasas de empleo se incrementaron para las muje-
res y disminuyeron para los jóvenes, debido a su baja empleabilidad (lo que
equivale a un insuficiente nivel de calificaciones). El monto de los ingresos dismi-
nuyó (cayó el salario real individual y creció el familiar por el incremento del
número de perceptores por hogar); y aumentaron la diferencias entre estratos en la
distribución de ingresos. La informalidad fue mayor, aumentó el cuentapropismo
y predominó la precariedad. El empleo no registrado siguió creciendo, al igual que
las consecuencias del trabajo precario, la duración de la jornada de trabajo, el
desempleo (que aumentó, principalmente, entre los de menores ingresos y entre
mujeres y jóvenes) y la pobreza e indigencia (Neffa, 1999).
3
De hecho, para octubre de 2002, un 58,3% de los jóvenes de entre 15 y 29 años
del GBA trabajaban o buscaban un trabajo (es decir, se encontraban activos).
Del total de esos activos, un 25,3% estaba desocupado, valor que ascendía a
37,6% si se analizaba el grupo de jóvenes pobres (a diferencia del 18,8% de
desocupados que existe entre los jóvenes no pobres). Este valor se vuelve más
crítico si se considera que más de la mitad (el 57,7%) de los jóvenes es pobre,
condición que se acentúa a medida que baja la edad sobre la que se hace la
medición. Elaboración propia, en base a datos obtenidos de la Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH) de octubre de 2002, INDEC-Ministerio de Econo-
mía (www.indec.mecon.gov.ar).
Identidad y representación para unificar.p65 205 26/03/04, 11:56 a.m.
206 MARÍA EUGENIA LONGO
identidad autónoma que, hoy por hoy, se ve atrapada en la encrucija-
da de un mercado de trabajo en crisis. Esta primera confrontación
constituye la base de una identidad ocupacional que se irá constru-
yendo progresiva y dialécticamente en el tiempo. Esta primera elec-
ción (del modo de inserción en el mercado de trabajo) está sumamente
vinculada con la proyección de sí en un futuro, y con la anticipación
de una trayectoria de empleo y aprendizaje que anticipará un determi-
nado estatus social, y trazará una red de relaciones duradera para su
vida adulta.
Por eso, los riesgos de exclusión derivados de la no participación
de un espacio y un tiempo común que resulta de la ausencia o la
fragmentación del trabajo, podría afectar particularmente a los jóve-
nes, quienes se enfrentan con una disminución de sus oportunidades
de inserción laboral y social.
Dentro de este marco, surgen los interrogantes acerca de las repre-
sentaciones sociales actuales en torno al trabajo y su relativa impor-
tancia en la construcción de la identidad en un contexto declinante,
en el que el empleo asalariado (forma moderna de trabajo) y sus rela-
ciones y condiciones han entrado en crisis. ¿Puede, acaso, el trabajo
mantener su posición medular en la identidad en los casos donde sólo
constituye un sostén frágil e intermitente y ya no resulta una fuente de
comunicación e integración con los demás?
Las representaciones sociales
Siguiendo a algunos autores, coincidimos con que las estructuras
sociales y la interpretación que los agentes hacen de esas estructuras
son dos momentos inescindibles del análisis y de la realidad
(Bourdieu, 1993). Aun cuando pueda plantearse una prioridad epis-
temológica –como afirma Bourdieu– en la que deben colocarse en un
primer momento las estructuras objetivas y en segundo término la
experiencia de los sujetos, sus representaciones y percepciones de la
realidad, la realidad es indudablemente dual: material y simbólica.
Las estructuras objetivas son el fundamento de las representacio-
nes subjetivas y constituyen coacciones estructurales que pesan sobre
las interacciones. Por eso las representaciones deben ser considera-
das para dar cuenta de las luchas cotidianas, individuales o colecti-
vas, que tienden a transformar o conservar las estructuras históricas
(Bourdieu, 1993).
Las representaciones sociales deben ser entendidas como “cons-
trucciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos
Identidad y representación para unificar.p65 206 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 207
apelan o a las que crean para interpretar el mundo, para reflexionar
sobre su propia situación y la de los demás, y para determinar el al-
cance y la posibilidad de su acción histórica. Median entre los actores
sociales y la realidad y se le ofrecen como recurso: para poder interpre-
tarla, juntamente con su propia experiencia; para referirse a ella
discursivamente; y para orientar el sentido de su acción social”
(Vasilachis de Gialdino, 2000: 926).
Las representaciones sociales cumplen una función de guía prácti-
ca, de conocimiento de sentido común, forjadas a partir de la experien-
cia de los sujetos en un determinado contexto y con determinados recur-
sos. Emergen de y se vinculan a posiciones en la estructura social, por
medio de intereses y de esquemas de percepción, a los que Bourdieu
(1993) denominó habitus. Este último, como sistema de esquemas de
percepción, apreciación y producción de prácticas, implica una matriz
de clasificación que funciona más allá de la conciencia y del discurso,
aunque puede ser expresada mediante este último. Los esquemas de
habitus son disposiciones que, configurando representaciones sociales,
orientan las prácticas de acuerdo a normas, valores y patrones
preestablecidos y compartidos socialmente.
Las representaciones sociales son imágenes que condensan un con-
junto de significados; sistemas de referencia que nos permiten inter-
pretar lo que nos sucede y dar sentido a lo inesperado; y categorías
que sirven para clasificar circunstancias, fenómenos e individuos
(Jodelet, 1997). Y por eso mismo son también sistemas indeterminados
y abiertos: por la infinita capacidad significante de la cultura y algu-
nos de sus productos principales como el lenguaje, por la multiplici-
dad de posibilidades de interpretación de los hechos sociales, y por la
alta probabilidad de variación de los sistemas clasificadores que re-
sulta de la dinámica social e histórica.
Ahora bien, justamente por su carácter constructivo, las represen-
taciones sociales no son solamente portadoras de determinaciones
sociales, ni meros esquemas de reproducción de estructuras sociales
condicionantes. Son, como ya vimos, objeto de luchas tanto colectivas
entre grupos sociales, como individuales entre atribuciones y apro-
piaciones de clasificaciones por parte del sujeto.
De ahí que las estructuras simbólicas cumplan funciones emi-
nentemente políticas. “Los sistemas simbólicos no son meros ins-
trumentos de conocimiento, también son instrumentos de domina-
ción” (Bourdieu, 1995: 22) que dando forma y significado a una
imagen, a una práctica o a una sensación definen a los sujetos y a
los grupos.
Identidad y representación para unificar.p65 207 26/03/04, 11:56 a.m.
208 MARÍA EUGENIA LONGO
Finalmente, las representaciones sociales marcan el punto de inter-
sección entre lo individual y lo social, lo psicológico y lo sociológico.
Construyen la realidad objetiva porque guían a los sujetos en sus rela-
ciones sociales y en sus prácticas cotidianas; y construyen la realidad
subjetiva, otorgándoles –debido a su raíz colectiva– el reconocimiento y
la seguridad básica que las personas necesitan para darle coherencia a
su existencia. Es decir, estas imágenes que son las representaciones
cumplen una función interpeladora y constitutiva de la identidad.
Es decir que, las representaciones por un lado, median entre las per-
sonas y la realidad, y por el otro, interpelan4 a los seres humanos como
sujetos, y al hacerlo producen identidad. Dentro del conjunto de repre-
sentaciones sociales relevantes para la construcción de la identidad,
aquellas que giran en torno al trabajo han significado, principalmente
durante la segunda mitad del siglo XX, un cimiento substancial en
dicha construcción. A nivel individual y colectivo, la representación de
uno mismo como “trabajador” y, además, como trabajador “de un sec-
tor y de un tipo específico” supuso una centralidad muy fuerte en com-
paración a otras determinaciones sociales basadas en otros criterios,
como la territorialidad, religión, la ideología, el género o la edad.
La identidad
La identidad no debe ser entendida como dada una vez y para
siempre ni como una suma pasiva de roles a lo largo de toda la vida de
las personas; es en cambio una negociación interactiva y significativa.
De esta manera los agentes humanos dotados de entendimiento, vo-
luntad y deseo son capaces de obrar de forma reflexiva (Giddens, 1986),
y por ello participan recursivamente de la construcción material y
simbólica de sí y de las estructuras dentro de las cuales se da el proce-
so social de atribución de identidad.
La identidad, tomando la definición de Claude Dubar (2000b), es
una construcción/reconstrucción entre dos procesos y dimensiones
de las personas: lo biográfico y lo relacional. El sujeto construye su
identidad a partir de una transacción interna al individuo, delineando
“qué tipo de persona uno quiere ser” en correspondencia con su bio-
grafía; y una transacción externa entre el individuo y las instituciones
y grupos a los que pertenece, a través de la cual se perfila “qué tipo de
persona uno es”, y con ello a qué definición oficial corresponde.
4
Es decir, se dirigen a sujetos que poseen la capacidad y la conciencia para
elaborar e interpretar dichas representaciones.
Identidad y representación para unificar.p65 208 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 209
De esta manera y a través del conjunto de representaciones sociales
que conforman por un lado el acto de pertenencia y por otro el de
atribución, el sujeto edifica en una misma identidad dos dimensiones
de sí: la identidad para sí y la identidad para otro. Ambos aspectos de la
identidad son inseparables y se construyen en un proceso continuo
en el que el sujeto y su entorno se entre-trascienden y determinan.
La distinción entre lo biográfico-personal y lo relacional-social, debe
comprenderse solamente en un plano analítico. La identidad es el
resultado contingente de la articulación de esas dos dimensiones, rea-
lizada en el plano del discurso. Es decir, dicha articulación se procesa
en el nivel simbólico de las representaciones. Y por ello, éstas resultan
ser un emergente privilegiado para el estudio de la identidad.
La identidad, retomando a Dubar (2000b), es el “resultado a la vez
estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, bio-
gráfico y estructural de los diversos procesos de socialización que
conjuntamente construyen a los individuos y definen a las institu-
ciones”.5 La identidad personal se vincula con la capacidad de las
personas de diferenciarse de los demás y ser, por ello, únicas e
irrepetibles. La identidad grupal, en cambio, nos hace partícipes de
la sociedad e influenciables por los procesos históricos de índole
política, cultural y económica.
La dimensión relacional, es decir, la “identidad para otro”, es in-
eludible en un estudio sobre identidad, porque esta última está vincu-
lada a la incesante búsqueda de reconocimiento: el otro es fundante
desde las etapas más tempranas de la vida.
Las identidades se nutren constantemente de identificaciones que
cimientan la subjetividad, y con ello construyen microscópicamente
las prácticas de cada persona. Las fuentes significativas e
identificatorias de la subjetividad pueden ser múltiples, es decir, exis-
te un abanico de discursos interpelantes que materializan actos per-
manentes de atribución a los sujetos. La familia, como instancia más
temprana, provee las identificaciones primarias, que estarán segui-
das por otras que emanan de posteriores marcos referenciales presen-
tes a lo largo de toda la vida, como el grupo generacional, el grupo
étnico, la formación escolar, la pertenencia política, la comunidad o
barrio, la religión, el género y el espacio de trabajo.
Debido a la mencionada multiplicidad de interpelaciones, la identi-
dad no se compone de elementos armónicos, sino que está interceptada
5
Traducción propia.
Identidad y representación para unificar.p65 209 26/03/04, 11:56 a.m.
210 MARÍA EUGENIA LONGO
por prácticas y discursos diferentes o antagónicos.6 Pero, precisamen-
te porque las identidades son construidas también a partir del discur-
so, es necesario entenderlas como producidas en espacios institucio-
nales e históricos específicos (Hall, 1997), que es imprescindible aten-
der en cualquier análisis. Emergen del juego de diferentes modalida-
des de poder, de procesos de exclusión y de diferenciación, pero tam-
bién de las diferentes estrategias de reacción e interpretación por parte
de los sujetos. Por eso son parte de un proceso de construcción y re-
construcción inagotable, en el que las personas no pierden su papel
activo y protagónico.
Diferenciación, identificación y reconocimiento son momentos in-
separables y articulaciones del proceso de construcción de identidad,
y están situados en el seno de la experiencia conflictual y social de las
relaciones humanas (Sanselieu, 1988).
Como ya mencionamos, el mundo del trabajo fue un lugar fecundo
donde las identificaciones generadas a partir de diferenciaciones es-
tables en el mercado laboral, contribuyeron a establecer un firme reco-
nocimiento de los sujetos y de su valor social.
Las categorías referidas al trabajo, que señalaban el lugar de las
personas no solamente en la producción sino también en la sociedad
en general, fueron recursos de gran importancia en la definiciones de
sí y en la búsqueda de reconocimiento social. Y por eso hemos elegido
el ámbito laboral para dar cuenta de las repercusiones sobre las iden-
tidades en una época de transformaciones materiales profundas.
3. Trabajo e identidad
3.1. El carácter complejo de las representaciones sociales
en torno al trabajo.
“Porque es esclavizado el trabajo. El trabajo es esclavizado
de por sí. O sea si no te ubicas en un lugar de primordial,
viste? Es esclavizado. En el restaurante, seguro que no
tenés fin de semana. Ni fin de semana, ni feriado, todo lo
que sea... vos estás de fiesta, yo no.”
6
Las definiciones hechas por otros y la propia pueden no coincidir y hasta
enfrentarse.
Identidad y representación para unificar.p65 210 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 211
“No... O sea, yo lo he pensado más de una vez, pero mi
vida sería... no sería vida sin trabajar. Algo tendría que
hacer siempre. Por ahí en menos cantidad, pero el trabajo
tendría que estar en mí.”
Víctor, 29 años, cocinero, Villa La Cava
Las representaciones sociales en torno al trabajo son la resultante
de una síntesis entre las imágenes que surgen de la materialidad, las
percepciones, las atribuciones y las relaciones dentro del campo so-
cial del trabajo, expresadas a través del discurso.
En este sentido, y de acuerdo a la evidencia empírica analizada, pode-
mos afirmar que las representaciones en torno al trabajo que tienen los
varones jóvenes pobres y residentes de áreas marginales, se componen de
elementos múltiples y contradictorios que vuelven compleja cualquier
definición que los sujetos quieran dar del trabajo. Las mismas subrayan
el carácter complejo de este último. Con igual peso cabe remarcar que
dichas representaciones implican severas consecuencias sobre el recono-
cimiento que los demás tienen de ellos y sobre sus relaciones con el resto
de la sociedad, como veremos en los puntos siguientes.
Los jóvenes entrevistados presentan trayectorias laborales no muy
extensas en el tiempo pero sí muy marcadas por el sacrificio. Los mis-
mos recogen en sus relatos una multiplicidad de trabajos mediante los
cuales han sido socializados en la inestabilidad, el cambio constante, la
precariedad y la falta de derechos. Estas experiencias fueron acompa-
ñadas por inicios muy prematuros de su vida laboral que parecen haber
sido forzados por circunstancias familiares, contextuales, o personales
que uno podría entender desde una mirada macrosociológica como su
condición de clase (o posición social, diría Bourdieu). Además, el dis-
curso (y en consecuencia las representaciones sociales) está signado
por una dilución temporal que dificulta la reconstrucción del sentido
de la propia identidad, es decir, que entorpece la evaluación del pasado,
y a partir de él, cualquier proyección futura. La sensación de “trabajar
desde siempre” transmite, de alguna manera, esta cuestión.
Estas trayectorias (que replican sus formas en las condiciones actua-
les de trabajo), están fundadas en modelos de socialización muy fuertes
en dos cuestiones distantes entre sí que parecen pautar la experiencia
laboral: la sumisión a o, si se quiere, la conformidad con esas condicio-
nes, y la centralidad del trabajo en la vida de una persona.
Junto al mandato que empuja a trabajar tempranamente, la activi-
dad en sí misma adquiere una importancia nuclear. El trabajo es visto
Identidad y representación para unificar.p65 211 26/03/04, 11:56 a.m.
212 MARÍA EUGENIA LONGO
como “esencia”, como una “necesidad” intrínseca, como una forma de
“realización personal” indiscutible. Aquel los ha emancipado desde
pequeños, les ha llevado la autonomía que la necesidad invalida, y por
eso, para estos jóvenes el trabajo es sinónimo de “independencia”.7
No cabe duda que estar ocupado es muy importante en la vida de
estos jóvenes. El trabajo, a pesar del sufrimiento, el cansancio o la
precariedad, les permite sentirse vivos (“estar en movimiento”), y has-
ta cumplir su papel de proveedor del hogar. Lo cual no implica que
esperen de su rol profesional la realización íntegra de su identidad,
como pudo suceder con generaciones anteriores.
Ahora bien, dicha centralidad ya no se construye en una intensa y
activa participación del trabajador en un colectivo organizado, o ni
siquiera por el establecimiento de vínculos estrechos y duraderos den-
tro de un espacio específico de actividad. Y es aquí donde reside la
clave de los cambios objetivos en esta esfera social.
Lo que caracteriza a estos jóvenes es una rotación y una movilidad
laboral tan alta, y una tan significativa ausencia de relaciones profundas
y de gran compromiso dentro del trabajo, que agrava la falta de vínculos.
Por otra parte, y dentro de los aspectos más negativos presentes en
las representaciones en torno al trabajo, está el hecho de que el mismo
sea un obstáculo a su socialidad. Los horarios y la duración de la
jornada de trabajo afectan sus relaciones, no ya adentro sino afuera
del trabajo: les trae problemas familiares, les impide ver a sus hijos,
estar con sus amigos, y hasta dejan su participación en organizacio-
nes sociales porque consiguen un empleo. El trabajo les quita tiempo
para extender sus vínculos o afianzarlos.
A la falta de vínculos fuertes sigue una de las más desesperanzadoras
consecuencias de los procesos actuales de transformación: la
minimización de la importancia del “nosotros” dentro del ámbito labo-
ral. Es decir, la aspiración a la organización colectiva en torno a este eje
–el trabajo– como núcleo aglutinador, como forma de integración a la
sociedad, como medio de satisfacción de las carencias, de resolución de
los conflictos, y como espacio fundamental de identificación, se pierde
por su omisión en los discursos y en sus intereses. El pasado afán de
encontrar en ese espacio un grupo desde donde proyectarse individual
y colectivamente, ha desaparecido para estos jóvenes.
7
Utilizaremos en algunas circunstancias las palabras con las que los jóvenes
estudiados se refirieron al trabajo, debido a que la mayoría de las variables de
análisis se construyeron inductivamente de esa forma.
Identidad y representación para unificar.p65 212 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 213
El análisis de los vínculos dentro del trabajo es importante, porque
la pérdida de significatividad de ellos implica la mengua de un tradi-
cional espacio de identificación y de reconocimiento para los sujetos.
Y, porque como decíamos anteriormente, es en las transformaciones
de lo vincular –a partir de las cuales el otro pierde fuerza– donde se
encuentra el mayor efecto sobre la identidad.
Las relaciones dentro del trabajo y a partir de él, como vínculos de
comunicación que implican el conocimiento y el reconocimiento, no
dejan de manifestar formas de poder simbólico donde se actualizan
las relaciones de fuerza más extensivas al conjunto social (Bourdieu,
1993). Esto nos permite entender la importancia del trabajo definido
en términos de reconocimiento y de valoración de sí, o la importancia
de la calidad y el monto de las relaciones que puedan entablar dentro
de ese marco.
El espacio donde el trabajador desarrolla su tarea, así como en otra
época representó una fuente inclusiva de reconocimiento (político,
jurídico, económico y personal), en el caso de estos jóvenes se convier-
te en una negación de esa potencialidad que se pone de manifiesto
tanto en el discurso que ellos mismos traen, como en el análisis dedu-
cido de sus trayectorias.
Si bien mediante la posesión de un trabajo algunos jóvenes pueden
sentirse reconocidos, las definiciones que ellos dan de sus empleos
transmiten la percepción (al mismo tiempo que la conciencia actual de
los jóvenes) de qué lugar les deja la sociedad: trabajos precarios o la
negación de ellos, que están en consonancia con otras formas de reco-
nocimiento negativo –o desvalorizante– como las escuelas margina-
les (o en palabras de ellos: “escuelas de última”), las pocas chances de
cambiar su situación habitacional, y las exiguas alternativas sobre las
cuales proyectarse.8
El desconocimiento y la estigmatización social de estos jóvenes,
queda evidenciada en claros actos de atribución mediante los cuales
se los maltrata, se les niega un trabajo digno, o directamente se les
veda trabajo alguno por su condición de “villero”, que en algunos
casos es sinónimo de “peligro”. Todas estas atribuciones son incorpo-
radas (e irrebatiblemente asumidas en algunos casos) a las represen-
taciones e imágenes acerca del trabajo; que justamente, cuando estas
8
Esto puede observarse en un análisis de las relaciones dentro de otros campos de
acción (la escuela, la familia, organizaciones sociales y políticas, y el barrio) que
no fueron abordados en este artículo, aunque si fueron parte de la investigación.
Identidad y representación para unificar.p65 213 26/03/04, 11:56 a.m.
214 MARÍA EUGENIA LONGO
últimas entran en relación con los demás aspectos de la identidad con-
figuran las imágenes de sí y las formas de reconocimiento que los jóve-
nes internalizan y que expresan al hablar de ellos en una entrevista.
Otra cuestión en la que podemos ver cómo se pone en jaque el reco-
nocimiento está vinculada a la formación y al aprendizaje en sus tra-
yectorias de trabajo. El hecho de que estos chicos adhieran a un para-
digma laboral “fuera de época” (por las competencias y destrezas que
desarrolla), o que se inserten en trabajos de baja calidad y de baja
competitividad, en los cuales no logran entrenarse, ni alcanzar un
aprendizaje de las nuevas habilidades demandadas por el mercado
de trabajo, en realidad los aleja del resto de los jóvenes de su genera-
ción que sí logran asumir las tendencias tecnológicas y económicas
innovadoras (Erikson, 1987). El alejamiento de estos jóvenes de los
modelos de trabajo imperantes los vuelve incapaces de identificación
con los nuevos roles de competencia e invención valorados y recono-
cidos por los discursos oficiales y las tendencias dominantes en la
sociedad. O sea, no logran aprender ni adoptar aquellas cualidades
que los harían “valorables” según las tendencias oficiales y los dis-
cursos autorizados. Y entonces quedan relegados a un no-lugar9 de
silencio, sumisión y marginalidad.
Las condiciones dentro de las cuales los entrevistados desarrollan
su actividad señalan la desvalorización social de la cual son objeto
los jóvenes pobres; desvalorización que, en última instancia, repre-
senta un déficit de lugar en la estructura social (y que es incorporada
a las representaciones sociales). Descalificación laboral que los desca-
lifica en otros planos, como el cívico o el político.
La sensación resultante luego de analizar las representaciones en
torno al trabajo de estos jóvenes es, como diría Castel, la “precariedad
como destino”. “Cuando se habla del descrédito del trabajo entre las
nuevas generaciones, y en el cual hay quienes ven el signo feliz de una
salida de la civilización del trabajo, debe tenerse presente esta reali-
dad objetiva del mercado del empleo. ¿Cómo cercar estas situaciones y
ligar un proyecto a estas trayectorias? (...) Lo que se rechaza no es
tanto el trabajo sino un tipo de empleo discontinuo y literalmente in-
9
Ésa es la forma en que Marc Augé se refiere a los lugares propios de la moder-
nidad: lugares donde circulan individualidades solitarias, donde reina lo pro-
visional y lo efímero. Según este autor, un lugar puede definirse como lugar de
identidad, relacional e histórico. Por eso un espacio que no puede definirse
según estas características (es decir, ni como espacio de identidad ni como
relacional ni como histórico) definirá un no lugar (Augé, 1998).
Identidad y representación para unificar.p65 214 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 215
significante, que no puede servir de base para la proyección de un
futuro manejable. Esta manera de habitar el mundo social impone
estrategias de sobrevida basadas en el presente. A partir de allí se
desarrolla una cultura que, según la atinada expresión de Laurenca
Rouleau–Berger, es ‘una cultura de lo aleatorio’” (Castel, 1997: 415).
Las representaciones sociales en torno al trabajo establecen una
relación entre el sujeto y la actividad que insinúa algo más que su
posición dentro del mercado de trabajo. Los significados sociales siem-
pre remiten a algo, simbolizan una relación y hablan en nombre de al-
guien. En estos casos, aluden al valor social de este grupo de juventud,
es decir, vuelven presente el lugar que le es otorgado dentro del mapa
social y la relación de poder que ellos mantienen con la totalidad. Y lo
hacen en nombre de toda la sociedad, pero de la manera más simple,
introduciendo la presencia de dicha imagen de valor dentro de las
conciencias y prácticas cotidianas (aun cuando nunca pueda dejarse
de lado la interpretación por parte del sujeto).
El tipo de reconocimiento desvalorizante (evidenciado a partir del
rol productivo de este grupo de juventud) y sus consecuencias sobre la
confianza básica, la capacidad para generar vínculos perdurables, o
la representación de un accionar colectivo atraviesan otros espacios
de interacción de los jóvenes analizados, y por eso, como veremos,
afecta profundamente la dimensión relacional de la identidad.
3.2. El peso del trabajo en la identidad: las transformaciones
de la dimensión relacional
“No soy de hacerme amigos en el laburo. No soy de
hacerme amigos en ningún lado. Es que somos así los dos.
Somos ermitaños los dos [él y su esposa]. Yo no soy de
tener amigos. Por ahí querés tomar una cerveza conmigo y
está todo bien; querés ir a jugar a la pelota y no hay
problema. Pero de ser amigo, lo que se llama un amigo-
amigo, no tengo. Compañeros, conocidos o como vos
quieras llamarlo, pero amigos no tengo.
Víctor, 29 años, cocinero, Villa La Cava
El motivo que nos había impulsado a analizar el mundo del trabajo
y su relación con el proceso identitario es la aceptación de que el
trabajo se convirtió, a partir de la consolidación del estatuto asala-
riado como pilar de la identidad social, en un soporte privilegiado
Identidad y representación para unificar.p65 215 26/03/04, 11:56 a.m.
216 MARÍA EUGENIA LONGO
de inscripción en la estructura social (Castel, 1997). La profunda co-
rrelación existente entre el lugar ocupado en la división social del
trabajo y la participación en las redes de sociabilidad y de protección
que resguardan al individuo ante los riesgos de la existencia, nos
permite otorgarle un significativo lugar en el análisis de las cuestio-
nes de identidad.
“Cuando [el trabajo] desaparece, corren el riesgo de fracasar los
modos de socialización vinculados a él y las formas de integración
que él nutre” (Castel, 1997). En el marco de una sociedad que no ha
logrado reemplazar el sostén del trabajo por otros pilares a los que él
había venido a suplantar; sin el uno y sin los otros, la persona queda
librada a la desprotección y al desamparo de su soledad.
Como hemos visto, las representaciones sociales en torno al trabajo
de los jóvenes estudiados confirmaron la importancia del mismo en la
vida de una persona.10 Sin embargo, el trabajo en condiciones de ines-
tabilidad, precariedad y alienación pierde significatividad en su fun-
ción integradora, en la construcción de vínculos y en la generación de
un nosotros que fortalezca su identidad a partir de su inclusión en un
determinado estatuto. Las relaciones laborales no les permiten crear
un espacio de solidaridad desde donde proyectarse, no alcanzan a
satisfacer las demandas de reconocimiento (más bien las aumentan) y
ni siquiera compensan, a partir de la utilidad y prácticas compartidas
en ese ámbito, la imagen negativa de sí mismos producida también en
los demás ámbitos.
Es evidente que el otro dentro de la esfera laboral se vuelve frágil. A
esta otra fragilidad (diferente a la generada por la ausencia de víncu-
los o por una imagen negativa de sí) sigue la pérdida del sentido
colectivo de la acción, de la posibilidad grupal de organización.
Teniendo en cuenta que estos jóvenes casi no participan de otros
colectivos o grupos, además del trabajo, sus relaciones con la socie-
dad son problemáticas, desde el momento en que el trabajo se vuelve
cada vez más precario e inestable y con ellos las relaciones que se
desarrollan en este ámbito.
10
Objetivamente, el trabajo acompaña (como efecto o causa) los puntos de in-
flexión de sus vidas: dejan la escuela porque comienzan a trabajar, comienzan
a trabajar porque queda embarazada su novia y a raíz de ello forman su pareja
y su familia actual, comienzan a trabajar porque desean independizarse de sus
familias. Pero además, y en términos del significado que le otorgan, el trabajo
les permite expresarse, realizarse, sobrevivir, sostener a sus seres queridos,
desplegar otros roles como el de proveedor, padre o pareja, etc.
Identidad y representación para unificar.p65 216 26/03/04, 11:56 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 217
La realidad laboral aparece como emergente de un proceso más
amplio de creciente individualización. Porque, como sostiene Castel
(1997), si bien el trabajo no pierde importancia en la identidad, deja de
integrar al colectivo social. Este ámbito no constituye un espacio de
construcción de vínculos significativos para la identificación e inte-
gración de los jóvenes. Los aspectos negativos de sus empleos (la ines-
tabilidad, la precariedad o la intermitencia) despojan el espacio laboral
de su centralidad para la inclusión social.
No caben dudas de que las características laborales de los jóvenes
siguen siendo una determinante relevante de la posición dentro del
espacio social. Por cierto, la marginalidad y la subordinación de di-
cha posición claramente los sitúan en un lugar poco privilegiado del
sistema y las relaciones de poder. Lo que en realidad se disuelve del
trabajo es la función subjetiva de integración al todo social, es decir, el
trabajo como fuente de identificación se ve dañado por los procesos de
transformación que lo atañen.
La fragilidad vincular, el carácter negativo de las imágenes de sí y la
ausencia de categorías integradoras capaces de generar identidades colec-
tivas –que se desprenden de una imagen compleja del trabajo y de
la pérdida de significatividad de las relaciones en ese ámbito–, son
procesos más amplios que si bien parecen no limitarse al ámbito
del trabajo (y por eso pueden ser interpretados solamente si son
puestos en relación con los demás campos de acción e identidad
del sujeto) emergen en él en un contexto de profundas transforma-
ciones. Estas tres características presentes en la relación de los jó-
venes con el trabajo, afectan inevitablemente la dimensión relacional
de la identidad.11
Con ello no se está diciendo que el otro pierde importancia en la
construcción identitaria.12 En cambio, puede afirmarse que los mode-
los identitarios fuertes, cerrados, estables, instituidos, están
replanteándose, no brindan previsibilidad, e interpelan negativamente
a los jóvenes.
11
Aun cuando uno pueda argumentar que la capacidad de resistencia y reacción
por parte del sujeto es lo suficientemente importante como para compensar el
desgaste y desintegración producidos por los procesos analizados, lo cierto es
que toda recomposición se asienta sobre una descomposición previa que es
imposible borrar del mapa biográfico de estos jóvenes.
12
Decir algo así equivaldría, no solamente, a contradecir nuestra definición
relacional de identidad, sino, a anular la dimensión social de constitución de
los sujetos.
Identidad y representación para unificar.p65 217 26/03/04, 11:57 a.m.
218 MARÍA EUGENIA LONGO
La cuestión relacional en la subjetividad es central si se considera
que no hay identidad posible sin un alter con el cual construirla. Sin
embargo, en escenarios de alta rotación, precariedad, e inestabilidad
del trabajo, el otro –es decir, lo atribuido en términos de Dubar– parece
diferenciarse de cualquier definición teórica que trate sobre él. La di-
mensión relacional de la identidad parece adquirir rasgos particula-
res en condiciones de juventud, pobreza y marginalidad.
Estas ideas, así presentadas, pueden resumirse en tres hipótesis
relativas al trabajo pero que además, pueden hacerse extensivas a las
demás dimensiones de la identidad.
• La baja densidad y la fragilidad de relaciones afectan la cons-
trucción de la identidad en la medida que limitan los discursos
interpelantes, fuentes tanto de categorización como de reconoci-
miento social. La intermitencia y la alta rotación de los trabajos
de estos jóvenes que resulta en una movilidad con rumbo in-
cierto, así como la expulsión que prefiguran las instituciones
sociales primarias como la familia y la escuela, dan señales
acabadas de ello.
• Gran parte de los discursos provenientes de las instituciones
sociales clásicas, o los actores preponderantes en el sistema de
acción de estos jóvenes, interpelan negativamente, definiendo a los
jóvenes a partir de su privación y carencias. Sus trabajos preca-
rios justificados en su baja calificación, la dificultad de ocupar
un empleo que los pueda hacer sentir socialmente valorables;
así como la incapacidad que les ayuda a configurar la escuela, o
la peligrosidad de que los empapa la policía, son algunos ejem-
plos –entre otros– de configuraciones desvalorizantes y humi-
llantes elaboradas por su medio relacional.
• Las identidades colectivas heredadas por la sociedad de épo-
cas pasadas están desprestigiadas y revisten poca importan-
cia para estos jóvenes, y con ello pierde relevancia el sentido
colectivo de la acción. El nosotros se diluye frente a un indivi-
dualismo que aparece triunfante. La ausencia de identidades
colectivas orgánicas pasa a formar parte de las condiciones
normales de constitución identitaria. La opción de renunciar
en vez de luchar por sus derechos laborales cuando no son
cumplidos, o el desinterés –y en algunos casos el rechazo–
hacia las formas organizadas comunitarias y políticas son
todos ejemplos de ello.
Identidad y representación para unificar.p65 218 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 219
Estos rasgos que adopta el plano relacional de la identidad nos
llevan a analizar la gravedad de la “desafiliación” de estos jóvenes.
Tomo prestado el término de Castel porque considero que resume de
buena manera el desenlace de las tres hipótesis anteriormente plan-
teadas. La desafiliación, como disociación o descalificación, es un
concepto relacional que apela, “no a confirmar una ruptura sino a
retrasar un recorrido” (Castel, 1997: 16), y por eso a ponerlo en rela-
ción con todos los otros con los cuales los sujetos comparten su vida.
“Habrá que reinscribir los déficit en trayectorias, remitir a dinámicas
más amplias, prestar atención a los puntos de inflexión generados por
los estados límite. Buscar las relaciones entre la situación en la que se
está y aquella de la que se viene, no autonomizar las situaciones extre-
mas sino vincular lo que sucede en las periferias y lo que llega al
centro” (Castel, 1997: 17).
La desafiliación nos habla de un tipo de relación con el todo social
caracterizado por la laxitud de las relaciones, la precariedad de las
condiciones, la inestabilidad de las prácticas. No implica la ausencia
completa de vínculos, sino la no afiliación del sujeto a estructuras
dadoras de sentido compartido. Características, todas ellas, que he-
mos visto reflejadas en las representaciones y trayectorias de trabajo,
enmarcadas, a su vez, en un contexto de familias envueltas en la vio-
lencia, instituciones escolares que construyen imágenes negativas de
sí, relaciones de vecindad que los estigmatizan, instituciones públi-
cas como la policía o los partidos políticos que los manipulan y
victimizan.13 Todas ellas nos informan el tipo de relaciones (y no la
ausencia de ellas) que mantienen estos jóvenes dentro de diversos
sistemas de acción.
3. 3. Las consecuencias del proceso de apropiación de la fragilidad
sobre la identidad
Hemos afirmado que la identidad es la resultante de un proceso de
articulación entre dos planos de constitución de los sujetos: el biográ-
fico y el relacional. En dicho proceso las atribuciones sociales provie-
nen de las relaciones con el entorno más inmediato de la vida cotidia-
na y el ambiente más mediato de las instituciones sociales con las que
las personas entran en contacto debido a que son parte de su mismo
sistema de acción.
13
El análisis de los demás ámbitos de relaciones sociales no fue incluido en este
artículo, pero ha sido un producto lateral de la investigación general.
Identidad y representación para unificar.p65 219 26/03/04, 11:57 a.m.
220 MARÍA EUGENIA LONGO
Sin embargo, lo distintivo de la relación marginal con el trabajo en
el marco de biografías conflictivas,14 no son solamente las condiciones
objetivas, siempre condicionantes; sino también, la forma de apropia-
ción, la elaboración y la interpretación de lo heredado y experimenta-
do. Esto es central en el proceso de construcción de la identidad, y lo
que quiero venir a resaltar en el marco de este trabajo. Frente a una
imagen negativa de sí, una interpelación colectiva ineficaz por parte
de los actores tradicionales dentro del trabajo, los jóvenes tienen
chances15 de rebelarse, de negar esas definiciones, de reaccionar re-
construyendo nuevos espacios al margen de los espacios oficiales, y
manifestarse creativamente contra las atribuciones que los excluyen.
De acuerdo a lo aportado por la evidencia empírica, sin embar-
go, las condiciones a priori limitantes se combinan mayoritaria-
mente con la aceptación de las atribuciones negativas, aun cuando
en algunas excepciones puedan asignarles nuevos contenidos
mucho más satisfactorios.
La aceptación de la discriminación cuando se busca un trabajo, o la
pasividad frente al maltrato de los jefes son ejemplos de aceptación
resignada de categorías limitantes (“peligroso”, “incapaz”). No obs-
tante, también hemos registrado redefiniciones de su situación que se
apoyan sobre características propias positivas. Se trata de intentos de
interpretación del sujeto que ponen de manifiesto su capacidad para
resignificar los objetos, modificando el sentido de las prácticas coti-
dianas. Por ejemplo, el “sacrificio” hecho esencia del trabajo, aun
siendo producto de la desigualdad de condiciones, se transforma en
14
Como es el caso de las estudiadas. Las historias de estos jóvenes están envuel-
tas en múltiples rupturas con su entorno y consigo mismo en tanto objeto de
reconocimiento y de valorización social, y además, están caracterizadas por
procesos de socialización fuertemente cargados de violencia simbólica, contra-
producentes para la integración social. Sus biografías están hechas de golpes
estructurales, como la pobreza, la marginalidad, el maltrato familiar, la deser-
ción escolar, la violencia institucional; y de quiebres más personales como la
migración, el abandono, la delincuencia, el paso por la cárcel, las adicciones, o
abusos sexuales. Pero también están sedimentadas sobre intentos de
recomposiciones biográficas, como la conformación de su familia actual, el
nacimiento de sus hijos o la búsqueda de un trabajo, que son vividos como
apuestas individuales de restauración de una continuidad identitaria reitera-
damente quebrantada.
15
No estamos desconociendo con esta afirmación, que esas “chances
interpretativas” de los sujetos están también condicionadas por el marco social
e histórico al que pertenecen. Recursivamente las formas de apropiación cobran
sentido en el marco de fuertes condicionamientos objetivos.
Identidad y representación para unificar.p65 220 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 221
“responsabilidad” cuando se trata del esfuerzo para brindarle a sus
hijos posibilidades que ellos no tuvieron.16
En consecuencia, un factor importante de las características del
mundo vivido de los jóvenes es la evaluación positiva o negativa que
realiza cada uno en torno a las capacidades que le brinda su trayecto-
ria y la apreciación de sus posibilidades dentro del sistema de acción
(Dubar, 2000b: 79). Por ejemplo, la vivencia conflictiva de la familia,
no implica necesariamente una conformación familiar futura inesta-
ble: el individuo puede reaccionar contraponiendo su deseo o ideal de
familia a su experiencia personal.17
La clave de estas nuevas configuraciones de lo relacional en la
identidad cuyo desenlace aparece en nuestros casos como desafiliación,
está en los efectos que tienen sobre el reconocimiento, las definiciones
de sí y el sentido de la acción colectiva para los jóvenes (todos ellos
componentes esenciales de la identidad). Es indiscutible que la iden-
tidad no puede construirse consistentemente dejando de lado la acep-
tación de los demás o sin alcanzar un equilibrio entre las definiciones
propias y aquellas propuestas por el medio circundante. Las defini-
ciones de sí y el reconocimiento son dos caras del mismo proceso
representacional de construcción identitaria.
Reconocimiento
“¿Cómo nos ven? Mirá, cuando vengo acá, generalmente
vengo de lo de mi hermano, en el semáforo de Rolón y
Tomkinson, vos cruzás y se escucha que traban las puertas
de los autos. Comprendo el miedo de la gente, entiendo el
temor de la gente a la inseguridad. Pero a veces también te
da bronca, depende el día, hay días que pasás y decís
‘holaaa’ y hay días que decís ‘qué pasa vieja de mierda’.”
Diego, 23 años, empleado de limpieza, Virreyes
16
Otro ejemplo similar es la resignificación que opera cuando el debilitamiento de
las relaciones producto del individualismo creciente, que resulta en una mayor
reclusión sobre sí y sus parejas, termina siendo una oportunidad para otorgarle
a estas últimas un nuevo valor, sobre el cual reconstruirse y aceptarse.
17
De hecho, gran parte de los jóvenes anhelan su paternidad porque significa una
chance para rehacer su propia historia.
Identidad y representación para unificar.p65 221 26/03/04, 11:57 a.m.
222 MARÍA EUGENIA LONGO
El reconocimiento es tanto un punto de partida como de llegada en
la experiencia relacional del sujeto. El mismo refiere en parte (pero no
solamente) a la utilidad social de un individuo para la difícil tarea de
producción de la sociedad. Por eso, cuando a un varón joven pobre se
le niega un empleo que le rinda satisfacción, o una vivienda saluda-
ble, o la posibilidad de desarrollar sus capacidades y deseos, o se lo
expone a un control policial sin fundamentos, lo que en realidad se le
niega es el reconocimiento de un lugar valorado en la sociedad a la que
pertenece. Se le recuerda que no son necesarias ni su energía renova-
da, ni su opinión o participación, ni siquiera su fuerza física para la
construcción diaria del mundo social. “Si no hacen nada reconocido,
no son nada” (Castel, 1997: 454).
La gravedad de estas consecuencias se acentúa durante la juven-
tud, en virtud de que en ella “la fuerza del yo emerge de la confirma-
ción mutua del individuo y de la comunidad, en el sentido de que la
sociedad reconoce al individuo joven como portador de energía nueva
y que el individuo así confirmado reconoce a la sociedad como un
proceso viviente que inspira lealtad a la vez que recibe, guarda fideli-
dad así como la atrae y respeta la confidencia del mismo modo que la
exige” (Erikson, 1987: 197).
El reconocimiento es una manera de afirmación de sí mismo a par-
tir de los demás. Anuncia el aprecio que tienen los otros de mi existen-
cia y del valor de la misma. Es un producto de luchas de poder dirigi-
das a imponer los propios sistemas de evaluación y valoración de los
sujetos. Por eso, puede representarse como un continuo que va desde
el reconocimiento en sentido positivo (la evaluación “afirmativa” de
un sujeto), pasando por un reconocimiento basado en imágenes
estigmatizantes y negativas (y por eso desvalorizante), hasta el extre-
mo de un total desconocimiento (o “no reconocimiento”) de la existen-
cia del sujeto.
Un reconocimiento negativo o la falta de él no generan crisis o pro-
blemas en la construcción identitaria únicamente porque suscitan mie-
do a la muerte y a la miseria, sino y además, porque aluden al miedo a
una vida sin sentido, despojada de deseos, desprovista de futuro.
El campo del trabajo es central porque, de acuerdo a la forma de
organización de nuestras sociedades, adquirió a lo largo de la conso-
lidación de la sociedad industrial, una fuerte legitimidad como sostén
del reconocimiento de la identidad y la atribución de un estatus social.
Pero como hemos visto, el trabajo está en crisis como espacio nuclear
para la proposición de categorías sociales legítimas y valorizantes. Esto
es aun más grave en el análisis de los empleos –precarios, inestables,
Identidad y representación para unificar.p65 222 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 223
inseguros– de los jóvenes pobres debido a la debilidad de otros siste-
mas de acción dentro de los cuales se insertan y desde donde se pro-
ponen identidades posibles. Es decir, la “elección” entre definiciones
de sí, se da en un marco de completa limitación y dependencia (mate-
rial y simbólica). La “oferta” de categorías es limitada (sobre todo,
porque está acotada a categorías negativas) y por ello, las posibilida-
des de reconocimiento –en base a un equilibrio de definiciones que
satisfagan a sí mismo y a los demás– también lo son.
La aceptación o el rechazo –que como dijimos siempre están condi-
cionados– de las identidades propuestas por otros (actos de atribu-
ción) y las identidades reivindicadas por uno (actos de apropiación),
están afectados en parte por el monto de reconocimiento que brinda
cada una. El rechazo a ser considerado un “inútil” (por su prescin-
dencia social y productiva), o “inexistente” (por su lugar de residen-
cia), o “incapaz” (por el fracaso escolar) o “esencialmente peligroso”
(por la policía), llevado al extremo comporta para el sujeto el riesgo de
ni siquiera existir para los otros; e impone además la exigencia de ela-
borar nuevas categorías que aseguren otras formas de aceptación so-
cial. La identidad no es posible sin esos otros, y por eso la
internalización de categorías limitantes y estigmatizantes resulta más
“conveniente” para el sujeto porque, aunque negativa, esta forma de
reconocimiento atrae igualmente la atención de un otro, frente a la
posibilidad de no ser directamente objeto de su mirada (lo que impli-
caría una amenaza para la identidad) (Dubar, 2000b: 237).
Por eso la identidad de estos jóvenes debe jugar entre aceptar tales
definiciones negativas y reelaborarlas para que no impliquen una
negación de sí tan fuerte que termine paralizándolos y quebrándoles
la autoestima. Esto a veces los lleva a justificar actos de discrimina-
ción y prejuicios sociales que cotidianamente los tienen como objeto,
reaccionando con enojo en algunos casos, pero también, asumiendo
una posición pasiva en otros casos. La aceptación por parte de los
jóvenes de su identidad “villera” como una desventaja y como un
justificativo de ciertos comportamientos por parte de algunos actores
sociales (como los patrones que los maltratan y la policía que los detie-
ne sin motivos); y la resignación frente a la desconfianza que genera
solamente el color de su piel, son ejemplos de este doble juego de atri-
bución y reelaboración de una identidad, cuyo único rédito es el reco-
nocimiento a cambio de una imagen de sí sumamente deteriorada.
Identidad y representación para unificar.p65 223 26/03/04, 11:57 a.m.
224 MARÍA EUGENIA LONGO
Definiciones de sí
“Camino y las chicas se cruzan, o chicos, se cruzan de lado,
porque voy yo. Es más, ahora estoy aprendiendo. Antes
que hagan eso, yo me cruzo, me voy a otro lado. Porque
es incómodo, yo como que me hago el boludo y cruzo,
hago como que voy a cruzar, mientras venga para acá.
Pero cruzo para que no crucen ellos. Para evitarles el mal
rato a ellos.”
Diego, 23 años, empleado de limpieza, Virreyes
Las definiciones que los jóvenes dan de ellos mismos expresan de
alguna manera esta síntesis,18 cuyo saldo parece ser más perjudicial
que beneficioso. Además, son la expresión biográfica y de apropia-
ción del plano relacional del reconocimiento. Las imágenes subesti-
madas de sí parecen reflejar el reconocimiento basado en la falta y la
privación que le otorgan los otros. El lenguaje es un componente ma-
yor de la subjetividad (Dubar, 2000a: 207), por eso es clave la manera
cómo se autodenominan.19
De acuerdo al análisis empírico, sienten el peso de ser una carga y
a veces de tener que negarse, negar su origen y aceptar quiénes son
ellos para otros. Son pobres, marginales y deben aceptar esa mirada
que el resto tiene sobre sí. Éste es el ejemplo de uno de los entrevista-
dos, para quien trabajar es algo extraño ya que “un pibe chorro no
trabaja”, afirmación que supone su asunción reificada como “chorro”
luego de haber pasado 10 años en la cárcel. O esto mismo está
ejemplificado cuando en la búsqueda de trabajo suelen negar su resi-
dencia por vivir en una villa, como contaron varios entrevistados.
Parecerían resignados a que son y serán maltratados, a que serán
discriminados, o desvalorizados. Existe sobre ellos una juicio social
de desconfianza. Así como existe por parte de algunos una aceptación
pasiva, resignación y sometimiento.
En la misma línea, podemos notar cómo también en las
autodefiniciones de los jóvenes la cuestión central de saberse ocupando
18
Síntesis entre actos de atribución de categorías sociales y actos de apropiación
y producción de esas categorías.
19
Sobre todo si se coincide con Claude Dubar, que la identidad narrativa es una
construcción en situación, por parte del sujeto, de una cronología y una síntesis
de experiencias significantes a las que el propio sujeto otorga valor.
Identidad y representación para unificar.p65 224 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 225
un lugar valorado en la estructura social (donde la sociedad los nece-
sita) entra en crisis en el momento que ésta le demuestra de múltiples
maneras que puede prescindir de su trabajo y de su opinión.
Por eso si un balance por parte del joven deriva en la conclusión de
que es natural y hasta justificada una determinada designación des-
valorizada de sí, el paso siguiente es la formación de una “identidad
negativa” (Erikson, 1987: 208).
Las derivaciones implícitas de tal aceptación (la de su identidad
asentada sobre la falta y la negación de sí), están en lo que Bourdieu
(1999) llamaría el “sentido de los límites”. El mismo funciona como
una barrera mental que sostiene la sensación de estar “irreversible-
mente” limitados, lo que termina siendo funcional a un sistema que
legitima las desigualdades sociales. Implica la aceptación de la discri-
minación y la disposición de prácticas acordes a ella. Cuando las
propias definiciones asumen la exclusión presente en las definiciones
de otros, es decir, cuando ocurre un reconocimiento de la privación
(porque “aceptan” los lugares que les dejan); lo que se internaliza, en
realidad, es todo un sistema de dominación. Esta última se convierte
en prácticas y el sistema de poder se legitima.
Aun así, como la construcción de la identidad es un proceso abierto
que utiliza categorías sociales cambiantes –propias de un determinado
lugar y tiempo–, el futuro de estos jóvenes aunque hasta ahora se mues-
tra pesimista, no está cerrado. La experiencia de algunos de los entre-
vistados evidencia cierta confianza en poder cambiar su situación y lo
hacen notar en la comparación entre las limitaciones objetivas hereda-
das de su origen (por ejemplo, una familia rural en extrema pobreza) y
la capacidad que adquirieron para transformar sus posibilidades.
Ambos puntos, el reconocimiento y las definiciones de sí, tienen en
común la utilización de categorías compartidas para definirse y defi-
nir a los demás. Como vimos, la tipificación consiste en asignar esque-
mas categoriales a sujetos y cosas existentes dentro del mismo campo
de acción. La correspondencia y aceptación entre las categorías pro-
puestas y las asumidas es una alternativa, porque también puede exis-
tir la contrapropuesta de significado y una categoría puede adquirir
un sentido diferente al propuesto. En este punto se ponen de manifies-
to las luchas y entran a jugar las estrategias de poder simbólico de que
se nutren estos sistemas de clasificación de los sujetos, y que permiten
la codificación de diversas situaciones. Por ejemplo la categoría de
“villero” no supone en sí misma una clasificación cerrada negativa.
Lo que la convierte en un instrumento de estigmatización son los dis-
cursos negativos asociados a ella (por ejemplo que los villeros son
Identidad y representación para unificar.p65 225 26/03/04, 11:57 a.m.
226 MARÍA EUGENIA LONGO
“vagos” y “peligrosos” y que por eso no conviene emplearlos). Esa
misma categoría, puede ser resignificada y los jóvenes pueden darle
nuevos usos simbólicos, asociándola a otros discursos como el de la
solidaridad o la familiaridad.
Los contradiscursos expresan mecanismos de resistencia que, si
bien parecen ser más individuales que colectivos, configuran una res-
puesta activa frente a la exclusión. Por ejemplo, que uno de los entre-
vistados opte por expresar y generalizar una visión positiva de su
comunidad (decidiendo escribir un libro y no ya aclarando circuns-
tancialmente que “su barrio no es tan peligroso”) es una clara defensa
de su identidad barrial y un enfrentamiento simbólico a aquellos que
los discriminan por su residencia. Es una estrategia de rechazo de los
sentidos asignados por otros ubicados en una posición de mayores
recursos (sociales, culturales, económicos).
Acción colectiva
“Es todo así acá, no tenés mucho para elegir”.
Hugo, 22 años, lavacopas, Bajo Flores
Por último, tanto la falta de reconocimiento como las imágenes
desvalorizantes de sí, han expresado la distancia de los jóvenes con
espacios de identificación colectiva. La ausencia –como ya habíamos
anticipado– de categorías integradoras que generen identidades
grupales, es una limitante de los procesos de acción colectiva.
La evidencia muestra que los actores sociales (como partidos polí-
ticos y sindicatos) han perdido capacidad interpelante y no poseen la
fuerza suficiente para convocar en torno a sí a los jóvenes. Los discur-
sos sociales han dejado de producir categorías aglutinantes y por eso
son poco eficaces.
Junto a lo anterior, la mirada que poseen sobre su realidad –pro-
ducto de marcos ideológicos que los sitúan en una posición de subor-
dinación–, hace que estos jóvenes gasten poca energía en aquello que
consideran “inmutable”, como su situación económica o la realidad
política. De hecho tienen poca esperanza en que emerjan proyectos
alternativos capaces de modificar de raíz la situación del país, o su
situación personal.
La participación en colectivos sociales depende del poder que cada
uno sienta respecto al mundo externo. A medida que desaparece la
Identidad y representación para unificar.p65 226 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 227
certidumbre en las cuestiones más existenciales, aumenta la sensa-
ción de impotencia. Al entrar la solidaridad en crisis, el poder que
proviene del “actuar juntos” se debilita. Además el distanciamiento
espacio-temporal propio de la modernidad y la aparición de nuevos
lazos y dependencias globales, así como una posición subordinada
en los sistemas de poder, hacen que el individuo sienta tener relativa-
mente poco control sobre los procesos sociales que lo condicionan.
Finalmente, la impotencia no es solamente la resultante de situa-
ciones personales, sino por sobre todo un producto ideológico. Ésa es
justamente la función de la ortodoxia ideológica según Bourdieu (1999):
naturalizar y hacer creer que la realidad así como está no es modifica-
ble. Por esta última cualidad, la impotencia es percibida en el plano de
los objetivos y las aspiraciones personales como incapacidad del suje-
to para llevar adelante sus proyectos.
Cuando la aspiración de conseguir un trabajo gratificante, de termi-
nar los estudios, de formar una familia, o de mejorar las condiciones de
vida se vuelve una “utopía”, las personas dañan intensamente su ca-
pacidad para imaginar una vida mejor. Las expectativas se reducen a
unas pocas cosas, que además son cercanas a su contexto, y la identi-
dad ya no se nutre de modelos colectivos de acción conjunta como ins-
trumentos para transformar su existencia y la realidad social.
4. Reflexiones Finales: los confines de la integración social
de los jóvenes pobres
A lo largo del artículo intentamos conjugar el examen empírico con
la discusión de ideas y conceptos de carácter más abstracto, para po-
der articular en un solo análisis los efectos que tienen sobre la identi-
dad los actuales procesos de transformación del trabajo.
Como pudo observarse en el análisis de las transformaciones de lo
relacional en la identidad, y de las formas de apropiación de las atri-
buciones negativas por parte de los jóvenes, las biografías de los mis-
mos están caracterizadas por una integración intensamente cargada de
violencia simbólica, que cuando le toca el turno al trabajo se manifiesta
mediante precarias formas de contratación, de actividad y de relaciones
que no compensan de ninguna manera la falta de recursos previos.
Por eso el problema no reside solamente en las condiciones mate-
riales heredadas sino fundamentalmente en los recursos adquiridos
en la trayectoria social y subjetiva, producto narrativo –esta última–
de la interpretación y construcción personal. Los testimonios recogidos
Identidad y representación para unificar.p65 227 26/03/04, 11:57 a.m.
228 MARÍA EUGENIA LONGO
han mostrado que las elaboraciones imaginarias –las representacio-
nes sociales– que se generan en esas circunstancias no configuran
imágenes positivas de sí o respuestas frente a los otros que impli-
quen nuevas oportunidades, fortalezcan la solidaridad, desarrollen
un sentido compartido, o simplemente les otorguen un lugar social-
mente reconocido.
Por otra parte, no solamente el trabajo afecta o se ve afectado por los
restantes ámbitos, sino que esta recursividad de prácticas y represen-
taciones se inscribe en procesos más generales que transforman si-
multáneamente las sociedades y la subjetividad. Uno de esos proce-
sos es el individualismo, que hemos presentado con la forma de
“desafiliación” resultante de las trayectorias de estos jóvenes (como
consecuencia de la fragilidad vincular y el aislamiento).
Por eso terminamos este artículo con dos reflexiones íntimamente
vinculadas a la integración social del grupo específico de la juventud:
una, acerca de las consecuencias del individualismo para estos casos; y
otra, acerca de la representación del futuro que construyen los jóvenes.
4.1. El individualismo de la desatención social
“Y sí, al menos mi familia tenía miles de problemas, de
alcoholismo,
hasta maltrato entre padres e hijos, y uno se va haciendo
solito, yo me hice sólo”.
José María, 29 años, desocupado, Villa La Cava
La desinstitucionalización –producto de la desestabilización de
los marcos de referencia colectivos tradicionales– ha derivado en
nuestras sociedades en una profundización del proceso de indivi-
dualización que ya existía desde el comienzo de la modernidad. Como
es sabido, este tipo de procesos operan diferencialmente sobre los gru-
pos situados en diferentes lugares de la estructura social. Las caracte-
rísticas descriptas como consecuencias de las trayectorias y las
interacciones en los diversos sistemas de acción de los jóvenes pueden
contribuir a dichas discusiones.
Ser varón, joven, pobre y residir en áreas marginales implica pro-
blemas adicionales a los procesos de descentralización simbólica y
material del trabajo, debido a que a la fragilidad, la autorreferencialidad
y la búsqueda de seguridad resultantes de la destradicionalización y
el mayor individualismo, se le agregan la realidad de la falta de
Identidad y representación para unificar.p65 228 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 229
reconocimiento, la desvalorización de sí y el aislamiento producto de
múltiples rupturas (con lo cual se acentúan los rasgos negativos de su
posición y los riesgos para la construcción de la identidad).
Son justamente las condiciones estructurales que cercan el proceso
de individualización, las que alientan a indagar los soportes sobre los
cuales construyen su identidad los jóvenes inmersos en situaciones
de marginalidad y pobreza. Es claro que el individualismo emergente
de los casos analizados expresa la imposibilidad de una fijación total
de la identidad sobre interacciones que transmiten imágenes negati-
vas de sí, ilegítimas frente a los propios ojos, y frente a las cuales el
sujeto resiste replegándose sobre sí y sus vínculos más cercanos.
El proceso de individualización no significa la desaparición del
nosotros o de la alteridad en la construcción de la identidad, sino su
transformación. No existe la posibilidad de eliminación de lo colecti-
vo, sin la eliminación simultánea de lo individual. La subjetividad
siempre se edifica por medio de las relaciones con otros, es decir, den-
tro de relaciones de reconocimiento mutuo. Por eso esta preeminencia
del sujeto sobre lo colectivo, resulta una alternativa a no poder identi-
ficarse con ninguna de las formas identitarias dominantes, y en el
caso de los jóvenes, para los cuales esas formas representan la nega-
ción de sí, el individualismo se transforma en un mecanismo de resis-
tencia frente a la exclusión.
La falta de contención y de sentido resultante de la pérdida de
significación de las instituciones tradicionales, priva a los jóvenes de
una seguridad existencial necesaria para preservar la identidad. La
socialización desvalorizante que han recibido termina vulnerando la
confianza básica y erosionando las normas compartidas.
La desinstitucionalización –la faz institucional de la desafiliación–
, entendida como una desvinculación respecto de los marcos objetivos
que estructuran la existencia de los sujetos, termina reenviándolos
sobre sí mismos. Es éste el individualismo dentro del cual podemos
inscribir a los jóvenes analizados aquí: “un individualismo por falta
de marcos y no por exceso de intereses subjetivos” (Castel, 1997: 472).
En este caso, el individualismo no conlleva una mayor libertad,
sino que es el producto de una mayor desprotección de los jóvenes. Al
igual que el análisis del vagabundo que realizaba Castel (1997), el
joven de nuestra investigación “está completamente individualizado
y expuesto por la falta de vínculos y de sostenes relacionados con el
trabajo, la transmisión familiar, la posibilidad de construirse un futu-
ro... Su cuerpo es su único bien y su único vínculo, que él trabaja, hace
gozar y destruye en una explosión de individualismo absoluto”. No
Identidad y representación para unificar.p65 229 26/03/04, 11:57 a.m.
230 MARÍA EUGENIA LONGO
puede esperarse que este tipo de individuos desatendidos temprana-
mente por las instituciones sociales se comporten como sujetos “autó-
nomos” con la libertad de “elegir cómo vivir”. “La forma de indivi-
dualidad disponible en la sociedad moderna tardía y posmoderna, la
forma de individualidad más común en las sociedades de esta clase –
la individualidad privatizada– significa, en esencia, no libertad”
(Bauman, 2001: 72)
Por eso es acertada la denominación de “negativo” a este tipo de
individualismo. En estos casos, este fenómeno surge como defecto y
no solamente como elección por parte de los jóvenes. Se trata de la
individualidad de quien se encuentra sin vínculos, sin apoyo, priva-
do de protección y de reconocimiento. Se refiere a un individualismo
definido en términos de falta: “falta de consideración, falta de seguri-
dad, falta de bienes seguros y vínculos estables” (Castel, 1997: 469). A
dicha forma de aislamiento corresponde la desafiliación generada por
la fragilidad vincular, por la falta de reconocimiento y por la pérdida
del sentido colectivo de la acción y la participación, todas característi-
cas de los varones estudiados.
La contradicción que atraviesa el proceso actual de individualización es
profunda. Amenaza a la sociedad con una fragmentación que la haría
ingobernable, o bien con una polarización entre quienes puedan asociar
el individualismo y la independencia, porque su posición social está ase-
gurada, por un lado, y por el otro quienes lleven su individualidad como
una cruz, porque ella significa falta de vínculos y ausencia de protecciones
(Castel, 1997: 477).
Por último, lo dicho acerca del individualismo –al disminuir las
sujeciones tradicionales– no excluye que la “huida” que expresa el
replegarse sobre sí mismo pueda significar ocasionalmente una opor-
tunidad. La distancia a los roles establecidos, marco esencial de una
conciencia reflexiva, es la condición de construcción de una identi-
dad narrativa, es decir, capaz de elaborar un proyecto de vida indivi-
dual en base a la acción sobre el mundo. Y por eso si bien la laxitud de
las relaciones en estos casos es sinónimo de desafiliación, también es
un recurso importante para construirse, reinterpretar su biografía y
negarse a aceptar una reducción a sus condicionantes estructurales.
Algunas consecuencias de la desinstitucionalización son también
recursos importantes que pueden permitir reconstruir nuevos proyec-
tos, reinterpretar de manera diferente la propia biografía y adscribirse
subjetivamente dentro de una historia personal siempre pasible de ser
Identidad y representación para unificar.p65 230 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 231
reinventada que no se reduce a una trayectoria social objetivada (Dubar,
2000a). Es decir, la vivencia de experiencias alternativas a las habitua-
les, pueden convertirse en espacios o motivos de búsqueda de una
nueva reciprocidad.
En los momentos críticos existe la posibilidad de configurar nue-
vas sociabilidades que implican la creación de nuevas relaciones so-
ciales entre los agentes. Los sujetos en esas condiciones, por sus ma-
yores demandas de sentido, son mucho más susceptibles a recrear
modalidades de vinculación. La experiencia de pareja de estos jóve-
nes representa un ejemplo donde reinventarse. La asunción de nue-
vos roles (ser padre y marido, por ejemplo) siempre es una oportuni-
dad para reconfigurar la identidad sobre nuevas definiciones de sí.
En el marco de un individualismo negativo profundamente limitante,
el repliegue sobre los lazos primarios les permite a estos jóvenes, me-
diante la experimentación de un tipo de relaciones que ellos no han
vivenciado –mucho más armónicas, expresivas y contenedoras–, re-
componer en su interior y mediante la conformación de su pareja, sus
historias familiares sumamente conflictivas.
4.2. La representación de un futuro incierto
“Porque nunca pienso en el futuro, pienso el día de hoy,
mañana gracias a Dios fue un día más y chau, sigo adelan-
te, siempre digo: no sé si mañana me despertaré”.
Héctor, 24 años, empleado para descarga en una
distribuidora, Villa General Pacheco
“¿Cómo me veo en el futuro? No. Mi futuro es incierto. No
sé. Mi futuro no sé...”
Víctor, 29 años, cocinero, Villa La Cava
La segunda reflexión trae a la luz la concepción de futuro que po-
seen estos jóvenes.
En reiteradas ocasiones hemos aludido a una representación del
tiempo caracterizada por la dilución. La dificultad de ligar
secuencialmente y otorgar sentido a los diferentes momentos de su
vida ha sido una característica permanente del discurso y las repre-
sentaciones de los jóvenes.
Por las condiciones objetivas que los limitan, así como por las dis-
posiciones mentales que entran en interacción con las primeras, los
Identidad y representación para unificar.p65 231 26/03/04, 11:57 a.m.
232 MARÍA EUGENIA LONGO
jóvenes no tienen la posibilidad de colonizar su propio futuro. La
dificultad para elaborar un proyecto del yo que pueda ser sostenido
en el tiempo y al cual puedan atar sus proyecciones cuestiona (de
igual forma que como lo veíamos con respecto al individualismo) el
espacio de “libertad” dentro del cual los jóvenes toman sus decisio-
nes. En este marco no es rara una representación del porvenir caracte-
rizada por la incertidumbre.
El futuro no apareció en sus discursos, y precisamente por eso es
un dato relevante para la investigación: al igual que el silencio, la
ausencia de esta noción puede valer más que mil palabras. El futuro es
algo incierto, lejano y bastante poco imaginable para los jóvenes. Las
preguntas acerca de cómo lo ven o se lo imaginan siempre son respon-
didas con sorpresa y algo de gracia, “a lo mejor mañana no volvés”,
“no sé... vivo el hoy”, “mirá lo que me preguntás”; y habitualmente es
asociado al corto plazo.
La imagen ausente del futuro expresa “la inseguridad y la precarie-
dad, traducidas en trayectorias temblorosas, hechas de búsquedas
inquietas para arreglárselas día por día. En particular se trata de con-
jurar la indeterminación de su posición, es decir, elegir, decidir, encon-
trar combinaciones y cuidarse a sí mismos para no zozobrar” (Castel,
1997: 473). Estas experiencias parecen estar en las antípodas del culto
al yo propio de la modernidad. La movilidad del trabajo, hecha de
alternancias entre trabajos provisionales y oportunidades limitadas y
sin destino, es un claro ejemplo de la internalización de la incertidum-
bre del mañana. Esto último es uno de los principales peligros de las
transformaciones sociales e identitarias planteadas.
“Perder el sentido del futuro es asistir a la descomposición de la
base a partir de la cual se pueden desplegar estrategias acumulativas
que harían la vida en el mañana mejor que la de hoy” (Castel, 1997:
449). La juventud es uno de los grupos más afectados por los procesos
que contradicen toda configuración de un futuro manejable.
La incertidumbre “hecha carne” debe alertarnos porque la noción
subjetiva de futuro está relacionada con la capacidad del sujeto para
elaborar y llevar adelante un proyecto, sea individual, familiar o co-
lectivo. Y esto es, en el fondo, lo que está detrás de los discursos: la
ausencia de proyectos.
La incertidumbre del mañana, la falta de marcos normativos den-
tro de los cuales planificar la existencia, la desaparición de toda espe-
ranza derivada de la acción colectiva y la debilidad de vínculos a
partir de los cuales cimentar una imagen de sí perdurable, culmina en
la degradación interiorizada como destino y en el total descreimiento
Identidad y representación para unificar.p65 232 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 233
del protagonismo que se tiene sobre los sucesos de la realidad. Por eso
la no existencia de una concepción de futuro, o mejor dicho, la presen-
cia de una imagen de un futuro oscuro, a corto plazo y muy poco
asible es acorde con las tres principales hipótesis que habíamos pre-
sentado anteriormente: la fragilidad vincular, las imágenes negativas
de sí junto a la falta de reconocimiento y la desaparición de un sentido
colectivo compartido.
Debido a ello, nuestras conclusiones sólo pueden derivar en más
preguntas cuyas respuestas demandan nuevas investigaciones. ¿Qué
les queda a los jóvenes si las tradicionales vías de integración, como el
trabajo, están caracterizadas por la precarización y la intermitencia?
¿Qué les queda a los jóvenes en un marco de desintegración que los
encuentra aislados y sin soportes colectivos estables? ¿Qué les queda
a los jóvenes cuando lo único que le ofrece la sociedad es un reconoci-
miento que los estigmatiza? ¿Qué les queda a los jóvenes si el futuro
ha dejado de tener existencia como “posibilidad” en sus vidas?
Socialmente, la niñez y la juventud representan el futuro de una
sociedad, ¿qué puede esperarse si en cambio son sus jóvenes los que
dejan de representarse el futuro? O ¿qué le queda a la sociedad (a sus
normas y sus instituciones) si las futuras generaciones no se piensan
parte del todo que las produce y sostiene?
Bibliografía
Augé, Marc: Los no lugares. Espacio del anonimato, Barcelona, Gedisa,
1998.
Bauman, Zygmunt: En busca de la política, Buenos Aires, FCE, 2001.
— Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE, 2003.
Beccaria, Luis y López, Néstor: “El debilitamiento de los mecanismos
de integración social”, en Beccaria, L. y López, N. (comps.): Sin
trabajo, Buenos Aires, UNICEF-Losada, 1996.
Berger, Peter y Luckmann, Thomas: La construcción social de la realidad,
Buenos Aires, Amorrortu, 1997.
Blumer, Herbert: “La posición metodológica del interaccionismo sim-
bólico”, en Symbolic Interaccionism. Perspective and method, Englewood
Clifs, Prentice Hall, 1969. (Traducción //Falta traductor//)
Bourdieu, Pierre: “Espacio social y génesis de las clases”, en Sociología
y cultura, México, Grijalbo, 1990.
— Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 1993.
— La distinción, Madrid, Taurus, 1999.
Identidad y representación para unificar.p65 233 26/03/04, 11:57 a.m.
234 MARÍA EUGENIA LONGO
Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J. D.: Respuestas para una antropolo-
gía reflexiva, México, Grijalbo, 1995.
Braslavsky, Cecilia: “Situación y acción de los jóvenes desocupados
de América Latina”, en ¿Qué empleo para los jóvenes?, Madrid, Tecnos-
UNESCO, 1988.
Castel, Robert: La metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires,
Paidós, 1997.
— Empleo, desocupación, exclusiones, Buenos Aires, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales de Paris (EHESS), 1999.
Conclusiones del Seminario Virtual “Juventud y formación para la
empleabilidad: Desarrollo de competencias laborales claves”, OIT/
CINTERFOR, 2002.
Dubar, Claude: La crise des identites, París, PUF, 2000a.
— La Socialisation, París, Armand Colin, 2000b.
— “El trabajo y las identidades profesionales y personales”, en Revis-
ta Latinoamericana de estudios del Trabajo, año 7, Nº 13, 2001.
Durkheim, Emile: La división del trabajo social, Buenos Aires, Planeta-
Agostini, 1993 [1893].
Equipo de trabajo sobre identidad y representación sindical, CEIL-
CONICET: “El proceso de construcción de identidad en el marco de
las transformaciones del Mundo del trabajo en Argentina. Apuntes
teóricos e hipótesis preliminares”, Buenos Aires, 2001. //¿mimeo?//
Erikson, Eric: Identidad, juventud y crisis, Buenos Aires, Paidós, 1987.
— Sociedad y adolescencia, Buenos Aires, Siglo XXI, 1991.
Forni, F.: “Estrategias de recolección y estrategias de análisis en la
investigación social”, en Forni, F.; Gallart, M. A. y Vasilachis de
Gialdino, I.: Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación, Bue-
nos Aires: CEA, 1992.
Freytes Frey, Ada Cora: “La reconversión en la industria siderúrgica:
Pluralidad de perspectivas y pugnas simbólicas en el campo labo-
ral. Estudio comparativo de empresas”, Tesis de grado de la Carre-
ra de Sociología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1997.
Fuller, Norma: “La constitución social de la identidad de género entre
varones urbanos del Perú”, en Valdés, T. y Olavarría, J. (comps.):
Masculinidades y equidad de género en América Latina, Chile //¿Santia-
go de Chile?//, FLACSO, 1998.
Gallart, M. A.: “La integración de métodos y la metodología cualitati-
va. Una reflexión desde la práctica de la investigación”, en Forni, F.;
Gallart, M. A. y Vasilachis de Gialdino, I.: Métodos cualitativos II. La
práctica de la investigación, Buenos Aires, CEA, 1992.
Identidad y representación para unificar.p65 234 26/03/04, 11:57 a.m.
LOS CONFINES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 235
García Canclini, N.: “Rethinking identity in times of globalization”,
en Arts & Designs, s/f.
Giddens, Anthony: Modernidad e identidad del yo, Barcelona, Penínsu-
la, 1995.
— “Elementos de la teoría de la estructuración”, en La constitución de la
sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Buenos Aires,
Amorrortu, 1986.
Glasser, B. G. y Strauss, A. L.: The discovery of grounded theory. Strategies
for qualitative research, Chicago, Aldine, 1967.
Gomáriz Moraga, Enrique: Introducción a los estudios sobre masculini-
dad, //Falta ciudad//, FNUAP-FLACSO, Centro Nacional para el
Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997.
Gorz, André: Miserias del presente, riquezas de lo posible, Buenos Aires,
Paidós, 2000 [1997].
Hall, Stuart: “Who needs identity?”, en S. Hall y du Gay, Paul: Questions
of cultural identity, London, Sage, 1997.
Jacinto, C.; Lasida, J.; Ruétalo, J. y Berruti, E.: “Formación para el traba-
jo de jóvenes de sectores de pobreza en América Latina. ¿Qué desa-
fíos y qué estrategias?”, en Por una segunda oportunidad. La formación
para el trabajo de jóvenes vulnerables, Montevideo, OIT/CINTERFOR.
Red Educación y Trabajo, 1998.
Jodelet, Denise: “La representación social: fenómenos, concepto y teo-
ría”, en Pensamiento y vida social, París, PUF, 1997.
Käes, René: “El apoyo grupal del psiquismo individual”, en Temas de
Psicología social, Nº 7, Ediciones Cinco, 1988.
Kuasñosky, Silvia y Szulik, Dalia (2000). “Desde los márgenes de la
juventud”, en Margulis, Mario: (ed.): La juventud es más que una pala-
bra, Buenos Aires, Biblos, 1988.
Larrain Ibáñez, J.: Modernidad, razón e identidad en América Latina, San-
tiago de Chile, Ed. A. Bello, 1996.
Lo Vuolo, Rubén: Alternativas. La economía como cuestión social, Buenos
Aires, Altamira, 2001.
Mason, Jennifer: “Generating Qualitative Data: Interviewing”, en
Qualitative Researching, Londres, Sale Publication, 1996.
Meda, Dominique: El trabajo. ¿Un valor en peligro de extinción?, España
//¿ciudad?//: Gedisa, 1998.
Muñoz Chacón, Sergio: “En busca del pater familias: construcción de
identidad masculina y paternidad en adolescentes y jóvenes”, en
Burak, Solum Donas (comp.): Adolescencia y juventud en América La-
tina, Costa Rica, LUR, 2001.
Identidad y representación para unificar.p65 235 26/03/04, 11:57 a.m.
236 MARÍA EUGENIA LONGO
Neffa, Julio César: “Significación de la exclusión social en la Argenti-
na, vista desde el mercado de trabajo”, en El desempleo en la Argenti-
na en los años 1990, tomo III, Córdoba, CEIL-PIETTE-CONICET Edi-
ciones Fundación CIEC, 1999.
Olavarría, José; Benavente, Cristina y Mellado, Patricio: Masculinida-
des populares, Chile //¿ciudad?//, FLACSO-Chile, 1998.
Paugam, Serge: Le salarié de la precarité, París, Presses Universitaires de
France, 2000.
Reguillo Cruz, Rosana: Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del
desencanto, Buenos Aires, Norma, 2000.
Sanselieu, //Falta inicial//: “Identités collectives et reconnaissance de
soi dans le travail”, en L’identité au travail, París, Presses de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1988.
Siempro, //Falta inicial//: Informe de la situación social de la provincia de
Buenos Aires, mayo 1998 - mayo 2002, Buenos Aires, Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, 2002.
Social Capital Interest Group (SCIG): Social Capital: A Position Paper,
Michigan State University, 2001.
Svampa, Maristella: “Identidades astilladas. De la Patria Metalúrgica
al Heavy Metal”, en Svampa, M. (ed.): Desde abajo. La transformación
de las identidades sociales, Buenos Aires, Universidad Nacional de
General Sarmiento-Biblos, 2000.
Taylor, S. J. y Bogdan, R.: Introducción a los métodos cualitativos de inves-
tigación, Buenos Aires, Paidós, 1990.
Urresti, Marcelo: “Cambios de escenarios sociales, experiencia juvenil
urbana y escuela”, en Valdés, Teresa y Olavarría, José: (1998) “Ser
hombre en Santiago de Chile: a pesar de todo, un mismo modelo”,
en Valdés, Teresa y Olavarría, José (comps.): Masculinidades y equi-
dad de género en América Latina, Chile //¿ciudad?//, FLACSO-Chile,
2000. //Acá algo está mal//
Vasilachis de Gialdino, Irene: “¿Hace el trabajo la identidad del hom-
bre?”, en Revista Doctrina Laboral, Nº 183, Buenos Aires, ERREPAR-
DLE, noviembre de 2000.
Vasilachis de Gialdino, Irene: Pobres, trabajo e identidad: una propuesta
epistemológica y metodológica, //¿ciudad?//, CEIL-CONICET, s/f.
Zoll, Rainer: Nouvel individualisme et solidarité quotidienne, París,
Editions KIMÉ, 1992.
Identidad y representación para unificar.p65 236 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 237
Trabajando en el espacio urbano: la calle
como lugar de construcciones y
resignificaciones identitarias*
Mariana Busso** y Débora Gorbán***
Presentación
L a calle es el espacio para el trayecto, para el recorrido hacia, para el
encuentro repentino, para el diálogo apurado, pero también para
el paseo, para la cita esperada, para el encuentro pautado, para la charla
que muchos pueden llegar a escuchar, pero muy pocos oyen. Es también
el espacio que siempre tenemos a mano, que es de todos, y que podemos
usar, que ensuciamos, en el que está permitido gritar. Pero para algunos
es más que eso, es donde se comparten y conjugan historias, relaciones e
identidades, es decir, como nos diría Augé (1995), un “lugar”.
En los últimos años son cada vez más las personas para las cuales
la calle se ha convertido en su lugar, y particularmente en su lugar de
*
Una primera versión de este artículo ha sido presentada en el XXIV Congreso
Latinoamericano de sociología realizado en Arequipa (Perú) del 4 al 7 de
noviembre de 2003. Agradecemos a todos los miembros del Area “Identidad y
representación” del CEIL-PIETTE por compartir con nosotras un ámbito de
ricas discusiones e intercambios, y en especial a Osvaldo Battistini y Ada
Freytes Frey por sus valiosos comentarios a nuestros borradores.
**
Lic. en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina),
maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA). Becaria del CONICET con
sede en el CEIL-PIETTE y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la UNLP. mbusso@ceil-piette.gov.ar
***
Lic. en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
maestranda en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Becaria del CONICET
con sede en el CEIL-PIETTE y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. dgorban@ceil-piette.gov.ar
Identidad y representación para unificar.p65 237 26/03/04, 11:57 a.m.
238 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
trabajo. Es decir, en el espacio desde donde es posible proveerse de los
recursos necesarios para garantizar el sustento de su vida, y de su
familia. Poco a poco su utilización se ha ido difundiendo, haciéndose
explícito a los ojos de cualquier observador que transite nuestras ca-
lles. Hace algunos años este fenómeno llamaba la atención a cual-
quier argentino que transitaba otras ciudades latinoamericanas, y hoy
también es parte de nuestra cotidianeidad, y del espacio público de las
principales ciudades del país. Su transformación, junto con factores
estructurales como la polarización de la estructura social, ha modifica-
do la forma y la dinámica de las grandes ciudades de la Argentina.
La calle en tanto espacio de trabajo tampoco tiene límites, delimita-
ciones, sino que au plein air lo hace difuso: el aire es el único testigo
presente en todo momento y en todo lugar, los horarios no son estric-
tos, la vorágine, el tránsito, el ruido, las caras, el frío o el calor hacen de
cada día y de cada momento un espacio diferente. El estar en una
esquina o en otra, en esta feria o en aquella, hacer un recorrido o modi-
ficarlo dan características particulares, ajenas y antagónicas a los es-
pacios laborales “clásicos” estrictamente reglados, restringidos, de-
marcados y rutinizados. Pero los conflictos y tensiones presentes en
todo ámbito laboral se conjugan y complejizan en la calle con la super-
posición de otros espacios, haciendo de ella un lugar/no lugar de
permanentes y conflictivas interacciones.
En este escrito no nos centraremos en la mutación de lo urbano,
sino en las particularidades que presenta en tanto espacio laboral,
como difundido, difuso y conflictivo (Gorbán y Busso, 2003), para, a
partir de ahí, pensar las transformaciones que genera en las identida-
des de los trabajadores, en cómo ellos se piensan a sí mismos y a los
otros. Para eso analizaremos dos situaciones particulares: feriantes
de la ciudad de La Plata, y cartoneros de Capital Federal. Por las ca-
racterísticas de la problemática a estudiar llevamos a cabo, en ambos
casos, análisis etnográficos y entrevistas en profundidad, tomando
como centro del análisis el proceso de construcción identitaria de es-
tos sujetos, a partir de: sus referencias y percepciones sobre el espacio
urbano, el lugar de los “otros” en esta construcción, las continuidades
o quiebres en sus trayectorias laborales.
En este sentido desarrollaremos, en primer lugar, nuestro punto de
vista teórico sobre el espacio y el proceso de construcción identitaria y
en cómo la calle aparece en tanto lugar de identidad. Luego, analiza-
remos los casos estudiados en función de dichas aproximaciones, para
finalizar con comentarios acerca de las regularidades que permean a
ambos actores y situaciones.
Identidad y representación para unificar.p65 238 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 239
De la calle como espacio de trabajo
“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias,
deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque,
como explican todos los libros de historia de la economía,
pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son
también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.”
Calvino, 1998: 18
Pensar el espacio, pensar la ciudad, no ha sido un tema central en
la teoría social. Sin embargo hace algunos años se empezó a dar ma-
yor importancia al espacio y al tiempo como factores intervinientes y
constitutivos de toda relación social, siendo éste uno de los supuestos
básicos de las corrientes que entienden la interacción social y simbóli-
ca como el principio fundamental de constitución de lo social. Es así
como Giddens y Foucault, entre otros, asignan atención al análisis de
dichas dimensiones.
El estudio del espacio admite múltiples abordajes. Desde la arqui-
tectura y los trabajos de urbanismo se estudia su composición, su
desarrollo, sus características y la implicancia que éstas tienen en el
orden social, político y económico. Así, Henry Lefebvre (1968) decía
que es en él donde se materializan las acciones de la sociedad. De esta
manera, la internacionalización de la economía y los cambios en la
organización del sistema productivo han tenido un fuerte impacto en
las estructuras territoriales y urbanas (Castañer, 1991). Algunos estu-
dios observan cómo los cambios producidos al nivel de los proyectos
político-económicos de las ciudades se relacionan con el desarrollo de
lo urbano, analizando las características de los diferentes proyectos
de planificación de la ciudad. “En la vida social, la estructura urbana
adquiere una particular significación. La ciudad resulta de la con-
fluencia de tres aspectos: físicos, sociales y personales. Las situacio-
nes socioeconómicas han dejado sus huellas en el diseño del espacio
urbano” (Castro, 2000).
Desde la sociología, Giddens, en su teoría de la estructuración, retoma
algunos postulados sostenidos desde la geografía histórica al entender
al espacio y al tiempo como coordenadas que establecen los “límites”
globales de la conducta. Hägerstrand (representante de dicha discipli-
na) dice que es necesario “individualizar fuentes de restricción de la
actividad humana dadas por la naturaleza del cuerpo y los contextos
físicos en que se produce una actividad” (Giddens, 1995: 144). Con
Identidad y representación para unificar.p65 239 26/03/04, 11:57 a.m.
240 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
dicha afirmación como supuesto de su teoría, Giddens desarrolla la
idea de que “...una ‘fijeza’ espacio-temporal normalmente implica una
fijeza social; el carácter sustancialmente ‘dado’ de los medios físicos de
la vida cotidiana se entreteje con una rutina y ejerce una profunda in-
fluencia sobre los contornos de una reproducción institucional. La
regionalización tiene también una fuerte resonancia psicológica y so-
cial en orden al ‘cercamiento’ que tapa la vista de ciertos tipos de activi-
dades y de personas, y a la ‘exposición’ de otros” (Giddens, 1995: 26).
Pero, como nos ha enseñado Foucault, el espacio también actúa
como disciplinador de los cuerpos. Según este autor las disposiciones
espaciales y gestuales predisponen simbólica y físicamente a las
interacciones. Y esto no es únicamente aplicable a las instituciones
totales, dados sus conocidos estudios sobre cárceles u hospitales psi-
quiátricos, sino también a las ciudades, tal como lo hizo su discípulo
Richard Sennet. Este autor se pregunta cómo la forma física prescribe
determinada circulación y relación de los cuerpos (y de las
interacciones posibles) en la ciudad (Sennet, 1997).
En este artículo entendemos al espacio como lugar donde se constru-
yen identidades, y alrededor del cual la cotidianeidad es construida. Así
nos aproximamos a dicho concepto como una categoría desde donde
interpretar las formas identitarias (Battistini y otros, 2001), a la vez que, en
el proceso de construcción de identidad, se conjuga como un elemento
fundamental junto con la idea de tiempo. Así, tiempo y espacio aparecen
como herramientas para comprender dichas formas ya que nos permiten
aprehenderlas en lugares histórico y geográficos específicos. Es decir que
las categorías utilizadas por los sujetos para hablar de sí y sus represen-
taciones del mundo varían según el espacio físico y social que ocupan, y
su propia temporalidad biográfica (Dubar, 1991).
De construcciones identitarias: entre “nosotros” y “ellos”
“El trabajo, entendido como relación social (...) nos remite a
un espacio y a una actividad en la cual los trabajadores dan
significación a su labor y desde la cual reclaman ser recono-
cidos. Es precisamente, en este doble juego de construcción
de significados propios y de reconocimientos por otros,
donde se ubica uno de los nudos problemáticos de la
construcción de las identidades profesionales”
Margel, 2000: 1
Identidad y representación para unificar.p65 240 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 241
Desde los orígenes del capitalismo la fábrica constituyó el espacio
tradicional del trabajo. Sus paredes daban amparo a miles de trabaja-
dores y a las tareas que éstos desarrollaban, sus herramientas, sus
conflictos, así como a las “leyes” que los controlaban y regulaban en
sus puestos, frente a la máquina y al patrón. El ámbito de trabajo
estaba separado de otros, del de esparcimiento, de tránsito, de juego.
Los trabajadores tenían “su lugar”, y éste era el mismo cada día.
Poco a poco la fragmentación del mercado laboral y el consecuente
aumento de la precariedad e informalidad dieron lugar a la
complejización y multiplicación de situaciones laborales. De esta for-
ma, aquellas viejas “identidades profesionales” eran puestas en crisis
en el momento en que su espacios y marcos simbólicos de referencia
eran modificados y reemplazados por otros.
En este sentido, este trabajo analizará los procesos de construcción
identitaria desde un abordaje no esencialista de la identidad, recono-
ciendo su carácter procesual, construido y nunca acabado, para lo
cual abrevamos en autores tales como Dubar (1991) y Hall (1997).
Desde esta perspectiva, la historia personal se recrea continuamente
en un proceso dinámico, que se desenvuelve en la articulación de dos
dimensiones analíticas. La primera refiere a la atribución de identi-
dad por parte de las instituciones y agentes sociales en interacción
con el individuo; mientras que la segunda alude a la incorporación de
identidad por parte de los propios individuos, incorporación que es
entendida como interiorización activa, como producción de una “de-
finición de sí”. El primer movimiento remite a lo que Dubar denomina
dimensión relacional-sincrónica de la identidad, el segundo a la di-
mensión biográfico-diacrónica (Dubar, 1991). Este proceso de atribu-
ción no es lineal, sino que está mediado por luchas simbólicas
(Bourdieu, 1987) entre actores que intentan imponer visiones diferen-
tes de la realidad y, en particular, distintas definiciones identitarias.
No obstante, hay que tener claro que si bien esta distinción resulta
analíticamente útil, ya que abre un primer camino para pensar la com-
plejidad del concepto, es en la articulación de estos dos planos (bio-
gráfico y relacional), mutuamente constitutivos, donde reside el nú-
cleo del concepto de identidad, como punto de intersección entre ellos
(Hall, 1997). Las identidades sociales, efectivamente, se procesan en
un plano simbólico y representacional (Battistini, O., y otros: 2003) y
la articulación entre ambas dimensiones se realiza y “cristaliza” en el
discurso. Siguiendo a Arendt, podemos decir que “mediante la acción
y el discurso los hombres muestran quienes son, revelan su única y
personal identidad” (Arendt, 1998: 203).
Identidad y representación para unificar.p65 241 26/03/04, 11:57 a.m.
242 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Las palabras, al constituirse en discurso, remiten a prácticas parti-
culares de producción simbólica y, por lo tanto, a contextos sociales
específicos de producción del mismo: a lugares históricos e institucio-
nes concretas, con estrategias discursivas diferenciadas. El lenguaje
entonces, nos permite pensar la dimensión relacional de la identidad
como un proceso de múltiples interpelaciones simbólicas a partir de
las cuales se va construyendo una identidad “para sí”, en tanto “suje-
tos capaces de decirse a sí mismos”. En este planteo el “para otro” y el
“para sí” están indisolublemente unidos, ya que las producciones
simbólicas sociales son el material a partir del cual se construye el “mí
mismo” (self), a lo largo de una historia biográfica (Freytes Frey, 2001).
Los espacios diferenciados son atravesados por relaciones de po-
der que entretejen su trama invisible, configurando las asimetrías y la
capacidad por imponer las particulares “concepciones del mundo y
de la vida”. Hall (1997) señala que los “juegos de poder” hacen a las
prácticas discursivas, resultando fundamental para pensar la dimen-
sión relacional de la identidad, como nos señala Dubar (1991).
Al mismo tiempo, la existencia de una dimensión oposicional cons-
titutiva es indisociable de todo proceso de construcción identitaria,
donde “lo mismo” se enfrenta a una alteridad radical, y es en ese
conflicto/enfrentamiento en el que ambas partes de la dicotomía afir-
man su identidad. Ahora, este conflicto entre un “sí mismo” y un
“otro” se repite con muchos “otros” significativos que se encuentran
en una relación, también significativa, con el si mismo. Afirmar la
propia identidad o una identidad colectiva requiere demarcar roles,
límites, territorios, rivales o aliados, supone jugar con un caudal sim-
bólico, con una dimensión institucional y también política (Gutiérrez
Castañeda, 1996). Es decir que la identidad como construcción supo-
ne la interacción con un otro, y la diferenciación frente a éste, sea que
estemos refiriéndonos a un individuo o a un grupo. Esto hace que la
Identidad social sea una totalidad dinámica donde los diferentes ele-
mentos interactúan a partir de las estrategias identitarias a través de
las cuales el sujeto tiende a defender su existencia y su visibilidad
social (Lipiansky, 1998).
Es desde este proceso de diferenciación/demarcación que los miem-
bros de un colectivo se reconocen como iguales, señalando aquello
que los distancia de otros, reafirmando los intereses comunes que los
unen y los horizontes de sentido que les permiten dicho reconoci-
miento.
Identidad y representación para unificar.p65 242 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 243
De la calle como lugar
Las transformaciones que caracterizaron al mundo del trabajo ca-
pitalista, en general, y al argentino en particular, configuraron una
situación marcada por la expulsión de trabajadores del mercado labo-
ral, ya sea a partir de la destrucción de puestos de trabajo, o a través de
los ajustes dentro de la estructura de la empresa que obligaron a reti-
ros voluntarios y despidos, así como la cada vez más dificultosa
“reinserción” en el mercado de trabajo (Battistini, 2002). Este panora-
ma fue llevando a que un número cada vez mayor de personas vea
reducidas sus fuentes posibles de ingreso.
Hacia octubre de 2001, la desocupación alcanzaba a un 19% de la
PEA, cifra que sumada a los subocupados demandantes, ascendía a
un 29,8%.1 Para mayo de 2002, la tasa de desempleo, sin contabilizar
los planes Jefes y Jefas de Hogar, alcanzaba a un 21.5% de los activos
(que de lo contrario hubieran llegado al 23.6%), esto sumado a la
subocupación demandante daba como resultado que el 34.2% de los
argentinos tenían serios problemas de empleo. Si bien a pesar de que
en octubre 2002 se registró un leve incremento en la tasa de actividad
(41,8% a 42,9%) y estas cifras disminuyeron (17.8% y 31.6% respecti-
vamente), dichos indicadores siguen dando cuenta de la complica-
da situación socio-económica que atraviesa la Argentina (Cross y
Gorbán; 2003).
En este contexto, la calle se constituyó en uno de los pocos espacios
dentro del mercado laboral que abrió sus puertas a los trabajadores
desempleados, como una trinchera más desde donde resistir la incon-
trolable caída en la pobreza y en la marginalidad. De esta forma, ade-
más de integrar los itinerarios o caminos que conducen de un lugar a
otro (Augé, 1993), las calles nos permiten observar las estrategias a las
cuales recurren los sujetos para la búsqueda de recursos económicos
(Castro, 2000). Al mismo tiempo, ellas se transforman también en el
lugar donde se intersectan tensiones, conflictos, relaciones de poder, y
en el cual las identidades sociales son resignificadas.
El espacio/lugar condensa significaciones diferentes de acuerdo a
cómo se vivencia, quién lo transita, cómo se lo emplea. De esta manera
adquiere un carácter ambiguo que puede ejemplificarse a partir de la
conocida pareja de conceptos lugar/no-lugar, desarrollada por Marc
1
Según datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos.
Identidad y representación para unificar.p65 243 26/03/04, 11:57 a.m.
244 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Augé, la cual designa “a la vez espacios reales y la relación que man-
tienen con esos espacios quienes los utilizan” (Augé, 1995: 147).
El lugar así definido implica interacción, identidad, e historia. En tan-
to “interacción” es el lugar donde los individuos pueden entender en él la
relación que los une, unos a otros. Como lugar de “identidad” es en el
cual los individuos pueden reconocerse y definirse en virtud de él, y como
“lugar de historia” es donde pueden encontrar los signos de una filiación
(Augé, 1995). Por el contrario, el no-lugar es aquel espacio en el cual no se
encuentran simbolizadas ni la identidad, ni la interacción, ni la historia.
Así, la calle como un particular espacio público, se presenta como
lo material y simbólico, desde donde cartoneros, feriantes, vendedores
ambulantes, fruteros y verduleros interpelan a otros y son interpela-
dos por ellos. Tener un lugar, ocuparlo, apropiarse de él, es lo que les
permite proyectarse como trabajadores, y es en este sentido que el es-
pacio aparece también como constructor de identificaciones. En tanto
espacio laboral la calle presenta una serie de particularidades que
refieren a las formas de “organizar” en ellas el trabajo y cómo de esta
manera se constituye como tal.
A diferencia de otros lugares de trabajo la calle es compartida por
diferentes “nosotros” con sus lógicas, sus prácticas y sus necesidades
de delimitar, en ese espacio indefinido, su propio puesto de trabajo,
“su lugar”. Un mismo espacio se transforma en varios. Ese lugar po-
see una significación que se modifica para aquellos que la utilizan
como su espacio de trabajo. Estos significados y las representaciones
que los sujetos se hacen de ella se multiplican en función de la diver-
sidad de actividades que en ella se desarrollan. El espacio de unos es
al mismo tiempo el espacio de otros, pero como esos límites son difu-
sos y móviles la apropiación del mismo se torna conflictiva, casi como
una negociación permanente donde en la lucha por su delimitación se
juegan definiciones para sí y para otros.
Al mismo tiempo, dicha diversidad de actividades constituye otra
tensión inherente a este lugar particular. Al constituirse como una
multiplicidad de espacios yuxtapuestos (no solamente como un lugar
de trabajo) la conflictividad propia de cualquier ámbito donde se des-
pliegan relaciones de poder se ve potenciada. Para algunos incluso
adquiere una función no sólo como lugar de intercambio sino también
de aprendizaje, donde no pueden desarrollar su antiguo oficio pero
aprenden uno nuevo. A su vez el tiempo, está presente en este juego de
construcción identitaria. Los relatos de vida de los sujetos nos permiten
aprehender sus experiencias anteriores, su pasado, que entretejiéndose
con su presente van configurando su futuro (Arfuch, 2002).
Identidad y representación para unificar.p65 244 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 245
Las actividades que encuentran en el espacio urbano su lugar –de
trabajo–, descubren y construyen significaciones y representaciones
diferentes de sí mismas y de “otros”, a partir de la interacción entre los
propios trabajadores y de éstos con la multiplicidad de sujetos y com-
ponentes que configuran ese ámbito.
Nuestra propuesta encierra, entonces, el análisis de una aparente
paradoja: la posibilidad de que el espacio público en tanto espacio de
trabajo difuso, difundido y conflictivo, se transforme en un lugar en la
acepción de Augé. Siguiendo esta perspectiva teórica organizaremos
el análisis de los casos particulares en la percepción que los trabaja-
dores tienen del espacio público en tanto lugar de historia, de
interacciones y de identidades. Estas tres dimensiones serán los ejes
que guiarán el análisis de ambos casos.
De lugares y feriantes2
Que las plazas y veredas de nuestras ciudades son espacios en per-
manente movimiento, tránsito, interacción y mutación es una obviedad
perceptible a todo observador. No hace falta hacer el ejercicio que em-
prendió el protagonista del cuento de Auster, Auggie Wren, para perci-
bir esto.3 Sin embargo, existen mutaciones permanentes de las plurali-
dades que se entretejen de forma invisible a las pupilas de los ojos, o a
2
En nuestra investigación tomamos en consideración tres tipos de ferias: artesa-
nales, de frutas y verduras, y de “ex vendedores ambulantes”. Las ferias artesa-
nales nuclean a aquellas personas que venden productos por ellos realizados,
transformando la materia prima con su propia fuerza de trabajo y con escaso (o
nulo) uso de tecnología. Las ferias de frutas y verduras funcionan rotativamente
en distintos lugares preestablecidos de la ciudad. En ellas arman sus puestos
aquellos pequeños productores y/o revendedores de frutas y verduras adquiri-
das en el Mercado Central de la ciudad, o en alguna chacra o quinta de la zona.
Finalmente. Lo que hemos denominado ferias de “ex-vendedores ambulantes”
refiere a aquellos espacios públicos donde establecen sus puestos de venta fijos
o semi-fijos los trabajadores que anteriormente comercializaban ropa, Cds y
“baratijas” en forma ambulatoria en la vía pública y que a partir de la prohibi-
ción de dicha actividad se han agrupado en determinados radios.
3
Es el protagonista de “El cuento de Navidad de Auggie Wren” de Paul Auster
(en Smoke & Blue in the face, Barcelona, Anagrama, 1995). Auggie era un “artis-
ta” que desde hacía 12 años sacaba todos los días, y a la misma hora, una foto
exactamente a la misma esquina, lo cual le permitía apreciar sutiles diferen-
cias, que con el tiempo se transformaban en significativos cambios del mismo
“espacio público”.
Identidad y representación para unificar.p65 245 26/03/04, 11:57 a.m.
246 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
las lentes de las cámaras. En las Ferias se construyen, reconstruyen y
resignifican simbólicamente los distintos “nosotros” y “ellos” (Dubar,
1991) a partir de una historia que los aúna, y de la interacción cotidiana
que coloca frente a frente una pluralidad de identidades sociales.
Las Ferias no son un fenómeno nuevo en nuestras ciudades. En La
Plata este tipo de actividad tiene antecedentes históricos que se remontan
a los primeros años de la ciudad,4 pero adquirieron su mayor visibilidad
y preocupación en las “agendas públicas” a partir de la última década, y
en particular en el año 1997, cuando la “venta ambulante” se prohibió
por medio de una Ordenanza del Consejo Deliberante.5 En ese año, a fin
de desalojar a los trabajadores de las veredas del centro, se produjeron
varios enfrentamientos con la policía siendo uno de los más recordados
el que finalizó con balas y gases lacrimógenos en el interior de las Facul-
tades de Humanidades y Derecho, donde los vendedores ambulantes
ingresaron para resguardarse. Desde entonces se han intentado adoptar
distintos marcos legales para ordenar la actividad comercial en las calles
entre las que se destacan las ordenanzas referidas a la organización y
creación de ferias de artesanos6 y de “ferias francas”.7
Las ferias francas, en un comienzo restringidas a la venta de frutas
y verduras, se remontan a 1893, constituyéndose en una actividad
tradicional de la ciudad.8 Por su parte las ferias de artesanías comen-
zaron a tener regularidad desde el año 1982, cuando la ciudad cum-
plió 100 años. En el marco de esa festividad se realizó una feria muy
grande de artesanías, a partir de la cual los trabajadores se organiza-
ron para continuar sus actividades en distintos espacios públicos.9
4
La ciudad de La Plata se fundó en el año 1882.
5
La ordenanza 6.147 marca los límites para la ocupación de la vía pública. Sólo
está permitido el usufructo de parte de la vereda a los bares y cafeterías que
pagan un canon a la Comuna para colocar mesas y sillas, y a los puestos de
diarios y flores autorizados.
6
Las ordenanzas 9.338 y 9.177 son las encargadas de regular la actividad en las
distintas ferias artesanales de la región.
7
En diciembre de 2001 se aprobó la ordenanza que regula la actividad en las
“ferias francas de la ciudad”.
8
La primera “Feria de La Plata” (tal como se denominó) fue inaugurada el día
del XI aniversario de la Fundación de la ciudad, el 19 de noviembre de 1893, y
se emplazó “en la Avenida 53 entre las Plazas Legislatura y Municipalidad”
(como consta en la Ordenanza sobre Ferias de octubre de 1893). Por su parte la
Asociación de Feriantes, (la actual “Asociación de Verduleros, Fruteros y
Feriantes de La Plata”) fue fundada en 1952.
9
En ese contexto surge la UPA: Unión Platense de Artesanos, hoy denominada
UPAI “Unión Platense de Artesanos Independientes”.
Identidad y representación para unificar.p65 246 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 247
Pero en los últimos años, y frente a la crisis de la década de fines de
los ’90, y a las transformaciones del mundo del trabajo, las ferias se
multiplicaron, se diversificaron, se ampliaron, se incrementaron los
trabajadores, y también los compradores...
Desde octubre de 2002 a marzo de 2003 se registró un incremento en el
número de compradores de “casi el 70 por ciento” en las ferias que se
instalan en diferentes barrios de la Ciudad. Los fines de semana, las ferias
reciben cerca de 8 mil vecinos, lo que representa un récord histórico
(Omar, de la Asociación de Verduleros, Fruteros y Feriantes).10
Desde que se promulgó la ordenanza (en diciembre de 2001), según los
feriantes, la actividad en cada una de las ferias de La Plata –que funcionan
todos los días de manera rotativa– se incrementó notoriamente, algo que
se evidencia en el aumento de puestos y, por lógica, en la variedad que se
ofrece todos los días en las distintas tiendas comerciales de la región,
donde se calcula que trabajan algo más de 800 personas (Diario El Día, 21
de julio de 2002).
Más allá de algunas especulaciones no existen datos precisos acer-
ca de la cantidad de trabajadores que se encuentran desarrollando
sus actividades en estos espacios públicos, pero indudablemente la
percepción y la vivencia de que es un fenómeno que se ha extendido
aparece en el relato de los entrevistados:
Nosotros teníamos esa apertura de decir, “cuantos más artesanos ven-
gan, mejor”. No había problema, todo el mundo armaba... Pero después
se nos entró a hacer un problema muy muy grande, (...). Ya entraba a
haber problemas con todos. Cuanta más gente, más problemas...” (Ale-
jandro, de la Unión Platense de Artesanos Independientes).
A pesar de su “historia” y “tradición” en la ciudad, la interacción
en un espacio “de todos” no ha dejado de ser un frecuente tema de
conflicto para la Municipalidad, para los vecinos, para los trabajado-
res, para los transeúntes, para los comerciantes, para la policía, para
“la ciudad”. Sin adentrarnos en todas las tensiones generadas por la
“convivencia” en este espacio público, observaremos la relación entre
trabajadores, o más bien entre aquellas personas para las cuales este
10
Los nombres de todos los entrevistados han sido modificados para garantizar
el anonimato de los relatos.
Identidad y representación para unificar.p65 247 26/03/04, 11:57 a.m.
248 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
espacio es su “lugar”, en el sentido de Augé (1995). Para ellos la utili-
zación del mismo genera conflictos para el desempeño de sus activida-
des, y nos permite identificar factores que delinean el perfil de ciertas
“identidades sociales”. La primera tensión a remarcar es la que se
genera en la relación comerciantes-feriantes. En ese sentido desde la
Cámara de Comercio e Industria local se ha afirmado:
Estamos manteniendo una serie de reuniones con los funcionarios de
Control Urbano para coordinar entre comerciantes e inspectores la me-
jor forma de poner coto a esta competencia artera que crece semana a
semana en zonas del centro y la periferia platense (Diario El Día, 27de
mayo de 2001).
Mientras que desde el Municipio se responde:
La mayoría de las denuncias que recibimos diariamente proviene de co-
merciantes a los que alguna persona les instaló un tablón frene a su
negocio a modo de mostrador o directamente ofrece sus productos mano
en mano (Diario El Día, 27de mayo de 2001).
Es el espacio físico en el que se lleva a cabo la actividad, el que se
convierte en tema de conflicto de los trabajadores con “los otros”, de-
cíamos, pero también entre ellos mismos, definiendo y redefiniendo el
“lugar” (geográfico y simbólico) de cada uno. Quién puede establecer
su puesto, dónde y las dimensiones del mismo constituyen temas de
debate y confrontación entre ellos, especialmente entre artesanos y
revendedores, y entre fruteros y verduleros y vendedores ambulantes,
y por otro lado al interior de cada uno de esos grupos.
...el horario para armar (el puesto) es a la una. Vos podés ir a las diez de la
mañana, pero bueno, hasta la una es el horario tope, y ahí a veces hay
gente visitante que llega a las 10 de la mañana, porque el visitante se
puede anotar hasta las 12, para ver si hay lugar. Si un permisionario o un
titular llega a las 2 y media, a las 3 de la tarde, le está faltando el respeto a
esa persona que está esperando desde temprano para tener lugar. Bueno,
con aviso, o que te pase una o dos veces está bien, pero hay gente que
continuamente... Ahora se tomó así como forma de mejorar eso, bueno,
si no llegás a la una se te ocupa el puesto, pero eso también a veces nos
trajo problemas a nosotros, porque vienen y te reclaman “eh, ¿cómo me
vas a ocupar el puesto?”. Ahora ya saben que tienen que venir o avisar
que van a llegar un ratito más tarde (Alejandro, Feria de artesanos).
Identidad y representación para unificar.p65 248 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 249
...Lo que pasa es que los puestos de acá son para artesanos, no para
reventa. Tiene que ser así. Esto es para artesanos, los que revenden tienen
otro lugar para vender. Nosotros respetamos al revendedor en su lugar,
pero que nos respeten nuestro lugar y que no se metan los revendedores
(María, Feria de artesanos).
De esta forma la distribución, determinación y delimitación de es-
pacios pasa a ser uno de los elementos convocantes y una de las pre-
ocupaciones centrales de estos trabajadores, los cuales se nuclean en
organizaciones a fin de expresar sus demandas e intereses.
...surgió la necesidad de organizarse porque la feria se había convertido
en una feria de reventa. Como que habían invadido los reventa, los semi-
industriales y había que de alguna manera, separar las aguas y diferen-
ciarse... (Alejandro, Feria de artesanos).
Es interesante observar la mutación en los ejes de agregación de los
trabajadores, dependiendo de sus características ocupacionales. El factor
de disputa y agregación de estos individuos en torno a sus organizacio-
nes no es el salario ni las condiciones de trabajo, como en las “clásicas
organizaciones sindicales”, sino la posibilidad misma de ejercer sus ac-
tividades, es decir la posibilidad de “utilización del espacio público”.
Lo más importante fue el ir a pelear a la Municipalidad por lo que merece
esa Plaza, pero lo más importante es ir sumando artesanos y no permitir
que se transforme en una feria de pulgas, digamos, ¿entendés? ... (Martín,
Feria de artesanos).
Tal como se puede apreciar en otras ciudades latinoamericanas, el
objetivo central de estas organizaciones es la defensa y/o gestión del
lugar o puesto de trabajo frente a la municipalidad, la policía o los
vecinos (Tokman, 2001). Sin embargo, ya no se trata únicamente de la
defensa del espacio, sino, y principalmente de la propuesta y negocia-
ción acerca de su uso, de sus normas y códigos indispensables para
una buena y eficiente utilización del mismo:
(El Proyecto de Ordenanza sobre el funcionamiento de la feria) lo redac-
tamos nosotros (los artesanos): la forma de fiscalizar, las pautas, los re-
quisitos que se necesitan, todo. Porque si no lo armás, ellos lo hacen como
quieren y por ahí nos dejan afuera a todos nosotros y meten
microemprendimientos, PYMES... Por eso a veces no tiene conciencia la
Identidad y representación para unificar.p65 249 26/03/04, 11:57 a.m.
250 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
gente de eso, de lo que es un lugar de trabajo, de lo que hay que organizarse
para defenderlo, para lograr cosas (Alejandro, Feria de artesanos).
En el municipio de La Plata la ocupación del espacio público ha
sido objeto de innumerables discusiones y disputas cristalizadas en
la relación trabajadores-Municipalidad.
La Municipalidad es una inútil, es incapaz. Al último (inspector) que man-
daron, después de un par de discusiones largas le tuve que pegar. Voy un
rato a la comisaría y ése ya no viene más. Si vas a venir a joder, no. No
podés venir a habilitar a alguien a vender, si vos no sabés nada de arte-
sanías. Eso lo tiene que hacer un cuerpo de fiscales. Vos no te metas, vos
no tenés nada que ver, sos municipal. Si es un artesano nosotros tenemos
que decidir, que somos artesanos. Eso se manejaba municipalmente, te
daban un permiso, por eso tenemos gente con reventa o con mercadería
de muy baja calidad... (Carlos, Feria de artesanos).
Sin embargo, las negociaciones no se establecen únicamente entre
las asociaciones de trabajadores y el Municipio, sino, tal como hemos
señalado, en ellas convergen diferentes “otros”, divergentes intereses
y conflictos: “los comerciantes formales encuentran en los ambulan-
tes una competencia desleal y, por tanto, promueven su desalojo por-
que ven reducido su mercado y sus ingresos; igualmente los vecinos,
quienes se sienten afectados, por razones de salud, higiene y seguri-
dad así como por la disminución del precio de sus terrenos y vivien-
das. A su vez, las empresas manufactureras y sus organizaciones han
promovido la presencia de esta actividad como un vehículo de salida
de sus productos a nuevos mercados” (Tokman, 2001: 129).
Y es en ese espacio laboral donde se hace explícita una de sus eviden-
tes heterogeneidades, constitutiva de la dimensión biográfico-diacrónica
de la identidad: las trayectorias laborales. El tránsito hacia estas activida-
des no es unívoco, por lo que se pueden construir tres “tipos ideales”.
El primer caso es el de los denominados “vendedores ambulantes”,
quienes por lo general arriban a esta ocupación después de haber
atravesado situaciones de desempleo y con experiencias laborales
anteriores, comenzando a desarrollar esta actividad como resultado
de una “elección negativa”, es decir, en tanto “lugar por descarte”.
(Empecé a trabajar como vendedor) qué se yo... por la misma necesidad
de buscar trabajo. Ésta es una fuente de trabajo más. Por ahí tenés otro
trabajo, pero una fuente de ingreso más es mejor... Y por ahí siempre hay
Identidad y representación para unificar.p65 250 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 251
alguien que te comenta “mirá, podés poner algo ahí en tal lugar, en tal
sitio, y bueno, uno prueba y por eso estamos acá (Cristina, Feria de ex
vendedores ambulantes).
Yo estuve trabajando ahí (en la Estación de Cría de Animales Salvajes)
siete años, casi. Y llegó un momento cuando cambió el gobierno que
había reducción de personal y como éramos contratados fuimos los pri-
meros que quedamos sin trabajo... Y con mi edad, pasando los 45 años, es
como que ya no servimos más. No nos toman en un trabajo efectivo. No
nos queda otra que rebuscarnos con lo poco que tenemos. La realidad es
ésa... (Rubén, Feria de ex vendedores ambulantes).
En el caso de los fruteros y verduleros, y de los artesanos, es
posible hablar de dos situaciones: tradición familiar, y destrezas
artísticas. Los fruteros y verduleros, o “feriantes”, como ellos gene-
ralmente se autodenominan, reconocen con orgullo la herencia fa-
miliar de la actividad.
...esto es una tradición de familia... es el puesto más antiguo de la ciudad.
Mi viejo estaba en el lugar que actualmente estoy yo: hacía todas las ferias
(Martín, Feria de frutas y verduras).
Y, mi abuelo vendía en la feria, y yo venía con mi viejo y los ayudaba. Y
ahora yo me puse un puesto con mi familia... (Jorge, Feria de frutas y
verduras).
Este pasado arrastra una historia de tradiciones, costumbres, códi-
gos que configuran un “nosotros” al que algunos aluden como los
“verdaderos feriantes”, diferenciándose de “los ocasionales”, tal como
nos decían en este fragmento de entrevista.
El verdadero feriante es una tradición de familia, desde mi punto de vista,
porque... después son feriantes ocasionales, por el solo hecho de que no
hay trabajo trató de buscar una salida laboral en la feria. Entonces, ahí
apunto yo, que es distinto al que ya viene de tradición, al que sigue un
camino que ya estaba hecho... (Carlos, Feria de frutas y verduras).
Por el contrario para los artesanos la situación por la que llegan a
esta actividad no pareciera ser un elemento central. Es decir, algunos
arriban en tanto lo consideran una opción de vida, otros luego de malas
experiencias laborales adjudicadas a la relación de dependencia, o ante
Identidad y representación para unificar.p65 251 26/03/04, 11:57 a.m.
252 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
una disminución repentina de los ingresos, o a disímiles situaciones
personales. Sin embargo el “descubrimiento” de poseer “destrezas ar-
tísticas” y la convicción de que podrán vivir de los ingresos por ellos
generados es lo que los sumerge en el mundo de la artesanía.
... (la idea de trabajar como artesana) empezó porque yo estudié plástica,
y bueno, primero de la necesidad de enmarcar mis obras para llevarlas a
muestras y ese tipo de cosas, y como él se da maña para este tipo de cosas,
y como enmarcar es muy caro, bueno, nos decidimos a empezar. Empe-
zó haciendo marcos para nosotros y portarretratos para la bebé. Y así
surgió la idea, porque con el trabajo de él solo no nos podíamos mante-
ner. Entonces nos preguntamos que pasaba si veníamos a probar, y así
fue... (Carolina, Feria de artesanos).
Yo en realidad, si, yo era gerente de la Caja Obrera, acá en La Plata y tenía
otro trabajo en Gobierno, que lo había ganado por concurso. Estudiaba
en la Universidad. Me fui a Mar del Plata, me puse a jugar al casino y
descubrí que soy jugador compulsivo. Y bueno, me arruiné, se me reven-
tó la cabeza y me quedé en Mar del Plata, y no sabia que hacer. Y bueno,
me puse a hacer cosas con cuero. (...) Y dejé el trabajo, no volví más a la
ciudad. (...) y de pronto me encontré en un lugar en el que nadie me
preguntaba nada, nadie me decía quién era, ni qué era, ni qué pensaba”
(Carlos, Feria de artesanos).
Tanto los fruteros y verduleros, como los artesanos hacen constante
referencia a un “oficio”, a una forma de actuar y de transmitir y cons-
truir saberes y competencias (Busso, 2002), es decir, a una forma de ser,
a una forma de vida que se materializa en el trabajo, y que nos da
cuenta de la herencia de identidades sociales.
Nosotros somos parte de la cultura del lugar. No somos un vendedor.
Viste, nosotros somos una expresión de la cultura... (Martín, Feria de
artesanos).
Mientras exista la feria, es parte de mi vida. Yo lo llevo en la sangre (...)
mientras exista yo voy a estar, o voy a tratar de seguir. Vamos a ver... Pero,
¿sabés cuál es el tema? Es una tradición. Yo tengo gente de toda una vida.
Lo mamé desde muy chico a todo esto (Juan, Feria de frutas y verduras).
La disyuntiva entre una elección positiva o negativa de la actividad
ha sido una de las tensiones que atraviesan y configuran la identidad
Identidad y representación para unificar.p65 252 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 253
de trabajadores informales, y específicamente de aquellos que reali-
zan sus actividades laborales en la calle. Entre los trabajadores
feriantes son los artesanos y los fruteros-verduleros aquellos que reite-
radas veces nos hicieron referencia a su actividad en tanto una elec-
ción conforme a valores que se aleja de una estrategia coyuntural de
escape de situaciones de desempleo. Por su parte, en general los “ven-
dedores ambulantes” remarcan el carácter coyuntural o temporario
que esperan que esta actividad tenga en su vida laboral.
En ese espacio, entonces, que es lugar y no-lugar, se entretejen la
historia, las interacciones y las identidades. Es así como elecciones,
tradiciones y situaciones, se conjugan en las motivaciones de quienes
comparten el mismo espacio de trabajo, y en la mayoría de los casos
esa diferencia es vista o vivenciada como un factor central en la cons-
titución de su propia identidad expresándose en su dimensión bio-
gráfica y exteriorizándose en tanto dimensión relacional (Dubar, 2000).
Veamos ahora qué pasa con “otros” trabajadores en la calle que se han
hecho especialmente “visibles” en los últimos años: los cartoneros.
De lugares y cartoneros11
La ciudad, con sus calles, sus recovecos y veredas, ha sido desde el
comienzo la aliada indiscutida de cartoneros, botelleros y cirujas. Su
trabajo supone la calle, así como hoy, las calles de las grandes ciuda-
des latinoamericanas suponen su presencia.
La recolección informal de residuos, en particular la figura del ciruja
o cartonero, se encuentra profundamente ligada a las políticas públi-
cas que desde el Estado, se fueron implementando en función de dar
solución a la recolección y disposición de los residuos urbanos. Mu-
chos “mitos” se encuentran asociados al surgimiento de estos actores
del reciclaje; uno de ellos los relaciona con las primeras quemas de
basura de fines del siglo XIX (Prignano, 1998). En efecto, hacia 1870
las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, asignan un sitio oficial
para la disposición y quema de los residuos a cielo abierto, con el fin
de evitar una mayor contaminación y perjuicios a la salud de los habi-
tantes, creando así el Vaciadero Municipal (Schamber y Suárez, 2002).
Alrededor de este lugar se constituye un barrio marginal, cuyos habi-
tantes vivían principalmente de la selección de residuos para la venta
11
Nuestra investigación se sitúa en la experiencia de aquellos que recorren los
barrios de Colegiales, Belgrano y Palermo, y utilizan el “tren blanco” para
acceder a su lugar de trabajo.
Identidad y representación para unificar.p65 253 26/03/04, 11:57 a.m.
254 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
y el consumo. Cartoneros, cirujas, botelleros conformaban el espacio
de la mendicidad, el oficio era practicado por los marginales, casi
como una “forma de vida” (Gorbán, 2002), donde sus secretos eran
transmitidos de padres a hijos (Saraví, 1994), alejados del mundo de
la fábrica de obreros y operarios.
Con el tiempo, también se comenzó a utilizar la incineración en
hornos o usinas en la Capital Federal con el fin de evitar los “depósi-
tos” de desperdicios a cielo abierto; sin embargo en diferentes barrios,
y sobre todo en el conurbano bonaerense, la quema a cielo abierto
siguió aumentando considerablemente (Schamber y Suárez; op. cit.).
Durante la última dictadura militar en 1977, el intendente Osvaldo
Cacciatore dispuso a través de la ordenanza 33.581, la prohibición del
cirujeo. Durante su vigencia esta norma fue utilizada por policías y
funcionarios para detener a los cartoneros, confiscar sus carritos, se-
cuestrar sus cargas o incendiarlas. Sucesivos gobiernos, democráti-
cos, pasaron por alto la derogación de esta ordenanza y en diversos
casos continuaron aplicando una política de erradicación, exclusión
y prohibición de dicha actividad. No es sino hasta el 2002 que la
relación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los cartoneros
comienza a adoptar un matiz diferente. Desde dicho año, la cuestión
cartonera se instaló en la agenda pública a raíz de su creciente presen-
cia en las calles y medios de comunicación de Buenos Aires; es así
como comienza a dejar de considerárselos un problema a ser desterra-
do para pasar a incorporarlos como sujetos de una ley (Ley Nº 992)
que apuntaría a regular la actividad para garantizarles condiciones
dignas de trabajo. Dicha ley surge fundamentalmente con el objetivo
de regular no sólo la actividad de los cartoneros y los residuos urba-
nos sino también la disposición del espacio público, ya que en la mis-
ma se estipula quiénes pueden trabajar en la calle, qué tienen permitido
hacer y qué no. Podríamos decir que se trata de un intento de ordenar,
desde lo legal, las consecuencias que las transformaciones económi-
cas y políticas tuvieron en la sociedad.
En efecto, desde principios de 2000 el cartoneo o cirujeo registró un
importante crecimiento, que se hizo especialmente visible en las calles
de la ciudad. La desarticulación del sector industrial, supuso la des-
aparición del lugar desde el cual los trabajadores no sólo accedían a
los beneficios económicos de la relación salarial, sino también desde
donde se integraban a la sociedad. Y esto es así porque los embates de
las políticas neoliberales sobre la estructura social y económica del
país supusieron la destrucción del aparato productivo y de la mano
de obra, dando forma a un modelo de concentración de la riqueza en el
Identidad y representación para unificar.p65 254 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 255
cuál el crecimiento de los índices de desempleo y pobreza dibujaban
un panorama de exclusión social insostenible.
A fines de 2001, la devaluación del peso y la consecuente disminu-
ción de productos importados repercutió en un aumento considerable
del precio de materiales reciclables como el papel, el cartón, el alumi-
nio, el vidrio y el plástico, generando condiciones favorables para el
negocio del reciclado de la basura. El precio del papel se triplicó desde
diciembre al ritmo de la devaluación, las papeleras fueron unas de las
grandes afectadas por este fenómeno y se abocaron a la compra de
desechos de papel para reciclar. Así, frente a las ruinas de ese modelo
productivo de país, aquellos que hasta hace poco gozaban del casi
extinto privilegio de ser obreros de fábricas metalúrgicas, textiles, de
calzado, comenzaron a integrar la larga fila de sombras que poblaron
las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de otras grandes urbes, en
busca de la supervivencia. Si bien no se poseen cifras exactas,12 a prin-
cipios de 2002 se estimaba que 30.000 cartoneros llegaban diariamen-
te a la Capital, a su vez una investigación realizada entre mayo de
1998 y 2002 sostiene que el empleo informal que más creció fue el de
los “cartoneros”.13
De esta forma, tal como los entrevistados lo reconocen, durante
los últimos años el cartoneo o cirujeo se ha constituido en el princi-
pal recurso de un número cada vez mayor de familias que encuen-
tran en la recolección, clasificación y venta el sustituto del salario
que han perdido:
... si antes, en el ’87 éramos 40 y ahora hay casi 10000. Si, mirá todos los
que son, un montón. En el lapso de 10 años, 12 años, 13 años, son un
montón, un montonazo de gente que quedó sin trabajo, todos aquellos
que trabajaban en fábricas y los echaron y bueno, para alimentar a los
chicos, para darles de comer tienen que venir a capital a juntar cartones,
todo (Oscar, 25 años, Cárcova, J. L. Suárez).
12
De acuerdo a una investigación realizada conjuntamente por Francisco Suárez
(Universidad de General Sarmiento) y Pablo Schamber (Universidad de Lanús),
dirigida por, se han registrado, en 1998, según proyecciones realizadas para el
área metropolitana a partir de un relevamiento en los partidos de José C. Paz
y Malvinas Argentinas, unas 5.000 personas (25.000 incluyendo sus familias)
que perciben ingresos de la recolección informal de residuos.
13
Según datos del informe realizado por la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad Católica dirigido por Agustín Salvia. La investigación comprende
el período que va de mayo de 1998 a mayo de 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 255 26/03/04, 11:57 a.m.
256 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Hoy, el espacio urbano que tantas veces los hizo invisibles, ya no
los esconde. La ciudad no es más el lugar donde pasan desapercibi-
dos por el resto, sus calles son su espacio de trabajo, de relaciones,
donde a través de los intercambios cotidianos se crean, reformulan y
transforman las significaciones e identificaciones (Blumer, 1969;
Margel, 2000).
Para muchos trabajadores, expulsados de sus antiguos lugares
(Augé, 1993), adentrarse en la ciudad con un carro se constituye no
sólo en una forma de subsistencia, sino también en un espacio de
interacción, donde su pasado se encuentra con otras historias y otros
significados que lentamente son incorporados en las representacio-
nes de estos nuevos cartoneros. Así, aquella vieja actividad de cirujas,
botelleros, ropavejeros se extiende por la ciudad intentando apropiar-
se de la calle, como una forma de recuperar el lugar de trabajadores
que les ha sido quitado.
Viejas historias se van entrelazando en la actividad cotidiana de
los cartoneros, y en este entrecruzamiento se van tejiendo nuevas,
como aquella que los habitantes de José L. Suárez comenzó a escribir
en el 2000 cuando hizo su primer viaje el Tren Blanco. Este Tren es un
convoy especial que funciona en el ramal que une la Ciudad de Bue-
nos Aires con la localidad de José León Suárez y trae a los cientos de
carritos que ingresan todos los días a juntar desechos reciclables.
Pertenece a la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) que posee la
concesión del servicio, y su origen se remite a las quejas de los otros
pasajeros debido a la presencia de dichos trabajadores y de sus ca-
rretas en los vagones del servicio regular. Como respuesta, la empre-
sa cerró las entradas a las estaciones colocando molinetes que im-
pedían el paso de los carritos. Frente a esta nueva situación de
exclusión, los cartoneros comenzaron su pelea con la empresa para
preservar su trabajo. Así, iniciaron el reclamo de un vagón especial
para transportar los carros que no les permitían ingresar. Después
de seis meses de reuniones con los gerentes de TBA y mediante fir-
mas y reclamos, la empresa dispuso el “Tren Blanco”, un convoy de
cuatro vagones sin asientos, para uso de estos trabajadores.14 A pe-
sar de que el origen del Tren se encuentra ligado a la discriminación
de la que estos trabajadores son víctimas, ellos lo reconocen como
una conquista, e incluso se convierte en parte de aquello a través de
lo cual son reconocidos:
14
Por su uso los cartoneros deben pagar un abono quincenal de $11,50.
Identidad y representación para unificar.p65 256 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 257
Entonces fue ahí cuando nos empezamos a organizar, después de más o
menos seis meses creo que nos pusieron el tren, de la negociación con
TBA. Empezamos así, sacando el abono, dejándonos subir, organizándo-
lo en los furgones para poder seguir trabajando hasta que nos pusieran el
tren. Entonces después de 6 meses nos pusieron el tren, que es el Tren
Blanco para nosotros. Que fue un triunfo para nosotros más que gana-
mos los cartoneros (Sonia, La Cárcova, José L. Suárez).
El tren no solo los transporta hasta su lugar de trabajo sino que
también traslada y comunica diferentes historias que se cruzan en un
difuso espacio de trabajo. Trayectorias disímiles desembocan en la
calle; diversos oficios confluyen ahora en una misma actividad. Como
decíamos anteriormente, el número de cartoneros se incrementó en los
últimos años producto, entre otros factores, de la falta de empleo, sin
embargo muchos de ellos realizan esta actividad “desde siempre”.
Así, entre los trabajadores entrevistados algunos hacen referencia a la
historia familiar como uno de los elementos que explican su llegada a
la actividad:
Sí, siempre, (cirujeamos) desde chiquitos. Mi vieja y mi abuela, ellas
dos venían de mucho más antes. Y después nos empezaron a traer a
mí, a mis hermanos cuando éramos más chicos, cuando íbamos a la
escuela. Y de ahí bueno, quedábamos y seguimos nosotros. Ahora mi
mamá ya falleció, tenía cáncer mi mamá. Y bueno, y ahora, quedamos
nosotros, todos los hermanos, todos los hijos y seguimos. Y el día de
mañana van a seguir los pibes de nosotros, vaya a saber, como vienen,
así que hay para rato todavía con los carritos (Oscar, La Cárcova, J. L.
Suárez).
En este caso, ser cartonero es parte de su historia, de aquello que
conocen, no es una estrategia coyuntural de supervivencia, compren-
de a su familia, y es desde allí que proyectan su futuro. Y a su vez, es
una historia de la cual se reapropian y resignifican a partir de sus
trayectorias, ya que se constituye en una “elección positiva” por la acti-
vidad. Por ello, la incomodidad propia de la misma no es percibida
como tal por los trabajadores “viejos”, por el contrario, en algunos
casos ésta es apreciada como una ventaja frente a otros trabajos:
... acá no tenés un jefe que te mande, no tenés a que hora entrás. En una
fábrica vos llegás 5 minutos tarde y perdés premio. Y acá no (Oscar, La
Cárcova, J. L. Suárez).
Identidad y representación para unificar.p65 257 26/03/04, 11:57 a.m.
258 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Es el trabajo con el que sus padres sostuvieron sus hogares, aquello
que les enseñaron, aquello que ellos enseñarán a sus hijos, podríamos
incluso decir que es como un oficio familiar, y por lo tanto no es vivido
como vergonzante.
Pero para aquellos que, hasta hace poco tiempo, trabajaban en algu-
na fábrica, podían ejercer su oficio o bien no tenían la necesidad de salir
a trabajar, el cartoneo aparece como “la última opción”. Esta “salida”
no sólo significa enfrentar la vergüenza de recolectar lo que otros des-
echan y cargar con la mirada acusadora de esos “otros” que transitan la
calle, sino que al mismo tiempo implica que el lugar, físico y simbólico,
desde el cual son observados, interpelados e identificados, cambia. Para
ellos, la pérdida de su anterior empleo no sólo representa un cambio en
su situación económica sino que implica un cierto abandono, forzoso,
de sus habilidades, de aquella actividad de la que se sentían orgullosos.
Si este lugar cambia, ya no son más reconocidos por sus oficios anterio-
res. Para los que transitan el mismo espacio, para aquellos que los ven
diariamente con su carro, en sus recorridos, bajando del tren, ya no son
obreros, pasteleros, albañiles, sino cartoneros, cirujas.
... siempre labure de albañil en lo que sea, plomería pintura, electricidad
(...) es mas conveniente con el laburo, porque se gana mas, porque con
esto no ganamos mucho. Aparte laburás, ganás más, no te discriminan
tanto (Juan, Bº Independencia).
¡Sí! (el trabajo anterior me gustaba) 11 años estuve. Es el único trabajo que
tuve, como oficial pastelero. Nunca cambie de trabajo, me echaron de ese
y chau, nunca más. Después quise ir a trabajar a una panadería, 10 pesos
me querían dar, ¡8 horas! (Mario, Bº Independencia).
Sus oficios siguen estando presentes, la vergüenza que sienten y la
discriminación que sufren revalorizan constantemente sus empleos an-
teriores, incluso cuando estos no han sido estables, sino intermitentes.
Así, la experiencia de un trabajo y una historia diferentes, los lleva a
rechazar esta otra actividad y el deseo de “dejar la carreta” se mantiene en
sus discursos. Es la necesidad de garantizar la subsistencia de sus fami-
lias la que los coloca ante la situación ineludible de salir a la calle, frente a
la imposibilidad de acceder a otros medios la elección se vuelve negativa.
De éste nada me gusta, pero tengo que mantener a mi familia y que
querés que haga? (se ríe) que querés que te diga, no me gusta nada, a mi
Identidad y representación para unificar.p65 258 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 259
no me gusta andar en la calle levantando, cargando este bolsón, no, ¡estás
loco! Prefiero quedarme en mi casa, tener un laburo, levantarme a las 6
de la mañana, a las 2 te volvés a tu casa, estás con tu familia, no, con éste
no sacás nada (Mario, Bº Independencia).
Aun cuando en el relato de sus trayectorias y las de sus familias, el
cirujeo aparece como una changa a la que han recurrido en diferentes
ocasiones como opción a la momentánea falta de empleo, éste no apa-
recía como un horizonte de futuro. No se reconocen a ellos ni a sus
padres como cirujas o cartoneros sino a esta actividad como alternati-
va o complemento de sus ingresos.
Si, bah yo hace mucho (que estoy trabajando), yo vine de Entre Ríos desde
los 13 años... siempre no (hice esto), un tiempo laburaba, capaz laburaba un
año y pico y se cortaba y hacia esto y así (Juan, Bº Independencia).
Sin embargo, la calle los iguala, unos y otros sufren la discrimina-
ción y a veces el maltrato de algunos vecinos y transeúntes, ante las
miradas despectivas no hay distinciones, acá su anterior oficio queda
velado, tan sólo son reconocidos como cartoneros o cirujas. Es frente
al reproche de la sociedad, en el momento que son vistos en el espacio
público que “viejos” y “nuevos” se defienden, reivindicando el cirujeo
o cartoneo como trabajo y a ellos como trabajadores:
Nosotros, lo que hacemos cirujeo (...) y si, así nos definen. Y nos tratan
así, nosotros somos cirujas (Juan, Bº Independencia).
Y hay mucha gente que discrimina a las personas que andan trabajan-
do en la calle. Realmente a nosotros no nos parece incómodo esto
porque es un trabajo como todos, y si no nos rebuscamos con esto
tampoco tenemos para comer y tampoco para sobrevivir” (Ana, Va.
Hidalgo).
Diferentes historias se cruzan e interactúan en este espacio particu-
lar. La actividad de los cartoneros se desarrolla en un ámbito sin lími-
tes aparentes, sin reglas, sin patrones, sin protección, lo cual supone
un cambio fundamental sobre todo para aquellos cuyo trabajo perdi-
do se situaba dentro de una fábrica, un predio, o una casa particular,
donde se estaba al resguardo del clima, y en el que los compañeros de
trabajo eran siempre los mismos. La calle no brinda esos privilegios o
comodidades, sino que representa un movimiento constante. Mas allá
Identidad y representación para unificar.p65 259 26/03/04, 11:57 a.m.
260 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
de la permanencia en el mismo recorrido15 es un escenario cambiante,
impredecible. La calle se transforma en su espacio, su territorio, en su
lugar de trabajo, pero no los encuentra solos, es un espacio comparti-
do, de conflictos pero también de solidaridades y colaboración. La
movilidad que caracteriza a su espacio de trabajo, los enfrenta a dife-
rentes situaciones y actores, que intervienen de distintas formas, di-
recta o indirectamente, en su tarea cotidiana. El Estado municipal, los
vecinos, las asambleas, los medios de comunicación son los otros que
se cruzan, se relacionan e interactúan desde diversos ámbitos con
estos trabajadores. Cada una de estas “intersecciones” en el lugar de
trabajo tienen implicancias distintas para los cartoneros, y se desarro-
llan de diferentes maneras (Busso, Gorbán, 2003).
Entre los “otros significativos” (Mead, 1963) para los cartoneros, el
Gobierno se presenta como uno de los actores privilegiados en térmi-
nos de sanción de prohibiciones y permisos relacionados con el desa-
rrollo de la actividad. La calle se transforma en el escenario donde
cartoneros y funcionarios disputan por la basura. Si bien la ley N.º 992
crea el Programa de Recuperadores Urbanos y Reciclado de Residuos
Sólidos en la Ciudad de Buenos Aires (PRU), y apunta a “consolidar la
recuperación y reciclado en la ciudad, mejorando las condiciones y medios de
trabajo de los recuperadores urbanos fortaleciéndolos como actor social y
agente económico”, no es a partir de dicha normativa que los cartoneros
sienten que son reconocidos, positivamente por la sociedad. Para ellos
son las asambleas barriales las que se erigen como los primeros en
reconocer su trabajo, y de ellos como trabajadores. En efecto, son los
vínculos con ellas construidos en la solidaridad y en las actividades
conjuntas aquello que los cartoneros identifican como el motivo del
“cambio” de los vecinos respecto a su presencia en las calles:
Ahí (en la Asamblea) encontramos el apoyo porque gracias a ellos la
gente nos reconoció como trabajadores y como que antes nos miraban
mal. Porque antes para ellos era como que éramos unos ladrones o que
éramos gente de mal vivir (...) Entonces, fuimos reconocidos gracias a la
asamblea, porque trabajé duro con la asamblea yo, para que, hasta vo-
lantes se hizo para los vecinos, se hizo un festival y yo les dije a toda la
gente en Capital quienes éramos nosotros, que éramos gente de trabajo,
que éramos gente que tuvimos nuestro trabajo, que nunca nos faltó nada
15
Los cartoneros tiene establecidas entre ellos cuales son las zonas y recorridos
que hace cada uno, es decir entre cuales calles caminarán harán el recorrido de
la recolección.
Identidad y representación para unificar.p65 260 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 261
y ahora en la situación que estamos... Por eso ahora la gente... es como
que ahora ya está (Sonia, La Cárcova).
Esta relación entre asambleas y cartoneros, surge en la calle, en el
espacio compartido, por ejemplo en la intersección de la Estación de
trenes y la Avenida Federico Lacroze, en el barrio de Colegiales. Desde
diciembre de 200116 los vecinos, desde las asambleas, habían recupe-
rado el espacio público, la calle, como lugar de discurso y acción
(Arendt, 1998). Es así como el barrio comienza a ser vivido desde ese
nuevo lugar y desde donde se hacen visibles para unos y para otros.
Los cartoneros que desde hace tiempo transitaban las calles de este
barrio, comienzan a adquirir otra presencia para algunos de los veci-
nos a partir de un nuevo contexto. No podemos decir que hay una
acción de los cartoneros para “aparecer” sino que los acontecimientos
políticos que sacuden a parte de la sociedad, los hace visibles. De todos
modos, el espacio urbano, se vuelve lugar de relación, donde “semejan-
tes” y “diferentes” se encuentran, y a partir de este encuentro se gene-
ran nuevas identificaciones que resignifican la identidad para sí y para
otro.
Mucha gente me molestaba antes, pero ahora... las asambleas nos apo-
yan con el asunto ese de que fueron a Tucumán17 toda la gente, entonces
las asambleas se pusieron del lado nuestro. Y son todos vecinos de acá de
la zona (Oscar, La Cárcova).
Al mismo tiempo, el encuentro diario con los vecinos, el contacto
asiduo durante el recorrido, que en la mayoría de los casos esta esta-
blecido previamente y no varía, va generando lazos de confianza en-
tre éstos y los cartoneros, hábitos de un lado y del otro, que se estable-
cen de manera tácita y que para éstos significa “ser aceptados”, sentir-
se “parte de la sociedad”.
16
Nos referimos los acontecimientos de los días 19 y 20 de diciembre de 2001,
que terminaron con la destitución del entonces Ministro de Economía Domingo
F. Caballo y luego con la renuncia del Ex Presidente Fernando De La Rúa. Para
un análisis sobre dichos acontecimientos ver Battistini, O. (coord.), La atmósfera
incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada, Trabajo y Sociedad,
Buenos Aires, 2002.
17
En enero de 2002, los cartoneros del “tren blanco” junto con el apoyo de las
Asambleas de Colegiales y Palermo Viejo, organizaron una colecta para un
jardín de infantes de la provincia de Tucumán. La iniciativa surgió de un grupo
de cartoneros de José L. Suárez que habían recibido noticias de que en este
jardín faltaban alimentos, útiles, vestido para los chicos.
Identidad y representación para unificar.p65 261 26/03/04, 11:57 a.m.
262 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Pero en la magnitud de gente que hay ahora en la calle, la gente empezó
a aceptar mucho más ahora que antes, porque antes la gente miraba con
desconfianza, porque salió mucha gente de golpe. Y ahora ya la gente se
habituó. Hay gente que dice “espero que venga la hora de los cartoneros
para poder salir a pasear el perro”, que antes no lo hacía porque el barrio
era peligroso, o porque tenían miedo a que lo roben. Nosotros levanta-
mos y sabemos que estamos en este horario y nada más. Y la gente sale,
saca a pasear al perro justamente en este horario. Y a nosotros nos sirve
porque vemos que la gente de a poquito nos va queriendo, nos va apre-
ciando, y somos parte de esta sociedad, no que estamos afuera, entendés?
(Marcela, Bº Independencia).
De repente la calle se transformó, no sólo porque el número de los que
transitaban con sus carros aumentó exponencialmente, sino y princi-
palmente porque aquellos que antes daban vuelta la mirada para evitar
su presencia comenzaron a acercarse, a interesarse en sus dificultades,
empezaron a perder la desconfianza, el miedo. El barrio, sus calles se
convirtieron en un lugar donde las historias de una clase media abatida
y engañada reconocieron las historias de los barrios populares de la
provincia, historias de oficios y trabajadores, de fábricas cerradas y
proyectos truncos. Y la confluencia de todas ellas tiene lugar en la inter-
sección de calles, vías y avenidas, donde el cruce de historias y las
interacciones que en ellas se desarrollan nos permiten observar la di-
mensión relacional de los procesos de construcción identitaria.
De esta manera, a partir de los encuentros en el espacio-calle las
estrategias identitarias de los cartoneros se modifican. La “legitimi-
dad” que encuentran a partir de su vínculo con la asamblea, es incor-
porada en su representación de sí, y es utilizada no sólo para presen-
tarse frente a otros vecinos, sino también como recurso de poder a la
hora de realizar reclamos o defender su trabajo.
Estamos bien así... no nos molesta más la policía, porque antes vos venías
con un carrito, en el ’93, ’94, y te agarraba la policía y te llevaba preso.
Ahora no. Sí, te decían “venga” y ponían el patrullero y nos llevaban a
todos. Pero ahora no, ahora cambió. Ahora ya no nos pueden llevar más
presos, gracias a la asamblea (Oscar, La Cárcova).
Ahora bien, todo proceso de construcción identitaria implica un
conflicto ya que en él se enfrentan las identificaciones que se reciben
de “otros” y aquellas que uno construye sobre sí mismo (Dubar, 2000).
En el caso de los cartoneros “nuevos” el conflicto se hace manifiesto,
Identidad y representación para unificar.p65 262 26/03/04, 11:57 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 263
aquello que los designa no es lo que ellos dicen de sí, o por lo menos no
es lo que les gustaría decir(se). Sus identificaciones pasadas (opera-
rios, de fábrica, ama de casa, albañil, panadero) se enfrentan a los
nombres que otros les atribuyen (cartoneros, cirujas, recuperadores).
De esta forma, sus identidades anteriores se fragmentan frente a la
forma en que son reconocidos por otros:
(antes) trabajaba en una fábrica de bizcochuelos. Oficial pastelero soy. (...)
Cartoneros, nos dicen cirujas, nos dicen de todo, pero viste, para noso-
tros es lo mismo. No hay diferencia no hay nada. Somos cartoneros y acá
andamos juntando cartón para mantener a nuestra familia, es lo que uno
hace (Mario, Bº Independencia).
La tensión surge porque sus identificaciones anteriores no se co-
rresponden con su hacer actual (la recolección) y así este hacer es resis-
tido como propio. De esta manera, se produce una tensión, entre el
pasado, como el lugar –de identidad, relación e historia (Augé, 1993)–
al que se añora volver y el presente que se desea cambiar pero que se
encuentra atravesado por la necesidad de sobrevivir.
Yo no veo la hora de abandonar la carreta, si a mí me sale un trabajo yo
dejo. Pero si yo dejo la carreta ahora, ¿quien me da de comer a mí, o a mis
hijos, o a mi señora? ¡Nadie! (Juan, Bº Independencia).
A veces el rechazo a aceptar su situación también desemboca en el
desprecio de los otros cartoneros, sobre todo de aquellos que se en-
cuentran realizando este trabajo “desde siempre”.
Hay gente que no dejaría este trabajo por otro, pero yo sí. Algunos
nacieron para hacer esto y les gusta (José, Va. Hidalgo).
Estos últimos, son los que tiene una historia de cartoneros. Para quie-
nes esta actividad es naturalmente un trabajo, ya que fue la actividad que
hacían sus padres y harán sus hijos, como un oficio que se hereda.
Ya a esta altura no creo que trabaje en fábrica. Aparte que este trabajo...
si trabajo en una fábrica y salgo antes de las 5 de la tarde voy a venir igual
a la Capital. (...) Porque me gusta el trabajo. (...) Y nunca fue una molestia,
porque lo hacía mi mamá, lo hacía mi abuela. Mi papá también venía. Mi
papá trabajó muchos años en una textil en La Boca. Y bueno, y después
también, cerraron la textil y a él lo echaron (Oscar, La Cárcova).
Identidad y representación para unificar.p65 263 26/03/04, 11:58 a.m.
264 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
En muchos casos la identificación con su actividad pasada aparece más
lejana, la imposibilidad de volver a ella hace que la resistencia a su actividad
presente como cartoneros desaparezca. La resignación se confunde con la
necesidad de defender lo que hacen frente a las acusaciones de los medios
de comunicación, la discriminación en la calle e inclusive el cuestionamiento
de sus familias. En este proceso, sus identificaciones pasadas se resquebra-
jan, comienzan a diluirse, y el conflicto entre el hacer del pasado y el hacer
del presente parece encontrar una solución.
A mí me costó, te marca mucho, salir, por lo menos a mí me marcó
mucho. Me marcó mucho porque fui una persona que no necesité de salir
a trabajar y por la necesidad tuve que salir a trabajar para buscar. Pasás de
que la gente te trate mal al principio, a que la gente te empiece a aceptar
después. (...) No (siento) vergüenza, sino el rechazo ¿por qué yo lo tengo
que hacer, teniendo un lugar o todas las cosas para tener otro trabajo
mejor? “Tener” que hacer eso. Hasta que uno mismo después lo empieza
a asimilar. Bueno, ese es mi trabajo (Marcela, Bº Independencia).
En todos los casos, independientemente de sus percepciones y re-
presentaciones sobre el trabajo que realizan, en los procesos de identi-
ficación por otro, son reconocidos como cartoneros, cirujas, y de esta
forma son nombrados, identificados, estigmatizados (Goffman, 2001).
Pero lo que pasa es que nos dicen cirujas porque vos andas ahí revisando la
bolsa y sacás cartón y papel, y por eso dicen cirujas (Ana, Bº Independencia).
Pero al mismo tiempo, estas categorías, son incorporadas tanto por
los cartoneros que se identifican con la actividad como por los que no
lo hacen, como imágenes de sí y cómo formas de ser reconocidos por
otros. En algunos discursos observamos como estos nombres, desde
los que son interpelados, son reapropiados por los trabajadores sin
portar necesariamente una connotación negativa, para hacer frente a
las consideraciones discriminatorias de las que son víctimas. Así, en
la resignificación que realizan de los mismos, el cartoneo es reconoci-
do como trabajo, como una forma digna de “ganarse el pan” frente a
otras alternativas. De esta manera reivindican su tarea como una op-
ción “mejor que otras”:
Mira yo dejo que digan, no hago caso, total yo ando laburando, trabajan-
do, cirujeando. No ando robando (Mauro, Bº Independencia).
Identidad y representación para unificar.p65 264 26/03/04, 11:58 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 265
Para nosotros, cirujas, cartoneros, es la misma cosa. Porque ciruja, te
explico, eso ya viene de antes, viene de años, es una palabra que ya es
conocida. Pero para nosotros ahora es una fuente de trabajo, nos llamen
como nos llamen, cartoneros, cirujas, para nosotros es una fuente de
trabajo (Sonia, La Cárcova).
Tímidamente, desde la defensa de su propia dignidad estos traba-
jadores comienzan a encontrar identificaciones comunes entre otros
que, como ellos, por una “elección negativa o positiva”, encuentran en
el cartoneo y en la calle una fuente de trabajo.
De identidades heredadas, fragmentadas y resquebrajadas.
Como hemos venido analizando a lo largo de este artículo, las cons-
trucciones identitarias son atravesadas por distintas historias y en-
cuentros que se conjugan en un mismo espacio. La calle, se transforma
en el lugar en el que estos trabajadores van contando sus relatos, don-
de se dicen a sí mismos y a los demás, y desde dónde sus identidades
se modifican, en procesos nunca acabados.
Así, hablamos de feriantes y cartoneros y de su lugar en el espacio
público, donde no está ausente el conflicto, puesto que las relaciones
de poder subyacen en el día a día, y en cada relación. Ya sea como
fuente de recursos materiales para unos, o como lugar de tránsito obli-
gado para otros, la calle se constituye en una construcción tempo-
espacial donde los trabajadores van dando forma a su trabajo a partir
de la interacción, en ese entramado de relaciones sostenido por la
confianza o la des-confianza, la colaboración y la oposición.
La calle, entonces, se transforma en escenario para diferentes acti-
vidades laborales y no laborales que se vinculan a través de relaciones
cooperativas o conflictivas, y donde se reconocen y son reconocidas
en sus particularidades. Al mismo tiempo, es aquí donde los trabaja-
dores se encuentran, establecen sus relaciones y negocian su trabajo-
sa identidad, con “ellos” y con los “otros”, y en este mutuo reconoci-
miento reconfiguran y resignifican lo “viejo” en lo “nuevo”. Por ello,
en el encuentro, en el hacerse visible para otros, en la identificación y
en el conflicto, la calle como lugar de estas situaciones se constituye en
un marco para la construcción de una identidad “en el trabajo”.
Hemos visto que feriantes y cartoneros hacen de la calle su lugar a
partir de su trabajo, de sus historias e interacciones, ya que éste no es
sólo trabajo físico sino “un Hacer (Marcuse, 1969) generador de senti-
do en el que se construyen socialmente comportamientos y referentes
Identidad y representación para unificar.p65 265 26/03/04, 11:58 a.m.
266 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
simbólicos que pueden crear tensiones y conflictos” (Battistini y otros,
2003). Así el espacio-calle es parte de la construcción identitaria de
estos trabajadores, quienes, al hacerla su lugar, transforman esa esfera
de lo público otorgándole su impronta a través de este juego dialéctico
de reconfiguración identitaria.
De esta forma el espacio urbano se despliega como lugar de identi-
dad, donde estos trabajadores encuentran significados e identifica-
ciones que modifican sus procesos de construcción identitarios nun-
ca acabados. Es en esta intersección donde centramos parte de nues-
tro análisis, es decir en pensar las características que adquieren estos
procesos a partir de que el espacio urbano se transforma en lugar. En
este sentido, en el análisis de las entrevistas hemos registrado tres
formas diferentes de identificación, a las cuales pensamos como mo-
mentos internos del proceso de construcción/deconstrucción
identitaria que enmarcan las transiciones conflictivas entre el pasado,
el presente y el posible devenir. La primera es la que denominaremos
identidades heredadas, la cual supone una elección positiva por parte
del trabajador de un conjunto de saberes, prácticas, códigos y costum-
bres transmitido por la familia y/o por un grupo, el cual es aceptado y
revalorizado por los sujetos, reconociéndose como portadores de una
herencia.
Al mismo tiempo, este peso del pasado, de la historia, también re-
sulta significativo en los otros dos momentos identitarios, aunque de
una manera totalmente distinta, ya que el presente, la actividad ac-
tual, no responde a una elección positiva. Es decir, en las identidades
fragmentadas las identificaciones laborales anteriores son aún anhela-
das, y las actuales resistidas, mientras que en las identidades resquebra-
jadas ya no existe el anhelo por el pasado, sino que se reconoce la
imposibilidad de volver a él, asumiendo un dejo de resignación frente
a la situación que atraviesan.
En el caso de artesanos y fruteros y verduleros el peso de la heren-
cia en la constitución de sus identidades se hizo presente en cada
entrevista. Ya sea porque ha sido una tradición familiar, o porque se
consideran portadores de una forma de ser, de una filosofía de vida
que los trasciende como sujetos, y que los hace parte de un conjunto
más amplio, y de una historia. Los vendedores ambulantes, en cam-
bio, aún dejan entrever ese anhelo por lo pasado, y la mención a lo
coyuntural de su actual situación laboral, lo cual nos permite pensar
en identidades que se encuentran fragmentadas.
También encontramos una heterogeneidad llamativa entre los
cartoneros: distintas historias conviven en las calles en busca de papeles
Identidad y representación para unificar.p65 266 26/03/04, 11:58 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 267
y cartones, donde identidades heredadas, fragmentadas y resquebra-
jadas se cruzan en los diferentes recorridos. En éstos, algunos relatan
orgullosamente su historia familiar de cirujas y botelleros; para los
cartoneros con más antigüedad, la tradición todavía pesa en sus repre-
sentaciones presentes y en sus proyecciones futuras. Por el contrario,
entre los nuevos el rechazo a la actividad se manifiesta en el anhelo de
sus oficios y empleos anteriores, o bien en la resignación de ese pasado
y en la tibia aceptación del cartoneo como su trabajo, como su hacer.
Para todos esos trabajadores, remitan a identidades heredadas, frag-
mentadas o resquebrajadas, el espacio urbano adquiere una nueva
significación. Para aquellos que se “quedaron en la calle” después de
la pérdida de su empleo, poco a poco a partir de estas actividades, éste
se transforma en el lugar donde se despliega su cotidianeidad, desde
donde entablan prácticas y relaciones; y sus trayectorias son modifi-
cadas. Entre los que la calle ha constituido un medio de subsistencia y
relaciones “desde siempre”, la significación de este espacio también
se transforma a partir de las modificaciones que sufre en función de
los nuevos trabajadores que a ella llegan. De esta forma, no sólo histo-
rias, interacciones e identidades se reconstruyen sino que la calle como
lugar aparece también como parte de esa construcción, pero adoptan-
do, en cada caso, diferentes contenidos simbólicos.
Referencias
Altimir, O. y Beccaria, L.: “El persistente deterioro de la distribución
del ingreso en la Argentina”, en Revista Desarrollo Económico, Nº
160, Buenos Aires, 2001.
Arendt, Hanna: La condición humana, Barcelona, Paidós, 1998.
Arfuch, Leonor: El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contem-
poránea, Buenos Aires, FCE, 2002.
Aronskind, Ricardo: ¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformacio-
nes económicas en los ’90, Buenos Aires, Libros del Rojas UBA, Serie
Extramuros, 2001.
Augé, Marc: Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 1993.
— Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Barcelona,
Gedisa, 1995.
Basualdo, E.: Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina.
Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financie-
ra (1976-2000), Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes,
2001.
Identidad y representación para unificar.p65 267 26/03/04, 11:58 a.m.
268 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Battistini, O. y otros: “El proceso de construcción de identidad en el
marco de las transformaciones del mundo del trabajo en argentina.
Apuntes teóricos e hipótesis preliminares”, ponencia presentada
en el XXIII Congreso Latino Americano de Sociología, realizado en
Antigua, Guatemala, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2001.
Battistini, O. (coord.): “La democracia construida sobre la violencia”,
en La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movi-
lizada, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad, 2002.
Battistini, O. y otros: “El trabajo: una mediación entre identidad y
política”, en Dilución o mutación del trabajo en América Latina. Traba-
jos para el XXIV Congreso ALAS 2003, Buenos Aires, Herramienta,
octubre de 2003.
Beccaria, Luis: “Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el
último cuarto del siglo XX”, en Beccaria, Feldman y otros: Sociedad
y sociabilidad en la Argentina de los ’90, Buenos Aires, Biblos, 2002.
Borja, J. y Castells, M.: Local y global. La gestión de las ciudades en la era de
la información, Madrid, Taurus, 1998.
Bourdieu, Pierre: “Structures, habitus, pratiques”, en Le Sens Pratique,
París, Les Éditions de Minuit, 1980.
— ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Ma-
drid, Akal, 1985.
— “Espace social et pouvoir symbolique”, en Choses dites, París, Les
Éditions de Minuit, 1987.
Busso, Mariana: “Diplomas y saberes en el mundo de trabajo infor-
mal”, en CD de las II Jornadas Patagónicas de Comunicación y
Cultura “El trabajo en la construcción de la identidad”, organiza-
das en la Universidad Nacional del Comahue, Gral. Roca, Río Ne-
gro, del 12 al 14 de septiembre de 2002.
Calvino Italo: Las ciudades invisibles, Barcelona, Minotauro, 1998.
Carpio, Klein y Novacovsky, //Falta inicial// (comps.): Informalidad y
exclusión social, Buenos Aires, Siempro, FCE, 2000.
Castro, Graciela: “La cotidianeidad y el espacio público”, en Kairós,
año 4, 2º semestre, SIN 1517-9331, 2000.
Cross, Cecilia y Gorbán, Débora: “Las herramientas de los sin trabajo.
Formas de organización y acción política de desocupados y
cartoneros en el conurbano bonaerense.”, en CD del XXIV Congre-
so de la Asociación Latinoamericana de Sociología, “América Lati-
na: por un Desarrollo Alternativo”, Arequipa-Perú, 4 al 7 de no-
viembre de 2003.
Dubar, Claude: La socialisation, construction des identités sociales et
professionelles, París, Armand Colin, 1991.
Identidad y representación para unificar.p65 268 26/03/04, 11:58 a.m.
TRABAJANDO EN EL ESPACIO URBANO: LA CALLE COMO LUGAR DE CONSTRUCCIONES... 269
Foucault, Michel: Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión, Buenos
Aires, Siglo XXI, 1989.
Freytes Frey, Ada: “Desafíos a la identidad profesional de los docen-
tes: la implementación del 3º ciclo de la EGB en la provincia de
Buenos Aires”, ponencia presentada al 5º Congreso de ASET reali-
zado en Buenos Aires, del 1 al 4 de agosto de 2001.
Giddens, Anthony: La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la
estructuración, Buenos Aires, Amorrortu, 1995.
Goffman, Erving: Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires,
Amorrortu, 2001.
Gorbán, Débora: “Cartoneros y cirujas: trabajadores en la basura”,
ponencia presentada en las II Jornadas de Comunicación y Cultu-
ra. El trabajo en la construcción de la identidad, Universidad Na-
cional del Comahue, 2002.
Gorbán, Débora y Mariana Busso: “La calle: heterogeneidades de un
conflictivo y difundido espacio para el trabajo”, ponencia enviada
al “IV Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo”, del 9
al 13 de septiembre del 2003 en La Habana, Cuba, 2003.
Gutiérrez Castañeda, G.: “Sujetos democráticos e imaginarios socia-
les”, en R. Lanz et al. (coords.): ¿Fin del sujeto?, Mérida, Universidad
de los Andes/Universidad Central de Venezuela, 1996.
Hall, Stuart: “Who needs identity?”, en Hall, S. y du Gay, Paul: Questions
of cultural identity, Londres, Sage, 1997.
Lefebvre, Henry: La vida cotidiana en el mundo moderno, Madrid, Alian-
za, 1968.
Lipiansky, Edmond M.: “Comment se forme l’identité des groupes”,
en L’Identité, L’individu, le groupe, la société, coordinado por Jean-
Claude Ruano-Borbalan, Éditions Sciences Humaines, Presses
Universitaires de France, 1998.
Manzanal, Mabel: “Neoliberalismo y territorio en la Argentina de fin
de siglo”, en Economía, Sociedad y Territorio, vol. II, Nº 7, 2000.
Margel, G.: “La reconfiguración de las identidades profesionales ante
los cambios sociotécnicos: la difícil tarea de construir una nueva
definición de sí”, ponencia presentada en el 3er. Congreso Latino-
americano de Sociología del Trabajo, Buenos Aires, 2000.
Mead, G. H.: Mind, Self and Society, París, PUF, 1963.
Orsatti, Álvaro y Gilardi, Rubén: “Empleo e ingresos en el sector informal
en una economía abierta”, en Carpio, J.; Klein, E. y Novacovsky, I.:
Informalidad y exclusión social, Buenos Aires, FCE/Siempro/OIT, 2000.
Pizzorno, A.: “Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las teorías de
la elección racional”, en Sistema 88, Florencia, 1989.
Identidad y representación para unificar.p65 269 26/03/04, 11:58 a.m.
270 MARIANA BUSSO Y DÉBORA GORBÁN
Prignano, Ángel: Crónica de la basura porteña, Buenos Aires, Junta de
Estudios Históricos de San José de Flores, 1998.
Saraví, Gonzalo: “Detrás de la basura: cirujas. Notas sobre el sector
informal urbano”, en La informalidad económica, Buenos Aires, CEAL,
1994.
Sennet, Richard: Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización
Occidental, Madrid, Alianza, 1997.
Tokman, Victor: De la informalidad a la modernidad, Santiago de Chile,
OIT, 2001.
Identidad y representación para unificar.p65 270 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 271
De la fábrica al barrio y del barrio
a las calles
Desempleo y construcción de identidades
en los sectores populares desocupados
del conurbano bonaerense*
Marcelo Delfini y Valentina Picchetti**
Introducción
L os altos niveles de desocupación han sido una de las consecuen
cias de los cambios estructurales desarrollados en Argentina en
los últimos 25 años, que golpearon con mayor fuerza a los sectores
más empobrecidos. El trabajo, más allá de su significado económico,
era un elemento que posibilitaba la construcción de formas identitarias,
a partir del ámbito en que éste se desarrollaba. En este sentido, la
pérdida de trabajo no sólo significa la imposibilidad de acceder a los
medios de subsistencia, sino también la pérdida de un espacio de
relaciones desde donde los trabajadores construían su identidad.
Junto al proceso de exclusión laboral el entramado territorial fue
reconfigurándose, cristalizando los cambios producidos en la es-
tructura social y trazando marcas precisas entre el lugar ocupado
*
El presente trabajo es una versión ampliada y corregida de la ponencia presen-
tada en el VI congreso de ASET “Los trabajadores y el trabajo en la crisis”,
Buenos Aires, agosto de 2003.
**
Lic. Marcelo Delfini: Investigador asociado junior CEIL-PIETTE del CONICET,
docente UBA m_delfini@yahoo.com y Lic. Valentina Picchetti: investigador
asociado junior CEIL-CONICET, valentinapicchetti@hotmail.com. Miembros
de Área Identidad y Representación CEIL-PIETTE: Saavedra 15, 4° piso.
Identidad y representación para unificar.p65 271 26/03/04, 11:58 a.m.
272 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
por los diferentes sectores sociales, a la vez que profundizó las dife-
rencias existentes.
El trabajo que presentamos analiza la resignificación del territo-
rio, más específicamente del barrio, como elemento de integración,
cohesión y sociabilidad para los sectores populares. Para después
indagar las posibilidades de construcción de nuevas identidades
colectivas relacionadas con la problemática del trabajo al margen
del espacio de explotación (la fábrica) y cómo a partir estas construc-
ciones se desarrollan procesos al interior de los barrios que reafir-
man esas identidades y reconstruyen la trama local, posibilitando la
trascendencia del espacio social de interacción (el barrio). Para esto
vamos a preguntarnos por el concepto de identidad en su vincula-
ción con el trabajo y el territorio.
En nuestro intento de comprender más acabadamente el proceso de
transformación de las identidades colectivas en el marco de lo que
podríamos llamar un “mundo del trabajo convulsionado” tomamos a
quienes parecieran haber quedado fuera de este mundo o marginados
de él, es decir, a los desocupados, para preguntarnos cómo es que se
reconstruyen en este particular sector las identidades colectivas. En
este punto es donde percibimos que, al contrario de lo que señalan
algunos autores, el trabajo sigue siendo un pilar en la formación de las
identidades, pero no es el único ni basta para dar cuenta de ellas.
Dado que las identidades se construyen en los planos biográficos y
relacionales (Dubar, 1991; Hall, 1997), se ha optado por la realización
de entrevistas semiestructuradas y por historias de vida, a través de
los cuales se intenta aprehender los procesos identitarios. Al respecto,
tanto las historias de vida como las entrevistas fueron realizadas en el
Barrio Elisa (La Matanza) y Barrio La Fe (Lanús) a desocupados inte-
grantes de distintas organizaciones piqueteras.
Desempleo, desigualdad, segregación territorial
e identidad. Consideraciones preliminares
Opulencia y miseria. Con esas dos palabras pueden sintetizarse
los aspectos centrales producidos en Argentina durante la década del
’90 a partir de las transformaciones estructurales que posibilitaron
altos niveles de desempleo, precarización del empleo y distribución
regresiva del ingreso. Medidas que golpearon con mayor fuerza a los
Identidad y representación para unificar.p65 272 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 273
sectores más desprotegidos, al mismo tiempo que ampliaron la franja
de la población que fue cayendo progresivamente en la pobreza.
En el marco de las transformaciones desarrolladas en la estructura
social, el espacio se reconfigura y cristaliza el conjunto de esas trans-
formaciones reproduciendo y profundizando la diferenciación social.
La configuración territorial que se había desarrollado en las dife-
rentes etapas del modelo de industrialización sustitutiva (1945-1976)
tenía como característica la heterogeneidad de los espacios. Si bien se
trataba de una ciudad organizada por partes, los límites entre los
lugares ocupados por los diferentes sectores sociales no tenían mar-
cas tan precisas y profundas como en la actualidad, al mismo tiempo
que se articulaba con los procesos de integración que suponían diver-
sas instituciones. Así por ejemplo, la escuela pública ocupaba un lu-
gar privilegiado en aquella sociedad como un espacio donde conver-
gían e interactuaban sujetos de diferentes estratos sociales que, sin
llegar a borrar las diferencias de origen, al menos momentáneamente
las ponía en suspenso. De esta manera, como sostiene Améndola “he-
mos pasado de una sociedad integrada construida sobre la oposición
entre dominantes y dominados a una sociedad marcada por la distan-
cia entre los que están dentro y los que están fuera, una sociedad
definida por sus fronteras (Améndola, 2000: 310).
Durante el período de la industrialización sustitutiva las “villas de
emergencia” eran lugares de paso para aquellos que se asentaban en
su interior y esto era posible tanto por la movilidad social ascendente,
característica del modelo, como por la creencia en la existencia de esa
movilidad social por parte de los sectores más humildes y compartida
con el resto de la sociedad.
De esta manera, el asentamiento (hoy barrio) era vivenciado como
lugar de transición, desde donde y a través de las posibilidades brin-
dadas por el trabajo, se imaginaba un pasaje hacia mejores condicio-
nes de vida. En este sentido podemos pensar que estos barrios/asen-
tamientos no eran valorizados como base para la formación de lazos
sociales fuertes, en cambio el ámbito de la producción sí, en la medida
en que el trabajo era pensando para toda la vida.
En la actualidad, el crecimiento de las desigualdades, tendió a cris-
talizarse en el territorio reproduciendo y profundizando la dualización
de la estructura social (Cicolella, 1999). De un lado quedaron algunos
sectores de clase alta y media que se integraron a los procesos de
cambio (Svampa, 2001) y cuyo ámbito residencial se convirtió en ciu-
dades amuralladas protegidas contra los avatares de la vida cotidiana,
surgidas junto a una ciudad lujosa, de esplendor con características de
Identidad y representación para unificar.p65 273 26/03/04, 11:58 a.m.
274 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
las ciudades globales (Auyero, 2001). Pero, del otro lado, también como
característica de las ciudades globales las condiciones de vida del
resto de los sectores sociales se fueron deteriorando y sus ámbitos
residenciales se hicieron cada vez más precarios. De esta manera,
Argentina sigue el camino que han seguido otros países, donde el
espacio tiende a reproducir el sistema de desigualdades sociales,
poniendo de manifiesto el proceso de dualización que se observa en
la estructura social.
En este marco, la distribución espacial tiende a trazar fronteras
claras entre la posición ocupada por unos y por otros, consolidando
una estructura territorial de características excluyentes1 (Clichesvsky,
2000), en donde los espacios otrora de integración –aunque esta haya
sido una integración a partir de la subordinación– van siendo reem-
plazados por lógicas de segregación. Segregación que impone ciertas
particularidades a la sociabilidad que se despliega en cada uno de los
ámbitos espaciales.
Los cambios mencionados anteriormente, implican a su vez una
transformación en la representación imaginaria de los sujetos que
habitan en estos espacios de segregación o relegación (Auyero, 2001:
46). Actualmente, el trabajo aparece como un lugar de paso, el ahora
de una relación de dependencia ya no abre la posibilidad de construir
un proyecto (ni laboral y ni de vida) a futuro y de antemano. El espacio
laboral es vivido como un espacio de incertidumbre, de inseguridad,
que provoca un derrumbe subjetivo en la medida en que la posibilidad
de una construcción de relaciones intersubjetivas estables dentro de
ese ámbito se acota, dando lugar a la emergencia de otros espacios
como ámbitos para el establecimiento de relaciones.2
1
La segregación residencial significa distanciamiento y separación de grupos de
población de una comunidad, puede concretarse en segregación localizada
(cuando un sector o grupo social se halla concentrado en una zona específica
de la ciudad, conformando áreas socialmente homogéneas) o excluyente (au-
sencia de integración de grupos sociales en espacios comunes a varios grupos).
No existe segregación cuando habiendo heterogeneidad socioeconómica, la
población perteneciente a distintos niveles, vive mezclada desde la totalidad
de ciudad hasta el nivel de su manzana.
2
En tal sentido se puede mencionar el trabajo de Gorbán y Busso, “Viejas pero
novedosas formas de supervivencia: trabajar en la calle. Cartoneros y feriantes
después de la oleada neoliberal”, en el cual se establecen otros espacios como
ámbitos de interacción, más concretamente es la calle que se convierte en espa-
cio relacional, en la medida que allí, diferentes actores, desarrollan sus activi-
dades (Gorbán y Busso, 2003).
Identidad y representación para unificar.p65 274 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 275
Al contrario de lo que pasa con el trabajo, el anclaje en el barrio/
asentamiento se convierte en una situación de permanencia. El espa-
cio que, en el modelo sustitutivo, era vivido como lugar de tránsito, en
la actualidad se procesa subjetivamente como encarnación de un pro-
yecto, o al menos, como punto de referencia desde donde empezar a
pensar y a construir uno. Esta modificación en la percepción y viven-
cia del barrio cambia la fisonomía de este espacio de relegación.
II
Las políticas neoliberales que comenzaron a desarrollarse a partir
del golpe de estado de 1976 y la profundización de las mismas, produ-
cidas durante la década del noventa, han conducido a la pobreza y a
la indigencia a gran parte de la población, en tanto solo algunos pocos
incrementaron sus ingresos. Convirtiendo así a Argentina en un país
cuyo aumento de la desigualdad no tiene precedentes.
Los cambios desarrollados durante la década del ’90, tuvieron en-
tre otras características: la revisión y supresión de una amplia gama
de mecanismos regulatorios, la redefinición del papel del Estado y del
entorno institucional, la apertura asimétrica de la economía, el desa-
rrollo de un muy acelerado y abarcativo programa de privatización de
empresas públicas y la aplicación del plan de convertibilidad. Las
mismas han contribuido, en su interacción, a profundizar el proceso
de concentración del ingreso, aumentar los niveles de desocupación,
desigualdad y pobreza.
La aplicación de las reformas mencionadas, condujo a un fuerte
crecimiento de la economía registrada por el incremento en la tasa del
producto, llegando éste al orden del 4% anual entre los años 1991 y
1999. No obstante y a pesar del aumento del producto, los indicadores
sociales mostraron un deterioro progresivo. Al respecto, un primer
indicador que se puede observar para verificar la característica regre-
siva del proceso, es el aumento superlativo en la tasa de desocupa-
ción, la cual pasó de un 5,3% en 1991 a un 19% hacia el 2001, lo cual
implica una significativa apropiación de ingresos por parte de los
sectores productores de bienes y servicios. Al aumento de la desocu-
pación debe agregarse el efecto de su duración, si la condición de desem-
pleado por un lapso mayor al año en 1991 afectaba al 2,2% de la PEA, en
el 2001 esa proporción se cuadruplicó, dando muestras del deterioro de
la economía, del mercado de trabajo y de cómo el desempleo dejó de ser
una situación excepcional en la vida de los sujetos trabajadores, para
instalarse como una suerte de constante amenazadora.
Identidad y representación para unificar.p65 275 26/03/04, 11:58 a.m.
276 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
En este mismo orden, debe tenerse en cuenta que el desempleo
tendió a golpear con más fuerza a los grupos de menores ingresos,
menor nivel educativo y con menor calificación laboral. Al respec-
to, la tasa de desocupación para aquellos que no habían terminado
el primario en el año 2000 era del 24,8%, mientras que para los que
habían alcanzado el nivel terciario la misma llegaba a 9,3%
(Beccaria, 2002: 42). Lozano y Feletti (1996) muestran, por otra par-
te, como el desempleo afectó con más fuerza a los sectores de meno-
res ingresos. Así, mientras la tasa de desempleo en el gran Buenos
Aires en mayo de 1995 era de 20,2%, el desempleo para los sectores
de menores ingresos era de 38,8%.
El aumento de la desocupación y la falta de mecanismos que posi-
bilitaran paliar la situación de aquellos que iban siendo expulsados
del mercado de trabajo, condujo a que el aumento de la pobreza y la
indigencia fueran cobrando el carácter de aberración. De esta manera,
mientras en 1991 el 3% de la población se encontraba bajo la línea de
indigencia y el 21% bajo la línea de pobreza, en el 2001 esos porcenta-
jes aumentaron cuatro veces el primero y una vez y media el segundo,
pasando de esta manera, a representar el 35,4% los que se encuentran
por debajo de la línea de la pobreza y el 12,2% de la población que no
alcanza a cubrir los niveles mínimos de subsistencia.
Otro de los aspectos relevantes que permiten observar el nivel de
deterioro social y a su vez posibilita determinar el proceso de concen-
tración de la riqueza es la distribución del ingreso. A través de ella se
observa que en el 2001 el 10% más rico de la población se apropia del
37% de los ingresos, mientras que el 30% más pobre tiene una partici-
pación en el ingreso del 7,6%. Más grave aun resulta, si se considera
que el 20% más rico de la población se apodera del 53% de los ingre-
sos, mientras que 80% restante se distribuye el 47% de los ingresos.3
Como se dijo anteriormente, los cambios producidos en la estructu-
ra social tendieron a impactar sobre el espacio físico. Precisamente
éste cristalizó el proceso de dualización que se manifiesta en los cam-
bios estructurales mencionados, creando espacios delimitados con
fronteras precisas, a partir de los cuales se crearon las condiciones de
posibilidad para la articulación de movimientos de trabajadores des-
ocupados ligados a la estructura territorial. En ese marco, los barrios/
3
Los datos hasta aquí utilizados (salvo aquellos que han sido citados) corres-
ponden a la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC. Los mis-
mos pertenecen a la onda de octubre de los mencionados años y al conglome-
rado urbano más importante del país (GBA).
Identidad y representación para unificar.p65 276 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 277
asentamientos se presentan como esos espacios de relegación donde
habita la mayor proporción de desempleados.
Las transformaciones estructurales tienden a ser procesadas y tra-
ducidas subjetivamente de manera tal que producen un
resquebrajamiento de las antiguas identidades ligadas al ámbito la-
boral y una construcción de nuevas formas identitarias, a partir de los
espacios relacionales donde los sujetos realizan su acción y desen-
vuelven su cotidianeidad. En este sentido, Javier Auyero (2001: 60)
puntualiza: “En esos espacios/lugares el proceso de empobrecimien-
to y la desconexión del mercado laboral, no sólo representan una nue-
va forma de privación material y desigualdad, sino que implican un
cambio cualitativo en las relaciones sociales (...)”. Ahora, desde el
punto de vista de nuestro análisis podríamos agregar que estos espa-
cios/lugares se convierten en el ámbito de referencia para la construc-
ción de nuevos lazos sociales, a partir de los cuales se articulan nue-
vas manifestaciones políticas, que se vinculan con los procesos de
transformación desarrollados a lo largo de la década del noventa.
III
Los cambios generados en la estructura social en los últimos 25
años, como hemos señalado, han impactado sobre las subjetividades
aunque no de manera refleja, ni mecánica como podría suponerse a
partir de una lectura ligera del mundo social. Al hablar de transforma-
ciones en las subjetividades y, más específicamente, cambios en las
identidades colectivas, a partir de la problemática ligada al trabajo,
debemos tener en mente la idea de que se trata de procesos inacabados,
en constante reformulación, cruzados por múltiples variables. Es por
ello que consideramos pertinente explicitar nuestra perspectiva teóri-
ca, para luego avanzar sobre el tema.
La tradición sociológica ha sabido reconocer la problemática de las
identidades sociales bajo dos formas paradigmáticas expresadas en
la oposición objetivismo versus subjetivismo. La primera más ligada
al estudio y análisis de las regularidades del mundo social, su
estructuración y las determinaciones que de aquella emergen. En tan-
to la otra pone en relieve al individuo como ser consciente y reflexivo
con respecto a su realidad social y, por lo tanto, dotado de las cualida-
des para su transformación, en base a su voluntad. Ahora bien, estas
dos perspectivas tomadas aisladamente pueden conducir a abordajes
reduccionistas, tal como lo hemos señalado en otros trabajos (Battistini
y otros, 2001). Por lo tanto, nuestra mirada intentará rescatar la tensión
Identidad y representación para unificar.p65 277 26/03/04, 11:58 a.m.
278 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
entre individuo y sociedad, que subyace a los planteos aludidos, com-
prendiéndola como una relación dialéctica.
La identidad, epistemológicamente, puede ser situada en el plano de
la historia individual. Sin embargo, en esa historia la identidad se re-
crea mediante relaciones intersubjetivas a partir de las cuales obtiene
su marco referencial. Es decir, la identidad se presenta como una forma
de subjetivación constituida en el proceso de socialización en el que se
construyen tanto los significados sociales de pertenencia como las cate-
gorías a partir de las cuales reprocesar estos significados. Es en base a
estos presupuestos que optamos por un abordaje no esencialista de las
identidades, reconociendo su carácter procesual e inacabado, y en esta
dirección hemos tomado como principal referencia los trabajos de Dubar
(1991) y Hall (1997). Estos autores nos permiten abordar las identida-
des sociales en la articulación de dos dimensiones analíticas, a saber:
una dimensión relacional y otra biográfica. Mediante la primera se ob-
tiene una suerte de fotografía de las relaciones que se dan en un momen-
to dado entre diferentes actores sociales, instituciones, etc. y que Dubar
denomina también plano relacional o social. Es en esta dimensión que
las identidades se aparecen bajo la impronta de la “atribución”, es de-
cir, como identidades que son dadas a los sujetos sociales a partir de sus
relaciones con otros. Por otra parte, la dimensión biográfica posibilita el
ingreso de la historia tanto personal como social, para dar cuenta del
proceso de construcción identitario que aquí se evidencia en su carácter
inacabado y de deconstrucción-reconstrucción permanente. En este pla-
no se puede aprehender el proceso de “incorporación” de identidades
por parte de los sujetos, entendiéndolo como una interiorización activa,
como la producción de “definiciones de sí”.
La construcción de formas de representaciones o imágenes colecti-
vas de un nosotros se relaciona con la emergencia de actores de carác-
ter colectivo que sean capaces de mostrarse como tales interviniendo
en el mundo social.
Crisis y construcción de nuevas formas identitarias
El entramado territorial –como se dijo más arriba– cristaliza rela-
ciones sociales, o, para ser más específicos, podemos decir que los
ámbitos habitacionales, sus marcas y sus fronteras son emergentes de
las relaciones de explotación que se desarrollan en la esfera misma de
la producción, pero ¿Qué sucede cuando la fábrica desaparece y junto
a ello el trabajo, en su forma de trabajo asalariado? ¿Qué pasa cuando
lo cotidiano deja de estar organizado por la labor?
Identidad y representación para unificar.p65 278 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 279
El trabajo junto a la pertenencia política, hasta principios de los
’90, fue un marco de referencia para la constitución de identidades de
los sectores populares de Argentina, en ese entramado se configura-
ban formas identitarias ligadas al proceso de producción, que tenía
como escenario la relación capital-trabajo. De esta forma, como afir-
man algunos autores, “el trabajo detentaba un lugar hegemónico en el
corazón de la jerarquía de la organización social. Los individuos se
definían principalmente por su posición en el cuadro del trabajo, ya
que el verdadero criterio de definición de identidades sociales pasaba
a ser el de las categorías socio-profesionales. Los vínculos sociales
eran dominados por el conflicto, oponiendo a los organizadores de la
producción con los trabajadores” (Dubet y Martuccelli, 1999: 129).
La fábrica era el ámbito que se constituía en lugar de referencia y en
el espacio en el que se desenvolvían los procesos de interacción y
sociabilidad, ello en su confluencia con las formas identitarias y de
representación creaban las condiciones para el desarrollo de la acción
colectiva ligada a los ámbitos de la producción. En otras palabras, el
ser trabajador constituía un pilar muy importante de las identidades,
tanto individuales como colectivas, e iba aunado a la adhesión sindi-
cal como forma privilegiada para la acción colectiva y al sentimiento
de pertenencia político partidario. Decimos sentimiento de pertenen-
cia porque la identificación con ciertos valores expresados por un
partido no siempre, ni necesariamente, redundan en la afiliación efec-
tiva ni en una identificación total.
El derrumbe del modelo económico basado en la industrializa-
ción y del trabajo –bajo la forma de la relación salarial fordista–
produce un quiebre en las relaciones que a partir de él se desarrolla-
ban. Se abre así lugar a una crisis en torno a las identidades que se
sustentaban en esta forma particular de trabajo y en el conjunto de
relaciones que éste suponía.
Las identidades, como construcciones sociales inacabadas y en
permanente reconstrucción, se configuran a partir de marcos
referenciales desde donde los sujetos construyen sus historias o bio-
grafías. Entonces, si la identidad remite al plano biográfico, al relacional
y a la intersección entre ambos, los quiebres, las rupturas y las conti-
nuidades en las trayectorias, la van reconstruyendo en el mismo pro-
ceso de su constitución. Así, van a ser las rupturas y los quiebres en
las trayectorias vividas los que replanteen aquellos procesos y las
relaciones implicadas, cuando los ámbitos de pertenencia se diluyan
o se rompan. De esta manera, rotos los lazos de pertenencia y con ellos
los marcos referenciales que lo sustentaban cabe preguntarse ¿Cuáles
Identidad y representación para unificar.p65 279 26/03/04, 11:58 a.m.
280 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
son los ámbitos desde donde se construyen las nuevas identidades?
En los dos casos que hemos tomado, el territorio, o más específica-
mente el barrio parece constituirse en el ámbito donde se desarrollan
los procesos de interacción, elemento éste constitutivo de la dimen-
sión relacional de la identidad, y que en su intersección con la dimen-
sión biográfica, que se condicionan mutuamente, cristalizan en cier-
tas formas identitarias.
Es allí –en los barrios– donde comienzan a confluir e interactuar
sujetos cuyas historias de vida estaban ligadas a un pasado de trabajo
a partir el cual organizaban sus esquemas de percepción e imágenes
del mundo, en los que la fábrica actuaba como un espacio privilegiado
para el desarrollo de procesos de interacción y sociabilidad, a partir
del cual la trayectoria de vida era construida y reconstruida en el
marco de las relaciones que allí se desplegaban. En un sentido similar
Merklen remarca la importancia del espacio barrial en el actual con-
texto: “Frente a estos procesos de ‘desafiliación’ y de empobrecimien-
to masivo, el barrio devino de sobremanera el principal lugar de re-
pliegue y de inscripción de las identidades colectivas. (...) este replie-
gue fue durante 20 años contados a partir de 1980 la principal res-
puesta que permitió a los sectores populares llenar los vacíos dejados
por las instituciones y el trabajo” (Merklen, 2002: 5).4
Debemos también señalar la relevancia histórica que tiene la temá-
tica ligada a lo territorial para los sectores pobres del conurbano bo-
naerense, específicamente para quienes habitan en barrios/asenta-
mientos como los aquí abordados. Por un lado porque al tratarse de
barrios/asentamientos, debemos considerar que se constituyeron al-
rededor de la toma de tierras fiscales o privadas para la construcción
de viviendas. Es decir, la formación de estos espacios residenciales de
relegación estuvo íntimamente ligada a procesos de lucha y organiza-
ción territorial que precedieron a las actuales luchas sociales y se cons-
tituyen en el sustrato de éstas.
De tal manera hemos encontrado en nuestro trabajo de campo dis-
tintas expresiones de las que nos hicimos eco para pensar la relación
antes expuesta, por un lado la reiterada referencia al tema por parte de
los que podríamos llamar cuadros dirigentes “[la posesión de las tie-
rras] es todavía una demanda muy sentida”.5 Por el otro lado y de
manera más clara, lo vemos en la voz de nuestros entrevistados en La
Matanza “(...) nosotros tenemos un barrio que siempre se hizo a través
4
La traducción es nuestra del original en francés.
5
Entrevista con Claudio Palermo, dirigente de la FTV.
Identidad y representación para unificar.p65 280 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 281
de la lucha. Así que nosotros ya somos luchadores viejos. Venimos
peleándola desde cuando hicimos la toma de tierras”.
Este soporte de una experiencia previa de lucha y organización
alrededor de las tierras dotan al espacio del barrio de un significado
particular puesto que no es un espacio en el que simplemente se habi-
ta sino que es un espacio construido tanto materialmente como simbó-
lica y relacionalmente por los sujetos que lo habitan. Es decir, se trata
de espacios de interacción social que a su vez funcionan como una
matriz a través de la cual se configuran las nuevas acciones y,
sucedáneamente, las formas de concebirlas y comprenderlas. Desde
la perspectiva de la constitución de identidades, esta trayectoria de
organización y lucha colectiva vinculada a lo local va convertirse para
los habitantes de los dos barrios/asentamientos en los que trabaja-
mos, en uno de los principales factores de cohesión para pensar en un
“nosotros”.
De la fábrica al barrio
Los trabajadores desocupados pobres que viven en los espacios/
lugares de relegación, en este caso barrios periféricos de los distritos
del GBA La Matanza y Lanús, constituyen un punto de partida para
analizar la relación entre los procesos y las formas identitarias que los
involucra. En este sentido, la constitución de sujetos sociales con una
identidad particular –como pueden ser los movimientos de trabajado-
res desocupados– encuentra en el ámbito barrial un espacio donde
podremos observar el desenvolvimiento del plano relacional.
El territorio se convierte de esta manera en el ámbito donde se des-
pliegan las experiencias individuales. Así cuando la desocupación
golpea a los sectores más empobrecidos, se produce un pasaje de la
fábrica al barrio, el cual supone que la dimensión relacional de las
identidades colectivas, que antes privilegiaba el ámbito laboral, en
sentido estricto, como espacio de interacciones significativas para la
constitución de aquellas, pasa a privilegiar para su desarrollo el ám-
bito territorial. El barrio se constituye entonces en el ámbito privilegia-
do para el despliegue de los procesos de sociabilidad e interacción
que resultan sustantivos a la hora de pensar la construcción (siempre
inacabada y en proceso) de las identidades colectivas. Este pasaje no
es lineal y se presenta en las historias individuales con reiteradas
idas y vueltas; además teniendo en cuenta lo señalado anteriormen-
te, podemos decir que este pasaje se encuentra mediado (en distintos
Identidad y representación para unificar.p65 281 26/03/04, 11:58 a.m.
282 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
grados) por aquellas experiencias previas. En primera instancia, al
momento de perder el último trabajo algunos de los relatos de distin-
tos entrevistados coinciden en señalar que esta vivencia de pérdida
no remite únicamente a la pérdida efectiva de la fuente de ingresos
sino también como pérdida de las relaciones y de los contactos coti-
dianos que el trabajo les habilitaba. Como ejemplo podemos citar el
relato de Ariel,6 un ex-trabajador de un frigorífico de la zona Sur: “No
era sólo la guita. No es solamente la plata lo que perdés cuando te
echan. Cuando me quedé sin trabajo andaba como perdido sin saber
qué hacer o a dónde ir”. Sin embargo, el acercamiento mediante las
redes barriales a un movimiento de desocupados no se da sino 3 años
más tarde (es despedido en 1997 y recién en 2000 se acerca al movi-
miento de desocupados de la zona en que vive) gracias a un conocido
del barrio que lo invitó a participar y tras del fracaso de la puesta en
práctica de estrategias individuales para la búsqueda de un nuevo
empleo. En un mismo sentido Mario nos relató la vivencia de su padre
también ex-trabajador de un frigorífico, puesto que él como tantos otros
jóvenes no tuvo una experiencia laboral formal sino tan solo experien-
cias de corta duración y sin un vínculo formal: “(...) [Mi viejo] no sólo
perdía el trabajo (...) sino que también quedaba como alejado de sus
compañeros, de sus relaciones”. Y si posteriormente y por medio de
los vínculos barriales el padre de Mario se integra al Movimiento de
Desocupados, rearmando nuevas relaciones y construyendo solidari-
dades, Mario va a hacer su acercamiento de un modo algo distinto. En
el caso de Mario ese acercamiento se produce por dos vías que conflu-
yen, una es su padre y la otra son sus amigos del barrio y conocidos
del su colegio secundario. Por otra parte y de manera preliminar, po-
demos inferir que para los trabajadores con varios años de experien-
cia laboral en una relación salarial clásica, la transición de la fábrica
como lugar privilegiado de referencias al barrio, o mejor dicho, a las
organizaciones con base barrial se dilata más en el tiempo que para
los jóvenes desempleados. También podemos señalar que en los pri-
meros este pasaje parece corresponder a un proceso más complejo y
contradictorio que el que se da para los jóvenes. Un buen ejemplo es el
caso de Mario, puesto que para él pese a contar con una experiencia
laboral previa, ésta no constituye un elemento sustantivo y significati-
vo en términos de la reconstrucción de su trayectoria.
6
Tanto en este caso como en los demás citados en el presente trabajo utilizamos
nombres ficticios.
Identidad y representación para unificar.p65 282 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 283
No hay automatismo alguno en este pasaje de la fábrica al barrio.
Éste debe entenderse como la resultante de procesos complejos que
requieren por un lado del duelo individual frente a la pérdida del
trabajo/empleo y todo lo que material y simbólicamente significó y
continua significando en la vida cotidiana. Por otro lado, aquellos
procesos también se apoyan y requieren de ese historial de luchas con
base de organización barrial al que antes hacíamos mención, que a su
vez debe ir reactualizándose en las prácticas cotidianas.
En este sentido, debe considerarse que el territorio y con ello la
vecindad no crean formas identitarias a partir de la sola pertenencia,
sino en tanto y en cuanto se vinculen a las trayectorias de los sujetos y
se constituyan como puntos referenciales desde donde leer las expe-
riencias y trayectorias individuales y a partir de cual estas últimas
pueden ser interpretadas por los mismos sujetos involucrados en cla-
ve de una dimensión colectiva. La vecindad no es una unidad auto-
evidente, sino una noción problemática, “la residencia per se no es
suficiente para crear un sentido de vecindad” como señala Kirshenblatt-
Gimblett (1996), al contrario, se requiere una profunda adhesión emocio-
nal a una localidad para movilizar la acción concertada y proteger los
intereses de aquellos que viven allí. La fuerza animadora del reconoci-
miento político empuja a los residentes a convertirse en vecinos, porque
es a través del mismo que se instituyen identidades sociales y políticas.
Se puede decir, que la vecindad y con ello el “sentido de lugar” no
es una propiedad inmanente que se desenvuelve a partir de la ocupa-
ción de un ámbito residencial, sino que ella se expresa en la confluen-
cia de otros elementos que constituyen las subjetividades y que son
constitutivos de identidad que ella expresa. En este sentido, se puede
afirmar que no existe un sentimiento de pertenencia a un espacio/
lugar determinado por la sola característica de ser ocupante, a no ser
que se desenvuelva en la articulación de múltiples factores que cons-
tituyen al sujeto. De esta manera, “los lugares geográficos son empla-
zamientos de redes de sociabilidad y coordinación de actividades e
identificados por contraste y relación con otros lugares. Los lugares
son a su vez, acontecimientos sociales que expresan la continuidad
de ciertas redes de sociabilidad o de coordinación de actividades
discriminadas e identificables por contraste y/o relación con otros
acontecimientos y donde puede verificarse la persistencia de una/s
imputación/es de sentido propio de sujetos emplazados en su perio-
do de duración o fuera de él”, como sostiene Escolar (1996: 169).
La identidades que se despliegan en el interior de los movimientos
de desocupados, y la constitución de éstos en sujetos sociales se
Identidad y representación para unificar.p65 283 26/03/04, 11:58 a.m.
284 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
procesa en la articulación de aquellos elementos que la constituyen,
por una parte, una condición específica, la de trabajador desocupado
como expresión de relaciones que se desarrollan por fuera del entra-
mado territorial y por otro la pertenencia a un espacio/lugar que in-
terviene articulando las experiencias individuales, las historias vivi-
das día a día, situaciones imperceptibles que cobran importancia en
la medida que logran constituirse como experiencias colectivas.
Así Micaela, que es una de las caras más conocidas del MTD, se
refería a su experiencia y al acercamiento de los vecinos: “Estamos
metidos en esta realidad de estos barrios marginados y notamos que
la construcción de la política ha estado por arriba de lo que es esta
realidad de los barrios. Tienen que ver con eso fundamentalmente.
Como nosotros con nuestros vecinos somos capaces de construir una
nueva situación. (...) Por ahí [hay] una militancia así de vecinos que
para zafar se han enganchado (...) hoy en el movimiento hay muchos
compañeros que han salido de esa realidad”. Notamos a primera vis-
ta que el barrio, como espacio físico y lugar de referencia e interacción,
no es un dato menor sino un primer punto de apoyo sobre el que se
sustentan estas experiencias.
Otros testimonios nos hablan también del barrio como espacio de
interacción privilegiado para el tendido de redes que van a habilitar
vasos comunicantes entre los vecinos y sus distintas experiencias para
la posterior acción mancomunada y construcción de sentidos e iden-
tidades de corte colectivo. Laura, ahora miembro de un MTD de Lanús,
nos comenta las circunstancias de su primer acercamiento: “Por una
vecina que me dijo que estaban tomando un predio que estaba desocu-
pado y que iban a hacer algo para el barrio y me pareció buenísima la
idea de poner una guardería”. Es decir su acercamiento está mediado
por una necesidad básicamente personal (Laura es madre de tres niños,
estaba separada del padre y necesitaba de un lugar donde dejar a sus
chicos para poder salir a buscar trabajo), pero es en tanto y en cuanto
esta necesidad es visualizada como colectiva y por lo tanto moviliza los
recursos disponibles hacia una solución colectiva, que estas necesida-
des articuladas pueden ser el primer paso hacia una construcción ma-
yor, en la que aquella simple pertenencia puede ir llenándose de un
nuevo contenido, o, para el caso, redefiniendo y reforzando los lazos de
solidaridad en referencia a la pertenencia territorial.
Otro relato que nos advierte sobre el peso de lo barrial en la consti-
tución de estos nuevos sujetos es el de María del barrio María Elisa de
La Matanza, ahora encargada de la salita de salud. A la pregunta
sobre su acercamiento al movimiento, FTV en este caso, ella nos co-
Identidad y representación para unificar.p65 284 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 285
mentaba: “Yo me acerqué como vecina, me enteré de esto y por necesi-
dad, tengo mis hijos y me acerqué”, podemos decir entonces que en
este caso también la conjunción de necesidad y proximidad es la que
genera los primeros acercamientos a los movimientos de desocupa-
dos; que luego se resignifican.
La necesidad vivida en forma individual será luego expresada como
colectiva y la búsqueda de soluciones pensada en clave también colec-
tiva. Así, ella nos comenta su participación en las marchas “(...) yo voy
a las marchas porque siento lo que hacen (...) y no soporto lo que nos
están haciendo”, y agrega sobre su participación en la FTV: “Sigo para
que se den cuenta los de arriba que existimos, para eso sigo”. María
comprende que la lucha que sigue la FTV y por lo que ella pertenece a
esta federación es, en sus palabras, “Para mí es que nadie tenga ham-
bre, que todos tengamos una educación para que no nos manejen los
de arriba”. Lo que en un primer momento aparecía en la entrevista
como las necesidades individuales que motivaron su acercamiento a
la FTV son luego identificadas como necesidades que implican a otros,
tanto porque las padecen –al igual que ella– como porque la búsqueda
de soluciones los compromete.
Pero, no solamente hay un cambio marcado por el pasaje de la
percepción de las necesidades como individuales a pensarlas bajo
una impronta colectiva, sino el sentido de esto que llamamos proximi-
dad también se modifica y deja de ser una mera cercanía física para
obtener un carácter intersubjetivo.
Es esta idea del doble sentido de la proximidad la que nos permite
comprender la lectura que María realiza sobre la mirada que los otros
vecinos tienen sobre la organización. Ella nos comentaba: “Es que yo
pensaba así, porque yo pensaba así, decía estos piqueteros de ‘m...’
están cortando la ruta, qué se creen que son los dueños de la ruta y
ahora estoy acá. Y yo creo que ellos pensaran lo mismo pero no saben
lo que va a pasar después (...) se van a dar cuenta de quienes somos,
porque todo esto habrá empezado hace 2 años o 3 quizá y yo decía eso
y ahora me ven ahí, ¿entendés? Y a mí me conocen, yo... mi casa es la 3ª
o 4ª casa del barrio, porque éramos los primeros hace 28-30 años,
entonces a mí me conocen desde que yo tenía 6 años. ¿Entendés? Cómo
puede ser que la familia está ahí (...) me gustaría que entiendan, por-
que hay muchos que no, o, no quieren entender.” Lo que resalta de su
discurso es el fuerte sentido de pertenencia al barrio que manifiesta
y el orgullo que esta pertenencia le genera. En última instancia Ma-
ría establece una conexión entre su vivencia y la del resto de sus
vecinos y supone que ese mismo proceso que ella vivió y que la llevó
Identidad y representación para unificar.p65 285 26/03/04, 11:58 a.m.
286 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
a convertirse en “piquetera” –como ella misma se llama en otro mo-
mento de la entrevista– puede ocurrirle a sus vecinos cuando “se den
cuenta”. Ahora bien, este que “se den cuenta” remite a aquel pasaje
que recién señalábamos de la percepción individual de las problemáti-
cas tales como desempleo, vivienda, alimentación, a su interpretación
en términos de problemáticas colectivas que, por lo tanto, requieren
soluciones mancomunadas. Además ella cree que esto será facilitado
por el hecho de que la conocen tanto a ella como a su familia y este
conocimiento funcionaría como una suerte de garantía implícita y
está sostenido en las relaciones hacia dentro del barrio.
Del barrio a las calles
El surgimiento y desarrollo de los movimientos de trabajadores des-
ocupados puede vincularse con el proceso de deconstrucción/recons-
trucción de identidades que se manifiesta en las rupturas dentro de
las trayectorias laborales individuales, en el cambio de los espacios
para el desenvolvimiento de las relaciones que llevan adelante los
sujetos sociales y en el cambio en el carácter mismo de estos sujetos
sociales que interpelan y están siendo interpelados. Esto actúa como
condición de posibilidad para su surgimiento, en la medida que las
trayectorias individuales tienden a confluir y resignificar las antiguas
identidades ligadas al trabajo.
Al respecto, se produce una reinterpretación subjetiva de los mar-
cos referenciales y el barrio se constituye en ámbito y elemento de
constitución de las formas identitarias. En este sentido, puede decirse
que existe una identidad marcada por la condición de desempleado y
reinterpretada subjetivamente a partir de las rupturas en las trayecto-
rias y la interacción que se desarrolla en los barrios. Esto posibilita la
constitución de nuevos actores sociales que emergen en la escena ac-
tual como sujetos “La condición de sujeto hace necesaria una especí-
fica concreción social de la identidad. Antes de la constitución del
sujeto pueden existir “presujetos”; es decir configuraciones formales
o ambiguas de identidad, derivadas de aspectos estructurales y prác-
ticas cotidianas. La viabilidad de un sujeto depende, en sus inicios, de
un umbral de identidad combinado con un punto de ignición. Este
punto es un agravio evidente del otro, que es considerado ilegítimo, y
difundido a través de canales de comunicación. De este modo, el sen-
timiento de injusticia puede ir más allá de la indignación individual y
traducirse en interacciones orgánicas que tienen como resultado un
Identidad y representación para unificar.p65 286 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 287
movimiento” (De la Garza Toledo, 1992: 43-48, citado por Vila del
Prado, 2000: 7).
La constitución de estos nuevos sujetos se desarrolla en el marco
del procesamiento subjetivo de los elementos estructurales, a partir de
lo cual las vivencias individuales se transforman en padecimientos
sociales, derivando ello en prácticas de resistencia que refuerzan las
configuraciones identitarias de origen.
Las identidades de los desocupados organizados en ambos barrios
del Gran Buenos Aires aparecen desplegadas en el territorio. Si bien
tienen como punto de partida la falta de trabajo, son reconstituidas en
este ámbito territorial y pueden desarrollarse en la medida que impli-
can el reconocimiento de la desocupación como una problemática so-
cial. Así también, para que dicho reconocimiento sea efectivo es nece-
saria la configuración de una trama de significados sociales compar-
tidos que lo posibilite y la realización de acciones que refuercen las
identidades reconstruidas desde los umbrales de las cercanías espa-
ciales y sociales.
El barrio, convertido en el escenario donde se despliega la dimen-
sión relacional de la identidad y como articulador de las experiencias
individuales, tiende a crear las condiciones de posibilidad para el
desarrollo de una acción colectiva. Acción que sólo tiene lugar si la
desocupación es comprendida en tanto problema social y de carácter
colectivo (no como un problema individual).
En este sentido, los cortes de rutas7 –como el momento de mayor
visibilidad de estos sujetos– puede interpretarse como el pasaje de
formas identitarias más o menos embrionarias construidas en los es-
pacios/lugares de relegación a la acción colectiva. “No se puede ex-
plicar la acción colectiva sino presupone constituida la identidad de
los actores sociales. En efecto, para poder establecer un vínculo entre
intereses y movilización colectiva, se requiere la presencia de una iden-
tidad colectiva de un ‘nosotros’ en el cual reconocerse para poder dar
consistencia a la acción” (Jiménez, 1994: 8).
Al respecto, Melucci señala que “los actores ‘producen’ la acción
colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y de definir sus
relaciones con el ambiente (otros actores, recursos disponibles, opor-
tunidades y obstáculos). (...) Los individuos contribuyen a la formación
7
Si bien intencionalmente no hemos focalizado nuestra atención en los cortes de
ruta, creemos que constituyen un aspecto central para comprender más
acabadamente la problemática planteada y merece un tratamiento más en
profundidad que el pantallazo aquí ofrecido.
Identidad y representación para unificar.p65 287 26/03/04, 11:58 a.m.
288 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
de un ‘nosotros’ (más o menos estable e integrado dependiendo del
tipo de acción) poniendo en común y ajustando, al menos, tres órde-
nes de orientaciones: las relacionadas con los fines de las acciones (es
decir, el sentido que la acción tiene para el actor); las relaciones con los
medios (las posibilidades y límites de la acción); y, finalmente, las que
conciernen a las relaciones con el ambiente (el ámbito en el que una
acción tiene lugar)” (Melucci, 1994: 158). La construcción de identida-
des colectivas a las que venimos haciendo referencia se cristaliza en
sujetos colectivos, en acciones colectivas.8
El corte de ruta pone de manifiesto la construcción de identidades
procesadas y desarrolladas en los ámbitos espaciales y constituye a los
desempleados como sujetos, en la medida en que expresa el reconoci-
miento de la diferencia con otros, al mismo tiempo que son reconocidos
por los otros. En este sentido “el piquete” como forma de acción colecti-
va expresa la constitución de nuevas formas identitarias, en la medida
que implica el reconocimiento por parte de los “otros” de este sujeto
colectivo en proceso de constitución. Y esto mismo conduce a reforzar
las identidades construidas en los espacios/lugares de relegación.
Junto a los cortes de rutas se despliega un conjunto de prácticas al
interior de los barrios –talleres de formación, emprendimientos pro-
ductivos, asambleas, etc.– que conforman la trama sobre la cual se van
construyendo las identidades y facilita el despliegue de la acción co-
lectiva. Estas prácticas desarrolladas en los barrios, van modificando
el entramado espacial físico y social, ya que su desenvolvimiento per-
mite la concreción de pequeñas obras (centros culturales, comedores,
plazas, etc.) y ello refuerza los lazos de pertenencia a esa comunidad.
Tanto el corte de ruta como el conjunto de prácticas que se desarro-
llan en el interior de los barrios confluyen para reforzar las identidades
surgidas al calor de la desesperación por la falta de trabajo, desarro-
llándose dialécticamente, en la medida en que las formas identitarias
plasmadas en acciones colectivas concretan y fortalecen las identida-
des en constante reformulación.
8
Desde esta perspectiva dichas acciones no son un “dato” de la realidad, sino
productos de la interacción entre los actores. Son producidas –construidas–
por ellos. No pueden ser entendidas como acciones unívocas, sino atravesadas
por permanentes tensiones que las significan y les asignan sentido. Esta mirada
entiende que para analizarlas debemos aludir a su pluridimensionalidad. Lo
que los individuos deciden y negocian de manera interactiva son, como decía
Melucci, los fines o sentido de la acción, los medios a utilizar en esa acción, y la
relación que establece con el ambiente.
Identidad y representación para unificar.p65 288 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 289
A modo de conclusiones
Los cambios operados en Argentina han modificado
sustancialmente las formas de organización social desarrolladas has-
ta mediados de la década del ’90, en las que el trabajo asalariado
refería a un conjunto de relaciones y prácticas que permitía una parti-
cular concreción de la identidad.
Esas identidades colectivas vinculadas al trabajo se vieron cuestio-
nadas frente a la condición del desempleado puesto que, como vimos,
junto a la pérdida del trabajo/empleo como fuente de ingreso, también
se perdió (o al menos es así en muchos casos) el marco referencial que
sostenía a aquellas identidades y que les daba sentido en tanto se las
enfrentaba a otros actores sociales en un juego de mutuas relaciones y
de definiciones sociales articuladas. Entendemos entonces que el pro-
ceso de fragmentación social y de crisis de las identidades colectivas
debe ser entendido dentro del contexto particular en que se generan,
puesto que sólo esto nos permite aprehender la complejidad de ambos
fenómenos.
El trabajo que desarrollamos intentó dar cuenta desde dónde se
construyen las formas identitarias ligadas a la desocupación y cómo
interviene el territorio en la conformación de ellas, siempre circunscri-
biendo nuestras afirmaciones a los dos casos abordados.
Ante los procesos arriba mencionados, el espacio social constituido
por el barrio cobra relevancia en tanto parece actuar como un nuevo
marco referencial para la reconstrucción de formas identitarias de ca-
rácter colectivo. Vale considerar que ni el territorio como espacio físico
ni el solo sentimiento de pertenencia son suficientes para generar este
tipo de proceso que nos interesa; pero sí pueden constituirse en un
ámbito relacional necesario para la emergencia y constitución de estos
movimientos de trabajadores desocupados como actores colectivos.
Los espacios/lugares de relegación se han convertido en el ámbito
desde donde logran articularse nuevas formas de identidades en los
sectores populares que en su confluencia posibilitan el despliegue de
la acción colectiva. En este sentido, el barrio actúa como el espacio
donde se lleva adelante la dimensión relacional de la identidad, pero
no es la sola pertenencia lo que posibilita la concreción de éstas for-
mas identitarias, sino que las mismas se encuentran articuladas a
partir de la proximidad espacial física y social.
Es desde los barrios donde se desarrollan los movimientos de des-
ocupados y ello porque allí se procesan las historias de vida marca-
das por un serie de rupturas que luego son (re)construidas en el marco
Identidad y representación para unificar.p65 289 26/03/04, 11:58 a.m.
290 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
de nuevos procesos de sociabilidad e interacción que se despliegan en
su interior.
En todo caso, las fronteras marcadas por el proceso de dualización
social sobre el territorio, hacen de ello un elemento central en la cons-
trucción de nuevas formas identitarias, pero es la trascendencia de
esa frontera y su aparición en el espacio público, lo que posibilita la
concreción y refuerzo de las identidades.
Si tenemos que hablar de la identidad que podemos ir desenmara-
ñando del complejo de relaciones que plantean los movimientos de
desocupados en Argentina podemos decir que, en los casos abordados,
se trata de formas colectivas de identidad que están ligadas al trabajo,
pero que se constituyen como tales por fuera del ámbito productivo.
Más específicamente, se puede sostener que las formas identitarias de-
sarrolladas en los últimos años deben ser comprendidas en razón de
los diversos factores que intervienen en su constitución. De este modo,
el territorio interviene como condición de posibilidad para su desarro-
llo, es el ámbito de interacción donde se procesan las experiencias de
los sujetos y es a partir de esto que pueden constituirse nuevas identida-
des colectivas, ligadas anteriormente al proceso productivo.
Bibliografía
Améndola, G.: La ciudad postmoderna, Madrid, Celeste ediciones, 2000.
Auyero, J.: La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo,
Buenos Aires, Cuadernos Argentinos Manantial, 2001.
Battistini, O. (coord.): La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre
la Argentina movilizada, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad, 2002.
Battistini, O. y otros: “El proceso de construcción de identidades en
el marco de las transformaciones del mundo del trabajo en Argen-
tina. Apuntes teóricos e hipótesis”, ponencia presentada en XXIII
Congreso Latino Americano de Sociología. América Latina: entre
la globalización del subdesarrollo y la emergencia de nuevas al-
ternativas. Los urgentes desafíos del pensamiento crítico latino-
americano, Universidad de San Carlos de Guatemala, Antigua,
Guatemala, 2001.
Beccaria, L.: “Empleo, remuneración y diferenciación social en el últi-
mo cuarto del siglo XX”, en AA. VV.: Sociedad y sociabilidad en la
Argentina de los 90, Buenos Aires, UNGS-Biblos, 2002.
Beccaria, L. y López, N.: Sin Trabajo. La característica del desempleo y sus
efectos en la sociedad argentina, Buenos Aires, UNICEF-Losada, 1996.
Identidad y representación para unificar.p65 290 26/03/04, 11:58 a.m.
DE LA FÁBRICA AL BARRIO Y DEL BARRIO A LAS CALLES 291
Cicolella, P.: “Grandes inversiones y reestructuración metropolitana
en Buenos Aires Ciudad global o ciudad dual del siglo XXI”, Bue-
nos Aires, UBA, 1999.
Clichevsky, N.: “Informalidad y segregación urbana en América Lati-
na: Una aproximación”, Santiago de Chile, CEPAL, Serie medio
ambiente y desarrollo, octubre de 2000.
Cross, C.; Delfini, M. y Picchetti, V.: “Organizaciones piqueteras: de la
supervivencia a la resistencia”, ponencia presentada en V Jornadas
de Sociología. Argentina: descomposición, ruptura y emergencia de
lo nuevo, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2002.
Cross, C. y Montes Cato, J.: “Nuevas instancias de representación po-
lítica de los sectores populares. El surgimiento de los piquetes como
desafío a las formas de representación clásica”, ponencia presenta-
da en las II Jornadas Nacionales “Espacio, memoria e identidad”,
Rosario, octubre de 2002.
Dinerstein, A.: “Desempleo y exclusión social. La subjetividad invisi-
ble del trabajo (El desafío teórico para los estudios del trabajo)”,
ponencia presentada en el 5º Congreso de ASET, Buenos Aires, agos-
to de 2001.
Dubar, C. (1991): La socialisation, construction des identités sociales et
proffessionelles, París, Armand Colin, Collection U, 1991.
— La socialisation, París, Armand Colin, 2000.
Dubet, F. y Martuccelli, D.: ¿En qué sociedad vivimos?, Buenos Aires,
Losada, 1999.
Escolar, M.: “Fabricación de identidades y neo-corporativismo territo-
rial”, en Herzer, H. (comp.): Ciudad de Buenos Aires. Gobierno y des-
centralización, Buenos Aires, CEA-CBC, 1996.
Gorbán y Busso //Faltan iniciales//: “Viejas pero novedosas formas de
supervivencia: trabajar en la calle. Cartoneros y feriantes después
de la oleada neoliberal”, ponencia presentada en el VI Congreso de
ASET, Buenos Aires, del 13 al 16 de agosto de 2003.
Hall, S.: “Who needs identity?”, en Hall, S. y du Gay, P.: Questions of
cultural identity, Londres, Sage, 1997.
Hobsbawm, E.: “La política de identidad la izquierda”, en Revista
Nexos, versión electrónica, Lima, Perú, setiembre de 1996.
Kirshenblatt-Gimblett, B.: “Ordinary People/Everyday Life”, en
Gmelech, G. y Zenner, W.: Readings in Urban Anthropology, UA,
Waveland Press, 1996.
Lozano, C. y Feletti, R.: “Convertibilidad y desempleo, crisis ocupacio-
nal en la Argentina”, en Aportes para el Estado y la administración
gubernamental 3, Nº 5, Buenos Aires, 1996.
Identidad y representación para unificar.p65 291 26/03/04, 11:58 a.m.
292 MARCELO DELFINI Y VALENTINA PICCHETTI
Melucci, A.: “La acción colectiva como construcción social”, en Estu-
dios Sociológicos, IX: 26, 1991, pp. 357-364.
Merklen, D.: “Le quartier et le barricade: quelques clés pour comprendre
la revolte des plus pauvres en Argentine”, ronéo, Buenos Aires, 2002.
Oviedo, L.: De las primeras Coordinadoras de las Asambleas Nacionales.
Una historia del movimiento piquetero, Buenos Aires, Ediciones Rum-
bo, 2001.
Svampa, M.: Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados,
Buenos Aires, Biblos, 2001.
Vila de Prado, R.: “Las identidades colectivas entre la construcción y
la reconstrucción”, en Revista Acta Académica, vol. 5, Nº 1, Universi-
dad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via, junio de 2000.
Identidad y representación para unificar.p65 292 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 293
El trabajo de resistir
La ideología dominante en la construcción
de la identidad política del desempleado
Paula Lenguita*
Introducción
E n el último tiempo, la Argentina es escenario de una fuerte resis
tencia social sobre la política neoliberal. Con el corte de ruta, los
desocupados organizados se han vuelto uno de sus principales
oponentes. Quizá, en el afán de tan sólo resistir las consecuencias de
la falta de trabajo, este sector ha ganado la calle para oponerse a los
planes de la exclusión. Es posible también que las necesidades inme-
diatas hayan conformado un poder popular amenazante para los
dominios del capital.
En un escenario altamente polarizado como el nuestro, la ideología
dominante se ha desarrollado con toda soltura. Consolidando a su
paso, el núcleo paradojal del capitalismo en democracia: silenciar la
resistencia de los que menos tienen, acusándolos de violentos, mien-
tras promueve la avaricia de los que más poseen. Como ya lo dijo
Marx, frente a la explotación los trabajadores son rehenes de las deci-
siones caprichosas de los capitalistas. En ese marco, la ideología domi-
nante puede tergiversar a su gusto la realidad, porque no será puesta en
cuestión. Así lo hizo en nuestro caso, bajo el supuesto “efecto derrame”
* Lic. en Sociología (UBA). Profesora de Sociología (UBA). Magister en Investi-
gación Social (UBA). Doctorado en Ciencias Sociales, en curso (UBA). Becaria
del CEIL-PIETTE (CONICET). Docente de la Carrera de Comunicación (UBA).
Dirección electrónica: plenguita@ceil-piette.gov.ar.
Identidad y representación para unificar.p65 293 26/03/04, 11:58 a.m.
294 PAULA LENGUITA
permitió el incremento del patrimonio de unos pocos y redujo a la
pobreza y la indigencia a los más. Una sociedad democrática con
superávit fiscal que llevó a empobrecer a la mayoría es seguramente,
ayer y hoy, la ejemplificación más pura de estas trampas capitalistas.
Si bien se las resiste, esas trampas cambian de forma. A pesar de
toda la evidencia manifiesta ya sin tapujos, se insiste en hablar del
carácter novedoso del movimiento piquetero, en referencia directa al
conjunto de organizaciones de los trabajadores desocupados. Nos
ocuparemos aquí de esa temática, sin ocultar nuestro ánimo de con-
tradecir las que subestiman la influencia de los desocupados en el
conflicto del trabajo y el capital. Por tal razón, el lector encontrará aquí
una interpretación que no fragmenta ni clasifica minuciosamente las
distancias políticas del movimiento piquetero.
La violencia del capital
La depredación es el signo del capitalismo. A su paso vienen arra-
sando con la vida y la riqueza de este planeta. Desde los recursos
naturales hasta la población, todo ha caído en su trampa. Su contun-
dencia se debe a la capacidad regenerativa del sistema y a la violencia
con que se revitaliza. Luego de la crisis del setenta, nos muestra toda
la violencia de la que es capaz para conservarse. Si bien el capitalismo
siempre ha empleado la violencia como recurso de poder, tal embesti-
da adquiere mucha más relevancia a partir del neoliberalismo.
Para no convalidar la ambigüedad epistemológica con que se em-
plea el término “neoliberalismo”, hemos de considerar esta fase capi-
talista como una transformación en lo tendiente a la ideología que
sostiene su dominación. La salida a la crisis del setenta supone un
cambio de estrategia ideológica que fortalece la depredación propia
del capital. De otro modo, no podríamos explicar el éxito del
neoliberalismo, que como núcleo filosófico del capitalismo actual, no
encuentra fronteras aparentes a sus verdades. Es así como la falta de
escrúpulos del capital no reconoce límites frente a la vida. De un modo
avasallante, desde hace un tiempo, se ha empeñado en acabar con lo
vital, sigilosa pero incansablemente.
Sin objeción, el neoliberalismo ha alcanzado un éxito rotundo, qui-
zás ni soñado por sus propios ideólogos. De una manera rápida y
contundente, y a una escala planetaria nunca antes vista, ha triunfa-
do al silenciar y desvanecer toda crítica al genocidio irracional del capi-
talismo actual. Es probable que, en el pasado siglo ninguna sabiduría
Identidad y representación para unificar.p65 294 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 295
convencional consiguiese lo que ésta, un predominio de gesto tan di-
fundido. Mediante la proliferación de un cuerpo argumentativo cohe-
rente y lúcido, que aleccionó sobre la necesidad de cambios estructu-
rales categóricos e irreversibles en el corto plazo, obtuvo sus logros
inéditos. La libre empresa, como sinónimo de la libertad, y la compe-
tencia, como su lógica suprema, fueron las fuentes más simples sobre
las cuales se edificó, con una ortodoxia aplastante en cualesquiera
resquicio del planeta. El “pensamiento único”, el “fin de la historia”,
el “efecto derrame” (fundamentalmente empleado en el caso de los
países periféricos) son algunos de sus principios esenciales y la sínte-
sis más perfecta de una hegemonía, a la cual tanto partidarios y de-
tractores deben atenerse, asumiendo como propios los imperativos
del hambre y la codicia generalizadas. La máscara cínica del progreso
acompañó la aceptación más sumisa y el consenso sin reservas que
desató cuantiosas políticas genocidas sobre el trabajador. Por todo, y
frente a semejante embestida, la crítica se ha vuelto vacía, por ende, el
problema está en cómo recomponerla.
Pero el crédito no es sólo de la sapiencia de la política neoliberal,
para su triunfo debieron convocarse fuerzas históricas más robustas.
Tales alcances ideológicos fueron efectivos por el servicio de una vieja
receta. Se fomentó así la competencia en un escenario de desempleo
estructural. Marco en el cual la falta de trabajo es lo suficientemente
masiva como para desmovilizar, disciplinar y controlar la propia lu-
cha del trabajo. En dicho desequilibrio de fuerzas a su favor, es donde
gana su partida.
Más allá de la máscara neoliberal, el capital siempre muestra su
cara más oscura. Las claves de su desenvolvimiento, sin espejismos ni
atajos ideológicos, están en la violencia que le es intrínseca. Siempre
presente, la violencia agazapada, esperando entrar a escena. Y más
cuando es el sistema el que está en peligro. En la crisis capitalista
pasada se ha llegado a poner en jaque la propia rentabilidad del capi-
tal, límite que moldeó la armadura de una dominación hegemónica y
una unilateralidad que aniquila toda resistencia, con ideas vagas de
bienestar y confort. Por tal razón, la ideología neoliberal sólo es la
contracara de una brutal concentración del ingreso, cuando hace po-
sible el disfrute de unos pocos del bienestar vociferado para todos.
Si bien la hegemonía es un hecho, se erige sobre una paradójica que
la ha vuelto irreconciliable con la realidad. Las empobrecidos ya no
tienen fuerza para creer en sus promesas del bienestar, porque se re-
sisten incansablemente a todas sus calamidades.
Identidad y representación para unificar.p65 295 26/03/04, 11:58 a.m.
296 PAULA LENGUITA
La doctrina neoliberal
El trauma de esa violencia neoliberal asumió distintas formas en
nuestro país. Nos referiremos a algunas de estas marcas a fin de con-
vergen en aquellas que apuntan, directamente, sobre el trabajo.
Para empezar, su primer capítulo lo instala la dictadura militar de
1976. Hasta allí la violencia no era ajena a nuestra historia, pero sí,
una vez iniciada la dictadura se vuelve absolutamente funcional al
poder. No por azar, esa etapa se denominó Proceso de Reorganización
Nacional, su iniciativa aniquiló, tal como se lo proponía, todo foco de
resistencia real y potencial a sus objetivos. Hasta lo irreconocible, des-
manteló todo signo de régimen sustitutivo antecedente. El Proceso
cumplió su función sin vacilar un instante, imponiendo a cualquier
costo un régimen de acumulación financiera, que delegó el control a
los capitales externos de uso no productivo. Al forzar la especulación
financiera como motor de un capitalismo de tinte neoliberal, doblegó
sin miramientos una industria que daba de comer a muchos trabaja-
dores. Con la desaceleración en marcha, hizo explosión una recesión
económica profunda, que la inflación no pudo más que convalidar.
Todo este dispositivo, ideado antes por las potencias mundiales para
los países periféricos, se impuso a fin de sostener el derrumbe del
sistema, en términos de una desvalorización brusca del capital, expre-
sada por la crisis del setenta.
Sin interrupción, la restauración de la democracia en 1983 fue fun-
cional al neoliberalismo. Con formas menos drásticas al principio, con-
tinuó con los planes antes desarrollados. Sin embargo, con la presiden-
cia de Carlos Menem las atenuantes perdieron su razón de ser. La orto-
doxia neoliberal, partidarios fervientes de Friedman y Hayek, se apode-
ró del sillón presidencial. Con la Ley de Emergencia Económica y la Ley
de Reforma del Estado, de alguna manera, en nombre del Poder Ejecuti-
vo se progresó con el proceso iniciado por la Dictadura. La reorganiza-
ción ahora atenta contra la ya diezmada producción industrial y los
recursos estatales. La Alianza (muy a pesar de las expectativas popula-
res) hizo lo propio en este mismo sentido. Privatizó lo que restaba y
desreguló lo pendiente. Si este gobierno tienen alguna manera de pasar
a la historia, lo hará como el que destruyó el empleo y la pérdida de la
capacidad adquisitiva del salario, concluyendo la flexibilización ya
iniciada y consolidando una precarización inusual en nuestro país.
El Estado ha sido cómplice y víctima del neoliberalismo, como lo
demuestra su actual debilitamiento frente a los vaivenes del en-
deudamiento. Esta subordinación estatal, justificó siempre el camino
Identidad y representación para unificar.p65 296 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 297
de las recetas del ajuste. Año tras año, se propagó este vicio, y el Esta-
do quedó enredado en el círculo del achicamiento del gasto y la toma
de deuda. El paso del neoliberalismo ha convertido a quienes nos
dirigen en un grupo de creyentes, que maniatados por las ataduras de
la deuda pública, se aferran a sus trampas ideológicas. Dicha debili-
dad es tan grande que estuvo a poco de provocar su propio suicidio,
en la crisis de 2001 (la cual también por su virulencia se ha vuelto un
síntoma más del caso argentino). Esa debilidad nos ha llevado a hipo-
tecar la riqueza presente y potencial, a un precio que se demuestra en
las ataduras de una deuda pública a todas voces impagable.
Además de los recursos estatales, gran parte de la banca y la indus-
tria están en manos extranjeras, hecho que magnifica la pobreza y la
miseria a la que están condenadas muchas trabajadores. Sin embargo,
las consecuencias de la servidumbre estatal nos muestra a las claras
que no todos perdieron. Los grupos más concentrados de la economía
transnacional fueron los más favorecidos, ampliando sus nichos pro-
ductivos y apropiándose de recursos estratégicos del Estado.
Indudablemente, la depredación de los capitales externos, benefi-
ciados por la apertura comercial y por impuesto por demás regresivos,
tomó como presa a aquellos que le fueron serviles a sus objetivos. Su
codicia no se ha detenido ni frente a quienes son claves para sus me-
tas. Ha destruido gobiernos que fueron fieles cómplices de su virulen-
cia. Debilita y condena a los verdugos del trabajador, que emplearon el
terror, la inflación y el desempleo como arma.
Específicamente, la violencia del capital operó sobre la acción polí-
tica de los trabajadores, primero negándola y luego aniquilándola, si
era necesario. Para finalmente acorralarla, tan sólo, a los márgenes
previstos para la representación democrática. Sin embargo, una vez
allí tampoco se conformó, y volvió a imponerse con toda su fuerza,
La democracia trató de ocultar la violencia estatal detrás de la apariencia
de igualdad ciudadana. Pero al mismo tiempo fue violenta en sus accio-
nes, desde la imposición de políticas que marginaron, pasando por la
represión directa sobre la víctimas de esa marginación que se rebela-
sen, hasta la obscenidad de un discurso que trata de convencer de la
necesidad de ajustar a los más pobres para aspirar a un porvenir ventu-
roso (Battistini, 2002: 35).
Antes y después de la democracia, la violencia neoliberal atacó al
trabajo través del terror: configurando una perspectiva traumática
para todo intento de oposición. El trauma de la dictadura militar y el
Identidad y representación para unificar.p65 297 26/03/04, 11:58 a.m.
298 PAULA LENGUITA
trauma de la dictadura económica, con la hiperinflación, en conjunto
produjeron una especial de simbiosis. Una asociación del inconsciente
colectivo que forzó la aceptación a las drásticas medidas neoliberales.
La amenaza siempre estuvo presente. Su intimidación cambia de
forma según la necesidad del capital, pero siempre opera amenazan-
do volver a un pasado traumático. Mientras se operaba sobre el des-
empleo, se recreaban la amenaza de la vuelta al terror de la dictadura
y la hiperinflación. Al someternos bajo el dominio de estas ideas del
retorno al terror, nos hundió en una catástrofe que no imaginábamos,
el carácter estructural del desempleo de consecuencias dramáticas
para el futuro. Una vez constituido el desempleo como otra forma de
disciplinamiento social, ya sus antecedentes, no tenían razón de ser y
fueron condenadas a la revisión del presente.
Necesitamos saber cómo dar cuenta de las actuales condenas de la
Argentina, cómo se ha podido desplegar semejante sinrazón. Para
ello, necesitamos hacer un alto en pos de precisar, cómo opera especí-
ficamente la violencia del capital sobre el trabajo, en este período
neoliberal. A sabiendas de que, la conflictividad del capital y el trabajo
corrientemente queda en manos del sentido común de lo evidente, que
está condicionado por los portadores del poder decir, que oculta, que-
riéndolo o no, lo relevante de dicha relación, nuestro compromiso se
inicia frente a la función de la ideología. Su modo de empleo moldea
los puentes de la relación del capital y el trabajo y, por ello, es pertinen-
te recrear una forma alternativa de considerarla.
La amenaza del desempleo
Para seguir es requisito recrear los márgenes de la actual relación
de explotación del trabajo, reconociendo los signos específicos del
conflicto que provoca más disciplinamiento sobre los que trabajan, y
el lugar que en ello ocupa la amenaza del desempleo.
La actual relación del capital y el trabajo expresa su violencia a
través de la perversión: se propone en pos de mercantilizar el trabajo,
a tal extremo que lo deshumaniza, llevando a grandes márgenes de
población activa a la marginalidad más acuciante. Pero esto no es
nuevo, lo nuevo de su perversión está también en la eficacia ideología
de su empleo:
El sistema se volvió así cada vez más perverso, ya que siguió mantenien-
do la ilusión del empleo asalariado, cuando las posibilidades de acceso a él
Identidad y representación para unificar.p65 298 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 299
se iban diluyendo, sobre todo para los sectores menos favorecidos eco-
nómicamente (Battistini, 2002: 17).
La perversión de prácticas y de argumentos sobre el trabajo ha lle-
vado a desmantelar la política del pleno empleo y la destrucción de un
aparato sindical que era su espejo. Según creemos, a escala mundial,
esta perversión se instala sobre una transformación estructural del
proceso productivo. Dichas políticas focalizadas, discontinuas y
cortoplacistas sobre el empleo asalariado no han considerado nunca,
en su formulación de programas, los vaivenes y particularidades de
cada región donde se implantaron. Tan sólo son un paralelo de lo
hecho por los ajustes macroeconómicos cimentados por los Estados
en la fase neoliberal.
En conjunto, las nuevas relaciones de producción que han frag-
mentado y debilitado el universo laboral y las transformaciones
sistémicas de la limitación de la autonomía estatal (para el ejercicio de
su soberanía) han logrado desarticular al interlocutor o mediador tra-
dicional de los conflictos laborales. De tal manera, el movimiento sin-
dical ha quedado desprovisto de poder para paliar la desigualdad,
subordinación y marginalidad en que se halla el asalariado.
Basta observar como síntoma de la crisis sindical la realidad
pauperizada de todo el empleo asalariado, más allá de la actividad, la
complejidad y la paga que le corresponda. La forma más significativa,
de esta manifestación de debilidad, la asume fundamentalmente la
figura del desocupado, pero también formas cada vez más precarizadas
de empleo (el contrato temporal y la pasantía), que bajo la consigna
del “trabajo justo a tiempo” se flexibiliza al extremo la contratación y
la remuneración.
Sin embargo, hay que decirlo, el capital se desenvuelve en una contra-
dicción permanente. La realización de sus intereses más salvajes se ve
contrarrestados por su propia necesidad para reproducirse. La renuente
paradoja del desenvolvimiento del capitalismo, se realiza a través de la
contradicción entre la acumulación y la reproducción del capital.
Este tema clave del sistema económico, hoy se expresa en la necesi-
dad de las empresas de una mano de obra fiable y formada, capaz de
alcanzar niveles elevados de productividad. De ahí las tentativas de
estabilizar núcleos duros y diferentes niveles de periferia de mano de
obra: los trabajadores temporales, a los que se convoca para ciertas
ocasiones, sólo son efectivos del lado de un núcleo estable y perma-
nente de otros (requisito para la reproducción eficiente del capital).
Inversamente, la contradicción se refleja en el despliegue del trabajo
Identidad y representación para unificar.p65 299 26/03/04, 11:58 a.m.
300 PAULA LENGUITA
sobre el capital, donde la precarización viene acompañada por una
necesidad de elevar la cualificación y la permanencia del trabajo
(generalmente no reconocidas en el salario).
Dicho contrasentido en la estrategia de mercantilizar y flexibilizar
al extremo la mano de obra y, particularmente, de las estrategias cada
vez más selectivas de contratación del trabajador, deja como resabio
un continente no menor de trabajadores librados a su suerte. Quienes
ven tan sólo en el autoempleo o los magros subsidios estatales una
salida para su condición de asalariados sin trabajo.
Con esta emergencia del desocupado estructural, se ve a las claras
cómo el capital se desembaraza absolutamente de la responsabilidad
de sobreviva de la mano de obra, siendo el Estado el único responsa-
ble por enmendar estas consecuencias del desarrollo irracional del
capitalismo. Más nítidamente, se vislumbra que la salida neoliberal a
la crisis del capitalismo provocó, con éxito, la desvinculación del em-
pleo con relación al trabajo y la destrucción de la figura clásica de
trabajador asalariado.
El disciplinamiento sobre el trabajador que proyecto la figura del des-
empleo, en tanto estrategia del capital, renueva una vieja receta, que hoy
se sirve de un elemento estructural con el cual antes no contaba. Por
medio de recursos informáticos, hoy se está profundizando la
automatización del trabajo, a tal extremos que, no sólo se continúa un
proceso de objetivación del saber materializado en la máquina herra-
mienta, sino que se objetiva también el propio proceso de trabajo, al
deslocalizarse la producción como conjunto. Por tanto, el capital ha lo-
grado deslocalizar su producción, mediante los medios informáticos, y
desdibujar, así, las fronteras de la unidad de producción (la fábrica y la
oficina). Esta nueva forma de integración de los trabajadores y sus pro-
ductos del trabajo se realiza a través de redes de contacto que controla el
capital de manera absoluta; y con ello, amplia y profundiza su alcance
allí donde antes no intervenía; hoy opera en la separación de los colecti-
vos de referencia, aislándolos a los trabajadores de manera determinante.
Ambas novedades en la estrategia del capital, la deslocalización de
la producción y su correspondiente aislamiento del trabajador, dan
materialidad a formas diversas de precarización del trabajo y polari-
zación social, en sentido general: el desequilibrio ocupacional extien-
de cada vez más la brecha salarial, la reducción de los puestos de
trabajo en la administración pública (entre otros sectores paliativos de
la economía) aumenta la inestabilidad laboral del conjunto de trabaja-
dores, en suma, la creciente oferta de fuerza de trabajo es una afluente
indiscutido para la merma del ingreso real.
Identidad y representación para unificar.p65 300 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 301
La lógica fundamental de ésta desvinculación también ha
impactado sobre la relación entre lo económico y lo social, cuando
desvincula la renta del empleo. Del lado de la economía han imperado
las reglas de la competencia y el libre mercado, dejando el camino libre
a las privatizaciones, la libre circulación de capitales, y a la flexibili-
dad en las formas de contratación del trabajo. Mientras del lado de lo
social, sigue vigente una realidad distinta: el Estado se presente como
único responsable de la fuerza de trabajo inactiva. En esta desvincula-
ción del trabajo de la esfera de lo económico, vemos operarse la fun-
ción disciplinaria del desempleo, en tanto imagen de la pérdida de la
condición de asalariado.
En este sentido, los efectos de la implantación del modelo neoliberal
se han traducido en una flexibilización de las condiciones de trabajo
y una inmensa red de recursos productivos hoy destinado al flujo
financiero de escala supranacional. La desvinculación del trabajo,
por medio de la deslocalización de la producción, se expresa en for-
mas diversas de inestabilidad del empleo y genera condicionantes
políticos para los ya debilitados sindicatos y los todavía jóvenes con-
tingentes de desempleados organizados. Por lo tanto, junto a la expre-
sión directa de la lógica del capital, en tanto forma actual de la
deslocalización de la producción, es preciso advertir también su con-
secuencia ideológica, en tanto resultante político hallamos la frag-
mentación del colectivo de trabajo, y aislamiento del poder de resis-
tencia del trabajador, evidenciado permanentemente a través de la
figura de los desocupados.
Ciertamente, todos los límites se han roto para la propiedad privada
y la reproducción del capital, pero ninguno para quienes viven de su
trabajo. La desvinculación del trabajo de su soporte económico, y los
desequilibrios recientes en la clásica relación salarial, viene operando
eficazmente sobre las ideas dominantes en el trabajo. Hoy más que nun-
ca, el proceso de concentración y descentralización empresarial ha pro-
vocado un duro golpe sobre el mercado de bienes y el mercado de trabajo.
Con lo cual la reproducción de las condiciones de trabajo, finalmente,
terminó en las manos exclusivas de un Estado cada vez más debilitada;
quien ofrece a amplios márgenes de la población que trabaja dádivas de
lo más miserables y materializa así su ambición de ser participes de la
explotación, en la condición de subordinación.
Sin embargo, no todo es tan terminante. Todo poder, en algún mo-
mento, provoca con su desenvolvimiento un contrapoder. Si bien se ha
corrido el límite del trabajo, con relación a las esferas de lo social y lo
económico, es distinto lo que ocurre desde el punto de vista político.
Identidad y representación para unificar.p65 301 26/03/04, 11:58 a.m.
302 PAULA LENGUITA
El poder del desempleo
Desde lo político, como todo contrapoder, la resistencia se ubica en
lo más impredecible. La degradación a que nos condena el capital es
tan profunda que la rebeldía se ha ubicado en lo más hondo, en lo más
extremo, allá donde el capital perdió interés, allí donde lo pequeño e
insignificante se vuelve grande y adverso. Si bien los desocupados
contribuyen a conformar las imágenes-trauma del disciplinamiento
de los que tienen trabajo, no obstante, también dicha condición del
trabajo permite la emergencia de principios renovados del conflicto
laboral, y he ahí su poder.
Al preguntarnos por qué razón son los desocupados los portado-
res del poder de resistir, los que alzan la voz, los que gritan y denun-
cian la violencia neoliberal, frente a la apatía de los que tienen trabajo,
nos estamos preguntado por cierto aspecto de la resistencia reciente.
La razón que lleva a los desocupados a ser los protagonistas ineludi-
bles de tal resistencia reciente está en que son la figura de los que nada
tienen, y allí en ese vacío recuperan su razón política.
En su nombre se enarbola para algunos la negación del trabaja-
dor y para otros, entre los cuales nos incluimos, la potencialidad
manifiesta del poder de resistencia aunque, a primera vista, esto
parezca extraño. Los que protestan no son asalariados procurando
mejoras de sus condiciones laborales o sociales, sino desempleados
procurando conseguir trabajo. En esta forma de expresión del con-
flicto se evidencia una incontrastable paradoja: los que protestan si
bien no se hallan estrictamente hablando bajo una relación salarial,
se consideran trabajadores en condición de desocupados. Esa situa-
ción provoca interpretaciones sobre el sector que señalan un cam-
bio de naturaleza del conflicto. Por tal razón, las recientes configu-
raciones colectivas se expresan como cambio en la naturaleza de las
reglas de conformación de la relación capital y trabajo, pero no se
pueden entender fuera de esta relación.
Para reconocer la expresión que asume el poder del desempleo, en
el campo actual del conflicto del trabajo, es preciso cuestionar el recur-
so ideológico de las fórmulas disuasivas. Desde los recorridos realiza-
dos por la historia, señalaremos los aspectos ideológicos que la con-
tienen y configuran, y su función para ocultar y tergiversan aquellos
sucesos de la resistencia. Por mediación simbólica, del sentido atri-
buido a la atomización del conflicto laboral y la jerarquización de las
organizaciones de desocupados, las formas políticas del trabajo, y los
conflictos laborales que se le asocian, quedan reducidos a expresiones
Identidad y representación para unificar.p65 302 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 303
de debilidad, ocultándose las formas alternativas de estas luchas y su
potencialidad.
En su momento fue la idea sobre “el fin del trabajo”, que operó
atacando las formaciones colectivas de la resistencia laboral, fue la
que conformó cierto cuestionamiento sobre la centralidad del trabajo,
desde el punto de vista de la conflictividad social propia del sistema
capitalista. En la actualidad, el fetichismo de la ideología reinante se
sirve de otra forma para resignificar la lucha del trabajo, esta vez a
través del paradigma de la exclusión.
Según una premisa basada en la polarización dentro/fuera, se pre-
tende describir las consecuencias negativas de la explotación capita-
lista, y, según nuestra hipótesis, esta interpretación hace posible la
predominancia de la idea sobre la debilidad del peso ejercido por el
trabajo en los conflictos capitalistas contemporáneos, que abordaremos
a continuación. Por ende, enseguida, desarrollaremos el fetiche de la
exclusión en tanto obstáculo para reconocer el poder de los más débiles.
Perspectiva que, necesariamente, nos conduce a discutir una temática
ya clásica en los estudios políticos: la centralidad política del trabajo.
Pensamos que, las discusiones teóricas han llegado tan lejos, que
están manipulando de manera negativa las luchas actuales, tal tergi-
versación alcanza su grado extremo cuando se llega a afirmar que, por
razón de un desempleo masivo, hoy la esfera del trabajo ha perdido su
peso en los conflictos sociales (premisa, por cierto, totalmente incon-
trastable con la realidad nuestra y ajena).
Por supuesto, nuestra posición, poco influyente todavía, intenta
sortear los obstáculos de minimizar el poder de los grupos no tradicio-
nales que resisten frente al neoliberalismo. En principio, nos servimos
de los hechos pasados para afirmar que: el protagonismo de los des-
ocupados organizados ha sido irrefutable a la hora de comprender los
antecedentes del conflicto social en Argentina, que tuvo como punto
más radical la caída del presidente De la Rúa en diciembre del 2001.
Sin embargo, existe un elemento ideológico que combate el potencial
político del desempleo. Dicho de otro modo, el poder de desempleo se
ve limitado por un recurso ideológico que ha tenido amplio alcance en
nuestra región, manifiesto a través del paradigma de la exclusión.
Con esta metáfora, para representar a los que tienen trabajo, se ha
proyectado la imagen de un grupo social desvalido, excluido y al
margen de lo social. Una significación absolutamente negativa que se
emplea, sin miramientos, en los debates teóricos interesados por las
transformaciones del mundo del trabajo, y ni hablar de la presencia
que alega a la hora de describir la especificidad de los desempleados
Identidad y representación para unificar.p65 303 26/03/04, 11:58 a.m.
304 PAULA LENGUITA
en los estudios empíricos, que no se esfuerzan por combatir conceptos
sino por convalidar supuestos.
Según suponemos, la noción de exclusión es mecanicista como ele-
mento explicativo pero, aun más importante, despolitizante y sesgada
como herramienta conceptual para el análisis social. Con su empleo
se consolidó una interpretación negativa del carácter político del sec-
tor que gana la ruta en el piquete, que enseguida ve resurgir su in-
fluencia en las representaciones que se construyen sobre los piqueteros
por parte de los medios de comunicación (por cierto, versiones mucho
más estigmatizadas que en el caso de los discursos académicos, que
todavía deben cuidar sus formas).
Evidentemente, el estigma de la exclusión funciona tanto hacia fue-
ra, en las más variadas imágenes negativas que se configuran sobre
los piqueteros (criminalizándolos y victimizándolos) como hacia den-
tro, proyectándose los mismos mecanismos sobre su definición de sí
de los propios protagonistas. Por tal razón, una mirada así construida
sobre la nulidad del poder de los desempleados, impone una crítica
sobre la función ideológica que allí opera.
El fetiche de la exclusión funciona en los discursos para subesti-
mar estigmatizando el poder de los que resisten en la ruta. En sí mis-
ma es una noción mecanicista, y en algún sentido tautológico, ya que
su argumento se cierra en una sociedad bipolar que se recrea en un
sentido polarizante, resultando la falta de cambio y de ruptura con
dicha polaridad antecedente.
Como recurso ideológico es una clasificación que no cuestiona sino
afirma y sostiene la realidad polar de la explotación del trabajo. Aun
más, al hacerlo subordina (en tanto, niega) el potencial político de
aquellos que se enfrentan a esta polarización: los desocupados, por su
condición de excluidos de la relación asalariada, se ven desvalidos de
su capacidad política como actores del conflicto laboral; la metáfora
se completaría del siguiente modo: al estar en los márgenes no son
participes de la lucha interna del trabajo y el capital.
Sin embargo, dicha escenificación del estar dentro o fuera no es
ingenua. Su mirada despolitizante sobre la realidad del trabajo no es
un residuo de sus supuestos mecanicistas, sino al revés. En pos de
conservar la función ideológica de la polarización dentro/fuera se
ata a una concepto de por sí reificado, inhabilitando su función ex-
plicativa sobre una realidad en permanente transformación. Sin ir
más lejos, es la propia práctica de la lucha de los desocupados orga-
nizados la que pone en dudas y cuestiona, sin más, la naturaleza
explicativa de la noción de exclusión. Son los nombrados excluidos,
Identidad y representación para unificar.p65 304 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 305
en los márgenes, los que se expresan en el centro del conflicto laboral
hoy vigente.
Queriéndolo o no, la noción de exclusión no ha sido explicativa de
una realidad que no puede representar por su propia naturaleza con-
ceptual. Por ello, pensamos que, su función es política. Más allá de los
espacios en los que cobra vida y se recrea, el paradigma de la exclu-
sión tergiversa el potencial político de los actores emergentes en los
cortes de ruta. Y como elemento específico de las ideas dominantes,
obstaculiza el potencial político de los que considera excluidos, cuan-
do sobredetermina el valor de los que incluye, de los que poseen traba-
jo y capital (a pesar que, por supuesto, también establece una jerarquía
entre ellos).
Por lo tanto, es innegable que el tema de la asincronía en la relación
del trabajo y el capital, y sus formas de interpretación dominante, es
hoy más que nunca relevante. En las ideas, que dominan sobre la
actual relación del capital y el trabajo, hallamos sin dudas una repre-
sentación plena de los desafíos políticos hoy emergentes. La produc-
ción del sentido del conflicto es hoy un tema central para el reconoci-
miento de los desafíos políticos venideros. Por lo tanto, subestimar el
potencial político del desempleo, ha tenido como consecuencia la in-
comprensión de la centralidad política del trabajo y sus distintas for-
mas de expresión, y ha conseguido tal vez lo que buscaba, obstaculi-
zar el poder de los sectores subordinados.
En un contexto de hegemonía ideológica del neoliberalismo, es esta
expresión la que cobra todo su potencial como recurso argumentativo
imperante. Toda su utilidad se emplea en un contexto en donde lo que
se dice parece tener más presencia que lo irrefutable de la realidad,
aun si ambos sentidos entran en contradicción.
Su eficacia no debe buscarse en la pertinencia analítica, ya que
hemos dicho que su lógica mecanicista es la única que ha podido
emplear para ocultar su razón política. Todo su potencial está en el
momento histórico de su empleo, en donde es ella o cualquier otra la
herramienta conceptual empleada con el objeto de despolitizar la lu-
cha de los sectores subalternos que, necesariamente, siguen su enfren-
tamiento con los sectores dominantes. Por lo tanto, no le importa ser
sesgada en su interpretación de la realidad, aun cuando su sentido
sea opuesto a lo evidente.
En síntesis, la versión dicotómica de la inclusión/exclusión si bien
expresa todavía su influencia frente a la lucha de los desocupados se
queda sin sustento. Justamente en la actual coyuntura política del
trabajo que estos grupos expresan, el hecho de “estar fuera” de la
Identidad y representación para unificar.p65 305 26/03/04, 11:58 a.m.
306 PAULA LENGUITA
influencia del capital, más que negarlos como sujetos políticos lo po-
tencia en tanto tales.
Límites del conflicto
Para comprender cuáles son los límites del actual conflicto del tra-
bajo, que es el conflicto “por” trabajo en el caso del movimiento pique-
tero, ha revisado hasta aquí las dimensiones analíticas que dan cuen-
ta de su identidad política de manera integral.
Por un lado, no puede pensarse la instancia comunicacional como
si propusiera un diálogo entre dos entidades simétricas, cuando exis-
ten relaciones de fuerza que condiciona la lucha simbólica. Por otro
lado, tampoco puede pensarse en tanto lucha de parte, ya que es un
conflicto público sobre el cual se van transformando las representa-
ciones del grupo y sobre el grupo que las pone en marcha.
Como ya señalamos, respecto a los antecedentes probables de la ex-
periencia del corte de ruta, puede hallarse una relación estrecha entre el
piquete de la ruta y el piquete de la huelga, como medios similares
empleados para la lucha del trabajo. En tal sentido, es que puedo provo-
car cierta reflexión sobre el legado hereditario del piquete respecto a las
huelgas obreras. Dicha analogía se vuelve un instrumental apropiado
para evaluar la pertinencia del paradigma materialista como recurso
interpretativo del conflicto local, más allá de las épocas. Porque ambos
son recursos que giran alrededor de las garantías de la reproducción
material de los trabajadores, en este caso el contenido del piquete gene-
ralmente se centra en la demanda de empleo, en el otro se objetivo estaba
en la mejora de las condiciones de empleo.
Pero más allá de sus encuentros, ambas modalidades presentan
una diferencia fundamental, que debe ser absorbida por la dimensión
simbólica de la protesta pública. Entre uno y otro caso existe una dis-
tinción de actores, territorios y contenidos del conflicto. En un caso
son asalariados sindicalizados que peticionan por mejores condicio-
nes “en” el trabajo. En otro caso, son desocupados, que sin
sindicalizaciones ni trabajo, peticionan “por” trabajo.
Cierto que esta diferencia, es un síntoma de la situación de trabajo
en la Argentina, es una muestra paradigmática del contexto de
desprotección que progresivamente fue gobernando el mundo del tra-
bajo en nuestro país. El cual pasa del conflicto de parte, y de carácter
estrictamente de oposición, a un conflicto público, y de carácter
marcadamente representación y simbólico.
Identidad y representación para unificar.p65 306 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 307
Como se observa, existen serias diferencias entre ambos modalida-
des de lucha. Las peticiones salariales son gremiales, en tanto los
enfrentamientos se dan como oposición de intereses entre un patrón y
un grupo de trabajadores. Entretanto, en el caso del piquete, la contra-
posición se desarrolla en el marco de garantías de derechos ciudada-
nos, el boicot se emplea para visualizar las omisiones de un Estado
incompetente en términos de las garantías constitucionales sobre el tra-
bajo, y se expresa en un espacio público de representaciones sociales.
Por lo cual tales particularismos permiten comprender la importancia
de integrar los aspectos simbólicos y clasistas de las lucha del trabajo, en
los casos del movimiento sindical y del movimiento piquetero.
Ahora bien, en términos de diagnósticos consecuentes, se observa
cierta articulación de los piqueteros con las más recientes experien-
cias de las asambleas barriales, posteriores a diciembre pasado. Fun-
damentalmente en lo tendiente a la forma de compartir los debates y
puesta en marcha de decisiones estratégicas sobre el futuro de las
reinvidicaciones emergentes.
Pero no sólo la coincidencia está en las orientaciones conjuntas de
medidas y formas de funcionamiento, también las hallo en sus pro-
pios intereses estratégicos, que les permiten coincidir en territorios y
experiencias conjuntas. No solamente los piqueteros y las asambleas
son fenómenos renovados, en tanto potenciales políticos de la Argen-
tina reciente, sino también, fisonomías de movimientos sociales de
carácter político que tienen firmes implicancias en la constitución de
identidades colectivas, prósperas como alternativas de poder.
Esta comunión de intereses particulares y posiciones estructurales
de los movimientos piqueteros y asambleístas, supone cierto nudo
articulador entre experiencias que no han dejado de distanciarse des-
de el terrorismo de Estado: la mirada conjunta de la clase media pro-
gresista y la clase popular radicalizada. La reciente intersección de
propuestas de salida, señala en el 2001 de lo profundo del avance
neoliberal pero también de los todavía embrionarios pero sinceros
lazos sociales que integran en su contra.
Pese a lo reciente del fenómeno, no se puede negar su trascendencia
para innovar la vida política. El lugar sustantivo que ocupa esta nove-
dad del accionar político se deriva en razón de la eficacia como estra-
tegia para reclamar. Mientras se presenta como la última alternativa
para lo que no tienen trabajo, para aquellos que ya no tienen nada que
perder, es una forma de lucha popular que ha empezado a tomar carác-
ter general. Por ello, el movimiento piquetero puede ser considerado como
un punto de inflexión y el epicentro de un cambio social sustantivo en
Identidad y representación para unificar.p65 307 26/03/04, 11:58 a.m.
308 PAULA LENGUITA
nuestro país. Es necesario producir un reconocimiento descriptivo
sobre el sentido de dicho cambio y los modos posibles del recorrido
que provocar a su paso.
Palabras finales
La crítica a la ideología dominante nos ha llevado a revisar viejos
alegatos sobre el potencial político de la lucha de los considerados
excluidos. De tal modo, ensayamos una lectura sobre el poder político
de los desocupados en su ejercicio de la resistencia.
Al clarificar las distancias que nos separan de las imágenes domi-
nantes sobre el conflicto del capital y el trabajo, mostramos algunos
modos específicos de la ideología, siempre al servicio de tergiversar la
realidad de la clase subordinada. Sus recursos no se acaban con estas
líneas, sus centros de dominio se reproducen permanentemente, sin
embargo, nuestro compromiso tiene que ser la denuncia en todo resqui-
cio donde operen las ideas dominantes. Los cuestionamientos no sólo
deben estar dirigidos a un reconocimiento de la violencia del capital, en
todas sus formas, sino que nos deben conducir a producir alternativas
para descomponer los procesos internos de tal dominación.
Para recorrer ese camino, el aporte tienen que estar del lado de la
crítica que la experiencia de los sectores subalternos nos está demar-
cando. La mirada tiene que dirigirse a aquellos lugares donde se cons-
tituye el conflicto, y no donde se lo interpreta. El no recaer en la carac-
terización del poder de turno, más cercana al reconocimiento de las
instituciones que frenan las demandas, es un reaseguro que nos ubica
en la resistencia, que generosamente ofrece indicios del lugar que ocu-
pa el poder dominante: ya que allí se gesta la alternativa disidente de
dicha política permanente.
El combate a la luminaria de lo evidente, del simple juego de las
voluntades particulares, es el modo que hallamos para sortear la ideo-
logía dominante, que registra en lugar de comprender y clasifica en
lugar de interpretar el conflicto del sistema capitalista hoy presente.
El movimiento piquetero es una expresión más de la vitalidad polí-
tica del trabajo, en contraposición a las interpretaciones que la ate-
núan. Son los desocupados organizados los que alientan la vitalidad
del hemisferio del trabajo, como anclaje intrínseco del conflicto capita-
lista. Su carácter político, más allá de su condición de no asalariado,
evidencia, sin proponérselo quizás, nuevos recorridos para las de-
mandas, las formas de acción y contenido del conflicto sistémico.
Identidad y representación para unificar.p65 308 26/03/04, 11:58 a.m.
EL TRABAJO DE RESISTIR 309
Desde el punto de vista de ubicación histórica del tema, la emergen-
cia del movimiento piquetero no debe buscarse más allá del período
de predominio neoliberal. Silenciosamente, pero sin claudicar, la últi-
ma década ha ido gestando este fenómeno que hoy observadores ex-
tranjeros no dejan de asociar con nuestro país. Desde entonces, el
desempleo se vuelve “el trabajo de resistir”, y el piquete la firme con-
vicción de organizar políticamente un poder popular, conformando
así, en conjunto, una práctica política generalizable en circunstancias
y regiones distantes de nuestro territorio.
Frente al interrogante sobre cómo dar cuenta de la naturaleza polí-
tica de este emergente de poder popular, se alcanzó una línea de abor-
daje fértil para futuros interrogantes y señalamientos. La propuesta
presentada no sólo se permite señalar cierto sesgo interpretativo y
metodológico de los estudios sociales sobre el movimiento piquetero,
sino que reconstruye un modelo interpretativo de oposición y recono-
cimiento que los toma en consideración. En esta reconstrucción analí-
tica, las diferencias y continuidades con otros planteos nos han per-
mitido evaluar los beneficios y contrariedades a la hora de realizar
una lectura histórica y material sobre un tema ideológicamente con-
trovertido como es la relevancia política de dicho movimiento social.
Por tal razón, finalmente, debería agregar que, según pienso, cada
corte de ruta es un testimonio vivo y una evidencia cruda de la contun-
dencia que puede alcanzar un reclamo que nace del hambre, y es así
como congrega a un número siempre creciente de pobres sin trabajo.
La propia naturaleza del piquete desnuda el hecho que, la falta de
trabajo no es un problema estrictamente económico, es un problema
que atañe a la propia condición humana. La condición de fragilidad y
debilidad del hombre lo impulsa a sumar fuerzas para consolidar
políticamente el ejército, hasta allí inerme, de los desocupados pobres,
que de esta manera pueden enfrentar las necesidades vitales de ellos y
su familia. La fuente del valor para la lucha lo hallan allí donde otros
quedan abatidos, sin más fuerza ni coraje de seguir adelante. La con-
dena a sobrevivir los fortalece. Lo que ha otros logra someter, a ellos
los hace fuertes. Por esta razón es que los piqueteros tienen “un carác-
ter rebelde” que difícilmente puede dejar de señalarse.
Bibliografía
Basualdo, //Falta inicial//: Sistema político y Modelo de Acumulación en
Argentina. Notas sobre el transformismo político durante la valorización
Identidad y representación para unificar.p65 309 26/03/04, 11:58 a.m.
310 PAULA LENGUITA
financiera (1976-2001), Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, 2001.
Battistini, Osvaldo: “La democracia constituida sobre la violencia”, //
¿en?// La atmósfera incandescente, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad,
2002, pp. 17-38.
Ceceña, Ana Esther: “Neoliberalismo e insubordinación”, en Chiapas
4, México, ERA-Instituto de Investigaciones Económicas, 1997, pp.
33-42.
Offe, Claus: Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sis-
tema, 1988, pp. 163-244.
Las marcas de la explotación
El poder del desempleo //¿Qué pasó con esto? ¿Son publicaciones?//
Identidad y representación para unificar.p65 310 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 311
Los procesos de recuperación de fábricas:
una mirada retrospectiva1
Verónica García Allegrone,* Florencia Partenio**
y María Inés Fernández Álvarez***
1. Introducción
I dentificados como una reacción frente al incremento en los niveles
de desempleo, consecuencia de la implementación del modelo
neoliberal, los procesos de recuperación de fábricas y empresas desa-
rrollados en los últimos años, retoman como forma de acción colectiva,
una herramienta “clásica” implementada por el movimiento obrero: la
ocupación de la unidad productiva.
En este sentido, aun cuando los procesos de recuperación de fábri-
cas adquieren a partir de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre
de 2001 mayor visibilidad pública, el análisis de los mismos nos obliga a
preguntarnos sobre el carácter novedoso de esta particular modalidad
1
El presente trabajo retoma la ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de
Estudio del Trabajo: “Los trabajadores y el trabajo en la crisis”. ASET. Ponencia:
“Ocupaciones fabriles: Un rastreo de las experiencias históricas” de García
Allegrone, V.; Fernández Álvarez, M. I. y Partenio, F. Agradecemos la lectura de
Ariel Wilkis y Osvaldo Battistini a las versiones preliminares de este trabajo.
*
Lic. en Ciencia Política, UBA. Área de identidad y representación, CEIL -
PIETTE (CONICET) vgarciaallegrone@yahoo.com.ar.
**
Estudiante avanzada de la Carrera de Sociología, UBA. Área de identidad y
representación CEIL-PIETTE (CONICET) fpartenio@hotmail.com.
***
Lic. en Ciencias Antropológicas. Programa de Antropología y Salud, Sección
de Antropología Social Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA. Área
de identidad y representación CEIL-PIETTE (CONICET) mifal@filo.uba.ar.
Identidad y representación para unificar.p65 311 26/03/04, 11:58 a.m.
312 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
de acción colectiva y en consecuencia, nos invita a iniciar una mirada
retrospectiva de la misma.
Con este objetivo, a partir de las investigaciones en curso sobre
distintos procesos de ocupación/recuperación de fábricas y empre-
sas,2 nos preguntamos acerca de la relación entre estos últimos y las
experiencias previas en nuestro país. Para ello tendremos en cuenta
las ocupaciones fabriles desarrolladas en la Argentina durante dis-
tintos períodos considerando las demandas y motivos desencadenantes
de los conflictos, las estrategias de acción desarrolladas y los actores
sociales involucrados. Nos centramos en este trabajo en tres casos en
particular, representativos, a nuestro entender, de procesos más genera-
les desarrollados en distintos momentos de la historia argentina, que
relacionamos con los procesos que venimos analizando en nuestras
investigaciones: la ocupación del Frigorífico Lisandro de La Torre en
Mataderos en enero de 1959; la ocupación de la papelera Mancuso-
Rossi en La Matanza entre 1974 y 1976 y la ocupación de la planta
automotriz Ford en General Pacheco en el año 1985.
2. Las ocupaciones de fábricas hoy. ¿Nuevas formas
de protesta o redefinición de viejas prácticas?
La implementación de políticas de corte neoliberal, iniciadas du-
rante la década del setenta y profundizadas durante los años noventa
tuvo como objetivo desmantelar el modelo de acumulación
implementado a partir de mediados del siglo XX, cuyo eje estaba pues-
to en el desarrollo de la producción industrial (orientada principal-
mente al mercado interno) imponiendo un nuevo modelo basado en la
valorización financiera (Basualdo, 2001). Este modelo de acumula-
ción, que fundaba su legitimación en la expansión de los derechos
sociales y laborales, otorgó al trabajador asalariado un lugar central
que permitió el desarrollo de la sociedad salarial3 (Castel, 1995). En el
2
Este trabajo es el resultado de una serie de interrogantes comunes a partir de
nuestras investigaciones individuales realizadas en torno a diferentes casos de la
Ciudad de Buenos Aires y la Zona Norte del GBA. Dichas investigaciones tienen
como objetivos comunes analizar las modalidades de acción colectiva desarro-
lladas en torno a las recuperaciones de fábrica y a la influencia de los mismos en
los procesos de construcción identitaria de los trabajadores involucrados.
3
Si bien existen profundas distancias entre la realidad francesa, en función de la
cual fue pensado en concepto de sociedad salarial, y la realidad argentina,
Identidad y representación para unificar.p65 312 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 313
seno de la misma, el trabajador, a través de la figura del obrero indus-
trial, estable y protegido, se constituía, por un lado, en sujeto de derecho,
y por otro, en la base de una construcción social que supuso pensar al
trabajador como actor homogéneo, portador de una identidad: la obre-
ra. Se correspondía con ésta, en términos de acción colectiva, un reper-
torio “clásico” de protesta social cuyo modo de expresión era la huel-
ga y la movilización y los ámbitos constitutivos de las mismas: la
fábrica y la plaza. En este repertorio el peronismo actuaba como eje
vertebral, articulando el reclamo desde las organizaciones sindicales
que tuvieron el monopolio de la representación, constituyéndose en el
actor principal de la protesta (Farinetti, 1999).
La “crisis” del modelo de acumulación, que dió por tierra con la
sociedad salarial, se tradujo, por un lado, en una multiplicidad de
formas de empleo, respondiendo a las exigencias de flexibilización de
las relaciones laborales (que implicaron fundamentalmente una
precarización de las condiciones de trabajo), y por otro en un proceso
de desindustrialización que desembocó en un aumento sin preceden-
tes de los niveles de desempleo e informalidad, desplazando del cen-
tro de la escena a la figura del trabajador estable y protegido.
Este pasaje trajo consigo, para algunos autores, una crisis de las
representaciones sociales, asociadas al trabajo (asalariado) que impli-
caron una ruptura en los mecanismos de construcción identitaria
(Svampa, 2000). Esto se expresó, en términos de acción colectiva, en
una mutación en el repertorio de la protesta social, que adquirió a
partir de entonces un carácter más espontáneo en la que el lenguaje de
clase, que denotaba a su vez un lenguaje identitario fuerte, estaría
reemplazado por una identidad más débil, “conseguida en la acción”.
De carácter menos institucionalizados y puntuales, los reclamos de-
sarrollados a partir de la década del noventa, se encontrarían más
orientados a la satisfacción de necesidades básicas y, en consecuen-
cia, se trataría de acciones más bien defensivas que aquellos corres-
pondientes a las formas clásicas (Farinetti, 1999). De esta manera,
entre los antiguos y los nuevos “repertorios” de acción colectiva ha-
bría un salto, una discontinuidad, una ruptura, tanto en términos de
acción colectiva como de construcción identitaria.
consideramos pertinente retomar esta caracterización en lo que respecta al
desarrollo de una sociedad fundada y pensada en torno al trabajo asalariado
que constituyó la base de ciertas garantías (soportes, en términos de R. Castel)
como el desarrollo de la seguridad social.
Identidad y representación para unificar.p65 313 26/03/04, 11:58 a.m.
314 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Esta caracterización de las formas de protesta desarrolladas en nues-
tro país en los últimos años, elaborada a partir del análisis de los
cortes de ruta y las “puebladas” no resulta, sin embargo, esclarecedora
si queremos comprender las formas de acción desarrolladas en pos de
la recuperación de las fábricas por parte de los trabajadores.
A nuestro entender, si bien las ocupaciones y recuperaciones de fábricas
tienen como objetivo más inmediato la defensa de la fuente de trabajo y en este
sentido pueden ser entendidas como ‘formas defensivas’, a partir de dichas
ocupaciones se redefinen y resignifican reclamos que no se orientan exclusi-
vamente hacia la satisfacción de necesidades básicas. Por el contrario, estos
reclamos apelan a derechos institucionalizados, puestos en cuestión
durante los últimos años, que son retomados por los trabajadores de
empresas recuperadas en la actualidad y en este sentido pueden ser
pensados como formas ofensivas.
En consecuencia, es posible identificar una serie de continuidades
entre los reclamos actuales formulados por los trabajadores que for-
man parte de los procesos de ocupación/recuperación, y las deman-
das que integraban el “repertorio clásico”. Estas demandas que se
orientan hacia el Estado, se centran, en términos generales, en la ela-
boración de un proyecto de ley de expropiación definitiva, en la modi-
ficación de la ley de quiebras, en la exigencia de la permanencia den-
tro del sistema de jubilación de reparto (“como si se mantuviera la rela-
ción de dependencia”), en el pedido de prioridad de las empresas recu-
peradas para ser proveedoras del Estado enfocando la producción de
las mismas a los fines de las necesidades sociales y en la definición de
una política pública destinada al sector.4
En este sentido, consideramos que las estrategias llevadas a cabo
por los trabajadores, combinan aspectos defensivos, en tanto medi-
da que frene la situación de crisis de las empresas (quiebras, cie-
rres, vaciamiento, abandono del establecimiento), proponiendo for-
mas de gestión de la producción en sus manos, que se sostienen en
la necesidad de mantener el puesto de trabajo. A su vez, estos as-
pectos defensivos se combinan con demandas más amplias, como
por un lado la recuperación de la industria nacional y por otro el
reclamo de aquellos derechos intitucionalizados como el derecho a
4
El relevamiento de estas demandas resulta de nuestras observaciones y regis-
tros en diferentes encuentros y reuniones de trabajadores de fábricas recupera-
das, del análisis de material producido por los trabajadores y de las entrevistas
realizadas a los mismos.
Identidad y representación para unificar.p65 314 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 315
la jubilación, a la obra social, etc., adquiriendo, de esta manera, un
carácter más ofensivo. Iniciar una relectura de los procesos de ocu-
pación de fábricas desde una mirada retrospectiva, que incluya
una lectura comparada de los mismos en relación a los procesos
desarrollados en décadas anteriores, nos permite, por un lado, in-
cluir estos procesos en una dimensión histórica más amplia y por
otro, iniciar un análisis de los mismos más allá de su carácter de
respuesta.
3. Procesos recientes de ocupación/recuperación
Si bien el desempleo creciente, tuvo un efecto disciplinador sobre
la sociedad argentina en la década del ’90, acentuando la fragmen-
tación del tejido social con una tendencia a la individualización
(Battistini y otros, 2002), el desarrollo en los últimos años de una
creciente movilización y protesta de los sectores populares puede
entenderse como un límite frente a estos efectos. En este marco se
inscriben los procesos de recuperación de fábricas sobre los que cen-
tramos nuestro estudio.
En el contexto de un ciclo recesivo de la economía argentina, se
registra a mediados del noventa una intensificación de los proce-
sos de ocupación/recuperación de fábricas, cuyos antecedentes
pueden rastrearse en décadas anteriores. En líneas generales, las
recuperaciones de fábricas se inician ante la declaración de quie-
bras o presentaciones a concursos preventivos, atravesados por
procesos de vaciamiento, que se producen fundamentalmente en el
sector manufacturero (entre las que se destaca la rama metalúrgica,
textil y alimenticia), provocando el cierre de numerosos estableci-
mientos, una fuerte reducción del plantel de trabajadores de cada
empresa, atrasos en el pago de salarios, racionalización del perso-
nal y suspensiones.
Entre las experiencias pioneras de este período se encuentra el Fri-
gorífico Yaguané y la cooperativa CIAM, ambas del año 1996, y la
metalúrgica IMPA en el año 1998. Las jornadas del 19 y 20 de diciem-
bre de 2001 favorecieron la multiplicación de estas experiencias acele-
rando un proceso al que se vincularon distintas organizaciones, posi-
bilitando la transferencia de recursos organizativos y un saber acu-
mulado que puso de manifiesto un “efecto de aprendizaje” (Cross y
Montes Cató, 2002). Actualmente se registra un total de aproximada-
mente 150 casos en todo el país, teniendo en cuenta los relevamientos
Identidad y representación para unificar.p65 315 26/03/04, 11:58 a.m.
316 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
publicados hasta el momento.5 Esta cifra varía en forma constante,
dificultando la determinación de estimaciones precisas.
Por otro lado, si bien cada caso presenta características específi-
cas en lo que respecta a la forma en que se desarrolla el proceso de
recuperación, observamos que en la gran mayoría de los casos este
proceso sigue caminos similares. Una vez iniciada la ocupación como
medida para evitar la pérdida de la fuente laboral, los trabajadores
inician un proceso de negociación hacia la definición de una moda-
lidad que legalice la gestión de la producción. La herramienta legal
utilizada es la ley de expropiación, que permite la ocupación
temporaria del inmueble y otorga en forma definitiva los bienes mue-
bles (marcas, maquinarias y patentes). Esta ley requiere el estableci-
miento de la utilidad pública de la fábrica que se expropia, utilidad
que se explica por los índices de desocupación y por la “crisis” eco-
nómica que atraviesa el país. La conformación de cooperativas de
trabajo resulta otro de los pasos “obligados” para lograr la aproba-
ción de esta ley, que se presenta como la única opción posible. En
algunos casos, que se alejan de este recorrido, la recuperación se
desarrolla a partir de un acuerdo con la patronal o de la conforma-
ción de una sociedad anónima. Existen además algunos proyectos
de ley en los que los trabajadores plantean una salida mixta con
participación del Estado e incluso la incorporación de los trabajado-
res como empleados del Estado.
4. La construcción de demandas y la ocupación como
estrategia de lucha: un ir y venir en el tiempo
Como ha sido descripto en un trabajo anterior,6 podemos estable-
cer un primer eje que recorre tanto los procesos de recuperación desa-
rrollados a partir de la década del noventa como las ocupaciones de
unidades productivas previas, relativo a la construcción de demandas
que cuestionan las políticas económicas implementadas por los dis-
tintos gobiernos al tiempo que ubican al Estado como el principal
destinatario de los reclamos.
5
Programa Facultad Abierta, Informe de relevamiento entre empresas recuperadas,
Secretaría de Extensión, FFyL, UBA, Buenos Aires, 2003; Palomino y otros (2003)
“El movimiento de empresas recuperadas”, en Sociedad, Nº 20-21, pp. 125-146.
6
Trabajo mencionado anteriormente: “Ocupaciones fabriles: Un rastreo de las
experiencias históricas”, ponencia presentada en el VI congreso del ASET, 2003.
Identidad y representación para unificar.p65 316 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 317
Esto se observa, por ejemplo, en el caso de la toma del frigorífico
Lisandro de la Torre en el año 1959, hacia el fin del gobierno de Frondizi,
que se desencadena con motivo de la sanción de la Ley de Carnes que
permitía la venta del frigorífico municipal a manos privadas. Los traba-
jadores reclamaban el otorgamiento del monopolio del abastecimiento
en el ámbito de la Capital Federal que implicaba la prohibición de la
entrada de carnes a la ciudad desde otras jurisdicciones.
Actualmente desde varias experiencias de recuperación/ocupación,
los trabajadores reclaman la prioridad de las empresas recuperadas
de convertirse en principales proveedoras del Estado, cuya “produc-
ción se oriente a los fines de la necesidad social”.
Por otro lado, el Estado constituye el principal destinatario de los
reclamos, ya sea en el caso puntual de las demandas de expropiación
a fin de conformar cooperativas de trabajo, como en el pedido de sub-
sidios para la producción o en reclamos más amplios como el pedido
de la modificación de la Ley de Quiebras. Aun cuando las ocupacio-
nes se desencadenan por un conflicto directo hacia la patronal, cuyos
motivos son principalmente atrasos salariales, malas condiciones de
trabajo, despidos, falta de aportes a la seguridad social, entre otros; en
una segunda instancia el reclamo se orienta hacia el Estado. El si-
guiente testimonio expresa este proceso:
Cuando nosotros decidimos ocupar la clínica fue por una cosa puntual.
Primero porque creíamos que podíamos cobrar la deuda que los empre-
sarios tenían con nosotros, después nos dimos cuenta de que no íbamos
a cobrar nada, pero lo que sí nos dimos cuenta, era que nos teníamos que
quedar adentro porque la estaban intentando vaciar. Después, en el cami-
no, nos fuimos dando cuenta que teníamos dos opciones: una, que se
haga cargo el Estado; sacamos rápidamente la conclusión que si el Estado
no se podía hacer cargo de los hospitales públicos, que están bastante
mal, mucho menos se iba a hacer cargo de una clínica. Entonces creímos
que lo correcto para ponerla a funcionar rápidamente era formarnos
como cooperativa (Esteban, 41 años, trabajador de empresa recuperada
de la rama servicios de salud).
Por otra parte, se construye un discurso que hace énfasis en un fuerte
cuestionamiento a la políticas implementadas durante los años prece-
dentes, tendientes a socavar las bases de la industrialización nacional:
Nosotros siempre decimos más o menos lo mismo, la decadencia empie-
za acá [se refiere a la fábrica] primero cuando… con el tema del uno a uno
Identidad y representación para unificar.p65 317 26/03/04, 11:58 a.m.
318 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
era más fácil importar que fabricar, y acá todos esos cajones que ves de
madera, es todo importado. Ellos preferían, antes de fabricar acá, y que
nosotros trabajásemos tres turnos y que se yo..., traían motores de Italia
primero, y después empezaron con el tema de la flexibilización laboral, o
sea la flexibilización laboral que empezó favoreciendo a las Pymes. Aho-
ra, ¿qué era una Pyme?, una Pyme no era solamente por la cantidad de
trabajadores que tenía, sino por la facturación que hacía a fin de mes,
entonces éstos [se refiere a la patronal] se acogían a los beneficios que
tenían las Pymes. Entre ellos la flexibilización de trabajadores. Y bueno,
fuimos perdiendo, esto lo decimos siempre, fuimos perdiendo desde el
litro de leche diario en secciones insalubres hasta no sé… los botines de
seguridad o las dos mudas de ropa que te tenían que dar por año. Fuimos
perdiendo esas pequeñas cosas hasta que nos empezaron a despedir a
todos (Sergio, 35 años, trabajador de empresa recuperada de la rama
metalúrgica).
Un segundo eje, que remite a las estrategias puestas en juego, se
relaciona con la ocupación de la unidad productiva como forma de
protesta. Las ocupaciones de fábricas desarrolladas a partir de media-
dos de los noventa se proponen como objetivo inicial e inmediato la
recuperación de la fuente de trabajo y como estrategia la puesta en
funcionamiento de la empresa. Esto marca una diferencia con las ocu-
paciones previas en las que esta medida de fuerza se planteaba funda-
mentalmente como un medio de confrontación tendiente a negociar
cuestiones como salarios, condiciones de trabajo, despidos, etc.
En este punto, cabe destacar que en algunos casos de ocupación de
la unidad productiva desarrollados durante la década del ’70, los
trabajadores conformaron comisiones de control obrero, que surgen
luego de un proceso de ocupación motivado por reclamos de mejoras
en las condiciones de trabajo. Éste es el caso de la ocupación de los
astilleros Astarsa en 1973, que dio lugar a la conformación de una
comisión de control obrero de seguridad e higiene. En otros casos,
como el de la Papelera Mancuso-Rossi, los trabajadores, luego de de-
nunciar la malversación de fondos, la falta de registros de los produc-
tos vendidos, lograron controlar la producción a través de la forma-
ción de una comisión de control obrero que contó con la aprobación del
Ministerio de Trabajo. Otro ejemplo lo constituye la puesta en marcha
de la producción por parte de los trabajadores durante la ocupación de
la planta Ford de General Pacheco en 1985 frente a la inminente
racionalización del personal. Este punto marca una diferencia funda-
mental con las experiencias actuales donde la gestión de la empresa
Identidad y representación para unificar.p65 318 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 319
por los trabajadores se convierte no sólo en una modalidad de acción,
sino en una reivindicación en sí misma.
Otra estrategia desplegada en el accionar colectivo es la búsqueda
de visibilidad pública, muchas veces conseguida a través de los me-
dios de comunicación, que posibilita a los trabajadores instalar el con-
flicto en la esfera pública. Esto aparece nuevamente en el caso de la
ocupación de la planta Ford en la localidad de General Pacheco en el
año 1985, constituyéndose en una estrategia fundamental en los pro-
cesos desarrollados actualmente.
Por otro lado, otra estrategia utilizada que nos permite establecer
un vínculo con los procesos actuales, es el papel que juega el barrio en
las ocupaciones, que se presenta como un elemento clave a la hora de
sostener la medida de fuerza (conseguir alimentos y otros recursos
para las ollas populares; prestar servicios que están bloqueados como
luz, agua, teléfono; frenar la posibilidad de desalojo, etc.). Esto se ob-
serva por ejemplo en el caso del frigorífico Lisandro de la Torre en
1959, donde el barrio resulta un actor central que sostiene la ocupa-
ción, una vez iniciada la represión durante varios días; o en el caso de
la planta Ford en el que los familiares y vecinos realizan un acampe
frente a la fábrica.
En la gran mayoría de los casos recientes los trabajadores apelaron
a las redes locales existentes recibiendo el apoyo de numerosas asam-
bleas barriales, movimientos de desocupados, vecinos, organizacio-
nes políticas y de derechos humanos, etc., que se solidarizaron con el
conflicto. La reapertura de la fábrica trasciende entonces a estos traba-
jadores en particular, involucrando también a otros sujetos.
Nuestra intención fue hasta aquí revisar algunas cuestiones relati-
vas a las formas de acción colectiva centrándonos en dos ejes: la cons-
trucción de demandas y las estrategias puestas en juego. Como pudi-
mos observar, las ocupaciones de fábricas desarrolladas a partir de la
década del noventa presentan elementos comunes con las ocupacio-
nes previas en los dos aspectos mencionados. Nos interesa a conti-
nuación centrarnos en el primer eje (la construcción de demandas) en
función de revisar la relación que describimos en el apartado anterior
entre las formas de protesta de la década del noventa orientadas a la
satisfacción de necesidades básicas, cuya consecuencia en términos
identitarios sería la constitución de una identidad más débil, y aque-
llas formas de protesta propias del repertorio “clásico”, característica
de las décadas anteriores, en las que se habría desarrollado una iden-
tidad más fuerte vinculada a la categoría de obrero.
Identidad y representación para unificar.p65 319 26/03/04, 11:58 a.m.
320 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
5. Los procesos recientes ocupación/recuperación
de fábricas: entre las necesidades básicas y la construcción
de demandas más amplias
En una primera lectura resulta claro que los motivos del
involucramiento de los trabajadores en la ocupación y posterior recu-
peración de la unidad productiva tienen como objetivo inmediato la
defensa del puesto de trabajo. La ocupación de la planta resulta el
último recurso para garantizar la continuidad de la fuente de trabajo
y en este sentido es posible decir que se asume una postura defensiva
frente a la situación de cierre y/o el vaciamiento de la empresa.
Sin embargo, si hacemos una lectura más allá de esta reivindica-
ción puntual, consideramos que las recuperaciones de fábricas no
pueden ser entendidas solamente en términos defensivos. Por el con-
trario, los procesos de recuperación de fábricas aparecen también como
formas ofensivas. Esto se observa a diferentes niveles. El primero refie-
re a la recuperación en sí misma, a la gestión de la producción por
parte de los trabajadores. La recuperación implica asumir responsabi-
lidades vinculadas con la producción que antes estaban en manos de
la patronal, dando lugar a la intervención en decisiones tales como la
inversión en equipamiento tecnológico, las condiciones de trabajo, la
administración de los tiempos de descanso y los ritmos productivos,
etc. Esto implicó, teniendo en cuenta nuestras observaciones en los
casos actuales, una redefinición de la organización del trabajo y la
introducción de cambios en la forma de producción (mecanismos de
rotación de puestos, necesidad de aprender nuevas tareas,
implementación de modalidades polivalentes, etc.).
Al mismo tiempo, en un segundo nivel, desde las distintas organi-
zaciones que aglutinan a los trabajadores de fábricas recuperadas, se
construye una serie de demandas que exceden el reclamo puntual por
la recuperación de la fábrica. Estas demandas apuntan a la definición
de una política pública orientada al sector desde la que se exige que
los trabajadores de fábricas recuperadas, constituidos en cooperati-
vas, puedan acceder, por ejemplo, a la seguridad social, apelando de
esta manera a aquellos derechos institucionalizados asociados al tra-
bajo. Por otra parte, se exigen medidas tendientes a la reactivación de
las fábricas que fueron abandonadas o cerradas, extendiendo el recla-
mo a la definición de políticas públicas orientadas a la industrializa-
ción nacional.
En este sentido consideramos que las demandas definidas, si bien
en un primer momento se orientan a la satisfacción de necesidades
Identidad y representación para unificar.p65 320 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 321
básicas (el acceso al trabajo que permita garantizar la supervivencia)
y en este nivel adquieren un carácter más espontáneo, no pueden en-
tenderse únicamente en estos términos. Esto se relaciona, a nuestro
entender, con un intento de reafirmación de los protagonistas de las
ocupaciones en tanto “trabajadores”, cuyo reclamo por la defensa de
los derechos sociales y laborales continúa presente, alejándose de aque-
llas identidades “conseguidas en la acción” de carácter más “débil”.
Al respecto un trabajador nos comentaba:
No dejamos de ser trabajadores, no se trata de pasar a ser otro… due-
ño… vamos a seguir siendo trabajadores como tal, vamos a tener que
organizar la producción y contemplar los derechos de todo trabajador
(Juan, 52 años, ex-delegado, trabajador de una fábrica recuperada de la
rama metalúrgica).
En este sentido, nos interesa reconstruir cómo se establece en los
distintos procesos la relación con el sindicato, en tanto éste constituyó
un actor clave en el denominado “repertorio clásico” de acción colec-
tiva. Al respecto se observa una diversidad de posturas en lo que se
refiere a las experiencias actuales. En algunos casos el sindicato resul-
ta el principal ausente del proceso, adoptando una posición crítica
que deslegitima la ocupación como medida de fuerza. Éste es el caso
del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA)
o el Sindicato de Panaderos, Pizzeros, Pasteleros, Confituras y Afines.
Y vino el sindicato, y nos dijo que supuestamente se iba a arreglar el conflicto
que teníamos con el patrón, que le demos plazo de noventa días. Ellos [se
refiere al sindicato] nos hicieron firmar un contrato de tres meses para traba-
jar tres veces en la semana, día por medio, y que después eso supuestamente
se iba a arreglar. Pero ¿qué pasó?, cuando empezaron a despedir fuimos a
reclamar al sindicato, y se lavaron las manos. No nos dijeron nada. Después
de la toma aparecieron acá, cuando ya estuvo todo arreglado, antes de fin de
año. ¿Sabés qué?…, los mandamos a pasear. ¿Ahora vienen? (María, 34 años,
trabajadora de una fábrica recuperada de la rama alimenticia).
En otros casos, algunas seccionales resultan un actor central que
impulsa la recuperación, como es el caso de la seccional de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes o la Asociación de Empleados
de Comercio de Rosario.
En un tercer lugar se ubican los sindicatos o seccionales de gremios
que optaron por un apoyo limitado, argumentando la imposibilidad
Identidad y representación para unificar.p65 321 26/03/04, 11:58 a.m.
322 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
de un mayor compromiso en la acción colectiva de los trabajadores a
causa de sus históricas y estrechas vinculaciones con la patronal
(García Allegrone, 2003). Esto se observa en algunas seccionales de la
UOM que actualmente permiten la continuidad de los beneficios de la
obra social a los trabajadores de las empresas recuperadas o contribuyen
haciendo donaciones de mercadería en los festivales organizados para la
reapertura de una fábrica. Al respecto un trabajador nos comentaba:
Vinieron los del sindicato, pusieron una bandera ahí, un pasacalle, justa-
mente estuvieron ayer o antes de ayer acá y nosotros le pedimos… ¿qué
va a pasar con nosotros? Hay gente que desde hace 10, 15, 20 o 30 años
estuvo aportando, bueno... según ellos dijeron que podemos seguir yen-
do y que seguimos siendo parte de la UOM, eso es lo que nos dijeron, yo
a eso nunca renuncié, yo cuando tuve que ir fui a atenderme (Rodolfo, 55
años, trabajador de una empresa recuperada de la rama metalúrgica).
Los trabajadores expresan en sus testimonios esta postura que im-
plica un límite en relación con los dirigentes sindicales en términos de
representación. Con respecto al papel jugado por el sindicato en la
ocupación de una de las plantas, un trabajador nos comentaba:
...Pero la UOM sabe que acá no tuvo nada que ver, de hecho ya vino uno
de los dirigentes que no… en este momento no recuerdo cómo se llama
(…), que el tipo vino reconociendo que ellos no tuvieron nada que ver en
estos pequeños pasos que estamos dando. Nosotros estuvimos ausentes
siempre, nos dijeron. O sea, los tipos lo reconocieron. Y está bien... (Pedro,
35 años, trabajador de una empresa recuperada de la rama metalúrgica).
En relación con la posición adoptada por el sindicato encontramos
un elemento de continuidad en lo que respecta a los casos del Frigorí-
fico Lisandro de La Torre, como de la Papelera Mancuso-Rossi o de la
planta Ford, donde las ocupaciones aparecen fuertemente relaciona-
das con un cuestionamiento al accionar de la “burocracia sindical”.
Se cuestiona este accionar que es vivido como una traición:
El sindicato tampoco respondió a nuestros reclamos, jamás. El secretario
general transó con la patronal, nunca salió a defendernos a nosotros. Cuando
hace el arreglo, los más de 140 empleados que tenía la firma pasan a retiro
voluntario; el acuerdo era de $200 por mes hasta pagarles todo; cosa que
pagaron dos meses y después lo otro no se pagó nunca más (Mario, 28
años, trabajador de una empresa recuperada de la rama alimenticia).
Identidad y representación para unificar.p65 322 26/03/04, 11:58 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 323
Reflexiones finales
En este trabajo nos propusimos hacer una lectura de los procesos
de ocupación/recuperación de fábricas que nos permita iniciar un
abordaje desde una mirada histórica, partiendo del supuesto que los
mismos no pueden entenderse como “fenómenos novedosos” que sur-
gen como “respuestas” al desempleo.
A diferencia de la gran mayoría de las ocupaciones previas, en los
procesos desarrollados en los últimos años, la demanda y la estrategia se
funden. Como resultado, la ocupación de la planta no es solamente una
forma de protesta sino que constituye en sí misma una reivindicación.
Por otra parte, los procesos de ocupación y recuperación combi-
nan aspectos defensivos y ofensivos: la recuperación de la fuente de
trabajo es a su vez una estrategia de defensa y al mismo tiempo apa-
rece como un proceso de construcción política más amplia fundada
en la defensa de la producción nacional y de los derechos asociados
al trabajo.
En este sentido consideramos que las recuperaciones de fábricas
resultan un proceso particular que se inscribe en un determinado con-
texto histórico-político, sin el cual no puede entenderse. Dicho proce-
so no puede pensarse como un “fenómeno novedoso” que emerge de
la “crisis” económica y política de los últimos años de la década del
noventa, sino que debe ser comprendido en un marco más amplio, en
el que convergen procesos organizativos previos y en los que el trabajo
sigue ocupando un lugar central en la construcción identitaria.
Bibiografía
Anguita, E. y Caparrós, M.: La voluntad II, Buenos Aires, Norma, 1998.
Basulado, E.: Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina,
Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
Battistini, O. y otros: “El proceso de construcción de identidad en el
marco de las transformaciones en el mundo del trabajo en Argenti-
na. Apuntes teóricos e hipótesis preliminares”, en Anales de las II
Jornadas Nacionales “Espacio, memoria e identidad”, Rosario, Univer-
sidad Nacional de Rosario, del 9 al 11 de octubre de 2002.
Calello, O. y Parcero, D.: De Vandor a Ubaldini, Buenos Aires, CEAL,
1984, ts. I y II.
Catel, R.: La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado,
Buenos Aires, Paidós, 1997.
Identidad y representación para unificar.p65 323 26/03/04, 11:58 a.m.
324 V. GARCÍA ALLEGRONE, F. PARTENIO Y M. I. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Cooke, J. W.: Perón-Cook: correspondencia, Buenos Aires, Granica, 1973,
t. II.
Colom, Y. y Salome, A.: “Las coordinadoras inter-fabriles de Capital
y Gran Buenos Aires, 1975-76”, en Razón y Revolución, N° 4, otoño
de 1998.
Cross, C. y Montes Cato, J.: “Crisis de representación e identidades
colectivas en los sectores populares. Acerca de las experiencias de
las organizaciones piqueteras”, en Battistini, O.: La atmósfera incan-
descente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada, Buenos Aires,
Trabajo y Sociedad, 2002.
Fanjul, A. y Moyano, R.: “Continuidades y cambios en el movi-
miento de ocupación fabril. Entrevista”, en Cuadernos del Sur, N°
34, 2002.
Farinetti, M.: “¿Qué queda del “movimiento obrero”? Las formas del
reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, en Trabajo y
Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas
en sociedades segmentadas, Nº 1, vol. I, Santiago del Estero, junio-
septiembre de 1999.
García Allegrone, V., Partenio, F. y Fernández Álvarez, M. I.: “Ocupa-
ciones fabriles: un rastreo de las experiencias históricas”, ponencia
presentada en el VI Congreso ASET “Los trabajadores y el trabajo
en la crisis”, Buenos Aires, 13 al 15 agosto de 2003.
García Allegrone, V.: “Los procesos de ocupación y recuperación de
fábricas y las formas de acción colectiva: Un estudio de caso”, po-
nencia presentada en el VI Congreso ASET “Los trabajadores y el
trabajo en la crisis”, Buenos Aires, 13 al 15 agosto de 2003.
Historia Integral Argentina: “Del desarrollismo al orden vertical”, Bue-
nos Aires, CEAL, 1974, t. 11.
James, D.: Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora
argentina 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
Lobato, M.: La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comu-
nidad obrera, Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo, 2001.
Lucita, E.: “Autogestión social y nueva organización del trabajo II.
Continuidades y cambios en el movimiento de ocupación fabril”,
en http://www.rebelion.org, 2002.
Paradeda, D.: “El Rodrigazo y las coordinadoras interfabriles”, po-
nencia presentada en las V° Jornadas de Sociología “Descomposi-
ción, ruptura y emergencia de lo nuevo”, Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA, noviembre de 2002.
Palomino, //Falta inicial// y otros: “El movimiento de empresas recu-
peradas”, en Sociedad, Nº 20-21, 2003, pp. 125-146.
Identidad y representación para unificar.p65 324 26/03/04, 11:59 a.m.
LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE FÁBRICAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 325
Portantiero, Juan Carlos: “La concertación que no fue: de la Ley Mucci
al Plan Austral”, en Nun, J. y Portantiero J. C.: Ensayos sobre la tran-
sición democrática en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987.
Programa Facultad Abierta: Informe de relevamiento entre Empresas Re-
cuperadas, Secretaría de Extensión, FFyL, UBA, Buenos Aires, 2003.
Rapoport, M. (comp.): Historia económica, política y social de la Argentina
(1880-2000), Buenos Aires, Macchi, 2000.
Salas, E.: La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la
Torre, Buenos Aires, CEAL Nº 297 y 298, 1990, ts. 1 y 2.
Svampa, M. (comp.): Desde abajo. Las transformaciones de las identidades
sociales, Buenos Aires, Biblos, 2000.
Senen González, S.: El sindicalismo después de Perón, Buenos Aires, Ga-
lerna, 1974.
Zorrilla, R.: El liderazgo sindical argentino. Desde sus orígenes hasta 1975,
Buenos Aires, Hyspamérica, 1988.
Otras Fuentes
Ámbito Financiero, junio de 1985.
La Razón, enero de 1959, junio de 1985.
Identidad y representación para unificar.p65 325 26/03/04, 11:59 a.m.
Futuro y devenir* de la representación
sindical:
Las posibilidades de la identificación
M. Ana Drolas**
“Entonces comprendí qué era la acción, cercana a los principios
pero muy distinta a su simple aplicación, puesto que es necesario
asumir los imponderables de la coyuntura, de los hombres, de su
pasión, de sus enemigos y, con este fin, poner en juego unos
recursos humanos muy distintos a la sola claridad y rigor de los
principios.”
Louis Althusser
* Para respetar una “política de citas” acorde con los mandatos de la honestidad
intelectual, debo reconocer que esta distinción entre Futuro y Devenir que apa-
rece en el título de este ensayo me fue sugerida por Gilles Deleuze y Felix
Guattari quienes en su ¿Qué es la filosofía?, problematizan (en referencia a sus
lecturas críticas de la noción de Tiempo de Michael Foucault) el tema del devenir
desplazado de la historia, devenir sin el cual nada sucedería.
Quiero agradecer la lectura, comentarios y reflexiones que, sin concederme el
beneficio de una amistosa indulgencia, ha hecho a una primera versión de este
texto Martín Spinosa. Reflexiones prestadas que no creo haber sido capaz de
reflejar en la rescritura de estas páginas. También quiero agradecer, una vez
más, el entusiasmo y los espaldarazos necesarios que, como siempre, está
dispuesta a ofrecerme Paula Lenguita.
** Licenciada en Ciencia Política (UBA). Becaria interna doctoral CONICET con
sede en el CEIL-PIETTE mdrolas@ceil-piette.gov.ar.
Identidad y representación para unificar.p65 327 26/03/04, 11:59 a.m.
328 M. ANA DROLAS
“Es indudable que las cosas no comienzan. O no comienzan
cuando se las inventa. O el mundo fue inventado antiguo.”
Macedonio Fernández
“Al pensamiento que asesina a su padre, el deseo, lo castiga la
Némesis de la estupidez.”
Theodor Adorno
1. Introducción
“Ningún fenómeno es en sí especialmente misterioso, pero
cualquiera puede llegar a serlo para nosotros.”
Ludwig Wittgenstein
S iguiendo los senderos reflexivos demarcados por las ciencias so-
ciales en los últimos tiempos, en este trabajo hablaremos de repre-
sentación y de identidad intentando sortear el anclaje disciplinar y
fenoménico que les han asignado, a estos dos conceptos, la ciencia
política y la sociología. Pretenderemos repensarlos sabiendo que son
conceptos sobre los que “conocemos mucho pero sobre los que poco
sabemos”. Se trata de, si no resolver, al menos mostrar algunos de los
misteriosos enigmas que aparecen al intentar abordarlos.
Tanto representación como identidad pertenecen a la colección de
díscolas nociones (junto con cultura, clase, conciencia y tantas otras)
de las que repentinamente descubrimos que no son tan certeras,
unívocas y transparentes como solíamos pensarlas; sino que, mos-
trando sus zonas grises, se hacen tanto herederas como dinamizadoras
de procesos de resignificación y contramarchas que, al momento de
intentar entrever sus decursos, su futuro y, también, su devenir, se
transforman en un problema.
En referencia a la representación (y más allá de los planteamientos
generales de una crisis o de los que la visualizan, en un todo, negati-
vamente, desconociendo el hecho de que es una relación que se man-
tiene y que se trata de una práctica social que no solo existe por sí
misma, sino que es encarnada en sujetos que también nos revelan su
existencia, viven y atraviesan particulares experiencias) estas
resignificaciones y contramarchas nos sugieren el replanteo obligado
de nuestros interrogantes y la manera en que pueden ser respondidos.
Replanteos éstos que hacen derivar nuestras reflexiones hacia la pre-
gunta de si la dinámica relacional de la representación se esboza, en el
Identidad y representación para unificar.p65 328 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 329
contexto actual y en medio de los procesos sociales a los que se en-
cuentra sometida, como un futuro sin devenir o si, por el contrario,
podemos encontrar en su pliegues la construcción propositiva de un
devenir colectivo.
A poco de iniciar este recorrido, quizás debamos hacer un primer
alto en el camino para explicitar de qué hablamos cuando hacemos
esta distinción entre futuro y devenir. Inmiscuyéndonos en terrenos a
los que nos asomamos, no solo titubeantes y tímidamente, sino expo-
niéndonos a la mirada torva de los que sostienen que pensar en este
sentido es un ejercicio inútil (ya estamos escuchando los gritos de
crítica aguda que claman por el dato), planteamos una manera dual
de pensar la idea de futuro (por supuesto, éste planteamiento ha sido
madurado de la mano de quienes, en acto de generoso esmero, han
sabido pensar antes que nosotros). Por un lado, futuro como aquello
que, perfilándose en el horizonte, es representado hacia el porvenir
como un presente que será dado; como aquello que, como ahora, será
presente tarde o temprano. Por el otro, futuro como construcción devenida
de lo inconcluso que pone en cuestión lo que es proyectado hacia el
porvenir, en lo que esta proyección tiene de presente. Sin intención de
ser ocultados, se notarán en estas líneas, lejanos rastros dejados por El
Ser y la Nada y su tratamiento de la temporalidad. Pero aquí nos solta-
mos de las cálidas manos de Jean-Paul (menos por gusto que por conve-
niencia) para establecer la distinción, asimilando el futuro a la primera
acepción1 y devenir a la última; a la posibilidad de actuar contra el
tiempo y de ese modo, a favor del tiempo.2 Devenir, por supuesto, que
tiene como condición de posibilidad un futuro, o por lo menos su visua-
lización en el horizonte sobre el cual se construye la diferencia respecto
al presente reflejado en el espejo del futuro. Devenir como temporalidad
ontológica frente a la sucesión fenomenológica de instantes.
Retomando, entonces, después de esta digresión. Sin inmiscuir-
nos con la discusión filosófica ni con los discursos críticos a la
1
Estas palabras de Hegel extractadas de sus Lecciones sobre la filosofía de la Histo-
ria Universal, grafican sin necesidad de más precisiones esta idea que queremos
plantear con respecto al futuro: “El reloj tiene cuerda y sigue marchando por sí
mismo. La costumbre es una actividad sin oposición, a la que solo le queda la
duración formal y en la que la plenitud y la profundidad del fin ya no necesitan
expresarse; es, por decirlo así, una existencia posible y externa que ya no
profundiza en la cosa. Así mueren los individuos, así mueren los pueblos de
muerte natural”.
2
Deleuze, Guattari, 1997.
Identidad y representación para unificar.p65 329 26/03/04, 11:59 a.m.
330 M. ANA DROLAS
representación que se ha dado en los últimos años,3 intentaremos
explorar otras maneras de aproximarnos a esa compleja relación, acer-
cándonos al interrogante que se nos abre respecto de la
representatividad en el ámbito sindical y su relación con la construc-
ción de una identidad.
Para ello, hemos elegido ser lo suficientemente sistemáticos (y es-
quemáticos) como para que nuestros rastros sobre el papel tengan
algún asidero en el otro transformado, por nosotros, en lector. Las lí-
neas argumentativas irán apareciendo desagregadas en una primera
parte con la promesa de intentar hacerlas confluir hacia el final. El
texto está dividido de la siguiente manera: en una primera parte nos
acercaremos a la problematización de la idea de representación (en el
ámbito sindical) diferenciándola conceptualmente de la noción de
representatividad. En un segundo momento nos internaremos con
nuestras reflexiones en el fangoso terreno de la identidad para termi-
nar con la articulación (entendiendo la idea de articulación en su
sentido neto, esto es, en tanto relación no necesaria) entre las esferas,
terrenos, conceptos o partes en que dividimos este trabajo.
2. Representación y representatividad: una distinción
conceptual
“Descubrir en la fragilidad de la palabra, la escasa presencia
de las cosas, sus silábicas imposturas.”
Nicolás Casullo
¿Por qué hacer esta distinción? En el ámbito sindical, y por encon-
trarse enmarcada en figuras e institutos legales que de alguna manera
la tutelan, la representación aparece para los sujetos involucrados
como algo dado históricamente y, a la vez, como un futuro que, tam-
bién, será dado. Historicidad ésta que lleva la marca de los oscilantes
intentos estatales por direccionar los caminos por los que el sindicato
enmarca sus estrategias de actuación o por promover su articulación
orgánica. La ley de Asociaciones Sindicales (23.551) nos da la pauta
de ello en la medida que resalta que en los grupos laborales, ramas de
actividad o gremios, la representación se establece casi de manera
3
Nos referimos a la muy interesante y sugerente corriente de pensamiento abier-
ta por el filósofo italiano Antonio Negri hace ya varios años y que ha tenido un
especial arraigo en la Argentina.
Identidad y representación para unificar.p65 330 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 331
automática recayendo sobre el sindicato al que la autoridad del traba-
jo otorgó personería gremial por contar con el mayor número de afilia-
dos. Esto hace por demás difícil la posibilidad de que otro sindicato de
la misma rama que se encuentre “simplemente inscripto” (esto es, que
se le haya otorgado la personería jurídica) le dispute ese derecho a la
representación colectiva adquiriendo personería gremial.
La personería gremial es la llave legal y la condición necesaria para
ser una institución de representación colectiva en los lugares de traba-
jo, para firmar y analizar convenios, tener la posibilidad de accionar
mecanismos de composición de conflictos y de poner en marcha los
diferentes dispositivos de resistencia. Esto quiere decir que un sindi-
cato simplemente inscripto no puede representar a sus afiliados ante
el Estado y los empleadores, no se encuentra habilitado para convocar
una huelga ni para firmar Convenios Colectivos de Trabajo y que,
teniendo en cuenta que estas prerrogativas son constitutivas de las
asociaciones de trabajadores, los sindicatos simplemente inscriptos
no parecen ser tales.
Pero esta “automaticidad” de la relación no redunda necesaria-
mente en el establecimiento de una dinámica dialógica de transmi-
sión de deseos y de agregación de intereses, ni en la construcción de
redes y lazos solidarios, ni en la inspiración de mutua confianza entre
los que ejercen la representación y los representados. No implica que,
más allá de la estructura y canales de diálogo propios del sindicato
favorecido con la representación de intereses colectivos de un grupo
laboral o profesional, necesariamente se vean desplegados mecanis-
mos legitimados de representatividad.4
Creemos que esta diferenciación conceptual nos orientará en el ejer-
cicio de interpretación de la complejidad presente en la representa-
ción y sus decursos en el ámbito sindical, evitándonos además caer,
en afirmaciones apresuradas sobre la crisis, desaparición o necesidad
de aggiornamientos de las lógicas representacionales.
4
Cabe aclarar que esta distinción nos fue sugerida por los discursos reflejados
en las entrevistas realizadas a dirigentes sindicales, delegados y trabajadores.
Para los primeros, el tema de la representación y su tratamiento no responde a
una cuestión problemática ni a ser problematizada. La experiencia de los dele-
gados es diferente. Concientes de las necesidades y urgencias de sus compañe-
ros inmediatos, sus esfuerzos se dirigen a darle un contenido a ese fututo para
que deje de ser únicamente un accidente azaroso, otorgándole, con sus prácti-
cas cotidianas, un devenir.
Identidad y representación para unificar.p65 331 26/03/04, 11:59 a.m.
332 M. ANA DROLAS
La representación sindical como relación establecida
“Acá lo que se trató de preservar primero es el gremio,
porque si vos no tenés gremio no tenés nada, después
trató de verse cómo salvar a la gente.”
Extracto de una entrevista a un dirigente sindical
“Un mundo de la repetición… El acontecer se convierte en
historia, el conocimiento en un recuerdo, la solemnidad en
la celebración de algo que ya ha ocurrido.”
Ernst Bloch
Como dijimos en el ámbito sindical y mediando un proceso histó-
rico oscilante, la representación aparece como una relación dada
por ley tanto hacia el pasado como hacia el futuro. En este sentido,
entendemos el concepto de representación en esta esfera particular
de relaciones humanas, en referencia, por un lado, al reconocimien-
to institucional (tanto del Estado como de aquellos que los recono-
cen como interlocutores en la negociación) y, por el otro, a la relación
“puesta” por esos marcos normativos formalizados, entre los suje-
tos de la representación.
Estos, para ser reconocidos como tales en esta instancia, aparecen
sujetados a esa relación en la medida en que su actuación debe darse en
concordancia con el marco legal establecido por el derecho colectivo y
laboral; que sus acciones (como sujetos de trabajo) individuales no es-
tán reconocidas por las autoridades ni dentro ni fuera de los espacios
laborales y en tanto que solo el sindicato –con reconocimiento gremial–
está capacitado y tiene permiso legal de poner en marcha acciones y
medidas de resolución de conflictos y de negociación.5 Esto implica que
el trabajador no tiene reconocimiento externo individual en el ámbito del
derecho colectivo del trabajo más que a través del sindicato, volviéndose,
5
La ley 23.551 admite la existencia de otros sindicatos “simplemente inscriptos”
en el mismo ámbito de actuación que hasta pueden disputarle la personería
gremial al sindicato con mayor número de afiliados que actúa en ese ámbito.
Pero esta posibilidad aparece muy dificultosa en la medida en que para ello
debe afiliar un número “considerablemente” superior al del sindicato con
personería gremial y ese sindicato “simplemente inscripto” no puede desarro-
llar actividades sindicales hasta tanto no obtenga la personería gremial lo cual
le dificulta la afiliación de los trabajadores para lograr disputarla, por lo cual
la Argentina tiene un régimen virtual de sindicato único (Goldín, 1997).
Identidad y representación para unificar.p65 332 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 333
de alguna manera, pasivo frente a la figura totalizadora y sujetadora que
simboliza el sindicato legalmente autorizado a poner en marcha el pro-
ceso de “sustitución” del todo por la parte.
Ese reconocimiento institucional, dado por el marco legal de otor-
gamiento de personería gremial, se pone de manifiesto en la relación
de representación dada: la autoridad competente asegura y respalda
el ámbito de representación de un sindicato determinado, establece
qué asociación profesional tiene derecho a representar al personal de
una rama de actividad, profesión o empresa y resuelve los casos de
superposición en la representación.
Pero, y dados los fundamentos sobre los que se asienta la constitu-
ción de las asociaciones de trabajadores, no se trata únicamente del
establecimiento de una relación prevenida (a través de la legislación)
de posibles cuestionamientos futuros, sino de construir dinámicas,
activadas colectivamente, para mantenerla y reproducirla de manera
legítima, de otorgarle un devenir al futuro asegurado por la
normatividad vigente. Es decir, más allá del plano de las formalidades
de la ley en donde la letra puede “obligar” o disponer objetivamente
pero no incidir definitivamente en las posiciones (o disposiciones) de
los sujetos, se trata de descubrir los mecanismos posibles de tensión
entre esa representación automática y su manifestación cotidiana en
tanto representatividad.
Nos encontramos entonces, por un lado, con la existencia de un
grupo laboral que, susceptible de devenir en un colectivo, se encuentra
en situación de delegar facultades en un otro que enmarca la relación
colectiva, para el logro de ciertos objetivos que deben hacerse oír den-
tro de una estructura más general de reglas e instituciones. Y, por el
otro, con la forma en que se manifiestan los mecanismos de “absor-
ción”6 y homogeneización de intereses y/o proyectos en juego por
parte de los representantes y que hacen posible esa colectividad.
6
Somos concientes de lo poco feliz de la palabra “absorción”, pero más allá
de la estética de la prosa y de las connotaciones poco sociológicas del
concepto, creemos que se acerca de una manera bastante precisa a la idea
que queremos resaltar.
Identidad y representación para unificar.p65 333 26/03/04, 11:59 a.m.
334 M. ANA DROLAS
La representatividad como capacidad inscripta en una relación
“Uno trata todos los días de levantarse y volver a pelearla
por más que sea difícil. Pero uno tiene que estar convenci-
do, cuando uno pierde eso ya no puede ser más delegado y
hablo desde el lugar más bajo del militante…”
“…yo siempre digo, cuando entramos en alguna confronta-
ción con la empresa, que solos no podemos. Necesitamos a
todos, siempre, uno lanza una pelea, una lucha… pero
siempre porque la gente lo pide y lo necesita… de oficio no se
puede actuar en esto, se está representando mucha gente.”
Extractos de entrevistas a delegados sindicales
La representatividad no puede reducirse, sin mellar el significado
que aquí queremos darle, al reconocimiento institucional dada por el
Estado en su legislación respecto a las Asociaciones Sindicales, sino
que involucra una capacidad de los sujetos inmersos en esa relación.
Una aptitud vinculada con, y surgida de,7 la relación de representa-
ción, legitimando la letra y el contenido abstracto de la ley hacia el
interior de la relación. Una primera y amplia definición de
representatividad la podemos resumir como la capacidad de homoge-
neizar lo heterogéneo. Como momento de la relación en que necesaria-
mente reaparecen las individualidades tomando cierto protagonis-
mo, no porque la acción individual se torne repentinamente eficaz,
sino porque esas individualidades se hacen fundamentales para sos-
tener el proceso de homogeneización.
¿Cuál es el sentido que le damos a esta idea? Para poder actuar
legítimamente en nombre de aquellos a los que representa, para tener
la autoridad necesaria que le permita imponer un conocimiento legíti-
mo del mundo y de su significado, los que asumen el rol representati-
vo, necesitan superar la instancia naturalizada de la relación y enca-
rar un proceso compartido de homogeneización de lo que es heterogé-
neo: necesitan hacerse representativos. La representatividad es
pensable como una potencia ratificada en el acto: la de aprehender o
“absorber” los intereses diversos y las demandas diferentes del grupo
7
“Surgida de” dado que la representación en los lugares en que se desarrolla
una actividad corresponde al sindicato al que la autoridad del trabajo ha
otorgado personería gremial, o sea, a aquel que posee la representación por ley.
Identidad y representación para unificar.p65 334 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 335
representado que, por definición es heterogéneo pero se muestra ho-
mogéneo cuando cristaliza, siempre relativamente, en un colectivo-
representativo.
La posibilidad última de construcción de un colectivo de
representatividad implica, en este sentido, un poder otorgado (y no solo
la presunción de su existencia): el de valorizar y jerarquizar las deman-
das (y, por qué no, los deseos) de aquellos con quienes se establece una
relación de representación y de plantear las estrategias para su logro. El
conjunto de demandas aparece, de alguna manera, subordinado legíti-
mamente a las formas en que son expresadas: para objetivarlas
discursivamente, resulta necesario un escalonamiento jerárquico y el plan-
teo de las estrategias para ponerlas en juego en el campo de interacción
del que se trate. Escalonamiento y planteo estratégico a los que se llega
mediante una evaluación y conocimiento de ese campo o espacio en el
que se manifiestan las correlaciones de fuerzas y en el que se pretende
intervenir. La constitución en colectivo de un grupo determinado, depen-
de de esta capacidad o aptitud del grupo representante de jerarquizar y
homogeneizar legítimamente las demandas emergentes.
Lo que nos interesa resaltar en este caso es esta capacidad de la que
estamos hablando. En la distinción planteada aparecerá con fuerza y,
necesariamente, una figura a la haremos referencia como eje funda-
mental para dar cuenta de lo que llamamos representatividad: el dele-
gado, quien en el contexto actual puede ver revalorizada su imagen y
sus funciones desde el momento en que es él el que está en contacto
cotidiano y constante con las condiciones conflictivas del trabajo y
puede, en forma legitimada, llevar adelante ese proceso de
jerarquización y homogeneización.
Primer recapitulación (provisoria)
La representación, entonces y nuevamente, responde al reconoci-
miento del sindicato como una particular institución social, en tanto
que la representatividad puede pensarse en relación a la identidad
que ese reconocimiento externo puede implicar y a las dinámicas a las
que esa construcción puede motorizar. Estamos hablando de diferen-
tes niveles de construcción socio-política a las que hace frente, con
diferentes bagajes herramentales, el sindicato: la cristalización en la
ley del reconocimiento sindical y la más cotidiana e imprevisible
estructuración cambiante de una identidad sindical.
Sobre el reconocimiento institucional (o la legitimidad institucional)
ya hemos hecho referencia más arriba. La Legitimidad Institucional es
Identidad y representación para unificar.p65 335 26/03/04, 11:59 a.m.
336 M. ANA DROLAS
un hecho histórico y es la que hace del sindicato un sujeto de derecho
colectivo. El reconocimiento externo, conlleva además, el significado
explícito en cuanto a la finalidad que esa institución debe cumplir y
por cuyo cumplimiento el Estado le otorga o reconoce poderes especí-
ficos: interpretar, manifestar, resguardar, exclusiva y excluyentemente,
los intereses colectivos del sector que representa. En cuanto a la iden-
tidad (o legitimidad interna) su historicidad es más compleja desde el
momento en que abarca una construcción cotidiana dada por el con-
tacto, la relación diaria, las batallas y reivindicaciones conseguidas
que sostienen la existencia de un grupo social unido por un nombre.
¿Por qué decimos que la estructuración de la identidad aparece
como imprevisible? Nos adelantamos en la problematización de los
discurrires identitarios y precisamos ahora que tomamos el concepto
de identidad como una forma siempre provisoria de constituirse un
colectivo. Forma que es asumida en las sucesivas contradicciones
materiales y simbólicas que se dan dentro de un campo de interacción
relativamente acotado en un momento dado.8 En esta definición (reco-
nocemos, muy limitada y parcial aún) de identidad, incluimos la defi-
nición que hace el grupo de sus propios intereses, susceptibles éstos
de ser aglutinados frente a otro u otros.
Pero para que la unidad de un grupo se mantenga cementada por
esa identidad, necesita, además de la aprobación interna explícita a la
“unificación” de lo heterogéneo. Necesita una afirmación propositiva
de una oposición construida a través de las demarcaciones de lo que
no se es. La identidad entendida, entonces, como un núcleo dialéctico
que se reconoce en su propia negación, es un constante proceso de
cambio en contradicción continua con “lo otro” y que será lo que, en
última instancia, legitimará el hecho de resignar la acción individual
(construida grupalmente como ineficaz) a favor de la acción colectiva.
3. Especificidades: ¿de qué estamos hablando?
“Empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas.”
León Felipe
Un nuevo alto en el camino comenzado se hace necesario. Hasta
aquí hablamos de representación y de representatividad como planos
8
Vázquez, 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 336 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 337
diferentes de socialización: una construida como necesaria y otra como
contingente (desde el momento en que implica cierta voluntad de
construcción cotidiana de un colectivo y, en tanto voluntad de los
sujetos actuantes, puede darse o no en el escenario experiencial dado
por el marco establecido de las relaciones laborales).
Pero parece ser necesario ofrecer algunas precisiones más que den
cuenta de qué es lo que queremos poner en relieve con esta distinción
y para ello haremos algunas especificaciones que nos ayudarán a
visualizar más claramente de qué estamos hablando.
¿Qué es un sindicato? Desde la definición más estricta del Dere-
cho Colectivo del Trabajo, el sindicato es una forma asociativa con
características peculiares que nace del interés colectivo explícito
de una pluralidad de personas para llevar adelante la realización
de intereses comunes. Esas necesidades e intereses comunes son
producto parcial del hecho de compartir diariamente un lugar de
trabajo y estar insertos en semejantes procesos productivos o ra-
mas de la producción y la economía y, también, de la deliberación
colectiva.9 Por otro lado, y de un modo más específico, el sindicato
es una institución de por sí compleja y hasta contradictoria. En
nuestro caso, como en el caso de otros muchos países con estructu-
ras sindicales semejantes, el sindicato es al mismo tiempo una cris-
talización institucional centralizada y descentralizada. Esto es el
poder verticalizado que ha generado históricamente en su dinámi-
ca social y política, coexiste con la presencia, en los lugares de
trabajo, de complejos sistemas de representación colectiva de los
trabajadores dinamizados por los delegados y de las comisiones
internas. Así, en su orden conviven relaciones inmediatas y
cotidianamente instituidas como tales y relaciones más
jerarquizadas, burocratizadas y mediatas.
9
La construcción en colectivo a través de la deliberación es, según Offe (1990)
una de las características fundamentales de las asociaciones sindicales. Con-
trariamente, una asociación de tipo mercantil, no conlleva la necesidad del
debate colectivo ya que su lógica se encuentra fundada en otro tipo de “cálcu-
los”. Las diferencias en la posición de un grupo dentro de la estructura de clase
no solo conduce a diferencias en el poder que las organizaciones pueden adqui-
rir, sino que conducen también a diferencias en las prácticas asociativas o
lógicas de acción colectiva mediante las cuales las organizaciones intentan
mejorar su posición respectiva. Si abordamos el estudio de la acción colectiva
sindical desde la perspectiva que asigna a la acción colectiva una dinámica y
motivación utilitaristas, se pierde de vista este detalle que consideramos fun-
damental para la definición de lo que un sindicato es.
Identidad y representación para unificar.p65 337 26/03/04, 11:59 a.m.
338 M. ANA DROLAS
¿Qué encarna un sindicato? Encarna o intenta encarnar una vo-
luntad colectiva explicitada por un grupo de individuos que constru-
yen una particular concepción del mundo, el trabajo, la vida. El carác-
ter explícito de la voluntad organizativa no es un dato menor desde el
momento en que da cuenta de cierta certeza de encontrarse en condi-
ciones diferentes y particulares frente a otro u otros con los que enta-
bla una relación; condiciones éstas que no solo tienen que ver con los
niveles salariales sino con la situación general de trabajo, la continui-
dad en el empleo, la posibilidad de encontrar cierta “satisfacción” en
ese empleo y esa continuidad. En este sentido, el sindicato es la crista-
lización organizativa de una experiencia social particular: el trabajo
como forma dualizada de socialización.10
¿En qué campo o espacio social específico, en qué escenario
experiencial, actúa e interactúa significativamente? El sindicato
despliega sus actividades en varios espacios sociales que implican
diferentes niveles de manifestación y construcción. Por un lado, el
momento que podemos llamar macro en el que el sindicato aparece
como institución estructurada en la sociedad. Como una institu-
ción que es producto de una dinámica social en la que la división
social del trabajo se impone como forma de convivencia primor-
dial. Por otro lado, el sindicato interviene a nivel micro en cada uno
de los espacios laborales (en tanto lugar de organización del traba-
jo, esfera de creación y recreación de relaciones jerárquicas y tiem-
po en el que se producen vínculos sociales) de los que es parte
activa en tanto constituido por trabajadores, a través de las Comi-
siones Internas y los delegados.
En este espacio laboral confluyen diferentes lógicas que abren va-
rios planos conflictivos de constitución de otro. En él convergen las
voces audibles de los trabajadores, la empresa y el sindicato; y las
múltiples voces que implican a éste último que coinciden en ese mis-
mo espacio de creación de sentidos. El sindicato aparece en muchas
ocasiones, para los trabajadores, bifurcado: las manifestaciones de
los delegados y de los dirigentes se cruzan esgrimiendo lógicas
discursivas diferentes. Bifurcación que muestra otra zona de eclo-
sión y posible conflicto entre las exigencias específicas, cotidianas,
10
Pensamos al trabajo como una forma dual o dualizada de socialización en la
medida en que inscribe al sujeto en una relación antagónica con el capital, por un
lado, y al mismo tiempo, en una relación asociativa-propositiva por el otro con
aquellos que comparte las condiciones generales del trabajo en tanto ejercicio
de una actividad.
Identidad y representación para unificar.p65 338 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 339
inmediatas del diario transcurrir del trabajo y las exigencias de tipo
más general que tienen que ver con el sindicato como institución.
Este espacio laboral será ese campo de interacción “relativamente
acotado” en el que se darán las contradicciones materiales y simbóli-
cas que otorgarán dinamismo a la construcción de una identidad sin-
dical (identidad que por otro lado no es ni espontánea ni inevitable).
4. (Sólo) algunas consideraciones teóricas: la identidad
como problema
“‘Una cosa es idéntica a sí misma’ –No hay mejor ejemplo
de proposición inútil, conectada sin embargo con un cierto
juego de la imaginación.”
Ludwig Wittgenstein
El concepto de identidad no puede dejarse librado al azar capri-
choso de la escritura solitaria: es inevitable hacer inteligible aquello a
lo que queremos hacer referencia teniendo en cuenta que mucho se ha
escrito y discutido sobre ella como para hacer un blanco en estas pági-
nas y no explicitar la perspectiva adoptada en el tratamiento de la
problemática.11
Identidad es uno de esos conceptos que, a lo largo de la historia de
las ciencias humanas, han sabido ser tratados como manifestaciones
cerradas y estáticas de la existencia humana, convirtiéndose en benig-
nas palabras que no generaban malestar alguno. Pero, como dice la can-
ción (en consonancia kitsch con la vida misma), nada es para siempre y la
11
Muchas veces nos hemos preguntado, para qué estudiar el problema de la identi-
dad; o, más exactamente, por qué la identidad es un problema. ¿Se trata acaso de
la necesidad de construir nuevas certezas para sentirnos tranquilos a la hora de
escribir sobre lo que nos inquieta? ¿No es una nueva forma de encerrar, aprisio-
nar y darle contornos precisos, a los sujetos que hacen carne de nuestras inves-
tigaciones? Autocuestionamientos a las que contestamos, igual que Charly
García hace a la pregunta “¿quién inició el incendio?”: “no sé, no sé”. Por lo
tanto, no será éste el lugar en el que desentrañaremos la significación de estos
interrogantes, pero (para continuar con el camino iniciado de la honestidad
intelectual) queríamos dejar planteadas nuestras propias dudas, incertidum-
bres y opacidades al respecto. Queríamos dejar sentado que hablar de identi-
dad no solo es un problema científico que atañe a la búsqueda conceptual y de
la subjetividad aprensible por esa conceptualización, sino que es también,
quizás, un problema propio de cientistas sociales desorientados.
Identidad y representación para unificar.p65 339 26/03/04, 11:59 a.m.
340 M. ANA DROLAS
espectral presencia de estos conceptos girando alrededor de los discur-
sos académicos, hoy, nos provocan, sugiriéndonos más preguntas que
respuestas: la identidad lejos de solucionarnos el problema de la pre-
gunta por la acción, la subjetividad, la representación y la política, cons-
tituye, en sí misma, un verdadero atolladero de fangosa incertidumbre
que se resiste a los intentos definicionales que podamos darle.
El interrogante acerca de las ahora molestas identidades sociales se
ha constituido, entonces, en objeto de debate con peso propio dentro
del campo de las ciencias humanas. Para desentrañar las no pocas
dificultades que nos plantea, debemos, por un lado, ser conscientes de
estar enfrentándonos a la “trampa” que implica lo social en tanto es
pura opacidad;12 y, por el otro (como lo piensa S. Hall), evitar desechar
el concepto, cambiándolo por otro, porque descubrimos que el mundo
es más nebuloso de lo que solíamos imaginar. Al contrario, pretende-
mos recuperarla para el análisis de las relaciones que se dan en los
espacios laborales y que tienen como protagonista al sindicato como
actor central de la trama. Recuperarla como noción pertinente para un
acercamiento al análisis de la acción sindical en tanto acción política.
En la noción de identidad que adoptamos, acentuamos la idea de
proceso más que de anclaje configurativo o de punto de referencia esta-
ble.13 Proceso que contiene y preserva, como momento constitutivo, la
diferencia u oposición construida en tanto un exterior que, al oponerse,
ofrece resistencia; y es esta resistencia que ofrece lo otro, la que posibilita
una dinámica de identificación de condiciones compartidas.
Aquí, de alguna manera, nos alejamos parcialmente de la noción
más estática de identidad como interiorización de valores y roles
institucionalizados, para referirnos y hacernos eco de los murmullos
narrativos (o, para ser más exactos, del caos narrativo) de la identifica-
ción como proceso en el que entran en juego, de manera no necesaria,
elementos diversos; como proceso de sutura14 en el que la inadecuación
12
Esta sentencia no es una mera excusa ni un artilugio de la escritura ante la
imposibilidad de despejar completamente las neblinas de esa “trampa”, sino
que constituye un puntapié para peguntarnos, desde dónde, hacia dónde y
cómo, intuir las manifestaciones de lo que no podemos conocer.
13
Hall (1996); Laclau y Mouffe (1987, 1996), Ricoeur (1991).
14
La sutura da cuenta, a un mismo tiempo, de dos movimientos contradictorios:
la posibilidad del cierre temporal de la red intersubejtiva cristalizada relativa-
mente en lo social y la imposibilidad de darle a esa red y a sus procesos, un cierre
definitivo. La sutura es a la vez, cierre y apertura: un momento en el que la
aguja del hilván, en su recorrido, deja sus propias huellas y marcas, mostrando
Identidad y representación para unificar.p65 340 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 341
permanente y la incompletitud intrínseca son las huellas temporales
que deja en el sujeto este proceso de constitución de identidades. La
identificación como identidad concreta, como narrativa del devenir,
del estar siendo en contraposición a la estaticidad de ser, a la identidad
abstracta. En esta narratividad del devenir, la identificación aparece a
lo sumo sugerida, aludida pero nunca completamente dicha.15 La iden-
tificación es entonces una especie de “trabajo” cotidiano (aunque no
por cotidiano carente de historia ya que es ésta la que sostiene el univer-
so de significados al que ese “trabajo” cotidiano apela); una actividad
cognitiva que construye la realidad y la “verifica” en la experiencia.16
Surge aquí la idea de experiencia que consideramos fundamental
para indagar los procesos y las posibilidades de la identificación. La
noción de experiencia social rechaza de plano la idea de adherencia
de los sujetos a los roles establecidos y de interiorización acrítica de
códigos. Afirma, en cambio, la capacidad de los sujetos de producir,
respecto a esos roles establecidos, una suerte de distancia17 subjetiva.
Los sujetos deben contender, como remarcamos más arriba, de mane-
ra simultánea con las diferentes lógicas que conforman el espacio
conflictivo de actuación y en el que se encuentran imbuidos. Este
estar en medio de la confluencia de heterogéneas lógicas de acción es
lo que permite la construcción de un sentido crítico que en su ejerci-
cio, establece la distancia necesaria como condición de posibilidad
de la identificación.
Pero no se trata únicamente de estar en medio de, sino atravesados
por heterogéneas lógicas propias decantadas en las diferentes instan-
cias en las que se muestran las acciones y relaciones sociales. En este
las grietas de lo social que, a pesar de su institucionalización, es ya inacabado.
Esas grietas son las que muestran el impedimento de la fijación absoluta y de
los cierres invariantes a lo largo de la historia (Hall, 1996; Zizek, 1998).
15
Quedará sin ser abordado (por falta de competencia más que de tiempo y
espacio) el muy interesante debate crítico acerca de los “excesos textualistas”.
Pero queremos resaltar el hecho de que los discursos, las narrativas, de alguna
manera encarnan en materialidades diversas y presentes. Esto es, la importancia
de lo dicho es tal en la medida en que somos capaces de percibir cómo se dice,
quién lo dice, dónde se dice, inmerso en qué relación. Concientes de que el
discurso no lo contiene todo y que éste posee un a priori que son las “formas de
vida”, pensamos que esas materialidades, al decir del amigo Wittgenstein “no
dan seguridad pero sí sostienen” (ver Adorno, 1975; Hall, 1996; Bourdieu,
1985; Grüner, 2002; Catanzaro, 2002; Drolas, Lenguita, Montes Cato, Wilkis,
2002; Wilkis, 2002; etc.).
16
Dubet, 1994.
17
Simmel, 2002.
Identidad y representación para unificar.p65 341 26/03/04, 11:59 a.m.
342 M. ANA DROLAS
sentido, y tomando algunas de las reflexiones de François Dubet, en la
experiencia social entran en juego tres lógicas que la estructuran: la
lógica de la integración (en la que prima la interiorización de reglas y
valores institucionalizados a partir de los cuales el sujeto acepta y
ejercita su rol); la lógica de la subjetivación (como aquello que posibilita
una distancia crítica respecto del rol interiorizado a través de los me-
canismos de integración y de las estrategias para la defensa de esta
distancia. Esta lógica le da un sentido diferente al rol al que se encuen-
tra integrado y posibilita la identificación más allá de la “identidad
presunta” dada por ese rol), y la lógica de la estrategia (como momento
en el que la resistencia y crítica al rol toma cuerpo en acciones concre-
tas). En esta lógica las relaciones sociales son construidas en términos
de intereses contrapuestos, de intercambios conflictivos y, finalmente,
de adecuación medio-fines (adecuación ésta que no necesariamente
tiene que ver con el despliegue de una racionalidad instrumental
orquestada conscientemente en búsqueda de la maximización de be-
neficios, sino con la necesidad sostener una comunidad de intereses
para movilizar una estrategia). A partir de aquí, las formas identitarias
construidas en base a la experiencia social, no sólo no están exentas
de una dimensión de confrontación y lucha con otras formas, sino que
esta instancia de confrontación les es necesariamente constitutivas e
incluyen los comportamientos cotidianos, las relaciones sociales y los
significados que esos comportamientos y relaciones tienen para los
hombres que los llevan adelante.18 Existe entonces en la idea de expe-
riencia social un proceso discontinuo de: asimilación de un rol (traba-
jador, por ejemplo), crítica a ese rol (su resignificación en tanto imbui-
do en valores institucionalizados) y la acción posible a partir de la
construcción compartida de esa distancia crítica. Experiencia ésta que
verifica cotidianamente una identidad sindical sustentada y valorada
en la idea que quisimos desarrollar de representatividad como unidad
de las diversas experiencias.
De la desagregación de las lógicas estructurantes de la experiencia
como nodo desde el cual se disparan las redes intersubjetivas de cons-
trucción de la identificación, se desprende la certeza (¡sí!, la certeza)
de que la constitución de una identidad colectiva no es un ser espontá-
neo (y mucho menos inevitable), sino el resultado temporal de la com-
binación de la heterogeneidad de lógicas de acción, de estrategias y de
una racionalidad que se sitúa en un conflicto definido por los sujetos
18
Williams, 1958.
Identidad y representación para unificar.p65 342 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 343
en oposición. Cada actor se posiciona en una lógica estratégica defi-
niendo objetivos que se presentan contrapuestos con los de los demás; y
en ese posicionamiento se ponen en juego las luchas por la apropiación
de los recursos que permiten la expresión de los intereses y valores.
Una vez aclarada la perspectiva asumida es lícito que también acla-
remos que nos sentimos en medio de una paradojal contradicción: si
bien consideramos una tarea (casi) vana la búsqueda de un predicado
definicional de la noción de identidad (en tanto que propulsamos la
idea de identificación como proceso discontinuo y abierto a la tempo-
ralidad), también consideramos de la misma manera pensarla desli-
gada de la materialidad necesaria en la que hace carne. Intentando
evadir la banalidad del pensamiento y la escritura (si esto fuera posi-
ble), nos detendremos en la posibilidad de reconstruir en este punto,
una recapitulación necesaria de lo hasta ahora dicho aludiendo a eso
que hemos nombrado “identidad sindical” como aquello que otorga
significado a un tipo particular de acción y cuyo fundamento radica
en la naturaleza específica de la experiencia social a la que hace refe-
rencia y en la certeza de que la experiencia laboral específica muestra
cada día que la acción adquiere cierta eficacia cuando es colectiva; si
está estructurada y organizada de alguna manera. Así el sindicato
aparece como una organización capaz de hegemoneizar –en un mo-
mento particular de la vida del hombre– la construcción de una iden-
tificación; el sindicato como el hilo del hilván capaz de transformar una
“colección contingente de individuos” en una “totalidad racional”.19
5. El meollo: la representatividad como invención
de la identidad
“¿Qué otra institución va a defender el trabajo y al trabaja-
dor si no es un gremio?”
Extracto de entrevista a trabajador empleado
“Mirá, los delegados se las vieron muy negras con todo el
tema de los retiros... por ellos y por nosotros... si no
hubiera sido por ellos creo que hubiera sido peor...”
Extracto de entrevista a trabajador desocupado
19
Zizek, 1998.
Identidad y representación para unificar.p65 343 26/03/04, 11:59 a.m.
344 M. ANA DROLAS
“Las identidades de las personas se nos revelan a veces de
manera poco creíble, pero ahora entiendo, igual que vos,
que son revelaciones absolutamente posibles.”
Nicolás Casullo, La Cátedra
Desde hace ya algunos años nos (pre)ocupamos, con contestatario
entusiasmo, del estallido de las identidades, de la fragmentación vo-
luptuosa y de la pérdida de unidad del mundo de la vida, de los
quiebres aparentemente irrevocables de la(s) subjetividad(es). Nos
hemos apresurado sencillamente a afirmar que ciertas especies se en-
cuentran en vías de extinción (si es que ya no las hemos alojado
graciosamente en las vitrinas del museo de la historia de la humani-
dad) y que la fauna urbana claramente se nos aparece, a diario, como
un calidoscopio. Ni tan claro ni tan sencillo. Quizás tendríamos que,
desembarazándonos de la moda de la reinvención flexible que a veces
adoptamos con la fácil excusa de que el mundo ha cambiado radical-
mente, desacelerar la marcha y volver a mirar a nuestro alrededor
para recordar y repasar viejas maneras de mostrarse la identidad,
aunque, ciertamente, con texturas renovadas.
El sindicato, como institución de representación y en tanto diná-
mica representativa; y el movimiento sindical como expresión difu-
sa de una clase obrera organizada, parece ser una de esas especies
urbanas en vías de extinción en manos del tormentoso arrebato de
la civilización posmoderna. No sólo se encuentra borroneado por los
procesos de transformación de los contextos en los que interactúa,
por los corrimientos de sus marcos referenciales; 20 y por las reali-
dades que se viven cotidianamente en los lugares de trabajo, sino
también por una amplia producción de literatura sociológica que
lo considera una institución obsoleta en tanto no sea capaz de mo-
dernizar sus estrategias para sortear los críticos momentos por los que
está atravesando21 y que tienen que ver con dos procesos que dan
sustento y razón de ser a las teorizaciones sobre las incertidumbres
20
Estas procesos son: la profunda desestructuración económica, la reforma del
régimen jurídico laboral en torno a las relaciones salariales-laborales, la apari-
ción de nuevas formas de disponibilidad del trabajo al capital, los altos índices
de desempleo y los modos de gestión de la fuerza de trabajo; sumado a la
destrucción masiva del empleo en todos los sectores y sus implicancias en
cuanto a las concesiones y a la moderación de las reivindicaciones sectoriales.
21
Spyropoulos, 1994; Murillo, 1997.
Identidad y representación para unificar.p65 344 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 345
de la representación:22 la crisis de solidaridad y la crisis de agrega-
ción de intereses.23
Ante este panorama que pone en cuestión la legitimidad social del
sindicato, aparece la falsa opción del gerenciamiento.24 Sin inmiscuir-
se en las realidades territoriales de las empresas ni en los devenires
cotidianos de los trabajadores en el ejercicio de su actividad, se plan-
tea como condición sine qua non para la supervivencia y constitución
de liderazgos fortalecidos, la búsqueda de instrumentos que aseguren
el futuro institucional y organizacional dando vitalidad a un sistema
de “incentivos selectivos”25 que resitúen al sindicato en un lugar visi-
ble de la sociedad a través del gerenciamiento y la provisión de servi-
cios en base a “recursos de mercado” (fondos de pensión, cooperati-
vas de crédito y de seguros, pequeñas empresas, sistemas prepagos de
salud). Esta estrategia de reposicionamiento, en sus pliegues visibles,
busca la relegitimación social en la puesta en escena de las capacida-
des gestionarias en el manejo eficiente de ciertos “recursos de merca-
do” (lo cual, creemos, lejos de dar sustento a las solidaridades colecti-
vas, genera clientes), y fortalecer su rol gerencial e institucionalista.
Antes de ser pensada prácticamente, esta estrategia de flexibilización
sindical, nos debe al menos, la respuesta a un par de preguntas: ¿sobre
qué se asienta la necesidad de organización y de construcción de
liderazgos fuertes de representación?, ¿sobre la urgencia de eficacia
organizativa y gerencial para asegurar la supervivencia, o sobre un
supuesto solidario de implicancias colectivas tendientes a incidir po-
lítica y socialmente en una realidad? El sindicato, ¿es solo una instan-
cia articuladora de factores de poder o se trata de la expresión institu-
cional de una lógica social particular de agregación de intereses?
22
Hyman, 1996.
23
Sería muy interesante y necesaria la discusión en torno a los indicadores que
son considerados relevantes para diagnosticar estas crisis que dan un marco a
los presuntos problemas en los procesos representativos, discusión que hemos
hecho parcialmente en otro texto (Drolas, 2003).
24
Decimos falsa opción, entre otras cosas, porque, ¿cuán novedosa es esta estra-
tegia? El gerenciamiento de servicios, no es nuevo para los sindicatos. Desde su
integración orgánica en las estructuras mismas del poder estatal, uno de sus
polos de sustentación y presencia en la sociedad ha sido su posibilidad de
brindar servicios a sus afiliados y a los trabajadores del ramo. Vieja estrategia
que, por otro lado, no ha sabido contener, detener ni paliar esa supuesta “crisis
de credibilidad” que atraviesan actualmente las asociaciones de trabajadores.
Entonces, ¿por qué podrían hacerlo ahora?
25
Murillo, 1997.
Identidad y representación para unificar.p65 345 26/03/04, 11:59 a.m.
346 M. ANA DROLAS
Nadie pone en duda que el sindicato es una categoría social histó-
rica y que, como tal, sufre ambiguos procesos de formación, desarrollo
y transformación a medida que hace su historia la sociedad de la que
es expresión parcial. Formando parte de la historia de una sociedad
concreta, constituyen ellos mismos procesos dinámicos que toman
cuerpo en instituciones y sujetos reales, en contextos reales que cons-
tituyen sus condiciones de posibilidad para la acción. Pero si bien,
por un lado, estos rasgos contextuales y propios imponen límites y
restricciones a las formas adoptadas para crear políticamente sus es-
trategias, también son productivos y propositivos en la medida en que
esos límites aparecen siempre incompletos y pueden generar las condi-
ciones para una relegitimación de la relación dada de la representación
a través de la reinvención de su capacidad representativa.
Estas características potencialmente propositivas que emergen-
tes de la situación en la que se encuentra el sindicato, nos puede
regresar a las pistas perdidas de otra estrategia pasible de ser asu-
mida con nuevas fuerzas. La estrategia en la que estamos pensan-
do, y que viene de la mano de lo que intentamos bosquejar hasta
aquí, consiste en el intento comprometido por conjurar ese futuro
asegurado y esa mera supervivencia institucional, reforzando y
fortaleciendo los mecanismos de representatividad; vigorizando y
otorgándole un lugar preponderante a la figura del delegado como
engranaje fundamental de articulación política. Esta estrategia in-
volucra la revalorización de la apuesta colectiva en el reconoci-
miento de las condiciones conflictivas del trabajo diario en el que
está implicada la tarea cotidiana del delegado y su capacidad para
construir un devenir, generando sentidos y reglas y
homogeneizando legítimamente un conjunto de demandas e inte-
reses de naturaleza heterogéneo y divergente que verifiquen en la
experiencia el sentido dado a la identidad sindical.
Decíamos que la identificación es un proceso discontinuo y abier-
to a la temporalidad que excede al sindicato (en tanto representa-
ción) y le da textura a la experiencia de la identidad. En los devenires
de la representatividad, en esa construcción cotidiana implicada en
la socialización dualizada que es el trabajo, surge el proceso de in-
vención de la identidad colectiva; de la identidad sindical abierta al
juego de la diaria oposición y de la construcción de las articulacio-
nes identitarias temporales.
Lejos de repartir certidumbres, la idea de temporalidad abre a
las indefiniciones y a las tensiones propias de la convivencia. La
identidad sindical no es un producto necesario de la dinámica de
Identidad y representación para unificar.p65 346 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 347
la representatividad sino que conlleva una suerte de invención, de
fabricación artesanal del cemento que mantiene la idea de grupo en
tanto tal. La explícita unidad hegemónica de lo diverso involucra
la puesta en juego de determinados mecanismos y construcciones
que dan superficie a la emergencia de esa identidad (o de su contra-
rio, su disolución). Esta no necesariedad de la identidad implica
reconocer su no fijación y su constante devenir precario lo cual
conlleva, para los sujetos que la sustentan y recrean, un esfuerzo
político redoblado.
Ahora bien, la experiencia de la identidad sindical ¿designa hoy
algo reconocible? Como toda identificación, la experiencia de la iden-
tidad sindical implica un “reflejo” doble. Esto es, como momento de
construcción de un nosotros propositivo y como instancia de un noso-
tros en oposición. Constituye la posibilidad de construir y mantener
las fronteras con la alteridad, con la oposición, con lo Otro como ele-
mento constitutivo en el proceso de construcción de una identifica-
ción y que esa oposición se muestra como un exterior que ofrece resis-
tencia ¿Qué sucede con la experiencia de la identidad cuando la opo-
sición se diluye, cuando se atenúan las marcas discursivas y materia-
les de la otredad?, ¿qué sucede cuando se diluye la capacidad de esta-
blecer esa distancia subjetiva que posibilita la identificación y, en térmios
generales, la acción misma?
Nuevas especificidades (necesarias)
“Los principales adelantos de la civilización son siempre
procesos que están a punto de hacer naufragar las socieda-
des en las cuales se producen.”
A. N. Whitehead
En el marco general de la Reforma del Estado, emprendida a princi-
pios de los años ’90, la Argentina atravesó una profunda transforma-
ción en los sectores de la producción de servicios hasta ese momento
en manos del Estado (electricidad, agua, telecomunicaciones, etc.). Esta
transformación implicó la decisión política (más allá de las “emergen-
cias coyunturales” del curso de la economía) de construir un sistema
de empresas de servicios públicos descentralizado y con amplia par-
ticipación privada, y la inyección en el imaginario social de la falsa
relación entre eficiencia y empresa privada e ineficiencia y empresa
estatal (y su correlato en cuanto a la valoración de los trabajadores de
las empresas públicas estatales).
Identidad y representación para unificar.p65 347 26/03/04, 11:59 a.m.
348 M. ANA DROLAS
La nueva organización fue pensada en función de paliar el déficit
fiscal,26 recapitalizar la empresa y cancelar deuda externa. Esta deci-
sión de reorganizar la actividad fue formalizada con las privatizacio-
nes y las concesiones llevadas a cabo a partir de 1992 con la regula-
ción establecida por la Ley 24.065.
A más de 10 años del traspaso, nadie puede pensar que los proce-
sos de transferencia a manos privadas de las empresas públicas esta-
tales, fueron inocuos. Como era de esperarse, tuvieron fuertes conse-
cuencias sobre el mercado del empleo, las condiciones de trabajo; tu-
vieron un fuerte impacto en la economía, en la estructura misma del
Estado y en la distribución de la riqueza. Pero la privatización de las
empresas públicas implicó, también, una embestida contra una mane-
ra particular de entender el empleo y de tratar al trabajador. Involucró
26
Quizás valga la pena aquí una pequeña digresión. En la década pasada, el
equilibrio fiscal fue concebido como una condición necesaria para recuperar las
capacidades políticas y operativas del Estado, cuestionadas desde el desenca-
denamiento de los procesos hiperinflacionarios. La cuestión de la crisis fiscal es
inicialmente problematizada desde las instituciones estatales ante la necesi-
dad de subsanar la debilidad estructural del Estado, aunque reenviada a la
sociedad como mecanismo legitimador, para transformarse en una bandera de
triunfo político del menemismo. Pero la privatización del patrimonio estatal
junto, entre otras cosas, al aumento del IVA, tienen que ver con la desaparición
paulatina de viejas prácticas basadas en la consecución de objetivos sociales
con estrecha relación con la satisfacción de demandas de consumo populares.
Durante el desarrollo y existencia de lo que se llamó Estado social, el déficit fiscal
no era considerado una cuestión de urgente resolución, en la medida en que
constituía una forma operativa de actuación estatal en y sobre la sociedad. La
crisis fiscal se transforma en un problema a mediados de la década del 80, y se
instala definitivamente en el debate, junto con la deconstrucción paulatina del
Estado social a través de los procesos de recorte de gasto, apertura, ajustes,
privatizaciones, etc. en los ’90. Cuando el quiebre del modelo de Estado vigente
y su reconversión hacia otro de corte neoliberal se hace patente. La reforma del
Estado entra en la agenda de la administración por medio de un discurso que
predica un nuevo giro de las políticas contra la crisis para sanear un déficit
considerado, ahora, totalmente negativo. El fracaso de los instrumentos de la
ortodoxia monetaria para contrarrestar la crisis, creó un ámbito favorable para
el surgimiento de nuevas políticas planteadas como alternativas, (entre las que
sobresalía el impulso privatizador) y provocó un giro en la distribución tradi-
cional de los poderes que tenían injerencia sobre la formación de agenda. Si en
décadas anteriores el modelo de crecimiento necesitaba dar impulso al consu-
mo para dinamizar el mercado interno, en los ’90 el fantasma de la hiperinflación
y las obligaciones exteriores coaccionan a las políticas estatales a un recorrido
contrario. El enfoque fiscal de la crisis generó una transformación en rol del
Estado y de su relación con la sociedad
Identidad y representación para unificar.p65 348 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 349
una arremetida contra los empleados de un sector que se encontraban
relativamente protegidos de los avatares del “libre juego” de empresa
del sector privado.
Existe particularmente un lugar en donde estos procesos resultaron
traumáticos. Nos referimos a los trabajadores que acompañaron el pro-
ceso de privatización y a la figura del delegado de esas empresas para
quienes la privatización implicó la desestructuración de su rol sindical.
La realpolitik entraba en escena económicamente legitimada por la idea
de eficiencia, y fue de la mano de la nueva gestión de los Recursos Humanos
que estos trabajadores se vieron sometidos a procesos de reducción de
personal, de cambios abruptos y de manipulación.
Fue a través de la oficina o gerencia de RRHH que se dio paso a la
difusión de un discurso en el que capital y trabajo diluían sus diferen-
cias y se apersonaban uno frente al otro como individualidades en igual-
dad de condiciones. Esto es, desconociendo la base conflictiva y colecti-
va sobre la que se asienta esta relación. Pero para “funcionar”, y aquí
Gramsci reclama lo que es suyo, la ideología dominante debe incorpo-
rar ciertos rasgos en los cuales los dominados se reconozcan para
reconvertirlas y compatibilizarlas con las relaciones de dominación.
Esto es, a pesar del gran peso que tienen las palabras en el campo
del Otro, las discursividades se deshilachan en medio de los canales
de viento de la comunicación si es que la materialidad cotidiana no
refleja, aunque sea de manera borrosa, esos discursos que, en definiti-
va, no mostraron sintonía real con las intenciones de la empresa. Se
trató de un “discurso vacío” que enmascaraba una práctica diferente
a lo que en ese mundo verbal se hacía alusión.
Y en esto residió la desestructuración y reestructuración del rol del
delegado desde el proceso de privatización y que dio apertura a un inte-
resante proceso de reinvención de ese rol. En palabras de un delegado:
“(...) la oficina de RRHH fue un poco el avance de las empresas para
combatir el sindicalismo… lo que querían era que desapareciera la comu-
nicación entre las bases y el sindicato. Al no haber un nexo directo entre
el sindicato y los trabajadores, ellos podían trabajar mucho más fácil.
Pero volvemos a lo que hablábamos antes, lo nuestro es por filosofía y lo
de ellos por seducción. Hay una gran diferencia… cuando la seducción se
termina, se termina todo para ellos. Para nosotros no. Para la empresa
una vez que consiguió lo que quería no le interesa más seducir al trabaja-
dor y después lo deja ahí, en el freezer… seducidos y abandonados… es
como que veíamos lo que se venía y no podíamos... En esos años tuvimos
que hacer un curso acelerado de delegado… fue algo nuevo, hubo que
Identidad y representación para unificar.p65 349 26/03/04, 11:59 a.m.
350 M. ANA DROLAS
aprender… porque vivimos cosas que nunca se vivieron, que nunca hu-
biéramos imaginado.”
En la medida en que el aprendizaje de las condiciones de trabajo
que despuntan los conflictos es asumido diariamente; en la medida en
que el delegado es capaz de encabezar la reconstrucción propositiva,
legítima y colectiva de esa otredad que aparece como un exterior que
ofrece resistencia, esa identidad gremial se “verifica” en la experien-
cia del trabajo. El delegado aparece así como el encargado, en el ejerci-
cio de la capacidad representativa, de sostener, mantener y reprodu-
cir, tanto institucionalmente como en las instancias más micro del
ejercicio de la diaria actividad, ese espacio suturado de la identidad
que llamamos sindical y que tiene relación con lo que Pablo
Palenzuela27 llama “culturas del trabajo” en tanto conocimientos teó-
rico-prácticos, comportamientos, percepciones, actitudes y valores que
los hombres adquieren y construyen a partir de su inserción en los
procesos de trabajo lo cual modula su interacción social más allá de
su práctica laboral concreta, y orienta (no determina) su cosmovisión
como miembros de un colectivo particular.
Abusando desmedidamente de las frases hechas, parecería que
no hay mal que por bien no venga. La privatización y los procesos de
“terrorismo laboral”28 que la implicaron dieron muerte a la presunta
relación estable, aceitada y perfecta entre el sindicato en tanto insti-
tución, sus bases y sus cuadros medios. La privatización y los meca-
nismos puestos en marcha para la reestructuración de las empresas
(tanto productiva como organizativamente) obligaron a los delega-
dos sindicales a poner luz sobre las letras de lo aprendido y a
rescribirlo desde las nuevas experiencias vividas en las empresas y
lugares de trabajo.
Claro que no necesariamente este aprendizaje de lo novedoso y de
las nuevas condiciones implica que la relación dada de la representa-
ción se torne, por arte de magia, representativa. La rigidez de las es-
tructuras sindicales y la hipertrofia de los roles burocráticos no en-
tienden de sueños ni de deseos y muchas veces ensordecen ante las
27
Palenzuela, 1995.
28
Con “terrorismo laboral” nos referimos al conjunto de mecanismos que acom-
pañaron los procesos de “convencimiento” a los que fueron sometidos los
trabajadores para que se acogiesen al dudoso beneficio de la jubilación antici-
pada y del retiro voluntario durante los primeros años del traspaso a manos
privadas de las empresas de servicios públicos.
Identidad y representación para unificar.p65 350 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 351
voces de los que preguntan qué es el gremio, qué es el sindicato sin los
trabajadores, qué es la representación sin representatividad.
Hoy, la identidad sindical (en tanto proceso de identificación abier-
to a la temporalidad, en tanto identidad concreta en transición) desig-
na, para nosotros, algo reconocible en la medida en que somos capa-
ces de reconocer al sindicato en sus múltiples ejes de manifestación.
¿Cuál es el vínculo hegemónico de la identidad sindical? ¿La
representatividad o la representación? ¿La construcción o la presun-
ción? ¿El devenir construido o el futuro esperado? Creemos que la
dinámica propia de la representatividad constituye el núcleo base
desde el cual podemos descubrir los procesos de identificación que le
otorgan oxígeno a la idea de identidad sindical. Es allí el lugar, el
tiempo y el espacio político en el que se hace posible la construcción
de una colectividad emergente.
6. Algunas palabras finales
“La vida es, más que un relato, una avalancha”, nos dice Martín
Caparrós en Amor y anarquía refiriéndose a las dificultades a las que se
enfrenta el que intenta reconstruir una vida y sus conflictos a través de
los relatos biográficos. A esa dificultad multiplicada nos enfrentamos
nosotros. Multiplicada porque debimos construir, desde la lectura e
interpretación de diferentes avalanchas, relatos que confluyen en ese
espacio tan particular que es el espacio del trabajo y que nos cuentan
mucho más en la medida en que ese relato no es de uno, sino que se
involucra en lo múltiple de la historia compartida.
Los párrafos anteriores intentaron organizar esos relatos e histo-
rias contadas en forma de avalancha. Por supuesto que los costos y
falencias de esa organización (o de esta objetivación) corre enteramente
por nuestra cuenta desde el momento en que fuimos nosotros los que
hicimos letras nuevas de las palabras ofrecidas.
Por todos los medios posibles hemos intentado pecar de aperturistas.
Esto es, intentamos ver en lo que muchos observan cierres e imposibili-
dades, la posibilidad de un futuro cargado de devenir. Pensamos, bus-
camos e intentamos indagar las grietas, los resquicios, las ranuras, lo
incompleto por donde puede escaparse alguna pista suelta a seguir.
En estas páginas no quisimos cometer el exceso de hablar de “nuevo
sindicalismo”. Como Hobsbawm,29 para hablar de nuevo sindicalismo
29
Hobsbawm, 1987.
Identidad y representación para unificar.p65 351 26/03/04, 11:59 a.m.
352 M. ANA DROLAS
creemos que son necesarias, al menos, la existencia de tres caracterís-
ticas de las que el “viejo sindicalismo” carecería. A saber: la puesta en
práctica de una serie novedosa de estrategias de acción y formas de
organización; una innovadora actitud política; y la creación de nue-
vos sindicatos allí a donde se dificultaba su constitución. Hablar de
nuevo sindicalismo hubiera implicado suponer un proceso de recons-
trucción integral del movimiento sindical y de su constitución estraté-
gica. Para ser concretos, no creemos que esto esté sucediendo. Sin em-
bargo, sí podemos plantear que la aparición de ese “nuevo sindicalis-
mo” puede estar en radicalización de la apuesta a la reinvención de los
roles sindicales, especialmente de aquel que es capaz de reconocer las
pautas difíciles del diario transcurrir del trabajo: el delegado.
Entonces, eludiendo el diagnóstico de un fin, creemos que no esta-
mos frente a una crisis terminal de las estrategias sindicales ni de sus
lógicas representacionales porque, como punto de partida, su razón
de ser no ha perdido sus raíces orgánicas y sociales y además, porque
consideramos que su presencia en la sociedad puede verse revaloriza-
da en la medida en que ponga al servicio de la representatividad las
herramientas que históricamente ha sido capaz de construir para ope-
rar en y sobre su campo específico de interacción. Esto exige la com-
prensión de los significados que tienen los valores, acciones, prácti-
cas y reglas propias de ese campo que, lejos de flotar en el vacío, se
encuentra incorporado a un marco institucional que plantea reglas
cambiantes que deben ser reapropiadas.
Es en esta reapropiación en la que el sindicato (como actor colectivo
igual y al mismo tiempo diferente de los sujetos que representa) pone en
juego sus propias definiciones, sus propias interpretaciones, sus propias
homogeneizaciones basadas en las vivencias de trabajadores con los que
entra en contacto de manera especial, en la que vemos las posibilidades
de allanar el camino de la representatividad hacia una identificación
constructiva de un sentido político. Son las interpretaciones del grupo y
las reinterpretaciones homogeneizadoras del delegado las que pueden
quebrar o poner en situación vulnerable esa “representatividad presun-
ta” inscripta en la relación dada de la representación.
Por esto, pensar al sindicato como una institución de
gerenciamiento implica recrear esa “representatividad presunta” y
considerar a sus trabajadores (afiliados y no afiliados a los que, por
ley tiene la obligación de representar) como sus clientes lo cual pone
en discusión la lógica del sindicato y sus formas de actuación y hasta
su misma naturaleza, en la medida que alimenta la lógica individual
de la racionalidad instrumental a la que el sindicato, históricamente,
Identidad y representación para unificar.p65 352 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 353
vino a combatir. El sindicato que hace de su experiencia gestionaria su
razón de ser desarrollando estrategias de mercado para atraer clientes
usuarios de los servicios que brinda, ¿en que se transforma? ¿Lleva
adelante un proceso de homogeneización de intereses o los reelabora
en forma integral? Y en otro orden de cosas, las urgencias y necesida-
des de los trabajadores a los que representa, ¿no deberían encontrar
otras propuestas que las del tipo clientelar? Estas “novedades estraté-
gicas”, ¿constituyen la imagen de lo que sucede al trabajador?
El sindicato como muchas otras instituciones, está atravesando agu-
dos procesos de reacomodamientos que tienen que ver con el entorno
contextual en el que están insertos y en el que generan y actúan sus
estrategias sectoriales. Pero el sindicato es una realidad mucho más
amplia que el secretariado general y demás dependencias administra-
tivas y comisiones con poder de gestión y organización de recursos.
Detrás de esa visibilidad, se desarrollan otras realidades (estrecha-
mente relacionadas con lo que se ve, con lo tangible pero que también
construye su propia lógica). Es en la labor cotidiana del delegado don-
de, quizás, debamos mirar para pensar que las respuestas instrumentales
a las necesidades de los trabajadores y militantes de base, pueden ser
suficientes para asegurar el mantenimiento en el tiempo y hacia el futu-
ro de las estructuras sindicales y representacionales; pero no lo son si
pensamos desde una perspectiva en que alimentar los canales de
representatividad en los lugares de trabajo, se vuelve una labor políti-
ca urgente para la construcción de identidades solidarias e intereses
colectivos no susceptibles de ser integralmente redefinidas por la ver-
ticalidad de la estructura.
7. Bibliografía
Adorno, T.: Dialéctica Negativa, Madrid, Taurus, 1975.
Azubel, A.: “Crisis de representatividad sindical en las empresas argen-
tinas”, en Fundación F. Ebert: Cuaderno Nº 2: Crisis de la representatividad
sindical en la empresa en la Argentina, Buenos Aires, 1995.
Bourdieu, P.: ¿Qué significa hablar?, Madrid, Asnal, 1985.
— Les Régles de l´art. Genése et structure du champ littéraire, París, Seuil,
1992a.
— Reponses, París, Seuil, 1992b.
Catalano, A. M.: “El sindicalismo y la construcción de nuevas identi-
dades profesionales y sociales”, en Fundación F. Ebert: Cuaderno
Nº 2, op. cit.
Identidad y representación para unificar.p65 353 26/03/04, 11:59 a.m.
354 M. ANA DROLAS
Catanzaro, G.: “Materia e identidad: el objeto perdido. Apuntes para
una problematización materialista de la identidad”, en Arfuch, L.:
Identidades, sujetos y subjetividades, Buenos Aires, Prometeo, 2002.
Deleuze, G. y Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1997.
Drolas, Lenguita, Montes Cato, Wilkis //Faltan iniciales//: “Cultura(s)
y trabajo(s). Una aproximación teórica”, en, Anales de las 2º Jorna-
das Patagónicas de Comunicación y Cultura: El Trabajo en la Cons-
trucción de la Identidad, organizadas por la Universidad Nacional
del Comahue, Facultad de Ciencias Humanas, 12 al 14 de septiem-
bre de 2002. Publicación electrónica disponible en CD.
Drolas, M. A. (2003): “Los enigmas de la representación: una mirada
sobre el sindicato”, en Anales del 6º Congreso Nacional de Estu-
dios del Trabajo: “Los trabajadores y el trabajo en crisis”. Publica-
ción electrónica disponible en CD.
Dubet, F.: Sociologie de l´Expérience, París, Semil, 1994.
Goldín, A.: El trabajo y los mercados, Buenos Aires, Eudeba, 1997.
Grüner, E.: El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al
retorno (imposible) de lo trágico, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Hall, S.: “Who needs identity”, en HALL, S. y DUGAY, P. (Eds.):
Questions of Cultural Identity, Londres, Sage, 1996.
Hobsbaum, E.: El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación
y evolución de la clase obrera, Barcelona, Crítica, 1987.
Hyman, R.: “Los sindicatos y la desarticulación de la clase obrera”, en
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, Nº 4, 1996, pp.
9-28.
— “La teoría de la producción y la producción de la teoría”, en Trabajo
(Nueva Época), año 1, Nº 1, Centro de Análisis del Trabajo, México,
enero-junio de 1998.
Laclau, E. y Mouffe, Ch.: Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una
radicalización de la democracia, Madrid, Siglo XXI, 1987.
— Emancipación y Diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996.
Lorenzo Cadarso, P. L.: Fundamentos teóricos del conflicto social, Madrid,
Siglo XXI, 2001.
Lukacs, G.: Historia y conciencia de clase, Madrid, Sarpe, 1985.
Moreno, O.: La nueva negociación. La negociación colectiva en la Argentina,
Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert, 1991.
Murillo, M. V.: “La adaptación del sindicalismo argentino a las refor-
mas de mercado durante la primera presidencia de Menem”, en
Desarrollo Económico, vol. 37, Nº 147, octubre-diciembre de 1997.
Offe, C.: Las dos lógicas de la acción colectiva, Traducción de la Carrera de
Sociología de la UBA, 1990.
Identidad y representación para unificar.p65 354 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 355
Palenzuela, P.: “Las culturas del trabajo: Una aproximación antropo-
lógica”, en Sociología del Trabajo, Nº 24, Nueva Época, 1995.
Ricoeur, P.: Soi même comme un autre, París, Seuil, 1991.
Salles, V.: El trabajo, en no trabajo: Un ejercicio teórico-analítico preliminar
desde la Sociología del trabajo, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), Biblioteca Virtual.
Sartre, J. P.: El Ser y la Nada, Barcelona, Altaza, 1996.
Simmel, G.: Sobre la individualidad y las formas sociales. Escritos escogi-
dos, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2002.
Spinoza, B.: Ética, México, Porrúa, 1990.
Spyropoulos, G.: “El sindicalismo frente a la crisis: situación actual y
perspectivas futuras”, en Revista de Relaciones Laborales en América
Latina, Nº 4, Montevideo, 1994.
Vázquez, H.: “Procesos identitarios, ‘minorías’ étnicas y etnicidad.
Los Mapuches de la República Argentina”, Revue Électronique de
Civilisation Contemporaine-EUROPE/AMERIQUES, http://
www.univ-brest.fr/amnis, 2002.
Wilkis, A.: “La relación capital-trabajo como intercambio simbólico
desigual. Una interpretación de los discursos de los convenios co-
lectivos firmados en el sector automotriz durante los ´’90”, en In-
formes de Investigación N° 12, Buenos Aires, CEIL-PIETTE del
CONICET, 2002.
Williams, R.: Culture and Society, Gran Bretaña, Penguin Books, 1958.
Wittgenstein, L.: De la Certeza, Barcelona, Península, 1983.
Zizek, S.: Porque no saben lo que hacen, Buenos Aires, Paidós, 1998.
Resumen //¿va? Es el único con resumen//
Este ensayo plantea un recorrido dual o, al menos, bifurcado: por
un lado traza una aproximación al tema de la representación en el
ámbito de las relaciones sindicales (entendida como relación dada y
establecida por la Ley de Asociaciones Profesionales) haciendo hin-
capié en la posibilidad de diferenciarla conceptualmente de la idea de
representatividad (como noción dinámica que otorga devenir a la re-
lación establecida por la representación). Por el otro, pretende un acer-
camiento a la problemática general de la identidad, acotando los már-
genes de abordaje con la apelación a la representatividad como mo-
mento de invención de una identidad sindical.
Se trata de una puesta en juego teórica en consonancia con el aná-
lisis de entrevistas realizadas a cuadros (medios y dirigenciales) del
Identidad y representación para unificar.p65 355 26/03/04, 11:59 a.m.
356 M. ANA DROLAS
Sindicato Luz y Fuerza Capital Federal y a trabajadores del gremio
(tanto activos como ex empleados dejados cesantes antes, durante y
después del proceso de privatización).
Identidad y representación para unificar.p65 356 26/03/04, 11:59 a.m.
FUTURO Y DEVENIR DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 357
Identidad y representación para unificar.p65 357 26/03/04, 11:59 a.m.
También podría gustarte
- Dufour Dany Robert - El Arte de Reducir Cabezas PDFDocumento116 páginasDufour Dany Robert - El Arte de Reducir Cabezas PDFIvan Gordillo95% (20)
- Del Signo Al Sentido Aproximaciones para Un Estudio Semiótico de La ConcienciaDocumento43 páginasDel Signo Al Sentido Aproximaciones para Un Estudio Semiótico de La ConcienciaRobert Rivera CiriacoAún no hay calificaciones
- Alberto Percia (Facultad de Psicología UDELAR) - El Teatro Como Un Espacio de Reafirmación de Los Vínculos ComunitariosDocumento18 páginasAlberto Percia (Facultad de Psicología UDELAR) - El Teatro Como Un Espacio de Reafirmación de Los Vínculos ComunitariosAGilvargAún no hay calificaciones
- Deleuze G Derrames Entre El Capitalismo y La Esquizofrenia EspanholDocumento387 páginasDeleuze G Derrames Entre El Capitalismo y La Esquizofrenia Espanholpaul.pintoAún no hay calificaciones
- Tesis de Licenciatura de YoatzinDocumento206 páginasTesis de Licenciatura de YoatzinYoatzin Balbuena MejíaAún no hay calificaciones
- El psicoanálisis y lo social: Ensayos transversalesDe EverandEl psicoanálisis y lo social: Ensayos transversalesAún no hay calificaciones
- Yalan Dongo Acontecimiento y Expresion La Logica Del Signo de Gilles DeleuzeDocumento219 páginasYalan Dongo Acontecimiento y Expresion La Logica Del Signo de Gilles DeleuzeranafucoAún no hay calificaciones
- BozzoloDocumento6 páginasBozzoloRomina SandovalAún no hay calificaciones
- Huellas 7Documento324 páginasHuellas 7Surazi Gamboa ÁvilaAún no hay calificaciones
- Una Mirada Monstruosa Sobre Las Prácticas Educativas 2021Documento72 páginasUna Mirada Monstruosa Sobre Las Prácticas Educativas 2021Ceci Lia100% (1)
- Bolvin M Rosato A Arribas V 2004 Constructores de OtredadDocumento50 páginasBolvin M Rosato A Arribas V 2004 Constructores de Otredadmyriam ibañezAún no hay calificaciones
- Eam 10Documento73 páginasEam 10mariana arciniegas ramirezAún no hay calificaciones
- Educación Intercultural CríticaDocumento28 páginasEducación Intercultural CríticaNahuelMartinezAún no hay calificaciones
- Bolvin Rosato Arribas Constructores de OtredadDocumento272 páginasBolvin Rosato Arribas Constructores de OtredadMaría Martin SidrásAún no hay calificaciones
- Las Voces Del MiedoDocumento51 páginasLas Voces Del MiedoPROHISTORIAAún no hay calificaciones
- TTS InvernizziAnaClaraDocumento38 páginasTTS InvernizziAnaClaraEDGAR ABARCA MED.Aún no hay calificaciones
- Inconformes Con El Espacio La Lectura y PDFDocumento11 páginasInconformes Con El Espacio La Lectura y PDFRaquel CartayaAún no hay calificaciones
- Boivin Mauricio (Constructores de Otredad) PDFDocumento272 páginasBoivin Mauricio (Constructores de Otredad) PDFSantiagoMiñanAún no hay calificaciones
- Adolescencia La Revuelta Filosófica PDFDocumento102 páginasAdolescencia La Revuelta Filosófica PDFTamara100% (2)
- Cuando Los Objetos Configuran Las CreenciasDocumento3 páginasCuando Los Objetos Configuran Las CreenciasomaraleAún no hay calificaciones
- Clinica de AdolescentesDocumento29 páginasClinica de AdolescentesDiana Zahela Zapata80% (5)
- Constructores de Otredad - Cap. 1Documento11 páginasConstructores de Otredad - Cap. 1B R I N AAún no hay calificaciones
- Zanelli Infatuacion Creativista Del UnoDocumento124 páginasZanelli Infatuacion Creativista Del UnololeraestuarAún no hay calificaciones
- La Plusvalía Ideológica. Elementos para Una CríticaDocumento49 páginasLa Plusvalía Ideológica. Elementos para Una CríticaLuis Enrique Millán100% (1)
- Sellés Inmortalidad IntelectoDocumento26 páginasSellés Inmortalidad Intelectojorge posadaAún no hay calificaciones
- 2.1 Alteridad Un Recorrido FilosóficoDocumento183 páginas2.1 Alteridad Un Recorrido FilosóficoJєϟ ιν100% (2)
- TJLZRDocumento435 páginasTJLZRandres perezAún no hay calificaciones
- Boivin, Rosato y Arriba - Constructores de OtredadDocumento272 páginasBoivin, Rosato y Arriba - Constructores de Otredadandrealom6114Aún no hay calificaciones
- Castoriadis, C. Figuras de Lo Pensable....Documento12 páginasCastoriadis, C. Figuras de Lo Pensable....Eloisa BarriosAún no hay calificaciones
- Documento Completo - pdf-PDFA PDFDocumento139 páginasDocumento Completo - pdf-PDFA PDFmariaprocelAún no hay calificaciones
- Huellas #1 PDFDocumento130 páginasHuellas #1 PDFFabricio Silverio100% (3)
- Ecce Comu - GianniDocumento133 páginasEcce Comu - GianniJoaquín Olivares100% (2)
- Informe-6. Foro. Juan Antonio Estrada y OtrosDocumento59 páginasInforme-6. Foro. Juan Antonio Estrada y OtrosVehiller D'windtAún no hay calificaciones
- La Critica Poscolonial Descolonizacion Capitalismo y Cosmopolitismo en Los Estudios Poscoloniales Miguel MellinoDocumento107 páginasLa Critica Poscolonial Descolonizacion Capitalismo y Cosmopolitismo en Los Estudios Poscoloniales Miguel MellinoPelo_enla_sopa100% (4)
- Potter, Jonathan - La Representacion de La RealidadDocumento159 páginasPotter, Jonathan - La Representacion de La RealidadAdriana Del Río Koerber89% (18)
- ASC Guinsburg Unidad 2 Wh48cNoDocumento10 páginasASC Guinsburg Unidad 2 Wh48cNoisabel garciaAún no hay calificaciones
- Nos-Otros El Autor-Dios y La Profanación de Los ArtefactosDocumento105 páginasNos-Otros El Autor-Dios y La Profanación de Los ArtefactosDanielJuanVerdad100% (1)
- Constructores de OtredadDocumento271 páginasConstructores de OtredadMaría Lidia Buompadre100% (1)
- Sociologia FundamentalDocumento106 páginasSociologia FundamentalEmanuel NicholsonAún no hay calificaciones
- 1950 ETNOEDUCACION+CRITICA+para+Imprenta PDFDocumento169 páginas1950 ETNOEDUCACION+CRITICA+para+Imprenta PDFMaría Camila Muñoz MuñozAún no hay calificaciones
- BozzoloCondiciones Actuales de Produccion de SubjetividadDocumento33 páginasBozzoloCondiciones Actuales de Produccion de SubjetividadRicardo Gabriel SidelnikAún no hay calificaciones
- Libro LlorensDocumento156 páginasLibro LlorensDaiana StepánovaAún no hay calificaciones
- Voces con esencia: Para una Animación Sociocultural posicionadaDe EverandVoces con esencia: Para una Animación Sociocultural posicionadaAún no hay calificaciones
- Cooperativismo, Empresa y Universidad: In memoriam de Dionisio Aranzadi Tellería SJDe EverandCooperativismo, Empresa y Universidad: In memoriam de Dionisio Aranzadi Tellería SJAún no hay calificaciones
- La realidad social en John Searle: ejercicios de filosofía de la sociedadDe EverandLa realidad social en John Searle: ejercicios de filosofía de la sociedadAún no hay calificaciones
- ¿Alguién dijo crisis del marxismo?: Axel Honneth, Slavoj Zizek y las nuevas teorías críticas de la sociedadDe Everand¿Alguién dijo crisis del marxismo?: Axel Honneth, Slavoj Zizek y las nuevas teorías críticas de la sociedadAún no hay calificaciones
- Teatro Comunitario en tiempos de Covid-19: Dificultades, estrategias y proyeccionesDe EverandTeatro Comunitario en tiempos de Covid-19: Dificultades, estrategias y proyeccionesAún no hay calificaciones
- Vocabulario ArendtDe EverandVocabulario ArendtBeatriz PorcelAún no hay calificaciones
- La fuerza de los débiles: El 15M en el laberinto español. Un ensayo sobre la eficacia políticaDe EverandLa fuerza de los débiles: El 15M en el laberinto español. Un ensayo sobre la eficacia políticaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Adiós al cuerpo: Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneasDe EverandAdiós al cuerpo: Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneasAún no hay calificaciones
- Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea / Egungo gizarte errealitatea interpretatzeko bideakDe EverandMarcos interpretativos de la realidad social contemporánea / Egungo gizarte errealitatea interpretatzeko bideakAún no hay calificaciones
- Visiones del mundo: Interpretaciones del sentidoDe EverandVisiones del mundo: Interpretaciones del sentidoAún no hay calificaciones
- El mercado de la salvación: Las estrategias de negocios que comparten empresas y religionesDe EverandEl mercado de la salvación: Las estrategias de negocios que comparten empresas y religionesAún no hay calificaciones
- La fábrica del emprendedor: Trabajo y política en la empresa-mundoDe EverandLa fábrica del emprendedor: Trabajo y política en la empresa-mundoAún no hay calificaciones
- Psicología social y política: Procesos teóricos y estudios aplicadosDe EverandPsicología social y política: Procesos teóricos y estudios aplicadosAún no hay calificaciones
- Crítica de la razón natural: La mentalidad moderna, el sentido común y lo inconscienteDe EverandCrítica de la razón natural: La mentalidad moderna, el sentido común y lo inconscienteAún no hay calificaciones
- Identificación proyectiva: Entre creatividad, criptomnesia y plagioDe EverandIdentificación proyectiva: Entre creatividad, criptomnesia y plagioAún no hay calificaciones
- Ensayo El Problema Del ConocimientoDocumento10 páginasEnsayo El Problema Del ConocimientoDiana Iris Vargas GutierrezAún no hay calificaciones
- Los Bebes Son Genios DR Shichida 02Documento176 páginasLos Bebes Son Genios DR Shichida 02Estefanía Lechín100% (1)
- Carrillo - Jonathan - Qué Es y Qué Estudia La FilosofíaDocumento3 páginasCarrillo - Jonathan - Qué Es y Qué Estudia La FilosofíaJonathan RendonAún no hay calificaciones
- Anexo 4 - Formato de Propuesta de Proyecto Con MetodologíaDocumento6 páginasAnexo 4 - Formato de Propuesta de Proyecto Con Metodologíaviviana castaño marcialesAún no hay calificaciones
- Planificaciones Lenguaje 5 Año Mayo y Junio 2019Documento42 páginasPlanificaciones Lenguaje 5 Año Mayo y Junio 2019patricia cornejo garciaAún no hay calificaciones
- 10082-Introduccion A La Filosofía PDFDocumento6 páginas10082-Introduccion A La Filosofía PDFAlexander ReyAún no hay calificaciones
- NEMDocumento4 páginasNEMEdith HMAún no hay calificaciones
- El Discurso Pedagógico en Actividades de Formación Actvdad 1Documento6 páginasEl Discurso Pedagógico en Actividades de Formación Actvdad 1Alfredo Elias Ríos FigueroaAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Pensar Lo Internacional Global en El Siglo XXI Herramientas, Conceptos Teóricos, Acontecimientos y ActoresDocumento218 páginas¿Cómo Pensar Lo Internacional Global en El Siglo XXI Herramientas, Conceptos Teóricos, Acontecimientos y ActoresekerieleAún no hay calificaciones
- COMPARACIÓNDocumento4 páginasCOMPARACIÓNpaparapaparara100% (1)
- 18 Pasos de Acción de Brahma BabaDocumento9 páginas18 Pasos de Acción de Brahma BabaAnder MarínAún no hay calificaciones
- Pedagogia de La EducaciónDocumento4 páginasPedagogia de La EducaciónSofia0% (1)
- Cultura - y - Culturas Rodrigo Montoya PDFDocumento43 páginasCultura - y - Culturas Rodrigo Montoya PDFSupay JJAún no hay calificaciones
- Gnosis, Gnosticismo y Nuevo TestamentoDocumento17 páginasGnosis, Gnosticismo y Nuevo TestamentoRomi MansAún no hay calificaciones
- LVR ViDocumento16 páginasLVR ViAntonia VillalobosAún no hay calificaciones
- Pruebas de BateriaDocumento8 páginasPruebas de BateriaEstela AlvarezAún no hay calificaciones
- 46-55 JR Rodrig Empresa Orientada Datoc Nvo PDFDocumento9 páginas46-55 JR Rodrig Empresa Orientada Datoc Nvo PDFPaola CanoAún no hay calificaciones
- Estudios Sobre Discriminacion en El Ámbito Penitenciario. Extranjeras en Las Prisiones Españolas. 2012Documento147 páginasEstudios Sobre Discriminacion en El Ámbito Penitenciario. Extranjeras en Las Prisiones Españolas. 2012Concepción Yagüe OlmosAún no hay calificaciones
- 2 ParadigmasDocumento50 páginas2 Paradigmaswilber jesusAún no hay calificaciones
- Resumen DescartesDocumento10 páginasResumen DescartesPalomaAún no hay calificaciones
- Metodo Descriptivo ResumenDocumento11 páginasMetodo Descriptivo ResumenclaudiaAún no hay calificaciones
- Aporte Crítico. Filosofía de La EducaciónDocumento4 páginasAporte Crítico. Filosofía de La EducaciónAngel ChamorroAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Tics en La Ciencia EconomicaDocumento23 páginasDesarrollo de La Tics en La Ciencia EconomicaGreyss Liliana Valenzuela TelloAún no hay calificaciones
- ETSA. Materiales de Construccion PDFDocumento11 páginasETSA. Materiales de Construccion PDFAteneaControlAún no hay calificaciones
- TALLER DE FILOSOFIA 10°3 AmDocumento7 páginasTALLER DE FILOSOFIA 10°3 AmroseAún no hay calificaciones
- Dialnet ElLiderazgoContemporaneoEnLaOrganizacionComoViaPar 2728860 PDFDocumento16 páginasDialnet ElLiderazgoContemporaneoEnLaOrganizacionComoViaPar 2728860 PDFIsaias Ortiz100% (1)
- Parsons T. - El Sistema Social-41-90Documento50 páginasParsons T. - El Sistema Social-41-90XIOMARA DEYSI LINARES ZEGARRAAún no hay calificaciones
- Bondad Moral e Inteligencia Ética. Nueve Ensayos de La Ética de Los ValoresDocumento3 páginasBondad Moral e Inteligencia Ética. Nueve Ensayos de La Ética de Los ValoresMª Jose FranquetAún no hay calificaciones
- Ciclo de La Gestion de ConocimientoDocumento18 páginasCiclo de La Gestion de ConocimientobeatrizAún no hay calificaciones