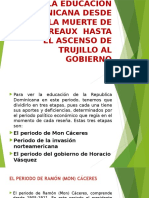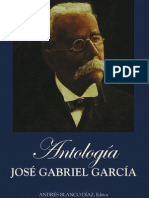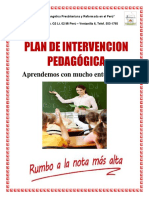Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Vol 08. Dominicanos de Pensamiento Liberal Espaillat Bono Deschamps - Roberto Cassa
Vol 08. Dominicanos de Pensamiento Liberal Espaillat Bono Deschamps - Roberto Cassa
Cargado por
Miguel Bladimir Estrella RodríguezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Vol 08. Dominicanos de Pensamiento Liberal Espaillat Bono Deschamps - Roberto Cassa
Vol 08. Dominicanos de Pensamiento Liberal Espaillat Bono Deschamps - Roberto Cassa
Cargado por
Miguel Bladimir Estrella RodríguezCopyright:
Formatos disponibles
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 2 10/09/2010 10:09:39 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal:
Espaillat, Bonó, Deschamps
(siglo xix)
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 3 10/09/2010 10:09:39 a.m.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 4 10/09/2010 10:09:39 a.m.
Archivo General de la Nación
Comisión Permanente de Efemérides Patrias
Colección Juvenil
Volumen VIII
Roberto Cassá
Dominicanos de pensamiento liberal:
Espaillat, Bonó, Deschamps
(siglo xix)
Santo Domingo
2010
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 5 10/09/2010 10:09:39 a.m.
Archivo General de la Nación
Comisión Permanente de Efemérides Patrias
Colección Juvenil, volumen VIII
Título: Dominicanos de pensamiento liberal: Espaillat, Bonó, Deschamps (siglo xix)
Autor: Roberto Cassá
Cuidado de edición: Juan F. Domínguez Novas
Corrección: Alicia Delgado y Juana Haché
Diagramación: Juan F. Domínguez Novas
Diseño de portada: Esteban Rimoli
Ilustraciones: Área de Fotografía Miguel Holguín-Veras Roulet
Concepto de portada: Composición que muestra las fotos de Pedro F. Bonó,
Ulises F. Espaillat y Eugenio Deschamps
De esta edición:
© Archivo General de la Nación
Departamento de Investigación y Divulgación
Área de Publicaciones
Calle Modesto Díaz, Núm. 2, Zona Universitaria,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809-362-1111, Fax. 809-362-1110
www.agn.gov.do
© Comisión Permanente de Efemérides Patrias
Calle Arístides Fiallo Cabral, Núm. 4, Gazcue,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809-535-7285, Fax. 809-362-0007
ISBN: 978-9945-074-12-3
Impresión:
Editora Alfa & Omega
Reproducido con la debida autorización de Editora Alfa & Omega y el fondo
editorial de su colección «Biografías Dominicanas Tobogán».
Impreso en República Dominicana / Printed in Dominican Republic
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 6 10/09/2010 10:09:40 a.m.
Contenido
Ulises Francisco Espaillat
Significado como intelectual liberal .......................................... 13
Orígenes familiares y juventud................................................... 14
Primeras actividades políticas..................................................... 17
Por un sistema federal en la Revolución de 1857...................... 19
Eminencia gris de la Restauración............................................. 22
Sobre el remolino......................................................................... 27
El ideario democrático y nacional.............................................. 29
Elección a la presidencia............................................................. 33
Planes gubernamentales.............................................................. 35
Hostilidad de los caudillos........................................................... 37
Caída de la presidencia................................................................ 40
Bibliografía................................................................................... 42
Pedro Francisco Bonó
Intelectual de los pobres
El perfil del intelectual................................................................ 45
La formación de un carácter....................................................... 47
La primera novela dominicana................................................... 49
Una carrera política problemática.............................................. 51
–7–
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 7 10/09/2010 10:09:40 a.m.
8 Roberto Cassá
Apuntes para los cuatro ministerios: un esbozo
histórico crítico....................................................................... 53
Por el estado federal.................................................................... 56
Combatiente nacional.................................................................. 59
Del intelectual político al intelectual crítico.............................. 63
El sociólogo.................................................................................. 70
Alejamiento de los azules y crítica del «capitalismo
del privilegio»......................................................................... 76
Repudio a la clase directora........................................................ 82
La utopía del régimen popular................................................... 84
Refugio en el misticismo............................................................. 88
Bibliografía................................................................................... 91
Eugenio Deschamps
Tribuno popular
Prócer de su generación.............................................................. 95
El entorno de los gobiernos azules............................................. 97
Las propuestas de sociedad......................................................... 101
Réprobo contra Heureaux.......................................................... 104
Cenit del orador........................................................................... 111
El funcionario del partido........................................................... 114
La postrera oposición a Estados Unidos................................... 118
Bibliografía................................................................................... 123
Índice onomástico....................................................................... 125
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 8 10/09/2010 10:09:40 a.m.
Ulises Francisco Espaillat
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 9 10/09/2010 10:09:40 a.m.
10 Roberto Cassá
Ulises Francisco Espaillat
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 10 10/09/2010 10:09:40 a.m.
Hay algo de raro en la naturaleza de aquel hombre que en
aquellos días contaba cuarenta y dos años. Decepcionado
como el que más él no confunde nunca el mártir de
la injusticia con el hombre verdaderamente gastado,
hábil hasta colocarse al nivel de uno u otro según
las circunstancias. Espaillat tiene el talento de saber
explotar entrambas naturalezas. Su corazón, muerto al
parecer para todas las pasiones, sabe distinguir la pasión
sincera de la pasión fingida, el cálculo de la abnegación.
Indiferente hasta el desprecio para con la sociedad en
general, sabe prodigar oportunamente su estimación al
individuo digno. Cruel en sus principios como el político
que obedece a un sistema, es a veces humano hasta la
generosidad. Escéptico por filosofía, sabe ser creyente con
el verdadero creyente.
Manuel Rodríguez Objío
Vamos a tratar de probar que se puede ser tolerante sin
ser débil, que se puede ser fuerte sin ser déspota, que se
puede establecer el orden en la asociación sin incurrir en
la arbitrariedad, que se puede matar el vicio sin ser cruel,
que la Ley es más fuerte que todos los tiranos.
Ulises Francisco Espaillat
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 11 10/09/2010 10:09:40 a.m.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 12 10/09/2010 10:09:40 a.m.
Significado como intelectual liberal
Pocos son los dominicanos que han logrado la dimensión de
Ulises Francisco Espaillat en la búsqueda de un orden autóno-
mo y democrático para el país. Se le puede considerar una de las
cumbres culturales y morales de los dominicanos y la conciencia
más preclara del liberalismo dominicano de su época. Examinó
con suma inteligencia las peculiaridades del medio nacional con el
fin de contribuir a hacer realidad el ideal de la doctrina. Escribió
textos que contienen una ejemplar exposición de criterios acerca
de la sociedad dominicana y de las pautas para dar solución a sus
problemas. Su amigo Gregorio Luperón tuvo la agudeza de adver-
tir de inmediato la trascendencia de su obra y lo estimuló a seguir
publicando, para que sus ideas sean «nuestro Catecismo Político,
para que sean nuestra Constitución definitiva en la mente y en la
práctica de todos los dominicanos».
Luperón se expresaba de esa manera porque no aquilataba
únicamente la profundidad sociológica y política de los análisis
de Espaillat, sino también su verticalidad. Si hay algo que puede
resumir su persona es la honradez a toda prueba, que hizo de su
figura un ejemplo viviente de las ideas que pregonaba.
Espaillat fue mucho más que un teórico dedicado a auscul-
tar los problemas de la sociedad dominicana, pues desempeñó
– 13 –
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 13 10/09/2010 10:09:40 a.m.
14 Roberto Cassá
funciones de primer orden en capítulos importantes de la historia
dominicana, desde la independencia hasta su ascenso a la presi-
dencia de la República en 1876. Pero actuaba por sentido del de-
ber y no por ambiciones personales. En realidad su vocación era
la vida privada, por lo que su intervención en los asuntos políticos
estuvo motivada por la presión de las circunstancias y el compro-
miso resultante de su honradez. El patriotismo fue para él, no un
medio de encumbramiento, sino de sacrificio y sufrimiento.
Durante la segunda mitad del siglo xix, los demócratas se
calificaban a sí mismos como los «buenos», convencidos de que
obraban en beneficio de la colectividad y si entre ellos hubo un
bueno a cabalidad, junto a su amigo Pedro Francisco Bonó, fue
Espaillat. Tuvo la virtud de combinar el conocimiento con la moral
y la lucidez con la disposición al sacrificio por la patria.
Orígenes familiares y juventud
Espaillat nació en Santiago de los Caballeros y únicamente
dejó de vivir en esa ciudad cuando las circunstancias políticas lo
obligaron. A la vez que patriota dominicano, fue un defensor de
los intereses de la región cibaeña. Desde inicios del siglo xix, el
Cibao era la porción más poblada y rica del país, pero desde la
independencia de 1844 se encontraba sometida a la burocracia de
la ciudad de Santo Domingo. Entre los círculos pensantes de la
región y, especialmente de Santiago, emergió una corriente que
propugnaba por un orden que garantizara la igualdad entre las
distintas zonas de República Dominicana. Aunque discretamente
al principio, esos círculos cibaeños enarbolaron posturas liberales,
seguramente por estar insertos en una sociedad históricamente
más avanzada que la del sur del país, donde subsistían vestigios
del orden colonial, mientras que en el Cibao se había gestado una
sociedad de pequeños campesinos prósperos y una clase mercantil
urbana que se iba perfilando como agente de orden moderno y
democrático.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 14 10/09/2010 10:09:40 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 15
La vigencia de Espaillat derivó por ser un intérprete de las
aspiraciones de los medios mercantiles de su región, a los cuales
pertenecía. Era miembro de una de las familias más encumbradas
de Santiago. Su abuelo paterno fue el francés Francisco Espaillat,
quien fundó la única plantación azucarera de gran tamaño en el
norte del país en las décadas finales del siglo xviii. Este gran pro-
pietario se vio obligado a huir hacia Puerto Rico en compañía de
todos sus hijos cuando se produjo la invasión del jefe de estado de
Haití, Jean-Jacques Dessalines, en 1805. Tan pronto estimaron que
el país retornaba a la normalidad, tras la caída del dominio francés
en 1808, los Espaillat retornaron a Santiago. Aunque la fortuna de
la familia había mermado considerablemente, se reinsertaron en
actividades mercantiles que, pese a la pobreza reinante entonces,
comenzaban a estar en boga en conexión con las exportaciones
de tabaco, el cultivo que dio sustento al desarrollo de la región
durante las décadas siguientes.
Ulises Francisco Espaillat nació el 9 de febrero de 1823, un
año después de iniciado el régimen haitiano, y eran sus padres
María Petronila Quiñones y Pedro Ramón Espaillat, uno de los
trece hijos del matrimonio del referido francés Francisco Espaillat
con la santiaguera Petronila Velilla. Es poco lo que se conoce de
su infancia y juventud. Uno de sus tíos, Santiago Espaillat, uno
de los ciudadanos santiagueros más notables desde la época de la
dominación haitiana (1822-1844), hizo de preceptor de Espaillat,
transmitiéndole su experiencia política y conocimientos en gene-
ral, lo que fue de suma importancia por la inexistencia de centros
de educación superior en el país. Tanto su abuelo Francisco como
su tío Santiago ejercieron la medicina empírica, profesión que
heredó de ellos el joven Ulises Francisco. De todas maneras, en
lo fundamental, éste se formó como un autodidacta, elevándose
muy por encima de los niveles comunes en su época, con lo que
manifestaba desde joven la fuerza de su personalidad. Los datos
biográficos que ha compilado Emilio Rodríguez Demorizi mues-
tran que desde los doce años comenzó a realizar estudios de inglés
y francés, al igual que de matemáticas, agrimensura y música.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 15 10/09/2010 10:09:40 a.m.
16 Roberto Cassá
Juan Pablo Duarte
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 16 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 17
También muy joven se inició en las actividades comerciales,
siguiendo el ejemplo de su padre y otros familiares. Los conoci-
mientos de medicina le permitieron fundar una farmacia, la que
fue de los establecimientos más conocidos del país en las décadas
subsiguientes. Teniendo 22 años, en 1845, contrajo matrimonio
con su prima Eloísa Espaillat, con quien procreó seis hijos; uno de
ellos, Augusto Espaillat, se convirtió en uno de los comerciantes
más importantes del país en su época.
Primeras actividades políticas
En 1845, o sea, al año de constituido el estado dominicano,
Espaillat fue uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica de
Fomento de Santiago, posiblemente la primera institución que
tenía por propósito unir a figuras de relieve social y cultural en
acciones de interés colectivo. Desde entonces se inició la tenden-
cia asociativa de los notables de Santiago, comportamiento que
los diferenciaba de lo que era habitual en el resto del país. Por tal
razón, en la provincia de Santiago, la Diputación Provincial, órga-
no de poder local estipulado por la Constitución de 1844, cumplía
con muchos de sus cometidos, a diferencia de otras provincias.
Espaillat fue designado miembro de la Diputación Provincial en
1848. A pesar de su juventud, era ya uno de los ciudadanos más
prominentes de Santiago, reconocido por su talento.
El círculo de hombres influyentes de Santiago, pese a las incli-
naciones liberales de la mayoría de ellos, mantuvo buenas relacio-
nes con el presidente conservador Pedro Santana. Posiblemente
se sentían sin la fuerza para enarbolar una alternativa contraria
después que Juan Pablo Duarte y sus compañeros liberales de La
Trinitaria fueron derrotados en julio de 1844. No por casualidad
fue en Santiago donde Matías Ramón Mella proclamó a Duarte
presidente de la República en julio de 1844, con el beneplácito de
la población de la ciudad. Pero los asuntos políticos se resolvían
en Santo Domingo, donde Santana, jefe del ejército del sur, logró
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 17 10/09/2010 10:09:41 a.m.
18 Roberto Cassá
desplazar a la Junta Central Gubernativa controlada por los tri-
nitarios. A los liberales de Santiago no les quedó otra alternativa
que asociarse a Santana, quien les dio seguridad de que garantiza-
ría sus intereses.
En 1848 Santana renunció a la presidencia y los santiague-
ros no se mostraron muy entusiastas con el sucesor, Manuel
Jimenes, no obstante que inauguraba un gobierno con cierta
inclinación liberal. A mediados de 1849, los conservadores, en-
cabezados por Santana, aprovechando las derrotas experimen-
tadas por el ejército dominicano ante el ataque del emperador
de Haití, Faustin Soulouque, lograron derrocar a Jimenes.
Santana de nuevo se hizo cargo del poder, gracias al prestigio
obtenido por la derrota que infligió al ejército haitiano en Las
Carreras, a orillas del río Ocoa, pero no le interesaba en ese
momento seguir siendo presidente. En las deliberaciones del
Congreso para la elección de su sustituto, Santana propuso a
Santiago Espaillat, aunque éste consideró que no podría ejer-
cer correctamente el cargo, consciente del influjo que ejercía el
hatero seibano sobre el Estado.
Finalmente la presidencia recayó sobre Buenaventura Báez
y, tras su primer período de gobierno, se abrió una pugna terrible
entre él y Santana. La élite social y política de Santiago, aunque
discretamente, tomó partido por Santana, no obstante su deseo de
que se instaurase un régimen menos autoritario. Mientras tanto,
Espaillat había ido ganando influencia dentro de su círculo social,
y en 1854 fue designado diputado a la Asamblea Constituyente
por la provincia de Santiago. Como integrante de la comisión
redactora del proyecto, fue de los responsables de la orientación
de la nueva Constitución, que abrogaba muchas de las cláusulas
autoritarias de la promulgada en 1844.
Espaillat retornó a Santiago por desacuerdos con el estilo des-
pótico de Santana, quien, para fines del año, había logrado anular
la Constitución de febrero. Retornó a sus ocupaciones habituales,
y las combinó con el estudio concienzudo de los problemas nacio-
nales, lo que le permitió redactar su primer texto de importancia,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 18 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 19
«Memoria sobre el bien y el mal de la República», del que hasta
ahora no se ha localizado ninguna copia, de cuyo contenido se
tiene conocimiento por comentarios de otros intelectuales y del
mismo autor. En ese texto, aparentemente, se encontraban en es-
tado embrionario algunas de las ideas que más adelante desarrolló
Espaillat en su intento de contribuir a imprimir un rumbo feliz al
destino del país.
Por un sistema federal
en la Revolución de 1857
La incidencia de Espaillat se acrecentó cuando el sector diri-
gente de Santiago se declaró en rebelión frente a la segunda ad-
ministración de Buenaventura Báez, iniciada a fines de 1856. Báez
concitó mucha popularidad en Santo Domingo, y logró unificar a
todos aquellos que se oponían a la preeminencia de Santana. Pero
en el Cibao no logró el mismo apoyo por lo que el nuevo presiden-
te quiso maniobrar con los excedentes económicos que generaba
el cultivo del tabaco para fines de fortalecerse en el poder. Con el
pretexto de eliminar las operaciones especulativas y usureras que
perjudicaban a los pequeños campesinos, el Gobierno dispuso una
cuantiosa emisión de papel moneda a fin de disminuir la cotización
del peso fuerte, la moneda española de oro. Los comerciantes de
Santiago se sintieron agredidos en forma inaceptable, y lograron
el apoyo de los restantes sectores de la ciudad para declararse en
estado de rebelión contra el gobierno el 7 de julio de 1857. Se
estableció un gobierno provisional con sede en Santiago, presidido
por José Desiderio Valverde. Probablemente Espaillat redactó el
manifiesto que fue emitido al día siguiente, en el cual se explica-
ban los motivos del derrocamiento de Báez.
Los patricios santiagueros abogaban por un régimen democrá-
tico y condenaban el autoritarismo que hasta entonces había sido
la norma de funcionamiento del estado. Estos propósitos quedaron
plasmados, meses después, en las deliberaciones del Congreso
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 19 10/09/2010 10:09:41 a.m.
20 Roberto Cassá
Constituyente reunido en Moca, que aprobó una Constitución de
orientación plenamente liberal. El presidente de esa Asamblea
Constituyente fue Benigno Filomeno de Rojas y el vicepresidente
Espaillat. Durante los debates, Pedro Francisco Bonó propuso la
instauración de un sistema político federal como medio para elimi-
nar el centralismo de Santo Domingo, garantizar la igualdad entre
las regiones y desterrar, así, una de las fuentes del despotismo. El
federalismo había sido concebido por primera vez en Estados Uni-
dos, como medio de compatibilizar las autonomías y los derechos
de los estados y su asociación en una entidad superior. Espaillat
fue el congresista que con más calor apoyó las ideas federalistas
de Bonó, las cuales quedaron en minoría. Por influencia de Rojas,
en la Constitución se aprobó un sistema que, en teoría, conjugaba
aspectos del federalismo y del centralismo. Rojas obtuvo el apoyo
de la mayoría de representantes, quienes no se hallaban compene-
trados de un espíritu democrático como el que exponían Bonó y
Espaillat. De todas maneras, la Constitución de Moca representó
la culminación del espíritu liberal en su época. Consignaba medidas
para prevenir el despotismo y asegurar la representación de la so-
ciedad en los mecanismos de funcionamiento del Estado.
Parte de tal disparidad radicaba en que los partidarios de Pe-
dro Santana se habían sumado a la rebelión de los cibaeños, por
cuanto abría la brecha para derrocar a Báez. A los pocos días de
iniciada, la sublevación había obtenido el apoyo de casi todo el
país. Empero, los baecistas lograron atrincherarse detrás de las
murallas de Santo Domingo, localidad donde contaban con mu-
cho apoyo. Al cabo de un tiempo, los integrantes del gobierno de
Santiago decidieron llamar a Pedro Santana, quien estaba en el
exilio en Saint Thomas, a fin de que dirigiera el cerco sobre Santo
Domingo. En un momento dado, Espaillat fue destinado al cuartel
de Santana en las afueras de Santo Domingo, y se vio obligado a
refutar las opiniones favorables a la dictadura que este emitió. En
la misma tesitura, en las deliberaciones de los constituyentes, Es-
paillat trató de que se aprobaran conceptos que evitaran la guerra
civil y el ejercicio de la violencia entre dominicanos.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 20 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 21
A pesar del apoyo de los santanistas al gobierno provisional
de Santiago, la Constituyente de Moca estableció la capital del
país en Santiago, con lo que se cumplía uno de los deseos más
añorados de los regionalistas cibaeños, quienes propugnaban por
desplazar el centro del poder a su región, al considerarla la más
rica del país. Esto fue aprovechado por Santana para descono-
cer dicha Constitución tan pronto se obtuvo la capitulación de
Báez, a mediados de 1858. Al cabo de unos días, Santana obtuvo
apoyo en el resto del país y llegó a la presidencia por cuarta y
última vez. Quedó demostrado que el centro del poder seguía
gravitando alrededor de Santo Domingo, por lo que los propósi-
tos regionalistas desembocaban en el fracaso. El grupo dirigente
de Santiago carecía de los recursos militares y de la experiencia
administrativa que tenían acumulados los burócratas de Santo
Domingo.
Algunos santiagueros intentaron oponerse al golpe de esta-
do de Santana y decidieron marcharse al exilio por temor a ser
encarcelados. Espaillat pasó unos meses en Filadelfia, una de las
ciudades más importantes de Estados Unidos, dedicado al estudio
de la historia y el sistema político de ese país. Es entonces cuando
inicia su admiración por las instituciones estadounidenses, que
consideró ejemplo perfecto de la democracia.
Al cabo de unos meses, Espaillat fue autorizado por Santana
para retornar al país. Se mantuvo en la esfera de la vida privada,
desvinculado de la actividad política. Empero, en ocasión de la
anexión a España, en marzo de 1861, se vio obligado a firmar la
manifestación de adhesión de la ciudad de Santiago, aun cuando
él estaba opuesto a la desgraciada decisión de Santana. Espaillat
tenía criterios claros acerca de que la felicidad del pueblo domi-
nicano estaba asociada a la existencia de un gobierno autónomo
que propiciara la democracia y, por ende, la igualdad social y
jurídica entre todos. Aun así, debió quedar impresionado por la
ambigüedad con que muchos dominicanos recibieron al régimen
anexionista, en cierta medida, esperanzados por el progreso mate-
rial que podría acarrear.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 21 10/09/2010 10:09:41 a.m.
22 Roberto Cassá
En ese contexto de pasividad de la población, Espaillat se vio
compelido a colaborar con el régimen español desde la posición
de integrante del Ayuntamiento de Santiago. Pero en ningún mo-
mento renunció a sus posturas nacionales y democráticas. Por tal
razón, tomó parte en el alzamiento que se produjo en su ciudad
a fines de febrero de 1863, en respaldo a la insurrección que días
antes se había declarado en la Línea Noroeste. La rebelión obtuvo
un apoyo masivo en Santiago al grado de que el Ayuntamiento de
la ciudad adoptó resoluciones sumándose a ella. La causa radicaba
en los desaciertos de la administración española, que había implan-
tado un régimen despótico de opresión nacional que contrastaba
con los estilos de vida instaurados desde muchas décadas atrás.
Sin embargo, todavía en febrero de 1863 la rebelión no había
recibido respaldo de otras regiones, y en el mismo Cibao la gene-
ralidad de los militares dominicanos de la reserva se mantuvieron
fieles a España. Tras unos días de combates, los dominicanos fue-
ron aplastados.
Al régimen español se le presentaba el requerimiento de efec-
tuar modificaciones en su comportamiento, ya que había quedado
evidenciado un estado de descontento tan profundo que conducía
al extremo de la rebelión. Aun así, los integrantes de la administra-
ción española se mantuvieron incólumes en las prácticas de some-
timiento del pueblo dominicano a condiciones humillantes, como
la discriminación racial y la intolerancia religiosa. Contrariamente
a las promesas de hacer una amnistía generalizada, algunos de los
capturados fueron condenados a muerte, lo que concitó un incre-
mento del rechazo popular a los opresores.
Eminencia gris de la Restauración
Espaillat fue juzgado y condenado a expatriación durante diez
años, aunque fue amnistiado no mucho tiempo después. Se man-
tuvo tranquilo en su casa, pero tan pronto se reiniciaron las hos-
tilidades contra el dominio español, en Capotillo el 16 de agosto
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 22 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 23
de 1863, se dispuso a prestar apoyo a los patriotas que marchaban
sobre Santiago. En medio de las ruinas de la ciudad de Santiago,
el 14 de septiembre se constituyó el gobierno dominicano de la
Restauración de la República, a cuyo frente fue designado José
Antonio Salcedo. Espaillat redactó el Acta de Independencia y
se le nombró en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque
su influencia fue mucho mayor, ya que era el civil de mayor grado
de responsabilidad mientras el presidente Salcedo se encontraba
en el frente de batalla. En lo adelante, las grandes orientaciones
del gobierno provisional de la Restauración fueron trazadas por
Espaillat, habida cuenta de la escasa capacidad política del pre-
sidente Salcedo, un general bravo como el que más, pero sin la
experiencia administrativa ni el nivel cultural requeridos para
un estadista. En el Boletín Oficial del gobierno restaurador de
Santiago, Espaillat redactó algunos de los mejores artículos que
razonaban la legitimidad de la guerra nacional.
Esta preeminencia de Espaillat en las tareas gubernamentales
explica que fuera encargado de la vicepresidencia de la República
por enfermedad del titular Matías Ramón Mella, aquejado de cán-
cer terminal. Cuando Mella falleció, en junio de 1864, Espaillat fue
designado formalmente como vicepresidente. En el desempeño de
esas funciones, le tocó dar la bienvenida a Juan Pablo Duarte cuan-
do llegó desde Venezuela, veinte años después de su deportación del
suelo natal, con el fin de sumarse a la contienda patriótica. Como
lo demostró más de diez años después, cuando ocupó la presidencia
de la República, Espaillat tenía conciencia acerca de la grandeza
de la figura de Duarte, pero se vio forzado por las circunstancias
a solicitarle que retornara a Venezuela en misión de búsqueda de
apoyo de su gobierno. En una decisión de ese género se revela que
Espaillat combinaba un sentido patriótico elevado, producto de su
integridad, con la firmeza de carácter que requerían momentos tan
difíciles como la guerra que libraban los dominicanos, en condicio-
nes desventajosas, contra una de las potencias del mundo.
Esta firmeza personal explica que no fuera únicamente
un orientador civil del gobierno, sino que de igual manera se
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 23 10/09/2010 10:09:41 a.m.
24 Roberto Cassá
Matías Ramón Mella
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 24 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 25
ocupara de la orientación de asuntos militares. Cuando las
tropas españolas ocuparon Montecristi y amenazaban con rea-
lizar un avance arrollador sobre Santiago, Espaillat concibió
lo que debía ser la respuesta táctica de los restauradores a tal
amenaza. En primer lugar, aconsejó el uso de lanzas y de otras
armas blancas ante la escasez de armas de fuego y parque, para
lo que dispuso la fundición de cualesquiera objetos de metal.
El vicepresidente aplicaba los preceptos de la guerra basados
en el asalto con armas blancas que se habían hecho comunes
entre los dominicanos. En el mismo sentido, ordenó preparar
la desocupación de la ciudad y su ulterior hostigamiento desde
los cantones guerrilleros dominicanos. En la circular 7, del 14
de septiembre de 1864, dirigida a los jefes de tropas, se refirió
al sistema de guerra de guerrillas para ratificar la confianza en
el triunfo inexorable de los dominicanos, aunque hubiera que
abandonar a Santiago:
Hace tiempo que el enemigo ha hecho mucho hincapié en
la toma de la ciudad de Santiago, en la persuasión de que to-
mando este punto se concluirá la revolución. Esto lo ha repetido
la prensa española y lo han propalado los agentes del enemigo,
con el objeto de que, si por uno de esos reveses tan naturales
en la guerra, Santiago fuese tomada, el desaliento cundiría en
todos los puntos [...].
2do Que en la ciudad de Santiago, no habiendo almacenes de víve-
res no podría nunca ser un sistema cuerdo el dejarnos sitiar por
el enemigo, siendo en todo caso más favorable para nosotros,
dejarle que él mismo se sitiase, pues de ese modo nos quedaría-
mos nosotros con las campiñas y sus recursos.
3ro Que lo que se opone a la marcha de gruesos ejércitos, son ejér-
citos grandes también, y que las guerrillas nunca han podido
impedir que un ejército llegue al punto donde se propone.
4to Que nosotros no podemos oponer al enemigo grandes masas,
no tan sólo porque tropas sin disciplina no deben exponer-
se a dar batallas campales, cuanto porque nuestras fuerzas
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 25 10/09/2010 10:09:41 a.m.
26 Roberto Cassá
tienen que permanecer diseminadas en todo nuestro vasto
territorio.
5to Que si por un lado el sistema de guerrillas es insuficiente para
impedir la marcha del enemigo, es al contrario el más eficaz;
el único a nuestro alcance, el menos costoso, y a todas luces, el
más ventajoso para nosotros y el más terrible para los españoles,
y por consiguiente, es el sistema que exclusivamente debemos
adoptar...
Desde su posición de vicepresidente, durante el desarrollo
de la contienda, Espaillat mantuvo con firmeza el criterio de que
no había que contemplar ninguna posibilidad de aceptar solu-
ciones mediatizadas que implicaran la prolongación del dominio
español o cualquier compromiso degradante. Por tal razón, tuvo
diferencias de criterio con el presidente Salcedo, partidario de un
acuerdo con España por apreciar que la guerra nacional había
entrado en una fase de parálisis a causa de desaciertos militares
y políticos. Por ello, se entiende que Espaillat apoyara la depo-
sición de Salcedo, en octubre de 1864, promovida por el general
Gaspar Polanco, jefe de las tropas restauradoras y partidario de
una postura de resistencia a todo trance. Espaillat fue confirmado
en la vicepresidencia por el presidente Polanco, quien depositó en
él plena confianza. La influencia de Espaillat en el gobierno de
Polanco contribuyó decisivamente a que definiera con claridad un
proyecto popular, nacional y democrático.
Durante los meses del gobierno de Polanco se propinaron
varias derrotas a las tropas españolas que inclinaron la suerte de
la guerra de manera definitiva a favor de los dominicanos. Por
tal razón, Espaillat no tuvo dificultad en aceptar la petición de la
diplomacia española, a través de una misión mediadora enviada
por el presidente de Haití, para que el gobierno de Santiago di-
rigiese una exposición a la reina Isabel II en solicitud de la paz.
España necesitaba una formalidad que salvase su honor nacional
y Espaillat no lo consideró un acto vejatorio para la dignidad de
los dominicanos.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 26 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 27
De todas maneras, el radicalismo del gobierno de Polanco fue
combatido por medio de intrigas, entre las que sobresalieron el
súbdito inglés Theodore Stanley Heneken, probablemente insti-
gado por el capitán general español José de la Gándara. Surgieron
nuevas desavenencias entre los generales restauradores, y se formó
así en la Línea Noroeste una coalición de varios de estos, quienes
inculparon a Polanco por el asesinato del ex presidente Salcedo.
Sobre el remolino
A fines de enero de 1865 Polanco fue derrocado y Espaillat y
otros integrantes del gobierno fueron reducidos a prisión por el nue-
vo presidente Pedro Antonio Pimentel, acusados de complicidad en
la muerte de Salcedo. La acusación carecía de todo fundamento,
pero el prócer fue mantenido en prisión durante varios meses y
luego confinado a Samaná. Esta experiencia le afectó sobremanera,
que lo llevó a la decisión de apartarse de los asuntos públicos.
En los años posteriores a la Restauración, Espaillat declinó
obstinadamente nombramientos en funciones locales de Santiago
y en los gabinetes de José María Cabral, quien había derrocado
a Pimentel inmediatamente después de la retirada de las tropas
españolas. Igualmente, renunció a rango de general que le había
sido otorgado por el gobierno restaurador.
En esos años se deslindaron las tendencias de los liberales y
los conservadores, las cuales terminaron identificadas respectiva-
mente con los colores azul y rojo. Los primeros estaban dirigidos
por algunos de los jefes militares prominentes de la Restauración,
fundamentalmente José María Cabral, Gregorio Luperón y Pedro
Pimentel, pero estos generales liberales no se ponían de acuer-
do, sino que más bien se unían para oponerse a la ascendencia
creciente del líder conservador Buenaventura Báez, quien al cabo
de unos meses ganó el apoyo de la mayoría de los generales de la
Restauración y, con ellos, de la porción mayoritaria de la pobla-
ción que residía en las zonas rurales.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 27 10/09/2010 10:09:41 a.m.
28 Roberto Cassá
Espaillat no se consideraba un hombre de partido; simple-
mente abogaba por el imperio de los principios liberales al margen
de todo espíritu sectario. Por ello, tal vez albergaba dudas acerca
de la verticalidad de algunos de los jefes militares liberales. En
cualquier caso, rehusó involucrarse en el violento conflicto que
enfrentó a rojos y azules, no obstante que, en todos los sentidos, sus
posiciones y antecedentes lo colocaban del lado de los segundos:
tenía posiciones incontrovertiblemente defensoras de la integri-
dad de la soberanía del pueblo dominicano, lo que le enfrentaba
al anexionismo de los rojos baecistas; no tenía dudas acerca de
que la democracia constituye el régimen político adecuado para
garantizar la felicidad y el progreso del pueblo, en contraste con
el estilo autocrático de Báez, cuya base social se encontraba en los
caudillos rurales, en quienes Espaillat veía a los portadores de la
ignorancia y la barbarie. Además, el grupo dirigente de Santiago
había tenido vínculos con Santana antes de 1861 y había dirigido
el derrocamiento de Báez en 1857; por último, Báez le tenía que
parecer a Espaillat una opción inaceptable por el apoyo que, du-
rante la Restauración, había ofrecido a España, de la que recibió
el título honorífico de mariscal de campo.
Gracias al respaldo de la mayor parte de la población del país,
especialmente de los campesinos del Cibao, los caudillos rojos lo-
graron derrocar el segundo gobierno de Cabral en enero de 1868.
Se inició el denominado gobierno de los Seis Años, cuyo principal
lineamiento estribó en anexar el país como territorio de Estados
Unidos. Espaillat pudo permanecer recluido en su casa durante
esos años, aunque se conocía su postura contraria, debido a la
protección del delegado en el Cibao, general Manuel Altagracia
Cáceres, quien era consciente de que el prócer no tenía intención
de ejercer una oposición activa. En su jurisdicción, Cáceres aplicó
una política mucho menos dura que la característica en el sur,
donde los azules eran exterminados furiosamente por partidas de
rufianes asesinos. De todas maneras, Espaillat quedó durante esos
años en una especie de confinamiento domiciliario, ya que estaba
impedido de la libertad de movimientos.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 28 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 29
Probablemente por orden del propio Báez, quien abrigaba
temor a las rebeliones que comenzaban a asomar en la Línea No-
roeste, Espaillat fue encarcelado en septiembre de 1873 y remitido
a la Fortaleza Ozama de Santo Domingo, lugar donde se encon-
traban los prisioneros políticos más connotados.
El 25 de noviembre de 1873, los dos principales jerarcas rojos
del Cibao, Ignacio María González y Manuel Altagracia Cáceres,
se rebelaron contra el gobierno, lo que provocó que al poco tiem-
po Báez se viera obligado a renunciar. Días antes de abandonar
el poder, el tirano depuesto había preparado una pantomima de
juicio contra el prisionero, pero este se salvó del fusilamiento pro-
bablemente por intercesión de Cáceres, quien ya había entrado
en conflicto casi abierto con su jefe. En enero de 1874, tan pronto
Báez abandonó el país, Espaillat fue liberado.
El ideario democrático y nacional
Espaillat concibió grandes esperanzas tras la caída de Báez,
llegando a la conclusión de que empezaban a crearse las condicio-
nes para que en el país se estableciera un régimen democrático.
Este optimismo le estimuló a escribir numerosos artículos durante
los meses de la primera administración de Ignacio María Gonzá-
lez. Utilizó el seudónimo de María y adoptó un estilo ligero con
el fin de expresar su ironía respecto a los estilos de vida vigentes,
probablemente para proponerse como una persona ajena a los
asuntos públicos.
La paz se le presentaba como el objetivo supremo, por lo cual
propugnó, a como diera lugar, por poner coto a la violencia de los
caudillos. Ofreció apoyo al presidente Ignacio María González,
pese a sus antecedentes como baecista, por cuanto proclamaba
que su propósito de gobernante estribaba en garantizar la sobera-
nía nacional y establecer la democracia. González ganó el respeto
de la opinión pública, en su mayoría compuesta por escritores de
orientación liberal, cuando desconoció la concesión de la península
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 29 10/09/2010 10:09:41 a.m.
30 Roberto Cassá
de Samaná que había hecho Báez a una compañía de aventureros
norteamericanos vinculados a figuras del Gobierno estadouniden-
se. Incluso Espaillat percibió en «la fusión», término empleado por
González, una fórmula bienhechora para superar los odios entre
los partidos y, por consiguiente, constituir el germen del ejercicio
civilizado del Gobierno.
Su propuesta de una nueva política se sustentaba en el supuesto
de que, hasta el momento, todos los partidos y jefes políticos habían
exhibido un comportamiento «exclusivista», lo que implicaba que
pretendían despojar de todos los derechos a los contrarios. Veía las
«revoluciones», como se designaba a las revueltas para derrocar a los
gobiernos, como movimientos motivados por el deseo de sus jefes de
hacerse de un botín. Fue por ello categórico al afirmar que todos los
gobiernos que había tenido el país habían sido negativos, por no con-
tribuir al desarrollo de la tolerancia y la instrucción, preocupándose,
en cambio, de beneficiarse con los recursos de la nación.
Esa condena de los políticos se originaba en una apreciación
crítica del estado de civilización del país, que consideraba deplo-
rable y totalmente opuesto a las exigencias del «progreso», con lo
que significaba el estilo de vida propio de los países europeos y
Estados Unidos. Percibía un estado de letargo en la población do-
minicana, que la mantenía alejada del estilo del progreso. Abundó
en algunas costumbres de los dominicanos que le parecían es-
pecialmente nocivas: la afición por la riña de gallos, el baile del
merengue en largas fiestas o fandangos, el «debilitante» sancocho,
y la inclinación por la aventura violenta de las revoluciones.
En tal sentido, llegaba a proponer el destierro del merengue
de todos los sectores sociales, ya que era portador de barbarie.
También consideró que era necesario cambiar a un régimen ali-
menticio basado en la carne y otros alimentos con altas cargas de
proteínas, tal como hacían los ingleses. Los fandangos debían ser
sustituidos por los civilizados meetings de los ingleses, donde la
población discutía ordenadamente sus problemas. Por último, era
imprescindible actuar para el desarme de los hombres, a fin de que
reinase la paz.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 30 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 31
Veía los referidos hábitos asociados a un estado generalizado
de indisciplina que, a su vez, era producto de una «sociedad dor-
mida» en una suerte de letargo dominado por la estupidez. Esta
condena de la sociedad, sin embargo, no lo llevaba a denigrar al
pueblo, a diferencia de otros pensadores de su época. Aunque
creía que el clima tropical contribuía a una existencia inferior,
consideraba que los dominicanos eran iguales a todos los otros
seres humanos y, por lo tanto, no estaban aquejados de ninguna
inferioridad racial o de cualquier otro género. Espaillat incluso
veía en la masa del pueblo a gente bondadosa, no corrompida, por
lo que la encontraba apta para salir de la dejadez en que vivía y
hacerse el agente de su destino en la senda del progreso.
Creía que la poca población, la pobreza reinante y los malos há-
bitos de los dominicanos aconsejaban un programa de inmigración,
especialmente de europeos. Pero, al mismo tiempo, pensaba que el
éxito de ese programa dependería de que se aplicasen las reformas
necesarias para educar y civilizar a la población dominicana. Por eso,
proponía un proyecto «combinado» de inmigración, sustentado en
la promoción social, técnica y cultural de la masa del pueblo domi-
nicano. Por consiguiente, la primacía de la reforma interna evitaría
que los migrantes se contagiaran, como había sucedido antes, de los
hábitos bárbaros y estúpidos de los dominicanos, a los que elevaría
al nivel de civilización de los inmigrantes.
Espaillat era un liberal convencido que colocaba al individuo
por encima de la sociedad y el Estado, pero entendía que la libre
y fructífera vida de los individuos dependía de leyes justas. Estaba
firmemente convencido de que si había leyes buenas la sociedad
avanzaría hacia el progreso; y que la primera de esas leyes tenía
que ser la Constitución, que arrastraría a las demás. Esas leyes
debían inspirarse en las existentes en los países industriales, pero
adaptadas a la idiosincrasia de los dominicanos, pues de otra ma-
nera no podrían funcionar.
En cualquier caso, consideraba que en el país resultaba impres-
cindible hacer imperar la ley sobre cualquier conveniencia personal o
circunstancial. El funcionamiento adecuado de la justicia constituía,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 31 10/09/2010 10:09:41 a.m.
32 Roberto Cassá
a sus ojos, el primer componente práctico de esta reforma. Ahora
bien, el imperio de la ley y de la justicia no era sino el requisito para
una reforma más profunda en la sociedad, cuyo componente crucial
estribaba en un fomento decisivo de la educación. Espaillat creía
que solo a través de un enérgico programa de educación popular
los dominicanos podrían lograr los niveles de civilización de los
países industriales. Su concepto de la educación era eminentemen-
te práctico, de manera que se asociara al dominio de oficios y al
avance de la agricultura. El compromiso primero del Estado debía
consistir en formar una legión de maestros, aunque también creía
que le correspondía a la sociedad apoyarlos. Hizo la advertencia por
cuanto consideró que los políticos se habían opuesto al desarrollo
de la educación, conscientes de que se sustentaban en la ignorancia
del pueblo.
El resultado clave del esfuerzo educativo sería la creación de
un espíritu de asociación que desterrase el individualismo indis-
ciplinado. Vio en las sociedades de beneficencia de los pobres el
ejemplo a seguir, con lo que criticaba la esterilidad de la «clase
directora» a la que él pertenecía. Propugnó, en tal sentido, por la
creación de sociedades religiosas, de oficios, culturales, patrióticas
y políticas. En el mismo sentido, abogó por cooperativas, en forma
de cajas de ahorro, que permitieran el acceso de los productores
al crédito con intereses blandos.
El peso que otorgaba a la educación le hizo proponer que el
grueso de los recursos públicos se destinase a ella. Y, aunque era
consciente de la necesidad de fomentar la economía a través de in-
versiones en caminos y otras obras de infraestructura a fin de que
llegasen capitales del exterior, consideraba que, en el fondo, el
verdadero progreso dependería del desarrollo cultural del pueblo.
Ese criterio lo llevó a exclamar, en uno de sus artículos, que mejor
era contar con doce maestros y no con dos ingenieros.
Por último, abogó por el surgimiento de una opinión pública
independiente del Gobierno, fundamentalmente por medio de
la prensa, que debía también desarrollar funciones educativas.
Así pues, su plan de reforma interior combinaba un conjunto de
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 32 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 33
aspectos de la vida social con el fin de conformar una verdadera
nación compuesta de ciudadanos con capacidad productiva, cul-
tural y política.
Elección a la presidencia
Al poco tiempo de asumir la presidencia, González entró en
conflicto con Luperón, quien había pasado a ser la figura do-
minante de los azules. Luperón exigió al gobierno reconocer la
deuda que él había asumido con comerciantes judíos de Saint
Thomas para adquirir el vapor Telégrafo y armamentos, con el
fin de oponerse al proyecto de anexión a Estados Unidos, lo que
consideraba una causa patriótica. El presidente se negó a reco-
nocer esa acreencia aduciendo que no había sido tomada por
el Estado. Por otra parte, González se propuso desplazar a los
restantes dirigentes, especialmente a Báez y Luperón, y formó
una nueva tendencia personalista, la cual pasó a identificarse por
el color verde. Desde la presidencia, González logró concitar el
apoyo de gran parte de los caudillos del país, a los cuales otorgó
prebendas de diversos tipos. Luperón y su séquito de generales
azules comenzaron a sospechar que González planeaba hacerse
un dictador, y sobrevinieron choques que pusieron al país al bor-
de de la guerra civil.
Espaillat se desencantó de González, pero decidió no terciar
en la lucha política, puesto que estimaba que la erradicación de las
contiendas entre caudillos constituía un objetivo imprescindible
para que el país marchara hacia el progreso. De todas maneras,
en la medida en que se agudizaba el conflicto entre los verdes y
los azules, reconoció que nunca había dejado de formar parte del
«partido de la Restauración». Aun así, no quiso comprometerse
formalmente con los esfuerzos de Luperón y, a duras penas, se lo-
gró que aceptara ser socio de la Liga de la Paz, organización cívica
de ciudadanos de Santiago, dirigida por Manuel de Jesús de Peña
y Reynoso, que abogaba por el establecimiento de la democracia.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 33 10/09/2010 10:09:41 a.m.
34 Roberto Cassá
Finalmente, esa organización impulsó el movimiento denominado
La Evolución cohesionado en la acusación al presidente por abuso
de autoridad.
González se vio forzado a presentar renuncia a la presidencia
en enero de 1876, y se creó un estado de opinión pública favora-
ble a la unificación de los partidos. Entre los meses de febrero
y marzo se creó una corriente de opinión que favoreció la can-
didatura de Espaillat en las elecciones presidenciales convocadas
para abril. Entre las numerosas personas que apoyaron a Espaillat
se encontraban monseñor Roque Cocchia, principal figura de la
Iglesia Católica, y Máximo Grullón, prominente comerciante de
orientación liberal, quien declinó la presidencia, afirmando que su
candidato era Espaillat. Este, finalmente, declaró que aceptaba la
postulación, haciendo notar que no representaba ninguno de los
partidos existentes. De tal forma, a pesar de que los azules eran
los sostenedores de Espaillat, su candidatura apareció exenta de
las terribles rivalidades propias de la época.
En los escrutinios contabilizados el 18 de abril, Espaillat
triunfó por una mayoría arrolladora. De un total de 26,410 votos
depositados, obtuvo 24,329. Quien lo siguió más de cerca, Lupe-
rón, obtuvo 555 votos, mientras Báez apenas recibió 10. Había
una suerte de consenso en que con la ascensión de Espaillat a la
presidencia se abría un futuro promisorio inmediato para el país,
puesto que se le reconocía como la figura más capacitada para
promover las reformas requeridas.
Espaillat comenzó su obra de gobierno designando al gabinete,
calificado por Emilio Rodríguez Demorizi como el más brillante
que ha tenido la República, puesto que todos sus integrantes eran
intelectuales de relieve y, salvo uno, tenían firmes convicciones
liberales y tradición en las luchas por la independencia. La dis-
tribución de las carteras se hizo de la siguiente manera: Interior
y Policía, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso; Guerra y Marina,
Gregorio Luperón; Justicia e Instrucción Pública, José Gabriel
García; Relaciones Exteriores, Manuel de Jesús Galván; y Hacien-
da y Comercio, Mariano A. Cestero.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 34 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 35
La presencia de Luperón generó el rechazo de personas que
lo habían combatido en los años previos. La mayor parte de los
caudillos rápidamente adoptaron una actitud hostil frente al go-
bierno, al observar que Espaillat desconocía el sistema de las «gra-
tificaciones», que implicaban emolumentos para los seguidores
de quienes alcanzaban la presidencia, aunque no desempeñasen
ninguna función dentro del aparato estatal. Esto provocó que se
recuperase con rapidez la popularidad de González y de Báez,
quienes desde Puerto Rico y Curazao pasaron a atizar la rebelión.
Muchos que habían respaldado a Espaillat le dieron la espalda,
por considerar que no habían sido recompensados con posiciones
en la administración pública. La sedición de los caudillos fue es-
timulada por los anuncios de Espaillat de que prescindiría de los
servicios de los hombres de armas, a fin de dar prioridad al área
educativa, como se lo expresó a uno de ellos, el mocano Perico
Salcedo.
Planes gubernamentales
El gobierno de Espaillat no tenía precedentes en la historia
dominicana. Por primera vez, llegaba un presidente con la voluntad
clara de enmendar errores seculares, entre ellos la predisposición
de los políticos enquistados en el poder a explotar al pueblo, en vez
de ayudar a su promoción. El primer norte fue el respeto a la ley,
por lo cual el presidente dio orden de que se garantizara la acción
de todos los partidos. Llegó más lejos, al dar instrucciones para
que la prensa oficial recogiera escrupulosamente las opiniones
contrarias a su gobierno. Y para evitar que los opositores tuvieran
que llegar a la revuelta, se ofrecieron las garantías de que todo el
mundo tenía el derecho de denunciar al presidente, así como a sus
ministros y gobernadores. El libre debate a través de la prensa de-
bía sustituir la efusión de sangre de las revoluciones. Para tal fin, se
dictó un decreto de amnistía para todos los perseguidos políticos,
con excepción de quienes hubieran cometido crímenes. El nuevo
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 35 10/09/2010 10:09:41 a.m.
36 Roberto Cassá
gobierno recogía el clamor de los círculos pensantes acerca de la
necesidad de abolir el absurdo anacronismo que representaba la
primacía de los generales-caudillos en los asuntos públicos.
Espaillat y sus ministros estaban convencidos de que las dádi-
vas a los generales constituían la fuente primordial de la corrup-
ción acrecentada durante el gobierno de González. Por tal razón,
la segunda columna del plan de Espaillat era la honradez. Para
esto dispuso que se eliminaran todas las prebendas que se acorda-
ban a los políticos y caudillos, a fin de hacer prevalecer un régimen
de austeridad en los gastos. Para tal fin, el ministro de Hacienda
conformó un plan de emergencia basado en la disminución de los
sueldos de los empleados y funcionarios en 20 y 25%. De la misma
manera, se trazó un plan financiero consistente en solo aceptar un
25% del pago de los impuestos de aduanas en títulos de deudas
consolidados y del 75% reservar un máximo de 10% para el pago
de deudas contraídas por la propia administración.
Un tercer aspecto al que se le concedió prioridad fue el fomento
del agro, para lo cual se dispuso el levantamiento de una estadística
que pusiera en claro qué tierras eran propiedad del Estado, y con
ellas fundar granjas modelo y atraer inmigrantes. En todas las pro-
vincias fueron designados comisionados de Agricultura, que ten-
drían por función extender las técnicas modernas entre los campesi-
nos y contribuir al fomento general de la instrucción y el desarrollo
económico. Todos los comisionados eran ciudadanos insignes, cuya
autoridad moral era comparable a la de los integrantes del gabinete,
como Pedro Francisco Bonó en La Vega, Emiliano Tejera en Santo
Domingo, Máximo Grullón en Santiago y José María Cabral en
Azua. Más adelante, se dictó una ley de concesión de terrenos del
estado para el cultivo de «frutos mayores» de exportación, como
azúcar, cacao y café. Tras un año de labores, los agricultores ten-
drían derecho a obtener títulos definitivos de propiedad. Con la
reforma agraria se perseguía fomentar el amor al trabajo y desterrar
la proclividad al desorden en las «revoluciones».
El Gobierno consideró que había que sanear el crédito públi-
co de manera permanente y vincular la reforma financiera con la
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 36 10/09/2010 10:09:41 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 37
creación de un sistema crediticio que contribuyera al desarrollo
de la producción. Para tal fin, se dispuso la fundación de un Banco
de Anticipo y Recaudación, que permitiría administrar las deu-
das del gobierno con los comerciantes prestamistas y hacer llegar
recursos a los pequeños productores. Aunque ese banco no llegó
a funcionar, dio lugar más adelante a las Juntas de Crédito, por
medio de las cuales los grandes comerciantes prestaban recursos
al gobierno.
No se pudieron enunciar otros planes con claridad, a causa de
la dura oposición a que fue sometido el Gobierno. Por ejemplo, no
se pudo avanzar casi nada en materia educativa, como era el pro-
pósito del presidente. El ministro Cestero reconoció que no había
podido hacer reformas, limitándose a lograr pagar los sueldos y las
deudas del Gobierno. Por falta de fondos, no se formó la ansiada
legión de maestros ni se pudieron construir caminos. En cambio,
la hostilidad de los caudillos hizo obligatorio fortalecer al ejército,
aunque se dictó una reforma en su funcionamiento.
Pese a tanta precariedad, el Gobierno se preocupó de la suer-
te de las hermanas de Juan Pablo Duarte, a fin de que pudieran
retornar al país junto a los restos del padre de la patria. Este gesto
muestra el peso que concedía Espaillat a los valores morales y su
aguda conciencia histórica.
Hostilidad de los caudillos
Los lineamientos del Gobierno no fueron del agrado de
los políticos de la oposición, ni de muchos que habían apoyado
inicialmente a Espaillat, quienes consideraron que sus intereses
resultarían perjudicados. Espaillat consideraba que su llegada al
poder respondía al ansia de justicia presente en la sociedad; pero,
ya en el poder, constató que había un ansia funesta todavía más
poderosa: la sed de oro.
En el centro del Cibao y la Línea Noroeste estallaron insu-
rrecciones esporádicas que lograron ser sofocadas o controladas.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 37 10/09/2010 10:09:42 a.m.
38 Roberto Cassá
En la Línea Noroeste se conformó una coalición entre caudillos
que habían sido el soporte del baecismo, pero que ahora eran
partidarios de Ignacio María González. Encabezados por Gabino
Crespo, incluían, entre otros, a Juan Gómez, Juan Nuezit y Juan
de Jesús Salcedo. Esta insurrección fue estimulada por el ex presi-
dente González a través de su amigo Carlos Nouel, quien obtuvo
cierto apoyo del Gobierno haitiano. Conspiraron también contra
el presidente los comerciantes extranjeros, especialmente los ca-
talanes, quienes de seguro vieron la reforma financiera contraria
a sus intereses. Marcos Cabral, baecista prominente, desplegó una
campaña sediciosa en la prensa, en la cual obtuvo el concurso del
presbítero Francisco Javier Billini, quien se sintió ofendido por los
propósitos de reforma del sistema educativo.
Para mediados de julio de 1876 había un estado generalizado de
rebelión, que se vio reforzado por el desconocimiento del Gobierno
que hizo el gobernador de Azua, Valentín Pérez, a inicios de agosto.
En todo el país se combatía, enfrentándose de un lado los partidarios
de la legalidad, generalmente jóvenes de las zonas urbanas, muchos
de ellos pertenecientes a familias de estratos superiores y, del otro,
los caudillos seguidores de González y Báez, quienes arrastraban
a los campesinos. Luperón caracterizó el enfrentamiento entre el
Gobierno y la «revolución» con la dureza propia de un militar:
Indeliberadamente quiso el gobierno corregir de un golpe todos
los males públicos, y los malhechores se sublevaron. Ni siquie-
ra se tomaron la pena de hacer un manifiesto. ¿Para quién?
¿Para el país? Era innecesario, porque los que no estaban con
la revolución, eran los pocos que defendían al gobierno. [...] La
revolución era el desorden y la inmoralidad, contra el orden y la
moralidad política; era el robo y la estafa contra la austeridad;
la intemperancia y la injusticia contra la templanza y el bien;
era la tiranía implacable de la anarquía contra la libertad y la
democracia, y el despilfarro contra la entereza y la probidad.
La revolución era una blasfemia contra la ley y una burla con-
tra la honradez. La historia condenará inexorablemente aquel
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 38 10/09/2010 10:09:42 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 39
infame crimen. Aquellos hombres no tenían más principios que
los de meter la mano en la caja del tesoro, y revolcarse luego,
deshonrados, en el fango de los bandoleros.
La severidad con que Luperón condenó a los «revoluciona-
rios» no lo llevó a ocultar que contaban con un apoyo abrumador
en la masa de la población, no obstante haberse sublevado estos
contra la administración más honesta y apegada a los principios
democráticos que hasta ese momento había tenido el país. Eso
hizo decir al historiador José Gabriel García, protagonista de
aquellos acontecimientos, que eran el producto de
la locura de un pueblo que a fuer de apasionado e ignorante, ha
tenido siempre la desgracia de renunciar a los hombres buenos,
a los que aspiran a labrar su felicidad, para convertirse en escla-
vo de los que no aman la patria, de los que no hacen más que
jugar con sus destinos.
En el seno del gabinete se suscitaron diversas contradicciones,
principalmente por la propuesta de Galván de que el gobierno tra-
tara de neutralizar al mayor número de opositores ofreciéndoles
cargos en la administración pública. De acuerdo a la exposición de
García, el gobierno se escindió entre un sector radical y otro mo-
derado. El primero era partidario de librar una lucha sin cuartel
contra los caudillos alzados, mientras que el segundo propugnaba
por neutralizar la rebelión por medio de la designación de políti-
cos de los otros partidos en puestos del Gobierno. Como principal
portavoz del sector radical, García estimó que quienes provenían
de otros partidos no respondían a los intereses del Gobierno.
Particularmente, aprovechó la existencia de dos corrientes de
«revolucionarios» –la verde y la roja–, para intentar enfrentarlas
entre sí, ya que sus conflictos eran más agudos que los que las en-
frentaban con el Gobierno. El Presidente se inclinó por la posición
moderada, por lo que cometió el error de designar a baecistas,
como José Caminero y Valentín Pérez, en las Gobernaciones de
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 39 10/09/2010 10:09:42 a.m.
40 Roberto Cassá
Santo Domingo y Azua; por igual, para él combatir la rebelión del
segundo, obtuvo el apoyo de partidarios de González, quienes se
hallaban conectados con el principal grupo de insurgentes.
Caída de la presidencia
Al ver que el presidente tomaba partido a favor de la posi-
ción «moderada», encabezada por Galván, el historiador García
presentó la dimisión en septiembre. Esto precipitó una crisis en
el seno del Gobierno, pues conllevó la renuncia de Mariano A.
Cestero, quien tenía la misma postura que García. Anterior-
mente, Luperón se había opuesto a la política económica que
había adoptado Cestero, por estimar que lesionaba los intereses
de los comerciantes de Puerto Plata, quienes habían apoyado
al Gobierno. El prócer restaurador había optado por retirarse
a Puerto Plata a causa de diferencias sobre los procedimientos
administrativos para el mando de las tropas. Ahí, aislado y con
la sola ayuda de los jóvenes burgueses de la ciudad, se dedicó
a enfrentar a los caudillos insurrectos de la Línea Noroeste.
Pero, adicionalmente, Luperón no confiaba en la dirección que
a los asuntos gubernamentales le había impuesto en Santiago el
ministro de Interior, Peña y Reynoso, a quien consideraba un
ingenuo que se perdía en la retórica.
Mientras tanto, en Santo Domingo, la renuncia de Cestero
arrastró la del general Luis Felipe Dujarric, comandante de armas
y de firmes posiciones liberales, quien impedía que el gobernador
José Caminero se sublevara. Espaillat, sin embargo, no cejaba en la
actitud de llamar a todos los partidos a prestar su concurso al Go-
bierno, convencido de que el único recurso que le quedaba era el
de la conciliación. Por sugerencia del nuevo ministro de Hacienda
y Comercio, Juan Bautista Zafra, el presidente terminó rodeado
de personas de la tendencia moderada, quienes en el fondo no se
sentían comprometidos con él ni con el estilo que había querido
imprimir a los asuntos públicos.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 40 10/09/2010 10:09:42 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 41
En esas condiciones, y no obstante el hecho de que la rebelión
se encontraba bastante estancada, no fue difícil que el 5 de octu-
bre el general Pedro Valverde y Lara, asilado en el Consulado de
Francia, dirigiera un pronunciamiento en la misma capital de la
República con la complicidad de algunos funcionarios del Gobier-
no. Hasta el ministro Zafra y el gobernador Caminero terminaron
adhiriéndose al golpe de estado, y formaron parte de una Junta
Superior Gubernativa que se hizo cargo del Poder Ejecutivo hasta
que retornó al país Ignacio María González.
Ante tanta traición, Espaillat optó por refugiarse en el Con-
sulado de Francia, por temor a ser desconsiderado. No aceptó la
propuesta del general Isidro Pereira de oponerse por la fuerza
al pronunciamiento a favor de González. Deseaba a toda costa
evitar más derramamiento de sangre y había perdido la voluntad
de mantenerse en el poder. Desde tiempo atrás se quejaba, en
cartas a sus amigos, de que había sido llamado a una posición que
no ambicionaba y que había encontrado que muchos de los que
inicialmente le habían apoyado le dieron la espalda.
El ejercicio del poder le había infligido un duro golpe, por lo
que decidió retirarse a la vida privada y no volver a incursionar en
la política, aunque no perdió la fe en que, en un futuro no lejano,
sobrevendría la redención del pueblo dominicano. Recibió garan-
tías de González de que podía marcharse a su casa, pero prefirió
mantenerse asilado. El gobierno de González fue efímero, pues
los baecistas rápidamente se recompusieron de las derrotas sufri-
das en los meses anteriores y organizaron una nueva «revolución»,
que derrocó a González en diciembre de 1876.
Uno de los jefes de la rebelión, Marcos Cabral, yerno de
Báez, reivindicó la figura de Espaillat, y la contrapuso al depuesto
González. En su quinto y último gobierno, Báez se comprometió
a aplicar una política democrática y legalista, para lo cual no le
convenía aparecer como responsable de la caída de Espaillat. Este
aceptó las seguridades que le ofreció Marcos Cabral, quien quedó
provisionalmente al frente del Poder Ejecutivo, para que se fuera
a su hogar sin ningún temor.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 41 10/09/2010 10:09:42 a.m.
42 Roberto Cassá
La experiencia gubernamental resultó funesta para la salud
de Espaillat. Con apenas 53 años, cuando retornó a Santiago lucía
como un anciano con el pelo encanecido. La decepción hizo mella
en su constitución corporal. Ignoró los propósitos de los sucesivos
gobiernos efímeros de intentar capitalizar su patriotismo. El pre-
sidente Cesáreo Guillermo, por ejemplo, lo designó comisionado
del Gobierno en el norte, lo que no aceptó.
Recluido en su casa, falleció en Santiago el 25 de abril de 1878,
víctima de difteria, a los 55 años. El Congreso decretó nueve días
de duelo y los establecimientos de Santiago cerraron sus puertas.
La población se abalanzó sobre su hogar para rendirle homenaje
póstumo. Ya se comenzaba a tomar conciencia del extraordinario
ejemplo que representaba su vida y del aporte intelectual que ha-
bía legado.
Bibliografía
Cassá, Roberto. «Rojas y Espaillat en el vórtice del liberalismo
cibaeño», Ecos, año IV, Núm. 5, 1996.
Espaillat, Ulises Francisco. Escritos. Santo Domingo, reimpresión
Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1987.
Martínez, Rufino. Diccionario biográfico-histórico dominicano,
(1821-1930). Santo Domingo, Editora de Colores, 1997.
Rodríguez Demorizi, Emilio. Papeles de Espaillat, para la historia
de las ideas políticas en Santo Domingo. Santo Domingo, Edito-
ra del Caribe, 1963.
Rodríguez Objío, Manuel. Relaciones. Ciudad Trujillo, Archivo
General de la Nación, 1951.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 42 10/09/2010 10:09:42 a.m.
Pedro Francisco Bonó
Intelectual de los pobres
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 43 10/09/2010 10:09:42 a.m.
44 Roberto Cassá
Pedro Francisco Bonó
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 44 10/09/2010 10:09:42 a.m.
El perfil del intelectual
Pedro Francisco Bonó se cuenta entre los intelectuales que
han logrado una aproximación cabal a los rasgos constitutivos de
la sociedad dominicana. Esto es más llamativo en la medida en
que fue un innovador, ya que en su época no existía tradición en
los campos en que desarrolló sus reflexiones. A mediados del siglo
xix, cuando comenzó su producción literaria, República Domini-
cana era un país extremadamente pobre, donde la cultura moder-
na se hallaba en situación incipiente a causa de la combinación
de circunstancias históricas de larga duración y eventos acaecidos
desde los últimos años del siglo xviii, como la emigración de la
élite de letrados.
Bonó se insertó en su medio como un intelectual apartado
por completo de las preocupaciones que habían caracterizado a
los letrados coloniales: estos últimos tenían una concepción tradi-
cionalista, que dio lugar a la corriente política conservadora de las
primeras décadas del siglo xix, mientras Bonó –integrante de una
camada precursora de intelectuales jóvenes de la región del Ci-
bao– se adscribió decididamente al paradigma liberal. Esto signifi-
ca que se formó como un partidario del tipo de sociedad moderna
instaurada en Europa Occidental y Estados Unidos, animado en
la fe en los derechos absolutos del individuo y en la marcha de
la humanidad por el sendero del progreso. Pero lo relevante de
– 45 –
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 45 10/09/2010 10:09:42 a.m.
46 Roberto Cassá
su labor radicó en haber sometido a escrutinio la sociedad domi-
nicana con herramientas teóricas que utilizaban pensadores de
avanzada en las sociedades europeas. Desde el inicio su accionar
tuvo la finalidad de contribuir a que en el país se implantara un
orden moderno, acorde en lo jurídico y en lo sociocultural con el
paradigma del liberalismo.
Esta preocupación hizo de Bonó un pionero de los estudios
sociológicos, y otorga a su obra una vigencia que se prolonga hasta
nuestros días. La preocupación por captar los rasgos originales de
la sociedad dominicana lo llevó a interesarse primordialmente por
el mundo agrario, temática que no había atraído la atención de los
escritores hasta entonces.
A pesar del sesgo liberal que se analizará más abajo –corriente
de pensamiento que visualizaba al campesinado como portador de
una barbarie refractaria al progreso–, la empatía por el campesinado
delata que desde muy joven Bonó adoptó un postulado democráti-
co. Es decir, no fue solo un partidario de las instituciones modernas
y de las libertades individuales, sino sobre todo un demócrata en el
sentido social. El núcleo de su obra, por ende, cuando entró en su
fase de plenitud en la década de 1880, estaría llamado a priorizar
el reclamo por los derechos de los dominicanos pobres. Raymundo
González, quien ha llevado a cabo los análisis más preclaros acerca
de la obra de Bonó, interpreta esta atención como resultado de
haber asumido la perspectiva de la lógica popular en el proceso de
construcción de la nación dominicana, por lo que acertadamente lo
ha denominado «un intelectual de los pobres».
Ese talante explica el curso de su trayectoria intelectual y ciu-
dadana. De ser un liberal en los inicios de su carrera, creyente en
la panacea de las reformas institucionales, con el paso del tiempo
fue acentuando sus convicciones democráticas, hasta conducirlo
a una postura crítica, que puso en entredicho las expectativas de
progreso económico que albergaban los círculos dirigentes de su
época, inspirados en el componente burgués del liberalismo. Bonó
entendió que los pasos que estaban siguiendo los integrantes de
las «clases directoras» se encontraban en flagrante conflicto con
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 46 10/09/2010 10:09:42 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 47
los intereses del pueblo, al que correspondía el mérito de haber
sido el protagonista de la construcción de la nación.
Por consiguiente, desde fines de la década de 1870, precisa-
mente cuando los liberales del Partido Azul tomaron el poder, la
prédica de Bonó se orientó por la perspectiva de la recomposición
de la sociedad de pequeños cultivadores que, a su juicio, había ges-
tado el fenómeno nacional. Tal postura lo situó como un intelectual
solitario, en forma creciente automarginado por las divergencias
que lo separaban de la generalidad de intelectuales y prohombres
del Partido Azul. La actitud de Bonó osciló entre su solidaridad
genérica con los integrantes de este partido, corriente política de
la que él mismo se consideraba parte, y el creciente escepticismo
frente a las posibilidades de que el segmento ilustrado estuviese en
condiciones de acometer las tareas para la regeneración nacional y
el establecimiento de un orden democrático en lo social.
Detrás de la disidencia afloraba una integridad a toda prue-
ba, el rasgo constitutivo de su personalidad. Era un hombre
humilde pero de convicciones inamovibles, respecto a las cuales
nunca estuvo dispuesto a hacer concesiones, lo que motivó que
desarrollara un recelo frente al poder. Reconocido Bonó por el
general Gregorio Luperón –desde 1879 la figura rectora de la po-
lítica nacional en su condición de jefe del Partido Azul– como el
intelectual viviente más prominente, le ofreció en tres ocasiones
consecutivas la presidencia de la República; a esta generosidad
del guerrero de la Restauración, el intelectual reiteró su negativa,
motivada por su falta de atracción por el poder y por su convicción
de que sus criterios democráticos no podían ser plasmados en una
gestión gubernativa en el entorno de los intereses gravitantes y de
las concepciones que enarbolaban sus compañeros azules.
La formación de un carácter
Bonó nació en Santiago el 18 de octubre de 1828. Algunas
circunstancias personales ayudan a comprender los atributos que
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 47 10/09/2010 10:09:42 a.m.
48 Roberto Cassá
lo acompañarían toda su vida. El hecho de haber vivido en esa
ciudad hasta aproximadamente los 36 años de edad contribuyó
a moldear su personalidad. Se reconoció invariablemente como
un cibaeño, en un momento en que casi todos los hombres cultos
del país vivían en la ciudad de Santo Domingo. Desarrolló una
sensibilidad provinciana, no ajena a la originalidad de su enfoque
acerca de la sociedad dominicana. Miraba al país no con los ojos
del funcionario encumbrado, sino con los del ciudadano común,
alejado de los asuntos del poder. Por otra parte, durante su ju-
ventud la región cibaeña se había consolidado como epicentro del
desarrollo económico mercantil, gracias al cultivo del tabaco en
las comarcas próximas a Santiago. Este papel no fue óbice para
que la región se encontrara en una posición postergada dentro
del ordenamiento estatal, dando por resultado que gran parte de
los excedentes económicos que se producían en ella se canaliza-
sen hacia el aparato administrativo de la capital de la República,
donde eran apropiados por una burocracia juzgada ineficiente y
negativa para los intereses de las provincias. Como provinciano,
en los primeros tiempos de su trayectoria, Bonó mantendría una
recusación del centralismo en defensa de los intereses locales.
Los orígenes familiares proveen igualmente claves que iluminan
su personalidad. Por parte de su madre, Inés Mejía, tenía raíces crio-
llas ancestrales, al ser nativa de la Sierra, la zona montañosa situada
al sur de Santiago. Ella pertenecía a lo que puede considerarse en-
torno social superior de un medio agrario relativamente próspero,
ya que era hermana del general Bartolo Mejía, quien fungía como
una especie de personaje representativo de su espacio local, por su
connotada participación en los asuntos públicos en los tiempos pos-
teriores a 1844. Su padre, José Bonó, estaba ubicado dentro de los
círculos mercantiles, siendo uno de los comerciantes de Santiago que
a partir de cierto momento extendió actividades a San Francisco de
Macorís. José Bonó descendía de extranjeros, como era común entre
los círculos comerciales: su padre, Lorenzo Bonó, era italiano y su
madre, Eugenia du Port, era una francesa de Saint Domingue que
había escapado con la sublevación de los esclavos de 1791.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 48 10/09/2010 10:09:42 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 49
Estos antecedentes familiares lo ayudaron a que pudiera
desarrollarse culturalmente como un autodidacta. Por lo que él
refirió posteriormente, su abuela era una mujer culta que le inició
en la literatura. En Santiago no había instituciones educativas que
traspasaran la educación primaria, lo que no fue óbice para que
Bonó lograra un elevado estándar cultural desde muy joven. Esto
explica que, con poco más de veinticinco años, preparara su primer
escrito conocido, la novela El montero.
La primera novela dominicana
El montero fue publicado en 1856 en El Correo de Ultramar,
periódico ilustrado en español que aparecía en París. Es la primera
novela de autor dominicano, hasta donde indican los especialistas
en historia literaria. Como se revelaría más adelante en otros afanes
del saber, ya se perfilaba al precursor, en un momento en que las con-
diciones vigentes conspiraban contra la creación literaria, a lo sumo
reservada para escasos poetas. La obra es de corte costumbrista,
ambientada probablemente en los tiempos de la independencia y en
la zona costera de Nagua, lugar remoto donde la escasa población,
según se infiere de la narración, alternaba una agricultura primitiva
con la cacería de bestias cimarronas. Tal escenario prefigura la sus-
tancia intelectual del novelista, dirigida a problemas y segmentos
sociales normalmente objeto del desdén de los letrados.
El montero dista de ser una obra bien lograda, seguramente a
causa de que el joven autor no había alcanzado un dominio de los
recursos expositivos del género y una reflexión social suficiente
para acercarse adecuadamente al objeto. Las insuficiencias inclu-
yen el uso de giros idiomáticos ausentes en la población campesina
y una trama elemental; en boca de los personajes a menudo están
presentes reflexiones que no se pueden corresponder con el uni-
verso mental ni aun de los campesinos acomodados.
De todas maneras, el escrito tiene valor de documento, ya
que informa sobre usos de la cultura material y espiritual de los
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 49 10/09/2010 10:09:42 a.m.
50 Roberto Cassá
campesinos de mediados del siglo xix, a menudo no consigna-
dos en documentos o textos. Podemos conocer detalles acerca
de cómo vestían los campesinos, cómo eran sus viviendas, cómo
transcurría la vida cotidiana y se llevaba a cabo en interacción
con el medio natural. El mundo rural es visualizado con tintes de
empatía, mostrándose implícitamente que no constituye el uni-
verso craso de ignorancia y barbarie con que lo ponderaban los
letrados. Más bien, sugiere que los principios de la civilización ya
se habían infiltrado incluso en comarcas distantes.
En cualquier caso, el autor atisbaba un estilo de vida que
comportaba problemas que, por involucrar al grueso de la po-
blación, debían ser objeto de la atención de los responsables del
estado. En tal sentido, el costumbrismo de Bonó no desemboca
en idealizaciones románticas, y queda trocado en texto de tesis.
En un apartado de reflexión conceptual señala que la novela no
es adecuada para la dilucidación de causas, lo que puede explicar
por qué no volvió a incursionar en el género, aun cuando siguiera
atraído por recursos de la ficción, como se mostraría en algunas
obras posteriores.
La trama de El montero discurre sobre un crimen, producto de
pasiones encendidas por rivalidad de celos y una propensión a la
violencia. Exterioriza el interés por indagar las causas de la comisión
frecuente de homicidios en el campo, lo que sugiere un estado pri-
mitivo proveniente del orden colonial. Contrasta lo que considera
una naturaleza apacible, exenta de afán pendenciero y autodestruc-
tivo, con la proclividad hacia el conflicto mortal en situaciones de
excitación, como las que se presentan en los fandangos.
En tal búsqueda de causas se advierte ya una indagación
sociológica juvenil, si bien bastante elemental. Determina tres
órdenes de causas: el influjo de la tradición, el consumo de aguar-
diente y el porte de armas. Resume la tradición en el orgullo de
los hombres, que los llevaba a pelear por motivos baladíes a causa
del primitivismo de las costumbres y el legado de violencia dejado
por los conquistadores españoles en pos del oro. El consumo de
alcohol, en segundo lugar, resultaba exacerbado, a su juicio, por
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 50 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 51
la ausencia de diques que impidieran un torbellino vicioso, no
obstante la acción de los capitanes de partido y luego de los comi-
sarios rurales; de tal manera, el consumo inmoderado de alcohol
había degenerado en parte de las costumbres, algo que considera
sumamente difícil de desarraigar. La costumbre también hacía
al dominicano muy diestro en el uso del sable en la guerra, y le
tornaba propenso a la pendencia.
En síntesis, las páginas de la novela sirvieron como recurso
para la exteriorización de inquietudes juveniles de diagnóstico so-
cial y propuesta de reformas que, con el paso de los años, se irían
a canalizar en el ensayo conceptuoso.
Una carrera política problemática
A corta edad Bonó inició estudios de Derecho, como era
común en la época con ayuda de abogados ya establecidos. Esta
familiarización con lo jurídico se reflejó en el ejercicio de la abo-
gacía, en las temáticas de los primeros textos sociológicos y en sus
funciones políticas. En 1851, con apenas 23 años, fue designado
fiscal en Santiago; cuatro años después fue promovido a procu-
rador fiscal del Tribunal Mayor de la misma ciudad; en 1856 fue
nombrado abogado defensor público ante los tribunales de Santia-
go, y desde 1857, aproximadamente, se señalan actuaciones suyas
como abogado en ejercicio independiente.
En la época la generalidad de funcionarios eran juristas, por
cuanto el dominio de los asuntos públicos estaba sustentado en el
conocimiento de la legislación. El joven jurista fue paralelamente
un precoz activista político, plausiblemente motivado por la de-
fensa de los intereses locales de su ciudad natal. Aunque no hay
afirmaciones taxativas al respecto, los círculos influyentes de la
ciudad debieron tomar nota de que se hallaban ante un joven de
cualidades excepcionales, a quien debían promover para que ac-
tuase como representativo de la región. Así puede comprenderse
que Bonó se integrase a un colectivo en gestación de funcionarios
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 51 10/09/2010 10:09:43 a.m.
52 Roberto Cassá
e intelectuales cibaeños que representaron una suerte de contra-
peso al influjo centralizador de los letrados conservadores durante
la Primera República. Los dos integrantes más conspicuos de ese
círculo en el aspecto intelectual eran Benigno Filomeno de Rojas
y Ulises Francisco Espaillat. Bonó pasó a ser, en retrospectiva, la
tercera figura emblemática de una constelación que incluía ade-
más a Belisario Curiel, Máximo Grullón, Pablo Pujol y Alfredo
Deetjen, todos ellos exaltados por Gregorio Luperón en sus Notas
autobiográficas y apuntes históricos sobre la República Dominicana.
Ese conglomerado tuvo la gloria de conducir los asuntos guber-
namentales en Santiago durante la guerra de la Restauración, el
momento en que la capital cibaeña logró el cenit de influencia
sobre las ejecuciones del aparato estatal.
En 1856, con 28 años, Bonó se inició en la carrera política al
ser designado senador por Santiago. Ya desde entonces se advier-
ten las dudas que le provocaban los asuntos de poder. Al parecer
le resultó cuesta arriba integrarse a la responsabilidad de su curul,
probablemente por requerir el abandono de su hogar. Se excusó
por la tardanza en asumir sus funciones aduciendo trastornos de
salud, primera vez que se manifestaron como una constante de su
paso por la vida. Siempre estuvo aquejado por alguna enferme-
dad o molestia perturbadora, lo que parece haber contribuido a
moldear facetas de su personalidad. Las dolencias fueron tal vez
expresión de una angustia constante, y en cualquier caso limitaron
sus potencialidades creadoras. Pero también lo animaron a em-
prender estudios de medicina en forma autodidacta y a dedicarse
al ejercicio gratuito de la profesión con mucho mayor interés que
la abogacía, puesto que así plasmaba ansias caritativas.
Rápidamente descolló en el Senado, organismo en que va-
rios de sus integrantes eran sujetos ilustrados. A los pocos días
de asumir el cargo, el 9 de octubre de 1856, presentó una moción,
su primer escrito conocido de carácter político, contentiva de un
plan de reorganización del país que prefigura líneas maestras
de sus elaboraciones posteriores. Renunció al cargo pocos días
después, casi con seguridad por efecto de lo que entendió un
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 52 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 53
clima hostil a sus ideas democráticas, institucionalistas y regio-
nalistas. Esto no significó renunciar a la actividad política, ya que
seguía convencido de la pertinencia de tal tipo de compromiso,
concordante con su concepción ideológica, todavía plenamente
ubicada en el liberalismo. Es lo que explica que tan pronto esta-
lló la Revolución de 1857 pasase a ser uno de sus protagonistas,
primero dentro del gobierno de Santiago y, luego, como diputado
al Congreso Constituyente de Moca. Mientras tanto, matizado
por la frustrante experiencia legislativa, había decidido redactar
un texto que contuviese sus apreciaciones acerca de la realidad
nacional y sus propuestas para encontrar soluciones tendentes al
logro del progreso. Definitivamente, de la fuerza de ese ensayo
se puede colegir la preferencia por el trabajo conceptual por en-
cima de la actividad política.
Apuntes para los cuatro ministerios:
un esbozo histórico crítico
En este primer texto sistemático están prefigurados algunos
de los contornos intelectuales del autor, al tiempo que se afirma
una propuesta que recupera los lineamientos principales de la teo-
ría liberal, con el fin de aplicarlos a la realidad dominicana.
Como será característico de la generalidad de sus textos, Bonó
plantea los obstáculos que se presentaban en contra del progreso y
la realización nacional, para, a renglón seguido, proponer medidas
rectificadoras. Tal problemática desde entonces cobró una dimen-
sión histórica, puesto que considera que los fenómenos sociales
se gestan a lo largo de procesos largos. Desde 1857 afirma una
propuesta de historia social, seguramente influido por autores
franceses contemporáneos. Con el término historia quería signifi-
car lo que «hace conocer las costumbres, adelanto o atraso de una
nación, ya siendo parte de la historia general de la humanidad con
las relaciones de un pueblo a otro, ya siéndole independiente en
cierto modo y señalándole paso a paso la vida de una nación».
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 53 10/09/2010 10:09:43 a.m.
54 Roberto Cassá
Todavía, sin embargo, su enfoque de la historia estaba cen-
trado en el ámbito jurídico, lo que es explicable por su conven-
cimiento de que la instancia principal para el cambio estribaría
en la modificación de la legislación. Confiesa al respecto que
«una buena legislación la considero como los cimientos de la
futura grandeza de la República». En tal sentido, comienza su
argumentación criticando el trasplante mecánico del código de
procedimiento francés, sobre la base de que «cada nación nece-
sita códigos propios asentados sobre las bases fundamentales de
derecho, pero acorde con sus necesidades, sus usos, costumbres,
índole y grado de civilización». Esta búsqueda de la concordancia
entre las propuestas jurídicas, morales o políticas y las realidades
sociales originales del medio constituye uno de los argumentos
que confieren unidad a su indagatoria de pensador. Asoma ya
su espíritu crítico, influido por los postulados radicales de Jean-
Jacques Rousseau, al afirmar que:
muchas leyes son injustas y execrables y en lugar de aportar
bienes a los asociados, solo les traen perjuicios; únicamente las
derivadas del derecho natural común a todos los hombres, las
que expresan una necesidad social, son las que pueden consi-
derarse como justas, y arrastrando en pos todos los bienes y
seguridades apetecibles.
En este texto realiza un recorrido por la historia dominicana.
Examina las regulaciones legales españolas, a las que atribuye
muchas de las causas de la decadencia del país, como producto de
«dobles injusticias»; paralelamente, comienza a acercarse a temas
que desarrollaría más adelante, con el propósito de reflexionar
acerca de los orígenes del pueblo dominicano. Es de notar que,
por una parte, Bonó critica la dominación española, de acuerdo
con su paradigma liberal y progresista, pero tiene la lucidez de
rastrear que el pueblo dominicano fue producto de los procesos
que emergieron en esos siglos de injusticia, pobreza material y
oscuridad cultural, como legado de la Madre Patria.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 54 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 55
Uno de los tópicos de mayor interés en este examen suma-
rio de la historia dominicana radica en la reflexión acerca de las
causas de la independencia frente a Haití. Bonó se mostró ajeno
a las diatribas de la época y adoptó una postura serena aunque
ciertamente crítica. Para él, la agregación a Haití fue un error
inexplicable de la comunidad dominicana en 1822. Por una parte,
había rasgos culturales muy distintos entre los dos países, llama-
dos a generar antipatías mutuas; agrega que el estado haitiano
practicó el «exclusivismo negro» como ariete de la libertad, pero
en los hechos estaba dirigido contra la población dominicana.
Como liberal que era, pondera beneficioso el rechazo de tal ex-
clusivismo en aras del librecambio económico y de la fraternidad
entre todos los grupos humanos. En la década de 1880 retomaría
ese tema, para acotar la preferencia de los dominicanos por la
raza blanca, lo que entendía que significaba la apertura ante las
corrientes universales del progreso que emanaban de Europa.
Desde luego, en ningún momento puede afirmarse atisbo alguno
de racismo, puesto que no reconoce superioridad innata de nin-
gún conglomerado sobre otro.
De todas maneras, en esa primera etapa, Bonó valoró po-
sitivamente la perspectiva de ingreso de inmigrantes, aunque
también analizó las razones que impidieron que tal hecho pu-
diera realizarse. Según su análisis, el gobierno cometió el error
de depositar todas las expectativas de desarrollo en la llegada
de inmigrantes, pese a lo cual interpuso los mayores obstáculos
para hacer factible su llegada. Pero, sobre todo, su análisis se
orientó a cuestionar la atribución de privilegios a los inmigran-
tes. Los extranjeros recibieron franquicias similares a las otorga-
das a dominicanos, sin que hubiera compensaciones para estos
últimos, particularmente por los altos impuestos que pagaban y
los servicios militares en las zonas fronterizas. Para él, contraria-
mente a tal orientación, «todo pueblo que trabaja tiene en sí los
elementos constituyentes de su prosperidad», aunque al pueblo
dominicano le faltaba precisamente «la dirección que un buen
gobierno proporciona».
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 55 10/09/2010 10:09:43 a.m.
56 Roberto Cassá
En síntesis, abogaba por una acción del Estado que le permi-
tiera analizar los males pasados y considerar una senda correcta.
Propugnó por buenas leyes que asegurasen el fruto del trabajo,
con un sistema educativo que perfeccionase el trabajo y vías de
comunicación que lo facilitasen. En definitiva, pensaba que el país
tenía ante sí el reto de articular la libertad y la riqueza como clave
de la felicidad: «La libertad y la riqueza son las ruedas sobre las
que marcha la civilización, mas si la primera nace con el hombre,
la segunda la hace el legislador y el hacerla es su gran trabajo».
Por el estado federal
Poco tiempo después de la publicación del opúsculo arriba
comentado, estalló la rebelión de los patricios de Santiago contra
la segunda administración de Buenaventura Báez, inculpado de
realizar emisiones exageradas de papel moneda que conllevaron
perjuicios intolerables al sector comercial cibaeño, como parte de
un designio gubernamental contra la región en su conjunto. El 7
de julio de 1857 fue emitido un manifiesto en el cual las perso-
nas de más prestigio social de la capital cibaeña desconocieron
el gobierno y proclamaron un gobierno provisional presidido por
José Desiderio Valverde. El núcleo de intelectuales santiagueros
se incorporó a servir a ese gobierno, interpretando que respondía
a las aspiraciones compartidas. Desde los tiempos de la indepen-
dencia se venía incubando un conflicto entre la región cibaeña y
el Gobierno central, basado en que en la primera se hallaba el
mayor cúmulo de riquezas, principalmente alrededor del cultivo
del tabaco, de las que el Gobierno central efectuaba un drenaje
que no devolvía con obras o servicios. Los círculos dirigentes de
Santiago fueron madurando el objetivo de que la sede del Go-
bierno nacional debía trasladarse a su ciudad. El 7 de julio fue el
primer episodio que puso en evidencia esta rivalidad, aunque ha-
bía estado precedido por propuestas cuidadosas de representantes
legislativos cibaeños, como se ha visto a propósito de Bonó.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 56 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 57
Así, prácticamente todos los notables de Santiago se com-
prometieron con el gobierno salido de la rebelión de julio, entre
los cuales no podía faltar Bonó, designado comisionado de Inte-
rior y Policía. Poco después fue designado diputado al Congreso
Constituyente de Moca, que comenzó a sesionar el 7 de diciem-
bre del mismo año.
En ese cónclave fue generalmente aceptado que la orientación
que debía adoptar el Estado dominicano debería estar en concor-
dancia con el credo liberal, por lo que resultaba preciso negar la
tradición despótica que lo había caracterizado desde su fundación
y que se hallaba personificada en la figura de Pedro Santana. Esta
crítica, sin embargo, se hizo de manera matizada, ya que los ci-
baeños habían tejido una alianza con Santana y, desde el inicio
de la rebelión, se propusieron contar con sus servicios militares
para desalojar a Báez, enemigo común, de su reducto de Santo
Domingo, puesto que los baecistas ya habían sido desalojados de
los restantes bastiones.
La colaboración con Santana no impidió que se proclamara la
intención de un nuevo orden basado inequívocamente en los prin-
cipios del liberalismo, a pesar de que se registraron interferencias
del antiguo tirano desde su puesto de mando en el cerco a la ciudad
amurallada. Por consiguiente, en el Congreso Constituyente se de-
batieron temáticas relacionadas con la preocupación mayoritaria
por erradicar los determinantes despóticos de los ordenamientos
constitucionales de 1844 y 1854.
Uno de los tópicos versó sobre el tipo de estado. Bonó tomó
la bandera de propugnar por una modificación que descartara el
centralismo que tanto había perjudicado al Cibao. Para tal efec-
to, propuso la adopción del sistema federal existente en Estados
Unidos y en varios estados latinoamericanos. Se abrió en Moca un
debate entre centralistas y federalistas, a la mejor usanza latinoa-
mericana. Los primeros, encabezados por el diputado Fauleau,
consideraron que el federalismo era inapropiado para la nación
dominicana, puesto que se caracterizaba por la homogeneidad
idiomática, religiosa y de costumbres. La dispersión, a su juicio,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 57 10/09/2010 10:09:43 a.m.
58 Roberto Cassá
pondría al país a merced del enemigo haitiano, y bastaba ase-
gurar la libertad a través del sistema municipal. Otros diputa-
dos, encabezados por Benigno Filomeno de Rojas, a pesar de
su experiencia en el Gobierno de Estados Unidos, propugnaron
por un sistema intermedio entre el central y el federal. Bonó,
hablando a nombre de la comisión número uno, cuyo proyecto
fue de inmediato descartado, repuso que en el sistema central
resultaba imposible establecer un valladar a las intromisiones del
Poder Ejecutivo. Acotó que no comprendía cómo se garantizaría
la independencia municipal. De igual manera, señaló que había
intereses distintos en el interior del país, y que el gobierno federal
subsanaría cualquier debilidad frente al enemigo. Por todo ello,
planteó que no podía haber término medio entre federalismo y
centralismo, por lo que habría que pronunciarse a favor de uno u
otro. Aseguró que el federalismo aportaría la novedad de hacer
un país más libre y más trabajador. Contrariamente a la auto-
nomía municipal, forzosamente limitada, bajo el federalismo no
podría haber coacción externa de nadie.
En los debates quedó de manifiesto que muchos de los dipu-
tados eran partidarios del sistema centralista. Bonó únicamente
fue apoyado por Ulises Francisco Espaillat. Predominó la posición
mixta esbozada por Rojas, respaldada por otros influyentes con-
gresistas de orientación liberal, como Alfredo Deetjen.
En tal sentido, el debate se saldó con el compromiso tácito de
no reiterar la atribución de facultades omnímodas al presidente de
la República. De igual manera, se decidió trasladar la sede central
del Estado a la ciudad de Santiago. Estas resoluciones, que en
teoría reconocían los parabienes del federalismo, no satisficieron
las inquietudes democráticas de Bonó. Empero, nunca volvió a
plantear la conveniencia de la adopción del sistema federal, segu-
ramente por haber desplazado el foco de su interés intelectual del
área jurídica a la social.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 58 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 59
Combatiente nacional
Tan pronto Báez se vio forzado a abandonar el país, en agosto
de 1858, tras recibir una compensación metálica en colusión con los
cónsules de las potencias europeas (España, Inglaterra y Francia),
Pedro Santana procedió a desconocer el gobierno de Santiago y, con
el apoyo de un núcleo de generales de la banda sur, hizo reinstalar
la sede del Gobierno en Santo Domingo. El saldo de la rebelión del
7 de julio fue el retorno del despotismo de Santana, quien decidió
restablecer la Constitución de diciembre de 1854, la cual otorgaba
poderes absolutos al presidente.
Varios de los prohombres del fallido intento democrático
cibaeño marcharon exilados a Estados Unidos, entre ellos Bonó,
quien aprovechó el extrañamiento para estudiar las instituciones
estadounidenses, consideradas en la época como las de mayor
contenido democrático del mundo. Por las alusiones posteriores
se colige que la estadía de largos meses en ese país le permitió
consolidar su formación autodidacta, gracias al contacto con lite-
ratura no accesible en República Dominicana.
Al retornar en 1859, aparentemente resignado a no intervenir
en política, pasó a ejercer la profesión de abogado e incluso aceptó el
cargo de procurador del Tribunal de Primera Instancia de Santiago.
Cuando Santana consumó la traición de la Anexión, en marzo
de 1861, y retornó el país a la condición de colonia de España, la
mayor parte de los sectores dirigentes acogieron el cambio con
benevolencia o incluso con expectativas favorables, a resultas de la
situación depresiva en que se seguía debatiendo la economía. La
filosofía compartida por los sectores dirigentes, de raigambre con-
servadora, no visualizaba medios para que los dominicanos fuesen
los agentes de su propio destino; consideraban, en contrapartida,
que el acceso al progreso solo sería realizable con el concurso de
una potencia que promoviera la inmigración y el ingreso de capi-
tales. Aun algunos liberales cibaeños habían respaldado gestiones
para la anexión a Estados Unidos, país que percibían como el
arquetipo de la modernidad deseable.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 59 10/09/2010 10:09:43 a.m.
60 Roberto Cassá
Se puede dar por hecho que Bonó nunca compartió tales
criterios. Lo comentado acerca de su primer escrito muestra las
reservas que formulaba ante la panacea del flujo de inmigrantes
y capitales. Estaba convencido, seguramente desde su temprana
juventud, de que el pueblo dominicano tenía el derecho y la ca-
pacidad de ejercer la soberanía. Demostración de ello fue que su
nombre no apareció en el manifiesto de los ciudadanos connotados
de Santiago en respaldo de la Anexión días después de efectuada.
Tan pronto se inició la rebelión anti-española en la frontera
septentrional, en agosto de 1863, Bonó se puso en movimiento
junto a algunos de sus compañeros de 1857. Su papel desde el
principio estuvo restringido a lo civil, en el ánimo de contribuir a
la gestación de un régimen legítimo, con capacidad de cuestionar
el dominio español. Cuando, a mediados de septiembre, se creó,
entre las ruinas de Santiago, el gobierno provisional en armas pre-
sidido por José Antonio Salcedo, Bonó fue designando comisio-
nado de Guerra. No dejaba de ser una encomienda extraña para
un hombre que ya había manifestado repugnancia ante el ejercicio
de la violencia para dirimir los asuntos públicos. Pero, al mismo
tiempo, esa designación pone en evidencia el peso que el grupo
gobernante de la Guerra restauradora, compuesto de civiles, le
concedió a Bonó, en la medida en que el punto primordial en su
agenda no era otro que la derrota del ejército español.
Aunque no se trataba de que dirigiese operaciones militares,
puesto que cada jefe de tropa de hecho operaba autónomamente,
incluyendo la localización de los abastecimientos, Bonó se formó
una conciencia aguda acerca de lo que implicaba el esfuerzo bélico
nacional y, como ministro, trazó orientaciones tendentes a ase-
gurar el éxito en la contienda. Un texto que dejó inédito relata
su visita al Cantón de Bermejo, situado en las proximidades de
Yamasá, frente a la principal columna española comandada por
Santana. Esa descripción revela cómo vivían los combatientes res-
tauradores, quienes estaban penetrados de la decisión de batirse,
a pesar de carencias de todo tipo. Constata que el Cantón vivía del
merodeo, porque estaba situado en medio de una montería, y uno
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 60 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 61
de los interlocutores afirma que «cada soldado es montero». La
descripción no puede ser más sugerente acerca del sacrificio que
arrostraron miles y miles de dominicanos pobres por la libertad de
la nación.
Serían las nueve cuando volví a mi alojamiento por la larga y
tortuosa calle del Cantón. Acababa de llover a torrentes... El
Cantón como una colmena humana hacía un ruido sordo. Ha-
bía una multitud de soldados tendidos en el camino, acostados
de una manera particular: una yagua les servía de colchón y
con otra se cubrían, de manera que aunque lloviera como aca-
baba de suceder, la yagua de arriba les servía de techumbre y
la de abajo como una especie de esquife, por debajo de la cual
se deslizaba el agua y no los dejaba mojar. A esta yagua en el
lenguaje pintoresco de la época se la llamaba la frisa de Moca.
En muchos ranchos se oía el rosario de María con oraciones
estupendas […].
Entré en mi rancho, me tendí en mi hamaca y me dormí
hasta el día siguiente en que ya alto el sol salí otra vez. Todo el
Cantón estaba en pie. Se pasaba revista. No había casi nadie
vestido. Harapos eran los vestidos; el tambor de la Comandan-
cia estaba con una camisa de mujer por toda vestimenta; daba
risa verlo redoblar con su túnica; el corneta estaba desnudo
de la cintura para arriba. Todos estaban descalzos y a pierna
desnuda.
Cuando la situación bélica se estabilizó, el gobierno de San-
tiago le solicitó otros servicios. En mayo de 1864 fue relevado de
su función en el comisionado de Guerra tal vez a causa de que
Matías Ramón Mella, junto a Belisario Curiel, había sido designa-
do parte de la comisión. En su calidad de ministro de Relaciones
Exteriores interino, Bonó fue enviado a Port-au-Prince en misión
confidencial motivada por la solicitud del gobierno restaurador de
apoyo al Gobierno haitiano. Por temor a represalias españolas,
el presidente de Haití decidió no entrevistarse con el delegado
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 61 10/09/2010 10:09:43 a.m.
62 Roberto Cassá
dominicano, a pesar de que deseaba que la causa dominicana con-
cluyese satisfactoriamente.
En octubre de 1864 el general Gaspar Polanco, comandan-
te en jefe del ejército restaurador, derrocó al presidente Pepillo
Salcedo. Días después, éste fue fusilado por orden expresa de
Polanco. Aunque con seguridad Bonó participaba de las críticas
contra las acciones desacertadas de Salcedo, quien había llegado
al colmo de propugnar por una tregua con los españoles, consi-
deró intolerable su fusilamiento, por lo que renunció al gobierno,
en protesta silenciosa, y se radicó en San Francisco de Macorís,
donde su padre tenía negocios. Nunca más volvió a vivir fuera de
este poblado incipiente, con excepción de los meses de 1867 en
que sirvió de ministro al presidente José María Cabral.
Se ha dicho que desde el fusilamiento de Salcedo, Bonó deci-
dió alejarse por completo de la actividad política. En realidad, su
decisión no fue esa, como lo evidencia su aceptación de colaborar
con Cabral. En la década de 1880 no dejó de sostener una acti-
va correspondencia con figuras prominentes de la vida política,
comenzando con el general Luperón, pese a que, como se verá,
no compartía sus orientaciones de política gubernamental. Ahora
bien, sí se puede afirmar que desde 1864 desarrolló mayor reserva
ante la política, a la que ponderó en forma creciente como cargada
de violencia y aspiraciones mezquinas.
Su vocación terminó por definirse alrededor de la elaboración
intelectual, considerando que era el medio por el cual podía con-
tribuir en los asuntos públicos. Su existencia fue consistente con
sus ideas, ya que la crítica contra la forma en que era regido el
país se acompañó por su pertinaz rechazo a involucrarse en los
asuntos de poder. No de otra manera puede entenderse que se
ausentara abruptamente de la gestión gubernamental en medio de
una guerra nacional con cuyos objetivos se hallaba absolutamente
identificado. De todas maneras, siguió siendo un liberal, aunque
con las matizaciones que se verán más adelante, compenetrado
con sus compañeros de gobierno y algunos jefes militares que, en
medio del evento bélico, comenzaron a identificarse por la perte-
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 62 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 63
nencia común a una corriente política, que a la larga adoptaría el
calificativo de Partido Azul.
Es probable que su reticencia frente a la política no fuese
ajena a lo que había comenzado a acontecer durante la Restau-
ración y se profundizaba en los tiempos subsiguientes. Aunque
no escribió un texto dedicado a analizar la Guerra restauradora,
dejó diversas impresiones acerca de ella, en las cuales se puede
advertir un conjunto de reflexiones. Una de ellas tomaba nota
de la transformación social que había provocado el conflicto, en
cuanto a la ruptura de las nociones de jerarquía que habían pri-
mado hasta la Primera República, concluida en 1861. Este pro-
ceso lo asoció con la emergencia del fenómeno del caudillismo,
consistente en que los hombres fuertes de las comarcas dictaban
las normas de funcionamiento del aparato estatal local, incidien-
do decisivamente, en conjunto, en la evolución de los asuntos
nacionales. Aunque criaturas de la guerra nacional, Bonó visua-
lizó a esos caudillos con un tono sombrío, y los ponderó como
expresión de la disolución desordenada de los principios que
deben regir las sociedades.
Del intelectual político
al intelectual crítico
Las dudas arriba señaladas no fueron óbice para que albergara
esperanzas en los regímenes del Partido Azul posteriores a la Res-
tauración. Aceptó dos posiciones en el segundo gobierno de Cabral
de 1866-67: secretario de Relaciones Exteriores y luego de Justicia
e Instrucción Pública. En la primera cartera trabajó a favor de la
concertación de un tratado con Haití, argumentando la importancia
que para el futuro tendría la consolidación de la paz establecida con
los vecinos desde 1863. En esa misma posición procuró el mante-
nimiento de la coherencia nacional que primaba desde ese mismo
año, adoptando de hecho posturas contrarias al presidente, quien
llegó a considerar arrendar a Estados Unidos por varias décadas
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 63 10/09/2010 10:09:43 a.m.
64 Roberto Cassá
la península de Samaná. Adelantándose a las gestiones de Pablo
Pujol, Bonó hizo publicar en el órgano del Gobierno una circular
que desmentía los rumores sobre negociaciones respecto a Samaná,
para anunciar categóricamente, a nombre del Gobierno: «No ven-
derá, cederá, ni comprometerá a título cualquiera parte alguna del
territorio de la República ni su todo». Cuando quedó evidenciado el
propósito del presidente, Bonó presentó renuncia, aunque sin darle
una connotación dramática, acaso por consideraciones personales.
En el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública prestó
atención a la regularización de la administración de justicia en
las provincias, cuyo estado era muy desorganizado, de acuerdo a
una exposición que presentó a mediados de septiembre de 1867.
En sus indagatorias formuló apuntes que bien pueden calificarse
como pioneros en el país de una sociología del delito. Para él
era necesario conceder prioridad a la acción de la justicia en las
áreas de mayor incidencia de delitos. Constató que había dos
tipos principales: la ratería, a causa del sistema de terrenos co-
muneros y del pastoreo primitivo en propiedades casi abando-
nadas, y las riñas, derivadas del carácter de los dominicanos y de
que estaban continuamente armados. Llegó a la conclusión de
que los alcaldes debían tener jurisdicción para ocuparse de tales
violaciones a la ley.
En este ministerio también se preocupó por incentivar la ense-
ñanza pública, principalmente en el interior del país, en gran parte
del cual ni siquiera había establecimientos de primera enseñanza.
Para él, la esperanza en el futuro se abriría gracias a un estado de
paz que permitiese enfrentar, con el instrumental de la educación,
«este abismo de ignorancia y miseria». No pudo hacer gran cosa
porque el estado ruinoso de las finanzas públicas impedía inver-
siones de cierta consideración en un sistema educativo aquejado
de carencias profundas. Complementariamente, Bonó llamaba la
atención del mal que ocasionaban las «revoluciones», o sea, las
sublevaciones de los caudillos, que con el concurso del pueblo
aumentaban la pobreza de este e inhabilitaban al Gobierno para
crear escuelas por los gastos que ocasionaban.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 64 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 65
En enero de 1868 fue derrocado el gobierno de Cabral por
una rebelión de caudillos que clamaban por el retorno de su lí-
der, Buenaventura Báez. Bonó ya se encontraba en Macorís y
no se unió a los azules prominentes que marcharon al destierro
en Venezuela junto al presidente caído. En los meses siguientes,
especialmente cuando algunos generales azules comenzaron
una guerra de guerrillas en la frontera sur, el cuarto gobierno
de Báez, que tuvo una duración de seis años, desató el terror.
Una guerra se entabló entre rojos y azules, utilizando el gobier-
no a sicarios que realizaban rondas punitivas para implantar el
caos. Sin embargo, en la zona del Cibao la dinámica política tuvo
características totalmente distintas, tal vez debido a que en ella
casi todos los campesinos eran fervientes baecistas y el gobierno
no se vio compelido a aplicar el terror. Al menos ese fue el linea-
miento del general Manuel Altagracia Cáceres, quien, como de-
legado gubernamental en el Cibao, gozaba de amplia autonomía,
de acuerdo a la dispersión de la autoridad derivada del sistema
político caudillista.
Por consiguiente, al igual que otros prominentes liberales ci-
baeños, Bonó pudo mantenerse tranquilo en su hogar. Parece que
ni siquiera fue objeto de arresto domiciliario, aunque es probable
que estuviese sometido a vigilancia, al menos por períodos. Más
aún, ocupó puestos en la administración local durante el régimen
de los Seis Años. De acuerdo a la cronología elaborada por Emi-
lio Rodríguez Demorizi, fue designado regidor de Macorís en
diciembre de 1868 y, más adelante, en 1872, alcalde de la misma
población. De por medio ocupó la posición de juez de Primera
Instancia en La Vega. En ningún momento, aparentemente, tuvo
que abjurar de sus posiciones, lo que solo es comprensible por la
tolerancia del delegado Cáceres.
Durante esos seis años y en los inmediatamente posteriores, la
vida de Bonó transcurrió en medio del silencio. Fuese por razones
de fuerza mayor, en razón del clima represivo, o por una decisión
temporal de abandonar la escritura, lo cierto es que no se ha loca-
lizado ningún texto suyo entre 1868 y 1876.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 65 10/09/2010 10:09:43 a.m.
66 Roberto Cassá
Pero no desaparecía la sed intelectual, de lo que es muestra
el hecho de que, tan pronto se superó el estado de excepción de
los Seis Años, decidió viajar a Europa, entonces empresa harto
costosa. Se entiende que debió tener una tremenda importancia
cultural para él, como complemento de su estadía en Estados
Unidos, con la diferencia de que siempre fue mucho más sensible
al influjo francés. En carta de 25 de abril de 1875, desde París, le
refiere a su hermano que «muchos de los hombres que quería ver
han muerto»; y aunque encontró a Thiers –historiador y antiguo
presidente enemigo de la Comuna socialista de 1871–, «he desis-
tido de ver los demás, porque después que uno está en los lugares
estas cosas pierden sus prestigios».
La Ciudad Luz le impactó al grado de referir en la misma
carta que «bajo cualquier aspecto que lo veas París es lo mejor
que hay en la tierra». Además de visitas a museos y teatros, lo que
probablemente incidió en mayor medida en su posterior trayecto-
ria fue el contacto con la literatura histórica y filosófica francesa.
Retornó cargado de una biblioteca, y desde entonces se mantuvo
en contacto con libreros franceses. El tomo de recopilación de Ro-
dríguez Demorizi incluye un inventario de su biblioteca, realizado
en 1884, donde casi todos los libros están en lengua francesa; es
significativo que estuviese apertrechado de un repertorio de textos
de pensadores ilustrados al estilo de Diderot, de otros radicales
como Rousseau, de textos literarios tanto clásicos como modernos
y, en menor medida, de textos sociológicos. Al respecto, Raymun-
do González ha planteado la tesis de que llegó a nutrirse de la
escuela socialista cristiana existente en Francia desde mediados
del siglo.
Parece que la fascinación por Europa cedió pronto. Tras se-
ñalar que en París «se ve la riqueza, la belleza y el poder… todo
eso pasada la primera impresión más cansa». Se colige en el fondo
cierta decepción respecto a lo que esperaba encontrar, aunque en
ningún momento sometió a crítica el orden moderno prevalecien-
te en Europa occidental. Retornó antes de lo previsto y probable-
mente nunca más se planteó regresar a la cuna de la civilización
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 66 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 67
occidental, satisfecho con las visitas a Francia, Bélgica, Alemania
e Inglaterra.
Meses después de ese viaje, cuando Espaillat llegó a la pre-
sidencia, Bonó aceptó, seguramente a regañadientes y por consi-
deración a su amigo, el cargo de comisionado de Agricultura de
La Vega, lo que le permitió no ausentarse de su residencia. En los
textos que elaboró, relativos a su función, se mostró identificado
por completo con la política del gobierno, basado en la premisa
de que este estaba impulsando la administración de la justicia y se
atenía a principios democráticos. Lo más importante es que procu-
ró fomentar la agricultura, sobre todo la comercial, no obstante la
extrema escasez de recursos que aquejaba a las finanzas públicas.
Como ya hemos señalado, Espaillat conformó un gabinete que
no ha tenido parangón en toda la historia dominicana, con figuras
de la talla de Mariano A. Cestero, José Gabriel García, Manuel
de Jesús Galván, Gregorio Luperón y Manuel de Jesús de Peña
y Reynoso. Los comisionados de agricultura se contaban también
entre lo más selecto, pues además de Bonó figuraban Emiliano
Tejera, Máximo Grullón, José María Cabral y Gregorio Rivas. Sin
embargo, ese gobierno no pudo hacer prácticamente nada, porque
desde el primer día fue asediado por los caudillos, quienes lo de-
rribaron nueve meses después. Bonó, por última vez en su vida,
desde su reducto macorisano, tomó parte en la actividad política,
tratando de contribuir a la supervivencia del gobierno. Los infor-
mes que remitía al presidente dan muestra de su compromiso y de
la agudeza con que percibía la evolución de la situación a partir de
las actitudes de los distintos sectores sociales.
Seguramente la caída de Espaillat significó una decepción
irreparable para Bonó, al grado de que no volvió a aceptar ningún
cargo en la administración pública. Entonces debió definirse el
giro que lo llevó a separarse de toda actividad política y a centrar
sus energías en el examen de los procesos sociales, bajo una óp-
tica solitaria de empatía con los humildes. Superado el período
de inestabilidad extrema durante los años siguientes a la caída de
Espaillat y tras establecerse los azules en el poder a fines de 1879,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 67 10/09/2010 10:09:43 a.m.
68 Roberto Cassá
Bonó se limitó a exponer sus consideraciones sobre la vida nacio-
nal. Aunque lo hacía desde una premisa de pertenencia al sector
de los azules, desde el principio traslució una divergencia funda-
mental con toda la orientación gubernamental. Bonó pasaría a ser
ya no solamente el intelectual aislado, sino el intelectual crítico
de sus propios correligionarios y amigos. Su aislamiento llegó a
límites extremos, paralelamente con la culminación de su labor
intelectual.
Apartado de la política, en Macorís se dedicó además a com-
paginar su profesión de abogado con la de médico, concibiendo
proyectos filantrópicos, especialmente dirigidos a ayudar a los po-
bres a resolver sus dificultades de salud. Esta preocupación quedó
plasmada en su relato «Un proyecto», publicado en El Porvenir
de Puerto Plata en 1880. En un viaje por el interior profundo in-
teractúan tres personajes en uno (él mismo): el médico Pedro, el
abogado Francisco y el narrador Pedro Francisco. Traza pincela-
das interesantísimas acerca de las enfermedades que aquejaban a
los pobres, y concluye en proponer un sistema mixto de curación
para las bubas, que implicase el uso de medicamentos derivados
de sustancias naturales, que normalmente repartía gratuitamente,
así como la cooperación entre entes privados y el sector estatal.
Su sensibilidad piadosa lo fue acercando a una identificación
con los intereses de la masa campesina. En el relato mencionado
manifiesta categóricamente una actitud de repulsa ante la con-
dición de vida de los campesinos, contrariamente a las visiones
poéticas, algunas teñidas de romanticismo, que inferían un símil
entre la vida campesina y la edad dorada de la época colonial.
Vi, en el curso de los tiempos pasados, a generaciones enteras
arrastrándose en medio de la desesperación y el dolor. Al co-
loniaje español con sus errores terribles. Al esclavo lleno de
dolores, casi desnudo, en medio de enjambres de mosquitos y
jejenes, lo vi; hambriento, sediento, calzado de clavos, cubierto
de empeines y úlceras, rodeado de una flaca jauría tal vez más
feliz que él, corriendo entre los montes, desgarradas las carnes,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 68 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 69
zarzales y yabacoales; todo el día en ayunas, salvo algunas fru-
tas silvestres en competencia con los cuerpos que caza, deprisa
engulle. Buscando afanoso el sustento del amo, por fin lo en-
cuentra, lo carga al hombro, y se lo entrega ya de noche para
recogerse a la arruinada pocilga...
Esta diatriba del coloniaje desde la perspectiva de los explo-
tados estuvo articulada al inicio de una crítica contra las «clases
directoras», a las que él pertenecía pero de las cuales se comenza-
ba a alejar emotivamente. Su crítica social, desde un momento tan
temprano como los finales de la década de 1870, estuvo focalizada
alrededor de lo que entendía que era un universo mental insen-
sato, por resultar inhábil para proveer fórmulas rectificadoras de
la vida nacional. El complemento de la anterior cita lo dirige a su
propio sector social:
Vi los tiempos presentes con todas nuestras impotencias, espar-
ciendo a todos los vientos fórmulas brillantes y estériles y en un
torbellino de desastre, a las clases directoras, bajo presiones dis-
tintas pero todas insensatas, hacerse cruda guerra, destruyendo,
arruinando, demoliendo sus haberes y los de las clases inferiores,
cuya hambre, desnudez, ignorancia y enfermedad aumentadas
por tantas calamidades, no les permitían subir el primer tramo
de la escala racional para ver un mejor horizonte.
Gran parte de lo poco que le sobraba lo distribuía entre
los pobres del vecindario, dedicando mucho tiempo al ejercicio
gratuito de la medicina y de la abogacía. Además, en diversas
correspondencias suyas se evidencia que seguía aquejado por
perturbaciones en su salud. Es probable que el aislamiento res-
pecto a sus compañeros azules, la impunidad de los caudillos y
lo que percibía como rumbo funesto, lo dejaran sumido en un
estado depresivo crónico.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 69 10/09/2010 10:09:43 a.m.
70 Roberto Cassá
El sociólogo
Los años de silencio fueron dedicados al estudio y a la ob-
servación detenida de la evolución de la comunidad nacional.
Gracias a una formación excepcional en su época, comenzó a
experimentar una mutación intelectual y política. El componente
central radicó en la relativización de las certezas del liberalismo y
el cuestionamiento de las modalidades que adoptaba el naciente
desarrollo capitalista. Para llevar a cabo esta reflexión se dotó de
nuevos instrumentos, desechando su formación jurídica y refor-
zando el enfoque sociológico de la realidad que ya había asomado
desde su primer opúsculo de 1857. Se terminó de configurar un
sujeto dotado de una voluntad moral y un propósito de contribu-
ción crítica, que hacía interdependientes el objeto de estudio de la
sociedad dominicana y su propósito de reformarla con ayuda de la
búsqueda de soluciones a sus problemas tradicionales y nuevos.
Esta transición corrió pareja con su abandono de la política, a
fines de la década de 1870. Se advierte un abismo de problemáti-
cas y conclusiones entre su texto «Cuestión hacienda», aparecido a
mediados de 1876 en un periódico de Santiago, y la serie de obras
de largo aliento que comenzó con los «Apuntes sobre las clases
trabajadoras dominicanas», un conjunto de artículos publicados
en La Voz de Santiago a fines de 1881.
Todavía en «Cuestión hacienda» se plantea, sin problematizar,
la tarea de coadyuvar al desarrollo de la economía de mercado.
Ciertamente, en este texto estaba ya matizando en mayor medida
que en otros anteriores una sensibilidad a favor de los dominicanos
pobres, abogando por la superación de obstáculos al trabajo libre,
aunque sin cuestionar el eje de la concepción liberal. El nervio de
su propuesta todavía no era otro que la creación de las condiciones
para el despliegue del trabajo, con críticas a la cultura popular en
aspectos como las galleras, las bebentinas y las fiestas prolonga-
das. La novedad en este estudio es su defensa de la producción de
tabaco, contrariamente a la propuesta de moda, que propendía a
sustituirlo por cultivos permanentes. Expresa desconfianza hacia
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 70 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 71
las «ideas en boga» e incluso hacia la aplicación en la producción
agrícola de las «leyes económicas universales». Prefiere amparar-
se en la experiencia para cuestionar el café, ya que razona que
los campesinos cibaeños tenían un siglo cultivando el tabaco. Este
cultivo, por lo demás, se adaptaba a «nuestro capital, nuestro gra-
do de civilización y nuestras continuas revueltas». Registra cómo
el país había entrado en una fase de bancarrota y cómo paralela-
mente el tabaco había sido atacado por sequías, fraudes, baja de
precios y cuestionamientos gubernamentales. Incorpora un acento
de crítica a las especulaciones y a la usura practicadas alrededor
del tabaco. Sin embargo, encuentra que, a pesar de todos esos
factores, el producto no puede ser sustituido en la región cibaeña,
por cuanto es el que se adapta a la fisonomía de la pequeña unidad
campesina.
Desde esta premisa, Bonó concreta un recorrido global de la
historia social dominicana. La persistencia del cultivo del taba-
co es visualizada como expresión de una sabiduría ancestral del
labrador cibaeño, quien «con esto ha salvado a la República en
todos sus azares, la está salvando hoy y la salvará mañana». Esta
conclusión queda expuesta con la aseveración de que el tabaco
«ha sido, es y será el verdadero Padre de la Patria». Pero no se
trata de un resultado cualquiera, sino de algo auspicioso con lo
cual se identifica. De ahí que su razonamiento lo conduzca a es-
tablecer una conexión entre la pequeña agricultura tabaquera, los
rasgos de democracia social a su juicio vigentes y la independencia
nacional.
Él es la base de nuestra infantil democracia por el equilibrio
en que mantiene a las fortunas de los individuos, y de ahí viene
siendo el obstáculo más serio de las oligarquías posibles, fue
y es el más firme apoyo de nuestra autonomía y él es por fin
quien mantiene en gran parte el comercio interior de la Repú-
blica por cambios que realiza con las industrias que promueve
y necesita.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 71 10/09/2010 10:09:43 a.m.
72 Roberto Cassá
En este estudio despliega información acerca de los efectos
dinamizadores del tabaco en el conjunto de la vida económica del
país. Identifica varias industrias artesanales de preparación de
cesterías para el transporte y almacenamiento del producto, las
actividades de transportes en las recuas, la preparación de la hoja
y las actividades de los sectores comerciantes encargados de las
diversas fases de la cadena que une el productor con el exportador
de Puerto Plata.
Con estas ideas desarrolló una propuesta más acabada y de
naturaleza distinta en los «Apuntes sobre las clases trabajadoras
dominicanas». En este texto muestra una postura optimista acerca
del futuro de la República, a pesar del panorama de un pueblo de
«turbulento mal avenido con el gobierno» y del corolario de un
país no gobernable. Con todo, registra como saldo de la historia
dominicana el progreso de sus clases trabajadoras: desde la escla-
vitud y el coloniaje, sin educación y en estado inerte, estas clases
han adquirido cierta disciplina y «la iniciativa que despliegan para
sostener y salvar a la nación». Así pues, asevera que la nación do-
minicana ha sido hechura de los trabajadores humildes y no de sus
círculos superiores, únicos aptos para promover el progreso, como
se creía entre los intelectuales; para él, siempre contradiciendo a
sus colegas, la clase directora «no ha sido tan feliz en sus progre-
sos», puesto que ha seguido obedeciendo a la tradición que «todo
lo pide al extranjero».
Más importante es que sistematiza una explicación del funcio-
namiento del sistema económico de la época a partir de la relación
entre la unidad campesina y el capital comercial. Detecta cómo el
campesino tiene la opción de constituirse en productor indepen-
diente gracias a una frontera agrícola aún no agotada, y cómo esto se
hace posible adicionalmente por medio de avances de préstamos de
comerciantes locales insertos en la cadena de exportación-importa-
ción. Esos préstamos, generalmente en naturaleza, se entregaban al
campesino a cambio del compromiso de venta de su tabaco y de un
interés por los meses en que los utilizaba. Ese capital motorizador
de la producción tabaquera, a su vez, no operaba aislado dentro del
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 72 10/09/2010 10:09:43 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 73
país, sino que dependía de los avances de los grupos comerciales de
Saint Thomas y otros puntos, los cuales entregaban mercancías a los
grandes comerciantes exportadores e importadores de los puertos.
Esas mercancías se pagaban en plazos estipulados, con la ventaja
para las casas comerciales del exterior de colocarlas a precios con-
venientes y recibir intereses por el tiempo que duraba el crédito.
Este estudio estructural de la economía tabaquera operó
como referente para explicar el funcionamiento de la economía
nacional en su conjunto. Como se ha visto, en la unidad campesina
tabaquera, Bonó visualizaba la célula productiva de reproducción
del sistema económico, tratamiento sorprendente para su época,
máxime por no haber leído a Marx, lo que es expresión de su ca-
pacidad intuitiva como sociólogo. Pero, además, fue el punto de
partida para efectuar un recorrido en el tiempo de la historia so-
cial del país. Bonó dedicó extensas páginas a localizar los orígenes
de la economía tabaquera, en lo que puede caracterizarse como el
primer ensayo de historia social escrito en el país. En gran medida
este seguimiento histórico, expresado en los acápites «Dos palabras
sobre la propiedad» y «Estado actual de los ranchos», revela una
familiarización sobre el pasado que es producto de la combinación
entre lecturas históricas generales, fuentes documentales relativas
a problemas de propiedad y relaciones sociales y, sobre todo, un
conocimiento exhaustivo de las condiciones de vida en el campo.
Se puede presumir que Bonó realizó indagaciones sistemáticas en-
tre campesinos, principalmente de edad avanzada, puesto que de
otra manera no hubiese logrado dar cuenta con tanta profundidad
de la evolución del sistema económico colonial sustentado en la
ganadería extensiva, en páginas cuyo estudio resulta imprescindi-
ble para todos aquellos interesados en la historia dominicana de
los siglos xviii y xix.
Comienza describiendo los mecanismos que llevaron a la fun-
dación de los hatos, tanto desde el ángulo de las regulaciones de
la propiedad como de las relaciones sociales. A resultas del primi-
tivismo del hato, inserto en lacras como «la horrenda institución
de la esclavitud personal», «la más crasa superstición» y «la más
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 73 10/09/2010 10:09:44 a.m.
74 Roberto Cassá
supina ignorancia en los principios de la economía política», se
generó un estado de igualación social, que evitó a los esclavos los
sufrimientos que padecían en la colonia francesa.
La indolencia proverbial de los criollos y la benevolencia y ca-
ridad españolas, hicieron del esclavo un miembro de la familia,
que si bien en las ciudades fue indigno de bailar con los blancos
en las reuniones encopetadas y de aliarse a ellos; en los campos,
pueblos y aldeas fue admitido en el trato íntimo y general de
la familia del amo, enlazándose y entroncándose en ella. Esta
tolerancia, por sus mismas progresiones, formó parte de las
costumbres, niveló las condiciones, facilitó las mezclas de las
razas e hizo imposible ese odio y ese desprecio intenso que la
Parte Francesa...
En esta teoría de la esclavitud patriarcal percibía ya la génesis
de rasgos de la historia dominicana, entre ellos una «superioridad
moral» abierta a la diversidad de tradiciones, la tolerancia social,
la imposibilidad de la guerra racial o social, pero también la «pa-
sividad absoluta en el carácter nacional, que lo hace aceptar sin
resistencia ni discusión las combinaciones bastardas de todos los
políticos aventureros o de ocasión».
Las más preciosas de esas páginas son aquellas en que se
adentra en los cambios que se iniciaron a fines del siglo xviii, como
resultado del aumento de la población que llevó al surgimiento
de la agricultura en los pequeños hatos o ranchos situados en los
alrededores de las ciudades y villas. Para Bonó el campesinado
resultó beneficiado del contacto con la «civilización» proveniente
de las ciudades. A estos procesos se adicionó «el más radical» de
abolición de la esclavitud y de desamortización de los bienes de la
Iglesia católica por efecto de la ocupación haitiana. Con el pasar
del tiempo en la colonia se instauró el derecho de servidumbre
en los terrenos comuneros, que permitía a todo campesino esta-
blecerse como propietario rústico. De ahí que, aunque partidario
en su época de la partición de los terrenos comuneros, con el fin
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 74 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 75
de alentar la iniciativa individual, Bonó percibiera con profundi-
dad el efecto beneficioso que tuvo ese sistema de propiedad en
la conformación de la clase trabajadora sobre la cual reposaba la
comunidad nacional.
Sobre la base de tales argumentos concluyó expresando con-
fianza en los campesinos que trabajaban en beneficio del país e
incluso en que los dirigentes mostrasen más «cordura» en asuntos
tan graves como la agresión al tabaco. Sin embargo, desarrolló una
crítica incisiva al ver que el ordenamiento político no propendía a
que el país tomase el sendero del progreso. Achacaba al Gobierno,
en primer lugar, una acción parasitaria de apropiación de rentas
sin dar nada a cambio, a no ser medidas desacertadas, como la
idea de que se debían construir ferrocarriles, en vez de mejorar los
caminos existentes, esto último al alcance de los limitados recursos
del país.
En resumidas cuentas, para él nadie lograba acertar en lo que
debería ser una propuesta plausible de conducción del país. Lo
más interesante es que encontraba en este problema las claves o
causas de «todas nuestras miserias» e inestabilidades. Extendió la
impericia que atribuía a las «clases directoras» a las mismas «cla-
ses trabajadoras». Contrastaba la habilidad de los trabajadores
campesinos «en las funciones pasivas» alrededor de su actividad
productiva en el tabaco, con su inercia en los terrenos que deman-
dan iniciativas políticas y que los invalidan al llevarlos a cometer
«los mismos errores y los mismos crímenes». Por ello, convocaba
a todos los agentes sociales, en especial los trabajadores y los in-
telectuales, a desembarazarse de la inercia que les impedía actuar
con originalidad. La clave superadora de la problemática nacio-
nal, por consiguiente, la hallaba en una revolución cultural, en la
medida que resultaba imperativo desarraigar hábitos negativos e
ideas contraproducentes. Como era usual entre los intelectuales
progresistas, visualizaba el acceso a tales condiciones por medio
de un arduo esfuerzo educativo.
Tal vez la reserva de Bonó en ofrecer soluciones globales res-
pondiera al inicio de sus dudas acerca de la posibilidad de que
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 75 10/09/2010 10:09:44 a.m.
76 Roberto Cassá
surgieran agentes sociales capaces de impulsar políticas correctas.
Su simpatía por las clases trabajadoras tenía un trasfondo de
sensibilidad moral y religiosa, pero no se extendía a planos revo-
lucionarios. Él fue uno de los pocos que percibió las injusticias
que envolvía el sistema social capitalista en gestación, pero no vi-
sualizaba una posibilidad transformativa. A causa de la ignorancia
que aquejaba a los trabajadores, llegó a la conclusión de que los
conflictos sociales en que estaban envueltos concluían en explosio-
nes que inevitablemente eran inefectivas.
Alejamiento de los azules y crítica
del «capitalismo del privilegio»
Hasta aquí llegaban las dudas en las postrimerías de 1881.
Entonces todavía creía que una acción original de los intelectuales
lograría revertir la inercia de las clases de directores y trabajado-
res. Pero el país se encontraba entonces envuelto en una acelerada
dinámica de cambios económicos promovidos por los gobernantes
del Partido Azul. La nota final del largo ensayo arriba comentado
quedó matizada con un tono sombrío: «A medida que avanzo en
mi trabajo el desaliento va apoderándose de mi espíritu».
Pero todavía se negaba a acusar a los gobiernos de la marcha
errada de su época; tampoco acusaba a la clase directora, a la que
le reconocía patriotismo y abnegación. A lo sumo llamaba la aten-
ción de que estuviese desorientada en la consecución de ideales
bellos pero irrealizables. De todos estos vacíos concluía en una
encrucijada, por el convencimiento de que no había soluciones al
alcance de la mano.
Si como creo se me responde afirmativamente, resultará que la
sociedad dominicana fue organizada para el despotismo, que
en los acontecimientos posteriores ha acabado de pulir dicha
forma y que tendremos mal que nos pese rebeliones y más re-
beliones, dictaduras y más dictaduras.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 76 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 77
En ese momento el país se hallaba gobernado por los liberales
azules, y ocupaba en la presidencia el sacerdote Fernando Arturo
de Meriño, poco después designado arzobispo. En ningún mo-
mento Bonó repudió a sus viejos amigos, considerándose siempre
simpatizante del Partido Azul, por ser el más cercano a sus ideales
democráticos. Pero sí rechazó abiertamente la orientación de la
política gubernamental adoptada por esos gobernantes. Esta se
resumía en el fomento del capitalismo como panacea para que se
superase el atraso y la pobreza y se adoptase una vía idéntica a la
de Europa y Estados Unidos. Todos los liberales estaban de acuer-
do en que el único modelo a seguir para asentar la independencia
y la dignidad de los dominicanos radicaba en integrar el progreso
material del industrialismo, los principios modernos de la propie-
dad y el trabajo, y el régimen de libertades democráticas.
Bonó no cuestionó nunca tales certezas pero sí se apartó por
completo de la fórmula adoptada por los gobernantes azules. El
aspecto fundamental de su crítica se centró en el cuestionamiento
de la inversión extranjera en el área azucarera, que para él reci-
bía exenciones exageradas e injustas. Pero, sobre todo, estimaba
que la moderna industria azucarera conllevaba inevitablemente
la proletarización de la masa del pueblo en las áreas rurales. Esto
implicaba, a su juicio, una desgracia social, pues reducía al pau-
perismo a un campesinado que antes, aunque pobre, vivía en la
autonomía personal que le concedía cierta dignidad. Ese cambio
social tenía que resultar negativo, puesto que eliminaba el fun-
damento en que se había constituido la comunidad nacional en
torno a la libertad social del campesinado, el sujeto del «Padre
de la Patria».
Creía que el capitalismo azucarero estaba regido por un
inaceptable sistema de privilegios que lo hacía inefectivo, in-
moral y, a todas luces, perjudicial para la misma perspectiva del
desarrollo económico. Desde luego, tenía la convicción de que
forzosamente entraba en conflicto con la finalidad última de todo
ordenamiento político, la interdependencia entre equidad y justi-
cia. Creía, asimismo, que el capitalismo de los países industriales
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 77 10/09/2010 10:09:44 a.m.
78 Roberto Cassá
funcionaba a base de otros principios, por lo que nunca terminó
de perder la fe en los postulados del liberalismo, al menos en
lo referente al valor de la libertad del individuo. De la misma
manera se explica que su crítica al capitalismo dominicano no lo
identificase con una postura socialista, entre otras cosas, por la ya
referida falta de fe en la potencialidad política de los trabajadores
y por el valor que acordaba a la reforma intelectual. Años más
tarde, refirió estar en contra de toda solución que, en aras de la
justicia social, comportara la anulación de la libertad individual.
El segundo orden de divergencias, con sus amigos precisa-
mente, se refería a su criterio de que, en la práctica, ellos no eran
consecuentes con el ideario democrático. Más adelante, llegó a la
conclusión de que habían cesado las diferencias entre rojos y azules
y que lo que estaba planteado hacia el futuro era la contraposición
entre un partido de los propietarios y otro de los trabajadores.
Esta reserva lo llevó a ratificar su confinamiento en Macorís,
desoyendo sin apelación todos los llamados a incorporarse a los
asuntos públicos. El sistema político azul establecido en 1879 en
realidad era una suerte de dictadura de partido, ya que Luperón
se auto-atribuía la facultad de designar al candidato a la presiden-
cia, en el entendido de que debía pertenecer al círculo político o
por lo menos reconocerse como simpatizante con sus principios.
Este sistema culminó en el establecimiento de una dictadura de-
clarada, aunque transitoria, en 1881, a resultas de la disolución
del Congreso por el presidente Meriño, por iniciativa de Luperón.
Años después este fue depuesto como la figura predominante por
Ulises Heureaux, quien sustituyó a Meriño en la presidencia en
1882. Heureaux tenía un lineamiento completamente distinto al
de Luperón, ya que no era partidario del régimen democrático,
sino de la dictadura abierta, lo que le granjeó simpatías en la na-
ciente burguesía nacional, deseosa de un orden que garantizara la
propiedad y la riqueza.
Luperón, hombre íntegro, creía que el país debía ser regido
por sus figuras más talentosas y honestas. Desaparecido Espaillat
en 1878, su preferido pasó a ser Bonó. En tres ocasiones sucesivas
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 78 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 79
el prócer puertoplateño le ofreció la presidencia y en todas el mar-
ginado macorisano respondió con la negativa. Adujo su estado de
salud, siempre precario, al igual que su repugnancia ante el poder;
pero llegado el momento de las explicaciones de fondo, le expresó
con franqueza a Luperón, en carta de 5 de febrero de 1884, que
estaba absolutamente opuesto a la orientación dominante de pri-
vilegiar el desarrollo capitalista, sustentado en la proletarización y
el pauperismo de los labriegos otrora independientes.
Progreso sería, puesto que se trata del progreso de los domini-
canos, si los viejos labriegos de la común de Santo Domingo que
a costa de su sangre rescataron la tierra a cuyo precio estaban
adjuntadas, tierra que bañaron y siguen bañando con su sudor,
fueran en parte los amos de fincas y centrales [...]. Pero en lugar
de eso, antes aunque pobres y rudos eran propietarios, y hoy
más pobres y embrutecidos han venido a parar en proletarios.
¿Qué progreso acusa eso? Mejor entraña una injusticia hoy y
un desastre mañana.
Al parecer Luperón ni siquiera pudo comprender la disidencia,
por lo que mantuvo en las siguientes elecciones la propuesta. Para
él, sencillamente, la causa de la negativa no era otra que la elevada
calidad moral de su amigo, con quien participaba de la repugnan-
cia ante el poder y de las bondades de la vida privada. Empero, lo
que estaba verdaderamente en el origen de la no aceptación de
Bonó era la imposibilidad de ocupar un cargo para el cual tendría
que obrar en contra de sus convicciones más profundas.
Había un segundo orden de dudas, relativo a la persisten-
cia del autoritarismo con fachada liberal. Esta consideración se
acrecentó a propósito de la designación del general Heureaux en
la presidencia, tras el segundo intento infructuoso por colocar a
Bonó. Este intuyó tempranamente que Heureaux representaba
un peligro para los escasos espacios democráticos, e intentó con
delicadeza disuadir a Luperón de postularlo. Pero el prócer puer-
toplateño tampoco comprendió esta advertencia, convencido de la
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 79 10/09/2010 10:09:44 a.m.
80 Roberto Cassá
lealtad a toda prueba de ese ayudante militar que decía llamarse
su hijo.
Este segundo aspecto no provocó una ruptura declarada de
parte de Bonó, al grado que le expresó a Juan Vicente Flores, un
periodista puertoplateño crítico de Luperón, que prefería soslayar
la oposición a la orientación de los azules para limitarse a desta-
car sus eventuales aciertos. Aunque apartado de las actividades
políticas, siempre se consideró un amigo de Luperón e incluso un
correligionario. En cuanto a Heureaux, individuo de aguda inteli-
gencia, tan pronto captó las reservas de Bonó, le ofreció su amistad
incondicional, al grado de poner el poder a su disposición. Bonó
aceptó la amistad de Heureaux, lo que revela el tenso universo en
que se debatía, derivado de la ausencia de alternativas mejores.
Tal postura contrastó con el repudio que externaron los jó-
venes intelectuales de orientación democrática radical, agrupados
en clubes y en torno a periódicos independientes. Para ellos, cuyo
principal orientador fue Eugenio Deschamps, los azules consti-
tuían una casta de caudillos igual de voraces y antinacionales que
sus enemigos rojos. En un momento dado, no obstante el rencor
con que veían a Luperón, apoyaron su propuesta de que Bonó
ocupase la presidencia, ante lo cual este último ratificó su lealtad
a los azules y tomó distancia de los jóvenes radicales. Por la misma
razón, Bonó no obtemperó a los reclamos de varios intelectuales
prestigiosos, como Mariano Cestero, que ya se hallaban distantes
del Partido Azul en el poder.
En contraposición con esta abstinencia de incursionar en la po-
lítica, como publicista y pensador, Bonó radicalizó sus objeciones
a los azules, solo que en el exclusivo terreno conceptual y, segura-
mente, albergando esperanzas en que sus ideas contribuyeran en
algo a tornar más razonables las actuaciones gubernamentales.
Estas nuevas perspectivas las desarrolló en su texto «Opinio-
nes de un dominicano», publicado en El Eco del Pueblo de Santia-
go a partir del 13 de enero de 1884. A propósito de la evaluación
de los matices que dividían a los partidos, pasó a un terreno más
profundo de objeción a las orientaciones prevalecientes y compar-
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 80 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 81
tidas por todos en relación al desarrollo capitalista. Temía que, a
pesar de la tolerancia relativa del gobierno vigente, la paz pudiese
ser estéril y corruptora. Rechazó que el país estuviese en una fase
de progreso, como predicaba la «opinión reinante». En este texto
Bonó comenzó a pronunciarse contra la variante del capitalismo
local. Para él, progreso significaba el acercamiento a un orden de
felicidad colectiva, algo muy distinto de una proletarización que
auguraba grandes desgracias.
Dóciles nuestros trabajadores obedecieron y obedecen, aban-
donan los trabajos agrícolas, se convierten en peones, descien-
den la escala social, dejan sus familias, sus inocentes pasatiem-
pos para congregarse al descampado a jugar al monte y a los
dados, jornales trabajosamente ganados. Después de mucha
hambre y trabajos vuelven desnudos y enfermos de la ciénega;
encuentran las empalizadas del conuco en el suelo, lo que fue
siembra, tabuco y barbecho, y a la mujer y a los hijos desnudos
y hambrientos.
Alertaba que la situación anómala extremada en el sur,
...la expone a una invasión perenne y progresiva de población
extranjera, que hace desfallecer cada día más el elemento
dominicano, el cual desarmado y exhausto desaparecerá por
completo de esa región, y quedará refundido en el haitiano tan
luego pueda Haití salir de la anarquía que la devora.
Dada esta recusación del capitalismo, se vio precisado a acla-
rar que no era un enemigo del capital, aunque asumía la causa de
los débiles contra los fuertes y abogaba por la igualdad y en contra
de las injusticias.
Por consiguiente, consideró que la salida razonable a lo que
estaba aconteciendo radicaba en que el capital se humanizase me-
diante la participación de los trabajadores y sin que descartase la
independencia de los pequeños campesinos.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 81 10/09/2010 10:09:44 a.m.
82 Roberto Cassá
Para que esto se realice creo que, si el capital mejor aconsejado
se decidiera a hacer concesiones, a reintegrar hasta cierto punto
a los trabajadores en la situación que antes tenían; a hacerlos
si no socios, a lo menos participantes en cierto grado de los
proventos que recauden; a convenir con la equidad que requie-
ren todos los contratos humanos, sobre todo en aquellos que
se desea obtener una cooperación enérgica y eficaz en trabajos
rudos como son los del campo.
Bonó no perseguía el socialismo, sino un capitalismo con in-
gredientes cooperativos que no descartase la independencia de la
masa de labriegos. Pero constataba, a renglón seguido, que ya era
tarde para que se implantase un orden de tal naturaleza, habida
cuenta de que el capital dominicano había entrado «por la brecha
del monopolio y está en posesión de los derechos de todos». Pro-
nosticaba que el advenimiento de un orden conveniente para el
pueblo solo llegaría «después de desengaños deplorables, para que
paguemos como siempre la humanidad ha pagado, los desaciertos
de la legislación violenta en la dirección del trabajo».
Repudio a la clase directora
El tono sombrío de «Opiniones de un dominicano», dadas las
encrucijadas que percibía en el futuro, no implicaba una renuncia
a la esperanza. Al propio tiempo, resurgía en él la convicción de
que todos los caminos estaban por el momento cerrados, y que no
había nada que hacer, ni siquiera emprender la labor conceptual
de razonamiento y prédica de las verdades. Es ilustrativo que esta
serie de artículos concluyese con un llamado a la esperanza en la
acción de los círculos intelectuales no contaminados con la sed de
oro y poder.
Esta hermosa misión está encomendada a los hombres ilustra-
dos que no han perdido las virtudes cívicas y por dicha para mi
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 82 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 83
patria todavía hay muchos, muchísimos que si el espectáculo
lamentable de tantos errores hasta hoy los tiene retraídos qui-
zás al leerme creerán que una les falta...
Es por lo menos intrigante que esa serie concluyese en puntos
suspensivos, tal vez equivalentes a un legado deliberado, un tanto
desesperado, dirigido a sus congéneres. Era el anuncio del silencio.
Únicamente produjo, pocos meses después, «La República Do-
minicana y la República Haitiana», tras registrarse un conato de
conflicto con Haití. En este texto Bonó extremó su postura crítica,
expresando el descreimiento en las posibilidades de los sectores
gobernantes y denunciando el cúmulo de males que ponían a la
nación en una situación de extremo peligro para su supervivencia.
Su denuncia se centró en la corrupción, como estado mental que
había arraigado a manera de «abismo desconsolador».
La corrupción: he aquí nuestro gran mal, mal que nos circunda,
nos penetra y nos tiene bien cerca de la muerte, mal que cau-
sará la desaparición de nuestra nacionalidad si no procuramos
contenerla y corregirla pronto y radicalmente, puesto que la
crudeza actual no debe tener hondas raíces, porque no data
de lejos. Ella es reciente y reprensible. Muchos viven aún, que
hicieron o vieron hacer, los sacrificios cruentos que la abnega-
ción dominicana ha escrito con letras de oro en los anales de su
primera historia.
Ante un mal cuya génesis identifica en tiempos recientes, reto-
ma la perspectiva de que existe una reserva entre los que piensan y
se esforzaron para hacer viable la independencia dominicana. Con
el paso de los años, en vez de reforzarse esas esperanzas, se le fueron
desvaneciendo. En este artículo ya atisba, contrariamente a su leni-
dad previa, que «la culpa toda entera recae en los directores de la
vida nacional que faltos de las dotes que constituyen a los Hombres
de Estado, no pueden abarcar el conjunto de los hechos e intereses
generales...». Sustenta su repudio en que esos encumbrados «han
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 83 10/09/2010 10:09:44 a.m.
84 Roberto Cassá
venido haciendo casi todos, el papel de payasos en las tragicomedias
que en el teatro del mundo hacen representar un siglo a los domini-
canos». Hasta cierto momento delimitó la corrupción a los círculos
gobernantes, pero pasados unos años su pesimismo se consolidó
cuando oteó con más fuerza que nunca la ausencia de alternativas,
al considerar que ese mal supremo también había arraigado en la
mente de la población humilde.
Lo único que le quedó fue sumirse en el silencio, falto de expec-
tativas en la acción de cualesquiera sectores de la vida nacional.
La utopía del régimen popular
Diez años después de silencio voluntario, el 7 de julio de
1895 Bonó comenzó a publicar el texto Congreso extraparlamen-
tario. Fue como un destello entre los diez años de silencio y los
todavía más de diez años que le quedarían de vida, puesto que,
hasta donde está consignado, no volvió a concebir nunca más un
texto para su publicación. Él mismo provee indicios, en cartas, de
que estaba aquejado por un estado depresivo crónico. Por alguna
razón no explicitada, se liberó transitoriamente de tal síndrome,
considerando un deber expresar sus consideraciones respecto a lo
que venía aconteciendo en el país.
Los opúsculos, en total cinco, fueron editados por una im-
prenta propiedad suya que le había sido donada por el tirano
Heureaux. Extrañamente, las relaciones entre el pensador y el
gobernante parece que se habían consolidado, al grado de que
el primero felicitó al segundo con motivo de su reelección. Aho-
ra bien, lo que resume el contenido de los referidos opúsculos
es nada menos que un ataque furioso contra toda la acción del
estado dominicano. Bonó comienza su obra postrera con que
«los gobiernos corrompidos y corruptores son los que han des-
trozado con sus propias manos los frutos que debieron cosechar
para fortalecer y dar salud a la patria». Tiene razón Rodríguez
Demorizi cuando asevera que la crítica hubiera «llevado a otro
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 84 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 85
que no hubiera sido Bonó, a la Torre del Homenaje». Heureaux,
sin embargo, se mantuvo impasible ante la crítica a la mala ad-
ministración y corrupción reinantes. Fuese por respeto sincero
de parte del tirano o por cálculo habitual en él, lo cierto es que
ratificó el afecto a su amigo macorisano.
La obra presenta un escenario utópico, consistente en que el
pueblo decide asumir por su cuenta el ejercicio de la soberanía, en
contraposición con el sistema político establecido. A tal efecto, las
diversas circunscripciones del país habrían designado delegados
para una asamblea a celebrarse en la Mata del Borrego. Esta deci-
sión respondía a un estado injusto impuesto por los gobernantes,
por lo que venía a significar un llamado con tintes subversivos.
Los habitantes de todo el territorio de la República, a la vista
de la honda miseria que los agobia, y desengañados por un
momento del fantasma del progreso del país que muchos sin
prueba decantan, han determinado por medio de un acuerdo
tenido en estos días y que quieren que sea público, en nombrar
un representante respectivamente de cada Provincia y Distrito,
para que a su nombre y representando sus personas, discutan
los intereses generales de la República y los especiales de cada
localidad, a fin de tomar, después de discusiones bien meditadas
y aprobadas, resoluciones que en forma de votos indiquen a la
opinión los derroteros que habrá que seguir para no continuar
cavando el abismo en que hace tiempo se viene trabajando con
un éxito, por cierto, menos digno de tan abominable obra.
Al pie de la letra, Bonó se limitaba a ser el editor de esos
debates imaginarios. En realidad él trataba de compatibilizar sus
opiniones personales con lo que entendía que constituían las opi-
niones reales de la gente del pueblo. Por esto el singular congreso
antiestatal estaba matizado por la sencillez de los delegados y la
presencia del propio pueblo, en un ambiente que evoca la empatía
que sentía el autor por la vida cotidiana de los pobres. La repro-
ducción de este ambiente puede leerse como una convocatoria
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 85 10/09/2010 10:09:44 a.m.
86 Roberto Cassá
simbólica a que el pueblo se hiciese cargo de su destino con ayuda
de sus recursos. Así se instaló el Congreso:
A las nueve de la mañana los curiosos son escasos en la Mata
del Borrego. Tal cual ganadero o labrador medio indiferente
vaga debajo de los árboles, cuando los miembros del Congreso
van tomando asiento en rústicas barbacoas, hechas de tablas
de palma asentadas sobre horquetes de guayabo. Una mesa de
tablas de cabima con papel, pluma y tintero y sin tapiz, sirve de
bufete y un grueso tronco de tribuna. Cabe un árbol, un calaba-
zo galeón, lleno de agua de Quebrada Campo tapado con una
tusa, contiene todo el refresco de los diputados, que pueden
beber en unas jícaras o jigüeritas colgadas de varias ramas.
Todavía más bella es la descripción de la sexta sesión acerca de
la concurrencia femenina, algo que sugiere el derecho de las muje-
res a estar presentes en el tratamiento de los asuntos políticos.
Reemplazan a las elegantes del vecino pueblo de Macorís,
amedrentadas por el alboroto y los revólveres, otras mujeres,
si no tan bellas, jóvenes y distinguidas, muy aseadas y para el
caso más útiles; portadoras a la cabeza de anchas y blancas ba-
teas atestadas de empanadas, rosquetes y hojaldres de catibía;
de quesos y casabe, longanizas y plátanos maduros fritos. Se
colocan indistintamente bajo los árboles. Otras mujeres más
jóvenes tan limpias, pero mejor compuestas que las primeras,
traen también a la cabeza grandes bandejas cubiertas de blancos
manteles repletos de dulces secos, de cajuiles, naranjas, guaya-
bas; pan, bienmesabe o coconuts; éstas se sientan en sillitas de
guano y todas expanden sus provisiones al numeroso auditorio
que las rodea.
El aspecto clave dilucidado a lo largo de los debates de los
diputados fue la contraposición entre el cacao y el tabaco, y las con-
veniencias y perjuicios de ambos productos. Argumenta de nuevo a
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 86 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 87
favor del tabaco, como cultivo que asegura la comida del campesino
y un Edén, del cual fueron arrojados. El cacao requiere capital, lo
que es argumentado con cálculos de los ciclos y su rentabilidad, de
los que deriva la contraposición flagrante de dos modelos de desa-
rrollo económico:
El cultivo, cosecha y venta del cacao es exclusivo. El estanciero
nuestro y tres o cuatro peones más ocupados en la recolección,
desgrane, fermento y asoleo bastan al cacao; mientras que en
el tabaco son todos los trabajadores en acción, todos ganando,
todos produciendo y consumiendo víveres nacionales y por tanto
vivificando a la sociedad. Si fuese dable calificar a ambos produc-
tos diría que el cacao es oligarca y que el tabaco es demócrata.
Detrás de este discurrir subyacía la búsqueda de remedios glo-
bales a una situación insostenible. A las viejas temáticas de la nuli-
dad de las clases superiores, la corrupción y el autoritarismo, Bonó
agrega la ausencia sempiterna de «espíritu público», consistente
en la «insuficiencia absoluta en la ciencia de mando» de las clases
superiores que arrastraron al pueblo a la pasividad y el desinterés.
Introduce un «segundo mal», que denota su ruptura completa con
los sectores dirigentes: las nuevas doctrinas filosóficas procesadas
por la mayor parte de los sectores cultos. «Hablo del deísmo con
ribetes de ateísmo profesado por la mayoría de la clase letrada
dominicana, que es tan contraria a la religión, como el ateísmo
puro». Aludía específicamente a la doctrina positivista y de moral
laica de Hostos, que había estado en la base de la reforma educati-
va que el sabio había promovido durante su segunda estadía en el
país, entre 1880 y 1888, y que era contrario a la educación religio-
sa. Para Bonó una doctrina racionalista como esa podría ofrecer
satisfacción «a un escaso número de espíritus superiores», pero
no a las masas populares. Si bien siempre había sido un católico,
en esta última fase de su vida acentuó su convicción religiosa, y la
contrapuso con las doctrinas ilustradas del siglo, a nombre de la
salud del pueblo y de una doctrina que constituyese un antídoto
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 87 10/09/2010 10:09:44 a.m.
88 Roberto Cassá
frente a la corrupción. La religión, a su juicio, sería lo único sus-
ceptible de ofrecer consuelo a los dominicanos pobres, ya que el
racionalismo de Hostos «no da al inmenso número de sencillos,
pobres de espíritu, hambrientos y sedientos, reglas seguras, auto-
rizadas e incontrastables de moral y contención».
Por último, localizó un tercer orden causal de las desgracias
nacionales, el más grave de todos y de más difícil remedio, «en la
inercia de nuestro pueblo». La identifica con la incapacidad de
cumplimiento de los deberes en el orden democrático, aunque va
más lejos, hasta identificar una sustancia de individualismo de los
dominicanos, contrapuesta a cualquier noción de sociedad.
Separadamente individuo por individuo, es de lo mejor que
hay en el mundo, pero tomado colectivamente es casi inútil;
no tiene la sociedad dominicana esa cohesión indispensable
de toda agrupación humana que quiere ser definitivamente
independiente, dueña absoluta de sus destinos. El fondo de
nuestro carácter nacional lo constituye el particularismo,
el individualismo; no se percibe en ninguno de sus actos la
nota predominante que constituye el alma de las naciones
estables. Una misión que cumplir para sí propia, trabajando
y cooperando a los destinos de la humanidad, y colocándose
como factor indispensable y libre en las evoluciones que debe
recorrer nuestra raza.
Refugio en el misticismo
Durante los últimos años de su vida, en concordancia con las
conclusiones a las que arribó en el Congreso extraparlamentario,
Bonó se abstrajo de todo interés intelectual y se dedicó exclusiva-
mente a una labor religiosa. Según se desprende de cartas dirigidas
al arzobispo Meriño, se pasaba los días sirviendo a la parroquia y
realizando obras caritativas. Extremó, casi hasta lo indecible, su vo-
cación por la pobreza, coherente con la prédica con que concluyó
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 88 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 89
su postrero texto, de que «la doctrina del sacrificio es lo único que
representa la verdad».
Pero Bonó no tenía la estructura de un resignado definitivo.
Abrió una brecha de esperanza para los dominicanos con la pro-
puesta de la Confederación Antillana, esto es: la federación de
la República con Cuba, Puerto Rico y tal vez otros países. Veía
posible esta propuesta, a pesar de la oposición de Estados Uni-
dos y las dificultades que presentaba la vecindad con la nación
haitiana, ya que los dominicanos eran cosmopolitas por vocación.
Esta característica los tornaba aptos para constituirse en núcleo de
esa confederación que auguraría dignidad a pueblos tradicional-
mente sometidos, a los cuales visualizaba como «únicos y nuevos
representantes de una raza que hasta hoy no había aparecido en
la escena política del mundo, con el tipo de civilizada y libre». La
reconstitución de un sentido de misión que diera aliciente ideal a
la comunidad debía radicar en la reivindicación de la dignidad de
los negros. Empero, dejó en suspenso la pregunta de hasta qué
grado los dominicanos podrían superar sus escollos sempiternos y
ponerse a la altura de los pueblos libres.
En esos dilemas transcurrieron sus últimos años, matizados por
nuevos desencantos, producto de la frustración de que la muerte
de Heureaux no fuera seguida por una democratización real. Lo
que se produjo fue el desorden protagonizado por los caudillos
en forma impune, a causa de la inexperiencia del nuevo grupo
gobernante, atado a los «sofismas» racionalistas, y la injerencia de
Estados Unidos, sobre cuyo peligro Bonó y Meriño se alertaron.
Su último texto recogido por Rodríguez Demorizi, una carta a
Meriño fechada el 31 de diciembre de 1903, resume la amargura
en que quedó embargado, centrando su crítica en el abandono del
cristianismo por parte de las élites cultas. No encontraba, por lo
visto, remedio alguno al misticismo.
La sociedad en que vivimos está mala, muy mala. Si Dios no
nos ve con misericordia estamos perdidos. Con los elementos
en juego hoy día no hay combinación a mi parecer que pueda
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 89 10/09/2010 10:09:44 a.m.
90 Roberto Cassá
reconstruir el edificio social destruido, restablecer la armonía y
mantener las jerarquías. El trabajo dominicano lo acabaron las
teorías de los ilusos, las santas creencias de la religión cristiana
las acabaron las teorías generales del siglo, traducidas aquí por
la Normal, la disciplina, la laboriosidad, en fin, todo lo bueno
que poseíamos se ha venido abajo, la economía, el amor al or-
den es caso de burla y lo han sustituido el ardiente deseo de
vivir del presupuesto y la superfluidad.
¿Había Bonó terminado como un reaccionario, opuesto al
avance de las sociedades y deseoso únicamente del retorno al
pasado? Este no debió ser el caso, aunque la complejidad de sus
reflexiones deja terreno abierto para la interpretación. El hecho de
que se acogiera a la doctrina de Cristo no significa que renunciara
definitivamente a una opción progresiva. Bonó siguió abanderado
de los intereses de los pobres, lo que descarta que adoptara una
postura conservadora propia de sectores dirigentes. Su objeción a
la modalidad de desarrollo económico no significa que renunciase
a una modernización beneficiosa para los pobres, aunque la quería
sin duda hacer compatible con el mantenimiento de relaciones
tradicionales que aseguraran la dignidad colectiva. Y su rechazo al
racionalismo positivista no era tanto en general, sino a los efectos
de su influencia sobre la colectividad dominicana, por considerar
que no proveía la savia de esperanza requerida por los pobres para
enfrentar los dilemas de la época. Puede leerse que, no obstante la
profundización de su fe católica, estaba abierto a aceptar la validez
de las «teorías del siglo» en otros contextos, para los cuales los
dominicanos no estaban preparados por el momento.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 90 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 91
Bibliografía
Bonó, Pedro Francisco. El montero. Epistolario. Santo Domingo,
Editora Corripio, 2000.
Cassá, Roberto. «Apología de Pedro Francisco Bonó», Clío,
año LXIV, No. 63, Santo Domingo, mayo-diciembre de 1996.
González, Raymundo. Bonó, un intelectual de los pobres. Santo Do-
mingo, Editora Búho (Centro de Estudios Sociales Padre Juan
Manuel Montalvo y Centro Pedro Francisco Bonó), 1994.
Rodríguez Demorizi, Emilio. Papeles de Pedro Francisco Bonó,
Santo Domingo, Editora del Caribe, 1964.
San Miguel, Pedro. La isla imaginada: historia, identidad y utopía
en La Española, San Juan-Santo Domingo, Isla Negra-La Tri-
nitaria, 1997.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 91 10/09/2010 10:09:44 a.m.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 92 10/09/2010 10:09:44 a.m.
Eugenio Deschamps
Tribuno popular
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 93 10/09/2010 10:09:44 a.m.
94 Roberto Cassá
Eugenio Deschamps
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 94 10/09/2010 10:09:45 a.m.
Prócer de su generación
Eugenio Deschamps brilla dentro de la pléyade de dominica-
nos que han dedicado su vida a la realización del ideal de redención
colectiva. Nació en Santiago el 15 de julio de 1861, poco después
de haberse producido la Anexión a España, y su niñez transcurrió
en medio de sobresaltos casi continuos. Procedía de una familia
de tradición urbana, cuyos integrantes, aunque humildes, tenían
acceso a la educación básica. A causa del incipiente dinamismo
urbano de Santiago, a secuela del peso preponderante del tabaco
dentro de la economía nacional, y del entorno familiar, cuando lle-
gó a la adolescencia pudo compaginar la ocupación en actividades
artesanales con el logro de un nivel cultural sobresaliente. Ahora
bien, en las décadas de 1870 y 1880 aún no había instituciones edu-
cativas superiores en Santiago, por lo que Deschamps, impedido
por razones económicas de marchar a Santo Domingo, no pudo
continuar sus estudios. En su formación autodidacta recibió ayuda
de su tío, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, uno de los escasos
hombres dotados de un elevado nivel cultural en Santiago. Con
esa formación, siendo un jovencito, pudo ejercer el magisterio,
aunque por pocos años, víctima de persecuciones políticas desde
1885 que lo obligaron a llevar una vida accidentada.
Rufino Martínez, quien de niño conoció a Deschamps en
Puerto Plata y le consagró una magnífica biografía, proporciona
– 95 –
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 95 10/09/2010 10:09:45 a.m.
96 Roberto Cassá
escasa información acerca de su juventud. Aun así, se colige que
mostró una precoz disposición a las letras, pues comenzó a incur-
sionar en el periodismo en 1883, cuando tenía 22 años. El 29 de
abril de ese año fundó en su ciudad natal el periódico La Alborada;
no mucho después de su cierre, apenas aparecidos diez números,
fundó La República, periódico que sobrevivió hasta el número 69,
fechado el 24 de junio de 1885, aunque siguió publicándolo de
forma intermitente durante el exilio de la década de 1890.
Desde el inicio de su vida pública, Deschamps insertó el
periodismo como parte de una acción tendente a la proyección
de un ideal de nación. En la época en que comenzó a escribir se
involucró en la organización de asociaciones culturales y sociales,
las cuales formaban parte de la emergencia de una generación que
cuestionaba los contornos de la situación vigente. Rufino Martínez
describe la tónica de ese conglomerado juvenil: «Constituían una
fuerza viva, como siempre ha convenido al interés social. Opina-
ban, reclamaban, sugerían, censuraban y protestaban. Y cuando
se enardecían las pasiones Deschamps escalaba la tribuna...». En
las principales ciudades de la región del Cibao ese proceso se ma-
nifestó a través de la acción cívica enmarcada en las mencionadas
sociedades, y encontró en la prensa independiente el medio clave
de expresión. Entre las motivaciones para la creación de esas so-
ciedades se encontraban la defensa de los pobres por medio de
la beneficencia y la construcción de instalaciones hospitalarias, el
avance de la instrucción con ayuda de escuelas y bibliotecas, el
fomento rural a través de cultivos comerciales y caminos vecinales,
la recreación sana y la participación de la mujer en la vida social.
Además de director de La Alborada y La República, en el
primer lustro de 1880 Deschamps escribía en otros periódicos,
como El Propagador de Puerto Plata, dirigido por su amigo Juan
Vicente Flores. De hecho, existía una red de sociedades y pe-
riódicos cibaeños. Como exponente conspicuo de la generación
contestataria, le correspondió a Deschamps promover la primera
organización de trabajadores de Santiago, la Alianza Cibaeña, con
el fin de fomentar el desarrollo cultural y profesional de los arte-
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 96 10/09/2010 10:09:45 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 97
sanos asociados. Pero, sobre todo, descolló en la oratoria, al grado
de quedar tempranamente reconocido en el entorno provinciano
como el «tribuno popular», mucho antes de alcanzar la dimensión
de la voz más vibrante del país.
Gracias a la firmeza de su pluma, al activismo tenaz y a la
fuerza de su oratoria, terminó fungiendo como el ídolo de los prin-
cipales colectivos de jóvenes de Santiago y localidades aledañas.
Tenía las condiciones y las motivaciones para desarrollarse como
un intelectual, pero desde la juventud definió una vocación por
la acción que lo perfiló como paradigma en su época del político-
patriota, definido por oposición al político vulgar que únicamente
perseguía beneficios personales. Pese a no realizar una labor de
reflexión sistemática, logró dar consistencia a un discurso que sin-
tetizaba las aspiraciones de los jóvenes integrados en las socieda-
des culturales. El fenómeno generacional estuvo indisolublemente
ligado a la obra de Deschamps, conformado como un ser humano
dispuesto a cualesquiera sacrificios en aras de la felicidad de la
colectividad. Su constitución personal le permitió desempeñar su
arriesgada misión: la entrega al ideal estaba libre de toda vaci-
lación, por lo que ganó admiración por la arrogancia desafiante
frente a los políticos que resultaba de la valentía del hombre de ac-
ción y de la conciencia de la superioridad cultural del intelectual.
El entorno de los gobiernos azules
El protagonismo de los jóvenes urbanos estuvo asociado a la
repulsa que les provocó el desempeño en el poder de integrantes
conspicuos del Partido Azul, la corriente defensora de un proyecto
liberal. En octubre de 1879, Gregorio Luperón, a la sazón líder
único de los azules, encabezó una revuelta que derrocó al presi-
dente Cesáreo Guillermo y estableció un gobierno provisional en
Puerto Plata encabezado por él mismo. Luperón carecía de ambi-
ciones de poder personal, por lo que procuró que la presidencia
fuera ocupada por correligionarios, que garantizaran la aplicación
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 97 10/09/2010 10:09:45 a.m.
98 Roberto Cassá
de una política favorable al progreso económico y de los cánones
democráticos. Los gobiernos que se sucedieron a partir de 1879
encontraron un clima de crecimiento económico que les fue fa-
vorable, principalmente derivado de la fundación de ingenios
azucareros y de la exportación de café, cacao y otros géneros. Sin
embargo, no habían madurado las condiciones para un régimen
democrático, debido a lo embrionario de la economía capitalista
moderna. El país seguía siendo muy pobre, básicamente compues-
to por campesinos, en su inmensa mayoría analfabetos y aislados
de la política formal. Desde la guerra de la Restauración, conclui-
da en 1865, la autoridad social en el campo estaba en manos de
los caudillos, reconocidos por ostentar grado de general, quienes
fungían de intermediarios entre los núcleos dirigentes urbanos y
la mayoría rural. Parte del prestigio del Partido Azul se derivaba
de contar con la simpatía de casi todos los intelectuales de la épo-
ca. Estaban identificados con la doctrina liberal y aspiraban a la
instauración de un orden estable que, como prerrequisito para el
despegue del progreso económico, desterrara la influencia de los
caudillos. Identificados con los contornos económicos y cultura-
les de la modernidad, creían factible que República Dominicana
siguiera la senda de Europa occidental y Estados Unidos, ponde-
rados como concreción de la sociedad deseable. Los identificaban
con el concepto de «progreso», con el fin de diferenciarlos de la
sociedad dominicana cuyos componentes «bárbaros» debían ser
desarraigados a toda costa. Algunos de los intelectuales liberales
consideraban que la labor estatal debía centrarse en la promoción
de la educación, vista como recurso por excelencia para encami-
nar al pueblo por la ruta del progreso. Situaban tal proceso como
el fundamento de la consolidación definitiva de la autonomía
nacional, por cuanto estaban todavía muy recientes los intentos
anexionistas de Pedro Santana en 1861 y de Buenaventura Báez
en 1869.
Mas, fue poco lo que pudieron emprender los azules en el
poder. En realidad, las obras «de progreso» más importantes no
pasaron de ser producto de circunstancias que favorecieron inicia-
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 98 10/09/2010 10:09:45 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 99
tivas de inversionistas extranjeros. Un objetivo tan crucial como
el sueño de abrir un flujo de inmigrantes blancos resultó fallido,
no obstante los esfuerzos desplegados por Luperón en sus viajes
a Europa. Vista en retrospectiva, una de las pocas obras trascen-
dentes de los regímenes azules fue la innovación educativa llevada
a cabo por Eugenio María de Hostos. Pero el sistema racionalista
hostosiano quedó restringido a círculos reducidos de la población,
por lo que su impacto se limitó al fortalecimiento intelectual de los
sectores dirigentes.
Se puso en claro, contrariamente a las ilusiones nacionalistas
de los intelectuales liberales, que el mentado progreso conllevaba
el acrecentamiento del control económico externo y favorecía un
orden político y social oligárquico. Determinados a promover el
desarrollo económico, los azules no vacilaron en promulgar le-
gislaciones que favorecían de manera abusiva los intereses de los
capitalistas locales y extranjeros y que contribuían a deteriorar aún
más las condiciones de vida de la mayoría pobre. De esta manera
aplicaban el precepto de que el progreso sería obra exclusiva de
minorías cultas, sin importar los efectos inmediatos sobre el pue-
blo pobre, bajo el supuesto de que, a la larga, lograría arrastrarlo
a la prosperidad. Muchos intelectuales aceptaron esta situación
como el precio imprescindible a pagar para el desarrollo.
Todavía más acuciante vino a ser la decisión de los jerarcas
azules de imponer un patrón autoritario de poder, aun fuera visto
como recurso transitorio para desarraigar el desorden crónico.
Durante la presidencia de Fernando Arturo de Meriño (1880-
1882), sacerdote liberal colocado por Luperón, surgió el peligro
de retorno de las montoneras por los preparativos expedicionarios
en Puerto Rico del ex presidente Guillermo, sostenido por las
autoridades de esa isla, entonces colonia de España, como medio
para anular el apoyo que Luperón y otros jefes azules concedían a
los patriotas cubanos opuestos al dominio español. Ante esa ame-
naza, Meriño emitió el célebre decreto que condenaba a muerte a
todos aquellos que fueran sorprendidos con las armas en la mano.
La terrible medida, conocida como «decreto de San Fernando»,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 99 10/09/2010 10:09:45 a.m.
100 Roberto Cassá
puso en entredicho la proclama que hacían los azules de instau-
rar un orden legal. Para remachar el clavo, en procura del poder
necesario para erradicar a los caudillos, el presidente dispuso la
anulación temporal de las cámaras legislativas, paso que equivalió
a la instauración de una dictadura.
Consciente de la necesidad de imprimir un giro ilustrado al
ejercicio gubernamental, Luperón trató de que Pedro Francisco
Bonó, el intelectual más sobresaliente de aquella época, ocupara
la presidencia de la República. Pero Bonó rechazó el ofrecimiento
por encontrarse opuesto a la orientación oligárquica y autoritaria
que, en la práctica, habían adoptado sus compañeros del Partido
Azul. De tal manera que, en 1882, al concluir el período de Me-
riño, Ulises Heureaux fue nominado candidato presidencial. Este
se perfilaba ya como el individuo con mayor cuota de poder, apro-
vechando la confianza que le profesaba Luperón por su condición
de lugarteniente favorito durante los años previos. Para Heureaux
la orientación oligárquica no presentaba problema alguno; en
consonancia con ello, y gracias a su inteligencia y dotes militares,
había sido el principal artífice de la pacificación de los caudillos
rivales. Entre 1882 y 1884, período de la primera administración
de Heureaux, se inició el uso de la corrupción administrativa como
medio para potenciar el poder del presidente y de la camarilla de
servidores que comenzaba a conformarse. El autoritarismo y la
corrupción no fueron advertidos suficientemente por Luperón, no
obstante su patriotismo genuino, por conceder prioridad a la con-
solidación del poder de su partido. Deschamps denunció que, por
tal proceder, al prócer puertoplateño le correspondía una cuota
importante de responsabilidad en el curso que tomó el experimen-
to liberal, por lo que fue objeto, junto a Heureaux, de invectivas de
los jóvenes radicales.
Por ejemplo, en la nota anónima «Receta para embalsamar
el cadáver de la patria», aparecida en La Libertad, periódico de
Puerto Plata, en octubre de 1884, se ridiculizaba a ambos por su
propensión a enriquecerse. Enrique Taylor, director del periódico,
fue encausado por Heureaux, ante lo cual los autores, tres jóvenes
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 100 10/09/2010 10:09:45 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 101
de la ciudad, decidieron asumir la responsabilidad. En esos mis-
mos años se escenificó en Santo Domingo una protesta, con visos
de motín popular, contra los privilegios concedidos a la fábrica de
fideos La Toscanela, propiedad de dos jerarcas azules, Rodolfo
Boscowitz y Maximiliano Grullón.
Las propuestas de sociedad
Se ha dicho que, no obstante el contenido renovador de sus
discursos y artículos, Deschamps se circunscribió a una acción
intelectual pragmática, concebida en función del logro de objeti-
vos tangibles. Eso no le impidió formular propuestas novedosas,
centradas en la recusación del rumbo adoptado por los azules,
pero que no suponían la negación de la teoría liberal. Su reflexión
operó como la conciencia lúcida de la generación juvenil, cuyo
propósito, en primer término, estribaba en la instauración de un
régimen democrático.
Deschamps asumió el cuestionamiento de los azules desde
una posición que radicalizaba el liberalismo. Caracterizaba a los
jefes azules como una casta de generales que utilizaban el poder
en beneficio exclusivo y en conflicto, por ende, con la colectividad.
Al igual que Bonó, llegó a la conclusión de que nada de importan-
cia diferenciaba ya a los azules de sus antiguos enemigos los rojos,
conservadores partidarios de Buenaventura Báez. Por tal razón,
convocó a los «buenos» para que constituyeran «partidos de prin-
cipios» que hicieran realidad un nuevo concepto de la política, dis-
tinto al puesto en práctica por los «seudopartidos personalistas».
Para tal fin, llamó a la conformación del «partido del porvenir»,
que debería estar compuesto por los ciudadanos honestos de am-
bos partidos, así como todos aquellos que nunca hubieran terciado
en el partidismo.
Su actitud ante el pueblo se deslindó de la característica de
los intelectuales de más edad, salvo contadas excepciones. Para
él, el pueblo debía ser el único agente de cualquier orden político
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 101 10/09/2010 10:09:45 a.m.
102 Roberto Cassá
legítimo. Por eso, aseveró, «el partido del porvenir» debía ser del
pueblo y solo del pueblo. Contrariando la orientación oligárqui-
ca, aseguró que el destinatario del verdadero progreso no podía
ser más que el pueblo. Ahora bien, al mismo tiempo adivinaba
dificultades, en el orden cultural, para que el pueblo actuara de
acuerdo a sus intereses, por lo que llegó a la conclusión de que los
actores puntuales del partido doctrinario serían aquellos ciudada-
nos capacitados y armados de principios morales, habilitados para
sepultar la ignorancia de los caudillos-generales y la corrupción
de los políticos profesionales. Tal objetivo implicaba que la acción
política suponía la representación de la masa de la población, lo
que no significaba aceptar el supuesto de la incompetencia del
pueblo. Por el contrario, acotaba que el único sentido de la políti-
ca radicaba en promover la participación de la ciudadanía a través
de un proceso concomitante de educación y acción. A tal respecto,
advirtió contra la instauración de una dictadura de los capaces,
acotando que la misma daría lugar a una oligarquía peor que las
hasta entonces conocidas.
Deschamps ilustró esta postura razonando que en la historia
se conjugan lo ideal y las pasiones negativas. Percibía un progreso
espontáneo de la historia hacia la felicidad, pero debía plasmarse
a través de la lucha de los pueblos contra la opresión. De ahí que, a
su juicio, se hiciera necesario que los pueblos acogieran conscien-
temente los fines de la razón de historia, puesto que ellos eran los
únicos forjadores de la historia. Consideró que, a partir de la Re-
volución francesa, la humanidad había entrado en una era de luz
que dejaba atrás siglos de tinieblas y anunciaba la realización de
los ideales universales. Aún así, enfatizaba que era imprescindible
que los pueblos se levantaran, para liberarse de la pasividad que a
menudo los tornaba víctimas de las manipulaciones de los políticos
desaprensivos. El corolario fue un llamado vibrante a la lucha por
la libertad, la cual él decidió asumir por medio del ejemplo.
Para quienes se sintieron aludidos, esos jóvenes abrigaban
propósitos sediciosos. En ocasión de una de las controversias, Lu-
perón se refirió despectivamente a los «socialistas y visionarios»,
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 102 10/09/2010 10:09:45 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 103
achacándoles el intento de provocar «la guerra social» y de ins-
taurar la «peor de las tiranías». Deschamps replicó que tuvo que
buscar en el diccionario para conocer el significado del término
socialismo, añadiendo que esa ideología tenía vigencia en Europa,
pero no en República Dominicana.
En contraste con las acusaciones de Luperón, Deschamps se
hacía eco del reclamo de respeto por los procedimientos institu-
cionales. A diferencia de muchos liberales, que entendían que
había que asumir las consecuencias del progreso apoyando un sis-
tema fuerte de autoridad, los jóvenes estimaban que los principios
democráticos y libertarios no estaban en entredicho, sino que, por
el contrario, había llegado la hora de hacerlos realidad. Para ellos
la principal consecuencia de tal orden sería poner fin a la procli-
vidad violenta de los generales, el obstáculo fundamental para la
«revolución» y el «progreso». Ambos términos se identificaban en
la visión de Deschamps, ya que referían al cese de la opresión y al
logro de un nivel cultural y social que permitiría la realización co-
lectiva. Se hace comprensible que la revolución a la que aspiraba
solo pudiera ser pacífica, ya que la violencia, a su manera de ver,
constituía una manifestación de barbarie, salvo en circunstancias
excepcionales que la ameritan, y su empleo en ese momento bene-
ficiaría los propósitos de los generales-caudillos y de los haitianos,
para él siempre en asechanza contra los dominicanos.
Dentro de la agenda de los jóvenes no se encontraba la crítica
de la sociedad moderna, sino exactamente lo contrario. Buscaban
la modernidad por entender que esta era la antítesis de la situación
existente en el país. Estaban convencidos que el desarrollo econó-
mico al estilo europeo traería las claves beneficiosas del progreso.
Entendían a tal respecto que la única solución a la mano, para con-
solidar la autonomía nacional y lograr la dignidad colectiva, sería
adscribirse a los patrones europeos. Pero no veían los males en esas
sociedades como expresión del capitalismo, sino de los residuos
del antiguo régimen. Era obvio que su horizonte ideológico estaba
marcado por las características de la sociedad dominicana. En un
momento en que en los principales países europeos comenzaba
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 103 10/09/2010 10:09:45 a.m.
104 Roberto Cassá
a manifestarse masivamente la corriente socialista, esos jóvenes
consideraron que el único horizonte con vigencia sería instaurar
un orden democrático apegado a la institucionalidad y sustentado
en la participación del pueblo. Ahora bien, aunque no rechazaban
el capitalismo, aspiraban a una sociedad igualitaria cuyo principal
sector debía ser el campesinado.
Réprobo contra Heureaux
Pese a los nubarrones que se avizoraban por el poder crecien-
te de Heureaux, al igual que muchos de sus amigos, Deschamps
estaba convencido de que, por fin, como corolario de una historia
trágica demasiado prolongada, habían madurado las condiciones
para la instauración de un régimen democrático. El tono de los
editoriales de La República, entre 1884 y 1885, quedó matizado
por una tónica de febrilidad en pos del alcance inmediato del ob-
jetivo supremo de redención del pueblo.
Inicialmente, Deschamps y sus amigos rompieron lanzas in-
discriminadamente contra todos los integrantes del Partido Azul, y
llegaron por momentos al nivel de la diatriba incluso contra Lupe-
rón, aunque muy pocas veces en el terreno de la honradez personal.
Más bien, la acusación subyacente estribaba en hacer responsable
a Luperón del poder creciente de Heureaux. En efecto, todavía
hasta 1885, Luperón se mantenía solidarizado con las ejecutorias
de Heureaux y, retrospectivamente, puede considerarse que no
había calibrado la magnitud de las aspiraciones que este albergaba.
Desde la presidencia, sinuosamente, Heureaux fue construyendo
su propia plataforma permanente de poder, y fingió acatar de
manera irrestricta las indicaciones de Luperón, todavía único líder
formalmente reconocido. Esta relación sutil se percibió a propósito
de las elecciones de 1884, cuando emergieron dos candidaturas ci-
baeñas para la presidencia, lo que en cierta manera cuestionaba la
facultad de Luperón para designar a dedo al siguiente presidente.
Ambos candidatos, Casimiro de Moya y Segundo Imbert, eran sus
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 104 10/09/2010 10:09:45 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 105
amigos, especialmente el último, quien lo había acompañado en los
incontables combates después de la Restauración. Luperón decidió
declararse neutral para evitar que el conflicto empeorase y se salie-
ra de control. Tal postura fue aprovechada por un conglomerado
de prohombres azules de Santo Domingo, encabezados por el ex
presidente Meriño, quienes decidieron llevar otro candidato, Fran-
cisco Gregorio Billini, rodeado de una aureola de prestigio por su
honradez y capacidad intelectual, así como por haber combatido en
la frontera sur contra la intentona anexionista de Báez en 1869 y
años siguientes.
Heureuax aprovechó esta fragmentación regionalista de los
azules para situarse del lado de Billini, de seguro calculando que
le sería más fácil controlarlo, ya que desde la presidencia había ido
consolidando su influencia primordialmente entre empresarios y
burócratas de Santo Domingo. El presidente llegó al extremo de
organizar un fraude electoral en beneficio de Billini, consciente
de que la candidatura del señor De Moya tenía mayor índice de
simpatía. Estas maniobras todavía no llevaron a un conflicto con
Luperón, aunque comenzaron a surgir los primeros motivos de
suspicacia.
Las ejecutorias de Billini en la presidencia, circunscritas al
terreno de la legalidad y la probidad, en contraste con lo que venía
de hacer Heureaux, paradójicamente reconciliaron a Luperón y
Heureaux, en obvio beneficio exclusivo del segundo. Billini con-
sideró imprescindible otorgar amnistía a todos los desterrados, lo
que fue aprovechado por el ex presidente Guillermo para retornar
al país. Ambos prohombres azules se sintieron amenazados por su
formidable enemigo y plausiblemente abrigaron la sospecha de que
el presidente pretendía ampararse en Guillermo para debilitarlos.
Sospecharon que existía un acuerdo confidencial entre Billini y
Guillermo, puesto que el primero había sido ministro en uno de
los gobiernos de Guillermo. Heureaux se dedicó, casi abiertamen-
te, a intrigar y conspirar, y obtuvo el concurso de Luperón, quien
le retiró la confianza a Billini y lo obligó a renunciar.
Los jóvenes radicales, desde el principio, prestaron atención al
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 105 10/09/2010 10:09:45 a.m.
106 Roberto Cassá
Casimiro de Moya
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 106 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 107
conflicto entre Billini y los jefes de su partido. Tras haber denunciado
a Billini como un instrumento de Heureaux, pasaron a brindarle
apoyo, al comprobar que intentaba realizar un programa de gobier-
no ejemplar. Deschamps vaticinó que «la misma turba» que lo había
llevado al poder lo derrocaría. Puso de relieve su perspicacia cuando
analizó los contenidos positivos de las ejecutorias de Billini, abierto
a la sociedad y en disposición verdaderamente democrática. Al cap-
tar el conflicto que enfrentaba a facciones de los azules, Deschamps
adoptó una postura favorable hacia todos aquellos que se oponían
a la consolidación de la influencia de Heureaux. A medida que se
agudizaba ese enfrentamiento a la estrella ascendente de Heureaux,
se fue diluyendo el colectivo original de jóvenes, puesto que sus
miembros, siempre orientados por Deschamps, consideraron que
era preciso integrarse a los azules que mostraran apego a posturas
democráticas. Mientras tanto, cuando pasó a disponer de mayor
cuota de poder a través del sustituto de Billini, el vicepresidente
Alejandro Woss y Gil, la hostilidad de Heureaux se acrecentó. La
República fue clausurada y su director, abiertamente agredido por el
Gobierno, se vio obligado a marchar al exilio. Comenzaría un largo
rosario de desventuras lejos del suelo patrio por su intransigente
defensa de la libertad.
Ahora bien, todavía Heureaux no capitalizaba todo el poder,
por lo que, para poderse presentar como candidato, tuvo que acep-
tar de palabra la celebración de elecciones libres. En esta ocasión
los cibaeños se presentaron en bloque detrás de la candidatura
de Casimiro de Moya. Prácticamente todos los azules que todavía
mantenían un mínimo apego a las posturas liberales y a la decen-
cia personal se colocaron detrás del señor De Moya, al ponerse de
manifiesto que Heureaux representaba un proyecto autoritario y
de corrupción administrativa. Luperón, desubicado respecto a lo
que acontecía, tras titubear, ofreció apoyo a Heureaux, no obstan-
te los indicios de que fraguaba un nuevo fraude electoral. No valió
que gran parte de sus amigos se pusieran del lado opuesto ni que,
consumado el fraude, De Moya y sus seguidores se declararan en
rebelión en las comarcas centrales del Cibao y la Línea Noroeste.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 107 10/09/2010 10:09:48 a.m.
108 Roberto Cassá
Instalado en el poder tras derrotar a los moyistas, Heureaux
tuvo las manos libres para implantar una dictadura, aunque to-
davía decía respetar las libertades públicas. Se produjo un rápido
deterioro de las relaciones con Luperón, a quien, sin embargo,
procuraba distraer con promesas falsas. El líder de los azules
advirtió que se había instaurado ya un orden dictatorial y que de-
bía enfrentarlo; finalmente, rompiendo su reticencia a ocupar la
presidencia, decidió presentar su candidatura en las elecciones de
1888. En ese momento, Heureaux obtuvo un empréstito de la casa
holandesa Westendorp por 900,000 libras esterlinas, destinándose
parte de ese dinero a sobornar a políticos y caudillos. Luperón fue
abandonado por muchos de sus amigos, al tiempo que tuvo que
gastar el grueso de su fortuna en la campaña. Su mayor apoyo lo
tenía en ese momento entre los jóvenes a quienes había denuncia-
do pocos años antes como visionarios ilusos. Ahora bien, la fuerza
del sector juvenil había menguado significativamente, quedando
Deschamps y sus amigos cercanos cada vez más aislados. Heureaux
captó o neutralizó a muchos por medio del soborno, mientras otros
mostraron miedo y se apartaron de la disputa o bien se alejaron
de toda forma de acción política. Víctima de las manipulaciones
corruptoras del poder y ante la evidencia de los preparativos de
fraude, el prócer restaurador decidió retirar su candidatura. Pero
se negó a acudir a la insurrección, como demandaban los jóvenes,
consciente de que la mayoría de políticos se habían alineado de-
trás de Heureaux, quien por lo demás controlaba el monopolio
de las armas. Decidió marchar al exilio para hacer preparativos
tendentes a derrocar a su antiguo discípulo.
En ese proceso, Deschamps y sus compañeros fueron aban-
donando paulatinamente su hostilidad en bloque contra los azules
y la fueron polarizando en Heureaux. Este giro se manifestó pri-
meramente ante el gobierno de Billini, como se ha visto positi-
vamente ponderado por la prensa independiente. Poco después,
a diferencia de lo que habían hecho dos años antes, los jóvenes
se identificaron con la candidatura de De Moya en las elecciones
de 1886. Empero, todavía la postura de Deschamps fue cauta, so-
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 108 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 109
bre todo ante la insurrección, pues seguía convencido de que no
era lícito, bajo ninguna circunstancia, acudir al expediente de las
armas. Ahora bien, inmediatamente después del distanciamiento
entre Luperón y Heureaux, Deschamps tomó la postura de que,
sin ambages, había que tomar partido por el primero. El periodista
y tribuno, pertinentemente, aclaró que nunca había cuestionado
la honradez del general restaurador, sino que había criticado sus
actuaciones erradas.
Luperón fue seguido al exilio por unos pocos partidarios, entre
los cuales se encontraba Deschamps, quien logró abandonar el país
en 1890 tras haber pasado una temporada en prisión. Había con-
traído matrimonio con Balbina Chávez, de una familia influyente
de la Línea Noroeste. La esposa intervino activamente buscando
protección para su marido y lo siguió en el exilio durante algunos
períodos. Sin embargo, permaneció la mayor parte del tiempo en
el interior del país, dedicada a los menesteres rurales con el fin de
suplir la ausencia del hombre en la educación y sostenimiento de
los hijos.
En el exilio Luperón contó con la colaboración leal de Des-
champs, quien lo reconoció como conductor de la lucha contra
el tirano. Entre ambos se estableció una amistad que se expresó
en la aparente ayuda literaria prestada por Deschamps en la re-
dacción de las Notas autobiográficas del eximio puertoplateño. Por
momentos ambos coincidían en Islas Turcas o en otros puntos de
la región, donde Deschamps procuraba editar números de La Re-
pública, reconocida como la principal publicación que repudiaba
la tiranía.
En esa colaboración, y ante los actos criminales de Heureaux,
Deschamps varió su punto de vista acerca de los procedimientos
de lucha. Llegó a la conclusión de que la única forma de derrocar
al tirano sería mediante las armas, con lo que dejaba atrás las
certezas pacifistas. Ya había tomado parte en la insurrección de
1886 contra el fraude electoral, aunque sin demasiado entusias-
mo. El cambio de punto de vista lo acercó a la tipología de los
políticos y caudillos que tanto había criticado. En lo inmediato se
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 109 10/09/2010 10:09:48 a.m.
110 Roberto Cassá
involucró como el que más en los preparativos insurreccionales
para derrocar la tiranía. Su vehemencia nerviosa, hasta entonces
plasmada en la oratoria, pasó a explayarse en la lucha armada.
En varias ocasiones se trasladó a Haití, desde donde atravesaba
la frontera y participaba en acciones guerrilleras. La principal
de esas acciones fue la llamada «Revolución de los Bimbines»,
en 1893, cuando Luperón obtuvo apoyo del presidente haitiano
Nord Alexis y concitó la participación de numerosos exilados
y opositores internos. A Deschamps le cupo la tarea de fungir
como organizador principal de esta insurrección libertaria. Tras
unos días de operaciones, el gobierno haitiano se vio sometido a
presiones de Heureaux y retiró el apoyo. Los insurgentes tuvieron
que retornar a Haití y renunciar por el momento a sus propósitos.
Sin embargo, Deschamps siguió efectuando incursiones desde la
frontera hasta 1896, al frente de un reducido número de comba-
tientes. Uno de ellos, citado por Rufino Martínez, lo rememoró
en esos combates libertarios:
Se metía por dondequiera, pues era gran conocedor de la fron-
tera. Se internaba portando en una mano el rifle reluciente y
en la otra el machete afilado; en los labios el verbo fascinador,
y en su cuerpo la apostura gentil que arrastra cuando avanza, y
domina cuando se detiene a contar sus soldados para dictar la
orden de ataque.
Durante los años finales de la dictadura, a pesar de que seguía
pendiente de la menor oportunidad para volver a combatir en la
frontera, Deschamps se estableció en Puerto Rico, país que hizo
su segunda patria. Recibió la hospitalidad de intelectuales de la
isla vecina como alguien que había llegado a prestar una colabo-
ración desinteresada. Descolló como periodista, esta vez al frente
de publicaciones de Ponce, como El Correo de Puerto Rico. Esta
tarea no impedía que mantuviera encendida la campaña contra
el tirano dominicano. Producto de esos afanes, publicó Réprobo,
folleto en que trazaba las razones del exilio.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 110 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 111
Muerto Luperón de cáncer en 1897 y traído de retorno a Puer-
to Plata por el mismo tirano, Deschamps pasaba a ser el exilado
más peligroso para el régimen. Se le presentaron varios emisarios
que le hacían llegar atractivas ofertas de dinero y posiciones en
el Gobierno. Invariablemente Deschamps se refirió a ellas de
manera despectiva, lo que le ganó la animadversión personal de
Heureaux, quien manifestaba hipócritamente guardarle respeto
como «enemigo leal». El tirano concibió el plan de dar muerte
a Deschamps, para lo cual uno de los hombres de su círculo de
confianza contrató un sicario. Este le descargó varios disparos
al exilado una noche de mediados de enero de 1899, mientras
circulaba por una calle de Ponce. El agredido dio muestra de su
temeridad al intentar perseguir al victimario. Salvó la vida después
de serle extraídas dos balas en una delicada operación; por temor
a la tuberculosis y para estar seguro de su condición ulterior de
salud, se hizo aplicar rayos X, todavía en fase experimental, que
le provocaron daños permanentes en los pulmones. El resto de su
vida padeció de una salud deteriorada, que enfrentó con severos
programas de ejercicios respiratorios.
Cenit del orador
Tan pronto los ejecutores del magnicidio contra Heureaux,
acaecido el 26 de julio de 1899, derrocaron al vicepresidente
Wenceslao Figuereo, un mes después, Deschamps se apresuró a
retornar al país. La notoriedad que había logrado en el combate li-
bertario durante los quince años previos le permitió situarse como
una de las figuras sobresalientes en el nuevo escenario político, en
lo que le ayudaron sus dotes oratorias, que entonces alcanzaron
plenitud. En medio de la ebullición que siguió al derrocamiento
de la tiranía, la gente se arremolinaba para escuchar la elocuencia
prodigiosa de quien era conocido solo por noticias inciertas desde
el exilio. Anteriormente, su elocuencia solo había podido desple-
garse en Santiago, mientras que ahora se dirigía al país como la
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 111 10/09/2010 10:09:48 a.m.
112 Roberto Cassá
voz más autorizada, gracias a su rectitud moral y a la experiencia
que había acumulado durante el exilio. Casi todos sus discursos
conocidos hasta la fecha corresponden a este momento estelar,
en parte debido a que él mismo los recopiló, durante un exilio
posterior, en Ecos tribunicios. Su prestigio llegaba al estrellato,
admirado por los jóvenes como la personificación incorruptible
del ideal patrio en los primeros meses de libertad.
No se malgastó en una elocuencia vacua, sino que aprovechó
el interés de las pequeñas multitudes para renovar la exposición de
un programa de salvación nacional. Resulta admirable comprobar
en la lectura de estos discursos cómo compatibilizó la retórica con
la conceptualización responsable. En ellos coronó sus concepciones
acerca de la sociedad dominicana y las tareas que se presentaban
ante el futuro. En primer término insistió en el costo para la historia
si el país hubiera seguido en manos de los caudillos, de lo que fue
expresión la dictadura. Para explicar ese fracaso recurrente de la co-
lectividad, procedió a trazar una panorámica del proceso histórico
nacional. El acento se tornó más cauto que quince años atrás, sobre
todo en la magnitud de los objetivos. Se hizo consciente de que el
medio social seguía presentando graves obstáculos a la realización
del ideal, aunque no renunciaba a lo esencial del mismo. Reclamaba,
en particular, una rectificación global del rumbo que había tomado
el colectivo dominicano. Y lo hacía al considerar los nuevos peligros
que oteaba en el horizonte, especialmente la creciente injerencia
del Gobierno de Estados Unidos.
El centro de atención en esos discursos se dirigió a exponer
los componentes de un programa que previniera una recaída en el
despotismo o en la anarquía de los caudillos.
Todavía no ha proclamado mi palabra nuestra laboriosa reden-
ción. Hay aún miasmas en nuestro ambiente. Soplan todavía
sobre nuestras cabezas ráfagas de tempestad...
Hay que hacer la paz abajo y hay que imponer arriba la
justicia. A la infamia de los partidos que idolatran las perso-
nalidades es indispensable que sucedan las agrupaciones que
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 112 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 113
proclamen el derecho. Hay que matar los egoísmos. Hay que
domar, con mano férrea, la ambición. Hay que despertar en el
pueblo la conciencia de que no han de surgir en lo adelante aquí,
las situaciones políticas de la voluntad del primer machetero a
quien se le ocurra soñar con la autocracia, sino del concierto
de cuantos tienen derecho a intervenir en la salvación de la Re-
pública. Hay que independizar el Municipio. Hay que circuns-
cribir a sus esferas el poder. Hay que pavimentar la calle... Hay
que arrojar sobre nuestros valles y sobre nuestras montañas la
sierpe de las carreteras. Hay que atronar nuestros campos con
el rugido de la locomotora... Hay que poblar nuestros desiertos.
Hay que moralizar y que ensanchar el prolífico sacrificio de la
tributación. Hay que levantar en todas partes el faro moral, el
faro grandioso de la escuela, que ilumina el derrotero de las
generaciones. Hay que alzar la conciencia hasta las nubes. Hay
que subir el concepto de la patria hasta los cielos.
Se ha dicho que la pieza más lograda en esos años fue la con-
sagrada a Máximo Gómez, jefe del Ejército Libertador de Cuba,
en ocasión de su visita a la patria en abril de 1900. En esa ocasión,
Deschamps prefirió dejar de lado el examen de los problemas
nacionales para dar lo más de sí en admiración al heroísmo del
pueblo cubano y a la gloria del guerrero banilejo.
La epopeya no había muerto. Había reclinado, cargada de lau-
ros, la cabeza, y dormía sobre las gloriosas tumbas de Bolívar
y de Páez. La vía, empero, trazada por Miranda y San Martín,
estaba ahí, cuajada de abismos, salpicada de cráteres, y cual la
espada de la leyenda, era imposible tocarla a quien no sintiera
en sí la titánica musculatura del león llanero, o no tuviera la pu-
janza del águila que fue, de cumbre en cumbre, tocando dianas
gloriosas a lo largo de los Andes. De pronto, soliviantáronse los
pueblos, sonó el clarín y brilló el machete al sol. Eso que había
despertado la epopeya, que salvó el mar, que saltó, rugiente y
trágica, a la faja de tierra en que se habían arremolinado las
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 113 10/09/2010 10:09:48 a.m.
114 Roberto Cassá
sombras en derrota, y encendiendo el volcán de las batallas,
y haciendo surgir las abnegaciones estupendas, y resucitando,
con grito formidable, los heroísmos magníficos, y cruzando, a
nado, con la espada entre los dientes, el horrible mar de sangre
que entre ella y el triunfo arrojó, desesperada, la insensatez del
error, traspuso el monte, llenó el valle, y cerró con el mágico
buril de la victoria, el fulgurante ciclo heroico del continente
libre!
¡Tú, oh paladín, eres la resurrección de la epopeya! Al
sentirse hollada por ti, se estremece de júbilo tu tierra. Acepta,
héroe, sus viriles y ruidosos entusiasmos. Al saludarte, al feste-
jarte, al glorificarte, orgullosa y altiva, el alma de la patria, salu-
da y festeja y glorifica en ti el hondo sentimiento del heroísmo y
de la gloria; saluda y festeja y glorifica a Cuba, libre, al término
de sus espantosas décadas sangrientas; saluda y glorifica la
radiosa trinidad que ha de alzarse, triunfadora, en el rebelde
piélago caribe...
El funcionario del partido
Hasta 1899 Deschamps no había ocupado ninguna posición
en el Estado ni pertenecido a ninguna agrupación partidista. Ur-
gidos por la tarea de derrocar a Heureaux, enfrentados a enormes
dificultades y confiados en la conducción de Luperón, los exilados
no fundaron el ansiado «partido del porvenir». Al retornar a la
patria, su perspectiva experimentó un cambio sustancial al decidir
integrarse a la lid partidista. Parece que ponderó que había llega-
do el momento de impulsar desde el poder los cambios necesarios
para la salvación del país, la rectificación por la que tanto propug-
naba. No varió sus concepciones ideológicas pero sí la visión de los
procedimientos para alcanzar los objetivos.
Para contribuir a tales tareas en la instancia gubernamental,
el tribuno se asoció a Juan Isidro Jimenes, en aquel momento el
individuo que gozaba de mayor popularidad en el país por haber
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 114 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 115
organizado una expedición contra Heureaux a bordo del vapor Fa-
nita, que desembarcó en Montecristi, el 2 de junio de 1898. Jime-
nes era uno de los hombres más ricos del país y tenía una tradición
de participación política de décadas, circunstancias ambas que le
permitieron polarizar la oposición al régimen cuando este entró
en una situación insostenible de deterioro fiscal y el subsiguiente
desorden monetario.
Inicialmente todos los opositores a Heureaux reconocieron
la autoridad moral de Jimenes, por lo que el presidente del go-
bierno provisional instaurado a fines de 1899, Horacio Vásquez,
cabecilla de la trama que había culminado en el magnicidio del
26 de julio, aceptó que ocupara la presidencia. Vásquez quedó en
la vicepresidencia, en el entendido de que sustituiría a Jimenes
en la presidencia en el siguiente período de gobierno. Jimenes,
sin embargo, al poco tiempo decidió desconocer ese pacto, lo que
generó una hostilidad encarnizada de los seguidores de Vásquez,
en mayoría en el poder legislativo.
En ese diferendo, Deschamps tomó partido por el presidente,
en quien encontraba prendas morales irrecusables. Y lo hizo de
manera apasionada, como era característico de su personalidad
impulsiva y propensa al activismo. Deschamps había sido incluido
en el gabinete como secretario de Correos y Telégrafos, una posi-
ción no muy importante, pero formaba parte del círculo cercano
al presidente, que pasaría a constituir lo que se reconoció como
Partido Jimenista, identificado por la población como un gallo
de pelea sin cola –«bolo»–, para diferenciarlo de los partidarios
de Vásquez, los «coludos» de esta acertada figura de la política
reducida a la afición por las riñas de gallos.
Deschamps podía justificar su participación en las funciones
gubernamentales por los esfuerzos de la administración de Jime-
nes para desarraigar aspectos de la herencia de la tiranía, como la
compañía estadounidense San Domingo Improvement, encargada
de la administración aduanera. El mismo Deschamps se distin-
guió por actuaciones ejemplares. Tras su paso por el gabinete,
fue designado gobernador de Puerto Plata, posición desde la cual
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 115 10/09/2010 10:09:48 a.m.
116 Roberto Cassá
se acercó a la sociedad y en particular a la porción pobre de la
gente del campo, con lo que se diferenciaba del comportamiento
excluyente que generalmente exhibían los políticos. Centró sus
esfuerzos en programas de extensión técnica, que culminaron en
una feria agropecuaria. Desde entonces, la figura de Deschamps
se rodeó de un aura de popularidad en la provincia que terminó
gozando de su predilección.
En el bando contrario percibía esterilidad inconcebible, plas-
mada en el hecho de que la oposición horacista en la Cámara se
manifestó de manera irresponsable, al debilitar la posición del
Gobierno ante la nefasta compañía estadounidense. Calibró a los
horacistas como políticos nocivos, por lo que entendió que sus
ideales se identificaban exclusivamente con el bando bolo. El aná-
lisis histórico permite llegar a la conclusión de que, en realidad,
eran pocas las diferencias de fondo que separaban a horacistas y
jimenistas, bandos enfrentados en lo fundamental por aspiraciones
personales y grupales de pobre sustentación doctrinaria.
Identificado con tal beligerancia entre banderías, con inde-
pendencia de las razones que pudieran haberlo motivado a ello, las
posiciones de Deschamps contrastaban con su anterior repulsa a
la guerra civil y al encarnizamiento de las disputas entre caudillos.
De hecho, con ese giro se aproximó al político convencional, y no
terminó asimilado del todo a su estereotipo por haber mantenido
principios personales de honradez y patriotismo. Pero fue arras-
trado por la pasión irreflexiva y carente de contenido que enfrentó
en forma crónica a horacistas y jimenistas. Tal postura se exacerbó
cuando el gobierno de Jimenes fue derrocado, el 2 de mayo de
1902, por un pronunciamiento de Vásquez promovido por Ramón
Cáceres, su primo y principal lugarteniente, dotado de prestigio
por haber sido el matador de Heureaux.
La inserción de Deschamps en la estéril competencia entre bo-
los y coludos se puso de manifiesto a propósito de su participación
en el gobierno de Alejandro Woss y Gil, salido del levantamiento
protagonizado el 23 de marzo de 1903 por los prisioneros políticos
alojados en la Fortaleza Ozama, en su mayoría antiguos partida-
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 116 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 117
rios de Heureaux. Deschamps se apresuró a ofrecer respaldo a la
nueva situación, que significaba un postrer intento de recomposi-
ción de los amigos de Heureaux. Ya anteriormente había abogado
dentro del jimenismo por un acuerdo con los antiguos pilares de
la tiranía caída, con lo que, absorto en las encendidas pasiones de
aquellos días, se apartó de sus principios libertarios. Apoyó por su
cuenta el derrocamiento de Vásquez, interpretando a su manera
el interés de los bolos, aunque terminó recibiendo la aquiescen-
cia de Jimenes, también resentido por el derrocamiento de que
había sido víctima menos de un año antes. Dada la importancia
del respaldo del jimenismo al nuevo gobierno, Deschamps recibió
el cargo de vicepresidente. Aunque esto significó solidarizarse
con un orden de cosas carente de legitimidad patriótica, prefirió
alejarse del centro del poder, pidiendo ser designado delegado del
Gobierno en el Cibao, estableciéndose de nuevo en Puerto Plata.
Allí ratificó la confianza de la sociedad, al volver a promover una
política favorable a la población rural.
Pero esto no pasaba de ser un componente aislado del gobier-
no de Woss y Gil, que con rapidez se ganó la animadversión de la
generalidad de jimenistas, al poco tiempo solidarizados de forma
efímera con sus enemigos horacistas en el cuestionamiento de la
situación vigente. De acuerdo a tal orientación, en diciembre de
1903 se produjo un levantamiento en Puerto Plata encabezado por
Carlos Morales Languasco, antiguo sacerdote de filiación jimenis-
ta. Se conoció como la «guerra de la unión», por la convergencia
de los dos conglomerados partidistas hasta entonces existentes,
concluida en pocos días con el derrocamiento de Woss y Gil y la
elevación de Morales Languasco.
Deschamps permaneció al margen de ese movimiento, pero al
poco tiempo retornó al redil del jimenismo, cuando se abrió el cues-
tionamiento a Morales Languasco, quien, para afianzar su poder
personal, dio la espalda al jimenismo y se aproximó al horacismo.
Tras forcejeos e intrigas, estalló la «guerra de la desunión», en la
cual los jimenistas intentaron infructuosamente derrocar a su an-
tiguo correligionario. Ese conflicto concluyó en un pacto informal
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 117 10/09/2010 10:09:48 a.m.
118 Roberto Cassá
que dejaba a los horacistas en el control de la Línea Noroeste, su
principal bastión. Deschamps pasó a tomar parte en las acciones
que promovían sus compañeros en esa convulsa región que, de he-
cho, pasó a operar como una entidad independiente bajo la jefatura
de Desiderio Arias, Andrés Navarro y otros caudillos.
La postrera oposición a Estados Unidos
Ramón Cáceres sustituyó a Morales en la presidencia y, como
representante del horacismo, durante los primeros años de su
mandato emprendió una campaña de exterminio de la oposición
jimenista, focalizada en los caudillos que se habían levantado en
armas en la Línea Noroeste, Barahona y otras comarcas. Al ser
proscrito su partido, Deschamps, como tantos otros correligiona-
rios, se vio obligado a deponer las armas y acogerse a garantías.
Al poco tiempo, fue víctima de un atentado y consideró conve-
niente ausentarse del país. Se instaló otra vez en Puerto Rico,
donde renovó su colaboración en la prensa. Durante ese exilio
se preocupó por plasmar en opúsculos algunas de las ideas que
más lo acuciaban. Por una parte, recopiló en Ecos tribunicios una
parte de sus discursos. Tuvo, además, tiempo para emprender lo
que no había podido hacer en el país natal, una obra de reflexión
acerca de la formación nacional. Escogió la obra del composi-
tor Juan Morel Campos para mostrar la sustancia nacional del
pueblo puertorriqueño. Esto le resultaba importante por dos
razones: por haber mantenido la identificación emocional con
Puerto Rico y por el estatus colonial a que había sido sometido
por Estados Unidos.
Esta preocupación por lo nacional la conectó con la recusa-
ción del avance estadounidense en la región y, específicamente, en
República Dominicana. El gobierno de Cáceres había ratificado la
Convención Domínico-Americana que concedía a Estados Unidos
la administración de las aduanas del país, como primer paso hacia
el acrecentamiento de la dependencia respecto a ese país, y como
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 118 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 119
medio de alcanzar la estabilidad y las inversiones extranjeras nece-
sarias para el progreso económico. El régimen de Cáceres, bajo la
orientación del secretario de Hacienda, Federico Velásquez, reno-
vó el programa oligárquico-dependiente iniciado bajo la tiranía de
Heureaux, el cual valoraba la paz como condición imprescindible
para el progreso.
En su segundo exilio puertorriqueño, Deschamps publicó dos
opúsculos relacionados con el control político y económico de
Estados Unidos. En el primero de ellos, Contra Roosevelt, apare-
cido en 1909, se refirió a unas declaraciones de quien había sido
presidente de Estados Unidos en el momento de concertarse la
Convención Domínico-Americana, a propósito de la cual había
actualizado la Doctrina Monroe que, casi sin disimulo, estipulaba
que el continente quedaba como zona de influencia de Estados
Unidos.
En Mi raza, publicado dos años después, planteaba una dimen-
sión racial de lo nacional, considerando imposible la asimilación
de los valores que promovían los norteamericanos. Se identifica-
ba con la corriente intelectual que, amparada en la obra de José
Enrique Rodó, consideraba que los atributos de la «raza latina»
conllevaban un proyecto de civilización distinto al de los países
anglosajones. Trasladó, así, el nervio de la crítica al terreno del
enfrentamiento nacional que percibía con Estados Unidos.
Cuando retornó al país tras la muerte de Ramón Cáceres,
víctima de un atentado el 19 de noviembre de 1911, volvió a in-
sertarse en la política de montonera y, en la cotidianidad, olvidó
sus reflexiones intelectuales precedentes. Si bien es cierto que no
tomó parte activa en las guerras civiles de 1912 y 1914, se debió a
que su estado de salud se había seguido deteriorando. Aun así, par-
ticipó en la defensa de Puerto Plata contra el cerco del presidente
José Bordas. Volvió, pues, a incorporarse a la pasión partidista,
al igual que antes dentro del jimenismo. Aunque desde la muerte
de Cáceres el panorama político se había tornado más complejo,
por efecto de la aparición de nuevos partidos de caudillos y de
alianzas fugaces entre ellos, la virulencia de los enfrentamientos
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 119 10/09/2010 10:09:48 a.m.
120 Roberto Cassá
no había dejado de agudizarse. Tal situación fue la que condujo a
la consumación de la intervención militar de Estados Unidos en
mayo de 1916.
Pese a su participación en la confrontación de partidos, Des-
champs alertó acerca de las consecuencias trágicas que podrían
derivarse de la intromisión de Estados Unidos. Por ejemplo, se
expresó así en el discurso pronunciado el 24 de septiembre de
1914 en San Pedro de Macorís:
Pues bien, conciudadanos: azota ya nuestra cabeza la tormenta;
relampaguean en las paredes del palacio las fatídicas palabras
precursoras de la destrucción; rompiendo y derribando están
los invasores los muros de la clásica ciudad de Constantino, y
henos aquí sumergidos todavía en la burla e inaudita pesadez
de la inconsciencia.
¿No sentís vuestras carnes laceradas por la camisa de fuerza
que os vistió vuestro destino? ¿No os subió, desde la misma raíz
de vuestro ser, avasalladora onda de rubor cuando los sublimes
«redentores» que le nacieron al pueblo dominicano amarraron
vuestra suerte al carro triunfal de un pueblo extraño? ¿Ni aún
cuando dejó caer el amo su manopla sobre la horrenda carnicería
del año trágico, vinisteis a cuenta de que vuestra independencia iba
a cesar? Y ahora, ¿qué es lo que pensáis, en los instantes en que os
hablo, de los fenómenos, que están desquiciando y trastornando
hasta lo hondo, el organismo de la nacionalidad? ¡Dominicanos!
¡Vosotros tenéis tierra; pero ya no tenéis Patria! Triunfaron aquí
las groserías del atavismo que, desde antes de nacer, pregonaron
por el mundo la subasta de vuestra desmedrada independencia.
Vuestra historia es un amasijo de ignominias. Vuestra bandera, un
trapo. Como un día Madrid, y como antes los grotescos «libertado-
res» de Occidente, aquí manda hoy Washington.
Para explicar esa situación, volvió a trazar el panorama plaga-
do de errores e inconsecuencias de la historia reciente, llamando
con más énfasis que nunca a la rectificación.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 120 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 121
Después de las hazañas prodigiosas, tornasteis al desorden de
la orgía; y otra vez el festín antropofágico de las revoluciones;
y otra vez la barbarie de los asesinatos afirmando el poderío
del machetero; y otra vez el destino y el trabajo de los hombres
al arbitrio del bandido; y otra vez las groserías del despotismo
asaltando y deshonrando el capitolio; y otra vez, en fin, la
ceguedad y la codicia reincidiendo en el crimen sin nombre y
sin castigo de vender nuestra bandera. Ahora hemos llegado,
ciudadanos, al último límite del desequilibrio, del desbarajuste
y de perversidad.
Mientras tanto, cuando Juan Isidro Jimenes volvió a ocupar la
presidencia, tras celebrarse elecciones a fines de 1914, Deschamps
sufrió un desengaño que hizo mella en su estado de ánimo. Hasta
ese momento, había mostrado fidelidad hacia el caudillo supremo
de su parcela, incluso en el momento en que esta se fraccionó en
los «pata-blanca» y los «pata-prieta», estos últimos comandados
por Desiderio Arias, desde varios años antes, el principal jefe mi-
litar de la bandería. El tribuno se entregó a la campaña electoral,
pronunciando discursos en que volvía a exhibir la brillantez de sus
dotes de orador. Contribuyó, así, al triunfo del jefe de su partido,
tal como lo había hecho en las anteriores elecciones libres, en 1899.
Jimenes, dejando de lado ese apego, marginó a Deschamps de las
tareas gubernamentales, aparentemente por un resentimiento que
tenía guardado desde que el segundo aceptó ser vicepresidente
en 1903, aun cuando había obtenido del caudillo el asentimiento
expreso para aceptar la posición. Deschamps se refugió en San
Pedro de Macorís, población que entonces conocía un acelerado
crecimiento por efecto de la expansión de la industria azucarera.
Hubo que esperar a que se produjera la ocupación militar es-
tadounidense para que Deschamps volviera a la palestra pública.
No podía faltar entre los primeros que se pronunciaron contra el
dominio extranjero. Volvió a ser el político-patriota de 1883, aban-
donando la faceta del político-partidista de 1900. A pesar de estar
aquejado de dolencias, encontró fuerzas para fundar un periódico
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 121 10/09/2010 10:09:48 a.m.
122 Roberto Cassá
en la ciudad oriental, La Hora, consagrado al combate nacional
contra los invasores. Hubo pocos equivalentes en los primeros
meses de la ocupación, antes de que se estableciera formalmente
el gobierno militar, el 29 de noviembre de 1916, interregno en que
los políticos seguían dirimiendo sus irresponsables pugnas como si
nada extraordinario estuviese sucediendo. La población cayó en
una parálisis de estupefacción ante la trágica conclusión de la vida
independiente.
Atormentado por las enfermedades, retornó a Puerto Plata
después de que tuvo que cerrar el periódico por efecto de la ley
de censura impuesta por el gobierno de la Infantería de Marina
de Estados Unidos. Le había tomado predilección al puerto ci-
baeño, donde por lo demás, seguía residiendo su esposa. Allí el
niño Rufino Martínez lo veía alentando a los jóvenes a luchar por
el retorno de la independencia y trabajando la tierra, dignamente,
como el hombre humilde que siempre fue, en búsqueda del sus-
tento. Cuando disminuyó el alcance de la censura, planeó sumarse
al renacimiento de la lucha nacional mediante varias conferencias,
una de las cuales versaría acerca del derecho de las pequeñas
nacionalidades. No cejó en esos afanes patrióticos casi hasta su
muerte, el 27 de agosto de 1919.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 122 10/09/2010 10:09:48 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 123
Bibliografía
Deschamps, Eugenio. Réprobo contra Heureaux. Puerto Rico, s. e.,
1897.
Deschamps, Eugenio. Inri. Nueva York, s. e., 1903.
Deschamps, Eugenio. Contra Roosevelt, s. l., s. e., 1909.
Deschamps, Eugenio. Mi raza. Nueva York, s. e., 1911.
Despradel, Lorenzo. «Eugenio Deschamps». Panfilia, año I,
Núm. 14, Santo Domingo, 30 de enero de 1924.
González, Raymundo, et al. (eds.). Política, identidad y pensamien-
to social en la República Dominicana, siglos xix y xx. Madrid,
Ediciones Doce Calles, 1999.
Martínez, Rufino. Diccionario biográfico-histórico dominicano
(1821-1930). 2da edición, Santo Domingo, Editora Universita-
ria-UASD, 1993.
Martínez, Rufino. Hombres dominicanos: Deschamps, Heureaux y
Luperón, tomo I, Ciudad Trujillo, Imprenta Montalvo, 1936.
Rodríguez Demorizi, Emilio. Discursos históricos y literarios.
Ciudad Trujillo, Imprenta San Francisco, 1947.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 123 10/09/2010 10:09:49 a.m.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 124 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Índice onomástico
A Cáceres, Ramón 116, 118-119
Caminero, José 39-41
Arias, Desiderio 118, 121 Cassá, Roberto 42, 91
Cestero, Mariano A. 34, 37, 40,
67, 80
B Chávez, Balbina 109
Cocchia, Roque 34
Báez, Buenaventura 18-21, 27, Crespo, Gabino 38
29-30, 33-35, 38, 41, 56-57, Curiel, Belisario 52, 61
59, 65, 98, 101, 105
Billini, Francisco Gregorio 105,
107-108
D
Billini, Francisco Javier 38
Bolívar, Simón 113
Deetjen, Alfredo 52, 58
Bonó, José 48
Bonó, Lorenzo 48 Deschamps, Eugenio 80, 94-97,
Bonó, Pedro Francisco 14, 20, 36, 100-104, 107-111, 113-121, 123
44-65, 67-68, 71, 73-75, 77-85, Despradel, Lorenzo 123
87-91, 100-101 Dessalines, Jean-Jacques 15
Bordas, José 119 Diderot, Denis 66
Boscowitz, Rodolfo 101 Duarte, Juan Pablo 16-17, 23, 37
Dujarric, Luis Felipe 40
C
E
Cabral, José María 27-28, 36,
62-63, 65, 67 Espaillat, Augusto 17
Cabral, Marcos 38, 41 Espaillat, Eloísa 17
Cáceres, Manuel Altagracia Espaillat, Francisco 15
28-29, 65 Espaillat, Pedro Ramón 15
– 125 –
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 125 10/09/2010 10:09:49 a.m.
126 Roberto Cassá
Espaillat, Santiago 15, 18 J
Espaillat, Ulises Francisco 10-11,
13-15, 17-23, 25-32, 34-37, Jimenes, Juan Isidro 114-117, 121
40-42, 52, 58, 67, 78 Jimenes, Manuel 18
F L
Fauleau, Francisco Javier 57 Luperón, Gregorio 13, 27, 33-34,
Figuereo, Wenceslao 111 38-40, 47, 52, 62, 67, 78-80, 97,
Flores, Juan Vicente 80, 96 99-100, 102-105, 107-111, 114
G M
Galván, Manuel de Jesús 34, María (seudónimo de Espaillat,
39-40, 67 Ulises Francisco)
Gándara, José de la 27 Martínez, Rufino 42, 95-96, 110,
García, José Gabriel 34, 39-40, 67 122-123
Gómez, Juan 38 Marx, Karl 73
Gómez, Máximo 113 Mejía, Bartolo 48
González, Ignacio María 29-30, Mejía, Inés 48
33-36, 38, 40-41 Mella, Matías Ramón 17,
González, Raymundo 46, 66, 23-24, 61
91, 123 Meriño, Fernando Arturo de
Grullón, Maximiliano 101 77-78, 88-89, 99-100, 105
Grullón, Máximo 34, 36, 52, 67 Miranda, Francisco de 113
Guillermo, Cesáreo 42, 97, 99, 105 Morales Languasco, Carlos
117-118
Morel Campos, Juan 118
H Moya, Casimiro de 104-108
Heneken, Theodore Stanley 27
Heureaux, Ulises (Lilís) 78-80, N
84-85, 89, 100, 104-105,
107-111, 114-117, 119 Navarro, Andrés 118
Hostos, Eugenio María de Nord Alexis, Pierre 110
87-88, 99 Nouel, Carlos 38
Nuezit, Juan 38
I
Imbert, Segundo 104
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 126 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 127
P San Martín, José de 113
San Miguel, Pedro 91
Páez, José Antonio 113 Santana, Pedro 17-21, 57,
Peña y Reynoso, Manuel 59-60, 98
de Jesús de 33-34, 40, 67, 95 Soulouque, Faustin 18
Pereira, Isidro 41
Pérez, Valentín 38-39
Polanco, Gaspar 26-27, 62 T
Port, Eugenia du 48
Pujol, Pablo 52, 64 Taylor, Enrique 100
Tejera, Emiliano 36, 67
Thiers, Louis Adolphe 66
Q
Quiñones, María Petronila 15 V
Valverde y Lara, Pedro 41
R Valverde, José Desiderio 19, 56
Vásquez, Horacio 115-117
Rivas, Gregorio 67
Rodó, José Enrique 119
Rodríguez Demorizi, Emilio Velásquez, Federico 119
15, 34, 42, 65-66, 84, 89, 91, 123 Velilla, Petronila 15
Rodríguez Objío, Manuel 11, 42
Rojas, Benigno Filomeno de
20, 52, 58 W
Rousseau, Jean-Jacques 54, 66
Woss y Gil, Alejandro 107,
116-117
S
Salcedo, José Antonio Z
(Pepillo) 23, 26-27, 60, 62
Salcedo, Juan de Jesús 38 Zafra, Juan Bautista 40-41
Salcedo, Pedro Pablo (Perico) 35
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 127 10/09/2010 10:09:49 a.m.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 128 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Publicaciones del
Archivo General de la Nación
Vol. I Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846.
Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1944.
Vol. II Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección
de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I, C. T., 1944.
Vol. III Samaná, pasado y porvenir. E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945.
Vol. IV Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E.
Rodríguez Demorizi, Vol. II, C. T., 1945.
Vol. V Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección
de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1947.
Vol. VI San Cristóbal de antaño. E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago,
1946.
Vol. VII Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir). R.
Lugo Lovatón, C. T., 1951.
Vol. VIII Relaciones. Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y notas
por R. Lugo Lovatón, C. T., 1951.
Vol. IX Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850,
Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1947.
Vol. X Índice general del «Boletín» del 1938 al 1944, C. T., 1949.
Vol. XI Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América. Escrita
en holandés por Alexander O. Exquemelin, traducida de una
famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A.
Rodríguez; introducción y bosquejo biográfico del traductor R.
Lugo Lovatón, C. T., 1953.
Vol. XII Obras de Trujillo. Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956.
Vol. XIII Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E.
Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957.
Vol. XIV Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García
Roume, Hedouville, Louverture Rigaud y otros. 1795-1802. Edición
de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.
– 129 –
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 129 10/09/2010 10:09:49 a.m.
130 Roberto Cassá
Vol. XV Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E.
Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.
Vol. XVI Escritos dispersos (Tomo I: 1896-1908). José Ramón López, edición
de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XVII Escritos dispersos (Tomo II: 1909-1916). José Ramón López, edición
de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XVIII Escritos dispersos (Tomo III: 1917-1922). José Ramón López, edición
de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XIX Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005. Edición de
E. Cordero Michel, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XX Lilí, el sanguinario machetero dominicano. Juan Vicente Flores,
Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXI Escritos selectos. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, edición de A.
Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXII Obras escogidas 1. Artículos. Alejandro Angulo Guridi, edición de
A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXIII Obras escogidas 2. Ensayos. Alejandro Angulo Guridi, edición de A.
Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXIV Obras escogidas 3. Epistolario. Alejandro Angulo Guridi, edición de
A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXV La colonización de la frontera dominicana 1680-1796. Manuel Vicente
Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXVI Fabio Fiallo en La Bandera Libre. Compilación de Rafael Darío
Herrera, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXVII Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (1680-
1795). El Cibao y la bahía de Samaná. Manuel Hernández González,
Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXVIII Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño. Compilación de José
Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXIX Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Edición de Dantes Ortiz, Santo
Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXX Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia
fundacional del Nuevo Mundo. Miguel D. Mena, Santo Domingo,
D. N., 2007.
Vol. XXXI Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501. fray Vicente
Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación
y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español,
Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXII La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes
en la provincia). Compilación de Alfredo Rafael Hernández
Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 130 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 131
Vol. XXXIII La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de
la provincia post Restauración). Compilación de Alfredo Rafael
Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXIV Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII. Compilación de
Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXV Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos. Edición de
Dantes Ortiz, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXVI Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922. Santo
Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXVII Documentos para la historia de la educación moderna en la República
Dominicana (1879-1894), tomo I. Raymundo González, Santo
Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXVIII Documentos para la historia de la educación moderna en la República
Dominicana (1879-1894), tomo II. Raymundo González, Santo
Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXIX Una carta a Maritain. Andrés Avelino, traducción al castellano
e introducción del P. Jesús Hernández, Santo Domingo, D. N.,
2007.
Vol. XL Manual de indización para archivos, en coedición con el Archivo
Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle
Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño,
Jorge Macle Cruz, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XLI Apuntes históricos sobre Santo Domingo. Dr. Alejandro Llenas,
edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XLII Ensayos y apuntes diversos. Dr. Alejandro Llenas, edición de A.
Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XLIII La educación científica de la mujer. Eugenio María de Hostos, Santo
Domingo, D. N., 2007.
Vol. XLIV Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546).
Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D.
N., 2008.
Vol. XLV Américo Lugo en Patria. Selección. Compilación de Rafael Darío
Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. XLVI Años imborrables. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Santo
Domingo, D. N., 2008.
Vol. XLVII Censos municipales del siglo xix y otras estadísticas de población.
Alejandro Paulino Ramos, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. XLVIII Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel, tomo I.
Compilación de José Luis Saez, S. J., Santo Domingo, D. N.,
2008.
Vol. XLIX Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel, tomo II,
Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 131 10/09/2010 10:09:49 a.m.
132 Roberto Cassá
Vol. L Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel, tomo III.
Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N.,
2008.
Vol. LI Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquilinarias.
Félix Evaristo Mejía, edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo,
D. N., 2008.
Vol. LII Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos. Félix Evaristo Mejía,
edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LIII Prosas polémicas 3. Ensayos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A.
Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LIV Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana.
José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LV Relatos de Rodrigo de Bastidas. Antonio Sánchez Hernández, Santo
Domingo, D. N., 2008.
Vol. LVI Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales. Manuel de J. Galván,
edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LVII Textos reunidos 2. Ensayos. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés
Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LVIII Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica. Manuel de J. Galván,
edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LIX Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas. Manuel
de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D.
N., 2008.
Vol. LX La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo
(1930-1961), tomo I. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D.N.,
2008.
Vol. LXI La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo
(1930-1961), tomo II. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D.N.,
2008.
Vol. LXII Legislación archivística dominicana, 1847-2007. Archivo General de
la Nación, Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXIII Libro de bautismos de esclavos (1636-1670). Transcripción de José
Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXIV Los gavilleros (1904-1916). María Filomena González Canalda,
Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXV El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones
económicas. Manuel Vicente Hernández González, Santo
Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXVI Cuadros históricos dominicanos. César A. Herrera, Santo Domingo,
D.N., 2008.
Vol. LXVII Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas. Hipólito Billini, edición de
Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D.N., 2008.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 132 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 133
Vol. LXVIII Escritos 2. Ensayos. Hipólito Billini, edición de Andrés Blanco
Díaz, Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXIX Memorias, informes y noticias dominicanas. H. Thomasset, edición
de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXX Manual de procedimientos para el tratamiento documental. Olga
Pedierro, et. al., Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXXI Escritos desde aquí y desde allá. Juan Vicente Flores, edición de
Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXXII De la calle a los estrados por justicia y libertad. Ramón Antonio Veras
(Negro), Santo Domingo, D.N., 2008.
Vol. LXXIII Escritos y apuntes históricos. Vetilio Alfau Durán, Santo Domingo,
D. N., 2009.
Vol. LXXIV Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista. Salvador
E. Morales Pérez, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXV Escritos. 1. Cartas insurgentes y otras misivas. Mariano A. Cestero,
edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXVI Escritos. 2. Artículos y ensayos. Mariano A. Cestero, edición de
Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXVII Más que un eco de la opinión. 1. Ensayos, y memorias ministeriales.
Francisco Gregorio Billini, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo
Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXVIII Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Francisco
Gregorio Billini, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo,
D. N., 2009.
Vol. LXXIX Más que un eco de la opinión. 3. Escritos, 1886-1889. Francisco Grego
rio Billini, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D.
N., 2009.
Vol. LXXX Más que un eco de la opinión. 4. Escritos, 1890-1897. Francisco Grego
rio Billini, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D.
N., 2009.
Vol. LXXXI Capitalismo y descampesinización en el Suroeste dominicano. Angel
Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXXIII Perlas de la pluma de los Garrido. Emigdio Osvaldo Garrido, Víctor
Garrido y Edna Garrido de Boggs. Edición de Edgar Valenzuela,
Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXXIV Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el
patrimonio documental. Sofía Borrego, Maritza Dorta, Ana Pérez,
Maritza Mirabal, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXXV Obras 1. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael
Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXXVI Obras 2. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael
Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 133 10/09/2010 10:09:49 a.m.
134 Roberto Cassá
Vol. LXXXVII Historia de la Concepción de La Vega. Guido Despradel Batista,
Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. LXXXIX Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo
de Quirós en República Dominicana. Compilación de Constancio
Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XC Ideas y doctrinas políticas contemporáneas. Juan Isidro Jimenes
Grullón, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCI Metodología de la investigación histórica. Hernán Venegas Delgado,
Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCIII Filosofía dominicana: pasado y presente, tomo I. Compilación de
Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCIV Filosofía dominicana: pasado y presente, tomo II. Compilación de
Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCV Filosofía dominicana: pasado y presente, tomo III. Compilación de
Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCVI Los Panfleteros de Santiago: torturas y desaparición. Ramón Antonio,
(Negro) Veras, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCVII Escritos reunidos. 1. Ensayos, 1887-1907. Rafael Justino Castillo,
edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCVIII Escritos reunidos. 2. Ensayos, 1908-1932. Rafael Justino Castillo,
edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. XCIX Escritos reunidos. 3. Artículos, 1888-1931. Rafael Justino Castillo,
edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. C Escritos históricos. Américo Lugo, edición conjunta del Archivo
General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D.
N., 2009.
Vol. CI Vindicaciones y apologías. Bernardo Correa y Cidrón, edición de
Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. CII Historia, diplomática y archivística. Contribuciones dominicanas.
María Ugarte, Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. CIII Escritos diversos. Emiliano Tejera, edición conjunta del Archivo
General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D.
N., 2010.
Vol. CIV Tierra adentro. José María Pichardo, segunda edición, Santo
Domingo, D. N., 2010.
Vol. CV Cuatro aspectos sobre la literatura de Juan Bosch. Diógenes Valdez,
Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CVI Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio en la República
Dominicana. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de
Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CVII Cristóbal Colón y la construcción de un mundo nuevo. Estudios, 1983-
2008. Consuelo Varela, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo
Domingo, D. N., 2010.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 134 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal... 135
Vol. CVIII República Dominicana. Identidad y herencias etnoculturales indígenas.
J. Jesús María Serna Moreno, Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CIX Escritos pedagógicos. Malaquías Gil Arantegui, edición de Andrés
Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CX Cuentos y escritos de Vicenç Riera Lloranca en La Nación. Compilación
de Natalia González, Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CXI Jesús de Galíndez. Escritos desde Santo Domingo y artículos contra el
régimen de Trujillo en el exterior. Compilación de Constancio Cassá
Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CXII Ensayos y apuntes pedagógicos. Gregorio B. Palacín Iglesias, edición
de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.
Vol. CXIII El exilio republicano español en la sociedad dominicana (Ponencias
del Seminario Internacional, 4 y 5 de marzo de 2010). Reina C.
Rosario Fernández (Coord.), edición conjunta de la Academia
Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de
Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo
Domingo, D. N., 2010.
Vol. CXIV Pedro Henríquez Ureña. Historia cultural, historiografía y crítica
literaria. Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2010.
Colección Juvenil
Vol. I Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007
Vol. II Heroínas nacionales. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. III Vida y obra de Ercilia Pepín. Alejandro Paulino Ramos. Segunda
edición de Dantes Ortiz. Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. IV Dictadores dominicanos del siglo xix. Roberto Cassá. Santo Domingo,
D. N., 2008.
Vol. V Padres de la Patria. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. VI Pensadores criollos. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. VII Héroes restauradores. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009.
Colección Cuadernos Populares
Vol. 1 La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte. Juan Isidro
Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009.
Vol. 2 Mujeres de la Independencia. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo,
D. N., 2009.
Vol. 3 Voces de bohío. Vocabulario de la cultura taína. Rafael García Bidó,
Santo Domingo, D. N., 2010.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 135 10/09/2010 10:09:49 a.m.
Dominicanos de pensamiento liberal: Espaillat,
Bonó, Deschamps (siglo xix),de Roberto Cassá se
terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Editora Alfa & Omega, en el mes de agosto del
año 2010 y consta de 2,000 ejemplares.
ColeccionJuvenil-VIII-20100910.indd 136 10/09/2010 10:09:49 a.m.
También podría gustarte
- 101 Trucos CaninosDocumento30 páginas101 Trucos Caninosroyanedel71% (14)
- MEDALAGANARIO - Jacinto GimbernardDocumento176 páginasMEDALAGANARIO - Jacinto GimbernardLANCELOT809100% (1)
- La Politica de Francia en Santo DomingoDocumento90 páginasLa Politica de Francia en Santo DomingoVictor Ruiz75% (4)
- Monte y Tejada - Historia de Santo Domingo - 1853Documento601 páginasMonte y Tejada - Historia de Santo Domingo - 1853El TopinAún no hay calificaciones
- Duarte y Su EpocaDocumento523 páginasDuarte y Su EpocaefemeridesdomAún no hay calificaciones
- Vol. 257 Obras Escogidas Catedras de Historia Social Económica y Política DominicanaDocumento399 páginasVol. 257 Obras Escogidas Catedras de Historia Social Económica y Política Dominicanawelvin60% (5)
- Fumando mañas: Construcción del sentido de la realidad social en un contexto de ilegalidadDe EverandFumando mañas: Construcción del sentido de la realidad social en un contexto de ilegalidadAún no hay calificaciones
- Tesis: Estudio de Tiempo y Metodos en La Planta Procesadora de Agua Santa RositaDocumento52 páginasTesis: Estudio de Tiempo y Metodos en La Planta Procesadora de Agua Santa Rositagerardocastrom50% (2)
- Vol 2 Colección Juvenil Heroínas Nacionales - Roberto CassaDocumento120 páginasVol 2 Colección Juvenil Heroínas Nacionales - Roberto CassaByron Rodriguez100% (1)
- Vol 208. Personajes Dominicanos Tomo 1. Roberto Cassa PDFDocumento497 páginasVol 208. Personajes Dominicanos Tomo 1. Roberto Cassa PDFwelvin100% (1)
- Vol 127. El Paladión de La Ocupación Militar Norteamericana A La Dictadura de Trujillo - Tomo I.Com - PDFDocumento440 páginasVol 127. El Paladión de La Ocupación Militar Norteamericana A La Dictadura de Trujillo - Tomo I.Com - PDFbrend0% (1)
- Personajes Dominicanos Tomo 2. Roberto CassaDocumento500 páginasPersonajes Dominicanos Tomo 2. Roberto CassaJose Francisco Chalas33% (3)
- CRITICA DE NUESTRA HISTORIA MODERNA - Gustavo A Mejia RicartDocumento232 páginasCRITICA DE NUESTRA HISTORIA MODERNA - Gustavo A Mejia RicartLANCELOT809Aún no hay calificaciones
- EL PENSAMIENTO Y LA ACCION EN JUAN PABLO DUARTE - Carlos Perez y Perez.Documento280 páginasEL PENSAMIENTO Y LA ACCION EN JUAN PABLO DUARTE - Carlos Perez y Perez.LANCELOT8090% (1)
- Los Géneros Literarios en La República DominicanaDocumento14 páginasLos Géneros Literarios en La República DominicanaJeyfri Dalmasi Jerez50% (2)
- Personajes DominicanosDocumento489 páginasPersonajes Dominicanosefemeridesdom100% (2)
- Ensayos Sobre La Guerra RestauradoraDocumento373 páginasEnsayos Sobre La Guerra Restauradoraefemeridesdom70% (10)
- Escritos Diversos, Emiliano TejeraDocumento361 páginasEscritos Diversos, Emiliano TejeraJorge Adalberto Duque OcampoAún no hay calificaciones
- Ideario de Duarte - Vetilio Alfau Durán - Instituto Duartiano 2010Documento42 páginasIdeario de Duarte - Vetilio Alfau Durán - Instituto Duartiano 2010luisbgomezlAún no hay calificaciones
- Ulises Espaillat El Presidente MartirDocumento89 páginasUlises Espaillat El Presidente MartirefemeridesdomAún no hay calificaciones
- Derecho, Relato y Frases DominicanasDocumento709 páginasDerecho, Relato y Frases DominicanasIsidro Mieses100% (1)
- Padres de La Patria-Roberto CassaDocumento106 páginasPadres de La Patria-Roberto CassaMelissa GonzalesAún no hay calificaciones
- Diario de Rosa DuarteDocumento61 páginasDiario de Rosa Duarteefemeridesdom100% (3)
- Tarea de Geografia DominicanaDocumento8 páginasTarea de Geografia Dominicanajose armando de la cruz martinez100% (4)
- Héctor Incháustegui Cabral - de Literatura Dominicana Siglo Veinte PDFDocumento436 páginasHéctor Incháustegui Cabral - de Literatura Dominicana Siglo Veinte PDFJosé Correa50% (2)
- Biografia Concepcion BonaDocumento1 páginaBiografia Concepcion BonaElvis PensonAún no hay calificaciones
- Historia y Desarrollo de La Educacion en Republica DominicanaDocumento5 páginasHistoria y Desarrollo de La Educacion en Republica DominicanaRodriguez CarlaAún no hay calificaciones
- Dialogo Con Juan Pablo Duarte PDFDocumento79 páginasDialogo Con Juan Pablo Duarte PDFGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Juan Pablo Duarte PDFDocumento145 páginasJuan Pablo Duarte PDFZobeida CidAún no hay calificaciones
- Tarea II Geografia DominicanaDocumento12 páginasTarea II Geografia DominicanaLicda Yamilet Adames DrullardAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES. Ciencias SocialesDocumento29 páginasACTIVIDADES. Ciencias SocialesElkin Leonardo Alvarado BarrosAún no hay calificaciones
- Panfleteros de Santiago PDFDocumento175 páginasPanfleteros de Santiago PDFEsteban 160% (1)
- Acerca Del Gentilicio de Los Dominicanos-Juan Daniel BalcácerDocumento3 páginasAcerca Del Gentilicio de Los Dominicanos-Juan Daniel Balcácerelcaballo_necioAún no hay calificaciones
- Herrera, César - de Harmont A Trujillo - Hist. de La Deuda PúblicaDocumento412 páginasHerrera, César - de Harmont A Trujillo - Hist. de La Deuda PúblicaIsidro Mieses100% (1)
- Vol 2. Documentos para La Historia de La República Dominicana. Vol. I. Colección de E. Rodríguez Demorizi.Documento548 páginasVol 2. Documentos para La Historia de La República Dominicana. Vol. I. Colección de E. Rodríguez Demorizi.Marileidy YnfanteAún no hay calificaciones
- Observación y Práctica Docente IIIDocumento45 páginasObservación y Práctica Docente IIIAndres Sanchez EscobedoAún no hay calificaciones
- El Pensamiento y Accion en La Vida de DuarteDocumento301 páginasEl Pensamiento y Accion en La Vida de DuarteefemeridesdomAún no hay calificaciones
- Nomina Servicio de Inteligencia Militar (SIM) - Era de TrujilloDocumento12 páginasNomina Servicio de Inteligencia Militar (SIM) - Era de Trujillosabbathcrue100% (2)
- Despoblacione S de La Isla de Santo PDFDocumento33 páginasDespoblacione S de La Isla de Santo PDFBhakti RAún no hay calificaciones
- Resumen 4 y 5 Historia Social DominicanaDocumento5 páginasResumen 4 y 5 Historia Social DominicanaHenrry SenaAún no hay calificaciones
- Mejìa Ricart - Crítica de Nuestra Historia ModernaDocumento232 páginasMejìa Ricart - Crítica de Nuestra Historia ModernaIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- VegaBernardo BreveHistoriadeSamanaDocumento65 páginasVegaBernardo BreveHistoriadeSamanaARTURO100% (1)
- Tratado de RyswickDocumento58 páginasTratado de RyswickJosé ZambranoAún no hay calificaciones
- Bienvenido A La Provincia de Sánchez RamírezDocumento16 páginasBienvenido A La Provincia de Sánchez RamírezroxdigitalAún no hay calificaciones
- EL LADO HAITIANO DE LA INDEPENDENCIA - Frank Moya PonsDocumento6 páginasEL LADO HAITIANO DE LA INDEPENDENCIA - Frank Moya PonsLANCELOT809Aún no hay calificaciones
- His Dominicana 1Documento9 páginasHis Dominicana 1Perla Del Orbe GarciaAún no hay calificaciones
- Libro Geografia Americana 2020Documento75 páginasLibro Geografia Americana 2020Merling Ramirez100% (1)
- Presidentes DominicanosDocumento9 páginasPresidentes DominicanosLeslie Nicole Sánchez Almánzar100% (1)
- Derecho, Relato y Frases Dominicanas Vol.7 BR PDFDocumento709 páginasDerecho, Relato y Frases Dominicanas Vol.7 BR PDFIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- Relieve DominicanoDocumento65 páginasRelieve DominicanoJuan Fco Dolores MarreroAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Geografia Dominicana IDocumento28 páginasTrabajo Final de Geografia Dominicana IcatherineAún no hay calificaciones
- En Torno A DuarteDocumento473 páginasEn Torno A Duarteefemeridesdom100% (1)
- Formacion de Las Clases Sociales en VenezuelaDocumento83 páginasFormacion de Las Clases Sociales en VenezuelaMaria Lastenia Parra50% (8)
- Diapositivas SantaDocumento20 páginasDiapositivas SantaMario PortesAún no hay calificaciones
- José Gabriel García - AntologíaDocumento244 páginasJosé Gabriel García - AntologíaIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- Devastaciones de OsorioDocumento16 páginasDevastaciones de OsorioKimberly AndujarAún no hay calificaciones
- Revista Clío, Año 86 - Julio-Diciembre 2017 - No. 194Documento474 páginasRevista Clío, Año 86 - Julio-Diciembre 2017 - No. 194Juan Antonio Perez100% (1)
- Los PalmerosDocumento109 páginasLos PalmerosWilfry AlmanzarAún no hay calificaciones
- Aportes a la construcción del país: Selección de pensadores antioqueñosDe EverandAportes a la construcción del país: Selección de pensadores antioqueñosAún no hay calificaciones
- Ensayos para La Historia de PDFDocumento356 páginasEnsayos para La Historia de PDFYeison Camilo Garcìa GarcìaAún no hay calificaciones
- HISTORIA SeguridadDocumento188 páginasHISTORIA SeguridadUrukajiraAún no hay calificaciones
- Investigacion Accion Resumen Leonel Gualim1Documento12 páginasInvestigacion Accion Resumen Leonel Gualim1Heberto MejiaAún no hay calificaciones
- Grado de Las Expresiones AlgebraicasDocumento3 páginasGrado de Las Expresiones AlgebraicasCarlos Santa Cruz OliveraAún no hay calificaciones
- Conceptos SoteriologiaDocumento7 páginasConceptos Soteriologiachocobohm100% (1)
- Reglamento General Jurisprudencia y Ciencias Sociales PDFDocumento11 páginasReglamento General Jurisprudencia y Ciencias Sociales PDFAsociación de Estudiantes de PeriodismoAún no hay calificaciones
- El Millonario InstantáneoDocumento5 páginasEl Millonario InstantáneoAbimael Fernandez MerinoAún no hay calificaciones
- Guía Actividades Fuera de CentroDocumento9 páginasGuía Actividades Fuera de CentroAngela perezAún no hay calificaciones
- Ferrater-Mora, J. Ética. En. Diccionario de Filosofia (Tomo 1) - Buenos Aires, SudamericanaDocumento6 páginasFerrater-Mora, J. Ética. En. Diccionario de Filosofia (Tomo 1) - Buenos Aires, SudamericanaYeimi BernalAún no hay calificaciones
- Emile DurkheimDocumento6 páginasEmile DurkheimGiuliana Noelia ChimentiAún no hay calificaciones
- Examen Karen MollisacaDocumento14 páginasExamen Karen MollisacaLariza Noelia Delgado VillanuevaAún no hay calificaciones
- Antonio Conde - Gentes de LorigaDocumento3 páginasAntonio Conde - Gentes de LorigaPinto da CruzAún no hay calificaciones
- 4to GRADO TEXTODocumento107 páginas4to GRADO TEXTOvanessa PinedaAún no hay calificaciones
- Niveles Del LenguajeDocumento5 páginasNiveles Del LenguajePablo Reinoso Torresano0% (1)
- Derecho de Integracion y La C.P.E.Documento14 páginasDerecho de Integracion y La C.P.E.Jenny Senzano ArispeAún no hay calificaciones
- Plan de Intervención Pedagógica 2do Grado 2015Documento16 páginasPlan de Intervención Pedagógica 2do Grado 2015Amílcar SemperteguiAún no hay calificaciones
- Log - Mat. I BimDocumento31 páginasLog - Mat. I BimEdwin Flores100% (2)
- Línea de TiempoDocumento23 páginasLínea de TiempoAngélica Mendoza33% (3)
- UNESCIDocumento5 páginasUNESCIMariela Irigoyen100% (2)
- La Comunicación Interpersonal e IntrapersonalDocumento3 páginasLa Comunicación Interpersonal e IntrapersonalMARLON DUVAN AMAYA SANCHEZAún no hay calificaciones
- Selecciona Cuidadosamente Tus PalabrasDocumento3 páginasSelecciona Cuidadosamente Tus PalabrasKaren CeCer100% (1)
- Activos Fisicos PDFDocumento124 páginasActivos Fisicos PDFnardoAún no hay calificaciones
- Psicologia Transpersonal Temario-FormacionDocumento2 páginasPsicologia Transpersonal Temario-FormacioncmramosAún no hay calificaciones
- Defensa de Los Abogados y de La Abogacía - Francesco Carnelutti-1Documento9 páginasDefensa de Los Abogados y de La Abogacía - Francesco Carnelutti-1Alfredo José Solórzano CasósAún no hay calificaciones
- Forma y EspacioDocumento17 páginasForma y EspacioRoxana Menor QuispeAún no hay calificaciones
- PSICOLOGÍA DE LA GESTALT, CORRIENTE QUE NACE EN ALEMANIA-Thai-EnciclopediasDocumento30 páginasPSICOLOGÍA DE LA GESTALT, CORRIENTE QUE NACE EN ALEMANIA-Thai-EnciclopediasAREMY DANIELA MARTINEZAún no hay calificaciones
- Proyeccion de Salud Conceptos.Documento12 páginasProyeccion de Salud Conceptos.sfnichs10Aún no hay calificaciones
- Alberto Moreiras - El Arte de Marear, de Antonio de Guevara, y La Autonomizacion Del Text Literario PDFDocumento9 páginasAlberto Moreiras - El Arte de Marear, de Antonio de Guevara, y La Autonomizacion Del Text Literario PDFManticora PretiosaAún no hay calificaciones
- Interaccion Lean y BimDocumento7 páginasInteraccion Lean y BimChristian Tenorio MesonesAún no hay calificaciones
- Control 1 FUNDAMENTOS DE MARKETINGDocumento5 páginasControl 1 FUNDAMENTOS DE MARKETINGJoshua Juric GuzmanAún no hay calificaciones