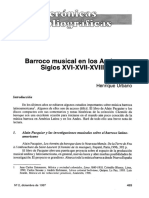Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
13 RLP XIII 1 2013 Martinez 210-216
13 RLP XIII 1 2013 Martinez 210-216
Cargado por
elsa olmos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas7 páginasTítulo original
13_RLP_XIII_1_2013_Martinez_210-216
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas7 páginas13 RLP XIII 1 2013 Martinez 210-216
13 RLP XIII 1 2013 Martinez 210-216
Cargado por
elsa olmosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
210 Alejandro Martínez de la Rosa rlp, xiii-1
la conformación de esta obra, que refleja una vida de estudio, de
recopilación, de escucha, pero sobre todo, de auténtico enamora-
miento por la tradición lírica andaluza, asumido como compro-
miso, como él mismo declara cuando dice: “Pero podemos salvar
del olvido todo este patrimonio inmaterial riquísimo de la litera-
tura popular de transmisión oral, recogiéndolo, ordenándolo,
estudiándolo …” (19), y una enorme generosidad al regalarnos
envuelto en la sencillez de un “corto de número” corpus un uni-
verso lírico a lo largo del tiempo y el espacio en sus más diversas
versiones y variantes. Todo lo cual queda patente en su libro La
niña y el mar. Formas, temas y motivos tradicionales en el cancionero
popular hispánico, obra paradigmática del quehacer filológico so-
bre la lírica tradicional.
María Teresa Miaja de la Peña
Facultad de Filosofía y Letras, unam
Gabriel Moedano Navarro, et al. In memoriam. Buenas noches Cruz Ben-
dita… Música ritual del Bajío. México: Instituto Nacional de Antropología
e Historia / conaculta, 2012; 304 pp. (libro y 2 discos compactos).
A la serie Testimonio Musical de México del inah aún le faltan
culturas musicales por mostrar. Sin embargo, en uno de sus últi-
mos números tocó ser difundida una tradición musical ya reco-
nocida en otros dos trabajos anteriores: la música de concheros
(números 2 y 35). Ello se justifica debido a que aborda otra pieza
clave de una tradición fuerte y abigarrada en la que se dan pro-
cesos complejos de tradicionalidad e innovación. Además, con
textos más extensos desde hace algunos números, los discos de
la colección aportan una mejor descripción de las características
del fenómeno musical, lo cual hace de la escucha también un
caudal de conocimiento.
Al mismo tiempo, la Fonoteca del inah busca reconocer el tra-
bajo de los investigadores prominentes, quienes con su labor la-
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 210 26/05/2014 4:40:45 PM
rlp, xiii-1 Reseñas 211
braron los surcos por donde hoy se puede comprender mejor la
naturaleza musical del mexicano. Este disco no es la excepción,
y hace homenaje al etnólogo Gabriel Moedano, más conocido por
su trabajo en la Costa Chica (que ya ha sido expuesto en otros dos
números de la colección, el 33 y el 38). Estos dos elementos logran
hacer de ésta una edición francamente formidable. Sin embargo,
aún falta mencionar que son varios investigadores los que cola-
boraron para reconstruir un proyecto trunco. Cabrá hacer un poco
de historia y conocer a nuestro personaje en relación a la música
tradicional.
A Gabriel Moedano Navarro “las danzas lo llamaron desde
muy pequeño” (15) pues observó en los hombros de su madre a
los danzantes que asistían a la Villa de Guadalupe, además de
entusiasmarse con los relatos del trabajo de campo de un primo
arqueólogo. Tales antecedentes lo llevarían a entrar en contacto
con el folclore, primero con Virginia Rodríguez en la Academia
de la Danza Mexicana, y luego con el insigne esposo de ella, Vi-
cente T. Mendoza, del que fuera su asistente en el Instituto de
Investigaciones Estéticas de la unam (16).
Moedano sostuvo amistad con el capitán conchero Andrés Se-
gura, pero su investigación lo llevó a registrar las velaciones en
el Bajío, en “sus legendarios sitios de origen” (19, 111). Su prime-
ra grabación dentro de esta tradición la realizó en San Miguel de
Allende en 1966, y en los años subsecuentes realizó varios viajes
a la región, de los cuales se desprendieron algunos artículos. No
obstante, no pudo publicar sus grabaciones en vida. Al sorpren-
derle la muerte en el 2005, el material quedó sin la información
adecuada sobre participantes, fechas y lugares. En cierta medida,
el trabajo de todos los que intervienen en este fonograma es ini-
cialmente una reconstrucción de lo que pudo saber el etnólogo.
En las introducciones de Benjamín Muratalla y de Dolores Ávi-
la se describen los pormenores biográficos del homenajeado y
de la realización de las notas. Los estudios abren con un amante de
la cultura guanajuatense: Juan Diego Razo Oliva. Amigo del et-
nólogo, Razo Oliva pone de manifiesto las principales hipótesis
de trabajo de Moedano acerca de la danza, quien “la identificó
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 211 26/05/2014 4:40:45 PM
212 Alejandro Martínez de la Rosa rlp, xiii-1
como el rito folk que desde épocas antiguas, difíciles de precisar,
han practicado cofradías o grupos de habitantes de varios pueblos
de esa región, que se autodenominan Hermanos o guardianes de
la Santa Cuenta” (24). Uno de esos ritos se lleva a cabo en el Cerro
de Culiacán, en las inmediaciones de Victoria de Cortazár, San-
tiago Capitiro y Cañada de Caracheo, en Guanajuato, entre las
cabeceras municipales de Yuriria, Salvatierra, Jaral del Progreso
y Cortázar. Razo Oliva hace la comparación entre una velación
conchera, según la documentó Moedano en aquel sagrado lugar,
y una misa católica oficial, delineando las similitudes entre ellas,
debidas, a decir de Razo Oliva, al profundo sincretismo religioso
desde tiempos de la Colonia. En una segunda parte, realiza la
comparación de cuatro versiones del “Corrido del Señor de Vi-
llaseca”, con una leyenda de raíz otomí y con el Evangelio de
Juan, capítulo 8, acerca del tabú de la mujer adúltera.
El segundo estudio tiene otra perspectiva, la del danzante-
practicante, como lo es el Jefe de la Mesa del Señor del Sacromon-
te, Amecameca, Gabriel Hernández Ramos. Desde las entrañas
del culto se nos develan los ámbitos principales de la vida del
conchero. Los toques musicales y las oraciones son parte del cul-
to y se aclara que “Las paradas de concheros del estado de Gua-
najuato por lo general no son danzantes, sino principalmente
cantores y rezanderos” (64). En ello radica también la importancia
del material sonoro reunido. La clasificación de los cantos con-
cheros realizada por el maestro Gabriel Hernández resulta reve-
ladora de voz de quien tiene un cargo importante en el culto ya
que muestra las facetas y su perspectiva alrededor de la tradición.
Por su parte, el texto de Anáhuac González González resulta
ser una estupenda síntesis de las bifurcaciones históricas que
tiene la tradición desde su mítico inicio en el Bajío, partiendo de
las reflexiones acertadas que hiciera Gabriel en sus textos, hasta
su relación actual con ritos milenaristas y templarios. También
hace hincapié en la importancia de las peregrinaciones, las cuales
forman una territorialidad sagrada hacia los cuatro puntos car-
dinales. Asume además que Moedano ya tenía claro el trasplan-
te de la tradición que estaba ocurriendo desde 1978:
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 212 26/05/2014 4:40:45 PM
rlp, xiii-1 Reseñas 213
Recientemente, tanto entre algunos miembros como noveles in-
vestigadores que se han acercado a la danza, ha tomado fuerza
una corriente que trata de fundamentar la suposición que los hace
herederos directos de las danzas aztecas y por lo tanto de la co-
rrespondiente cosmovisión místico-religiosa. […] Cuando que en
todo caso habrían sido en otomí, como aún sostienen varios dan-
zantes, dan testimonio algunos autores y puede escucharse en
algunas velaciones del Bajío (78-79).
Años antes, en 1972, Moedano ya había escrito que se atribuía
la introducción de la danza en la ciudad de México a don Jesús
Gutiérrez, en el lejano año de 1876. Originario de San Miguel de
Allende, levantaba un estandarte conocido entre los danzantes
como “la reliquia general” (86), pero es hasta después de la per-
secución en tiempos de la Revolución, que se reagrupan y se
hacen llamar concheros.
El documento siguiente, de Yolotl González Torres, también
retoma los textos del etnólogo para dar luz sobre la ritualidad del
culto y los misterios que aún están por develarse ante una ritua-
lidad oculta de fuertes raigambres prehispánicas. El rito de la
Santa Cuenta es fundamental, pues ahí se ponen los participantes
en contacto con las ánimas de los difuntos. De igual manera, el
misterio del hombre partido en cuatro y enterrado hacia los cua-
tro vientos es sorprendente. Otra característica es que en las ve-
laciones se contrataban grupos de tres músicos que asistían a las
celebraciones a la Santa Cruz. Eran llamados paradas de conche-
ros, los cuales sólo a veces eran danzantes. Asimismo, se men-
cionan las parandas, sobre las cuales habría que profundizar acer-
ca de su relación con los chimales, y la importancia ritual del
Cerro de Culiacán. Al final hace un análisis, al igual que Moeda-
no, de una de las alabanzas de conquista que se siguen entonan-
do: “Cuando nuestra América”, donde yace la duda si puede ser
tomada como fuente histórica.
El texto de Jelena Galovic, hablando desde la literatura mítica,
hace relaciones interesantes entre distintas deidades y elementos
rituales del mundo, con lo que el culto conchero se hermana con
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 213 26/05/2014 4:40:45 PM
214 Alejandro Martínez de la Rosa rlp, xiii-1
todas ellas gracias a los arquetipos religiosos de la humanidad.
En otro ámbito completamente distinto, la antropóloga Araceli
Zúñiga Peña realiza una descripción pormenorizada de una ve-
lación dirigida por la guardiana Mercedes López Ortiz, a partir
de la cual conoceremos en todo su simbolismo esotérico una ver-
sión de este tipo de rituales, los cuales suelen estar vedados a la
mayoría de la gente.
El último texto, del investigador Andrés Medina Hernández,
quien llegara a acompañar a Gabriel en sus visitas a la Basílica de
Guadalupe el día de su cumpleaños, repara en los elementos cons-
titutivos que están en la cimiente del culto: las tradiciones medie-
vales paganas y los ritos prehispánicos relacionados con los ciclos
agrícolas y su concepto de cuerpo, así como cita los conceptos de
“puertos”, “calvaritos” o “retaches”, “la palabra” y el “súchil”. Su
enfoque nos lleva a la conformación de las cofradías y demás ins-
tituciones que sobreviven al individualismo liberal del México
independiente. Ciertamente, los ritos prehispánicos y el paganismo
medieval tienen más en común de lo que creemos, pero el inves-
tigador difiere de los que ven en estas prácticas una “religiosidad
popular”, sino tal vez un “cristianismo mesoamericanizado”.
Obviamente, cada uno de los trabajos retoma distintas facetas
de la tradición; algunos se basan más en la observación, otros en
los datos históricos y otros más en reflexiones más o menos teme-
rarias. Por ello, de acuerdo a los intereses del lector, seguramente
preferirá a algunos de los autores entre los demás. El libro no
tiene una construcción preconcebida, sino es la suma de perspec-
tivas de investigadores interesados en un tema por demás intere-
sante. Cada texto incita a la reflexión y a profundizar en los cabos
sueltos que dejó Gabriel Moedano y los surgidos de la compleji-
dad misma de la ritualidad conchera. En este punto, el libro logra
su objetivo, pues no sólo difunde sino genera conocimiento; y
dada la poca difusión que tuvieron los trabajos del etnólogo, logra
hacer un merecido homenaje al investigador y su tema de estudio.
Si cabe mencionar algún punto débil de la obra en general
es que ninguno de los participantes tiene experiencia en la región
que estudió Moedano. Es una pena que no haya habido un dis-
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 214 26/05/2014 4:40:45 PM
rlp, xiii-1 Reseñas 215
cípulo que siguiera sistemáticamente las pesquisas del etnólogo
vertidas en ésta y otras publicaciones. Las fotografías tomadas
en la región que acompañan el libro, realizadas por el que escribe
estas líneas, quedan como accesorias sin un trabajo profundo en
Querétaro y Guanajuato. Esperemos que entre la nueva genera-
ción de investigadores se pueda organizar prontamente un pro-
yecto de investigación ambicioso e interdisciplinario, cuando los
mismos procesos del Movimiento de la Mexicanidad borran las
especificidades otomí-chichimecas de la tradición, como lo apun-
ta Andrés Medina (258-261).
Varios de los autores de éste y otros trabajos relacionados con
los concheros buscan relacionarlo con la información de códices
y ritos de raíz mexica, lo cual es un contrasentido histórico ya que
el mismo Gabriel Moedano encontró entre los practicantes que
su origen es otomí. El problema se hace más fuerte cuando los
investigadores se basan en información obtenida en el Valle de
México, si bien la tradición surge en el Bajío. Por ello, los datos
de Moedano, aunque fragmentarios, son fundamentales para no
idealizar una supuesta tradición mexica.
Otro aspecto del problema es que varios practicantes investi-
gadores asumen que todas las danzas que usan conchas son si-
milares, provienen de un mismo origen y forman parte de una
misma hermandad, muy en la óptica del Movimiento de la Mexi-
canidad. Por ejemplo, Yolotl González ha dado por sentado que
danzas de apaches, de arco y flecha, entre otras, forman un mismo
complejo, cuando todavía no se ha investigado a profundidad ni
siquiera las danzas de Querétaro y Guanajuato. Reprocha al et-
nólogo desconocer un trabajo sobre la danza de Indios Brutos de
León, Guanajuato (112), cuando esa danza no tiene que ver con
las danzas concheras del altiplano central, a pesar de que usaron
conchas en el pasado. Tales generalizaciones demuestran la falta
de articulación entre expertos de danzas de Conquista que podría
generar instrumentos de clasificación dancística más precisos,
para evitar hacer tabula rasa de las especificidades regionales.
Respecto de las grabaciones que realizó Gabriel Moedano, es-
tán ordenadas tal y como se emplean en un ritual de velación,
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 215 26/05/2014 4:40:45 PM
216 Alejandro Martínez de la Rosa rlp, xiii-1
según lo dejó escrito el mismo homenajeado y reafirma su comen-
tarista, el jefe conchero Gabriel Hernández. El primer disco co-
mienza con un hermoso ejemplo del “Llamamiento”, o “Llamado
de ánimas”, al cual le continúan alabanzas, polcas y chotises; el
segundo disco termina con un “Despedimento”. En total son 15
ejemplos musicales divididos en ambos soportes. Mención espe-
cial merece un “rezo-salmodia” en latín, otomí y/o español, el
cual nos transporta al mundo de lo sagrado. Por supuesto, no
podía faltar una alabanza que refiere a uno de los cerros sagrados,
“Santa Cruz de Culiacán”, a la adorada “Santa Rosita”, al arcán-
gel protector “Padre mío San Miguelito”, y otra más que da títu-
lo a la compilación, además de dos de los ejemplos analizados
por los investigadores: el corrido-alabanza de “El Señor de Villa-
seca” y la relación “Cuando nuestra América”.
Es imposible saber con toda certeza quiénes son todos los intér-
pretes de las piezas. Hay ejemplos grabados durante la ceremonia,
mientras la mayor parte de las alabanzas fueron recopiladas sin
contestación colectiva. Después de haber asistido en tres ocasiones
al Cerro de Culiacán en los días de velación de cruces, podría
asegurar que los intérpretes del famoso vals “Sobre las olas”, las
polkas, los chotises, y de las alabanzas “fuera de ceremonia”, per-
tenecen a un trío de cuerdas de Santa Cruz de Juventino Rosas
llamado “Los concheros”, personas que, como expuso Gabriel
Moedano, no son danzantes. Sus instrumentos son ahora un ban-
jo y dos guitarras sextas, los cuales son amplificados con altavoces;
no usan vestimenta especial y son contratados ex profeso para la
velación, por lo que nadie responde a sus versos. Por ello, como
investigadores, aún estamos en deuda con los portadores de la
tradición, para re-conocerlos y definir el corazón latente de un
culto del cual sólo se han descrito las características de su envol-
tura más actual. Del mismo modo, invoco el alma del compadrito
Gabriel para darle las gracias por marcarnos una senda desapro-
vechada de luminosa investigación, como lo atestigua este trabajo.
Alejandro Martínez de la Rosa
Universidad de Guanajuato, Campus León
RLP N. 1 ENE-JUN 2013_4as_Final.indd 216 26/05/2014 4:40:45 PM
También podría gustarte
- El fandango y sus variantes: III Coloquio música de GuerreroDe EverandEl fandango y sus variantes: III Coloquio música de GuerreroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cancionero de La Navidad Yaracuyana La Musica Del Grupo Luango CompressedDocumento65 páginasCancionero de La Navidad Yaracuyana La Musica Del Grupo Luango CompressedDanny TorresAún no hay calificaciones
- Dioses Narigudos y Medellín Zenil PDFDocumento80 páginasDioses Narigudos y Medellín Zenil PDFPilar Ruiz100% (1)
- Fiesta y ritual en la tradición popular latinoamericanaDe EverandFiesta y ritual en la tradición popular latinoamericanaAún no hay calificaciones
- Candelaria ZambombaDocumento12 páginasCandelaria ZambombaCarla Mireya ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Gnecco Rangel Pava Aires Guamalenses PDFDocumento17 páginasGnecco Rangel Pava Aires Guamalenses PDFLuis Carlos Ramírez LascarroAún no hay calificaciones
- GonzálezGomis 2021 Mahomet Juan CantóDocumento12 páginasGonzálezGomis 2021 Mahomet Juan CantóJosé Benjamín González GomisAún no hay calificaciones
- 07 AngelesDocumento35 páginas07 AngelesIgnacioAún no hay calificaciones
- Estampa FolclóricaDocumento13 páginasEstampa FolclóricaJuank Rs100% (2)
- Guía A La Colección Estrada Del Archivo Del Cabildo Catedral Metropolitano de MéxicoDocumento34 páginasGuía A La Colección Estrada Del Archivo Del Cabildo Catedral Metropolitano de Méxicoemilano.arAún no hay calificaciones
- Memorias 2 3Documento4 páginasMemorias 2 3Jesus Rafael RomeroAún no hay calificaciones
- Martinez - Tomar para Tocar - Borrachera en Jalqa PDFDocumento28 páginasMartinez - Tomar para Tocar - Borrachera en Jalqa PDFychoalayAún no hay calificaciones
- Algunos Apuntes Sobre Folklore y EspacioDocumento25 páginasAlgunos Apuntes Sobre Folklore y EspacioMiguelAún no hay calificaciones
- Los Chimbangueles Final 01Documento76 páginasLos Chimbangueles Final 01Asi Se Mueve Mi GenteAún no hay calificaciones
- Arpa Criolla VenezolanaDocumento34 páginasArpa Criolla VenezolanaRicardo Esteban Rivera PiracónAún no hay calificaciones
- Los Chimbángueles de San BenitoDocumento31 páginasLos Chimbángueles de San BenitoRostropoAún no hay calificaciones
- 3681-Texto Del Artículo-14530-5-10-20230713Documento11 páginas3681-Texto Del Artículo-14530-5-10-20230713Olga Lucia Reyes CantilloAún no hay calificaciones
- La Musica Del Universo en Un Sotocoro No PDFDocumento40 páginasLa Musica Del Universo en Un Sotocoro No PDFAntonio RuizAún no hay calificaciones
- Comentario Libro El Huayno Rodrigo MontoyaDocumento4 páginasComentario Libro El Huayno Rodrigo MontoyaJuan S. ChavezAún no hay calificaciones
- Folclore Campesino LorcaDocumento18 páginasFolclore Campesino LorcaTEJAS JUNCOS JESUS ANTONIOAún no hay calificaciones
- CS 42 4Documento13 páginasCS 42 4llAún no hay calificaciones
- La Opera en Colombia PDFDocumento4 páginasLa Opera en Colombia PDFAdriana GuzmánAún no hay calificaciones
- "Sotar Con Vellaco": Danza y Movimiento en El Libro de Buen Amor A Partir Del Estudio Del LéxicoDocumento19 páginas"Sotar Con Vellaco": Danza y Movimiento en El Libro de Buen Amor A Partir Del Estudio Del LéxicojosefinazuainAún no hay calificaciones
- El Alabado PDFDocumento19 páginasEl Alabado PDFElias Rodriguez RodriguezAún no hay calificaciones
- Aproximacion A Una Historia de La Musica.Documento20 páginasAproximacion A Una Historia de La Musica.David Gomez N100% (1)
- MusdomDocumento18 páginasMusdomDaniel ReyesAún no hay calificaciones
- Surgimiento y Evolución de La GuaraniaDocumento4 páginasSurgimiento y Evolución de La GuaraniaSergio0% (1)
- El Pasillo Criollo, Musica de Salon El Valle Del CaucaDocumento3 páginasEl Pasillo Criollo, Musica de Salon El Valle Del CaucaLilith PintoAún no hay calificaciones
- Fiestas y Vasos de Madera IncaDocumento24 páginasFiestas y Vasos de Madera IncaBárbara Dávila RaffoAún no hay calificaciones
- 05 - García MéndezCUI83Documento24 páginas05 - García MéndezCUI83uc_victorAún no hay calificaciones
- Literatura y Lucidez Creadora en Los Cantos de Adolfo Pacheco PDFDocumento32 páginasLiteratura y Lucidez Creadora en Los Cantos de Adolfo Pacheco PDFYadir CalderónAún no hay calificaciones
- La Fiesta de VerdialesDocumento33 páginasLa Fiesta de VerdialesMarcos EscánezAún no hay calificaciones
- Bibliographica Americana Número 19Documento171 páginasBibliographica Americana Número 19darguelloAún no hay calificaciones
- 1010 5118 3 PBDocumento34 páginas1010 5118 3 PBSALVADOR2604Aún no hay calificaciones
- Laura Jordán Músicas en Valparaíso Bibliografía Comentada y Estado Del ArteDocumento37 páginasLaura Jordán Músicas en Valparaíso Bibliografía Comentada y Estado Del ArteNICOLAS ANDRES NEIRAAún no hay calificaciones
- Criollismo y NacionalismoDocumento37 páginasCriollismo y NacionalismoSantiagogiordanoAún no hay calificaciones
- CAMACHO - La Musica Del MaizDocumento17 páginasCAMACHO - La Musica Del MaizSilvestreBoulezAún no hay calificaciones
- Danzas Folkloricas de El SalvadorDocumento27 páginasDanzas Folkloricas de El SalvadorLic René Álvarez100% (1)
- ORÍGENES MÍTICOS VallenatoDocumento4 páginasORÍGENES MÍTICOS VallenatoManuel SalasAún no hay calificaciones
- 212 96 PBDocumento113 páginas212 96 PBPfofra GinaAún no hay calificaciones
- LOCATELLI DE PERGAMO - La Música Tribal, Oriental y de Las Antiguas Culturas Mediterráneas PDFDocumento104 páginasLOCATELLI DE PERGAMO - La Música Tribal, Oriental y de Las Antiguas Culturas Mediterráneas PDFHernan Here50% (4)
- Los Juglares Vallenatos Y Su Relación Con La Naturaleza: ResumenDocumento5 páginasLos Juglares Vallenatos Y Su Relación Con La Naturaleza: Resumendeikertorres7Aún no hay calificaciones
- 2020 Sillería de Coro de Astudillo (MAN) - Música Sacra y PolifoníaDocumento2 páginas2020 Sillería de Coro de Astudillo (MAN) - Música Sacra y PolifoníajosemiensoriaAún no hay calificaciones
- Emilio Rodriguez Demorizi - Musica y Baile en Santo DomingoDocumento215 páginasEmilio Rodriguez Demorizi - Musica y Baile en Santo DomingoIsidro Mieses100% (1)
- La Music A DivinaDocumento223 páginasLa Music A Divinajike_1979Aún no hay calificaciones
- Musica Mexicana PDFDocumento6 páginasMusica Mexicana PDFMartin Heber Hurtado100% (1)
- Dialnet ElSabioDeLaFiesta 5668464Documento4 páginasDialnet ElSabioDeLaFiesta 5668464juan jalilAún no hay calificaciones
- La Ruta de Alejo Carpentier: Teoria de Los Origenes de La Musica y Los Generos Esteticos.Documento37 páginasLa Ruta de Alejo Carpentier: Teoria de Los Origenes de La Musica y Los Generos Esteticos.Bárbara UrsagastiAún no hay calificaciones
- Narejos - La Música en El Trovo Del Tio Juan RitaDocumento30 páginasNarejos - La Música en El Trovo Del Tio Juan RitaAntonio Narejos BernabéuAún no hay calificaciones
- Musica Indigena ColombianaDocumento14 páginasMusica Indigena Colombianaluismilr13Aún no hay calificaciones
- Coplas y Fandangos de La Costa Chica de MéxicoDocumento25 páginasCoplas y Fandangos de La Costa Chica de MéxicoProfr. FacundoAún no hay calificaciones
- Murga MendozaDocumento27 páginasMurga MendozaCris NebularAún no hay calificaciones
- Instrumentos Medievales en El Pórtico de La GloriaDocumento51 páginasInstrumentos Medievales en El Pórtico de La GloriaCarlos JofreAún no hay calificaciones
- La Música en El Perú (Fragmentos)Documento13 páginasLa Música en El Perú (Fragmentos)María NoblecillaAún no hay calificaciones
- Urbano, H. - Barroco Musical en Los Andres. Siglos XVI-XVIIIDocumento8 páginasUrbano, H. - Barroco Musical en Los Andres. Siglos XVI-XVIIIPatricio SzychowskiAún no hay calificaciones
- Hudtwalker Chaupiñamca Isla San LorenzoDocumento42 páginasHudtwalker Chaupiñamca Isla San LorenzoSofia Chacaltana100% (1)
- Refranes y Expresiones UAN Pacífico ColombianoDocumento64 páginasRefranes y Expresiones UAN Pacífico ColombianoMARIA ALEJANDRA ZAPATA OLARTEAún no hay calificaciones
- El Jarabe RancheroDocumento37 páginasEl Jarabe RancheroGabriel Rayos100% (1)
- 15 FloresDocumento29 páginas15 FloresIgnacioAún no hay calificaciones
- 05 MateoDocumento15 páginas05 MateoIgnacioAún no hay calificaciones
- 06 GomezDocumento21 páginas06 GomezIgnacioAún no hay calificaciones
- 03 GoparDocumento20 páginas03 GoparIgnacioAún no hay calificaciones
- 10 PartidaDocumento4 páginas10 PartidaIgnacioAún no hay calificaciones
- 08 PedrosaDocumento5 páginas08 PedrosaIgnacioAún no hay calificaciones
- 09 DepradaDocumento4 páginas09 DepradaIgnacioAún no hay calificaciones
- Rovadores de Huapango Arribeño: Guardianes de La Memoria y Poetas Con DestinoDocumento44 páginasRovadores de Huapango Arribeño: Guardianes de La Memoria y Poetas Con DestinoIgnacioAún no hay calificaciones
- 14 CortesDocumento5 páginas14 CortesIgnacioAún no hay calificaciones
- 11 SanchezDocumento10 páginas11 SanchezIgnacioAún no hay calificaciones
- 03 JuarezDocumento12 páginas03 JuarezIgnacioAún no hay calificaciones
- 02 VeraDocumento11 páginas02 VeraIgnacioAún no hay calificaciones
- 07 NegrinDocumento16 páginas07 NegrinIgnacioAún no hay calificaciones
- 06 MejiaDocumento23 páginas06 MejiaIgnacioAún no hay calificaciones
- 05 GarciaDocumento19 páginas05 GarciaIgnacioAún no hay calificaciones
- AnadosDocumento36 páginasAnadosIgnacioAún no hay calificaciones
- 05 GomezDocumento31 páginas05 GomezIgnacioAún no hay calificaciones
- 11 MartinezDocumento6 páginas11 MartinezIgnacioAún no hay calificaciones
- 05 PinedaDocumento25 páginas05 PinedaIgnacioAún no hay calificaciones
- 02 MontanezDocumento10 páginas02 MontanezIgnacioAún no hay calificaciones
- 04 GoparDocumento27 páginas04 GoparIgnacioAún no hay calificaciones
- 03 PerezDocumento23 páginas03 PerezIgnacioAún no hay calificaciones
- 02 PinedaDocumento40 páginas02 PinedaIgnacioAún no hay calificaciones
- 15 NogueiraDocumento24 páginas15 NogueiraIgnacioAún no hay calificaciones
- 12 MiajaDocumento8 páginas12 MiajaIgnacioAún no hay calificaciones
- 14 HerreraDocumento7 páginas14 HerreraIgnacioAún no hay calificaciones
- Rodriguez 013Documento6 páginasRodriguez 013IgnacioAún no hay calificaciones
- RLP IX2 13 NascimentoDocumento4 páginasRLP IX2 13 NascimentoIgnacioAún no hay calificaciones
- Rosales 011Documento7 páginasRosales 011IgnacioAún no hay calificaciones
- 10 Lopez PDFDocumento7 páginas10 Lopez PDFIgnacioAún no hay calificaciones
- Sechín AltoDocumento2 páginasSechín AltoAbel Montesinos JaimesAún no hay calificaciones
- LENGUAS NATIVAS AMAZONICAS ProfDocumento1 páginaLENGUAS NATIVAS AMAZONICAS ProfSusana AnguloAún no hay calificaciones
- Falta de Humanismo en EnfermeriaDocumento9 páginasFalta de Humanismo en EnfermeriaNayely OchoaAún no hay calificaciones
- La Religión en Freud, Jung, Adler y FranklDocumento4 páginasLa Religión en Freud, Jung, Adler y Franklrde585Aún no hay calificaciones
- Ficha Repaso Egipto y MesopotamiaDocumento2 páginasFicha Repaso Egipto y MesopotamiaJoniGuamasa100% (1)
- Percepción Extrasensorial Inducida Por DrogasDocumento5 páginasPercepción Extrasensorial Inducida Por Drogassickbastard23Aún no hay calificaciones
- Plan Anual Trabajo 2015Documento29 páginasPlan Anual Trabajo 2015Lucila MendozaAún no hay calificaciones
- Caballo MuertoDocumento2 páginasCaballo MuertoLenin Esquivel Vera100% (1)
- Morris, Desmond - El Zoo HumanoDocumento39 páginasMorris, Desmond - El Zoo Humanocorofonias2Aún no hay calificaciones
- Anthony de Mello - Lo Mejor deDocumento48 páginasAnthony de Mello - Lo Mejor deparquechasAún no hay calificaciones
- En La Entraña Del Personalismo Martin BuberDocumento15 páginasEn La Entraña Del Personalismo Martin Bubereduar loveAún no hay calificaciones
- Arquitectura de El TajinDocumento71 páginasArquitectura de El TajinAlan Flores González100% (3)
- Aprendizaje MágicoDocumento3 páginasAprendizaje MágicoYachi0% (1)
- ARQUITECTURA PrehispánicaDocumento54 páginasARQUITECTURA PrehispánicaAntonio Rocha100% (2)
- Tema 3. Lenguaje y PensamientoDocumento26 páginasTema 3. Lenguaje y PensamientoLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOS0% (1)
- Método Técnica InstrumentoDocumento8 páginasMétodo Técnica InstrumentoSantiago Iván Sánchez GalvánAún no hay calificaciones
- Pedagogía Lasaliana, Una Corriente Pedagógica Actualizada y Contextualizada Dentro de Las Corrientes Pedagógicas ContemporáneasDocumento5 páginasPedagogía Lasaliana, Una Corriente Pedagógica Actualizada y Contextualizada Dentro de Las Corrientes Pedagógicas ContemporáneasDaylin RamírezAún no hay calificaciones
- Coacalco PresentacionDocumento7 páginasCoacalco PresentacionPedro ContrerasAún no hay calificaciones
- Tembladera FigurinesDocumento30 páginasTembladera FigurinesAQQUIROGA100% (1)
- DISCURSO Dos PalosDocumento3 páginasDISCURSO Dos PalosShawn WilsonAún no hay calificaciones
- La Educación Prohibida, Reseña y ResumenDocumento4 páginasLa Educación Prohibida, Reseña y ResumenAlejo VrnAún no hay calificaciones
- El Desarrollo de Las Teorias de La CulturaDocumento25 páginasEl Desarrollo de Las Teorias de La CulturaHector Raul Verizueta Cajahuanca100% (4)
- Civilizaciones Antiguas de America CentralDocumento2 páginasCivilizaciones Antiguas de America Centralluis carlos50% (2)
- Antonio Valeriano Autor Del Nican MopohuaDocumento12 páginasAntonio Valeriano Autor Del Nican MopohuaMaiz De Mi FaldaAún no hay calificaciones
- La Antropología Como Disciplina AcademicDocumento10 páginasLa Antropología Como Disciplina AcademiclibrosacademicosAún no hay calificaciones
- Señale Las Etapas Del Pensamiento GriegoDocumento3 páginasSeñale Las Etapas Del Pensamiento GriegoFabian Andres Cely CorredorAún no hay calificaciones
- La Papisa (Jodorowsky)Documento2 páginasLa Papisa (Jodorowsky)vrubio66Aún no hay calificaciones
- La Muerte en Las Tradiciones VenezolanasDocumento16 páginasLa Muerte en Las Tradiciones VenezolanasTulio Hernandez100% (1)
- Amado Padre CelestialDocumento2 páginasAmado Padre CelestialJackeline Narvaez SuarezAún no hay calificaciones
- La TertuliaDocumento7 páginasLa TertuliaCarola AparicioAún no hay calificaciones