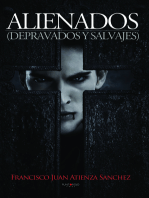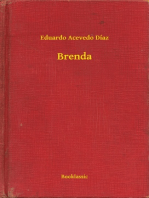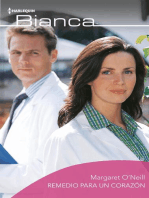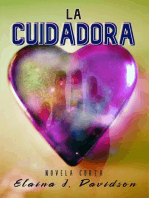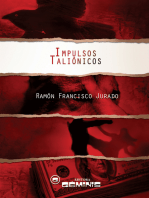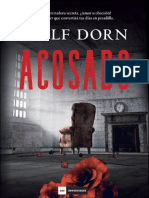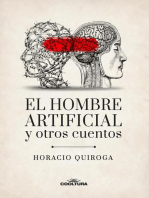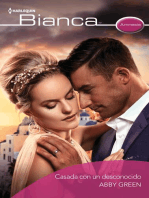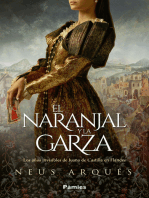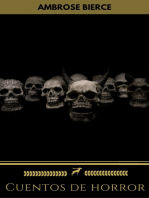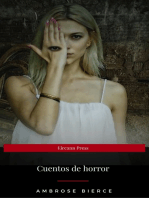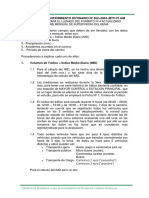Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Untitled
Cargado por
Justina Mirta Salinas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas80 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas80 páginasUntitled
Cargado por
Justina Mirta SalinasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 80
Dear Reader, el libro que estás por leer NO es una
traducción oficial. Fue hecha sin fines de lucro,
por fans como tú.
NO compartas este archivo de manera pública en
Instagram, Tiktok, Twitter, ni ninguna otra red
social.
Si quieres seguir teniendo acceso a nuestras
traducciones, no nos expongas.
Sinopsis
Anna Forrester, una joven asistente médica, es
convocada para cuidar a James Rothwell, el apuesto dueño
de Linkshire Manor, después de que él quedara postrado en
cama por una enfermedad inusual. Anna acepta quedarse en
la casa para supervisar la recuperación del Sr. Rothwell,
pero pronto descubre que los síntomas del maestro son solo
uno de los muchos misterios de Linkshire. Se escuchan
gritos y susurros por la noche, sirvientes que actúan de
manera sospechosa y rumores de que la muerte de la esposa
del Sr. Rothwell podría no haber sido el suicidio que se dice
que fue.
Inspirada en los romances góticos clásicos, esta
novelette de Marissa Meyer, la autora más vendida del New
York Times, teje una historia de codicia, traición,
ambición... y amor.
Anna salió del carruaje a un camino empedrado resbaladizo
por la lluvia. El médico estaba a su lado, sosteniendo un
paraguas y rebuscando en la parte trasera del carruaje en busca
de su cartera, inmune a la vista de la mansión que se avecinaba
ante él, que había dejado a Anna sin palabras en el momento
mismo en que la vio. Una sombra, un castillo, una ruina,
elevándose sobre un paisaje extenso. Podía ver pocos detalles
en la oscuridad de la tormenta, solo la insinuación de agujas
que sobresalían hacia las nubes y un puñado de ventanas
arqueadas iluminadas por velas.
—Ven, vamos, Anna —dijo el Dr. Edwards, agarrando su
bolso en una mano, el paraguas todavía mojado en la otra,
mientras se dirigía a las imponentes puertas francesas de la
mansión. Anna contuvo el aliento y lo siguió con su halo seco,
agarrando su propio bolso con los nudillos blancos.
Una mujer abrió la puerta antes de que pudieran tocar.
Tenía un rostro delgado que pudo haber sido atractivo en su
juventud, extremidades ágiles y cabello canoso recogido en un
moño en el cuello. Ella asintió cortésmente al Dr. Edwards y los
acompañó fuera de la tormenta, dejando que la puerta se
cerrara de golpe contra el viento rugiente. Otro sirviente, este
joven y delgado con cabello rubio ralo, tomó el paraguas, el
sombrero y el abrigo del doctor. Se movía en silencio y con la
cabeza baja, como si la hubieran entrenado para hacerse
invisible.
—Gracias por venir, doctora —dijo la mujer mayor,
levantando una vela de una mesa de entrada. —Temía llamarte
en una noche así, pero el maestro se enfermó tan
repentinamente… no sabía qué hacer.
—No importa eso, está perfectamente bien —dijo el Dr.
Edwards. —Echemos un vistazo a él, ¿de acuerdo?
Anna no trató de ocultar su mirada errante cuando se posó
en esculturas griegas, retratos al óleo en marcos dorados y
mosaicos de mármol moteado bajo sus pies. Siguió a la mujer y
al médico por una amplia escalera, acariciando con la mano la
barandilla de caoba desgastada por el tiempo. Podía sentir los
ojos de la joven sirvienta en ella mientras pasaba,
probablemente curiosa por observar a la primera dama médica
de la ciudad.
Los condujeron por un pasillo iluminado solo por un par de
candelabros en cada extremo. Los suelos crujían, pero las
mullidas alfombras suavizaban sus pasos. La mujer abrió la
puerta de una habitación al final del pasillo.
El Dr. Edwards se acercó a la cama, pero Anna se quedó
cerca de la puerta, esperando a que la llamaran. El mobiliario de
la habitación era mínimo: un escritorio y una silla, un armario,
una silla de lectura junto a una pequeña mesita de noche y la
cama. Pero las piezas eran finas, muchas exquisitamente
talladas, su artesanía era evidente incluso para el ojo inexperto
de Anna. Las telas de la cama y las cortinas de la ventana eran
lujosas y estaban adornadas con los más delicados encajes. Un
fuego ardía en el hogar, proporcionando la única luz además de
la vela del ama de llaves y una gran cantidad de calor. Aunque al
principio fue un cambio bienvenido de los vientos helados de la
tormenta. Anna pronto comenzó a desear que la criada se
hubiera ofrecido a llevarse su abrigo también.
—Anna.
Volvió a pensar en el médico y corrió a su lado.
—Revisa sus signos vitales, querida —dijo el Dr. Edwards.
Se dio la vuelta cuando Anna obedeció, abriendo su cartera en
la pequeña mesa auxiliar mientras el médico comenzaba a
preguntarle sobre los síntomas, la dieta y el historial de salud.
Anna mantuvo su oído en la conversación mientras miraba
al paciente. Había esperado que James Rothwell, el dueño de
Linkshire Manor, fuera viejo y frágil, pero en cambio descubrió
a un hombre algo joven, aunque muy enfermo, acostado en la
cama. Dudaba que pudiera tener mucho más de treinta años.
Aunque su frente estaba perlada de sudor y su respiración era
lenta y dificultosa, no tenía arrugas que estropearan su tez y sus
facciones eran afiladas y fuertes. Su barbilla cuadrada picaba
con los comienzos de una barba sin afeitar. Su cabello negro
rozaba la base de sus orejas, más largo de lo que era el estilo
popular.
Realizó las pruebas sin pensar, habiéndolas hecho cien
veces. Miró su pulso con los dedos contra su muñeca y lo
encontró terriblemente rápido. Miró al médico, que todavía
estaba hablando con el ama de llaves, pero no se molestó en
alertarlo. Sabía que él ya lo habría comprobado.
La piel del hombre estaba caliente, pegajosa. Anna abrió
suavemente sus labios agrietados y miró dentro de su boca y
garganta lo mejor que pudo, encontrándolas secas e irritadas.
Ella procedió a sus ojos, levantando cuidadosamente un
párpado con el pulgar.
La pupila estaba dilatada, solo un indicio de un iris verde
grisáceo bordeando la negrura. Anna frunció los labios y fue a
comprobar el otro cuando ambos ojos se abrieron por sí solos y
un agarre de hierro tomó su muñeca.
Anna jadeó, tambaleándose hacia atrás, pero el agarre del
hombre sobre ella solo se hizo más fuerte. Su mirada era
intensa, casi desesperada.
—Camille —susurró, su voz grave.
Anna se estremeció cuando el agarre en su muñeca se hizo
más fuerte, sorprendida de que un hombre tan débil y enfermo
pudiera ser tan fuerte. Se humedeció los labios y sacudió la
cabeza.
—Camille —susurró de nuevo, su otra mano se elevó para
agarrar su codo opuesto, anclándola al lado de la cama.
—Mi nombre es Anna Forrester —comenzó, pero fue todo
lo que pudo decir antes de que el médico estuviera a su lado,
apartando los dedos del hombre de ella. Él la soltó sin luchar, su
dura mirada se encontró con la del doctor mientras su cabeza se
derrumbaba sobre la almohada.
—Listo, James, todo estará bien —dijo el Dr. Edwards,
empujando a Anna detrás de él mientras se inclinaba sobre el
paciente y examinaba las pupilas dilatadas por sí mismo.
—¿Cómo te sientes?
O el hombre no lo escuchó o no pudo responder. Su mirada
se había desviado hacia la luz del fuego que bailaba en el techo.
Su respiración volvió a ser ronca y dificultosa. Su fuerza huyó
cuando se hundió en un estado letárgico.
—¿Anna?
Anna miró al médico, pero él no apartó la atención del
paciente. Aclarándose la garganta y obligando a su corazón a
calmarse, Anna comenzó a parlotear sus observaciones sobre
los síntomas del Sr. Rothwell. El médico asintió, pero fruncía el
ceño cuando ella terminó. Con un suspiro, retrocedió y se
limpió el sudor de la frente con un pañuelo. La acción le
recordó a Anna el calor de la habitación y su abrigo sofocante.
—¿Y bien, doctor? ¿Estará bien?
Anna se volvió hacia el ama de llaves, sorprendida de ver
que se había unido a ella otro sirviente, un hombre más
redondo y calvo con una frente que solo podía haberse arrugado
tanto después de años de fruncir el ceño.
—Me temo que no puedo dar un diagnóstico adecuado en
este momento —dijo el Dr. Edwards. —Sus síntomas son
inusuales. Debo consultar mis libros de medicina para dar un
diagnóstico preciso y sugerir el tratamiento adecuado.
El ama de llaves palideció, sus ojos mirando al señor.
—¿Qué podemos hacer mientras tanto? —preguntó el otro
hombre.
—Creo que será mejor si mi asistente se queda aquí y sigue
de cerca su progreso por ahora.
El hombre se puso rígido, su rostro se oscureció. —Su
asistente… —se calló, negándose a mirar a Anna a los ojos, pero
todos sabían lo que estaba pensando.
El doctor desechó la preocupación. —Es bastante capaz, te
lo aseguro. James estará en buenas manos.
—Pero…
—Las médicas se están volviendo bastante comunes en las
ciudades más grandes —interrumpió el Dr. Edwards. Esperó
solo un momento por las reacciones de los sirvientes antes de
continuar: —Si no hay más objeciones, me gustaría hablar
brevemente con la señorita Forrester antes de irme.
Los dos sirvientes parecían incómodos, lanzando miradas
perdidas al señor atrapado en sus angustiosos sueños antes de
salir de la habitación. Anna notó que dejaron la puerta
entreabierta y estaba segura de que tenían la intención de
escuchar a escondidas.
—Anna, espero que entiendas la necesidad de este arreglo.
—Ella asintió. —¿Me escribirás inmediatamente si encuentras
algo?
—Por supuesto. ¿Debería mandar a llamarlo si empeora?
—No, no hay nada que pueda hacer por él que tú no puedas.
El estómago de Anna se retorció. Aunque había sido
aprendiz del Dr. Edwards durante casi siete años, nunca había
estado lejos de su sombra. Sin embargo, su ansiedad la llenó de
determinación. El Dr. Edwards claramente sentía que estaba
lista para atender a sus propios pacientes y que haría todo lo
posible para no decepcionarlo.
—Ahora bien, ten buen comportamiento —agregó con un
guiño paternal. Inclinó un sombrero imaginario a Anna antes
de salir de la habitación. Escuchó las protestas de los sirvientes
en el pasillo. Siguieron al médico por las escaleras y todo el
camino hasta la puerta principal. La lluvia seguía golpeando las
ventanas cuando decidió realizar una inspección más al Sr.
Rothwell. Sus síntomas no habían cambiado, aunque su
respiración se había aliviado un poco. Su corazón dio un vuelco
al mirarlo, esperando que sus manos la agarraran de nuevo en
cualquier momento.
Pero el paciente permaneció en un sueño inquieto.
Regresó al pasillo, lanzando largas miradas a cada extremo
del corredor. Todo estaba en sombras siniestras a la tenue luz
de las velas. Escuchó cerrarse la puerta principal y a los
sirvientes discutiendo brevemente en el vestíbulo antes de que
los pasos retumbaran una vez más en las escaleras. Anna
enderezó la espalda y esperó a que el rostro demacrado del ama
de llaves apareciera en la barandilla.
La puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de ella.
Anna saltó y giró, con el corazón acelerado. El pasillo se
había oscurecido sin la luz del fuego de la habitación para
iluminarlo. Impulsivamente, alcanzó el pomo. La encontró
cerrada. Su mente daba vueltas: no había nadie en la habitación
excepto el Sr. Rothwell, que seguramente no se había
recuperado tan rápido.
Anna se retorció con más fuerza, con el puño tenso por el
esfuerzo, la palma de la mano sudando sobre el frío metal.
—¿Señorita Forrester?
El pomo de la puerta giró. La puerta se abrió de golpe. Anna
casi se cae dentro de la habitación. Recuperó el aliento y
examinó rápidamente el dormitorio, pero todo estaba como lo
había dejado. Miró el pomo de la puerta, pero parecía
demasiado inocente para ser el culpable. Hasta que se dio
cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, de que la puerta no tenía
cerradura.
—¿Señorita Forrester? —repitió el ama de llaves. Anna se
giró para mirarla, poniendo sus hombros hacia atrás y su rostro
en lo que esperaba fuera una expresión de profesionalismo.
—Sí, disculpe. Parece que la puerta estaba atascada.
El ama de llaves lanzó una rápida mirada al pomo. Sus
labios se volvieron delgados.
—Le mostraré su habitación —dijo ella, su tono frío. Se
volvió hacia el pasillo, sosteniendo la vela en alto para que Anna
la siguiera.
La habitación de invitados contenía más muebles que la
suite principal, pero la calidad de las piezas no era tan buena.
Sin embargo, superó con creces las expectativas de Anna. La
cama era cómoda, limpia y más grande que la cama de su casa.
Le proporcionaron una cómoda y un armario, un lavabo, una
mesita con dos sillas que no hacían juego, un escritorio y una
estantería, vacía salvo por una colección de obras de Jonathan
Swift.
—¿Necesitará algo más, señorita Forrester?
Anna, agradecida, sacó los brazos de las pesadas mangas de
su abrigo y sonrió a la mujer que estaba en el umbral. —Solo su
nombre, tal vez.
El ceño de la mujer se profundizó, pero obedeció.
—May Adams.
—¿Es el ama de llaves de la mansión, supongo?
—Lo soy.
—¿Y quién más vive en la mansión?
Aunque May miró a Anna con el ceño fruncido, respondió:
—Solo Robert, el mayordomo, y Elizabeth, la criada.
—¿El señor Rothwell no tiene parientes viviendo en la
mansión con él? ¿Hijos?
—No tiene hijos, y solo un hermano mayor, el Sr. Thomas
Rothwell, como pariente. Thomas vive fuera de Londres. Le
enviamos un mensaje sobre la enfermedad del señor esta
mañana, tan pronto como vimos que podía ser grave.
—¿Cree que vendrá a verlo?
—Debería. El Sr. Rothwell y su hermano siempre han sido
cercanos.
—Ya veo. Gracias.
May asintió brevemente y se movió para salir de la
habitación, pero Anna la llamó rápidamente. —¿Podría
retenerla para una pregunta más, por favor? Me sorprende que
haya llamado al hermano del Sr. Rothwell esta mañana, antes de
pensar en llamar al médico. ¿Hubo alguna razón?
Aunque la irritación de May se hacía más evidente por
momentos, juntó las manos y respondió: —He ayudado a
muchas personas a recuperar la salud desde que comencé a
trabajar aquí hace casi cuarenta años, señorita Forrester. Puede
que no sea médico, pero esperaba que mis habilidades fueran
suficientes.
—Y, sin embargo, envió a buscar a su hermano pensando
que su estado era grave.
—Fue por precaución. Al hermano del Sr. Rothwell le gusta
estar informado de su salud y felicidad. Siendo el mayor por
algunos años, es bastante protector.
—Ya veo. ¿Tiene alguna idea sobre lo que podría haber
causado un cambio de salud tan repentino?
May volvió a apretar los labios con fuerza, su mirada oscura
y penetrante. —No —respondió ella finalmente. —No puedo
pensar en nada.
Anna asintió. —Gracias, señora Adams. Prometo hacer todo
lo posible para que recupere la salud. Le deseo buenas noches.
May no devolvió el sentimiento y salió de la habitación,
dejando solo una vela encendida en la mesita de noche. Anna
estaba casi demasiado cansada para desanimarse. Descubrió un
camisón de lino en el armario y pronto se había metido debajo
de las pesadas mantas y se había quedado dormida.
Anna fue despertada por un grito de agonía. Se sentó en la
cama, se arrebujó más en las mantas y miró hacia la oscuridad.
La habitación estaba casi a oscuras y solo se veían los contornos
más débiles de los muebles. Las cortinas estaban abiertas pero
la noche no tenía luna y la lluvia seguía golpeando el cristal. Un
escalofrío le puso la piel de gallina a Anna. Contuvo la
respiración y escuchó, preguntándose si solo había soñado el
sonido que la había despertado. La casa parecía tranquila
excepto por la tormenta incesante, las ramas de los árboles
golpeando contra los ladrillos afuera y el viento silbando por las
chimeneas.
Sus ojos no se adaptaban a la oscuridad.
Cuando no llegaron más sonidos de la casa, Anna se obligó
a volver a acostarse. Pero tan pronto como lo hizo, escuchó una
conmoción directamente debajo de ella.
Anna se sentó de nuevo y alcanzó la vela que se había
apagado durante la noche. Al encontrarlo poco más que un
trozo inútil, gruñó por lo bajo y apartó las mantas a un lado. Sus
pies se rebelaron contra las frías tablas del suelo de madera,
pero se subió a ellas de todos modos, en busca de sus zapatos
desechados. Una vez que los encontró a los pies de la cama, se
dirigió al armario donde había colgado su abrigo. Tropezó con
él casi por error y tiró al azar el abrigo sobre el camisón.
No fue hasta entonces, mientras se dirigía valientemente a
la puerta, que escuchó otro grito, abruptamente interrumpido
por un gorgoteo estrangulado, y una voz débil pareció surgir de
las mismas tablas del piso.
—Socorro —gritaba. —Él está matan…
Un golpe. Entonces todo quedó en silencio.
Con el corazón acelerado, Anna abrió la puerta, agradecida
de encontrar un par de velas encendidas en el pasillo. Se
apresuró hacia ellas, esquivando las sombras que la alcanzaban
y agarrando una vela mientras bajaba las escaleras.
Se encontró en el vestíbulo, que estaba marcado por puertas
desconocidas. No oyó ningún otro sonido, ni pasos, ni
forcejeos. Continuando, descubrió que el piso inferior de la
mansión estaba compuesto por grandes habitaciones y salones,
bibliotecas y salas de estar. Fue fácil perder la noción de su
paradero mientras intentaba determinar qué habitación habría
estado debajo de sus propios aposentos. Pensó que debía ser la
biblioteca principal, mohosa y cubierta de polvo. No había nada
que indicara una pelea, nada que indicara que un pie había
entrado en la habitación en años.
Anna avanzó por el pasillo, con la vela en alto y su mano
temblorosa agarrando la parte delantera de su abrigo, pero aún
así no había nada. La casa parecía desierta. Silenciosa. Todas las
ventanas cerradas. Todas las velas apagadas.
Anna llegó al final del pasillo sin incidentes. Permaneció
allí durante muchos minutos con la vela lanzando un halo de
luz a su alrededor, tratando de calmar su latido errático. Un
repentino torrente de lluvia en una ventana cercana la hizo
saltar y el viento aullando entre los árboles la obligó a
determinar que lo que había escuchado no había sido más que
el asentamiento de una casa vieja y el chirrido de un vendaval
furioso.
Regresó a su habitación, lanzando muchas miradas por
encima del hombro y encontrando nada más que sombras. Dejó
la vela encendida en su mesita de noche y sus zapatos al alcance
de la mano mientras se metía de nuevo en la cama.
Se levantó con el amanecer, o lo que ella juzgó que era el
amanecer por la brumosa luz gris que se filtraba por la ventana.
Había estado despierta durante un tiempo, aunque no podía
determinar cuánto tiempo, con sus ojos se negándose a cerrarse
y su cuerpo se negándose a quedarse quieto. La lluvia se había
convertido en una llovizna constante y el viento casi había
desaparecido, dejando un rastro de ramas y escombros a su
paso.
Anna se levantó de la cama, temblando en la habitación con
corrientes de aire, y logró vestirse a pesar de sus dedos
entumecidos. Se puso el mismo vestido que había usado el día
anterior, sin cambiarse de ropa. Esperaba encontrar al señor
Rothwell completamente curado para no tener que pasar otra
noche en aquel lúgubre lugar.
Primero fue a ver a su paciente, sin desayunar, aunque podía
oír a algunos de los sirvientes moviéndose en las habitaciones
de la planta baja. El Sr. Rothwell estaba durmiendo. El fuego de
su chimenea había sido avivado recientemente, un leño nuevo
apenas comenzaba a carbonizarse entre las llamas, y la
habitación una vez más se sentía sofocantemente cálida en
comparación con el frío del resto de la casa. Anna revisó el
pulso del Sr. Rothwell, que todavía era algo errático. Tenía gotas
de sudor en la frente y el pelo mojado le caía sobre la frente.
Todos los demás síntomas no cambiaron y durmió durante sus
administraciones sin moverse. Dejando sus instrumentos en el
escritorio, Anna salió de la habitación, deteniéndose solo para
mirar la perilla de la puerta, que no tuvo ningún problema en
girar esta mañana, y para lanzar una última mirada al hombre
dormido.
El frío del pasillo fue un bienvenido alivio del calor de la
habitación, y Anna bajó las escaleras en busca de la cocina. Se
encontró en un gran comedor con una mesa que podría haber
acomodado a veinte y se preguntó cuánto tiempo había pasado
desde que se preparó un verdadero festín en ella. Una
chimenea, atestada entre las ventanas del piso al techo, estaba
vacía y la habitación tenía la misma humedad que llenaba el
resto de la casa.
Anna escuchó voces en la habitación contigua y esperó la
promesa de comida y compañía.
—Ha estado llamando a Camille otra vez.
Las palabras detuvieron la mano de Anna incluso mientras
presionaba la puerta entreabierta. Reconoció la voz de May.
Respondió un hombre: —Parece que ella ha estado
respondiendo sus llamadas.
Después de una fuerte inhalación, May lo regañó: —No
digas cosas así. Su alma descansa en paz.
—Si ella está acechando este lugar, no es por mí por lo que
está aquí. Solo me sorprende que hayan pasado tantos años.
—Honestamente, Robert, me das escalofríos con esas
palabras—. May chasqueó la lengua. —Tal vez deberíamos
llamar al párroco. Tal vez él podría hacer algo por ella.
—O tal vez necesitamos dejarla en paz, dejarla hacer lo que
está aquí para hacer.
—¡Tú no piensas, Robert!
—No hay pruebas, lo sé. Pero ya hemos hablado de esto
antes. Es un buen hombre, estoy seguro, y siempre ha sido un
buen amo para nosotros. Pero con todos los sucesos extraños
estos días, y el Sr. Rothwell enfermando tan repentinamente…
—Se apagó.
Anna esperó un momento y cuando parecía que su
conversación no continuaría, abrió la puerta.
May estaba sacando una hogaza de pan del horno.
—Ah, buenos días, señorita Forrester —dijo con frialdad.
—Buenos días —respondió Anna, inspeccionando la cocina.
Estaba equipada para servir un festín con docenas de invitados:
paredes de armarios, dos fregaderos, cuatro hornos. A través de
una puerta abierta pudo distinguir una gran despensa. Las ollas
y sartenes de cobre brillaban sobre una enorme mesa de trabajo.
Las ventanas daban a un jardín de hierbas gris y húmedo.
—Confío en que hayas dormido bien.
—Bastante bien, gracias —mintió ella. Sus ojos recorrieron
al mayordomo, pero Robert la estaba ignorando
deliberadamente, su mirada fija en un tazón de huevos que May
le estaba haciendo batir. —Aunque la tormenta puede haberme
despertado una o dos veces.
May gruñó de acuerdo, colocó el pan en una bandeja para
enfriar junto a la ventana y colocó una sartén de hierro para
calentar sobre el fuego. —El desayuno estará listo en breve. ¿Lo
tomará en el comedor?
—Donde sea conveniente para usted —dijo Anna. Ante el
silencio de May, Anna agregó: —El comedor sería encantador,
gracias.
May frunció el ceño, un reconocimiento de que había oído,
y le dio la espalda a Anna, agregando un poco de manteca de
cerdo a la sartén. Era un ajetreo fingido, en realidad, un claro
despido.
Pero Anna se limitó a enderezarse y ocupó un taburete
frente a Robert. Se había acostumbrado a la fría altivez. La
gente no estaba acostumbrada a mujeres con ambiciones, que
no tenían ningún problema en hacer alarde y usar su
inteligencia para algo más que criar a los hijos y las tareas del
hogar. Aunque era cierto que había pocas doctoras, nunca
podría entender por qué eso generaba tanta desconfianza hacia
ella. Pero no sabía cuánto tiempo se vería obligada a quedarse
en la mansión, hasta que el Sr. Rothwell estuviera curado o
muerto, supuso, y estaba decidida a no pasar el tiempo ociosa y
sola.
—¿Hay algo que pueda hacer para ser útil? Me siento
bastante cómoda en la cocina.
—No necesito ayuda —murmuró May tomando el tazón de
huevos de Robert y rociándolos en la sartén caliente, donde
crujieron y sisearon.
Anna cruzó las manos sobre el regazo y volvió a escanear la
cocina, sin saber qué más hacer con los ojos. Cayeron sobre un
retrato que no había visto antes, colgado discretamente en la
pared del fondo. Representaba a una mujer, posiblemente en su
adolescencia, con gruesos rizos negros que caían sobre sus
hombros y grandes ojos azules vibrantes. Tenía una tez de
marfil y los labios con el arco de cupido curvandose
caprichosamente, insinuando una vida llena de lujos y
satisfacción. El collar de encaje azul pastel alrededor de su
cuello implicaba un vestido de verano, pero el retrato terminaba
justo debajo de sus hombros.
—Puedes ir a esperar al comedor si quieres —dijo May.
—Te llevaré el desayuno.
Anna apartó los ojos del cuadro. —Prefiero esperar aquí, si
le parece bien.
El ceño de May estaba fruncido, pero no discutió.
—De hecho, he pensado en algunas preguntas más desde
anoche, si no le importa que pregunte. Tal vez usted también
pueda darme algunas respuestas… Robert, ¿verdad?
Él frunció el ceño a través de sus pobladas cejas blancas que
se veían extrañamente abundantes al lado de su cabeza calva.
—No soy un periódico —dijo secamente. Anna contuvo una
sonrisa, sin saber si lo había dicho como una broma o no.
—Sólo algunas preguntas sobre la casa. Es una mansión
antigua tan fascinante. ¿Sabe cuándo se construyó?
—No —dijo Robert lacónicamente, intercambiando miradas
con May. Aunque la mujer todavía estaba de espaldas mientras
se ocupaba de los huevos, su postura indicaba algo de
exasperación.
—¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí?
—Mucho tiempo —fue la respuesta de Robert.
Anna apretó las manos en puños, tratando de ocultar su
irritación. —Señorita Adams, ¿dijo que llevaba aquí cuarenta
años?
—Sí, señorita Forrester. Y Robert ha estado aquí, oh,
aproximadamente la mitad de eso. Y la pequeña Elizabeth
empezó cuando cumplió diecisiete años. ¿Cuántos años tiene
ahora, Robert?
—Casi veinte, diría yo.
May asintió, contando años en su cabeza. —¿Algo más,
señorita Forrester?
La pregunta se planteó con un fuerte trasfondo de molestia,
pero Anna nunca se había dejado disuadir fácilmente.
—Sí, en realidad. ¿Cuánto tiempo ha estado la mansión en
la familia del Sr. Rothwell? ¿Eran ellos los dueños originales?
May se tomó su tiempo para responder, primero
transfiriendo los huevos a una bandeja y luego desapareciendo
en la despensa y regresando con frascos de mantequilla y
mermelada.
—No —dijo finalmente, arrastrando las palabras y
poniendo una tetera sobre el fuego. —Los Rothwell no eran los
dueños originales. Durante la mayor parte de su existencia,
Linkshire Manor estuvo habitada por los Linkshire.
Los Linkshire. Por supuesto.
—¿Cómo pasó a ser propiedad de los Rothwell?
—Matrimonio. —La palabra fue escupida como si la
respuesta fuera tan clara que apenas valía la pena decirla.
—¿Tomará su desayuno en el comedor? —preguntó de nuevo.
—Estoy bastante cómoda aquí.
May se dio la vuelta y tomó un plato y una taza de té de un
armario cercano, colocándolos junto a Anna, indicando que
podía servirse ella misma.
—Robert y yo desayunaremos en nuestras habitaciones
privadas. Si nos disculpa.
—Oh, por favor, tengo mucho más que preguntar…
—Es bastante impropio de una dama ser así de… curiosa
—gruñó May.
Anna soltó una carcajada.
—Señora Adams, estoy estudiando para ser médico, no una
dama, y los médicos son excepcionalmente curiosos. Al menos,
los buenos, lo son. —Sonrió para suavizar las palabras cuando
notó que May se irguió indignada. —Por favor, señora Adams
—suplicó, señalando un asiento al lado de Robert. —¿No se
unirá a mí? Podría obtener una idea de lo que está enfermando
al Sr. Rothwell.
Robert resopló, pero no perdió tiempo en ponerse de pie y
servirse unos huevos de la fuente. —¿Va a curarlo
preguntándole sobre viejos asuntos familiares?
—Bueno, ¿su familia ha tenido algún historial de
enfermedad del que me pueda contar? ¿Nada en absoluto?
La tetera silbó y May pareció aliviada de abandonar la
conversación para atender la tetera. Pero cuando la retiró del
fuego y recogió el azúcar y una pequeña jarra de crema,
finalmente se vio obligada a sentarse a la mesa. Anna evitó
parecer engreída.
—¿Puede pensar en alguna enfermedad anterior dentro de
la familia? ¿Sus padres estaban sanos?
Robert miró al ama de llaves con el rabillo del ojo y luego
volvió a su comida en silencio.
—No lo sé, señorita Forrester —respondió May. —Creo que
el hermano del Sr. Rothwell es su único pariente. Tengo
entendido que sus padres murieron cuando los niños eran muy
pequeños, que en paz descansen, pero no sé por qué medios.
Anna mantuvo sus ojos en la mujer, más curiosa que
hambrienta.
—El señor Rothwell es el primero de su línea en vivir en
Linkshire Manor —continuó May. —Se casó con la señorita
Linkshire hace casi quince años. Ambos eran bastante jóvenes,
pero parecían muy enamorados, y el propio Sr. Rothwell
provenía de una familia respetable. Esa es ella, allí, en el retrato
que estaba admirando.
Anna miró la pintura de nuevo. —Ella es encantadora
—murmuró. No fue una punzada de celos lo que la golpeó, sino
algo parecido. A Anna le habían dicho a menudo que podría ser
una chica hermosa si tan solo lo intentaba, pero sus esfuerzos
estaban destinados a otra cosa y no podía sentirse resentida por
eso.
—Sí que lo era. La cuidé cuando era una niña. Estaba tan
feliz cuando ella y el Sr. Rothwell se casaron. Eran una pareja
hermosa, y siempre cariñosos el uno con el otro.
—¿Por qué está el retrato aquí, en la cocina? ¿Por qué no
está en un lugar más prominente?
May jugueteó con los hilos de su delantal. —Después de su
muerte, el Sr. Rothwell pidió que se retirara el retrato. Dijo que
le entristecía demasiado mirarlo. Se indignó cuando al
principio no cumplimos… todavía estaba en medio del luto,
debe entender. Y entonces Robert finalmente lo hizo colgar
aquí, ya que no podíamos soportar dejar que se pudriera en el
ático.
—Él debe haberla amado mucho.
Mayo se encogió de hombros. —Su unión parecía feliz al
principio… pero resultó ser el comienzo de muchas noticias
tristes. El señor Linkshire y su esposa murieron de neumonía
dos años después de la boda. No había otros niños. Y luego la
señorita Linkshire tuvo las mismas dificultades para dar a luz
que su madre y fue maldecida con dos abortos espontáneos, uno
tras otro. A menudo había tenido terribles episodios de
melancolía cuando era niña, días o incluso semanas en los que
no hacía nada más que acostarse en la cama, como si estuviera
enferma. Su estado de ánimo se volvió aún más severo con los
abortos espontáneos. Ella estaba tan triste. Ambos estaban
desesperados por tener un hijo.
May se sirvió un poco de té sin pensar, con los ojos
húmedos como una piscina.
—¿Qué le ocurrió a ella? —presionó Anna.
Pero el hechizo se rompió y May negó con la cabeza. —Es
una historia terrible. No nos gusta hablar de eso—. Al darse
cuenta de que la taza de té de Anna todavía estaba vacía, la
llenó.
—¿Ella era Camille?
La mano de May tembló y el té se derramó sobre la mesa.
Anna tomó rápidamente una servilleta y la empapó.
—Él dijo ese nombre anoche —explicó Anna.
—Sí —respondió May, su voz fría como la piedra una vez
más. —La Sra. Rothwell, nuestra querida Camille.
—¿Cómo murió ella? Tal vez la enfermedad del señor
Rothwell se pueda atribuir a ello o…
—No, no hablaré de eso.
—Ella se quitó la vida.
—¡Robert!
—Es la verdad —dijo Robert, dejando su tenedor y un plato
vacío delante de él. —Sucedió hace cerca de diez años. A May
no le gusta hablar de eso porque es supersticiosa. Supongo que
todos lo somos en momentos como estos. Pero no creo que la
señorita Camille nos persiga solo por decir la verdad.
—¿Qué quiere decir con perseguir?
—Ella todavía está aquí —dijo Robert, sus ojos hoscos. —El
espíritu de la señorita Camille vaga por estos pasillos en la
noche. Le gusta gastar bromas, especialmente a los extraños.
Incluso podría estar viéndola ahora, sí está atenta.
Anna apretó los dientes. —Me temo que no creo en
fantasmas.
Robert se encogió de hombros. —Dudo que eso les importe
mucho.
Anna miró entre los dos. El rostro de May se había puesto
rojo de furia o vergüenza, Anna no podía estar segura. —¿Y cree
que el fantasma de Camille es el responsable de la enfermedad
del Sr. Rothwell?
Ninguno habló. May se levantó abruptamente de la mesa y
comenzó a recoger los platos.
—Pero si ella es un fantasma, ¿por qué volvería por el Sr.
Rothwell? Dijo que estaban enamorados. ¿Qué razón tendría
ella para hacerle daño?
—No sabría decirle.
Anna frunció el ceño, recordando la conversación que había
escuchado antes de entrar a la cocina.
—¿Y está completamente seguro de que fue un suicidio?
¿No hay teorías de que tal vez el Sr. Rothwell fue de alguna
manera responsable…?
—¡Absolutamente no! —espetó May. —El señor Rothwell
nunca... es un buen hombre.
Pero Anna notó la duda en la severidad de May y tomó el
silencio de Robert como algo completamente diferente.
—Me disculpo por la ofensa —respondió ella. En su
interior, su mente se agitaba, basándose en los hechos de una
muerte una década atrás. Quizás el Sr. Rothwell había amado a
su esposa, o quizás no. Se preguntó si él tendría un carácter
codicioso, si la promesa de una rica propiedad podría ser
suficiente para inducir el asesinato, si, de hecho, había sido un
asesinato. —Entiendo que este es un tema delicado para usted,
pero si puedo preguntar, ¿por qué medio se suicidó?
Habiendo tenido suficiente, May dejó caer los platos en el
fregadero y salió de la habitación. Anna se estremeció,
preguntándose cuánto tiempo le llevaría recuperar la confianza
de la mujer, si es que alguna vez la había tenido, para empezar.
Pero Robert bebió tranquilamente su té, con los ojos
desenfocados cuando respondió: —Ella se ahorcó.
Las cejas de Anna se elevaron.
—En la biblioteca —agregó. —Fui yo quien la encontró—.
Su voz se quebró levemente, el primer signo de emoción que
Anna había visto en él. Cuando terminó su té y salió de la
habitación, ella no se atrevió a detenerlo.
Después de revisar a su paciente nuevamente y encontrar
que su condición no había cambiado, Anna comenzó a
deambular por la casa para evitar el aburrimiento. Se dirigió a
la biblioteca. A la luz del día podía ver la habitación mucho más
claramente que la noche anterior. Estantes de libros se
alineaban en las paredes desde el suelo hasta el techo. Una silla
de lectura estaba junto a otra chimenea, aunque parecía que
esta no había visto fuego en años. La luz de la ventana
iluminaba copiosas motas de polvo y, al entrar en la habitación,
notó una capa de polvo en los estantes. Su corazón dio un
vuelco al ver tantos libros olvidados.
No pudo evitar que su mirada se posara en el candelabro
que colgaba en el centro de la habitación. Era el lugar más
probable desde el que una persona podría ahorcarse. Una
oleada de náuseas le oprimió el estómago cuando imaginó lo
que Robert debió haber visto esa mañana —la joven y hermosa
dama de la casa, su esbelto cuello estropeado por la cuerda— y
cerró los ojos ante la imagen. Anna no molestaba con facilidad,
su ocupación no se lo permitía, pero tampoco era inmune a las
tragedias.
Cuando abrió los ojos, un movimiento fuera de la ventana
llamó su atención. Al acercarse, Anna vio a Robert trabajando
duro en el hermoso jardín que había desde la cocina antes. La
tormenta había dejado el suelo embarrado y las hojas
relucientes. Los verdes brillantes de zanahorias y rábanos
brotaban del suelo con optimismo en contraste con la mañana
gris. Robert estaba cosechando cebollas. Anna inspeccionó el
jardín y notó que había muchas plantas que no reconoció de
inmediato.
Un muro bajo de piedra separaba el jardín de la cocina de
los jardines más formales del otro lado: topiarios y bojes que se
extendían hacia la neblina cubierta de rocío. Desde el punto de
vista de Anna, la propiedad parecía interminable.
Un suave golpe la sobresaltó. Anna se dio la vuelta para ver
a la joven sirvienta, Elizabeth, balanceándose sobre sus pies.
—Perdóneme, señorita—. Hablaba como un ratón y no
hacía contacto visual, sus manos agarraban su delantal. —Me
han enviado para decirle que el señor está despierto.
Sorprendida por la noticia, Anna no perdió tiempo en salir
de la biblioteca. Dio las gracias a Elizabeth al pasar, pero la
doncella se quedó en silencio, pegada al marco de la puerta,
hasta que Anna desapareció por las escaleras.
Se sorprendió mucho al descubrir que el señor Rothwell ya
no estaba en su cama, sino sentado junto a la ventana cuando
ella llegó. Llevaba una camisa arrugada y una manta pesada
descansaba sobre sus piernas. Sus dedos tiraban ociosamente
de un hilo mientras contemplaba el sombrío paisaje.
Anna anunció su presencia con un golpe. El señor Rothwell
se volvió hacia ella y se levantó de la silla. La manta destrozada
cayó al suelo, revelando unos pantalones color carbón que le
quedaban ligeramente grandes. El color había vuelto a su rostro
y parecía más joven que cuando estaba enfermo. Sus ojos eran
de un verde suave, que ya no se veían ásperos por las pupilas
dilatadas. Su cabello oscuro necesitaba desesperadamente un
peine. Anna se sorprendió al encontrarlo mucho más alto de lo
que esperaba; su altura habría sido imponente si una
constitución esbelta no suavizara el efecto.
—Perdón por mi intrusión —comenzó Anna.
—En absoluto —respondió el Sr. Rothwell, aunque su tono
estaba lleno de curiosidad mientras sus ojos recorrían su
vestido de algodón marrón y su cabello bien peinado. —Pero,
¿puedo preguntar quién es usted y cómo logró escapar de mi
perro guardián que es un ama de llaves?
Conteniendo una sonrisa, Anna se movió para tomar su
cartera del escritorio. —Mi nombre es Anna Forrester. Soy la
asistente del Dr. Edwards.
—Ah, la famosa doctora —reflexionó. —Debo agradecerle
por mi recuperación.
—Me temo que no he hecho mucho, en realidad. Estoy
bastante asombrada por su repentino regreso a la salud.
—Siempre he sido bastante resistente.
—No lo dudo, señor Rothwell. ¿Le importaría si realizo
algunas pruebas para verificar su progreso?
—¿Dolerá?
Ella arqueó una ceja hacia él. —Solo una ligera molestia.
Nada que un hombre fuerte como usted no pueda manejar,
estoy segura.
El Sr. Rothwell sonrió, pero era reservado y estaba cansado.
Recuperó su asiento y observó cómo Anna organizaba sus
herramientas sobre el escritorio. Tijeras, escalpelos, gasas,
viales de varios medicamentos y tónicos. Sacó su estetoscopio
por última vez, su cable flexible cubierto de seda que se estaba
desgastando. Tomó la muñeca del Sr. Rothwell entre sus dedos,
tomándole el pulso, sus ojos fijos en la esquina distante de la
habitación mientras contaba los latidos del corazón. Con un
ligero asentimiento, volvió a colocarle la muñeca en el regazo y
luego levantó el estetoscopio.
—¿Le importaría desabrochar los dos botones superiores de
su camisa, Sr. Rothwell?
No trató de contener una sonrisa mientras lo hacía.
—Algunos podrían considerar esto bastante inapropiado,
señorita Forrester.
Esta vez cuando él sonrió, fue francamente pícaro, y Anna
se armó de valor contra su mirada mientras colocaba la pieza de
madera contra su piel desnuda. —No es el primer hombre
adulto que he examinado, señor. Le aseguro que soy
estrictamente profesional.
—Haré mi mejor esfuerzo para ser igual. Aunque debo
confesar que eres el médico más atractivo que he conocido.
—Mi apariencia tiene muy poco que ver con mis
habilidades. Ahora deje de hablar, necesito escuchar.
El Sr. Rothwell guardó silencio, aunque sus ojos nunca
dejaron de recorrer el rostro de Anna. Trató de ignorar la forma
en que su atención hacía que su estómago se revolviera. No
pudo evitar sentir que estaba siendo examinada tanto como su
paciente.
Finalmente, asintió para sí misma y retiró el estetoscopio.
—¿Terminó por completo con su inspección, señor Rothwell?
—preguntó, volviendo a colocar el instrumento en la cartera.
—No, en absoluto —murmuró, volviendo a esa sonrisa. Pero
luego pareció contenerse y rápidamente sofocó la sonrisa.
—Perdóneme, señorita Forrester. Estoy siendo demasiado
atrevido. Debe ser la medicación.
—No le he dado ningún medicamento—. Le puso la palma
de la mano en la frente y la encontró cálida, aunque podía ser
por el fuego.
—¿No? Que extraño. Por lo general, tengo bastante control
de mis palabras—. Frunció el ceño, como si realmente le
molestara. Pero la mirada pronto se despejó. —¿Ha terminado
con su inspección, Dra. Forrester?
—Todavía no soy un médico de pleno derecho. Y no del
todo. Abra la boca. —Él lo hizo, permitiéndole mirar hacia
atrás, hacia sus amígdalas. —Gracias, puede cerrarla—. Ella
procedió a inspeccionar sus ojos, levantando un párpado tras
otro, tratando de no pensar demasiado en la intensidad de su
mirada sobre ella, o en cómo sus ojos eran de un tono
esmeralda particularmente cautivador. Ella tragó saliva y se
alejó. —Su frecuencia cardíaca ha disminuido
significativamente, pero sigue siendo más alta de lo que me
gustaría. Su garganta parece mejor, estaba bastante irritada
antes. No es una recuperación completa, pero sí una gran
mejora. ¿Cómo se siente?
—Un poco cansado.
—Sí, debe asegurarse de descansar hasta que su fuerza haya
regresado por completo.
—¿Se irá entonces? ¿Terminó tan rápido su trabajo aquí?
Los dedos de Anna se estancaron al volver a poner el
estetoscopio en su bolso; el dueño de Linkshire Manor parecía
casi desilusionado.
—Todavía no, no lo creo —respondió ella, mirándolo de
nuevo. —Me gustaría observarlo por uno o dos días más para
ver si regresa algún síntoma. No pudimos determinar la causa
de su enfermedad y esto puede ser solo una mejora temporal.
Enviaré un mensaje al Dr. Edwards sobre su progreso.
May apareció en la puerta, aclarándose la garganta. Anna se
volvió hacia ella. Cambiaba su mirada entre ellos, una mirada
que hizo que Anna se sintiera reprendida, un recordatorio de lo
inapropiado que parecía su posición para tanta gente.
—Señor, el Sr. Thomas Rothwell acaba de llegar.
El señor enderezó la columna. —¿Quién envió a buscar a
ese sinvergüenza?
—Yo lo hice, señor. No sabíamos que su recuperación
ocurriría tan rápido.
—Bien, bien, supongo que debo hacerle el papel de
anfitrión, entonces—. Anna no supo si el hombre estaba
bromeando cuando hizo un gesto con la mano para que May se
fuera. —Mejor prepare la cena. Querrá comer.
Después de que May se fue, lanzando una última mirada a
Anna, el Sr. Rothwell explicó: —Thomas siempre tiene hambre.
Podría comerse a la milicia del rey si quisiera. Pero se
sorprenderá, es tan delgado como un palo.
Reprimiendo su sonrisa, que el Sr. Rothwell notó, Anna
inclinó la cabeza.
—Entonces, ¿va a cenar abajo?
—Supongo que no hay forma de evitarlo. ¿A menos que
tuviera órdenes médicas de permanecer en cama?
—Creo que una excursión al comedor le haría bien —dijo,
sintiendo una sensación de júbilo por ser la que daría
recomendaciones médicas por una vez. —Pero eso es todo lo
que debe esforzarse, y quiero que se preocupe por su dieta. Solo
alimentos simples, nada demasiado rico. Luego, de inmediato,
de vuelta a la cama.
—Puede servir mi plato si quiere. Se unirás a nosotros.
—¿Yo? No, no podría…
—Es tan invitada como mi hermano, señorita Forrester, y
mucho más agradable. Por favor, debo insistir. Tiene tiempo de
cambiarse y encontrarnos en el comedor a las cuatro. May sirve
la cena puntualmente a las cuatro.
—Yo… no tengo nada para cambiarme.
—¿Qué? ¿May no…? No, por supuesto que no lo haría. —Él
suspiró. —Haré que le envíen algo a su habitación. Ahora vaya,
por favor, antes de que me vea obligado a fingir otro ataque de
enfermedad simplemente para evitar hacer arreglos más
triviales.
Anna pensó en rechazar la invitación de nuevo, pero algo en
su leve sonrisa la hizo detenerse. En el momento siguiente, él se
había alejado de ella, la primera vez que había quitado los ojos
de ella desde que había entrado en la habitación, y estaba
segura de que acababa de ser despedida. Con un suspiro, hizo
una reverencia y salió de la habitación.
Se oían voces en el vestíbulo mientras avanzaba por el
pasillo. Se dio cuenta de que Elizabeth holgazaneaba junto a la
barandilla, mirando tímidamente por encima de ella, con la
mano agarrando su delantal en puños y su fino cabello rubio
cayendo en mechones sobre sus pálidas facciones.
—Buenas tardes, señorita Elizabeth.
La doncella se apartó de un salto de la barandilla y se
enfrentó a Anna con el aspecto de una ladrona sorprendida con
diamantes en los bolsillos.
—¿Cómo está, señorita Forrester? —jadeó ella,
apresurándose a hacer una reverencia.
Cuando Anna llegó a lo alto de las escaleras, vio lo que
había llamado la atención de Elizabeth. En el vestíbulo, justo
entregándole su abrigo a Robert, estaba un hombre que se
parecía mucho a su hermano menor, aunque de constitución
más robusta. Tenía un bigote cuidado y toques de canas en su
cabello, que estaba despeinado aunque recortado más corto que
el de su hermano.
No miró a Anna y Elizabeth, aunque debía saber que
estaban allí. Más bien, se dejó llevar a un salón cercano,
charlando con un silencioso Robert sobre el viaje y el clima.
—Perdóneme, señorita —murmuró Elizabeth cuando el
vestíbulo se hubo vaciado de sus ocupantes, antes de
apresurarse a bajar las escaleras y desaparecer en el comedor.
Anna salió de su habitación exactamente a las cuatro en
punto. May le había traído un vestido para que se pusiera, pero
como era sencillo y gris, a Anna no le pareció una gran mejora.
Pero se lo puso sin quejarse y no tuvo que fingir gratitud; se
habría sentido mucho más incómoda si May hubiera traído algo
caro y de moda.
El señor Rothwell ya estaba sentado a la cabecera de la mesa
cuando Anna entró en el vestíbulo. Thomas estaba apoyado
contra la repisa de la chimenea. Ambos sostenían vasos cortos
llenos de un licor dorado.
El Sr. Rothwell se movió para ponerse de pie, pero Anna
levantó la mano para detenerlo.
—Por favor, siéntese, señor. Se supone que debe estar
descansando.
Sonriendo, recuperó su silla y luego miró a su hermano, que
observaba a Anna con abierta curiosidad.
—Anna, este es mi hermano mayor, Thomas Rothwell.
Thomas, conoce a Anna Forrester. Ella es mi médico.
—¿Cómo está? —dijo, esperando que la sorpresa de
Thomas se disipara.
—¿Una doctora? Qué progresista.
—Somos algo así como un fenómeno nuevo.
La risa de Thomas fue cálida y bulliciosa. Tomó la mano de
Anna y besó su nudillo. —Es un placer conocerla, Dra.
Forrester.
No se molestó en corregirle el título y se sentó a la derecha
del señor mientras Thomas ocupaba la silla frente a ella.
Anna estaba feliz de permanecer callada durante la comida
mientras los hermanos hablaban de política, literatura y viejos
conocidos. Rápidamente se dio cuenta de que Thomas Rothwell
tampoco estaba casado, y se pavoneó cuando su hermano menor
mencionó su condición de soltero. Parecía aficionado a la vida
de la ciudad y se atenía a estándares impecables de moda y
cultura y parloteaba largo y tendido sobre los espectáculos más
nuevos de Londres y las mejores galas de la alta sociedad. En su
mayor parte, Anna estaba aburrida y vigilaba a su paciente,
buscando cualquier signo de que la enfermedad regresara.
Parecía jovial, relajado, sereno en compañía de su hermano y
nunca envidió el estilo de vida grandioso de Thomas.
May había preparado una deliciosa comida a base de
estofado de ternera y verduras y pan fresco y crujiente. Anna
descubrió que estaba hambrienta y estaba tan encantada con el
postre de bayas como con todo lo demás, aunque mantuvo su
propia porción pequeña, dado que tuvo que ordenarle al Sr.
Rothwell que se abstuviera por completo.
Finalmente, Robert trajo el té en un carrito plateado.
—Gracias, Robert —dijo el Sr. Rothwell, —pero ¿dónde está
Elizabeth?
—Esta noche se sentía mal y May la mandó a la cama para
que descansara —respondió Robert, repartiendo las tazas
humeantes.
—¿Lo estaba? —preguntó Anna, inclinándose hacia
adelante. —Espero que no esté relacionado con la enfermedad
del señor Rothwell. ¿Podría ver cómo está?
Robert negó con la cabeza. —Creo que no, señorita
Forrester. Ella dijo que probablemente solo era el clima, y que
seguramente se sentiría mejor por la mañana.
Frunciendo el ceño, Anna se recostó y tomó un sorbo de su
té. —Por favor, dígame si su condición empeora. Si se trata de
algo serio, cuanto antes me ocupe de ella, mejor.
Robert asintió y desapareció en la cocina. La conversación
continuó y Anna se sintió agradecida de que la comida casi
hubiera terminado. Prefería con mucho los breves pero
reflexivos comentarios del señor Rothwell a los frívolos
balbuceos de Thomas. Puede que los hermanos se parecieran,
pero Anna no podría haber imaginado dos personalidades más
opuestas.
Ese parloteo continuó durante otra media hora, durante la
cuál Anna comenzó a preguntarse si alguna vez llegarían al
final de las brillantes historias de Thomas, hasta que finalmente
el Sr. Rothwell hizo callar a Thomas con un movimiento de su
mano.
—Mis disculpas, querido hermano —dijo, dejando a
Thomas a mitad de la oración, —pero he notado que mi médica
me envía miradas angustiadas y temo que me he quedado fuera
de la cama demasiado tiempo. ¿Me disculpas?
—¡Ah, por supuesto! Había olvidado que vine aquí para ver
a un moribundo. —Thomas apartó su silla de la mesa y agarró el
brazo de su hermano, deseándole buenas noches. Anna estaba
muy feliz de seguir al señor desde el comedor. El crepúsculo
había caído fuera de las ventanas y esperaba con ansias una
tarde tranquila en sus propios aposentos con solo un buen y
pesado libro como compañía.
Pero acababa de llegar al vestíbulo cuando el señor Rothwell
se detuvo al pie de las escaleras.
—¿Señor?
Él no respondió. Su mano buscó la barandilla de la escalera.
Anna no podía ver su rostro, pero su postura se desplomó
repentinamente y escuchó que su respiración se convertía en
jadeos laboriosos.
—¡Señor Rothwell! —gritó ella, intentando alcanzarlo,
demasiado tarde, mientras él se derrumbaba en las escaleras.
La luna se había abierto paso entre las nubes, proyectando
una luz plateada sobre las paredes desnudas. Anna había estado
acostada en la cama durante horas, pero el sueño la eludía. Su
mente estaba repleta de pensamientos, preocupaciones, teorías,
pero ninguna respuesta.
Los sirvientes afirmaron que era un fantasma. El Dr.
Edwards parecía pensar que era una enfermedad rara.
Anna estaba empezando a sospechar en veneno.
Después de que Robert y Thomas ayudaron al Sr. Rothwell a
regresar a su habitación, no perdió tiempo en examinarlo. Sus
síntomas eran los mismos, aunque peores que los de la noche
anterior. Mientras se agitaba inquieto debajo de sus mantas,
había comenzado a gritar febrilmente por Camille. Sus ojos, que
se habían vuelto negros, se clavaron en Anna una y otra vez,
aunque dudaba que él la viera como algo más que un fantasma
al lado de su cama.
Había ordenado que le cambiaran con frecuencia compresas
frías en la frente para tratar de bajar la fiebre, y avivaron el
fuego para evitar que se le enfriaran los pies y las puntas de los
dedos, pero sin saber la causa de la enfermedad, no había
mucho que Anna pudiera hacer. Finalmente, le administró una
dosis de bromuro para tranquilizarlo y permaneció a su lado
hasta que cayó en un sueño agitado.
Las enfermedades normales no iban y venían como las del
Sr. Rothwell. Los pacientes rara vez mejoraron tan
drásticamente, solo para ser superados por la misma
enfermedad pocas horas después. Pero si alguien estaba
envenenando al Sr. Rothwell, entonces ella había llegado a un
conjunto completamente nuevo de problemas. Las preguntas de
quién, cómo y por qué la carcomían. Repasó una y otra vez la
lista de sospechosos: May tenía más acceso a su comida, pero
Elizabeth parecía servir el té con regularidad. Robert podría
manipular fácilmente los productos que trajo del jardín. Pero
ninguno de ellos, que ella supiera, tenía un motivo. Todos
parecían felices en esta casa, y todos parecían querer, o al
menos respetar, a su amo.
Aunque Robert podría haber sospechado que el Sr. Rothwell
causó la muerte de Camille, al menos en parte. Y May tampoco
parecía convencida de que fuera inocente. ¿Podrían estar
buscando venganza por su querida señorita Linkshire? Pero si
es así, ¿por qué habían esperado tanto?
Y luego estaba el fantasma de Camille, que había estado en
silencio esa noche. Anna no había cambiado de opinión: los
fantasmas y los demonios no existían. Pero se preguntó si
alguno de los sirvientes estaría detrás de los extraños
fenómenos, los golpes y gritos en la noche. Tal vez estaban
tratando de asustar a los demás o desviarlos de la pista del
verdadero villano. Sería fácil convencer a los sirvientes
supersticiosos de que la esposa del Sr. Rothwell había regresado
para vengarse, especialmente si había motivos para creer que su
suicidio había sido, de hecho, un asesinato.
Pero Anna también tenía problemas para creer eso. El señor
Rothwell parecía ser un amo bondadoso, un buen hermano; no
podía imaginárselo dañando a la esposa de la que, según todas
las apariencias, había estado muy enamorado.
A menos que solo se hubiera casado con ella por riqueza.
Anna hizo una mueca ante la idea. No le gustaba pensar en
eso, pero de todos los sospechosos de los actos potencialmente
malvados, el Sr. Rothwell parecía ser el único con un motivo.
Los pasos en el pasillo sacaron a Anna de sus pensamientos.
Se sentó en la cama, apartando la mirada de la luna y
dirigiéndola a la franja de luz debajo de su puerta. Una sombra
pasó frente a ella, los pasos avanzaban por el pasillo. Fueron
silenciosos pero rápidos, y pronto fueron seguidos por los
golpecitos más suaves. Se abrió una puerta; Anna pensó que no
podía estar a más de unas pocas puertas de la suya.
No pudo controlar su curiosidad y, por segunda noche
consecutiva, salió de su cama. Se envolvió en una bata y se calzó
unas cálidas pantuflas que May le había dejado, probablemente
por orden del señor Rothwell, y luego se arrastró hasta la puerta
con todo el sigilo del que fue capaz.
El pasillo estaba iluminado por los mismos dos candelabros
que lo habían iluminado la noche anterior, pero ahora había una
puerta entreabierta. Anna estaba segura de que era la
habitación de invitados que le habían dado a Thomas.
Conteniendo la respiración, se acercó poco a poco, captando
voces susurrantes. No fue hasta que llegó a la puerta que pudo
distinguir las palabras empapadas con el suave tono de barítono
de Thomas.
—He hecho arreglos con un clérigo en Londres. Ha
accedido a realizar la ceremonia.
—¿Pero cuando? —La voz era tan mansa que Anna no
estaba segura de haber escuchado la pregunta, pero luego, con
un grito ahogado, se dio cuenta de que era Elizabeth quien
había hablado.
—Pronto, mi amor —murmuró Thomas.
—¿Vas a llevarme de vuelta a Londres contigo?
—No esta vez. Sabes que no puedo. Todavía hay mucho por
hacer, y tenemos que mantener nuestro secreto. Entiendes, ¿no?
No será mucho más, lo prometo. Todo está casi resuelto. Todo
va como debe, y tú lo estás haciendo muy bien, mi amor. Estoy
tan orgulloso de ti.
—Desearía que me visitaras más a menudo —dijo
Elizabeth, sonando miserable y derrotada. —Han pasado cuatro
meses… te he extrañado terriblemente.
—Y te he echado de menos, querida. Pero hay cosas, cosas
importantes, que debo atender. Así como tú tienes
responsabilidades aquí. He estado trabajando muy duro para
asegurarme de que una vez que estemos juntos, podré darte
todo, todo, lo que alguna vez soñaste. No llores, Beth, querida.
Nuestra separación terminará pronto. Y serás la novia más
hermosa.
Anna, ganando confianza, echó un vistazo furtivo a través
de la puerta entreabierta. Thomas y Elizabeth estaban de pie
junto a la ventana, brillando con la luz naranja de una vela en el
tocador. Las manos de Thomas acunaban su rostro, pero sus
ojos estaban bajos.
—Thomas, he estado pensando y… este estilo de vida que
sigues prometiéndome, realmente no lo necesito. Solo quiero
ser…
Thomas la hizo callar y la besó en la frente. —Calla, cariño.
Hemos hablado de esto, lo hemos repasado una y otra vez. Todo
esto es para mejor. Seremos la pareja casada más feliz que
jamás haya existido.
—Pero…
Presionó sonoramente sus labios contra los de ella, cesando
cualquier discusión adicional. No fue un beso rápido, como
esperaba Anna, sino algo contundente, codicioso. Elizabeth
pareció aflojarse y los brazos de Thomas se enrollaron
alrededor de su cintura para sostenerla, sus besos volviéndose
más fervientes. Hubo un momento de lucha incierta, las frágiles
manos de Elizabeth agarraron sus anchos hombros como si
quisiera apartarlo, pero duró poco cuando gimió en su boca y le
rodeó el cuello con los brazos. Cuando él comenzó a empujarla
hacia su cama, sus manos vagaron hacia abajo para levantarle
las pesadas faldas negras. Anna se dio la vuelta y huyó de
regreso a su habitación, con las mejillas ardiendo.
Cerró sin hacer ruido la puerta de su habitación antes de
caer contra ella y tratar de alejar su vergüenza. Sin embargo, la
culpa del voyeurismo fue fugaz, y su mente rápidamente se
centró en otros asuntos y en una pregunta apremiante: ¿Debería
decirle al Sr. Rothwell?
Tenía derecho a saber si su hermano planeaba fugarse con
uno de sus sirvientes, ¿no?
O tal vez no. Thomas era un hombre adulto, y además el
hermano mayor. No tenía que responder ante el Sr. Rothwell.
Pero toda la situación se sentía mal de alguna manera. Anna
quería ser una defensora del amor y nunca había prestado
mucha atención a las distinciones de clase en la materia, pero,
sin embargo, las formas aduladoras de Thomas y las palabras
melosas que caían sobre la inocente Elizabeth hacían que Anna
se sintiera incómoda.
¿Era su deber delatarlos? ¿Qué obligaciones tenía con el Sr.
Rothwell, o cualquier persona involucrada en Linkshire Manor,
además de sus deberes como médica?
Un estruendo resonó por toda la casa. Anna saltó ante el
sonido, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se quedó
quieta, pensando que en cualquier momento la casa estaría
alborotada, pero no llegó ningún otro sonido. Armándose de
valor, abrió la puerta de su dormitorio y se asomó al pasillo.
La puerta de Thomas había sido cerrada. Esperó, pero nadie
apareció. Todo estaba quieto, silencioso, vacío.
Sus pensamientos saltaron al fantasma e imaginó la forma
invisible de Camille vagando por los pasillos, causando estragos
en la mansión de su familia, pero Anna se sacudió la visión. Ella
investigaría el ruido y pondría fin a estos misteriosos
tejemanejes de una vez por todas.
Todavía en bata y pantuflas, se apresuró por el pasillo, sin
molestarse en amortiguar sus pasos. Si ese golpe no había
despertado a los ocupantes de la casa, dudaba que sus pasos lo
hicieran. Llegó al rellano y tomó una vela del candelabro,
sintiendo una sensación de déjà vu, y se apresuró a bajar las
escaleras. Tomó la misma dirección que había tomado la noche
anterior, ya que el ruido había vuelto a sonar como si proviniera
directamente de debajo de ella.
Fue directamente a la biblioteca.
La puerta estaba cerrada. Anna respiró hondo y se dijo a sí
misma que no estaba asustada. Todavía esperaba que Robert o
May corrieran por el pasillo para investigar el sonido ellos
mismos, pero nadie vino.
Anna se recordó a sí misma que los fantasmas no eran
reales, que la razón y la lógica gobernaban el mundo físico, no
los fantasmas.
Sosteniendo la vela en alto, giró el pomo y abrió la puerta.
El brillo de la vela hizo poco para mantener a raya las
sombras, pero al menos esta vez la luz de la luna arrojaba
zarcillos plateados por el suelo y los estantes.
Sus ojos se posaron rápidamente en un estante que había
sido limpiado de libros, como en un ataque de ira. El estante
ahora estaba vacío a excepción de unas pocas rayas de polvo
removido. Sus libros perdidos estaban esparcidos al azar por el
suelo, algunos abiertos, algunos con las páginas dobladas,
algunos apenas tambaleándose en posición vertical sobre las
cubiertas abiertas.
Dejando la vela, Anna comenzó a juntar los libros y
colocarlos en el estante. Tuvo que entrecerrar los ojos para leer
sus títulos a la luz de las velas. Todos estaban relacionados con
la horticultura y la jardinería, algunos instructivos, otros con
referencia a especies de plantas e identificación. Se estrujó el
cerebro para descubrir quién pudo haber hecho esto, por qué
habían elegido este estante o si lo habían elegido al azar.
Anna se sentó sobre sus talones con un suspiro y volvió a
mirar alrededor de la habitación para ver si algo más estaba
fuera de lugar. Al principio, la habitación parecía tranquila,
hasta que notó un libro abierto sobre el escritorio. Frunciendo
el ceño, se puso de pie y caminó hacia él, ignorando las sombras
que parecían converger a su alrededor. Estaba segura de que el
libro no estaba allí cuando fue a la biblioteca esa tarde.
Levantando la vela, la sostuvo sobre el libro para leer.
Algunas gotas de cera tibia salpicaron las páginas, pero Anna
estaba demasiado concentrada en las palabras como para darse
cuenta.
Era otro libro de plantas, pero este tenía un enfoque
particular. Hierbas medicinales, antídotos… y venenos. Estaba
abierto en una entrada sobre un miembro de la familia de las
solanáceas mortales: Atropa belladonna. Se le secó la boca al leer
la lista de síntomas: pulso acelerado, fiebre, pupilas dilatadas,
garganta irritada, latidos cardíacos fuertes, delirio…
Anna tardó mucho en encontrar el vinagre. Ninguna de las
botellas en la despensa estaba etiquetada y tuvo que recurrir a
abrir las tapas y oler cada una. Cuando finalmente la golpeó el
olor acre del vinagre, se estremeció pero solo sintió alivio.
Rápidamente apretó la tapa y salió corriendo de la cocina,
deteniéndose para tomar una olla grande y una cacerola más
pequeña del estante colgante.
La habitación del Sr. Rothwell todavía estaba caliente por el
fuego. No perdió tiempo en verter un poco de vinagre en la olla
y ponerla en el hogar.
—¿Camille? —su voz era áspera. Anna se giró hacia él y se
encontró atrapada en su mirada angustiada.
A su lado en un instante, Anna se dispuso a examinarlo,
encontrando que su pulso seguía acelerado, su piel empapada
en sudor. La compresa fría había caído sobre la almohada y ya
no estaba muy fría de todos modos. Anna lo arrojó al suelo y
palpó su frente. Sus ojos nunca se desviaron de ella, luciendo
confundido, incluso asustado, y cuando ella apartó la mano de
su frente, él se estiró y la tomó. Su agarre no era el inamovible
hierro con el que la había abordado en su primer encuentro,
pero seguía siendo implacable.
—Lo siento —susurró. Se humedeció los labios y luchó por
tragar. —Lamento lo que te he hecho. Querida, nunca quise
traicionarte.
Anna contuvo el aliento, sin saber si sus palabras eran una
confesión o un mero delirio. —Señor Rothwell…
Pero se estaba desvaneciendo, sus pestañas revoloteaban
sobre esas grandes pupilas. Su rostro ceniciento le recordó a
Anna su propósito y apartó las manos y volvió a la olla de
vinagre. Lo probó con los dedos, lo encontró tibio, y
cuidadosamente llenó el vaso de agua vacío en la mesita de
noche. Fue difícil hacer que su paciente se sentara, más aún
hacerlo beber el emético, pero cuando finalmente comenzó a
vomitar en la olla, ella dejó escapar un suspiro de alivio. No le
tomó mucho tiempo vaciar su estómago.
Después de eso, Anna solo podía esperar y ver si tenía
razón. Y si había llegado a tiempo.
Lo recostó sobre las almohadas, le limpió la cara y la boca y
le apartó el pelo de la frente. Casi se veía mejor, aunque Anna
pensó que debía ser su imaginación la que le devolvía el color a
sus mejillas y le facilitaba la respiración. Por un momento fue
fácil olvidar que era un hombre enfermo, que era su paciente.
Tal vez fuera su propio agotamiento jugando una mala pasada
en su mente, pero con la brillante luz del fuego y el recuerdo de
su sonrisa despreocupada, le parecía saludable, fuerte e
insoportablemente guapo.
Ante el más extraño pinchazo de lágrimas detrás de sus
ojos, Anna apartó la mirada de él y aterrizó sus pensamientos
una vez más. Se llevó la olla y el vinagre y regresó solo cuando
había borrado todos los signos de su cura de medianoche.
Estaba durmiendo profundamente, lo más sereno que lo había
visto.
Anna se sentó en el mullido sillón de lectura junto a la
ventana para poder vigilar atentamente a su paciente. Pero su
vigilia no duró mucho y el cansancio se apoderó de ella,
cayendo profundamente en sus propios sueños.
La porcelana tintineante atrajo a Anna de su sueño. Levantó
los párpados pesados para ver a Elizabeth de pie junto al
escritorio, sirviendo una taza de té humeante. El olor espeso
hizo que a Anna se le hiciera agua la boca y se sentó, frotándose
los ojos para quitarse el sueño.
Solo cuando sintió un fuerte calambre en el cuello y se dio
cuenta de dónde estaba, Anna se sobresaltó de su somnolencia.
—Elizabeth, ¿qué estás haciendo? —susurró, mirando al Sr.
Rothwell dormido, su pecho subía y bajaba con suaves
respiraciones.
Elizabeth la miró con sorpresa y lentamente dejó la tetera.
Volvió a bajar la mirada y vertió un poco de azúcar en la taza.
—Trayendo al señor su té de la mañana, señorita. ¿Todo está
bien?
Anna recordó la escena que había presenciado la noche
anterior y tuvo un pensamiento extraño que no se le había
ocurrido antes: ¿cómo esta criada, mansa y tranquila, había
logrado cautivar al bullicioso Thomas Rothwell?
—Él no tomará té esta mañana —dijo Anna, más insistente
de lo que pretendía.
El Sr. Rothwell se agitó debajo de sus mantas.
La doncella vaciló. —¿Sin té, señorita? Pero el señor
Rothwell siempre toma el té por la mañana… —Se calló,
mirando de nuevo a la pequeña taza. Parecía apenada por
mantener contacto visual con cualquier persona por más de
unos pocos momentos.
—Hoy no. No debe comer ni beber nada sin mi permiso
expreso. ¿Está eso entendido?
Los dedos de Elizabeth temblaban, como una delicada flor
lanzada por una ráfaga de viento, y Anna esperaba que no
sonara como si estuviera castigando a la niña.
—Tengo entendido que simplemente estabas siguiendo
órdenes, Elizabeth. No estoy enojada contigo. Pero hasta que
descubra qué está causando la enfermedad del Sr. Rothwell,
debo insistir en que no coma ni beba nada que no haya
inspeccionado.
—Entiendo, señorita Forrester —respondió Elizabeth,
apenas por encima de un susurro. Con una pequeña reverencia,
tomó la bandeja y salió de la habitación.
—Le está negando a un hombre enfermo uno de los placeres
más simples de la vida.
Anna se volvió hacia la voz cansada y encontró al Sr.
Rothwell medio sonriéndole desde debajo de los párpados
caídos.
—No fue mi intención despertarle —dijo ella, acercándose a
su cama. Sus ojos la siguieron, y ella se alegró de verlos vívidos
una vez más. —¿Cómo se siente, señor Rothwell?
—Hambriento —murmuró. —Qué cruel de su parte
devolver el té.
—Me lo agradecerá más tarde.
Él la miró fijamente sin pestañear por un momento. —Cree
que estoy siendo envenenado.
Hundió los dedos en la tela suave de su bata; darse cuenta
de su vestimenta inapropiada la inquietó, pero como el Sr.
Rothwell no había dicho nada, no se atrevió a mencionarlo.
—¿Cree que es una teoría inverosímil?
—Ojalá pudiera decirlo, pero no puedo—. Apartó los ojos
de ella y los levantó hacia el techo. —¿Quién cree que es?
Anna negó con la cabeza. —Todavía no he podido deducir
eso—. Ante su silencio, ella preguntó: —¿Quién cree que podría
ser, Sr. Rothwell? Conoce bien a su personal, supongo. ¿Alguno
de ellos tiene mala voluntad hacia usted, que sepa?
Contempló el pensamiento, con el ceño fruncido por la
concentración. A Anna le pareció extraño que se estuviera
tomando la teoría tan bien. Si alguien con quien Anna
compartía un techo estaba tratando de matarla, pensó que
podría estar más molesta por eso.
Eventualmente, el Sr. Rothwell se humedeció los labios y
murmuró: —No. No puedo acusar a ninguno de ellos.
Anna asintió, aunque su respuesta la decepcionó. Cuando
sus ojos regresaron a su rostro, se encontró con un repentino
ataque de nervios y comenzó a ocuparse de revisar sus signos
vitales. —Parece que la enfermedad ha pasado una vez más. Me
ocuparé de conseguir su desayuno.
Pero antes de que pudiera apartarse, él le había agarrado los
dedos, manteniéndola a su lado. —Estuviste aquí anoche
—afirmó, como si el recuerdo estuviera regresando.
—Lo estuve.
—Me hiciste beber algo horrible.
Anna se rió de su mueca. —Era vinagre. Le vació el
estómago y probablemente le salvó la vida.
—Espero no volver a beberlo nunca más.
—Espero no tener que dárselo nunca más.
Él sonrió, un poco torcido, y de repente llevó la mano de ella
a sus labios, acariciando sus nudillos con dos pequeños besos.
—Gracias por salvarme la vida, Dr. Forrester.
Ella se estremeció y se apartó. —Debería descansar, señor
Rothwell.
El cielo se había cerrado de nuevo y había un frío húmedo
en el aire. Aun así, cuando Anna salió al jardín, se sintió
aliviada de respirar aire fresco por primera vez desde que había
entrado en Linkshire Manor. El rocío se adhería al dobladillo de
su falda mientras se dirigía hacia el jardín, de vez en cuando
lanzando miradas hacia la mansión de piedra pero sin ver
signos de movimiento en el interior.
El libro de los venenos no tenía imágenes, pero solo había
tenido que hacer algunas referencias cruzadas con un par de
otros libros de botánica antes de que Anna descubriera un
boceto de la planta de belladona. Sus ojos recorrieron todos los
rincones del jardín. Ignoró las plantas que conocía de memoria
(col, nabo, lavanda, romero) y estudió cuidadosamente las que
no conocía, repasando las características en su mente hasta que
pudo descartarlas. El suelo, todavía empapado por la tormenta,
se aplastó bajo sus zapatos y ya estaba empezando a temblar
dentro de su abrigo, pero persistió. Encontrar una planta de
belladona podría ser la forma más rápida de probar su teoría.
Puede que no la lleve hasta el culpable, pero al menos
proporcionaría una pizca de evidencia.
Se detuvo cuando sus ojos se posaron en una planta cerca de
la parte trasera del jardín, creciendo contra la pared de piedra.
Ella lo supo de inmediato. Tenía cerca de un metro de altura
con tallos leñosos y hojas de forma ovalada. El suelo a su
alrededor estaba lleno de flores moradas caídas y descoloridas.
Racimos de bayas negras habían prosperado en los tallos.
Anna tuvo cuidado de no pisotear las hierbas circundantes
cuando se acercó. Inclinándose hacia el arbusto, examinó las
ramas, el follaje, las flores muertas, y pronto encontró lo que
buscaba. Un tallo cerca de la base del arbusto había sido
cuidadosamente podado. Ella sospechó que el posible asesino
había usado las hojas en su primer intento de envenenar al Sr.
Rothwell; el veneno de las hojas era más suave y explicaría su
recuperación parcial. Si se hubieran utilizado las bayas, como
probablemente se hizo en el intento más reciente, era poco
probable que el Sr. Rothwell hubiera sobrevivido hasta la visita
del Dr. Edwards.
Inmensamente satisfecha de sí misma, Anna arrancó una
rama y se dirigió de regreso a la casa.
Encontró a May en la cocina, mezclando conservas de
moras. El ama de llaves asintió en un saludo distante cuando
Anna se sentó a la mesa y colocó la rama de bayas negras
delante de ella.
—Señorita Adams, me he encontrado con algo misterioso.
¿Conoce esta planta?
May dejó de mezclar y miró la ramita de belladona. Con el
ceño fruncido, lo recogió y lo hizo girar frente a ella, antes de
que una chispa de comprensión apareciera en sus ojos.
—Es belladona, señorita Forrester.
—¿Sabía que esto estaba creciendo en su jardín?
May entrecerró los ojos con recelo. —Naturalmente. He
vivido aquí cuarenta años. Soy consciente de todo lo que hay en
ese jardín.
Anna se encontró momentáneamente desconcertada. —¿Es
consciente de que es venenosa?
—Claro que lo estoy.
—Entonces, ¿por qué lo cultiva?
El ama de llaves suspiró, un sonido que hizo que Anna se
sintiera tonta. —Porque también es medicinal, señorita
Forrester. He curado muchos ataques de tos ferina con ella,
entre otras cosas. Pensaría que alguien de su ocupación lo
sabría.
Anna apretó los labios y sintió una llama de rubor en sus
mejillas. Ahora que May lo había mencionado, sí recordaba que
la belladona tenía ciertas propiedades medicinales. Pensó que el
libro sobre venenos que había encontrado podría incluso
haberlos mencionado, pero había estado demasiado
concentrada en su uso como veneno. Sabía que el Dr. Edwards
no usaba belladona como medicina y ella tampoco, pero sin
embargo, no era algo tan extraño encontrarlo en un jardín de
hierbas.
—¿Recuerda cuándo fue la última vez que tuvo que usarla?
—preguntó, siguiendo de cerca la reacción de May.
Pero el ama de llaves no parecía preocupada por el
interrogatorio, solo irritada. Reflexionó sobre la pregunta con el
ceño fruncido y finalmente respondió: —Deben haber sido
quince años o más. Es más efectivo en los niños, y hace mucho
tiempo que no hay niños en esta casa.
Anna recogió la rama de belladona y la apretó entre sus
dedos. —Señora Adams, esta mañana noté que una rama había
sido cortada. ¿Tiene algún medio para explicar eso?
La frente de May se volvió cada vez más tensa y finalmente
negó con la cabeza. —No puedo pensar en ninguna razón por la
que alguien en esta casa lo hubiera necesitado. Quizás Robert
cortó un poco por error. —Pero su voz tembló un poco. Ambas
sabían lo improbable que sería tal error. Luego, cuando se dio
cuenta, May se tapó la boca con una mano. —Señorita
Forrester. ¿No creerá qué alguien la ha estado usando para
envenenar al Sr. Rothwell?
Anna respiró hondo. El rostro de May estaba desprovisto de
culpa, lleno en cambio de honesta sorpresa. Era posible que la
mujer fuera una muy buena actriz, pero, sin embargo, Anna
sintió que podía tachar a May de su lista de sospechosos.
—Le insto a que no hable de esto con nadie, señora Adams.
Hasta que lo sepamos con seguridad—. Ella tomó la belladona y
se puso de pie.
Pasó junto a Elizabeth cuando salía de la cocina.
La criada se detuvo, con los ojos en el suelo. —Señorita
Forrester, el maestro está pidiendo su té.
Anna posó sus ojos sobre la criada. Sus pequeñas manos
blancas tiraban de la tela de su delantal, su cabello rubio
ocultaba la mayor parte de su rostro. Cuando no respondió de
inmediato, Elizabeth levantó la vista y notó la ramita de bayas
de belladona en la mano de Anna.
Sus ojos se abrieron como platos, aunque rápidamente trató
de ocultar su sorpresa volviendo a bajar la cabeza.
El estómago de Anna se apretó. No pensó que estaba
imaginando el horror de la chica, o su culpa.
—No habrá té —dijo Anna con fuerza, y salió corriendo de
la cocina.
Estaba sin aliento por haber subido corriendo las escaleras
cuando un sonido extraño redujo su ritmo.
Fue un corazón, latiendo en sus oídos como si lo estuviera
escuchando a través de su estetoscopio. Se dio la vuelta, pero el
pasillo estaba desierto. El latido del corazón se hizo más fuerte,
acercándose a ella mientras se acercaba a la habitación del Sr.
Rothwell.
Y luego las palabras del libro de venenos se deslizaron en
sus pensamientos. Uno de los síntomas más extraños de la
belladona: latidos cardíacos anormalmente fuertes.
Su propio corazón se aceleró. Se tambaleó hacia la puerta
del Sr. Rothwell, temiendo que lo hubieran envenenado una vez
más, justo debajo de sus narices. Temiendo que el asesino
hubiera aumentado la dosis o la potencia. Temiendo que
encontraría un cadáver en esa cama y no habría nada que
pudiera hacer.
—¡Señor Rothwell! —chilló, irrumpiendo en el dormitorio.
Luego se quedó helada al ver a Thomas sentado junto a la
ventana. Anna jadeó, tambaleándose hacia atrás, aunque ambos
hermanos la miraban con tranquila curiosidad.
El latido del corazón espectral cesó, se fue tan rápido como
había llegado. Anna recorrió con la mirada la habitación. Le
temblaban las manos, pero no pudo encontrar nada que
emitiera un sonido tan siniestro.
—Señorita Forrester, ¿cuál es el problema? —dijo Thomas,
poniéndose de pie. —Parece como si hubiera visto un fantasma.
Anna miró a su paciente, sentado derecho en la cama y
luciendo fresco y hermoso como si su vida nunca hubiera sido
atacada en absoluto.
—Tal vez era un fantasma —respondió ella. —Me han dicho
que el lugar está embrujado.
Thomas se rió. —No pensé que una dama inteligente como
usted creería en tal basura.
—Y no lo hago. —Fue al lado del Sr. Rothwell y comenzó a
revisar sus signos vitales, aunque su cabeza estaba llena de
tantos pensamientos que apenas se habría dado cuenta si el
hombre no tuviera pulso. Ella lo descartó como su imaginación.
¿Qué otra opción tenía ella?
—¿Cómo se siente?
—Mucho mejor —respondió el Sr. Rothwell, pero su mirada
era especulativa cuando trató de captar la atención de Anna.
—Se ve muchísimo mejor —murmuró para sí misma.
—¿Señorita Forrester?
—Pensé que un poco de aire fresco podría beneficiarlo
mucho, Sr. Rothwell. Quizás podría acompañarme en un paseo.
—Creo que un poco de té fuerte lo beneficiaría —dijo
Thomas. —Escuché que ha estado privando al pobre hombre.
Debe ser algún tipo de tortura sádica conocida solo por
aquellos en la profesión médica, estoy seguro.
Anna lanzó una mirada cautelosa a Thomas y lo vio
sonriendo como si todo fuera una gran broma. Ella tragó saliva.
Sus manos se apretaron. Con un suspiro tranquilizador, se
volvió hacia su paciente, que la observaba atentamente.
—Puede tomar té cuando regresemos.
El Sr. Rothwell no ocultó la preocupación en su rostro.
—Será un placer dar una vuelta por los jardines, señorita
Forrester.
ᗢ
—¿Elizabeth? ¿La inocente, tímida y pequeña Elizabeth?
¿Está segura?
Anna inhaló lentamente. Su disfrute del fresco aire otoñal
se vio socavado por todo lo que tenía que contarle al señor
Rothwell.
—Mi evidencia es principalmente circunstancial. Pero…
estoy bastante seguro de que sí.
—¿Y cree que ella ha estado poniendo qué en mi té, otra
vez?
—Atropa belladona. Es una planta que puede ser altamente
venenosa. Ha crecido aquí, en su jardín, y tiene signos de haber
sido cosechada recientemente.
—Pero Robert hace toda la jardinería. ¿No sería él un
sospechoso más probable? No me malinterprete, señorita
Forrester, no deseo pensar mal de ninguno de mis empleados.
Les tengo bastante aprecio a todos ellos. ¿Pero Elizabeth?
—Lo entiendo. Ella habría sido mi última suposición
también. Pero ella parece ser la única con alguna apariencia de
motivo.
—¿Qué motivo? Ella me conoce menos. Solo ha trabajado
aquí unos pocos años. Está bastante compensada. Me gusta
pensar que soy justo con ella, con todos ellos. ¿Qué motivo
podría tener ella para quererme muerto?
Anna dejó de caminar y se detuvo en el pequeño sendero de
adoquines, retorciéndose las manos. El jardín tradicional por el
que caminaron, lleno de bojes y ásteres en flor, estaba
ligeramente cubierto de maleza, ahora solo una sombra del
jardín que debió haber sido en generaciones pasadas. Aún así,
su belleza apenas se vio disminuida.
—Esa es otra cosa que debo decirle, señor Rothwell. Dadas
las circunstancias, creo que es necesario que lo sepa, aunque al
principio no estaba segura de que fuera mi deber decírselo.
—Bueno, continúa. No creo que pueda ser más impactante
que Elizabeth dispuesta a quitarme la vida.
Anna lo miró con nerviosismo, sin estar convencida de que
eso fuera cierto.
—Su hermano, Thomas, ha prometido casarse con
Elizabeth. Están planeando fugarse.
El Sr. Rothwell pareció por un momento como si no la
hubiera oído, luego frunció el ceño con total confusión.
—¿Thomas?
—Sí, señor.
Su mirada se nubló mientras miraba hacia el horizonte gris.
—Ni siquiera los he oído hablar entre ellos. ¿Elizabeth le dijo
esto? Podría ser un delirio de fantasía. Tal vez se equivoque.
—No me equivoco. Los escuché haciendo planes. Sonaron
bastante… íntimos.
Esperó a que asimilara la información. Todavía estaba
pálido por su enfermedad, pero la caminata no parecía haberlo
extenuado. En todo caso, parecía más vibrante que nunca,
erguido, con las manos metidas en los bolsillos del chaleco en
busca de calor. La luz del día hizo que sus ojos brillaran como
gemas y el viento alborotó su cabello, haciéndolo lucir un poco
descuidado y extrañamente apuesto.
Con el corazón palpitante, Anna se aclaró la garganta. —La
fortuna de Linkshire… recayó en usted, después del
fallecimiento de su esposa, ¿no es así?
Se sacudió de su estupor. Por un momento, una ira
inesperada brilló en sus ojos. —No me casé con ella por la
riqueza de su familia, señorita Forrester.
Y si Anna tenía alguna duda antes, su convicción al
pronunciar estas palabras la curó. Ella sacudió su cabeza.
—No creo que lo hiciera. Pero, ¿quién heredará si usted
muere?
Su mandíbula se tensó. Estuvo en silencio un largo rato,
pero cuando habló, lo hizo con un extraño vacío.
—Me está diciendo que mi hermano, mi único pariente,
sedujo a mi doncella y la convenció de que me matara, sabiendo
que nunca se sospecharía de ella, para poder tomar la herencia
y escapar juntos. O tal vez tiene la intención de dejarla y huir
con alguna otra ramera una vez que el acto esté hecho.
Anna no había considerado la posibilidad de que Thomas
no estuviera realmente interesado en Elizabeth, pero escuchar
al Sr. Rothwell decir esas palabras le dio un sentimiento de
hundimiento. Sabía que era una gran posibilidad. La furia
comenzó a hervir dentro de ella. Sabía que debería haberse
enfadado más con Elizabeth que con cualquier otra persona y,
sin embargo, la chica empezaba a parecer otra víctima del
intrigante hermano del señor Rothwell.
Aún así, toda la evidencia de Anna era circunstancial.
—Creo que es la explicación más lógica —dijo.
—¿Hay otra explicación ilógica que pueda ayudarme a
dormir mejor esta noche?
Anna sonrió caprichosamente, impresionada por el irónico
sentido del humor del Sr. Rothwell incluso ante tales noticias.
—Hay algunos que piensan que un fantasma acecha en su
mansión y que puede estar causando su enfermedad. ¿Quizás
está familiarizado con este rumor?
Él miró hacia abajo. —Creo que he oído algo de eso.
—¿Cree en fantasmas, señor Rothwell?
—¿Pensaría menos de mí si dijera que lo hago?
Anna lo consideró. —No. No creo que lo haría.
—Es usted amable, señorita Forrester —murmuró, y luego
agregó: —A veces creo en este fantasma.
—¿Cree que es Camille?
Él respiró hondo, sus hombros se tensaron. Anna pensó en
disculparse, pero rápidamente corrigió: —Rothwell. Su nombre
era Camille Rothwell.
Después de un momento de tambalearse nerviosamente
sobre sus pies, Anna se movió para sentarse en una pared de
piedra. Cruzó las manos sobre el regazo y deseó que la mirada
atormentada que el señor Rothwell intentaba ocultar
desapareciera. Por un momento tuvo miedo de hablar, pero su
naturaleza inquisitiva la impulsó a continuar y se escuchó decir:
—Hay quienes piensan que no se suicidó.
—Lo sé.
Esta respuesta no era la que ella esperaba. —¿Está al tanto
de los rumores?
—A veces es increíble lo fuerte que la gente susurra a
espaldas de alguien—. Él la miró, con la cabeza inclinada de
modo que mechones de cabello caían frente a sus ojos. —Como
también lo ha oído claramente, le preguntaría en qué cree,
señorita Forrester.
Abrió la boca para decirle que, por supuesto, no creía que él
hubiera matado a su esposa. Por supuesto que ella nunca
creería tal cosa.
Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta.
El Sr. Rothwell miró hacia otro lado, con los hombros caídos
de una manera que la llenó de vergüenza. —Entiendo. No ha
tenido mucho tiempo para conocer mi carácter. Pero que los
demás puedan preguntárselo después de todos estos años…
—No lo creería posible —dijo Anna, —si no fuera por una
cosa.
—¿Qué cosa? —preguntó, tomando asiento a su lado.
—Cuando estaba en un estado de histeria, usted… dijo que
la había traicionado.
Se inclinó hacia delante, con los codos apoyados en las
rodillas.
—Pensé que ella estaba conmigo. Pensé que estaba
hablando con ella.
—Sí.
Se le escapó una risa seca y sacudió la cabeza. Cuando
volvió a mirar a Anna a los ojos, su rostro era triste pero
sincero. —Adoraba a Camille. Nunca podría haberla dañado.
Estaba desconsolado cuando ella me dejó. Creo que todavía
tengo el corazón roto.
—Entonces, ¿qué quiso decir?
—¿Por mi traición? —Él se estremeció. —No es tan
condenatorio, aunque admito sentir cierta aprensión por
confesarle.
—¿Podría haber una manera de evitar una confesión
—preguntó, —pero aún así ganar mi confianza?
Él se rió en voz baja. —Si la hubiera, con mucho gusto la
tomaría. Pero no, me temo que es necesaria una confesión,
señorita Forrester. —Dudó un momento antes de agregar: —¿Se
ha dado cuenta de que sus preguntas nunca terminan hasta que
obtiene todas las respuestas que buscas?
Anna se mordió la lengua para ocultar una sonrisa. No sabía
si sus palabras pretendían ser halagadoras, pero su tono era
tranquilizador.
—Siempre he sentido cierta responsabilidad por lo que
sucedió —prosiguió el Sr. Rothwell. —Como si mi amor debería
haber sido suficiente para… para asegurar su felicidad. Para
protegerla del dolor que con tanta frecuencia la consumía—.
Con la voz llena de emoción, hizo una pausa para recuperarse.
—Después de que Camille se fue, sentí que le había fallado y
juré que la amaría hasta la muerte. Le sería fiel, siempre. No
pensé que alguna vez conocería a alguien que... —se desvaneció,
sus ojos se posaron en las manos de Anna —que me hiciera
considerar mi propia felicidad de nuevo.
Las manos de Anna se detuvieron primero, y luego el resto
de su cuerpo, todo excepto su corazón, que comenzaba a latir
con fuerza en su pecho.
Seguramente, no podría estar insinuando…
El Sr. Rothwell volvió la cabeza, pero no antes de que ella
notara una mancha rosada en su mejilla. Sus labios se abrieron,
sus palmas comenzaron a sudar.
—Una médica brillante —dijo en voz baja, con una risa
ahogada, —enviada para salvarme la vida. Difícilmente podría
haberlo previsto. —Luego, como si se diera cuenta de que
estaba siendo demasiado críptico, cuadró los hombros y se
atrevió a encontrar su mirada nuevamente. —¿Cómo es que no
está casada, señorita Forrester?
Casi se atragantó de la sorpresa.
—¿Casada? —Ella tartamudeó. —Bueno… he estado
demasiado concentrada en… buscar un marido nunca ha sido…
no es como si yo…
Él comenzó a sonreír, aturdiéndola aún más. Pero luego, al
darse cuenta de que sonaba como una colegiala, Anna enderezó
la columna y levantó la barbilla.
—Bueno, es obvio, ¿no? Ningún hombre respetable querría
una doctora por esposa. Y no renunciaré a mi carrera. He
trabajado demasiado duro para ello.
—Por supuesto —dijo el Sr. Rothwell, asintiendo,
aparentemente en completo acuerdo con ella.
Fue irritante.
Y un poco ofensivo.
Anna frunció el ceño y estaba a punto de ponerse de pie y
alejarse cuando él dijo: —Aunque me atrevería a decir que
podría haber algunos hombres respetables a los que no les
importaría tanto.
Ella lo miró boquiabierta.
—Y salvo los respetables —dijo, con un poco de brillo
alegre en sus ojos, —¿cómo te sientes acerca de los más
respetables?
Anna parpadeó, momentáneamente sin habla. De repente se
sintió cálida de la cabeza a los pies, su piel hormigueando con
algo parecido al anhelo, a la anticipación. Algo que no
recordaba haber sentido nunca antes, o al menos, no desde que
se había resignado a una vida de soltería. Se contentaría con
seguir sus sueños, sus ambiciones. Nunca había esperado más,
nunca había querido más.
Pero este hombre no le estaba pidiendo que renunciara a
sus ambiciones. Eso parecía claro, incluso si no estaba del todo
segura de lo que estaba pidiendo.
—Un hombre en su mayoría respetable —dijo vacilante,
—podría no estar tan preocupado cuando la gente comience a
hablar.
Sus labios se torcieron cariñosamente en las comisuras.
—¿Sobre él y su esposa doctora?
Un escalofrío de felicidad recorrió su espalda ante las
palabras.
—Exactamente. Pero, un hombre en su mayoría respetable
aún pensaría que es apropiado tener algún tipo de cortejo,
antes… algo más.
—Sí, por supuesto. ¿Quién podría oponerse a que sea un
cortejo adecuado?
Ella se sonrojó y luego comenzó a sonreír, porque él
también estaba sonrojado.
—O —dijo el Sr. Rothwell, bajando la voz, —un cortejo
mayormente apropiado.
Se inclinó más cerca, los labios posados con una pregunta
silenciosa.
Y aunque no era nada apropiado, Anna cerró los ojos y dejó
que él la besara.
Era cálido y tierno, pero la dejó mareada. Él tomó sus
manos entre las suyas, sus grandes palmas haciéndola sentir
delicada, algo a lo que no estaba acostumbrada. Y aunque
estaba aturdida y nerviosa, empezó a temer el momento en que
terminaría el beso.
Pero incluso cuando se apartó, inclinó la cabeza hacia
adelante, sus frentes se tocaron para que ella pudiera sentir su
cabello haciéndole cosquillas en la piel.
Abrió los ojos.
—¿Me creerías —susurró, —si te dijera que no suelo ser tan
audaz?
—En absoluto, Sr. Rothwell.
Él se rió. —Pensarás que soy descuidado, como mi hermano.
—Creo que no se parece en nada a su hermano.
Esbozó una sonrisa y se apartó, repentinamente tímido.
—Me hiciste una pregunta, y me he estado demorando en darte
la respuesta más honesta. Pero seré honesto con usted, señorita
Forrester. —Inhaló profundamente, aún agarrando sus manos.
—Sentí que había traicionado a Camille porque… hubo un
tiempo en el que le prometí ser fiel a ella, que mi corazón nunca
se desviaría. Y sin embargo, incluso cuando te acababa de
conocer, inmediatamente deseé besarte.
El pulso de Anna saltó.
—Nunca he sido un hombre imprudente. No sé cómo puedo
convencerte de que este no es mi personaje habitual, señorita
Forrester… Anna. No sé bajo qué hechizo estoy. Mira, estoy
temblando. —Él se rió y soltó una de sus manos, solo para
poder levantar la palma y mostrarle que en verdad estaba
temblando. —Por favor, di que no me crees falso.
—Señor Rothwell, no puedo pensar mucho en nada en este
momento. —Su mirada debe haber sido suplicante, porque él se
quedó en silencio, mirándola con una desesperación silenciosa
y una especie de alegría brillante en sus ojos.
—Está bien —dijo en voz baja. —Espero que haya tiempo
suficiente para demostrártelo.
Ella sonrió tímidamente. —Yo también lo espero.
—La cena se servirá puntualmente a las cuatro —dijo May
cuando entraron en el vestíbulo. Su rostro estaba demacrado
cuando sus ojos recorrieron al maestro y a Anna,
completamente disgustados.
—Por supuesto que así será, May —respondió el Sr.
Rothwell, volviéndose hacia Anna. —¿Me acompañaras?
—Si eso es lo que le gustaría. Hasta entonces, insisto en que
descanse. Temo que nuestra caminata le haya exigido
demasiado.
—Disparates. Me siento renovado—. Pero no discutió
cuando Anna lo convenció de que subiera las escaleras y lo
llevara a su dormitorio.
Los pasos de Anna eran ligeros cuando regresó a sus
propios aposentos, con el corazón cantando. Se sentía ridícula
por estar tan excepcionalmente alegre, pero los sentimientos no
serían ignorados. Aún faltaba una hora para las cuatro en
punto, lo que le dio tiempo suficiente para calmar sus
pensamientos y examinar racionalmente todo lo que había
pasado entre el Sr. Rothwell y ella. Pero cuanto más pensaba en
ello, más nerviosa y mareada se volvía, hasta que pensó que tal
vez era mejor pensar en algo completamente diferente.
Pronto llegó una distracción en forma de un grito agudo
desde debajo de las tablas del suelo.
Anna saltó. Salió corriendo de la habitación y se encontró
con Thomas en el pasillo. Parecía igual de sorprendido. Aunque
Anna se encogió al verlo, él no se dio cuenta y no
intercambiaron palabras mientras ambos se precipitaban hacia
la biblioteca.
Elizabeth estaba en el pasillo, llorando y blanca como una
sábana. Al ver a Thomas, se arrojó a sus brazos, sollozando
contra su pecho. Él no la abrazó, sino que trató de dar un paso
atrás. Su agarre en su chaqueta solo se hizo más fuerte.
Un momento después, el Sr. Rothwell salió del vestíbulo al
pasillo, con Robert y May detrás de él.
—¿Qué está pasando? —ladró, lanzando una mirada a la
sirvienta que sollozaba y a su hermano, quienes solo emitían
vergüenza ante su muestra de afecto.
—¡Es ella! —Elizabeth se las arregló entre gritos. —La vi…
el fantasma… co-colgando. —Rompió en gemidos
incontrolables de nuevo, su cuerpo temblando con cada
respiración forzada.
El Sr. Rothwell se abrió paso entre el grupo y entró en la
biblioteca. Anna la siguió. La biblioteca parecía normal,
excepto que el candelabro colgante se balanceaba ligeramente.
Lo miró a él. Sus ojos estaban llenos de asombro, incluso de
miedo, y la sangre se le había ido de la cara.
Separándose de la chica y pasándola a los brazos de May,
Thomas los siguió a la biblioteca. Sus ojos se dispararon hacia
la araña oscilante. Estaba jadeando, con una fina capa de sudor
en la frente.
—Bueno —dijo Thomas, —es sólo un candelabro. Debe
haber sido una brisa. Quizá vio las cortinas...
—No fue una brisa —respondió el Sr. Rothwell. Anna miró
las ventanas, que estaban bien cerradas, y sintió un escalofrío
en la columna.
—Querido hermano, ¿seguramente no creerás en estos
cuentos de fantasmas?
La puerta se cerró de golpe. Anna gritó y se avergonzó de
inmediato. Los gritos de sorpresa y los sollozos ahogados de
Elizabeth se podían escuchar desde el pasillo.
—¿Qué broma es esta? —gritó Thomas, girando hacia su
hermano.
Pero el Sr. Rothwell parecía sorprendentemente tranquilo,
sus ojos escaneando la biblioteca.
—¿Camille? —susurró.
El candelabro tembló.
Con la garganta seca, Anna se apoyó en una estantería.
Trató de pensar en explicaciones razonables, de cómo los
fantasmas no podían existir científicamente, pero su miedo no
disminuyó. Al notarla, el Sr. Rothwell se sacudió el trance y
extendió una mano reconfortante. Él le apretó brevemente los
dedos y luego se apartó.
—¿Camille? —preguntó de nuevo, más alto ahora.
—¡Está muerta! —rugió Thomas. —Tu esposa está muerta,
James. ¿De verdad crees que te persigue? ¿Qué ha vuelto por
venganza? —Escupió la palabra. El Sr. Rothwell se estremeció
ante la acusación, pero se volvió hacia su hermano con ojos
fríos.
Antes de que pudiera responder, un grito ahogado resonó
desde todos los rincones de la biblioteca.
—¡Ayuda!
No fue ruidoso, ni amenazante, pero Anna sintió que el
hielo se apoderaba de su corazón. Ella reconoció el sonido.
—Él está matando…
La voz fantasmal se quedó en silencio.
—¿Qué broma es esta? —volvió a decir Thomas. Se dirigió a
la puerta de la biblioteca y probó el pomo, pero no se movió.
—¡James!
—No sé por qué ha regresado —susurró el Sr. Rothwell,
inmune a la furia de su hermano.
—Tal vez —dijo Anna, teniendo que aclararse la garganta
cuando su voz se quebró, —tal vez ha venido por venganza—.
Cuando el Sr. Rothwell lanzó una mirada sorprendida y
traicionada hacia ella, ella se centró en Thomas.
Thomas la miró boquiabierto, horrorizado.
—¿Qué? ¿Está insinuando que yo tuve algo que ver con su
muerte?
—Eres capaz de asesinar, ¿no es así?
Thomas se sonrojó. Sus ojos ardían. Su mandíbula se movió
con enojo mientras la miraba. —No sabes nada sobre mí o
nuestra familia.
—Parece saber más que yo —reflexionó el Sr. Rothwell.
—No tengo ni idea de lo que estáis hablando, ninguno de
los dos. Pero habéis perdido el juicio si quieren culparme por el
suicidio de tu esposa. No tuve nada que ver con eso. Ni siquiera
estaba aquí cuando ella murió.
El Sr. Rothwell bajó la mirada. —Eso es verdad.
—Y te atreves a acusarme—
—Ese no és el crimen del que podría acusarte
—interrumpió Anna.
—¿Entonces que? Continua. Dilo.
Anna frunció los labios hasta que se pusieron blancos, pero
fue el señor Rothwell quien respondió.
—El té, Thomas. La belladona y Elizabeth… Anna lo ha
descubierto todo.
—¿Ella ha…? —Thomas se enfureció, sus ojos parpadeando
entre su hermano y Anna.
—¿Niegas tu papel en una conspiración para quitarme la
vida?
—¡Ayuda!
Anna saltó. La voz del fantasma se había vuelto más fuerte,
parecía provenir de todas las paredes y libros y el candelabro
que aún se balanceaba. Los hombres también miraban a su
alrededor, conteniendo la respiración y esperando las palabras
estranguladas.
Pero fue Anna quien la vio primero.
Una figura nebulosa y etérea con un largo camisón blanco
estaba de pie en un taburete debajo de la araña temblorosa.
Rizos de cabello negro desteñido caían sobre sus hombros. Era
opaca, la brillante sombra de una persona en la gris luz del día,
un fantasma de la chica del retrato. Su forma era esbelta, su
helada expresión angustiada y arrepentida.
Thomas la vio a continuación y gritó, cayendo contra la
puerta con una mano apretada contra su pecho. El Sr. Rothwell
se volvió hacia ella y su mandíbula se aflojó.
—Camille —llamó con voz ronca.
Pero el fantasma no pareció escucharlo. Sus manos blancas
estaban agarrando una cuerda, temblando alrededor del nudo
que formaba su soga. Su voz tembló mientras gritaba:
—¡Ayuda! Él está matando… ¡mi esposo!
Luego ella se desvaneció.
Parte de la luz de la habitación pareció desaparecer con ella
y quedaron sumidos en una semioscuridad gris.
Pasó mucho tiempo antes de que Anna pudiera recuperar el
aliento y estaba segura de que su rostro imitaba el terror y la
incredulidad que podía ver en los rostros de los dos hombres.
—Tal vez por eso —murmuró, rompiendo el horrible
silencio. —Tal vez ella regresó… para protegerlo… —Su mirada
chocó con la del Sr. Rothwell. Fue desconcertante para ella
creer de repente, saber que Camille había regresado, que estaba
rondando Linkshire Manor después de todo. Pero su miedo
estaba desapareciendo. Camille la había llevado a la biblioteca,
le había enseñado la planta de belladona, le había dicho a Anna,
a su manera, cómo salvar la vida de su marido.
Después de todo, ella no había sido asesinada. Pero fuera lo
que fuera lo que la había poseído para quitarse la vida, ahora
Anna sabía que no había sido una falta de amor entre ella y
James Rothwell.
—¿Anna?
—No creo que ella quiera hacerte daño. Ella… parece que
ella me ha estado ayudando todo este tiempo, a… —se giró hacia
Thomas, quien todavía estaba pegado a la puerta, —a encontrar
la verdad. Está tratando de matar a su hermano. Ha estado
usando a esa pobre doncella para hacerlo, para poder ganar su
herencia, la herencia de Camille, de hecho. ¿Lo niega?
Thomas la miró fijamente, con los ojos desorbitados y el
rostro reluciente de sudor.
—¿Lo niega? —volvió a preguntar Anna.
Sacudió la cabeza, un gesto simple.
—Señor Rothwell...
Con un rugido animal, se abalanzó sobre ella.
Anna apenas tuvo tiempo de jadear antes de que sus manos
estuvieran en su garganta. Ella cayó hacia atrás. Su cabeza
chocó contra un estante. Una avalancha de libros cayó a su
alrededor. Solo podía ver los ojos llameantes de Thomas,
ardiendo hacia ella, el gruñido en sus labios.
Sus manos agarraron sus dedos, tratando desesperadamente
de apartarlo de ella. Él era demasiado fuerte. Sus pulgares
presionaron su cuello. Puntos de blanco parpadearon en los
bordes de su visión.
Luego fue arrancado de ella.
Anna se desplomó, alcanzando su cuello magullado y
tragando aire. Cuando pudo mantener la mirada fija, vio a los
dos hermanos tambaleándose por la biblioteca, golpeándose
contra los estantes, lanzando puñetazos, abrazando el cuello y
la cintura del otro, forcejeando, gruñendo, sangrando.
Thomas apuntó un puñetazo a la cara de su hermano. Anna
gritó cuando escuchó el repugnante crujido de la nariz del Sr.
Rothwell. La sangre brotó de su rostro, pero él no pareció darse
cuenta.
Cogió un abrecartas de plata del escritorio.
Thomas no lo vio. Agarró el cabello de su hermano, golpeó
su cabeza contra la esquina del escritorio. El Sr. Rothwell gruñó
ante el golpe. Todavía estaba haciendo una mueca de dolor
cuando Thomas tiró de su cabello hacia atrás, apuntando otro
golpe.
Con un gruñido, el Sr. Rothwell hundió la hoja en la
garganta de Thomas.
Los sollozos de Elizabeth resonaron por toda la casa, sin
importar cuántas puertas estuvieran cerradas. El corazón de
Anna sufría por ella, de verdad, aunque no podía evitar pensar
que el señor Rothwell había salvado la vida de Elizabeth tanto
como había salvado la de ella. Sin embargo, la chica estaba
desconsolada y todos en la casa podían escucharlo.
Anna trató de ignorar los lamentos mientras terminaba de
limpiar la herida en la cabeza del Sr. Rothwell y la vendaba con
un vendaje limpio.
No había nada que pudiera hacer por Thomas. Lo había
intentado, su ética como doctora le ordenaba intentarlo, pero la
herida era demasiado profunda, la sangre se derramaba
demasiado rápido. Murió en la biblioteca con Elizabeth
llorando sobre su cuerpo: la puerta se abrió sola tan pronto
como terminó la batalla.
No hubo más señales de Camille, incluso cuando se llevaron
el cuerpo de Thomas y Robert ayudó al Sr. Rothwell a regresar a
su habitación. Anna se preguntó si el fantasma regresaría o si
su propósito se había cumplido y ahora podía descansar en paz.
El señor Rothwell gimió y rechinó los dientes cuando Anna
le recolocó la nariz y le permitió una abundante dosis de brandy
para aliviar el dolor. Ahora yacía en un estupor soñoliento, sus
ojos brillantes observándola mientras ella se arrodillaba junto a
su cama, examinándolo en busca de más heridas.
—¿Seremos siempre así? —dijo, su voz un poco arrastrada.
—¿Me atiendes en mi lecho de muerte?
—Es sólo una nariz rota, señor Rothwell. No todo es fatal.
Aún así, ella le sonrió, y él le devolvió la sonrisa con
cansancio.
Los gritos de Elizabeth ocultaron los sonidos de voces y
pasos en el pasillo, por lo que Anna se sorprendió al ver a May
salir por la puerta, seguida por el Dr. Edwards.
Ella se puso de pie de un salto para saludarlo, pero los ojos
del Dr. Edwards ya habían pasado por encima de su aprendiz y
se posaron con curiosidad en el paciente magullado y vendado.
—Querida Anna —dijo, arrastrando las palabras, —se ve
aún peor que cuando me fui.
Anna se rió. —Han sido unos días muy agitados.
—Eso deduzco—. El Dr. Edwards miró por encima del
hombro, indicando los persistentes sollozos que resonaban en
el pasillo, luego se volvió hacia su paciente. —Creo que pude
haber descubierto la causa de su dolencia. O… su dolencia
anterior, al menos.
—¿Belladona?
El médico pareció sorprendido. —Sí. ¿También lo has
descubierto?
Anna asintió. —Tuve una pequeña ayuda.
—Ya veo. ¿Y le has dado un emético?
—Sí, señor. Parece estar de mucho mejor humor desde
entonces. O, al menos, lo estaba hasta que… —hizo un gesto
hacia los vendajes del Sr. Rothwell.
—Espero que le hayas dado licor fuerte para ayudar con eso.
—Por supuesto señor.
El Dr. Edwards sonrió con orgullo. —Bueno, entonces,
supongo que no soy necesario aquí en absoluto. ¿Cuándo
regresarás, Anna?
La pregunta hizo que su corazón diera un brinco. Sabía que
se esperaría que abandonara la mansión, ahora que la
enfermedad del señor Rothwell se había curado, pero de algún
modo esperaba que el momento no llegara tan pronto. Mientras
reflexionaba sobre la pregunta, temiendo la respuesta, sintió
una mano grande colarse en la suya. Miró hacia abajo para ver
los ojos somnolientos del Sr. Rothwell observándola con una
intensidad que le debilitó las rodillas.
—¿Me va a dejar, doctora Forrester? —murmuró.
Tragando saliva, Anna apartó los ojos de él y se sonrojó al
ver la mirada especulativa del Dr. Edwards en sus manos
entrelazadas.
—Me siento obligada a quedarme un rato más, Dr. Edwards
—dijo. —Al menos hasta que mi paciente esté completamente
curado.
El médico reprimió una sonrisa de complicidad y se inclinó
un sombrero invisible. —Supongo que tendré que arreglármelas
sin ti, Anna.
—Trataré de no ausentarme por mucho tiempo.
Ambos sabían que una nariz rota podía tardar meses en
sanar, pero no lo mencionaron cuando el médico se despidió y
salió de la casa.
Y Anna volvería, algún día.
Era médica de oficio, de vocación, de pasión.
Pero cuando se volvió hacia su apuesto, aunque un poco
borracho y dañado, paciente, sospechó que la vida también
podría tener reservado para ella mucho más.
Marissa Meyer
Es la autora número uno en
ventas del New York Times
de The Lunar Chronicles,
Heartless, The Renegades
Trilogy, Instant Karma, así
como de la duología de
novelas gráficas Wires and
Nerve. Sus últimos trabajos incluyen la antología Serendipity:
Ten Romantic Tropes, Gilded y Cursed. Tiene una licenciatura
en escritura creativa de Pacific Lutheran University y una
maestría en publicaciones de Pace University. Además de
escribir, Marissa presenta el podcast The Happy Writer. Vive
cerca de Tacoma, Washington, con su esposo y sus hijas
gemelas.
También podría gustarte
- Los Cuatro Cisnes - Winston GrahamDocumento1821 páginasLos Cuatro Cisnes - Winston GrahamAna CoelhoAún no hay calificaciones
- El Tesoro de FranchardDocumento43 páginasEl Tesoro de FranchardPatricio GarcíaAún no hay calificaciones
- Esclava Vendida - 2c Poseída y Salvada Por El Dominante MillonarioDocumento67 páginasEsclava Vendida - 2c Poseída y Salvada Por El Dominante MillonarioVirginia Lago RamosAún no hay calificaciones
- REPOSTE DE LECTURA Buen Viaje Señor PresidenteDocumento6 páginasREPOSTE DE LECTURA Buen Viaje Señor PresidenteDaniel MendezAún no hay calificaciones
- Aguilar, Violeta - La Princesa y El BarbaroDocumento136 páginasAguilar, Violeta - La Princesa y El BarbaromariakuloAún no hay calificaciones
- La Nieta Del MolineroDocumento244 páginasLa Nieta Del MolineroMelissaAún no hay calificaciones
- Crímenes Imperfectos - Francisco MerchánDocumento421 páginasCrímenes Imperfectos - Francisco Merchánanthony-309466Aún no hay calificaciones
- Primer Encuentro de TallerDocumento5 páginasPrimer Encuentro de TallerIvonne PoissonAún no hay calificaciones
- El Extraño Caso de Lady ElwoodDocumento2 páginasEl Extraño Caso de Lady ElwoodLorena100% (1)
- Acosado - Wulf DornDocumento720 páginasAcosado - Wulf DornAngel Garcia100% (1)
- PDF La Historia Del Paciente Desaparecido - Texto CompletoDocumento3 páginasPDF La Historia Del Paciente Desaparecido - Texto CompletoAngela CamandonaAún no hay calificaciones
- La Casa de Los EspíritusDocumento2 páginasLa Casa de Los EspíritusHermgusAún no hay calificaciones
- La Cicatriz Del MalDocumento4 páginasLa Cicatriz Del Maljulian100% (2)
- Piper Scott - Serie Bajo Sus Órdenes 1Documento186 páginasPiper Scott - Serie Bajo Sus Órdenes 1Maria Avila100% (2)
- Cuentos Selectos - MacCormack y OtrosDocumento40 páginasCuentos Selectos - MacCormack y Otrosdiego fernando EchavarriaAún no hay calificaciones
- La Cicatriz Del MalDocumento2 páginasLa Cicatriz Del MalMariana GiraldoAún no hay calificaciones
- Aguas Estancadas, Juan Modesto CastroDocumento403 páginasAguas Estancadas, Juan Modesto CastroPedro VelázquezAún no hay calificaciones
- Tarea Unidad 6, Modos de Expresión, La Narración y El Dialogo, Nicelia Sanchez, DF9205, Sec. 227Documento4 páginasTarea Unidad 6, Modos de Expresión, La Narración y El Dialogo, Nicelia Sanchez, DF9205, Sec. 227Diego CruzAún no hay calificaciones
- La Amante - Mary IshakovDocumento91 páginasLa Amante - Mary IshakovCarla Sabrina ColomboAún no hay calificaciones
- Le Guin, Ursula K - La Rueda Celeste (Locus 1972)Documento122 páginasLe Guin, Ursula K - La Rueda Celeste (Locus 1972)jorge.lafourcade8379100% (2)
- Alba Duro - EsclavaDocumento57 páginasAlba Duro - EsclavabarbaraAún no hay calificaciones
- EL ADEREZO, Novela de Intriga RuralDocumento96 páginasEL ADEREZO, Novela de Intriga RuralCarolina-Dafne Alonso-Cortés RománAún no hay calificaciones
- Cuento El MensajeDocumento4 páginasCuento El MensajeAntonyAún no hay calificaciones
- Neels BettyDocumento96 páginasNeels BettyPatricia VillafrancaAún no hay calificaciones
- Tropical StormDocumento155 páginasTropical StormJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- 0.5 Fuckboys in FlannelDocumento65 páginas0.5 Fuckboys in FlannelJustina Mirta Salinas100% (1)
- Fuckboys in FlannelDocumento145 páginasFuckboys in FlannelJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento204 páginasUntitledJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento186 páginasUntitledJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- FirestoneDocumento249 páginasFirestoneJustina Mirta Salinas100% (1)
- Love MeDocumento251 páginasLove MeJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- Erotic Short Stories Volume OneDocumento76 páginasErotic Short Stories Volume OneJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento234 páginasUntitledJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- Recaptured by The Crime Lord (Crime Lord 2) - Mia KnightDocumento281 páginasRecaptured by The Crime Lord (Crime Lord 2) - Mia KnightJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- Nobody Cares Unless You're PrettyDocumento240 páginasNobody Cares Unless You're PrettyJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- YangDocumento174 páginasYangJustina Mirta SalinasAún no hay calificaciones
- CMI Unidad 5Documento16 páginasCMI Unidad 5Daniel Alejandro SanchezAún no hay calificaciones
- Análisis de Anomalías de Precipitación en El Evento La Niña (2020, 2021 y 2022) en La Cuenca La LecheDocumento25 páginasAnálisis de Anomalías de Precipitación en El Evento La Niña (2020, 2021 y 2022) en La Cuenca La LecheAldahirHugoCharaRojasAún no hay calificaciones
- Meteorologia PDocumento30 páginasMeteorologia Pmauro maciasAún no hay calificaciones
- 14.los Climas Del PeruDocumento13 páginas14.los Climas Del Perujhon sumaAún no hay calificaciones
- Poesia y FloraDocumento18 páginasPoesia y FloraQuédate si quieresAún no hay calificaciones
- Anomalías de TemperaturaDocumento4 páginasAnomalías de Temperaturajesus.arauz217177Aún no hay calificaciones
- Informe Del PluviómetroDocumento10 páginasInforme Del PluviómetroPaola PaguayAún no hay calificaciones
- Curso SIAT-CT - EC0217Documento35 páginasCurso SIAT-CT - EC0217Dessy CamposAún no hay calificaciones
- Clima Noroeste ArgentinoDocumento2 páginasClima Noroeste ArgentinoBruno Cab50% (2)
- Preguntas de Examen Tema 4º El Clima 1º ESODocumento4 páginasPreguntas de Examen Tema 4º El Clima 1º ESOineselmoustamidelafdiliAún no hay calificaciones
- Clima Laboral PDFDocumento5 páginasClima Laboral PDFRafael Edmundo Changllio RoasAún no hay calificaciones
- El Fenómeno Del Niño de 1983 Fue Uno de Los Eventos Climáticos Más Intensos y Devastadores Que Ha Experimentado El PerúDocumento9 páginasEl Fenómeno Del Niño de 1983 Fue Uno de Los Eventos Climáticos Más Intensos y Devastadores Que Ha Experimentado El PerúJeanpi DuqueAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje Semana 1Documento5 páginasGuía de Aprendizaje Semana 1Hipolito Francisco Flores UrquiagaAún no hay calificaciones
- 2 Directiva Manntto 002 2004 MTC 21 GM-IMPRE 5.2Documento5 páginas2 Directiva Manntto 002 2004 MTC 21 GM-IMPRE 5.2Reyler QuevedoAún no hay calificaciones
- Examen - 1 ParcialDocumento4 páginasExamen - 1 ParcialBrayan Joseph Levizaca MaldonadoAún no hay calificaciones
- EXAMENDocumento24 páginasEXAMENlauraAún no hay calificaciones
- ArquiDocumento16 páginasArquijhony marquina guarnizAún no hay calificaciones
- tODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL CLIMA EN PERÚDocumento3 páginastODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL CLIMA EN PERÚyolanda torres borjasAún no hay calificaciones
- Vivire La Vida Como Una Villana (64-104)Documento361 páginasVivire La Vida Como Una Villana (64-104)Idaly L.CAún no hay calificaciones
- Vulnerable Ante Cargas W (Tesis) Torres PDFDocumento87 páginasVulnerable Ante Cargas W (Tesis) Torres PDFhumberto blancoAún no hay calificaciones
- Causas de Las Lluvias Intensas 1°Documento3 páginasCausas de Las Lluvias Intensas 1°Henry Valeriano MaqueraAún no hay calificaciones
- Pisos TérmicosDocumento2 páginasPisos TérmicosMari BuriAún no hay calificaciones
- Lo Que El Viento Se Llevo-Tara ThemeDocumento3 páginasLo Que El Viento Se Llevo-Tara ThemeMarta Roca0% (1)
- Tecnologías Campesinas de Los AndesDocumento7 páginasTecnologías Campesinas de Los AndesElisa Cruz LlamparoAún no hay calificaciones
- Tríptico Parque Nacional de Tingo MariaDocumento2 páginasTríptico Parque Nacional de Tingo MariaAna Cielo Castillo Chiquis75% (4)
- Medición de La Temperatura Del AireDocumento9 páginasMedición de La Temperatura Del AireandresesteaAún no hay calificaciones
- Climograma de Santa Marta (Analisis)Documento7 páginasClimograma de Santa Marta (Analisis)Alejandro MorenoAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Vegetación Del Múnicipio JiménezDocumento1 páginaCuál Es La Vegetación Del Múnicipio JiménezACUARIO COMPUTERS100% (1)
- Casa Infantil 20 10 09Documento7 páginasCasa Infantil 20 10 09AljoresAún no hay calificaciones
- Exposicion de ClimaDocumento22 páginasExposicion de ClimaDavid Simon ChavezAún no hay calificaciones