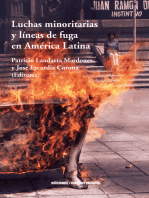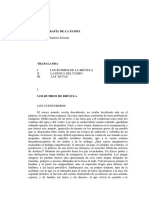Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Elogio Del Aburrimiento
Cargado por
Alejandro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
24 vistas5 páginasEl documento critica cómo el capitalismo prohíbe el aburrimiento y el ocio, obligando a las personas a estar constantemente entretenidas y distraídas para evitar que piensen. Se usan los ejemplos de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosa Chacel, quienes aprovecharon el aburrimiento para leer, escribir y pensar. Sin embargo, la industria del entretenimiento moderna, valorada en billones, se encarga de que nunca haya tiempo para el aburrimiento, robando así el tiempo para pensar y aprender.
Descripción original:
Título original
Elogio del aburrimiento
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento critica cómo el capitalismo prohíbe el aburrimiento y el ocio, obligando a las personas a estar constantemente entretenidas y distraídas para evitar que piensen. Se usan los ejemplos de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosa Chacel, quienes aprovecharon el aburrimiento para leer, escribir y pensar. Sin embargo, la industria del entretenimiento moderna, valorada en billones, se encarga de que nunca haya tiempo para el aburrimiento, robando así el tiempo para pensar y aprender.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
24 vistas5 páginasElogio Del Aburrimiento
Cargado por
AlejandroEl documento critica cómo el capitalismo prohíbe el aburrimiento y el ocio, obligando a las personas a estar constantemente entretenidas y distraídas para evitar que piensen. Se usan los ejemplos de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosa Chacel, quienes aprovecharon el aburrimiento para leer, escribir y pensar. Sin embargo, la industria del entretenimiento moderna, valorada en billones, se encarga de que nunca haya tiempo para el aburrimiento, robando así el tiempo para pensar y aprender.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Elogio del aburrimiento
Por Santiago Alba Rico | 26/11/2009 | Opinión
Fuentes: La Calle del Medio/Rebelión
El capitalismo prohíbe básicamente dos cosas. Una es el regalo. La
otra el aburrimiento. Cuenta Sor Juana Inés de la Cruz, la gran
poetisa, monja y feminista mexicana del siglo XVII, que en una
ocasión la abadesa del convento de los Jerónimos, a cuya regla
estaba sometida, le prohibió leer y escribir y la mandó […]
El capitalismo prohíbe básicamente dos cosas. Una es el regalo. La
otra el aburrimiento.
Cuenta Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa, monja y
feminista mexicana del siglo XVII, que en una ocasión la abadesa
del convento de los Jerónimos, a cuya regla estaba sometida, le
prohibió leer y escribir y la mandó castigada a la cocina. Allí entre
los fogones Juana Inés estudiaba y escribía con la mente; es decir,
pensaba. Del huevo y de la manteca, del membrillo y del azúcar,
mientras cortaba y amasaba y freía, sacaba una consideración, una
reflexión, un hilo interminable de conjeturas, y esto hasta el punto
de llegar a afirmar con desafiante ironía en su conocida carta a sor
Filotea: «Si Aristóteles hubiera cocinado, habría pensado más y
mejor».
Si a Juana Inés, en lugar de a la cocina, la hubiesen mandado a
Disneylandia, donde se hubiese aburrido menos, quizás habría
dejado de leer, estudiar y pensar sin ninguna prohibición.
Contaba Rosa Chacel, una de las más grandes novelistas españolas
del siglo XX, que en los años cincuenta, mientras redactaba su
novela La Sinrazón, tenía la costumbre de pasar horas recostada en
un sofá de su salón. La mujer de la limpieza, con la escoba en la
mano, le dirigía siempre miradas entre compasivas y reprobatorias:
«Si hiciera usted algo, no se aburriría tanto». Pero es que Rosa
Chacel hacía algo: estaba pensando; y hasta cambiar de postura
podía distraerla de su introspección o devolverla dolorosamente a la
superficie.
Si Rosa Chacel hubiese pasado horas y horas delante de la
televisión, y no dentro de sí misma, jamás habría escrito ninguna
de sus novelas.
Hay dos formas de impedir pensar a un ser humano: una obligarle
a trabajar sin descanso; la otra, obligarle a divertirse sin
interrupción. Hace falta estar muy aburrido, es verdad, para
ponerse a leer; hace falta estar aburridísimo para ponerse a pensar.
¿Será bueno? ¿Será malo? El aburrimiento es la experiencia del
tiempo desnudo, de la duración pastosa en la que se nos enredan
las patas, del líquido viscoso en el que flotan los árboles, las casas,
la mesa, nuestra silla, nuestra taza de leche. Todos los padres
conocemos la angustia de un niño aburrido; todos los que fuimos
niños -antes, al menos, de los videojuegos y la televisión- sabemos
de la angustia de un niño aburrido pataleando en el ámbar espeso
de una tarde que no acaba de morir. No hay nada más trágico que
este descubrimiento del tiempo puro, pero quizás tampoco nada
más formativo. Decía el poeta Leopardi que «el tedio es la
quintaesencia de la sabiduría» y el antropólogo Levi-Strauss,
recientemente fallecido, aseguraba haber escrito todos sus libros
«contra el tedio mortal». Uno no olvida jamás los lugares donde se
ha aburrido, impresos en la memoria -con grietas y matices- como
en el diario de campo de un naturalista. Uno no olvida jamás el
ritmo de las cosas, la finitud de los cuerpos, la consistencia real de
los cristales, si alguna vez se ha aburrido. «Amo de mi ser las horas
oscuras», decía Rainer María Rilke, porque las oscuras son no sólo
la medida de las claras sino la pauta narrativa de unas y de otras.
El aburrimiento, sí, es el espinazo de los cuentos, el aura de los
descubrimientos, el gancho de toda atención, hacia fuera y hacia
dentro.
El capitalismo prohíbe las horas oscuras y para eso tiene que
incendiar el mundo. El capitalismo prohíbe el aburrimiento y para
eso tiene que impedir al mismo tiempo la soledad y la compañía ¡Ni
un solo minuto en la propia cabeza! ¡Ni un solo minuto en el
mundo! ¿Dónde entonces? ¿Qué es lo que queda? El mercado; es
decir, esa franja mesopotámica abierta entre la mente y las cosas,
ancha y ajena, donde la televisión está siempre encendida, donde la
música está siempre sonando, donde las luces siempre destellan,
donde las vitrinas están siempre llenas, donde los teléfonos
celulares están siempre llamando, donde incluso las pausas, las
transiciones, las esperas, nos proporcionan siempre una emoción
nueva. El capitalismo lo tolera todo, menos el aburrimiento. Tolera
el crimen, la mentira, la corrupción, la frivolidad, la crueldad, pero
no el tedio. Berlusconi nos hace reír, las decapitaciones en directo
son entretenidas, la mafia es emocionante. ¿Cuál era el peor defecto
de la URRS, lo que los europeos nunca pudimos perdonarle, lo que
nos convenció realmente de su fracaso? Que era un país muy
aburrido.
Eso que el filósofo Stiegler ha llamado la «proletarización del tiempo
libre», es decir, la expropiación no sólo de nuestros medios de
producción sino también de nuestros instrumentos de placer y
conocimiento, representa el mayor negocio del planeta. El sector de
los video-juegos, por ejemplo, mueve 1.400 millones de euros en
España y 47.000 millones de dólares en todo el mundo; el llamado
«ocio digital» más de 177.000 millones de euros; la «industria del
entretenimiento» en general -televisión, cine, música, revistas,
parques temáticos, internet, etc- suma ya 2 billones de dólares
anuales. «Divertir» quiere decir: separar, arrastrar lejos, llevar en
otra dirección. Nos divierten. «Distraer» quiere decir: dirigir hacia
otra parte, desviar, hacer caer en otro lugar. Nos distraen.
«Entretener» quiere decir: mantener ocupado a alguien en un hueco
donde no hay nada para que nunca llegue a su destino. Nos
entretienen. ¿Qué nos roban? El tiempo mismo, que es lo que da
valor a todos los productos, mentales o materiales.
El capitalismo y su industria del entretenimiento construyen todo lo
contrario de una cultura del ocio. En griego, ocio se decía «skhole»,
de donde viene la palabra «escuela». El proceso es más bien el
inverso, pues la escuela misma -la cocina del pensamiento, el fogón
del tiempo, donde Juana Inés y Rosa Chacel horneaban sus obras-
ha claudicado a la lógica del entretenimiento. Ahora no se trata de
comprender o de conocer sino de conseguir que, en cualquier caso,
la escuela y la universidad no sean menos divertidas que la
televisión, los vídeo-juegos y Disneylandia. ¿Los alumnos estarán
más atentos si los maestros utilizan pizarras electrónicas?
¿Aprenderán mejor inglés en internet con Marina Orlova, la
escultural filóloga rusa en minifalda? ¿Sabrán más matemáticas o
latín si acuden a la universidad de Bolonia atraídos no por sus
programas y profesores sino por las cuatro modelos de cuerpos
zigzagueantes contratadas para los carteles publicitarios? Lo que es
seguro es que, con esta lógica, que es la del mercado, los profesores
llevan todas las de perder: Aristóteles y la física cuántica nunca
podrán rivalizar con Shakira y la última play-station.
Según una reciente encuesta, uno de cada veinte niños británicos
están convencidos de que Hitler fue un entrenador de fútbol y uno
de cada cinco creen que Auschwitz es un Parque Temático. Para
muchos de ellos el Holocausto es el nombre de una fiesta.
Quizás deberíamos aburrirnos un poco más.
También podría gustarte
- ACUPUNTURA ABDOMINAL - Apunte Completo SeminarioDocumento6 páginasACUPUNTURA ABDOMINAL - Apunte Completo SeminarioLiliana Colace100% (1)
- Cotizacion Video InstitucionalDocumento3 páginasCotizacion Video Institucional100712052Aún no hay calificaciones
- DS 254904-18 - EVAP Proyecto La YeguaDocumento618 páginasDS 254904-18 - EVAP Proyecto La YeguaANA ELIZABETH HUAMAN VILCABANAAún no hay calificaciones
- Santayana George-La Ironîa Del LiberalismoDocumento7 páginasSantayana George-La Ironîa Del LiberalismorabiaproletariaAún no hay calificaciones
- Her, Una Análisis Desde La Teoría Del Conocimiento Del Filosofo HumeDocumento15 páginasHer, Una Análisis Desde La Teoría Del Conocimiento Del Filosofo HumeNatalia F CortésAún no hay calificaciones
- Pal Pelbart, Peter - Biopolitica y Contra-NihilismoDocumento14 páginasPal Pelbart, Peter - Biopolitica y Contra-NihilismolectorpobreAún no hay calificaciones
- Impurezas: trazos de una antropología filosóficaDe EverandImpurezas: trazos de una antropología filosóficaAún no hay calificaciones
- Caminar en La Era Del SmartphoneDocumento26 páginasCaminar en La Era Del SmartphoneJennifer Ibáñez Domínguez100% (1)
- El Concepto de Identidad en T. AdornoDocumento13 páginasEl Concepto de Identidad en T. AdornoGonzalo Pérez PérezAún no hay calificaciones
- Entrevista A Jean-Luc NancyDocumento9 páginasEntrevista A Jean-Luc NancyAlmudena Molina MadridAún no hay calificaciones
- Lo inmoral, lo indecible, lo nefando.: El tratamiento del cuerpo, la violencia sexual, la memoria y el lenguaje en Nefando de Mónica OjedaDe EverandLo inmoral, lo indecible, lo nefando.: El tratamiento del cuerpo, la violencia sexual, la memoria y el lenguaje en Nefando de Mónica OjedaAún no hay calificaciones
- Apologia de SócratesDocumento29 páginasApologia de SócratesJoaquina SamaniegoAún no hay calificaciones
- Guia Comunicacion Clara Prodigioso VolcanDocumento75 páginasGuia Comunicacion Clara Prodigioso VolcanMaría B.Aún no hay calificaciones
- Giles Deleuze. Postcapitalismo y Deseo (Artículo) Esther DíazDocumento9 páginasGiles Deleuze. Postcapitalismo y Deseo (Artículo) Esther DíazIldefonso Amador M CasquetAún no hay calificaciones
- Percia M - Sensibilidades en Tiempos de Hablas Del Capital - Cap DerechosDocumento28 páginasPercia M - Sensibilidades en Tiempos de Hablas Del Capital - Cap DerechosFlorencia ContrerasAún no hay calificaciones
- Anatomía de La Revuelta-Michele Garau (Maqueta) PDFDocumento164 páginasAnatomía de La Revuelta-Michele Garau (Maqueta) PDFFabiana Vieira GibimAún no hay calificaciones
- Tendré Que Errar Solo DERRIDADocumento3 páginasTendré Que Errar Solo DERRIDAfrancondesoto100% (1)
- FANZAGA - Miradas Sobre La Eternidad. Muerte, Juicio, Infierno, Paraíso, Desclee de Brouwer, 2005 PDFDocumento214 páginasFANZAGA - Miradas Sobre La Eternidad. Muerte, Juicio, Infierno, Paraíso, Desclee de Brouwer, 2005 PDFLuciano de Samosta 2Aún no hay calificaciones
- Luchas minoritarias y líneas de fuga en América LatinaDe EverandLuchas minoritarias y líneas de fuga en América LatinaAún no hay calificaciones
- Extraviar A Foucault-Juan Pablo ArancibiaDocumento106 páginasExtraviar A Foucault-Juan Pablo ArancibiaJose Aguayo100% (1)
- Poderes Del HorrorDocumento18 páginasPoderes Del HorrorCriss Castro100% (2)
- Marcelo Percia - La Locura Desatada de Sus ManicomiosDocumento17 páginasMarcelo Percia - La Locura Desatada de Sus ManicomiosAndrés GrunfeldAún no hay calificaciones
- Esposito ImpolíticoDocumento8 páginasEsposito ImpolíticoJuan Pablo PatrigliaAún no hay calificaciones
- La "Retirada" de Lo Común en La Comunidad: El A-Bando-No de La Potencia en La Singularidad: Diálogos Entre Giorgio Agamben y Jean-Luc Nancy.Documento16 páginasLa "Retirada" de Lo Común en La Comunidad: El A-Bando-No de La Potencia en La Singularidad: Diálogos Entre Giorgio Agamben y Jean-Luc Nancy.Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea100% (1)
- Digilio y Botticelli - Biotecnocapitalismo Usos y Modos de Gestión de Lo VivienteDocumento72 páginasDigilio y Botticelli - Biotecnocapitalismo Usos y Modos de Gestión de Lo VivienteSebastián BotticelliAún no hay calificaciones
- Democracia por venir: ética y política de la deconstrucciónDe EverandDemocracia por venir: ética y política de la deconstrucciónAún no hay calificaciones
- Gilíes LipovetskyLos Tiempos HipermodernosDocumento65 páginasGilíes LipovetskyLos Tiempos HipermodernosAlejo_remesAún no hay calificaciones
- Azorín, Pequeño Filósofo Vitalista, Luis Jiménez MorenoDocumento20 páginasAzorín, Pequeño Filósofo Vitalista, Luis Jiménez MorenoIngravidez100% (1)
- Tamayo, Richard - Elevar El Ancla de La Forma v.1.6Documento125 páginasTamayo, Richard - Elevar El Ancla de La Forma v.1.6Tehilim100% (1)
- Libro No. 348. Dialéctica Del Iluminismo. Max Horkheimer & Theodor Adorno. Colección Emancipación Obrera. Octubre 20 de 2012Documento76 páginasLibro No. 348. Dialéctica Del Iluminismo. Max Horkheimer & Theodor Adorno. Colección Emancipación Obrera. Octubre 20 de 2012Guillermo Molina MirandaAún no hay calificaciones
- El Tedio de Alberto MoraviaDocumento10 páginasEl Tedio de Alberto MoraviaMaruja Hierro Alvarado100% (1)
- Entrevista Sobre Mil MesetasDocumento9 páginasEntrevista Sobre Mil MesetasnuqapuniAún no hay calificaciones
- Una Sublevacion Proletaria en La Florencia Del Siglo XivDocumento30 páginasUna Sublevacion Proletaria en La Florencia Del Siglo XivLeandro Sanhueza HuenupiAún no hay calificaciones
- El Absurdo de La Vida Sin DiosDocumento15 páginasEl Absurdo de La Vida Sin DiosDaniela Fernanda Pinto MonsalveAún no hay calificaciones
- MORUNO, JORGE - No Tengo Tiempo (Geografías de La Precariedad) (Por Ganz1912)Documento141 páginasMORUNO, JORGE - No Tengo Tiempo (Geografías de La Precariedad) (Por Ganz1912)Alvaro CespedesAún no hay calificaciones
- Hospitalidades Penchaszadeh PDFDocumento18 páginasHospitalidades Penchaszadeh PDFJuli Ana Salamanca MamaniAún no hay calificaciones
- El Mundo Inmovil Prologo A La Sociedad Del Espectaculo de Guy DebordDocumento6 páginasEl Mundo Inmovil Prologo A La Sociedad Del Espectaculo de Guy Debordtool_aenimaAún no hay calificaciones
- Divanes Nómades 1Documento204 páginasDivanes Nómades 1Javier MaciasAún no hay calificaciones
- Rolnik AntropofagiaDocumento21 páginasRolnik AntropofagiaSonia RangelAún no hay calificaciones
- Radiografía de La PampaDocumento223 páginasRadiografía de La PampaAmaraAún no hay calificaciones
- William Gibson - IdoruDocumento172 páginasWilliam Gibson - IdoruIbis AikenAún no hay calificaciones
- La Ironia Cibernetica P. SloterdijkDocumento2 páginasLa Ironia Cibernetica P. SloterdijkPaca Blanco OlmedoAún no hay calificaciones
- Riesgo o cuidado-DIGITALDocumento41 páginasRiesgo o cuidado-DIGITALMaria Auxiliadora RodriguezAún no hay calificaciones
- Splatterkapitalismus - Franco Berardi BifoDocumento8 páginasSplatterkapitalismus - Franco Berardi BifoVictoria PetruchAún no hay calificaciones
- Resistencias de Lo Diverso... - Ana Paula PenchaszadehDocumento6 páginasResistencias de Lo Diverso... - Ana Paula PenchaszadehmanumoyanoAún no hay calificaciones
- Sobre El Dolor - Jünger Cap. 5 - Sel - Tex.lrcpDocumento10 páginasSobre El Dolor - Jünger Cap. 5 - Sel - Tex.lrcpluiscalderAún no hay calificaciones
- BAREMBLIT - La Concepción Institucional de La TransferenciaDocumento8 páginasBAREMBLIT - La Concepción Institucional de La TransferenciaciragueAún no hay calificaciones
- Jean Luc-Nancy y Maurice Blanchot. El Reparto de Lo Inconfesable - Cristina Rodríguez MarcielDocumento18 páginasJean Luc-Nancy y Maurice Blanchot. El Reparto de Lo Inconfesable - Cristina Rodríguez MarcielHvadinfrihetAún no hay calificaciones
- La Eternidad No Esta de Mas de Cheng, Francois - 9788493329648 - LSFDocumento2 páginasLa Eternidad No Esta de Mas de Cheng, Francois - 9788493329648 - LSFMoni Zen0% (1)
- Redimir, Es Decir Intervenir Mejor Introduciendo RecursiónDocumento15 páginasRedimir, Es Decir Intervenir Mejor Introduciendo RecursiónJavier BlancoAún no hay calificaciones
- Peter Pal Pelbart - El Cuerpo No AguantaDocumento2 páginasPeter Pal Pelbart - El Cuerpo No AguantaGerardoMunoz87Aún no hay calificaciones
- Redimir, Es Decir Intervenir Mejor Introduciendo RecursiónDocumento8 páginasRedimir, Es Decir Intervenir Mejor Introduciendo RecursiónJavier BlancoAún no hay calificaciones
- Jean-Luc Nancy Begonya SáezDocumento8 páginasJean-Luc Nancy Begonya SáezPablo Sánchez VigónAún no hay calificaciones
- Cartas de Gramsci A Su FamiliaDocumento4 páginasCartas de Gramsci A Su Familiacirculo.ubaldeAún no hay calificaciones
- Obras de Emmanuel LevinásDocumento1 páginaObras de Emmanuel LevinásGuilleLM12Aún no hay calificaciones
- Wittgenstein Observaciones La Rama Dorada de Frazer PDFDocumento12 páginasWittgenstein Observaciones La Rama Dorada de Frazer PDFtisay Farid leonAún no hay calificaciones
- III - El Aroma Del TiempoDocumento9 páginasIII - El Aroma Del TiempoCarina FernandezAún no hay calificaciones
- 1320657543.PENCHASZADEH, Ana Paula - Migraciones y Derechos PolíticosDocumento15 páginas1320657543.PENCHASZADEH, Ana Paula - Migraciones y Derechos PolíticosJuli Ana Salamanca MamaniAún no hay calificaciones
- Crisis de La Presencia Una Lectura de TiqqunDocumento22 páginasCrisis de La Presencia Una Lectura de TiqqunBenat AzaAún no hay calificaciones
- Programa PDFDocumento14 páginasPrograma PDFMarina GHAún no hay calificaciones
- Entrevista A Marcelo PerciaDocumento4 páginasEntrevista A Marcelo PerciaMarcos GiuAún no hay calificaciones
- Lista de Chequeo para Actividades de Transferencia RA 1Documento3 páginasLista de Chequeo para Actividades de Transferencia RA 1NelsonAún no hay calificaciones
- Programa de Regularización de La Tenencia de La TierraDocumento7 páginasPrograma de Regularización de La Tenencia de La TierraPepePecasPicaPapasAún no hay calificaciones
- Caso Clinico de PsiquiatriaDocumento28 páginasCaso Clinico de PsiquiatriaROSA VERONICA FERRO SOSAAún no hay calificaciones
- Acerca de La Calidad Gráfica - Norberto Chaves - FOROALFADocumento4 páginasAcerca de La Calidad Gráfica - Norberto Chaves - FOROALFAKayleigh PachecoAún no hay calificaciones
- Malla Educacion PrimariaDocumento1 páginaMalla Educacion PrimariaDalia AliagaAún no hay calificaciones
- Teorica de ITC Y CONSTRUCCIONESDocumento22 páginasTeorica de ITC Y CONSTRUCCIONESNatanael Lucas Lombardo FADU - UBAAún no hay calificaciones
- Formación Científica en Los Primeros Años de EscolaridadDocumento2 páginasFormación Científica en Los Primeros Años de EscolaridadJacqueline SaavedraAún no hay calificaciones
- Regímenes Especiales en La Ley Del TrabajoDocumento18 páginasRegímenes Especiales en La Ley Del TrabajolucilleAún no hay calificaciones
- Patronaje de Falda PantalónDocumento6 páginasPatronaje de Falda PantalónElizabeth JuarezAún no hay calificaciones
- Analisis de Regresion EjerciciosDocumento4 páginasAnalisis de Regresion EjerciciosAndrés RamírezAún no hay calificaciones
- Planificación Teorias de La PersonalidadDocumento18 páginasPlanificación Teorias de La PersonalidadCARMEN CERRITOSAún no hay calificaciones
- La Filtracion Por TierrasDocumento34 páginasLa Filtracion Por Tierrasedoloy200875% (4)
- Trabajo Admin EsquemasDocumento12 páginasTrabajo Admin EsquemasALYSON VANESSA CATALAN URRUTIAAún no hay calificaciones
- Impuestos A Los Juegos 1Documento8 páginasImpuestos A Los Juegos 1Morrys HbAún no hay calificaciones
- TERMOMETRIADocumento5 páginasTERMOMETRIASamuelAún no hay calificaciones
- Orientación e 6Documento38 páginasOrientación e 6NEFI GUSTAVO OLANAún no hay calificaciones
- Pruebas de IdentidadDocumento21 páginasPruebas de IdentidadAlejandroDíazDeLaVegaGonzálezAún no hay calificaciones
- Modelamiento TodoDocumento142 páginasModelamiento Todoalex yarlaque huamanAún no hay calificaciones
- Maestria en Gestion de La Calidad UNICAH PDFDocumento1 páginaMaestria en Gestion de La Calidad UNICAH PDFSandy RobledoAún no hay calificaciones
- Diagnostico Vih Up To Date 2021Documento32 páginasDiagnostico Vih Up To Date 2021Lili FloresAún no hay calificaciones
- Mijas Semanal Nº860 Del 11 Al 17 de Octubre de 2019Documento40 páginasMijas Semanal Nº860 Del 11 Al 17 de Octubre de 2019mijassemanalAún no hay calificaciones
- Metodología de BoochDocumento3 páginasMetodología de BoochRobson Bardales GonzalesAún no hay calificaciones
- Propiedades Del Estado GaseosoDocumento1 páginaPropiedades Del Estado GaseosoAllison StarkAún no hay calificaciones
- Iperc Trabajos de Alto Riesgo 2021Documento4 páginasIperc Trabajos de Alto Riesgo 2021Gomez MarcosAún no hay calificaciones
- Caso Practico 1 Business PlanDocumento7 páginasCaso Practico 1 Business PlanDIANA YESICA GUZMAN MOLINAAún no hay calificaciones
- Comenzado ElDocumento7 páginasComenzado ElArroz SanachosasAún no hay calificaciones
- Conversion de La EnergiaDocumento13 páginasConversion de La EnergiaCrux JohanssonAún no hay calificaciones