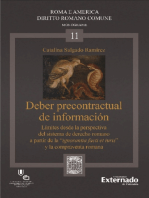Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
D, A. (2015) S - M: S XXI: Profesor, Universidad de Chile
D, A. (2015) S - M: S XXI: Profesor, Universidad de Chile
Cargado por
Cuenta PaCuentasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
D, A. (2015) S - M: S XXI: Profesor, Universidad de Chile
D, A. (2015) S - M: S XXI: Profesor, Universidad de Chile
Cargado por
Cuenta PaCuentasCopyright:
Formatos disponibles
2016] JUAN PABLO MAÑALICH 265
DUFF, A. (2015) SOBRE EL CASTIGO. MÉXICO: SIGLO XXI
Juan Pablo Mañalich R.
Profesor, Universidad de Chile
La reciente publicación de Sobre el Castigo (México y Buenos Aires: Siglo
XXI, 2015), del filósofo del derecho escocés Antony Duff, es una muy
buena noticia para los lectores de habla hispana interesados en la reflexión
filosófica acerca del derecho penal. Pues Duff es, sin duda alguna, una de las
figuras principales del decurso que ha dado lugar, en un arco de tiempo que
gruesamente comprende las últimas cuatro décadas, a la emergencia de un
muy fecundo género de indagación teórica y filosófica en las bases, la
estructura y el funcionamiento de los sistemas de derecho penal que se
enmarcan en la tradición del common law, cultivado por prominentes filósofos
y juristas de habla inglesa1. En este concierto, la singularidad de la obra de
Duff se halla en su muy consistente esfuerzo por articular una concepción
suficientemente omnicomprensiva de los regímenes de derecho penal
adscritos a esa tradición, a partir de premisas obtenidas, en lo fundamental,
de la filosofía analítica del lenguaje y de la acción, por un lado, y de la
filosofía política, por otro 2 . Sobre esta base, el rasgo absolutamente
diferenciador de esa misma concepción consiste en su pretensión
autoconscientemente idealizadora, que Duff identifica con la vocación
distintivamente normativa (en oposición a descriptiva) de su enfoque3. En
1Lo cual se ve reflejado en una ya copiosa serie de volúmenes colectivos, varios de los
cuales han sido coordinados por Duff. Véase por ejemplo Duff (1998a), así como Duff y
Green (2011).
2 Un reconocimiento especialmente elocuente de la importancia de su obra está
constituido por el reciente volumen colectivo dedicado a la revisión de los principales
aspectos de su filosofía jurídico-penal; véase Cruft, Kramer y Reiff (2011).
3 Véase especialmente Duff (2007) 6ss.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
SOBRE EL CASTIGO 266
esta pretensión idealizadora tendría que sustentarse, al mismo tiempo, el
propio potencial crítico de tal concepción, desde el punto de vista de su
adecuación como herramienta de impugnación de los regímenes de derecho
penal positivo “efectivamente existentes”, en función de su mayor o menor
falta de satisfacción de los presupuestos de legitimidad delineados a través
de la correspondiente imagen idealizada.
Esto último es algo que Duff mismo hace explícito en el primero de los
cuatro trabajos compilados en el volumen, que lleva por título “Un derecho
penal democrático”:
Con todo, aún vale la pena embarcarse en la empresa de trazar los contornos de un derecho
penal auténticamente inclusivo, a fin de hacernos una idea más clara de lo que ese derecho
debería aspirar a ser, sin importar lo lejos o cerca que “nuestros” derechos penales vigentes
puedan estar de cumplir esa aspiración4.
Esta observación resulta de especial importancia a la hora de caracterizar el
proyecto general que anima la obra de Duff, que apunta a identificar los
presupuestos de legitimidad sustantiva y procedimental de los sistemas de
derecho penal con aquellas condiciones de cuya satisfacción depende que
éstos puedan ser plausiblemente descritos como inclusivos. Para sintetizar este
heterogéneo conjunto de condiciones, Duff recurre a la metáfora de un
derecho penal que habla “con nuestra propia voz”, esto es, con una voz que
los ciudadanos de una comunidad política, susceptibles de resultar
vinculados por las razones para la acción que el respectivo ordenamiento
jurídico autoritativamente reconoce como vinculantes, puedan a la vez
entender y asumir como suya. Esto último equivale, según Duff, a que el
respectivo régimen de derecho penal pueda efectivamente constituirse como
un auténtico derecho común5.
4 Duff (2015) 27.
5 Duff (2015) 127ss. En atención a la versión del “comunitarismo liberal” que Duff
defiende como proyecto de filosofía política (véase Duff (2001) 35ss.; también Duff
(2007) 49ss., 191ss.), no deja de ser llamativo que Gargarella (2016) 165 ss., 172 ss.,
atribuya a Duff un “duro rechazo al comunitarismo”, caracterizando su postulación del
modelo de una comunidad liberal como una “noción que parece difícil de comprender”
(ibid., p. 179). Probablemente, la dificultad en parte radique en que Gargarella parece
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
2016] JUAN PABLO MAÑALICH 267
De los cuatro trabajos reunidos en Sobre el castigo, son el primero (“Un
derecho penal democrático”) y el último (“Derecho, lenguaje y comunidad.
Algunas precondiciones de la responsabilidad penal”) los que más
inmediatamente reproducen el núcleo de la concepción recién esbozada. En
efecto, el primer trabajo se ocupa de explorar la manera en que la posible
caracterización de un régimen de derecho penal como incluyente, en
contraste con el carácter manifiestamente excluyente de la generalidad de los
sistemas de derecho penal efectivamente existentes6, depende de que aquél
resulte suficientemente inmune a una objeción de heteronomía. Más
precisamente, se trata de que la sujeción a ese régimen por parte de quienes
están expuestos a su aplicación pueda entenderse como el resultado de una
praxis colectiva de auto-vinculación. A su vez, el cuarto artículo examina el
sentido en el cual el lenguaje del derecho penal puede llegar a constituirse
como el lenguaje en el cual algún miembro de una determinada comunidad
política puede ser llamado a responder, ante esa misma comunidad, por
haberse comportado de una forma que distintivamente ejemplifica un cierto
tipo de incorrección moral (moral wrongfulness) cuya relevancia pública amerita
un reconocimiento de significación criminal7.
En este último trabajo, Duff persigue demostrar la necesidad de hacer
explícita una distinción entre las condiciones y las precondiciones de la
punibilidad (liability), que responde a una aproximación a la pregunta por la
legitimidad de un régimen de derecho penal que inequívocamente reproduce
asignar un sentido a la apelación que Duff hace a la “pesadilla macintyreana” que de hecho
no coincide con el sentido que Duff le asigna. Pues por esa vía Duff no intenta advertir
sobre “los peligros del comunitarismo”, sino más bien contrarrestar la sugerencia de que,
en las condiciones de las modernas democracias liberales, no sería posible la sustentación
de formas de vida compartida que hagan posible el desacuerdo sobre un trasfondo de
acuerdos implícitamente practicados; véase especialmente Duff (1998b) 201ss.
6 Al respecto Duff (2015) 25ss.
7 Al interior del conjunto de cuestiones que se abren a través de la defensa de semejante
paradigma de legitimación, la más sensible de todas concierne a la concepción de la
autoridad legislativa que Duff vincula a su comprensión de la democrática. La revisión
crítica de este aspecto —fundamental— de la obra de Duff excede el marco de la presente
recensión y necesita ser emprendida en un trabajo independiente.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
SOBRE EL CASTIGO 268
el así llamado “giro pragmático”. Para Duff, la comprobación de la
satisfacción de las condiciones de la eventual punibilidad de una persona por
un determinado comportamiento es algo que sólo tiene sentido si se asume
la satisfacción de las precondiciones de esa misma punibilidad, debiendo
éstas últimas ser identificadas con las condiciones de legitimidad del proceso
penal, entendido como el contexto institucional en el cual la persona de cuya
eventual punibilidad se trata puede ser “llamada a responder” al cargo que se
le formula8.
Esto último vuelve manifiesto cuán poco afortunada resulta ser la decisión
de traducción plasmada en Sobre el castigo para la expresión “liability”, que es
sistemáticamente traducida como “responsabilidad”. Ello distorsiona el
sentido en que Duff hace uso de la distinción entre los conceptos de
condición y precondición en cuanto referidos al sometimiento de una
persona a una condena y, así, a la imposición de alguna pena. Tal sujeción de
una persona a una posible condena y a la consiguiente punición es
precisamente aquello que designa el término “punibilidad” 9 , que en tal
medida reproduce con suficiente exactitud lo que Duff entiende por
liability10. Que el término “responsabilidad” no es un candidato idóneo para
la traducción de “liability” debería resultar meridianamente claro si se repara
en que, en el trabajo aquí considerado, Duff tematiza las correspondientes
precondiciones de la punibilidad (preconditions of liability) como “condiciones
de responsabilidad” (conditions of responsability), entendidas como aquellas
“que tienen que estar satisfechas si el imputado ha de ser juzgado, como
debería serlo, como un ciudadano responsable” 11 . Es patente que este
último uso de “responsabilidad” difiere del uso más generalizado que se
hace de ese mismo término, bajo el cual la pregunta de si una persona P es
responsable de haber hecho o no haber hecho X es entendida como la
8 Duff (2015) 138.
9Véase sólo Hohfeld (1919) 35ss., 50ss., a propósito de la correlatividad de las clases de
posiciones que él identifica con los términos “power” y “liability”.
10 Al respecto Duff (2007) 19ss.
11 Duff (1998b) 194.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
2016] JUAN PABLO MAÑALICH 269
pregunta de si haber hecho o no haber hecho X es algo que pueda ser
puesto como cargo (i.e., a título de demérito) o como abono (i.e., a título de
mérito) en “la cuenta” de P12, con independencia de que llegue o no a
actualizarse la oportunidad para que el correspondiente cargo o abono
efectivamente llegue a ser registrado en la cuenta de P.
Esta constatación da pie para sugerir la conveniencia de redefinir lo que, en
el presente contexto, Duff entiende por “condiciones de responsabilidad”,
en el sentido de que ellas fungen como condiciones de activación de la
responsabilidad. Esta última noción queda ciertamente mejor captada, aun
cuando con algún resto de opacidad, por la frase “condiciones para la
rendición de cuentas”, que aparece utilizada en la traducción de otro de los
trabajos que integran Sobre el Castigo13. Esto deja intacto, empero, que es del
todo desafortunado, en la reproducción del pensamiento de Duff, emplear
la expresión “responsabilidad” para traducir “liability”14.
La importancia de considerar diferenciadamente el conjunto de las
precondiciones de la punibilidad que se identifican con condiciones de
activación de la responsabilidad radica en que, por esa vía, se vuelve posible
tematizar algunos obstáculos a la punibilidad, susceptibles de ser invocados
por el eventual imputado, concernientes a la improcedencia de que éste sea
efectivamente llamado a responder al respectivo cargo, en razón de la falta
de satisfacción de alguna “condición de responsabilidad” en cuanto
condición de aceptabilidad de tal llamado a responder en el marco del
correspondiente proceso, con total independencia de cuál pudiera ser el
12Para un correspondiente análisis del “lenguaje de la imputación”, véase Mañalich (2012)
663ss., 673ss.
13 Duff (2015) 73.
14 Que el problema de traducción permanece irresuelto en el cuarto de los capítulos que
componen Sobre el castigo lo confirma el siguiente pasaje: “Mi interés se centra en las
precondiciones de la responsabilidad penal que tienen que ver con la responsabilidad del acusado.
Se trata, en efecto, de condiciones de la responsabilidad penal […]” (cursivas añadidas); así Duff
(2015) 138. Es de lamentar, en tal medida, que en la edición del volumen no se haya
resguardado suficientemente la consistencia de las decisiones de traducción adoptadas a lo
largo de sus diferentes capítulos.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
SOBRE EL CASTIGO 270
mérito sustantivo del mismo cargo15. Justamente este canon de objeción a la
procedencia o pertinencia del respectivo proceso penal queda expresado en
el título del segundo artículo compilado en Sobre el castigo: “Tal vez yo sea
culpable, pero ustedes no pueden juzgarme”. Aquí Duff ofrece una
taxonomía de las variantes de “impedimento al juzgamiento” (bar on trial)
reconocidas por los sistemas de derecho penal de la tradición del common law,
sobre la base de una clarificación del sentido en que es posible que una
persona en contra de quien se dirige un cargo criminal invoque alguna
circunstancia a través de cuya sustentación logre rehusar responder a ese mismo
cargo, demostrando la improcedencia del juzgamiento.
La taxonomía propuesta por Duff distribuye las posibles bases para
semejante impedimento al juzgamiento en cuatro categorías, según si
conciernen (1) a la propia condición del imputado (por ej., al estar afectado
por una situación de demencia que merme su capacidad para defenderse en
juicio); o bien (2) a algún aspecto de la presunta conducta que fija el objeto
del cargo que se le formula (por ej., por haber transcurrido un determinado
lapso de tiempo desde la presunta perpetración del delito que conlleve la
prescripción de la acción penal); o bien (3) a la falta de mérito del “caso de
la prosecución” (por ej., por resultar manifiestamente insuficiente la
evidencia a favor del cargo susceptible de ser ofrecida al inicio del proceso);
o bien (4) a la previa conducta oficial del Estado en lo relativo a su
incidencia en la perpetración del delito (por ej., por haberse ofrecido
previamente “inmunidad” a la persona con posterioridad sometida a
juzgamiento, por parte de la propia fiscalía). El rendimiento del enfoque
delineado por Duff se muestra con particular claridad en la aplicación que él
mismo, aun cuando dubitativamente, sugiere darle para esclarecer la posible
ratio subyacente al reconocimiento del así llamado “entrampamiento”
(entrapment) como eximente bajo el derecho estadounidense16 , lo cual da
cuenta de la consistencia con que Duff abraza el ya referido giro pragmático:
el hecho de que la perpetración del respectivo delito haya sido inducida por
15 Véase Duff (2007) 175ss.
16Para una revisión de las dificultades teóricas que se enfrentan a la hora de esclarecer su
fundamento como eximente, véase sólo Feinberg (2003) 57ss.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
2016] JUAN PABLO MAÑALICH 271
un agente estatal (encubierto) interesado en asegurar, en esa misma medida,
la persecución del delito así “detectado” tendría que contar, observa Duff,
como una razón que compromete la legitimidad del propio Estado, en
cuanto representado por su agente, para llamar a responder a la persona así
inducida17.
Antes de concluir esta revisión de los aspectos del programa teórico de Duff
que quedan destacadamente cubiertos en los capítulos que conforman Sobre
el castigo, no está de más dar una breve cuenta de los aspectos de ese mismo
programa que, como contrapartida, quedan fuera de consideración aquí. Son
dos grandes ejes, en efecto, los que cabe mencionar.
Por una parte, una de las contribuciones capitales que Duff ha hecho a la
filosofía del derecho penal de habla inglesa está representada por su
indagación en la manera en que la filosofía de la acción y la filosofía del
lenguaje pueden iluminar algunas preguntas centrales de las que se ocupa la
clarificación del juego de lenguaje involucrado en la adscripción de
responsabilidad potencialmente fundante de la punibilidad. A este respecto,
mientras su concepción general de la manera en que la filosofía analítica de
la acción puede contribuir al esclarecimiento de los presupuestos generales
de la responsabilidad jurídico-penal se encuentra plasmada en su Intention,
Agency and Criminal Liability, de 1990, la aplicación de este mismo enfoque en
pos del esclarecimiento de la estructura de la tentativa punible se halla
detallada y rigurosamente presentada en su ya célebre Criminal Attempts, de
1996. En este eje, la obra de Duff se deja integrar sin más en la senda de
investigación filosófica acerca de la fundamentación y la estructuración de la
responsabilidad jurídico-penal que, en el ámbito anglosajón, se viera
definitivamente abierta por H.L.A. Hart con la publicación de su Punishment
and Responsibility, en 1968.
17 Duff (2007) 187-188. Semejante aproximación supone tomar partido por una
concepción objetiva del fundamento de la eximente, en cuanto estrictamente referido al
comportamiento del respectivo agente estatal, y no a la base motivacional y las
predisposiciones conductuales del individuo inducido.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
SOBRE EL CASTIGO 272
Por otra parte, el volumen tampoco contiene trabajo alguno que
específicamente aborde el problema de la justificación de la pena, respecto
del cual Duff se ha posicionado, desde la aparición de su Trials and
Punishments, en 1986, y ya inequívocamente con la publicación de su
Punishment, Communication and Community, en 2001, como un referente
indiscutido en lo referente a la reformulación de las concepciones
retribucionistas del castigo 18 , posibilitada por el “giro expresivo”
experimentado por la teoría de la pena a partir de la seminal contribución de
Feinberg19. Si bien es posible, y además pertinente, poner en cuestión el
carácter auténticamente innovador de tal toma de consciencia, por parte de
la scholarship anglosajona, de la necesidad de someter la idea de retribución a
una reinterpretación semántico-pragmática 20 , es indudable que Duff ha
aportado un punto de vista insoslayable en la precisión de que el ya
mencionado giro expresivo tendría que ser especificado como un giro
propiamente comunicativo21, conducente a una comprensión del castigo como
una forma de “penitencia secular”22. Pues lo que aquí está en juego es la
viabilidad de que la punición jurídica sea fundamentada y reorganizada de un
modo que haga justicia a la pretensión de que ella entraña un
reconocimiento del condenado como un participante en la comunicación, en
el sentido preciso de que esta comunicación debe articularse en un lenguaje
en el cual pueda esperarse que el acusado hable “con su propia voz”23. Éste
es, en palabras de Duff, el lenguaje propio de un derecho penal
democrático.
18Aquí cabe destacar, asimismo, la contribución de Duff para la Stanford Encyclopedia of
Philosophy, a cuyo cargo se encuentra la entrada “Legal Punishment”; véase Duff (2013).
19 Vésae Feinberg (1970) 95ss. Latamente al respecto, véase Mañalich (2010) 68ss.
20 Véase en detalle Mañalich (2011) 29ss.; también Mañalich (2015) 6ss.
21Acerca de las dificultades que enfrentaría la concepción retributivo-comunicativa del
castigo de Duff para dar cuenta del aspecto del hard treatment como componente del
concepto de pena, véase Matravers (2011) 68ss. y 75ss.
22 Véase al respecto Valenzuela (2010) 255ss. y 260ss.
23 Duff (2015) 145ss.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
2016] JUAN PABLO MAÑALICH 273
Que el volumen aquí considerado no incluya una contribución directamente
referida al problema de la justificación de la pena sugiere que “Sobre el
castigo” probablemente no haya sido el título más apropiado para ofrecer
esta primera presentación de la filosofía jurídico-penal de Antony Duff en
lengua castellana 24 . Esto no afecta en lo más mínimo, empero, la
contribución que su publicación representa para el enriquecimiento de la
bibliografía disponible en nuestro ámbito idiomático.
REFERENCIAS BIBILIOGRÁFICAS
Duff. A. (1998a) Philosophy and the Criminal Law: Principle and Critique.
Cambridge: Cambridge University Press.
Duff, A. (1998b) “Law, Language and Community: Some Preconditions of
Criminal Liability” en Oxford Journal of Legal Studies 18: 189-206.
Duff, A. (2001) Punishment, Communication, and Community. Oxford y Nueva
York: Oxford University Press.
Duff. A. (2007) Answering for Crime. Oxford y Portland (Or.): Hart
Publishing.
Duff, A. (2013) “Legal Punishment”. Stanford Encyclopedia of Philosophy, en:
https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/legal-
punishment/.
Duff, A. (2015) Sobre el castigo. Por una justicia penal que hable el lenguaje de la
comunidad. Buenos Aires: Siglo XXI.
Duff, A. y Green, S. (2011) Philosophical Foundations of Criminal Law. Oxford:
Oxford University Press.
Cruft, R., Kramer, M. y Reiff, M. (2011) Crime, Punishment and Responsibility.
The Jurisprudence of Antony Duff. Oxford: Oxford University Press.
Feinberg, J. (1970) Doing & Deserving. Princeton: Princeton University Press.
24Esto, aun cuando, en el primer capítulo, que se corresponde con la traducción de un
artículo no previamente publicado en lengua inglesa, Duff tangencialmente tematiza
algunos aspectos de su concepción retributivo-comunicativa de la pena, mas observando
que “[n]o es éste el lugar apropiado para defender una teoría del castigo de esas
características”; así Duff (2015) 59.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
SOBRE EL CASTIGO 274
Feinberg, J. (2003) Problems at the Roots of Law. Oxford y Nueva York:
Oxford University Press.
Gargarella, R. (2016) Castigar al prójimo. Buenos Aires: Siglo XXI.
Hohfeld, W. (1919) Fundamental Legal Conceptions. New Haven y Londres:
Yale University Press.
Kindhäuser, U. y Mañalich, J.P. (2011) Pena y culpabilidad en el Estado
democrático de derecho, 2ª ed. Montevideo y Buenos Aires: BdF.
Mañalich, J.P. (2010) Terror, pena y amnistía. Santiago: Flandes Indiano.
Mañalich, J.P. (2011) “Retribucionismo expresivo. Acerca de la función
comunicativa de la pena”, en Kindhäuser, U. y Mañalich, J.P. (2011),
pp. 29-65.
Mañalich, J.P. (2012) “El concepto de acción y el lenguaje de la imputación”
en DOXA 35: 663-690.
Mañalich, J.P. (2015) “Retribucionismo consecuencialista como programa
de ideología punitiva” en InDret 2/2015, disponible en:
http://www.indret.com/pdf/1126.pdf.
Matravers, M. (2011) “Duff on Hard Treatment”, en Cruft, R., Kramer, M.
y Reiff, M. (eds) Crime, Punishment and Responsibility. The Jurisprudence of
Antony Duff. Oxford: Oxford University Press, 68-83.
Valenzuela, J. (2010) “La pena como penitencia secular. Apuntes sobre el
sentido de la ejecución de la pena” en Revista de Derecho Universidad
Austral de Chile 23(1) 255-268.
Derecho y Crítica Social 2(2)265-274
También podría gustarte
- Miper Descarga ContainerDocumento3 páginasMiper Descarga Containergelito18100% (2)
- Carlos Libardo Bernal PulidoDocumento27 páginasCarlos Libardo Bernal PulidoLauren Pamela Castillo ArboledaAún no hay calificaciones
- REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL EN LA AXARQUÍA. El Caso de ColmenarDocumento209 páginasREPÚBLICA Y GUERRA CIVIL EN LA AXARQUÍA. El Caso de ColmenarChesko Hen83% (6)
- Peces Barba, G. DignidadDocumento41 páginasPeces Barba, G. DignidadlesliesoteloAún no hay calificaciones
- Unidad 6 GestionDocumento11 páginasUnidad 6 GestionRosita Morales57% (14)
- Paradigma GeneracionalDocumento6 páginasParadigma GeneracionalLuiis VallarinoAún no hay calificaciones
- Zagrebelsky, Interpretaciones Politicas de PilatosDocumento26 páginasZagrebelsky, Interpretaciones Politicas de PilatosEdgar Carpio MarcosAún no hay calificaciones
- Los Limites de Los Derechos Fundamentales CianciardoDocumento21 páginasLos Limites de Los Derechos Fundamentales CianciardoJean Claude Tron PetitAún no hay calificaciones
- Concepto y tipos de ley en la Constitución colombianaDe EverandConcepto y tipos de ley en la Constitución colombianaAún no hay calificaciones
- Seminario. Arte, Expresión y Subjetividad (Oscar Zelis & Paula Llompart) PDFDocumento106 páginasSeminario. Arte, Expresión y Subjetividad (Oscar Zelis & Paula Llompart) PDFReciclaje ArtísticoAún no hay calificaciones
- El Sociólogo Entre Los Guardianes Del DerechoDocumento10 páginasEl Sociólogo Entre Los Guardianes Del Derechoj0rgit0Aún no hay calificaciones
- Los presupuestos de la filosofía del derecho norteamericanoDe EverandLos presupuestos de la filosofía del derecho norteamericanoAún no hay calificaciones
- Teoría Del Litisconsorcio (Valentín)Documento26 páginasTeoría Del Litisconsorcio (Valentín)Dante De Leon100% (1)
- Waldron Jeremy Positivismo Normativo o EticoDocumento20 páginasWaldron Jeremy Positivismo Normativo o EticoCristián IgnacioAún no hay calificaciones
- Sobre La Dificultad de Los Llamados Casos Fáciles, Difíciles y TrágicosDocumento12 páginasSobre La Dificultad de Los Llamados Casos Fáciles, Difíciles y TrágicosCarlos DominguezAún no hay calificaciones
- 1 El Juez y La Prision ProvisionalDocumento14 páginas1 El Juez y La Prision ProvisionalYampier FloresAún no hay calificaciones
- Derecho Civil I Fort Ninamancco Profa 2022Documento24 páginasDerecho Civil I Fort Ninamancco Profa 2022Julito Flores VAún no hay calificaciones
- Angeles Galiana Saura La Legislación en El Estado de Derecho Spanish Edition 2008Documento131 páginasAngeles Galiana Saura La Legislación en El Estado de Derecho Spanish Edition 2008Christian Quintero100% (1)
- Iosa, La Obligación de Obedecer El Derecho, UNAMDocumento53 páginasIosa, La Obligación de Obedecer El Derecho, UNAMJuan IosaAún no hay calificaciones
- La Filosofia Del Derecho y Sus Temas - Juan Antonio García Amado PDFDocumento47 páginasLa Filosofia Del Derecho y Sus Temas - Juan Antonio García Amado PDFhoraciorau100% (2)
- Gregorio Peces-BarbaDocumento38 páginasGregorio Peces-BarbaMaria Constanza OrtizAún no hay calificaciones
- Proto Pisani, Andrea. Derecho Sustancial y Proceso. La Tutela Jurisdiccional (Pp. 25-57)Documento22 páginasProto Pisani, Andrea. Derecho Sustancial y Proceso. La Tutela Jurisdiccional (Pp. 25-57)Mayu RbAún no hay calificaciones
- Antiformalismo JurídicoDocumento21 páginasAntiformalismo JurídicoMaria Carolina Garcia BurgosAún no hay calificaciones
- Lucas Verdu-Teoria ConstitucionalDocumento13 páginasLucas Verdu-Teoria ConstitucionalLuis JaraAún no hay calificaciones
- Derecho Implicito PDFDocumento5 páginasDerecho Implicito PDFsimajoalAún no hay calificaciones
- Dialnet LaPenaComoRetribucionSegundaParteLaRetribucionComo 3311836Documento46 páginasDialnet LaPenaComoRetribucionSegundaParteLaRetribucionComo 3311836Charly daniel CalderonAún no hay calificaciones
- Hermann KantorowiczDocumento8 páginasHermann KantorowiczLina María AzaAún no hay calificaciones
- Sobre Los Límites de Los Derechos. Rafael de Asis RoigDocumento20 páginasSobre Los Límites de Los Derechos. Rafael de Asis RoigCristopher EspinozaAún no hay calificaciones
- Derecho y Contingenciaaportes para Un Enfoque Crítico y Antiesencialista de Lo JurídicoDocumento14 páginasDerecho y Contingenciaaportes para Un Enfoque Crítico y Antiesencialista de Lo JurídicoLlano En LlamasAún no hay calificaciones
- Reseña - de SoussaDocumento3 páginasReseña - de SoussaconsultorAún no hay calificaciones
- Nueva Visita A La Filosofía Del Derecho en La Argentina - Manuel AtiezaDocumento22 páginasNueva Visita A La Filosofía Del Derecho en La Argentina - Manuel AtiezaAndrewMartínezAún no hay calificaciones
- Apuntes de Teoría Del Derecho - Prieto Sanchís - Fuentes Del Derecho PDFDocumento6 páginasApuntes de Teoría Del Derecho - Prieto Sanchís - Fuentes Del Derecho PDFAgustinaAún no hay calificaciones
- Pérez Luño. Ciudadanía y DefinicionesDocumento80 páginasPérez Luño. Ciudadanía y DefinicionestinacepedaAún no hay calificaciones
- Isolina Dabove - Argumentación Jurídica y Eficacia Normativa (2015)Documento31 páginasIsolina Dabove - Argumentación Jurídica y Eficacia Normativa (2015)Beatriz Ramírez HuarotoAún no hay calificaciones
- Los Regímenes Probatorios - Jairo Parra QuijanoDocumento9 páginasLos Regímenes Probatorios - Jairo Parra QuijanomjimenezeAún no hay calificaciones
- Capitulo 7 Los Juristas Sociologos Contra El Positismo LegalistaDocumento14 páginasCapitulo 7 Los Juristas Sociologos Contra El Positismo LegalistaTorresDuarteMartin100% (2)
- La Apariencia Del Buen Derecho en El Juicio de Amparo Mexicano PDFDocumento26 páginasLa Apariencia Del Buen Derecho en El Juicio de Amparo Mexicano PDFRobin ReyesAún no hay calificaciones
- Friedrich MullerDocumento13 páginasFriedrich Mulleratls23Aún no hay calificaciones
- Aproximación A Los Derechos Humanos de Cuarta Generación (Roberto González A.)Documento6 páginasAproximación A Los Derechos Humanos de Cuarta Generación (Roberto González A.)Bernardo J. ToroAún no hay calificaciones
- Derecho Fundamental Libertad de Empresa en La JurisprudenciaDocumento7 páginasDerecho Fundamental Libertad de Empresa en La JurisprudenciaJuan Arevalo La Madrid100% (1)
- Teoria General Del Precedente - Tribunal Constitucional Del PeruDocumento36 páginasTeoria General Del Precedente - Tribunal Constitucional Del PeruKaren Jeanette Zapata RamirezAún no hay calificaciones
- RESUMEN - RUSCHE - KIRCHEIMER - Pena - y - Estructura - Social - (CAPITULO3,4,5Y6)Documento3 páginasRESUMEN - RUSCHE - KIRCHEIMER - Pena - y - Estructura - Social - (CAPITULO3,4,5Y6)simo accesoriosAún no hay calificaciones
- Docuemnto de Enrique HabaDocumento30 páginasDocuemnto de Enrique HabadbelmontekAún no hay calificaciones
- Dogmática Jurídica - Álvaro Núñez Vaquero PDFDocumento16 páginasDogmática Jurídica - Álvaro Núñez Vaquero PDFLeo BenavidesAún no hay calificaciones
- Para Una Lectura Marxista Del Derecho PDFDocumento420 páginasPara Una Lectura Marxista Del Derecho PDFmoises ortizAún no hay calificaciones
- Derecho y Economia - BullardDocumento19 páginasDerecho y Economia - BullardBernardeth Quijano RodríguezAún no hay calificaciones
- RUÍZ MIGUEL - La Discriminación Inversa y El Caso KalankeDocumento18 páginasRUÍZ MIGUEL - La Discriminación Inversa y El Caso KalankeMarcphAún no hay calificaciones
- El Realismo Jurídico AmericanoDocumento31 páginasEl Realismo Jurídico AmericanoAlexTomasAún no hay calificaciones
- Método de Interpretación Del Derecho Según Geny 2vDocumento13 páginasMétodo de Interpretación Del Derecho Según Geny 2vLuis Armando Magallan100% (1)
- Reforma 68 ColombiaDocumento18 páginasReforma 68 ColombiaPaula FélixAún no hay calificaciones
- El Derecho. Una Verdad Traducida (Wolfzun)Documento10 páginasEl Derecho. Una Verdad Traducida (Wolfzun)Federico RafaelAún no hay calificaciones
- La Determinacion Culturalmente CondicionadaDocumento16 páginasLa Determinacion Culturalmente CondicionadaCarlos Guzman LacheAún no hay calificaciones
- Cárcova, Carlos. Qué Hacen Los Jueces Cuando JuzganDocumento10 páginasCárcova, Carlos. Qué Hacen Los Jueces Cuando JuzganClaudiaAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos Sin MetafisicaDocumento14 páginasDerechos Humanos Sin MetafisicaJosefa IrarrazabalAún no hay calificaciones
- La Aplicación de Los Principios de Proporcionalidad, Necesidad y Razonabilidad Por Medio de Principio de Integración eDocumento33 páginasLa Aplicación de Los Principios de Proporcionalidad, Necesidad y Razonabilidad Por Medio de Principio de Integración eJxnxthxn J Sxlguxdx G100% (1)
- García Vitor - 2005 - Culturas Diversas y Sistema PenalDocumento61 páginasGarcía Vitor - 2005 - Culturas Diversas y Sistema PenalSpartakkuAún no hay calificaciones
- EL Movimiento Critical Legal StudiesDocumento817 páginasEL Movimiento Critical Legal StudiesSophieTapiaAún no hay calificaciones
- Böhmer - Derecho de Interés Público, Acciones Colectivas y GéneroDocumento14 páginasBöhmer - Derecho de Interés Público, Acciones Colectivas y Géneromarting91Aún no hay calificaciones
- Responsabilidad Del Estado Por Actos Lícitos (Álvaro Quintanilla Pérez)Documento17 páginasResponsabilidad Del Estado Por Actos Lícitos (Álvaro Quintanilla Pérez)Max ErnestoAún no hay calificaciones
- Lusus NaturaeDocumento30 páginasLusus NaturaeMartin BohmerAún no hay calificaciones
- Atria El Derecho Pre-ModernoDocumento9 páginasAtria El Derecho Pre-ModernoFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Deber precontractual de información: Límites desde la perspectiva del sistema de derecho romano a partir de la "ignorantia facti et iuris" y la compraventa romanaDe EverandDeber precontractual de información: Límites desde la perspectiva del sistema de derecho romano a partir de la "ignorantia facti et iuris" y la compraventa romanaAún no hay calificaciones
- La generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991De EverandLa generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991Aún no hay calificaciones
- Responsabilidad estatal frente a los hechos de actores privados. Jurisprudencia internacionalDe EverandResponsabilidad estatal frente a los hechos de actores privados. Jurisprudencia internacionalAún no hay calificaciones
- ANGEL - JAIMES - Ejercicio de Lectura 1, Relación Entre Lenguaje, Identidad y CulturaDocumento6 páginasANGEL - JAIMES - Ejercicio de Lectura 1, Relación Entre Lenguaje, Identidad y Culturavaleria gamboaAún no hay calificaciones
- Tutorial de Hacking Win2000 Por Gospel PDFDocumento27 páginasTutorial de Hacking Win2000 Por Gospel PDFKarl LiebknechtAún no hay calificaciones
- Boletin Oficial PBA 2012-08-02 Tarifa Sin SUBEDocumento13 páginasBoletin Oficial PBA 2012-08-02 Tarifa Sin SUBEParadoxia ConsultoresAún no hay calificaciones
- Manual Qa2Documento31 páginasManual Qa2Hikary AcevesAún no hay calificaciones
- Informe 6 Trabajo Expansion y Compresion Lab QMC 206Documento7 páginasInforme 6 Trabajo Expansion y Compresion Lab QMC 206oseas FuentesAún no hay calificaciones
- Analisis Sensorial en Derivados LacteosDocumento4 páginasAnalisis Sensorial en Derivados LacteosJose D Jesus D PinedaAún no hay calificaciones
- Tipos de CartasDocumento5 páginasTipos de CartasBryan AlmazanAún no hay calificaciones
- Ensayo Proctor ModificadoDocumento18 páginasEnsayo Proctor ModificadoAndrey GuerreroAún no hay calificaciones
- El Efecto Mariposa - Toma de DecisionesDocumento3 páginasEl Efecto Mariposa - Toma de DecisionesromelgonzalezpomaAún no hay calificaciones
- Triangulación Con GPSDocumento6 páginasTriangulación Con GPSTony ConTreras FernandezAún no hay calificaciones
- El Texto Argumentativo 5 SecundariaDocumento5 páginasEl Texto Argumentativo 5 SecundariaCarlos Jose Llauri100% (2)
- SA S SD 2 V1.3ES Estandar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance Requisitos de La Cadena de Suministro 2Documento32 páginasSA S SD 2 V1.3ES Estandar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance Requisitos de La Cadena de Suministro 2Emma Quevedo CerónAún no hay calificaciones
- Microestructuras TextualesDocumento5 páginasMicroestructuras Textualesjurissta67% (3)
- Ejercicios Kruskal-WallisDocumento6 páginasEjercicios Kruskal-WallisARNOLD RAMOS DE ANDAAún no hay calificaciones
- Clase Semana 1 LBP 06Documento14 páginasClase Semana 1 LBP 06Fernando CastroAún no hay calificaciones
- Martes Mat. Operaciones Combinadas 14-05-24Documento12 páginasMartes Mat. Operaciones Combinadas 14-05-24Roly Tenazoa Mena100% (2)
- Procedimiento de SeñalizacionDocumento18 páginasProcedimiento de SeñalizacionCarlosGuardiaAún no hay calificaciones
- Movimiento CircularDocumento7 páginasMovimiento CircularrobefiAún no hay calificaciones
- El Sujeto y Sus Modificadores 2doDocumento4 páginasEl Sujeto y Sus Modificadores 2doJuleysi Maxiel Huertas Lozada100% (2)
- Ejericios Propuestos de Operacion Economica de SEPDocumento3 páginasEjericios Propuestos de Operacion Economica de SEPCristhianCoyoAún no hay calificaciones
- Perito de A Municipalidad de Rio NegroDocumento32 páginasPerito de A Municipalidad de Rio NegroKharelyHZAún no hay calificaciones
- Modelo de Gestion CooperativaDocumento3 páginasModelo de Gestion CooperativakarenlizbethguzmanfarrellAún no hay calificaciones
- EstadisticaDocumento4 páginasEstadisticacristinaAún no hay calificaciones
- Examen de AdmisionDocumento3 páginasExamen de Admisionsusana gutierrez chino100% (1)