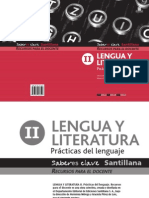Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tormento Estudio
Tormento Estudio
Cargado por
mtrilla330 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas10 páginasEstudio de la obra Tormento.
Título original
85862002-tormento-estudio
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEstudio de la obra Tormento.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas10 páginasTormento Estudio
Tormento Estudio
Cargado por
mtrilla33Estudio de la obra Tormento.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Tormento
Benito Pérez Galdós.
INTRODUCCIÓN
El enfrentamiento entre fuerzas opuestas: imaginación y realidad, dependencia y libertad,
razón y sensibilidad… todo ello constituye el núcleo de la famosa novela de Benito Pérez
Galdós: “Tormento”.
Ambientada en la época de Isabel II, la novela es una fuerte crítica, ante todo, de la
hipocresía y del conflicto que hay entre el ser y el parecer. Se trata de una detallada
crónica de la sociedad del siglo XIX, concretamente de noviembre de 1867 a febrero de
1868. La novela “Tormento” salió a la luz en 1884. Se publicó entre “El Doctor Centeno” y
“La de Bringas” con las cuales, de alguna forma, está emparentada. Y es que todas ellas
comparten varios personajes como pueden ser: José Ido del Sagrario, Felipe Centeno,
Francisco Bringas y Rosalía.
Lo que nos quiso transmitir Galdós con esta obra es que la realidad pura y dura es la que
rige nuestra vida diaria. Ello tal y como afirma el personaje de Ido en el libro nos queda
muy claro: “¿Ves, ves? La realidad nos persigue”. Lo cierto es que los personajes son los
típicos de este tipo de literatura popular: “Hombres embozados, alguaciles, caballeros
flamencos y unas damas, chico, más quebradizas que el vidrio y más combustibles que la
yesca”.
“Tormento” pertenece al ciclo de las novelas contemporáneas que comenzó Galdós con
“La desheredada”. Con “Tormento” el autor vuelve a romper con los modelos establecidos
en sus anteriores obras. Así, no se deja llevar por lo tradicional y toca varias técnicas
narrativas al mismo tiempo. Nada más empezar la obra, José Ido del Sagrario explica a
Felipín Centeno que está redactando un folletín acerca de dos hermanas huérfanas y ello
será realmente el tema de esta novela: “Mis heroínas tienen los dedos pelados de tanto
coser, y mientras más les aprieta el hambre, más se encastillan ellas en su virtud. El
cuartito en que viven es uno. Ni Refugio o Amparo se ganan la vida cosiendo, ni menos se
aferran a su virtud en los crecientes momentos de necesidad económica por la que pasan.
Refugio, que vende sus encantos a quien pueda pagárselos, intenta en un principio
esconder a su hermana el verdadero origen de sus entradas de dinero: ¿Soy yo mala?
No. Me preguntas que cómo he comprado las botas y he arreglado mi vestido. Pues te lo
diré. Estoy sirviendo de modelo a tres pintores… Modelo vestido, se entiende. Gano mi
dinero honradamente”.
Pero, el argumento gira sobretodo entorno al personaje de Amparo Sánchez Emperador,
la cual es pretendida por dos hombres que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por
su parte, Amparo va a dudar siempre sobre si revelar su secreto o no. Así, el dolor de la
muchacha, que no sabe si hablar de lo que la preocupa o no, es evidente: “Si yo me
atreviera -pensaba después en casa de Bringas-. Pero no; segura estoy de que no me
atreveré. Ahora sé lo que he de decirle, y cuando lo veo delante, adiós idea, adiós
propósito. Soy tan débil, que sin duda me hizo Dios de algo que no servía para nada”.
Uno de los intereses que tiene la novela es que no se comenta con detenimiento el
supuesto pasado sombrío que tiene Tormento. Ese pasado, que a ella le cuesta tanto
revelar no queda aclarado del todo y por ello la imaginación del lector, en este caso, juega
un papel muy importante. De este modo, cuando la joven se pronuncia respecto a esto, la
verdad es que no se detalla la conversación. No obstante, hay que decir que la novela sí
nos permite hacernos una idea aproximada de lo que le haya podido ocurrir anteriormente
a la muchacha.
La obra entremezcla varias técnicas narrativas como es la de comenzar y acabar en
teatro. Luego, el curso de la novela sigue con la típica voz del narrador y transmite el
modo de pensar de los personajes. Se trata de una novela realista. De esta forma, el
autor adapta el lenguaje a la naturaleza de cada personaje y describe además, todas sus
características físicas, así como sus actuaciones. El resultado es que tenemos la
sensación de estar viendo a tal persona en vivo y en directo. Sin duda, Galdós consigue
adentrarnos completamente en la novela y en el característico ambiente de ésta gracias a
su cuidado en los detalles.
La minuciosidad en la descripción nos lleva a conocer a los protagonistas perfectamente.
Así, entendemos fácilmente la forma de ser que tienen los personajes. Por ejemplo, nos
fijaremos en el caso de Agustín Caballero: “En el cerebro del tímido surgió un bullicioso
tumulto de ideas; palabras mil acudieron atropelladas a sus secos labios. Iba a decir
admirables y vehementes cosas, sí, las diría… O las decía o estallaba como una bomba.
Pero los nervios se le encabritaron; aquel maldito freno que su ser íntimo ponía fatalmente
a su palabra le apretó de súbito con soberana fuerza, y de sus labios, como espuma que
salpica de los del epiléptico, salpicaron estas dos palabras: vaya, vaya”.
En cuanto a estilo, el de Galdós cuenta con una habilidad especial para el lenguaje
popular. No es de extrañar que el mismísimo Baroja comentara de él que: “sabía hacer
hablar” al pueblo. De este modo, el célebre escritor se servía a menudo del diálogo. De
hecho llegó a ensayar obras totalmente dialogadas. Básicamente, el estilo de Galdós se
complace en la naturalidad. Se aleja de cualquier técnica retórica para alcanzar un
objetivo. Esto es, hacer llegar al público su visión realista, de una forma directa. Por este
motivo, su lenguaje es siempre un acercamiento constante al habla popular y en
ocasiones, hasta al lenguaje más vulgar. Otras veces, el Galdós más costumbrista llega a
presentar unos personajes un tanto infantiles. Desde luego, un toque de humor nunca le
falta al narrador canario. Un humor que roza, a menudo, el sarcasmo y la ironía.
Finalmente, decir que el título de la obra no es más que una alusión a la manera en que
Pedro se dirige a Amparo. Lo vemos, por ejemplo, a través de su dramática
correspondencia: “Tormento mío, Patíbulo, Inquisición mía”. También nos percatamos de
esto cuando ella firma sus misivas: Nada puedo leer sino un nombre que era la firma y
decía: Tormento. Con la o final se enlazaba un garabatito… Sí, era su garabatito, su
persona autografiada en aquel rasgo que parecía un pelo rizado”. Pero, el título del
magistral libro de Galdós también se refiere, por otra parte, al inevitable sufrimiento de la
dama y a sus terribles vacilaciones.
http://mundoliteratura.portalmundos.com/tormento-benito-
perez-galdos/
Una novela teatral
La construcción del NARRADOR como criatura independiente del autor fue un gran reto
que se planteó el realismo a mediados del siglo XIX, cuando se empezó a imponer la idea
de que convenía relatar los episodios de una forma objetiva. El francés Gustave Flaubert
fue quien de forma más aguda sintió la necesidad de borrar del texto las huellas del autor.
Consideraba que el escritor debía volverse invisible, porque su misión había de limitarse a
controlar desde fuera todos los detalles de la creación artística. El resultado de esa
premisa fue Madame Bovary en 1857.
Uno de los grandes hallazgos de Flaubert fue EL ESTILO INDIRECTO LIBRE por el que
el narrador incorporaba la voz y los pensamientos de los personajes en su propio
discurso. Conseguir que el autor desapareciera para que el texto fuese impersonal y
transmitiera la impresión de vida fue una de las grandes preocupaciones de Galdós desde
que inició sus novelas contemporáneas. En esas fechas por influencia del naturalismo,
empezó a utilizar la técnica de Flaubert. Sin embargo, su solución al problema de la
objetividad fue conflictiva, porque Galdós consideraba utópico un relato totalmente
aséptico. En sus novelas el narrador es una criatura voluble que unas veces resulta casi
imperceptible, pero que en otras ocasiones se impone por la potencia de su voz. La serie
El doctor Centeno, Tormento y La de Bringas puede considerarse una autentica
enciclopedia de los distintos tipos de narrador que había ido manejando la narración
decimonónico.
En Tormento, enseguida nos percataremos de que el narrador es una criatura excéntrica y
caprichosa. Hace acto de presencia en el capítulo II y, a partir de ese momento organiza
una narración que se basa en dos triángulos. El primero lo forman Amparo, Caballero y
Polo, y el segundo, que es atípico, lo integran Caballero, Amparo y Rosalía. La historia
progresa linealmente, aunque con saltos hacia atrás en el tiempo para ponernos en
antecedentes, siguiendo una conversación narrativa de presentación y retrospección ( ya
visto en Balzac). Por ejemplo, conocemos al indiano Agustín Caballero cuando entra en
escena al final del capítulo III, pero tendremos que esperar hasta el V para que el narrador
nos cuente el pasado de Caballero en América.
El punto de vista va cambiando a medida que avanza la historia. En el capítulo II, que nos
presenta a la familia Bringas montando su nueva casa, podemos observar la huella del
costumbrismo romántico. El narrador que relata la historia desde 1884, sugiere haber
tenido cierto trato con don Francisco, como reflejan sus palabras " los que le tratamos
entonces, apenas le conocemos hoy". Efectivamente en La de Bringas, que es
continuación de la historia de Tormento, veremos que el narrador forma parte del circulo
de don Francisco y Rosalía. La presencia de este narrador es más enigmática pues
parece que espía los movimientos de los personajes sin ser visto.
Este narrador testimonial sale pronto de escena, y se transforma en un narrador
omnisciente que se cuela a menudo en la conciencia de los personajes.
Con frecuencia, el narrador usa el estilo indirecto libre para mostrarnos desde dentro lo
que piensan los personajes, sobre todo, a partir del capítulo XXV. A partir de ahí, el relato,
dominado por el sentimiento de culpa de Amparo, deriva hacia lo psicológico y se
convierte en un drama en estilo indirecto libre que se desarrolla en los interiores de la
conciencia.
Pese al uso del estilo indirecto libre, son múltiples los pasajes de Tormento en que el
narrador expresa sus propias opiniones orientando la interpretación del lector.
El narrador llega a sermonear al lector..
En el capítulo IV contiene una comparación de la época de la Restauración, a la que
pertenece el autor, con la época isabelina, a la que pertenecen los personajes. Se trata de
una reflexión sobre las clases medias y las fuerzas morales que rigen los cambios
histórico-sociales.
En el capítulo XXXIV habla sobre el papel que desempeña el azar en la vida y en el arte.
Esta reflexión subraya el carácter teatral de Tormento. La escena predomina como forma
de presentación objetiva de la realidad, y se menciona a los personajes en los diálogos
antes de que se materialicen en el espacio que les corresponde. Es el caso de Pedro Polo
que no aparece hasta el capítulo XIII, pero al que ha sido aludido misteriosamente con
anterioridad.
De construcción dramática son los capítulos inicial y final de la novela. Lo es también
aunque parcialmente el capítulo XXXVIII, que contiene el dialogo en que Ido del Sagrario
imagina una nueva novela sobre Amparo que piensa titular Del lupanar al claustro. Es, en
fin, teatral toda la secuencia en que Marcelina encuentra el guante de Amparo en casa de
Pedro Polo.
Galdós concibió Tormento como un híbrido de novela naturalista sobre el fluir dela vida y
drama romántico fundamentado en un conflicto.
El narrador trata la acción en torno a un misterio, el de la antigua relación de Amparo con
el sacerdote Pedro Polo, en el que han sido iniciados algunos de los personajes, pero del
que ni Agustín Caballo ni el lector tendrán nunca conocimiento cabal. El conflicto se
construye sobre el vacío de secretos susurrados al oído o revelados fuera de campo y
sobre una correspondencia a la que solo accedemos en parte. Nunca sabremos si el
sobre que lleva Felipe. En el primer capítulo es el mismo que abre Amparo en el XI, ni que
dicen las viejas cartas que Marcelina quema en el brasero. Para. El autor las carta debían
utilizarse solo como pretexto para dinamizar la acción, sin necesidad de que su contenido
quede revelado ante los lectores.
La estructura dramática de la novela depende tanto del narrador como de Felipe Centeno.
El muchacho teje y desteje los hilos del destino al ser, en última instancia, responsable de
la solución anticlimatica del suicido de Amparo y, por tanto, artífice indirecto del final de
comedia en el que triunfa irónicamente el amor libre.
Los personajes de Tormento
Y el retrato de la clase media.
Resulta difícil en Tormento atribuir el papel protagonista a un único personaje. Amparo
Sánchez Emperador ( la Emperadora del narrador o la Tormento de Pedro Polo) se perfila
como figura principal desde el título, centra gran parte de la acción y clausura la novela.
Sin embargo, Rosalía también tiene una gran complejidad psicológica. La cuestión del
protagonismo resulta todavía más problemática si valoramos el papel de los héroes
masculinos, pues el narrador dedica tanto espacio a Pedro Polo como a Agustín
Caballero, por más que el indiano protagonice el desenlace y el sacerdote desaparezca
definitivamente del mapa en el capítulo XXXII. Las dos mujeres y los dos hombres están
construidos con tal complejidad que ninguno de ellos puede ser considerado
estrictamente un personaje secundario. Además, la combinación de técnicas narrativas y
dramáticas hace de Tormento una novela de protagonismo cambiante. Así, en el fluir
temporal del relato, los personajes se eclipsan, como le pasa a Polo, o se agrandan, como
ocurre con Rosalía, y, en un convencional movimiento teatral, avanzan, retroceden y salen
de escena, como hacen alternativamente los dos enamorados de Amparo.
Encontramos dos arquetipos confrontados: el de la mujer débil de carácter y el de la mujer
enérgica. Se trata de dos mujeres anodinas de clase media que, en vísperas de la
Revolución de Septiembre, reaccionan ante sus pequeños dramas privados
condicionadas por su temperamento, el medio del que proceden y en el que viven y el
momento histórico. Amparo y Rosalía provienen de familias de empleados de simpatías
políticas divergentes. El padre de Amparo logró el puesto de conserje de la Escuela de
Farmacia en los años del Bienio Progresista (1854-1856), debió de ser admirador del
general Espartero, el héroe popular por excelencia de mediados de siglo. Por otra parte,
el desparpajo de Refugio, la menor de las Sánchez Emperador, son rasgos característicos
de los tipos populares de la chula y la maja, " Maja calipigia" la llama el narrador cuando
nos dice que, de esa guisa, Refugio posa para un cuadro que representa a un grupo de
mujeres ayudando a enterrar a las víctimas del Dos de Mayo. Pese a ser hija de un
empleado y haberse relacionado con las clases medias, la hermana de Amparo
representa el ímpetu y las costumbres libres de las mujeres del pueblo que participaron en
los motines que forjaron la historia de Madrid del siglo XIX desde el heroico levantamiento
de la ciudad contra los franceses en 1808. La rebeldía de Refugio se esboza en Tormento
y culmina en la larguísima y soberbia escena del cara a cara con Rosalía en La de
Bringas.
El medio en el que se mueve Rosalía es completamente distinto al de Amparo. La señora
de Bringas es afín a conservadores y neocatólicos, se codea con funcionarios, frecuenta
familias de aristócratas arruinados e idolatra a la Reina. Sus hijos llevan los regios
nombres de Paquito, Isabelita y Alfonso. Su padre Juan Bragas de Pipaón era un
importante personaje absolutista que se pasó a los liberales a la muerte de Fernando VII (
aparece en los Episodios Nacionales). El retrato de su padre junto al de la reina Isabel II
cuelga en el salón familiar de Costanilla de los Ángeles. En Tormento la de Bringas está
también emparentada con los Pez, una familia de empleados incombustibles que en las "
novelas contemporáneas" domina los entresijos de la administración, sin que le afecten
los cambios de gobierno. Rosalía es una dama que se ha criado en el viejo Madrid de los
cuadros de costumbres y que abomina el proyecto de ensanche de la ciudad más allá e la
vieja muralla de Felipe IV. De sus mayores ha aprendido a detestar el progreso y a
arrimarse a los poderosos. Se trata además de una cursi a la que le gusta aparentar,
pérfida e hipócrita y maquinadora, mezquina y de fuertes convicciones. En conjunto,
resulta un personaje enérgico de concepción romántica.
Frente a Rosalía, Amparo es un ser carente de voluntad, incapaz de tomar decisiones.
Galdós pretendía crear una heroína vulgarmente débil, incapaz de inspirar pasiones en el
lector.
Por sus virtudes domesticas, Amparo responde al ideal femenino puritano en el que se
formaron las clases medias anglosajonas de la época victoriana. Modelo que fomentaba
las virtudes de trabajo, fortaleza moral y sumisión en hijas, esposas y madres, para que
fueran el sostén de la familia. Era un tipo idealizado y sin fisuras que entusiasmaba a los
moralistas católicos y abundaba en el folletín. Amparo tiene madera para ser una ejemplar
madre de familia, pero su personalidad no se deja encasillar fácilmente, y las reacciones
que suscita entorno son contradictorias. Es sucesivamente un dechado de virtudes, una
hipócrita, una mosquita muerta y cuando se deja dominar por la idea de la culpa una
neurasténica melancólica. Aunque su religiosidad es más bien tibia, no replica a Rosalía
cuando esta pretende que ingrese en un convento. Igual que en el pasado cedió a los
deseos de Pedro Polo, en el presente cede a los de Caballero. Para el sacerdote y el
indiano Amparo es tanto un oscuro deseo como un ideal domésticos.
Los enamorados de Amparo son dos tipos enérgicos muy parecidos, pero marcados por
un medio y un tiempo histórico diferentes. Polo, un advenedizo provinciano de pocas
luces, es el fruto de la anacrónica sociedad española del siglo XIX, donde todavía se
podría medrar socialmente por medio de la carrera eclesiástica. Por naturaleza, es de
temperamento lujurioso y colérico, cualidades incompatibles con la castidad y
mansedumbre que se exige a los religiosos. Víctima de sí mismo y de las circunstancias,
se enamoró fatalmente de Amparo y descargaba su malhumor en los alumnos de la
escuela. En Tormento, don Pedro es un pobre miserable que lo ha perdido todo ayudando
a los pobres y se ha quedado sin ingresos porque el obispado le ha suspendido las
licencias y no puede decir misa. El tema del cura enamorado fue un lugar común en la
narrativa del siglo XIX (Víctor Hugo, Zola, Clarín en la Regenta). El cura de Galdós tiene,
sin embargo, rasgos que lo singularizan. Recuerda el héroe romántico. El borrador de la
novela decía que Polo sufría de histeria, un trastorno neurótico que la medicina del siglo
XIX consideraba propio de las mujeres. El sacerdote posee una imaginación exaltada y es
propenso a evadirse de la realidad.
En el capítulo XVII, el narrador nos lo muestra sumido en una especie de duermevela en
el que afloran sus deseos íntimos de ser otro y de vivir en otra parte. Por el sueño que
tiene sabemos que a Polo le habría gustado ser un héroe de acción, pero también habría
querido gozar de la vida apacible de los hidalgos rurales. En su afán por liberarse de las
ataduras sociales y por convertirse en un tipo de clase media en una sociedad
democrática, el sacerdote se imagina a sí mismo leyendo un periódico que anuncia el
triunfo de la revolución y el fin de la monarquía en España.
Muy diferente es la trayectoria de Agustín Caballero. Nacido en Cádiz, en una familia de
comerciantes prósperos venida a menos durante las guerras napoleónicas, tuvo que
emigrar a América. Allí, Caballero llevó la dura dulcísima de los pioneros y se labró una
fortuna dedicándose al comercio y al contrabando en la frontera de México con los
Estados Unidos. Al volver a Europa, montó casa en Madrid y en Burdeos, ciudad esta
última que tenía una importante colonia de indianos. Agustín Caballero es un hombre de
su tiempo. No tiene glamour, es inculto y poco imaginativo, y solo se siente a gusto
hablando de finanzas. En el Madrid prerrevolucionario, ha intentado hacerse un hueco en
la sociedad y ha aceptado las costumbres de los que mandan. Simpatiza con la Unión
Liberal, ha participado en debates sobre el librecambismo y ha contribuido a la causa
política del Papa. Pero, acostumbrado a vivir fuera de la ley, sigue siendo un salvaje, y se
siente tan desubicado en España como Pedro Polo. Cuando, al final, se marcha con
Amparo a Burdeos, el salvaje que habita en su interior se impone al hombre civilizado. El
ambiguo desenlace de sus amores con Amparo resulta folletinesco, subversivo y hasta
cínico. El indiano de Tormento es un tipo novedoso desde el punto de vista literario.
Galdós tuvo varios hermanos que se habían abierto camino en Cuba. Galdós traspasó
parte de los recuerdos que conservaba de sus familiares y narró las aventuras del
personaje tomando como modelo la historia de una expedición al desierto de Chihuahua.
El indiano es también fruto de una moda literaria fomentada desde la década de 1840.
El interés por los Estados Unidos era grande en los años finales de la era isabelina y en
los del Sexenio. Agustín es el resultado de este interés. Por un lado, ha concentrado toda
su energía en los negocios, como hombre capitalista; por otro lado, como enamorado de
Amparo es arquetipo máximo del burgués que se procura una especie de afecto hondo,
regular y apacible que da encanto y seguridad en la vida.
En Tormento, las trayectorias de Polo y Caballero son vidas paralelas que no se cruzan
nunca. Los personajes saben el uno del otro, pero no llegan a encontrarse, como si
vivieran en tiempos distintos y les fuera imposible coincidir. El contraste que se da entre el
sacerdote y el indiano refleja la opinión pesimista que Galdós tenía sobre la capacidad de
cambio y regeneración de las clases medias españolas.
De la generación revolucionaria, representada en la novela por el grupo de Paquito
Bringas y sus amigos, tampoco cabía esperar gran cosa. Estos jóvenes no tenían más
aspiración que medrar en las oficinas del estado y se preparaban para la revolución
ensayando absurdos discursos de una demagogia hueca. Galdós los presenta desde una
perspectiva negativa porque, en su opinión, la oratoria de políticos y periodistas había
sido culpable del fracaso de los ideales que impulsaron " La Gloriosa". Es decir, que en
conjunto, Galdós relata en Tormento, desde la perspectiva distanciada que dan los años,
el tipo de individuos y actitudes que convirtieron las esperanzas de 1868 en la frustración
de 1884.
"Tormento" y "La Regenta"
Tormento de Galdós sale a la luz al iniciarse 1884. En junio del mismo año "Clarín" ha
llegado a escribir la mitad del primer tomo de La Regenta. Aun así, se pueden apreciar
ciertas semejanzas en las dos obras. Naturalmente que las semejanzas no son en cuanto
a las obras en su totalidad.
Uno de los temas comunes de las dos, la transgresión del voto de castidad de los
religiosos, es común a muchísimas otras novelas europeas. Sin embargo, hay similitudes
semejantes en algunos terrenos. Para empezar, una similitud poco frecuente en la
literatura decimonónica: la angustia de la mujer que se siente atraída por dos
hombres -y también dividida en lo más profundo de su ser- ambos de personalidad
fuerte y decidida, mucho más definida psíquicamente que la de ellas.
Las dos protagonistas, Amparo Sánchez Emperador y Ana de Ozores, son dos mujeres
diferentes.
La figura de Amparo está apenas esbozada en lo que se refiere a su historia. Nada
sabemos de su madre (también muerta en la primera infancia) y poco de su padre, un
modesto conserje de la Escuela de Farmacia. Nada de su niñez, probablemente humilde y
sin relieve. Dos puntos comunes entre las dos: su indiscutible belleza, clásica y romántica
al mismo tiempo, y su carácter dulce e indeciso. Ana lucha contra su infelicidad
matrimonial; Amparo se debate con su solitaria miseria. En cierto momento de sus
existencias, dos hombres, entran en sus vidas y son causa del conflicto vital que es el
nudo y el eje de las dos novelas. En cada uno de los casos, una de las figuras masculinas
es un religioso, el Padre Pedro Polo en Tormento, el Magistral Fermín de Pas en La
Regenta? Amparo ha sido amante de Polo, pero sin duda por motivos Morales ha roto su
relación con él. Sin embargo, basta que él la llame a su lado para que acuda, según ella,
por motivos caritativos, aunque sin la menor intención sexual por su parte ( la narración de
estos amores jamás aparece en la novela). En El doctor Centeno, Amparo y Polo
parecerían figuras secundarias, aunque hay algunas referencias a sospechas sobre
ciertos paseos al caer el día. En Tormento los amores entre Amparo y Polo son una
cuestión del pasado, cuyo peso siente la muchacha como una mancha sobre sí misma.
La relación entre Ana Ozores y Fermín de Pas es muy diferente. Ana nunca "cae" con el
religioso, aunque siente una fuerte atracción hacia él. Tanto los sentimientos morales de
Ana como los de Amparo son los que inducen a ambas a alejarse de los sacerdotes. Sin
embargo, las dos van a regresar a ellos.
Las dos mujeres buscan subterfugios -de tipo moral- para poder conservar la relación con
los religiosos. Amparo visita al padre Polo en su pobreza y enfermedad, cuando ha
recibido ya proposiciones matrimoniales de otro hombre e, incluso, dinero, con el cual
compra regalos y comida para el cura. Pero encuentra excusas para sus actos.
La debilidad de carácter de Amparo y Ana las une como una tendencia común, así como
su temperamento depresivo e indeciso, que las lleva a recurrir al suicidio cuando no
encuentran salida a una situación vital. El falso suicidio de Amparo revela evidentemente
su situación histérica, su caos mental. Ana, muerto el marido y abandonada por su
amante -y por toda la sociedad- cae en un caos mental, un preámbulo del suicidio.
La lluvia, tanto en Tormento como en La Regenta, subraya los momentos de gran tensión:
el día en que Amparo se "suicida", miércoles, llovía. Las depresiones de Ana están
relacionadas con el comienzo del otoño.
Pero, posiblemente, el punto que más acerca a las dos novelas es la personalidad de
los dos religiosos. Polo está dibujado mucho menos pormenorizadamente que Fermín
de Pas. Podría decirse que Polo es un esbozo de Fermín, el cual es más inteligente, más
complicado, más sutil y refinado. Polo no es canónigo; es un cura modesto que apenas ha
salido adelante; es tosco y más primitivo que don Fermín. Galdós no le concede la misma
importancia que Clarín.
Tanto Galdós como Alas dedican algunas páginas para narrar la infancia de los religiosos.
Solo lo hará Galdós con Pedro Polo.
Los detalles son comunes: los dos niños proceden de pueblos pequeños, de familias
pobres en las que el padre es una figura borrosa que desaparece en época temprana y de
manera violenta. La única herencia que reciben de sus padres los dos mozos es su
fortaleza corporal, lograda durante los años en que, junto a sus progenitores, anduvieron
dedicados a la vida del campo y a la caza. Polo " había pasado la niñez y lo mejor de su
juventud dedicado a divertirme tos corporales y al saludable ejercicio de la caza". Ambos
abandonarán esta vida pero se seguirá manifestando en su rigor físico y en su gusto por
el vestir, cuando es posible, la ropa de cazadores. Vestimenta simbólica, opuesta a la
sotana, a la cual sienten que, debajo de esta, " son hombres para rato".
Tanto Polo como Fermín son "hijos santos". No solo han llegado al sacerdocio impulsados
por sus madres, sin vocación alguna, " vencieron la repugnancia de Polo, le fingieron una
vocación que no tenía", sino también como única solución para salir de la miseria.
Por encima de estas cuestiones materiales hay otra que queda flotando sobre ellas: el
deseo de las madres de un único hijo, de no compartirlo con ninguna mujer y entregarlo a
la Iglesia como forma de conservarlo, al mismo tiempo para ellas. Las situaciones
incestuosas, del complejo de Edipo, son obvias en las dos obras. En el caso de Polo, una
vez muerta su madre, la hermana, antes silenciosa, absorbe todo el amor como única
culpable de las desviaciones de su hermano, de su " vicio asqueroso". La infeliz Amparo
es juzgada por ella como " buena pieza" y "maldita mujer".
La carrera eclesiástica de cada uno de nuestros dos hombres se realiza también, en
parte, a dos canónigos interesados en ello, que la apoyan en el terreno material y social.
Un paciente lejano de Polo je le protege bastante tiempo, hasta que consigue una
posición estable. En La Regenta tendremos a Fortunato Camoirán que será el protector
definitivo de la carrera de Fermín.
Físicamente también tienen puntos de contacto, son hermosos y saben vestir sus ropas
con elegancia. Galdós con su sutil ironía, achaca a estas características el éxito que don
Pedro Polo tiene en el púlpito.
La sotana es pieza clave para las dos religiosos: los dos o a visten con verdadera
elegancia, hecho sobresaliente en el caso de Polo, ya que difiere en ello de la mayoría de
los sacerdotes que pueblan las obras de Galdós. La sotana no es ya su " segunda piel",
sino la tenaza que les impide vivir. La presión mental que sobre ellos ejerce la prenda, que
les impide "ser hombres", es decir, expresar una sexualidad a la cual sienten que tienen
derecho.
Los dos están dotados de un temperamento violento y fuerte. Ya en el Doctor Centero
desde el principio Galdós nos hace saber que "don Pedro Polo era sanguíneo, tirando a
bilioso, ambicioso y emprendedor". Su frustración amorosa lo lleva a perder el control de
sí mismo en varias ocasiones, ataques e incluso a intentos de matar a la amada, que lo
desdeña. Su desesperación amorosa le lleva a perder el control de sí mismo hasta
convertirse en una especie de animal herido, que no maneja sus acciones.
El contexto histórico de la
revolución de 1868.
El sexenio Revolucionario y las novelas históricas.
La revolución "Gloriosa" de septiembre de 1868 fue de ejecución rápida. Prim llegó a
Cádiz el 16 de septiembre y se pronunció el 18. El 19 se le sumaron seis generales
unionistas que procedían de Canarias, adonde habían sido desterrados en el mes de julio.
El 28, las fuerzas gubernamentales fueron derrotadas en la batalla de Alcolea y, el 30,
Isabel II, que estaba veraneando en San Sebastián, y tomó el tren en Irún y partió hacia
su exilio parisino.
Se inicio el Sexenio Revolucionario, de esperanza y frustración, de inestabilidad y
enfrentamientos civiles, en el que tuvo un protagonismo destacado la élite universitaria
inaudita. Entre 1868 y 1874, los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente. El
general Serrano asumió el poder en octubre; en junio, se aprobó una constitución
decididamente liberal. En septiembre, el descontento popular desencadenó las primeras
insurrecciones federales; en noviembre de 1870, tras más de un año de intensos debates
sobre posibles candidatos a la corona, Amadeo de Saboya, al que avala Prim, fue elegido
rey; en diciembre, Prim murió víctima de un atentado; en abril de 1872, se produjo un
nuevo alzamiento de la reacción carlista. En febrero de 1873, la abdicación de Amadeo de
Saboya dio lugar a la I República, que duró menos de un año y tuvo que hacer frente al
conflicto en el norte y en Cataluña y a diversos levantamientos federales en Levante; el 3
de enero de 1874, el golpe de estado del general Pavía acabó con la República y Serrano
ocupó el poder; en diciembre, España volvía a tener un rey borbónico: Alfonso XII, el hijo
de Isabel II. Comenzaba así la Restauración, largo período de relativa estabilidad cuyo
artífice fue Antonio Cánovas del Castillo.
Galdós observó los acontecimientos de estos años. Presenció la entrada en Madrid del
general Prim, y siguió desde la tribuna privilegiada de la prensa los cambios históricos que
se iban produciendo. Durante el período constituyente, fue cronista parlamentario para el
diario demócrata Las Cortés, y colaboró con asiduidad en la Revista de España, una
importante publicación liberal. Más tarde, dirigió El Debate, desde el que se promovía una
línea editorial de justo medio, alejada de los planteamientos políticos contrarios a la Unión
Liberal.
Para Galdós la " Gloriosa" fue, de entrada, una "revolución de alegría, de expansión de un
pueblo culto". En ella vio el primer paso hacia la regeneración de la vida nacional. Al
optimismo inicial siguió, sin embargo, el desengaño. De la acción se pasó a la demagogia
de la prensa y de los parlamentarios. Las clases dirigentes no sintonizaban con una masa
popular que, o no se sentía concernida, o se identificaba cada vez más con el federalismo
republicano y el movimiento obrero, especialmente en Andalucía y Cataluña.
En el norte y en Catañuña, la ultra católica reacción carlista desencadenaba una nueva
guerra civil. La visión de Galdós evolucionaba con los acontecimientos. Rechazó por igual
el carlista y los levantamientos cantonales, de ahí que su reacción ante el golpe del
general Pavía fuera fundamentalmente escéptica. En los primeros años del siglo XX,
desde una postura republicano-socialista, evaluaría el fracaso de la revolución mucho
más radical.
Galdós nació como novelista en el Sexenio.
Los cambios políticos exigían nuevas formas a la literatura, especialmente a la novela,
que era el género por excelencia de la burguesía europea. El clima de libertad inaugurado
por la Revolución y el protagonismo que en ella habían tenido las clases medias
favorecían la consolidación de una novela nacional que había de ser "el vehículo que las
letras escogen en nuestro tiempo para llevar al pensamiento general, a la cultura el
germen fecundo de la vida contemporánea" según palabras de Clarín.
Desde el principio, Galdós buscó una fórmula narrativa que fuese tributaria de la tradición
cervantina y estuviese a la altura del pensamiento y el arte europeos. El proyecto que
cristalizó tras el triunfo de la "Gloriosa", fue el fruto de la observación directa de la realidad
social española, del análisis de la actualidad política que Galdós conocía de primera
mano, del estudio de la historia reciente y del descubrimiento de la narrativa de Balzac y
de Dickens.
Galdós empezó la construcción de un universo narrativo protagonizado por las CLASES
MEDIAS, a las que consideraba el motor de la historia del siglo:
"La clase media, la más olvidada por nuestro novelistas, es el gran modelo, la fuente
inagotable. Ella es hoy la base del orden social: ella asume por su iniciativa y por su
inteligencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del siglo XIX con sus
virtudes y sus vicios, su noble e insaciable aspiración, su afán de reformas, su actividad
pasmosa".
Galdós comprendió que la novela histórica le permitía reflexionar sobre cuestiones que,
como liberal, le preocupaban mucho: la revolución, la guerra civil, el papel del siniestro
Fernando VII...
Por eso entre 1873 y 1879 se consagraría casi en exclusiva al género histórico. En esos
años redactó las veinte novelas de las dos primeras series de Episodios nacionales,
abordó la historia del siglo XIX desde la batalla de Trafalgar 1805 hasta el inicio de la
primera guerra carlista 1834. Por medio de los Episodios nacionales, Galdós indagó en
las fuerzas morales que recorrían el siglo XIX, en las razones por las que había fracasado
una y otra vez la revolución, en las consecuencias que había tenido la guerra civil entre
los partidarios del absolutismo y los partidarios del progreso. Y, al mismo tiempo, rastreó
el origen de la mesocracia de 1868, que Galdós consideraba un producto híbrido de
clases populares, hidalgos y pecheros del Antiguo Régimen.
La redacción de las dos primeras series de Episodios nacionales fue una labor titánica.
Galdós acabó muy cansado y, al terminar el último episodio de la segunda serie, dio por
cerrada esta etapa de su obra, aunque dejó bien claro que iba a conservar a los
personajes para "casta de tipos contemporáneos". En novelas posteriores recurriría a
figuras de estos Episodios. Por ejemplo, con la familia Bringas.
También podría gustarte
- Test Preguntas Pascual DuarteDocumento3 páginasTest Preguntas Pascual DuarteM VAún no hay calificaciones
- Teoría Oraciones Resueltas Subordinadas SustantivasDocumento8 páginasTeoría Oraciones Resueltas Subordinadas SustantivastrastoyakersAún no hay calificaciones
- Lirica Tradicional MedievalDocumento41 páginasLirica Tradicional Medievallaumontes1Aún no hay calificaciones
- El Almacén de Las Palabras Terribles TP 1er AñoDocumento2 páginasEl Almacén de Las Palabras Terribles TP 1er AñoGisela AresAún no hay calificaciones
- Lazarillo de TormesDocumento20 páginasLazarillo de Tormesvictor juarez100% (1)
- Cuestionario EL ENCAJE ROTODocumento2 páginasCuestionario EL ENCAJE ROTOCarlos López Pardo75% (4)
- La Regenta Argumento y EstudioDocumento4 páginasLa Regenta Argumento y EstudioGabriella Zita-María SalazarAún no hay calificaciones
- Comentario de La Casa de Bernanda AlbaDocumento6 páginasComentario de La Casa de Bernanda AlbakreasusAún no hay calificaciones
- El Club de Los Que SobranDocumento8 páginasEl Club de Los Que SobranEnrique Andres Catalan HernandezAún no hay calificaciones
- Tema 8. La Novela Desde 1975 A Nuestros Días.Documento2 páginasTema 8. La Novela Desde 1975 A Nuestros Días.María Paula Hernando SomeraAún no hay calificaciones
- La Realidad y El Deseo ActividadesDocumento16 páginasLa Realidad y El Deseo ActividadesRocio Rodriguez75% (4)
- Tipo Test Libro InvisibleDocumento5 páginasTipo Test Libro InvisibleManuel Tornero Solera100% (1)
- Sobre El Cuarto de AtrásDocumento14 páginasSobre El Cuarto de AtrásSamuel Arrabal0% (1)
- Guía Contenidos - NarrativaDocumento5 páginasGuía Contenidos - NarrativaMartina Montabán EspinozaAún no hay calificaciones
- Comentario Fragmento La Casa de Los EspíritusDocumento3 páginasComentario Fragmento La Casa de Los EspíritusNoa Fonseca GonzalezAún no hay calificaciones
- El Cuarto de Atrás de Carmen Martín GaiteDocumento7 páginasEl Cuarto de Atrás de Carmen Martín GaitePaco Jerez FontechaAún no hay calificaciones
- Las Chicas de Alambre 7°Documento5 páginasLas Chicas de Alambre 7°ELIZABETH AZuAAún no hay calificaciones
- El Cuarto de AtrásDocumento8 páginasEl Cuarto de Atrás1 2 3Aún no hay calificaciones
- Material Propio El Cuarto de AtrasDocumento9 páginasMaterial Propio El Cuarto de AtrasPaula Pedemonte Orellana100% (2)
- Sesión de Aprendizaje Tipos de NarradorDocumento6 páginasSesión de Aprendizaje Tipos de NarradorSabastizagal Wil100% (1)
- Bachillerato Canarias Comentario de Texto de La Casa de Bernarda Alba Federico Garcia LorcaDocumento9 páginasBachillerato Canarias Comentario de Texto de La Casa de Bernarda Alba Federico Garcia LorcaChrstian Fernando ArdilaAún no hay calificaciones
- Lengua 2 Docente PDFDocumento25 páginasLengua 2 Docente PDFkindesitoAún no hay calificaciones
- La Casa de Los Conejos de Laura Alcoba y La ReConsDocumento30 páginasLa Casa de Los Conejos de Laura Alcoba y La ReConsCotiSalamancaAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre El Texto Quien Conoce A Greta GarboDocumento4 páginasTrabajo Sobre El Texto Quien Conoce A Greta GarboMarce Rodriguez67% (6)
- Ejercicios de El Capitan AlatristeDocumento6 páginasEjercicios de El Capitan AlatristeMarga Lafuente EsparzaAún no hay calificaciones
- 7mo. Prueba Género Narrativo y Reportaje ImprDocumento6 páginas7mo. Prueba Género Narrativo y Reportaje ImprLoreto SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Evaluación Sumativa 2 Primer Semestre SEPTIMODocumento8 páginasEvaluación Sumativa 2 Primer Semestre SEPTIMOLeonardo Richard Meneses MendozaAún no hay calificaciones
- Comentario de Bernarda AlbaDocumento2 páginasComentario de Bernarda AlbaYolanda RamonAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar y Puntuar Texto Argumentativo Tipo Prueba PevauDocumento2 páginasRúbrica para Evaluar y Puntuar Texto Argumentativo Tipo Prueba PevauFrancisco Lirola Gutiérrez100% (1)
- Cuestionario de La RegentaDocumento5 páginasCuestionario de La RegentaPaula Maroño25% (4)
- L Proyecto Academico 1Documento18 páginasL Proyecto Academico 1MARIO ALBERTO SOTO LÓPEZAún no hay calificaciones
- Comentario Literario Texto 3Documento6 páginasComentario Literario Texto 3Tawfika ElmaAún no hay calificaciones
- Guia de Lectura Tormento 1Documento5 páginasGuia de Lectura Tormento 1Marissa Fiori ZumaetaAún no hay calificaciones
- Galdós y La Novela de La Clase Media PaillisséeDocumento2 páginasGaldós y La Novela de La Clase Media PaillisséeNuria Paillissé Vilanova100% (1)
- COMENTARIO de "La Desheredada (1881) " de - GaldósDocumento4 páginasCOMENTARIO de "La Desheredada (1881) " de - Galdósdjedaiy100% (1)
- Análisis de Los Personajes Femeninos en Las Novelas de Galdós. La Imagen de La Mujer A Finales Del Siglo XIXDocumento1 páginaAnálisis de Los Personajes Femeninos en Las Novelas de Galdós. La Imagen de La Mujer A Finales Del Siglo XIXdayana orocolloAún no hay calificaciones
- Cuestionario Las SinsombreroDocumento4 páginasCuestionario Las SinsombreroLaura Comín GinésAún no hay calificaciones
- Comentario El Cuarto de AtrásDocumento2 páginasComentario El Cuarto de Atráss8s2f6djt4Aún no hay calificaciones
- Tormento 2Documento20 páginasTormento 2Víctor PascualAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto - La Casa de Bernarda Alba, Escena 2Documento4 páginasComentario de Texto - La Casa de Bernarda Alba, Escena 2spamelfieAún no hay calificaciones
- Preguntas El Cuarto de AtrásDocumento2 páginasPreguntas El Cuarto de AtrásMaría Tiravit Velasco100% (1)
- 03 Realidad Plurilingüe Prueba SoluciónDocumento4 páginas03 Realidad Plurilingüe Prueba SoluciónAna Isabel Villarino VelosoAún no hay calificaciones
- Historia de Una Escalera Comentario BienDocumento5 páginasHistoria de Una Escalera Comentario BienCathyramirezestAún no hay calificaciones
- 3º ESO TAREA 1 - La Celestina - AUTOEVALUACIÓNDocumento2 páginas3º ESO TAREA 1 - La Celestina - AUTOEVALUACIÓNElena Paniego100% (1)
- Estilística Sustantivo TeoríaDocumento15 páginasEstilística Sustantivo TeoríaPatriciaGoldman-Butler100% (1)
- Comentario de Un Pasaje de El Buscón de Francisco de Queved1Documento3 páginasComentario de Un Pasaje de El Buscón de Francisco de Queved1Alejandro NúñezAún no hay calificaciones
- Actividades de Morfología Castellana 3º EsoDocumento4 páginasActividades de Morfología Castellana 3º EsomcangisAún no hay calificaciones
- CASTE - Preguntas Luces de BohemiaDocumento4 páginasCASTE - Preguntas Luces de Bohemiapaula100% (1)
- Comentario de Texto LenguaDocumento1 páginaComentario de Texto LenguaChrstian Fernando Ardila40% (5)
- Deberes LenguaDocumento4 páginasDeberes LenguaRebecapaz7Aún no hay calificaciones
- Actividades El Sí de Las NiñasDocumento5 páginasActividades El Sí de Las NiñasCarmen Muñoz MarinAún no hay calificaciones
- Análisis de "La Jura de Santa Gadea"Documento1 páginaAnálisis de "La Jura de Santa Gadea"Adrian AdrianoAún no hay calificaciones
- Comentario La Espac3b1a Vacc3adaDocumento3 páginasComentario La Espac3b1a Vacc3adaNuuriaAún no hay calificaciones
- Literatura Española IDocumento5 páginasLiteratura Española IJoséReyesAún no hay calificaciones
- 3 Eso. Apuntes. La Prosa Narrativa Del Siglo XviDocumento3 páginas3 Eso. Apuntes. La Prosa Narrativa Del Siglo XviDixi PixiAún no hay calificaciones
- Narrador en Fortunata y Jacinta PDFDocumento65 páginasNarrador en Fortunata y Jacinta PDFAntes MaríaAún no hay calificaciones
- Comentario Literario de El Auto de Los Reyes Magos (Con Cita)Documento3 páginasComentario Literario de El Auto de Los Reyes Magos (Con Cita)Helena López AlcarazAún no hay calificaciones
- Examen "El Buscón" para 3º de ESODocumento3 páginasExamen "El Buscón" para 3º de ESOIsraelAún no hay calificaciones
- Actividades El Teatro Barrco 3ESODocumento3 páginasActividades El Teatro Barrco 3ESOmonicaAún no hay calificaciones
- Preguntas Sobre La CelestinaDocumento2 páginasPreguntas Sobre La Celestinaadriana serranoAún no hay calificaciones
- Antología de Textos PeriodísticosDocumento8 páginasAntología de Textos PeriodísticosLa Maga1975Aún no hay calificaciones
- Modelo Respuesta 1 de Sintaxis PauDocumento1 páginaModelo Respuesta 1 de Sintaxis PauPaloma Martínez100% (1)
- Comentario de Texto Lazarillo de Tormes 1º TratatoDocumento2 páginasComentario de Texto Lazarillo de Tormes 1º Tratatodanidani2Aún no hay calificaciones
- Modelo A Con RespuestasDocumento4 páginasModelo A Con RespuestasgorjeAún no hay calificaciones
- Lista de Oraciones SimplesDocumento3 páginasLista de Oraciones Simplespikorl4327Aún no hay calificaciones
- Taller de Literatura y HermenéuticaDocumento9 páginasTaller de Literatura y HermenéuticaSantiagoAún no hay calificaciones
- Carlos Calderón Fajardo - Gastón Fernández, La Astilla en La LuzDocumento8 páginasCarlos Calderón Fajardo - Gastón Fernández, La Astilla en La LuzRicardo UrdaniviaAún no hay calificaciones
- Prueba de Nivel 3º ESODocumento5 páginasPrueba de Nivel 3º ESOalmeracastellanomaite1Aún no hay calificaciones
- Contexto Histórico y Social en Que Se Inscribe La NovelaDocumento1 páginaContexto Histórico y Social en Que Se Inscribe La Novelaalmeracastellanomaite150% (2)
- Valle Inclán. Luces de BohemiaDocumento9 páginasValle Inclán. Luces de Bohemiaalmeracastellanomaite1Aún no hay calificaciones
- Estructura de La ObraDocumento1 páginaEstructura de La Obraalmeracastellanomaite1Aún no hay calificaciones
- Polimetría en El BurladorDocumento2 páginasPolimetría en El Burladoralmeracastellanomaite1100% (2)
- Características Del Galán y La DamaDocumento1 páginaCaracterísticas Del Galán y La Damaalmeracastellanomaite1Aún no hay calificaciones
- MicrorelatosDocumento14 páginasMicrorelatosalmeracastellanomaite1Aún no hay calificaciones
- GenetteDocumento4 páginasGenettembujalanceAún no hay calificaciones
- Sesiones de Aprendizaje - EDA VI Semana 3 - Editora Quipus PerúDocumento38 páginasSesiones de Aprendizaje - EDA VI Semana 3 - Editora Quipus PerúSweet HomeAún no hay calificaciones
- Eda N°3 2do - Comunicación - Prof. Omar MarcosDocumento5 páginasEda N°3 2do - Comunicación - Prof. Omar MarcosOmar MarcosAún no hay calificaciones
- Coeficiente 2 PrimeroDocumento6 páginasCoeficiente 2 PrimeroArevalo MargaritaAún no hay calificaciones
- Guía 1 Tradicion OralDocumento7 páginasGuía 1 Tradicion OralPAOLA ANDREA MUTIS VEGAAún no hay calificaciones
- Un Acercamiento A La Literatura Fantástica y A Los Personajes de HoracioDocumento79 páginasUn Acercamiento A La Literatura Fantástica y A Los Personajes de HoracioCarlos DuarteAún no hay calificaciones
- Lope - 4 CentenarioDocumento214 páginasLope - 4 CentenarioicaamanoAún no hay calificaciones
- Análisis Del Libro "El Trasluz" de María Cristina Ramos, Por Alejandra MogliaDocumento11 páginasAnálisis Del Libro "El Trasluz" de María Cristina Ramos, Por Alejandra MogliaAlejandraMoglia100% (2)
- Géneros Literarios Unidad 4Documento12 páginasGéneros Literarios Unidad 4Alejandro Acuña100% (1)
- EXAMEN DE REFUERZO Y SUPERACIÓN L LENGUA CASTELLANA 7° Períodos 1° y 2°Documento7 páginasEXAMEN DE REFUERZO Y SUPERACIÓN L LENGUA CASTELLANA 7° Períodos 1° y 2°Juan SalinasAún no hay calificaciones
- Guión para Convertir Un Texto en Obra de TeatroDocumento11 páginasGuión para Convertir Un Texto en Obra de TeatroEduardo Herrera AldacoAún no hay calificaciones
- Planificación Anual PDL 5TODocumento11 páginasPlanificación Anual PDL 5TOMelisa Di CarloAún no hay calificaciones
- Infografía 2.0Documento4 páginasInfografía 2.0dhangelmarioAún no hay calificaciones
- Poe y ChéjovDocumento4 páginasPoe y ChéjovManuelHernandezAún no hay calificaciones
- El Suspenso Narrativo. Del Cuento Policiaco Al Cine ContemporáneoDocumento8 páginasEl Suspenso Narrativo. Del Cuento Policiaco Al Cine ContemporáneoFanny ArambiletAún no hay calificaciones
- Planeaciones Del 3 Al 14 de Enero de 2022.Documento15 páginasPlaneaciones Del 3 Al 14 de Enero de 2022.ADALAún no hay calificaciones
- Géneros LiterariosDocumento4 páginasGéneros LiterariosPoema Bella MargaritaAún no hay calificaciones
- Comentario. CuentacuentosDocumento2 páginasComentario. CuentacuentosPOMOMO98Aún no hay calificaciones
- Lenguaje 3ºB GUÍA Elementos y Estructura Del CuentoDocumento6 páginasLenguaje 3ºB GUÍA Elementos y Estructura Del CuentoSilviaVillalobosAún no hay calificaciones
- Análisis El ExtranjeroDocumento6 páginasAnálisis El ExtranjeroJuan Manuel AstudilloAún no hay calificaciones