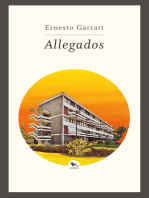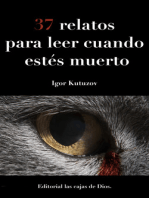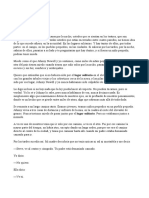Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Explora Descubre Comparte: Índice
Cargado por
Neus Payá0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas1 páginaTítulo original
Untitled
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas1 páginaExplora Descubre Comparte: Índice
Cargado por
Neus PayáCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Índice
Portada
Dedicatoria
Está enterrada debajo de un abedul...
Una por la pena...
Rachel
Megan
Rachel
Megan
Rachel
Megan
Rachel
Megan
Rachel
Anna
Rachel
Megan
Rachel
Anna
Rachel
Megan
Rachel
Anna
Rachel
Anna
Rachel
Megan
Rachel
Anna
Rachel
Anna
Rachel
Anna
Rachel
Anna
Rachel
Anna
Megan
Rachel
Megan
Rachel
Anna
Rachel
Agradecimientos
Notas
Comparte tu experiencia
Créditos
Te damos las gracias por adquirir este
EBOOK
Visita Planetadelibros.com y descubre
una nueva forma de disfrutar de la lectu‐
ra
¡Regístrate y accede a contenidos
exclusivos!
Próximos lanzamientos
Clubs de lectura con autores
Concursos y promociones
Áreas temáticas
Presentaciones de libros
Noticias destacadas
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
Para Kate
Está enterrada debajo de un abedul, cer‐
ca de las viejas vías del tren. Un mojón
—en realidad, poco más que una pila de
piedras— señala su tumba. No quería
que su lugar de descanso llamara la
atención, pero tampoco podía dejarla
sin ningún recordatorio. Ahí dormirá en
paz, sin que nadie la moleste, sin ruidos
salvo el canto de los pájaros y el rumor
de los trenes.
Una por la pena, dos por la alegría, tres
por una chica. Tres por una chica. Me he
quedado atascada en el tres, soy incapaz
de seguir.[1] Tengo la cabeza llena de
ruidos y la boca llena de sangre. Tres
por una chica. Oigo las urracas, están
riéndose, burlándose de mí. Oigo su es‐
tridente carcajada. Una noticia. Malas
noticias. Ahora puedo verlas, sus silue‐
tas negras se recortan contra el sol. Los
pájaros no, otra cosa. Alguien viene. Al‐
guien me está hablando. «Mira. Mira lo
que me has hecho hacer.»
RACHEL
Viernes, 5 de julio de 2013
Mañana
Hay una pila de ropa a un lado de las
vías del tren. Una prenda de color azul
cielo —una camisa, quizá—, mezclada
con otra de color blanco sucio. Segura‐
mente no es más que basura que alguien
ha tirado a los arbustos que bordean las
vías. Puede que la hayan dejado los in‐
genieros que trabajan en esta parte del
trayecto, suelen venir por aquí. O quizá
es otra cosa. Mi madre solía decirme que
tenía una imaginación hiperactiva; Tom
también me lo decía. No puedo evitarlo,
veo estos restos de ropa, una camiseta
sucia o un zapato solitario, y sólo puedo
pensar en el otro zapato, y en los pies
que los llevaban.
El tren se vuelve a poner en marcha
con una estridente sacudida, la pequeña
pila de ropa desaparece de mi vista y se‐
guimos el trayecto en dirección a Lon‐
dres con el enérgico paso de un corre‐
dor. Alguien en el asiento de atrás exha‐
la un suspiro de impotente irritación; el
lento tren de las 8.04 que va de Ashbury
a Euston puede poner a prueba la pa‐
ciencia del viajero más experimentado.
El viaje debería durar cincuenta y cua‐
tro minutos, pero rara vez lo hace: esta
sección de las vías es antigua y decrépi‐
ta, y está asediada por problemas de se‐
ñalización e interminables trabajos de
ingeniería.
El tren sigue avanzando poco a poco y
pasa por delante de almacenes, torres de
agua, puentes y cobertizos. También de
modestas casas victorianas con la espal‐
da vuelta a las vías.
Con la cabeza apoyada en la ventanilla
del vagón, veo pasar estas casas como si
se tratara del travelling de una película.
Nadie más las ve así; seguramente, ni
siquiera sus propietarios las ven desde
esta perspectiva. Dos veces al día, sólo
por un momento, tengo la posibilidad
de echar un vistazo a otras vidas. Hay
algo reconfortante en el hecho de ver a
personas desconocidas en la seguridad
de sus casas.
Suena el móvil de alguien; una melo‐
día incongruentemente alegre y anima‐
da. Tardan en contestar y sigue sonando
durante un rato. También puedo oír
cómo los demás viajeros cambian de po‐
sición en sus asientos, pasan las páginas
de sus periódicos o teclean en su orde‐
nador. El tren da unas sacudidas y se
bambolea al tomar la curva, y luego ra‐
lentiza la marcha al acercarse a un se‐
máforo en rojo. Intento no levantar la
mirada y leer el periódico gratuito que
me dieron al entrar en la estación, pero
las palabras no son más que un borrón,
nada retiene mi interés. En mi cabeza,
sigo viendo esa pequeña pila de ropa ti‐
rada a un lado de las vías, abandonada.
Tarde
El gin-tonic premezclado burbujea en el
borde de la lata y yo me la llevo a los la‐
bios y le doy un sorbo. Agrio y frío. Es el
sabor de mis primeras vacaciones con
Tom. En 2005 fuimos a un pueblo de
pescadores en la costa del País Vasco.
Por las mañanas, nadábamos ochocien‐
tos metros hasta la pequeña isla de la
bahía y hacíamos el amor en ocultas
playas secretas. Por las tardes, nos sen‐
tábamos en un bar y bebíamos cargados
y amargos gin-tonics mientras observá‐
bamos los partidos de fútbol de veinti‐
cinco personas por equipo que la gente
jugaba aprovechando la marea baja.
Doy otro sorbo al gin-tonic, y luego
otro: ya casi me he terminado la lata,
pero no pasa nada, llevo tres más en la
bolsa de plástico que descansa a mis
pies. Es viernes, así que no tengo por
qué sentirme culpable por beber en el
tren. Por an es viernes. La diversión co‐
mienza aquí.
Este an de semana va a hacer un tiem‐
po maravilloso. Eso es lo que han dicho.
Sol radiante, cielos despejados. En los
viejos tiempos, quizá habríamos ido a
Corly Wood con comida y periódicos y
nos habríamos pasado toda la tarde
tumbados en una manta, bebiendo vino
bajo la moteada luz del sol. O habríamos
hecho una barbacoa con amigos. O tal
vez habríamos ido al The Rose, nos ha‐
bríamos sentado en la terraza y habría‐
mos dejado pasar la tarde con los ros‐
tros encendidos a causa del sol y del al‐
cohol. Luego habríamos regresado pa‐
seando a casa cogidos del brazo y nos
habríamos quedado dormidos en el
sofá.
Sol radiante, cielos despejados, nadie
con quien jugar, nada que hacer. Vivir
tal y como lo hago hoy día resulta más
duro en verano, cuando hay tantas ho‐
ras de sol y tan escaso es el refugio de la
oscuridad; cuando todo el mundo está
en la calle, mostrándose cagrante y
agresivamente feliz. Resulta agotador y
una se siente mal por no unirse a los de‐
más.
El an de semana se extiende ante mí,
cuarenta y ocho horas vacías para ocu‐
par. Me vuelvo a llevar la lata a los la‐
bios, pero ya no queda una sola gota.
Lunes, 8 de julio de 2013
Mañana
Es un alivio estar de vuelta en el tren de
las 8.04. No es que me muera de ganas
de llegar a Londres para comenzar la se‐
mana. De hecho, no tengo ningún inte‐
rés en particular por estar en Londres.
Sólo quiero reclinarme en el suave y
mullido asiento de velvetón y sentir la
calidez de la luz del sol que entra por la
ventanilla, el constante balanceo del va‐
gón y el reconfortante ritmo de las rue‐
das en los raíles. Preaero estar aquí, mi‐
rando las casas que hay junto a las vías,
que en casi ningún otro lugar.
Aproximadamente a medio camino de
mi trayecto, hay un semáforo defectuo‐
so. O, al menos, creo que está defectuo‐
so, pues casi siempre está en rojo. La
mayor parte de los días nos detenemos
en él, a veces unos pocos segundos,
otras durante minutos. Cuando voy en
el vagón D —cosa que normalmente
hago— y el tren se detiene en este semá‐
foro —cosa que acostumbra hacer—,
puedo ver perfectamente mi casa favori‐
ta de las que están junto a las vías: la del
número 15.
La casa del número 15 es muy pareci‐
da a las demás casas que hay en este tra‐
mo de las vías: una casa adosada victo‐
riana de dos plantas, con un estrecho y
cuidado jardín que se extiende unos seis
metros hasta la cerca, más allá de la cual
hay unos pocos metros de tierra de na‐
die antes de llegar a las vías del tren. Co‐
nozco esta casa de memoria. Conozco
todos sus ladrillos, el color de las corti‐
nas del dormitorio del piso de arriba
(beis, con un estampado azul oscuro),
los desconchados de la pintura que hay
en el marco de la ventanilla del cuarto
de baño y las cuatro tejas que faltan en
una sección del lado derecho del tejado.
También sé que a veces, en las cálidas
tardes de verano, los ocupantes de esta
casa, Jason y Jess, salen por la ventana
de guillotina para sentarse en la terraza
que han improvisado sobre el tejado de
la extensión de la cocina. Se trata de una
pareja perfecta. Él es moreno y fornido.
Parece fuerte, protector y amable. Tiene
una gran sonrisa. Ella es una de esas
mujeres pequeñas como un pajarillo,
muy guapa, de piel pálida y pelo rubio
muy corto. La estructura ósea de su ros‐
tro le permite llevarlo así: prominentes
pómulos salpicados de pecas y marcada
mandíbula.
Mientras estamos parados en el semá‐
foro en rojo, echo un vistazo por si los
veo. Por las mañanas, Jess suele estar en
el jardín tomando café, sobre todo en
verano. A veces, cuando la veo ahí, ten‐
go la sensación de que ella también me
ve a mí y me entran ganas de saludarla.
Soy excesivamente consciente de mí
misma. A Jason no lo veo tan a menudo
porque suele estar de viaje de trabajo.
Pero incluso si no están en casa, suelo
pensar en lo que deben de estar hacien‐
do. Esta mañana puede que se hayan
tomado el día libre y ella esté tumbada
en la cama mientras él prepara el desa‐
yuno, o quizá se han ido a correr juntos,
porque ése es el tipo de cosas que hacen.
(Tom y yo solíamos salir a correr juntos
los domingos; yo lo hacía a un ritmo un
poco más rápido de lo habitual en mí y
él mucho más lento, así podíamos ir los
dos juntos.) Tal vez Jess está en la habi‐
tación de sobra del piso de arriba, pin‐
tando, o quizá están duchándose juntos,
ella con las manos contra las baldosas y
él sujetándola por las caderas.
Tarde
Volviéndome levemente hacia la venta‐
nilla para darle la espalda al resto del
vagón, abro una de las pequeñas bote‐
llas de Chenin Blanc que compré en la
estación de Euston. No está fría, pero
servirá. Tras verter un poco de vino en
un vaso de plástico, vuelvo a cerrar la
botella y la guardo en el bolso. Los lunes
no es tan aceptable beber en el tren a no
ser que lo hagas en compañía, y éste no
es mi caso.
En estos trenes hay rostros familiares,
gente que veo todas las semanas yendo
de un lado para otro. Los reconozco y
seguramente ellos me reconocen a mí.
Lo que no sé es si me ven tal y como
realmente soy.
Es una tarde magníaca. Cálida, pero
no demasiado. El sol ha iniciado su pe‐
rezoso descenso y las sombras se alar‐
gan y la luz comienza a teñir de dorado
los árboles. El traqueteante tren sigue
adelante y pasamos frente a la casa de
Jason y Jess, apenas un borrón bajo la
luz vespertina. En ocasiones, no muy a
menudo, puedo verlos desde este lado
de las vías. Si no hay ningún tren en la
dirección opuesta, a veces llego a vis‐
lumbrarlos en la terraza. Si no —como
hoy—, me limito a imaginar lo que esta‐
rán haciendo. Jess sentada en la terraza
con los pies sobre la mesa, con un vaso
de vino en la mano y Jason detrás de
ella, con las manos en sus hombros.
Imagino el tacto y el peso de las manos
de él, reconfortantes y protectoras. A
veces me sorprendo a mí misma recor‐
dando la última vez que tuve un contac‐
to físico signiacativo con otra persona,
sólo un abrazo o un cordial apretón de
manos, y siento una punzada en el cora‐
zón.
Martes, 9 de julio de 2013
Mañana
La pila de ropa de la semana pasada si‐
gue ahí, y todavía parece más polvorien‐
ta y solitaria que hace unos días. Leí en
algún lugar que un tren puede arrancar‐
te la ropa al impactar con tu cuerpo. No
es tan inusual, morir atropellada por un
tren. Dicen que sucede unas doscientas
o trescientas veces al año; es decir, al
menos uno de cada dos días. No estoy
segura de cuántas de estas muertes son
accidentales. Al pasar lentamente junto
a la ropa, miro si hay algún resto de san‐
gre, pero no veo ninguno.
Como es habitual, el tren se detiene en
el semáforo y veo a Jess en el patio, de
pie delante de las puertas correderas.
Lleva un vestido con un estampado de
color claro y los pies desnudos. Está mi‐
rando hacia la casa por encima del hom‐
bro. Es probable que esté hablando con
Jason, que estará preparando el desa‐
yuno. Mientras el tren se vuelve a poner
en marcha, mantengo la mirada puesta
en Jess. No quiero ver las otras casas; en
particular, no quiero ver la que hay cua‐
tro puertas más abajo, la que era mía.
Viví en el número 23 de Blenheim
Road durante cinco años, un periodo
dichosamente feliz y absolutamente
desgraciado. Ahora no puedo mirarla.
Fue mi primera casa. No la de mis pa‐
dres ni un piso compartido con otros
estudiantes: mi primera casa. Ahora no
soporto mirarla. Bueno, sí puedo, lo
hago, quiero hacerlo, no quiero hacerlo,
intento no hacerlo. Cada día, me digo a
mí misma que no debo mirarla y cada
día lo hago. No puedo evitarlo, a pesar
de que ahí no hay nada que quiera ver y
de que todo lo que vea me dolerá; a pe‐
sar de que recuerdo claramente cómo
me sentí la vez que la miré y advertí que
el estor de color crema del dormitorio
del piso de arriba había sido reemplaza‐
do por algo de un infantil color rosa pá‐
lido; a pesar de que todavía recuerdo el
dolor que sentí cuando, al ver a Anna
regando los rosales de la cerca, reparé en
su prominente barriga de embarazada
debajo de la camiseta y me mordí el la‐
bio con tal fuerza que me hice sangre.
Cierro los ojos y cuento hasta diez,
quince, veinte. Ya está, ya ha pasado, ya
no hay nada que ver. Entramos en la es‐
tación de Witney y luego volvemos a
salir y el tren comienza a ganar veloci‐
dad a medida que los suburbios dan
paso al sucio norte de Londres y las ca‐
sas con terraza son reemplazadas por
puentes llenos de graatis y ediacios va‐
cíos con las ventanas rotas. Cuanto más
cerca estamos de Euston, más inquieta
me siento. Aumenta la presión: ¿qué tal
será el día de hoy? Unos quinientos me‐
tros antes de que lleguemos a Euston,
en el lado derecho de las vías, hay un
sucio ediacio bajo de hormigón. En un
lateral, alguien ha pintado una cecha
apuntando a la estación al lado de las
palabras: «EL VIAJE TERMINA». Pienso en
la pila de ropa a un lado de las vías y
siento un nudo en la garganta.
Tarde
El tren que cojo por la tarde, el de las
17.56, es un poco más lento que el de la
mañana: tarda una hora y un minuto,
siete minutos más que el de la mañana,
a pesar de que no se detiene en ninguna
otra estación. No me importa. Del mis‐
mo modo que no tengo ninguna prisa
por llegar a Londres por las mañanas,
tampoco la tengo por llegar a Ashbury
por las tardes. Y no sólo porque se trate
de Ashbury, aunque sin duda es un lu‐
gar suacientemente malo. Este pueblo,
creado en los sesenta y que se extiende
como un tumor por el centro de Buc‐
kinghamshire, no es ni mejor ni peor
que docenas de poblaciones similares:
un centro plagado de cafeterías, tiendas
También podría gustarte
- Allá afuera - Aquí dentro: (Mis cuentos)De EverandAllá afuera - Aquí dentro: (Mis cuentos)Aún no hay calificaciones
- La Chica Del Tren - Cap 1Documento19 páginasLa Chica Del Tren - Cap 1RachelleVictim92% (25)
- El Hijo Del Capitán Trueno - Miguel BoséDocumento547 páginasEl Hijo Del Capitán Trueno - Miguel BoséJOSE BUSTOS80% (20)
- El Gato Encerrado - Andres TrapielloDocumento139 páginasEl Gato Encerrado - Andres TrapielloGabriela CarreñoAún no hay calificaciones
- EL SALMÓN - 1996 - Fabián CasasDocumento25 páginasEL SALMÓN - 1996 - Fabián Casasphanarme100% (1)
- Todos Los Lugares Que Mantuvimo Inma RubialesDocumento674 páginasTodos Los Lugares Que Mantuvimo Inma RubialesprojasbcAún no hay calificaciones
- Mas Alla Del Fin Del Mundo - Julieta ValdesDocumento81 páginasMas Alla Del Fin Del Mundo - Julieta ValdesdievelynAún no hay calificaciones
- En Un Bosque Muy OscuroDocumento234 páginasEn Un Bosque Muy OscuroMariana VillAún no hay calificaciones
- miniaturas-voraces-1 (1)Documento67 páginasminiaturas-voraces-1 (1)olfirguzman09Aún no hay calificaciones
- Los Ojos de Diablo - Hugo CorreaDocumento153 páginasLos Ojos de Diablo - Hugo CorreaPedro Valdes100% (2)
- Practico A - ABRIL 16 Ingles SecundariaDocumento7 páginasPractico A - ABRIL 16 Ingles SecundariaSergio Ruge100% (1)
- April Lindner - Catherine PDFDocumento283 páginasApril Lindner - Catherine PDFLizeth DiazAún no hay calificaciones
- La calle rebelde: una anécdota improbable de G.K. ChestertonDocumento6 páginasLa calle rebelde: una anécdota improbable de G.K. ChestertonMarifraiseAún no hay calificaciones
- MiguEl Bosé. El Hijo Del Capitán TruenoDocumento19 páginasMiguEl Bosé. El Hijo Del Capitán TruenoRafael Solis100% (1)
- A Bad PlaceDocumento14 páginasA Bad PlaceCelinaSalvatierraAún no hay calificaciones
- Los Libros Prohibido SDocumento18 páginasLos Libros Prohibido SMeilyn VillalonAún no hay calificaciones
- 28 AnécdotasDocumento12 páginas28 AnécdotasSofía Amelia Salvador CárdenasAún no hay calificaciones
- Adriana Trigiani - Todo Empezó Aquel VeranoDocumento193 páginasAdriana Trigiani - Todo Empezó Aquel VeranothorraquelAún no hay calificaciones
- Lndenlibrolandi 1111Documento242 páginasLndenlibrolandi 1111tonocossAún no hay calificaciones
- Torcer El Árbol - Dana HartDocumento30 páginasTorcer El Árbol - Dana HartDana HartAún no hay calificaciones
- Los limoneros también resisten las heladasDe EverandLos limoneros también resisten las heladasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- De Aguilar Gonzalez Pablo - Los Pelicanos Ven El Norte PDFDocumento159 páginasDe Aguilar Gonzalez Pablo - Los Pelicanos Ven El Norte PDFarodysAún no hay calificaciones
- Eilen MylesDocumento15 páginasEilen MylesMelina Alexia VarnavoglouAún no hay calificaciones
- Curse of The Wolf King (Tessonja Odette)Documento260 páginasCurse of The Wolf King (Tessonja Odette)Abbyjhxz100% (2)
- Fabián Casas - TucaDocumento14 páginasFabián Casas - TucaJuan Pablo Castel100% (4)
- Eileen MylesDocumento16 páginasEileen Mylesmaria diezAún no hay calificaciones
- Fabián Casas - El SalmónDocumento23 páginasFabián Casas - El SalmónPerfil InexistenteAún no hay calificaciones
- El Prodigio de Las Migas de PanDocumento652 páginasEl Prodigio de Las Migas de PanMariánSolangeGarús100% (1)
- Bella del SeñorDe EverandBella del SeñorJavier Albiñana SerraínCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (158)
- 22 - 23 Lectura de Calidad. 2°Documento10 páginas22 - 23 Lectura de Calidad. 2°Alhelí Durón RamosAún no hay calificaciones
- Los augurios Alejandra Ceballos book(1)Documento87 páginasLos augurios Alejandra Ceballos book(1)Liliana EstradaAún no hay calificaciones
- Valporno Texto FINALDocumento100 páginasValporno Texto FINALlauraluna329Aún no hay calificaciones
- 12 El Lugar Solitario (Famous Fantastic Mysteries, Feb., 1948)Documento7 páginas12 El Lugar Solitario (Famous Fantastic Mysteries, Feb., 1948)protacasanovaAún no hay calificaciones
- La Máscara de La Otra Distancia - Edy XDocumento28 páginasLa Máscara de La Otra Distancia - Edy Xxedy58Aún no hay calificaciones
- Anne Carson - El Ensayo de CristalDocumento33 páginasAnne Carson - El Ensayo de CristalEsteban Vargas100% (7)
- Cuento - Afuera - Nelson - LeoneDocumento4 páginasCuento - Afuera - Nelson - LeoneNelson N. LeoneAún no hay calificaciones
- Araby-James JoyceDocumento8 páginasAraby-James JoyceJuan0% (1)
- Todos Los Lugares Que Mantuvimos en SecretoDocumento336 páginasTodos Los Lugares Que Mantuvimos en SecretoGisela Diaz100% (1)
- Mi impresionante carreraDe EverandMi impresionante carreraAmado DiéguezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Un Alhajero Sin Terminar - Gabriela LuzziDocumento30 páginasUn Alhajero Sin Terminar - Gabriela LuzziCar0% (1)
- La-casa-en-Amalfi-Adler_-Elizabeth-2005-Narrativa-Romántica-306Documento268 páginasLa-casa-en-Amalfi-Adler_-Elizabeth-2005-Narrativa-Romántica-306Luciana ReyAún no hay calificaciones
- Enfermedad de Distemper Canino: Síntomas, Diagnóstico y TratamientoDocumento21 páginasEnfermedad de Distemper Canino: Síntomas, Diagnóstico y TratamientoJuan Luis Balarezo100% (2)
- S01.s2 - Párrafo de Introducción, Desarrrollo, Cierre y Esquema de Ideas (Material) VERANO 2022Documento3 páginasS01.s2 - Párrafo de Introducción, Desarrrollo, Cierre y Esquema de Ideas (Material) VERANO 2022Anyelo Junior Enrique Barriga NietoAún no hay calificaciones
- CostosDocumento2 páginasCostosElkin RamirezAún no hay calificaciones
- Informe Sunat 000090-2023Documento7 páginasInforme Sunat 000090-2023Darwin Suni SuniAún no hay calificaciones
- La Técnica Veneciana y Su HistoriaDocumento13 páginasLa Técnica Veneciana y Su HistoriaDeepsylux StarsAún no hay calificaciones
- Guía completa para dominar Excel: Formato, cálculos, gráficos y másDocumento3 páginasGuía completa para dominar Excel: Formato, cálculos, gráficos y másJhonny RodasAún no hay calificaciones
- Descripción de la bocatoma Cumbaza con menos deDocumento15 páginasDescripción de la bocatoma Cumbaza con menos deJulia Elizabeth Ruiz ArreluceaAún no hay calificaciones
- Categorías Semánticas FonomaniaDocumento15 páginasCategorías Semánticas Fonomaniajimegogue100% (1)
- Cumeno propiedades químicasDocumento4 páginasCumeno propiedades químicasFabian BordaAún no hay calificaciones
- Modulo 3Documento12 páginasModulo 3Cinthia FunesAún no hay calificaciones
- Sistemas OperativosDocumento157 páginasSistemas OperativosANDRES BRAVO AGUILARAún no hay calificaciones
- Poder Judicial Evaluará Suspensión Temporal de Actividades de Fuerza Popular El 30 de NoviembreDocumento2 páginasPoder Judicial Evaluará Suspensión Temporal de Actividades de Fuerza Popular El 30 de NoviembreDiario El ComercioAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo. Yisledy PañalozaDocumento5 páginasCuadro Comparativo. Yisledy PañalozaGabriel LopezAún no hay calificaciones
- Unxx Toxicocinetica y Toxicodinamia Del Monoxido de CarbonoDocumento13 páginasUnxx Toxicocinetica y Toxicodinamia Del Monoxido de CarbonoSantiago leon de pradaAún no hay calificaciones
- El Diseño A Nivel de ComponentesDocumento8 páginasEl Diseño A Nivel de ComponentesJOel DEmnghi LOpzzAún no hay calificaciones
- Resistencia de MaterialesDocumento19 páginasResistencia de Materialespuscet1100% (4)
- Actividad 1 Modulo 4Documento5 páginasActividad 1 Modulo 4KatherineRamirezAún no hay calificaciones
- Xi Introducción de Garantias de Crediticias - Modelo Inducción Virtual 2021Documento56 páginasXi Introducción de Garantias de Crediticias - Modelo Inducción Virtual 2021FREDDY ESCOBAR NUÑEZAún no hay calificaciones
- Caso Fefer - Testimonio ArgentinoDocumento1 páginaCaso Fefer - Testimonio ArgentinoLuis García BAún no hay calificaciones
- Aracne y La Diosa AteneaDocumento1 páginaAracne y La Diosa AteneaIara RossoAún no hay calificaciones
- Marketing PetDocumento5 páginasMarketing PetAriadna Montalvo RamírezAún no hay calificaciones
- Calzadilla Juan Bicefalo PDFDocumento144 páginasCalzadilla Juan Bicefalo PDFRía Día-zAún no hay calificaciones
- Estrella 310821Documento20 páginasEstrella 310821Frank Honores BarriosAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico de Filosofía Del DerechoDocumento2 páginasTrabajo Práctico de Filosofía Del DerechoAle NocetiAún no hay calificaciones
- Constitucion Politica ACTIVIDAD 5Documento9 páginasConstitucion Politica ACTIVIDAD 5Dilan ArevaloAún no hay calificaciones
- Ficha de MatrículaDocumento2 páginasFicha de MatrículaEugenia Maldonado100% (1)
- Examen 2 OperativaDocumento11 páginasExamen 2 OperativaanabelenAún no hay calificaciones
- Antidepresivos DiapositivaDocumento28 páginasAntidepresivos DiapositivaTOMAS RIVERAAún no hay calificaciones
- Planeacion Motricidad Gruesa, Señalamientos VialesDocumento18 páginasPlaneacion Motricidad Gruesa, Señalamientos VialesElio Elias CamposAún no hay calificaciones
- Comma Ing 6559 TPCC T2 N°9Documento25 páginasComma Ing 6559 TPCC T2 N°9ELVIS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALESAún no hay calificaciones