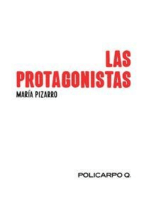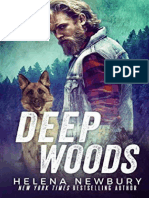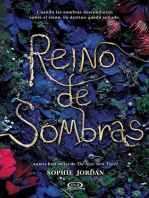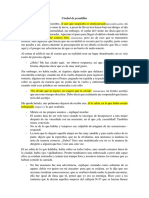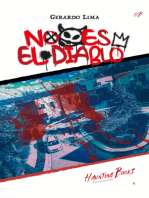Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Golpes Sonaron Tan Fuerte Que Resonaron en Mis Manos y Recorrieron
Cargado por
hernan larrosa0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas3 páginasTítulo original
Los golpes sonaron tan fuerte que resonaron en mis manos y recorrieron
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas3 páginasLos Golpes Sonaron Tan Fuerte Que Resonaron en Mis Manos y Recorrieron
Cargado por
hernan larrosaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Los golpes sonaron tan fuerte que resonaron en mis manos y
recorrieron, furiosos, todo mi cuerpo, como si yo los estuviera
generando. Pero mis manos no sangraron, mis pasos
desesperados no tiñeron de un rojo oscuro los pasillos, ni
arrastraron vidrio. Ni la sangre ni el vidrio estaba en escena
aún. Recorrí desesperada mi casa buscando silencio en algún
rincón de aquellos cuartos vacíos. Tenía que salvar a mi
hermana. Se oía a lo lejos que el discurso de esta vez era
decisivo para su integridad psíquica. Yo ya estaba mucho más
allá.
Ningún cuarto se salvaba de exhibir semejantes injurias. Elegí
uno de ellos, no al azar, claro, nada podía ser al azar para ese
entonces. Si por azar hubiese elegido una de las puertas sin
llave, probablemente no sería esta la historia. Apoyé su cabeza
en mi pecho y le susurré que si respiraba profundo y se
escondía detrás de mi espalda, nada malo iba a pasar.
Cuando escuché sus pasos acercar su voz, verifiqué que la
puerta estuviera bien cerrada. Todo estaba en orden, estaba
lista para ver descender el picaporte, para escuchar cientos de
patadas, una seguida de la otra, cada una representando cada
extremo, cada brote, volviendo a lastimar una y otra vez.
Sangraron mis recuerdos, se tensionaron cada uno de mis
músculos intentando formar un escudo, pero el estruendo ya
estaba sucediendo adentro.
Estábamos a cincuenta metros, tres puertas, nueve pisos y una
reja de la realidad. Mientras estuviéramos ahí dentro, otras
eran las reglas, debíamos acomodarnos ingeniosamente a la
subjetividad más fuerte, la de él, por supuesto, intentando no
quedar del lado de adentro de la reja, ni perdiendo el tiempo
haciéndole comprender que su realidad no era verdaderamente
compartida.
Mientras tanto, a una puerta, nueve pisos y una reja, estaba
mamá. Su amor por sus mascotas casi le presenta la muerte (él
le había asegurado que si se iba, se comería a los dos gatos).
Se la escuchaba aullar desesperación. Su voz cambiaba
sorprendentemente ante el peligro, yo podía distinguir la
gravedad de las situaciones a través de ella, como si ante cada
situación debiera sacar otra persona creada con sus mejores
recursos para afrontar aquello que pasaría.No podía
comprender sus palabras, eran sonidos aislados unos de otros
por ruidos que podían anticipar el escalofriante desorden que
nos esperaría del otro lado de la puerta. Al cerrar mis ojos
podía figurar la escena, me era necesario para ubicar a cada
uno de los personajes y así planificar una huída sin posteriores
lamentos.
Pocos minutos después, nos encontrábamos cruzando el
pasillo, sigilosamente. Sólo podía percibirse nuestro escape por
el crujir de los vidrios al pisar. Yo iba adelante, como siempre,
como si realmente fuera más fuerte que alguien más: iba
adelante porque así debía ser. Algo, había algo, no sé qué aún,
que nos diferenciaba y definía que fuera yo quien debía ponerle
el pecho a esta historia. Yo era lobo, decía papá, el resto
ovejitas. Indudablemente, que yo representara el lobo en su
realidad me hacía correr ciertos riesgos. El lobo no debía morir
igual que una oveja (por supuesto, podía hacerle frente a una
muerte mucho más cruel y sanguinaria, algún ritual morboso y
retorcido).
El pasillo no tenía más de un metro de ancho. Apenas
habíamos transitado la mitad, apareció él. Se apoyó, con un
gesto malicioso, sobre el marco de la segunda puerta. Ya no
había vuelta atrás. Ella temblaba escondida en mi espalda.
Seguramente no había llegado a ver su cara. Cualquiera, al
mirarlo, podría haber asegurado que no era nada bueno lo que
seguía. Yo conocía todos sus gestos. Si pudiera enumerarlos,
aun afirmando que son infinitos, seguiría diciendo -con
seguridad- que sabía con total precisión qué decía cada uno de
ellos, todos, menos éste. Parecía sonreír, llorar, suplicar quién
sabe qué, amenzar, intimidar, todo eso sin decir una palabra,
sin hacer ni un solo movimiento. Apoyada sobre el marco de la
puerta, la figura que representaba todos mis miedos.
También podría gustarte
- Ejercicio 3. Inicio+Nudo+DesenlaceDocumento4 páginasEjercicio 3. Inicio+Nudo+DesenlaceJoao SalazarAún no hay calificaciones
- Indebted - J.L. Beck (A Kingpin Love Affair #1)Documento121 páginasIndebted - J.L. Beck (A Kingpin Love Affair #1)Katia Tome Garcia100% (3)
- Amanecer - Bella ForrestDocumento162 páginasAmanecer - Bella ForrestKld 75Aún no hay calificaciones
- Deep WoodsDocumento221 páginasDeep WoodsQuilpue IchnaAún no hay calificaciones
- Dark ExperimentDocumento5 páginasDark ExperimentjaneAún no hay calificaciones
- Shadow (Saga Satan's Fury MC Memphis) PDFDocumento181 páginasShadow (Saga Satan's Fury MC Memphis) PDFLina GomezAún no hay calificaciones
- La Noche de Los Cuervos - Adriana Rubens-HolaebookDocumento223 páginasLa Noche de Los Cuervos - Adriana Rubens-HolaebookAmy S. PoloAún no hay calificaciones
- Bride of DemonioDocumento170 páginasBride of DemonioMaria ruizAún no hay calificaciones
- YoquenuncasupeDocumento4 páginasYoquenuncasupegolaudadfAún no hay calificaciones
- Cuentos de TerrorDocumento21 páginasCuentos de TerrorLeticiaAún no hay calificaciones
- Relatos de Impunidad PDFDocumento112 páginasRelatos de Impunidad PDFKarla SuárezAún no hay calificaciones
- The Kings Pawn The Complete King Crime F - JL BeckDocumento350 páginasThe Kings Pawn The Complete King Crime F - JL BeckMED ZyAún no hay calificaciones
- Mitologia CuzcatlecaDocumento46 páginasMitologia Cuzcatlecavaleria.jajaja.sanches100% (1)
- Ryan The Extirpador OriginalDocumento21 páginasRyan The Extirpador OriginalKenya ReyesAún no hay calificaciones
- Luz Al FinalDocumento3 páginasLuz Al FinalFlorencia CarapezzaAún no hay calificaciones
- Celeste King - Dark Elf's DemandDocumento205 páginasCeleste King - Dark Elf's DemandMillaray ConchaAún no hay calificaciones
- Relatos de ImpunidadDocumento112 páginasRelatos de ImpunidadTania Jasso100% (1)
- Stephie Walls - RedemptionDocumento212 páginasStephie Walls - Redemptiongn7z8tg6jfAún no hay calificaciones
- 200 Baldosas Al Infierno - VVAADocumento269 páginas200 Baldosas Al Infierno - VVAAAlcon23Aún no hay calificaciones
- Enviado Del Cielo-Meg Cabot - La MediadoraDocumento181 páginasEnviado Del Cielo-Meg Cabot - La Mediadorajessica veronAún no hay calificaciones
- Ventana Al Infierno - Las Increible Historia de David Alba - Corral, Alberto GuerreroDocumento122 páginasVentana Al Infierno - Las Increible Historia de David Alba - Corral, Alberto GuerreroIkerAún no hay calificaciones
- Ciudad de Pesadillas: (Personificación)Documento2 páginasCiudad de Pesadillas: (Personificación)api-568052368Aún no hay calificaciones
- Instituto Nacional Albert Camus: Alumno Sección: Materia: ActividadDocumento4 páginasInstituto Nacional Albert Camus: Alumno Sección: Materia: ActividadBRYAN ERNESTO SÁNCHEZAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento78 páginasUntitledCarolina Di Croce JaubeltAún no hay calificaciones
- Una Nueva VidaDocumento11 páginasUna Nueva VidaNoelia Álvarez DíazAún no hay calificaciones
- Cuando Mi Hermano Menor Jerry Tenía Apenas 5 Años Contrajo Una Terrible en FermedadDocumento3 páginasCuando Mi Hermano Menor Jerry Tenía Apenas 5 Años Contrajo Una Terrible en FermedadlexandroAún no hay calificaciones
- Horror en El Cuarto Oscuro - Ada CorettiDocumento51 páginasHorror en El Cuarto Oscuro - Ada CorettiJonay Rodríguez GodoyAún no hay calificaciones
- Magia Reclamada - Charmaine RossDocumento312 páginasMagia Reclamada - Charmaine Rossgasfiter.rivera.valdesAún no hay calificaciones
- La Parecida - Sonia HippenerDocumento56 páginasLa Parecida - Sonia HippenerEva Maria ForteaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Español El Gato NegroDocumento10 páginasTrabajo de Español El Gato NegroJoymar Mateo Denis PerezAún no hay calificaciones
- Red Salvando Al AlphaDocumento158 páginasRed Salvando Al AlphaPathros Rep100% (1)
- RED SAVING THE ALPHA EspañolDocumento123 páginasRED SAVING THE ALPHA EspañolAdry RenteriaAún no hay calificaciones
- Captured - Lauren BielDocumento185 páginasCaptured - Lauren BieltormentodeluzAún no hay calificaciones
- Un Barón para Una Solterona 1685492113Documento131 páginasUn Barón para Una Solterona 1685492113Jorge Caro BernalAún no hay calificaciones
- Rosario Tijeras 903Documento9 páginasRosario Tijeras 903Alejandra Piedrahíta100% (2)
- 2316 Qué Hay Del InfiernoDocumento19 páginas2316 Qué Hay Del InfiernoNancy SaavedraAún no hay calificaciones
- León Cano, José - OfidioDocumento10 páginasLeón Cano, José - OfidioNOGARA66Aún no hay calificaciones
- Resumen de Los Últimos Días - 25 - Por Héctor VillateDocumento45 páginasResumen de Los Últimos Días - 25 - Por Héctor VillatehectorvillateAún no hay calificaciones
- Story Time 123 SMSDocumento15 páginasStory Time 123 SMSKio SafuyoAún no hay calificaciones
- ¿Quién+saDocumento12 páginas¿Quién+saCarolina ZapataAún no hay calificaciones
- Hunter's Moon (Rebel Wolf #2) - Linsey HallDocumento219 páginasHunter's Moon (Rebel Wolf #2) - Linsey Hallcarcamo.alejandra226Aún no hay calificaciones
- El Mortifago y YoDocumento50 páginasEl Mortifago y YoLeidis RodriguesAún no hay calificaciones
- Diana Beláustegui CuentosDocumento15 páginasDiana Beláustegui CuentosAbi Suarez100% (1)
- Agenda Encuentro Frente 04-02-2021Documento1 páginaAgenda Encuentro Frente 04-02-2021hernan larrosaAún no hay calificaciones
- 2021 Planilla de Inscripción Final - Territorios en DesarrolloDocumento12 páginas2021 Planilla de Inscripción Final - Territorios en Desarrollohernan larrosaAún no hay calificaciones
- Accorinti, Dimarco, Larrosa, PonsiglioneDocumento10 páginasAccorinti, Dimarco, Larrosa, Ponsiglionehernan larrosaAún no hay calificaciones
- 2022 CV PSP LARROSA HernánDocumento1 página2022 CV PSP LARROSA Hernánhernan larrosaAún no hay calificaciones
- 10 Upecenitos 2022Documento3 páginas10 Upecenitos 2022hernan larrosaAún no hay calificaciones
- Alejando Rial Este Libro Va A Tranformarte en La Persona Que Querés SerDocumento2 páginasAlejando Rial Este Libro Va A Tranformarte en La Persona Que Querés Serhernan larrosaAún no hay calificaciones
- La Marihuana y Su Fácil Acceso FINALIZADODocumento22 páginasLa Marihuana y Su Fácil Acceso FINALIZADOhernan larrosaAún no hay calificaciones
- Intro NarcisismoDocumento11 páginasIntro Narcisismohernan larrosaAún no hay calificaciones
- El Diseño Como Parte de La IdentidadDocumento15 páginasEl Diseño Como Parte de La IdentidadGrecia Jasso AmeneyroAún no hay calificaciones
- Monzón Kroeger, Ana, "Los Conocimientos Técnicos No Patentados Como Objeto de Los Contratos de Propiedad Industrial"Documento4 páginasMonzón Kroeger, Ana, "Los Conocimientos Técnicos No Patentados Como Objeto de Los Contratos de Propiedad Industrial"Juan Manuel LuderAún no hay calificaciones
- Fase 3 - Colaborativo - Grupo 170.Documento12 páginasFase 3 - Colaborativo - Grupo 170.Darwin BurbanoAún no hay calificaciones
- Educ SociemocDocumento2 páginasEduc SociemocMichelle GIAún no hay calificaciones
- Contabilidad AgropecuariaDocumento19 páginasContabilidad AgropecuariaIsabel RiveraAún no hay calificaciones
- Silabo 2021-IiDocumento19 páginasSilabo 2021-IiMANUEL ABRAHAM PAZ Y MIÑO CONDEAún no hay calificaciones
- Carpinetti 2017 Colonialismo VerdeDocumento235 páginasCarpinetti 2017 Colonialismo VerdeQuique UnedAún no hay calificaciones
- Contrato de Aparceria Minardi Urzua Jose y Santibañez San Martin Rosa 12-04-11Documento5 páginasContrato de Aparceria Minardi Urzua Jose y Santibañez San Martin Rosa 12-04-11D.Bozzo.LopAún no hay calificaciones
- Sesion 6Documento29 páginasSesion 6keilyAún no hay calificaciones
- Parcial I Procesos Constructivos y Lab - 2022iiDocumento2 páginasParcial I Procesos Constructivos y Lab - 2022iiChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Bahco Chile 2020 PDFDocumento147 páginasBahco Chile 2020 PDFVictor MuñozAún no hay calificaciones
- Acuse Estimulo IvaDocumento2 páginasAcuse Estimulo IvaJuan Jose Rosado VelazquezAún no hay calificaciones
- Ctenosaura SimilisDocumento7 páginasCtenosaura SimilisAna Lucía Herrera NájarAún no hay calificaciones
- Acto de Advertencia Sobre Molestia Al InquilinoDocumento3 páginasActo de Advertencia Sobre Molestia Al InquilinoCelia Vásquez BidóAún no hay calificaciones
- Proyecto SocialDocumento11 páginasProyecto SocialEdson Depaz ReyesAún no hay calificaciones
- Tarea1 CostumbresDocumento4 páginasTarea1 Costumbrestania ddaengAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida DEIBER TUNJANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PDFDocumento4 páginasHoja de Vida DEIBER TUNJANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PDFjose ovalleAún no hay calificaciones
- 3060 PDDocumento106 páginas3060 PDPedro GuevaraAún no hay calificaciones
- PLC Parte 2 PDFDocumento29 páginasPLC Parte 2 PDFSantiago Santa CruzAún no hay calificaciones
- Taller en Clase Subneteo y Sistema Binario (1) - 2Documento3 páginasTaller en Clase Subneteo y Sistema Binario (1) - 2jonathan FernandezAún no hay calificaciones
- El TentadorDocumento2 páginasEl TentadorAnonymous 2hROZ00jz4Aún no hay calificaciones
- 1.0 Epistemología Del CurrículoDocumento24 páginas1.0 Epistemología Del CurrículoSandra Liliana BerrioAún no hay calificaciones
- Direccion OrquestalDocumento2 páginasDireccion OrquestalAlan BritoAún no hay calificaciones
- Modelo Por Necesidades Básicas de Virginia HendersonDocumento11 páginasModelo Por Necesidades Básicas de Virginia Hendersonpmsmx4t9fbAún no hay calificaciones
- Kaes - El Malestar en El Mundo Moderno (Conferencia) PDFDocumento12 páginasKaes - El Malestar en El Mundo Moderno (Conferencia) PDFGonzalo GrandeAún no hay calificaciones
- Numeracion y ViñetasDocumento2 páginasNumeracion y ViñetasLuis AngelAún no hay calificaciones
- 1a. Clase INTRODUCTORIO FUNDESUR Enviado FundesurDocumento67 páginas1a. Clase INTRODUCTORIO FUNDESUR Enviado FundesurLuis RiestraAún no hay calificaciones
- Parque IndustrialDocumento3 páginasParque IndustrialRuiz Laiza JuliverAún no hay calificaciones
- Pre Pagado SDocumento1 páginaPre Pagado Smariana100% (1)
- Rte Inen 251Documento8 páginasRte Inen 251Ingrid Henao ToroAún no hay calificaciones