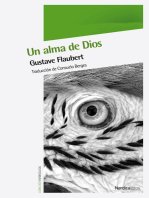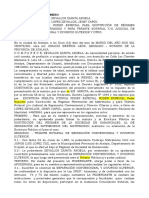Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antoni Pogorelski
Cargado por
Cesar MD0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas16 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas16 páginasAntoni Pogorelski
Cargado por
Cesar MDCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
Antoni Pogorelski
La vendedora de galletas de Lafértovo
Quince años antes del incendio de Moscú, no lejos de la puerta Prolómnaia, se
erguía una pequeña casita de madera con cinco ventanas en la fachada principal y una
pequeña buhardilla sobre la ventana central. En medio del diminuto patio, rodeado por
una vieja cerca, asomaba el aljibe. A ambos lados se levantaban unos galpones
semidestruidos, de los cuales uno servía de refugio a varias gallinas indias y rusas que en
pacífica armonía compartían el madero que lo atravesaba. Delante de la casa, por detrás
de un seto de baja altura, se alzaban dos o tres serbales que parecían mirar con desdén los
arbustos de grosellas negras y de frambuesa que crecían a sus pies. Junto al porche mismo
habían cavado en la tierra un pequeño foso para conservar alimentos.
A esa menesterosa casita se había mudado el cartero retirado Onúfrich con su
mujer Ivánovna y su hija Maria. Onúfrich, que aún era joven, había servido veinte años
en el ejército y había llegado al rango de cabo; después había trabajado con cuerpo y alma
otros tantos años en el correo de Moscú; no había sido multado jamás, o por lo menos por
alguna falta, y finalmente había pasado a retiro con pensión por invalidez. La casa era de
él: la había heredado de una anciana tía fallecida no hacía mucho. Esta viejita, en vida,
era conocida en todo el barrio de Lafértovo con el nombre de “la vendedora de galletas
de Lafértovo”, ya que su ocupación era vender galletas de miel con semillas de amapola
que sabía cocer con singular maestría. Todos los días, hiciera el tiempo que hiciera, la
viejita salía temprano por la mañana de su casita y se encaminaba a la puerta Prolómnaia
llevando sobre su cabeza una cesta repleta de galletas. Cuando llegaba allí, extendía un
paño limpio en el suelo, daba vuelta la cesta y colocaba en orden sus galletas. Así
permanecía hasta la tarde, sin ofrecer a nadie su mercadería y vendiéndola en profundo
silencio. En cuanto comenzaba a oscurecer, la viejita recogía sus galletas en la cesta y
regresaba a paso lento a su hogar. Los soldados de guardia la querían, porque a veces los
agasajaba gratis con su manjar.
Sin embargo, aquella ocupación no era sino una máscara que ocultaba un oficio
bien distinto. Al anochecer, cuando en los otros barrios de la ciudad comenzaban a
encender los faroles y en los alrededores de su casa se proyectaba la oscuridad nocturna,
gente de diferentes estamentos y condición social se acercaba con timidez a la cabaña y
golpeaba suavemente la tranquera. Sultán, un perro grande y bravo atado a una cadena,
anunciaba la llegada de aquellos extraños con sonoros ladridos. La viejita abría la puerta,
tomaba de la mano al visitante con sus dedos largos y huesudos y lo conducía a las bajas
habitaciones. Allí, bajo la centelleante luz de una lamparilla, sobre una insegura mesa de
roble, yacía un mazo de cartas en las cuales, por el frecuente uso, apenas se distinguían
los diamantes de los corazones; sobre el saliente de la estufa había una cafetera de cobre
rojo, y en la pared colgaba un tamiz. La viejita, luego de tomar del invitado una suma
voluntaria -según las circunstancias-, barajaba las cartas o recurría a la cafetera o al tamiz.
Su elocuente boca derramaba un torrente de predicciones sobre la bienaventuranza futura,
y los visitantes, extasiados por la dulce esperanza, al salir de la casa solían retribuirla con
el doble de lo que le habían dado al entrar.
Así pues, su vida transcurría en calma en medio de estas pacíficas ocupaciones.
Es verdad que, a sus espaldas, los vecinos envidiosos la trataban de bruja y hechicera,
pero ante ella hacían profundas reverencias, sonreían con ternura y la llamaban abuela.
En parte, ese respeto se debía a que, en una ocasión, uno de los vecinos tuvo la ocurrencia
de informar a la policía de que la vendedora de galletas de Lafértovo leía
clandestinamente las cartas y el café y que incluso frecuentaba gente sospechosa. Al día
siguiente se presentó un policía, entró en la casa, hizo una severa y prolongada requisa y
al fin se retiró anunciando que no había encontrado nada. No se sabe qué medios empleó
la venerable viejita para demostrar su inocencia, pero no pasa por ahí el asunto; lo
importante es que la denuncia fue desestimada. Parecía que el destino mismo intercedía
por la pobre vendedora, ya que poco después el hijo del denunciante, un niño vivaracho,
corriendo por el patio cayó sobre un clavo y se sacó un ojo; días más tarde, su esposa se
resbaló y se dislocó un pie; por último, para colmo de todas las desgracias, su mejor vaca,
que jamás se había enfermado, de pronto murió. El vecino, desesperado y a regañadientes,
enterneció a la viejita con lágrimas y regalos, y desde entonces toda la vecindad la trataba
con el debido respeto. Solo quienes cambiaban de vivienda y se mudaban lejos del barrio
Lafértovo -por ejemplo, a Présnenskie Prudí, Jamóvniki o Piátnitskaia- se atrevían a
llamar en voz alta bruja a la vendedora de galletas; unos aseguraban haber visto con sus
propios ojos cómo en las noches oscuras llegaba a casa de la vieja un cuervo grande con
ojos brillantes como carbón incandescente; otros incluso juraban que su querido gato
negro, que todas las mañanas la acompañaba hasta la puerta y todas las tardes allí la
recibía, no era sino el mismísimo espíritu del mal.
Al final, esos rumores llegaron a oídos de Onúfrich, quien, por su trabajo, tenía
libre acceso a los recibidores de muchas casas. Onúfrich era un hombre devoto, y la idea
de que su tía mantuviera breves contactos con el maligno provocó una gran inquietud en
su alma. Largo tiempo estuvo sin saber qué hacer.
-¡Ivánovna! -dijo al fin una noche, levantando un pie y acomodándose en la cama-
-. ¡Ivánovna, asunto resuelto! Mañana a la mañana iré a casa de mi tía y trataré de
convencerla de que deje esa maldita ocupación suya. Gracias a Dios, ha llegado casi a los
noventa años, y a esa edad ya es hora de arrepentirse y de pensar en el alma.
Las intenciones de Onúfrich no le gustaron para nada a su mujer. Todos creían
que la vendedora de galletas de Lafértovo era una mujer rica, y Onúfrich era su único
heredero.
-¡Querido! -respondió acariciándole la frente arrugada-, haz el favor de no meterte
en asuntos ajenos. Bastantes desvelos ya tenemos con los nuestros; ahí ves, Masha crece,
un día llegará la hora de darla en matrimonio; y sin dote ¿de dónde vamos a sacar novios?
Sabes que tu tía ama a nuestra hija, es su madrina, y cuando llegue el momento de casarla
tu tía es la única persona de la que podemos esperar una atención. Así que, si te
compadeces de Masha y me amas a mí siquiera un poquito, deja a esa buena viejita en
paz. Ya sabes, mi cielo…
Ivánovna quería continuar, pero notó que Onúfrich roncaba. Lo miró con aire
afligido, recordando que en otro tiempo no era tan indiferente a sus palabras; se volvió y
pronto ella también comenzó a roncar.
A la mañana siguiente, cuando Ivánovna aún se hallaba sumida en un profundo
sueño, Onúfrich se levantó despacio, rezó mansamente ante el ícono de San Nicolás,
limpió con un paño el águila brillante de su casquete y su insignia de cartero y se puso el
uniforme. Después reconfortó su espíritu con una gran copa de vodka y salió al zaguán.
Allí se enganchó el pesado sable, volvió a santiguarse y se encaminó a la puerta
Prolómnaia.
La viejita lo recibió con afecto.
-¡Ay, ay, sobrinito! -le dijo-. ¡Qué desgracia te habrá sacado de casa tan temprano
y encima tan lejos! Bueno, bueno, bienvenido, toma asiento.
Onúfrich se sentó junto a ella en un banco, carraspeó y no sabía por dónde
empezar. En ese momento la decrépita viejita le pareció más terrible que las baterías
turcas que había visto treinta años atrás. Al fin, de repente, cobró ánimo.
-¡Tiíta! -dijo con voz firme-, he venido a hablar con usted de un asunto.
-Habla, querido -respondió la viejita-, te escucho.
-¡Tiíta! No le queda ya mucha vida en este mundo, es hora de arrepentirse, de
renunciar a Satanás y sus ilusiones.
La viejita no lo dejó continuar. Los labios se le pusieron lívidos, los ojos se le
inyectaron en sangre, empezó a golpear sonoramente la nariz contra la barbilla.
-¡Fuera de mi casa! -gritó ahogándose de rabia-. ¡Fuera, maldito... y que tus
condenadas piernas te flaqueen cuando vuelvas a pisar mi umbral!
Levantó su enjuta mano… Onúfrich casi cae muerto de miedo; de pronto, sus
piernas recuperaron la agilidad largo tiempo perdida; en un santiamén, saltó los escalones
y llegó corriendo a su casa sin volver la vista atrás.
Desde entonces, los vínculos entre la viejita y la familia de Onúfrich se
interrumpieron por completo. Así pasaron varios años. Masha llegó a la mayoría de edad
y era hermosa como un día de mayo; los jóvenes andaban tras ella; los viejos, cuando la
veían, lamentaban su juventud perdida. Pero Masha era pobre y los novios no aparecían.
Ivánovna empezó a recordar más a menudo a la vieja tía y no hallaba consuelo.
-¡Tu padre aquella vez perdió la chaveta! -solía decir a Maria-. ¿Para qué tenía
que meterse donde no lo llamaban? ¡Ahora te quedarás soltera!
Veinte años antes, cuando Ivánovna era joven y bonita, no se habría desesperado
por convencer a Onúfrich de que pidiera perdón a su tía y se reconciliara con ella; pero
desde que el tinte rosáceo de sus carrillos empezó a ceder el lugar a las arrugas, Onúfrich
recordó que el marido es quien manda a su mujer y la pobre Ivánovna, con amargura, se
vio obligada a renunciar a su poder. Onúfrich no solo nunca hablaba por su cuenta de la
viejita, sino que había prohibido a su esposa y a su hija que mencionaran su nombre. Pese
a ello, Ivánovna tenía la intención de recomponer las relaciones con ella. Sin valor para
actuar con franqueza, decidió visitar a la viejita a escondidas del marido y asegurarle que
ni ella ni la hija tenían algo que ver con las tonterías de su sobrino.
Por fin, un incidente facilitó sus planes: Onúfrich fue designado para cubrir el
puesto de un maestro de postas que había enfermado, e Ivánovna a duras penas pudo
ocultar su alegría al despedirse de su marido. No había hecho a tiempo a acompañar a su
querido esposo hasta la puerta de la ciudad, no había hecho a tiempo a secarse las lágrimas
cuando tomó a su hija del brazo y regresó a toda prisa a casa.
-¡Máshenka! -le dijo-, vístete mejor ahora mismo, vamos de visita.
-¿A visitar a quién, madrecita? -preguntó Masha con asombro.
-A buenas personas -respondió la madre-. Apúrate, apúrate, Máshenka, no pierdas
tiempo; ya oscurece y vamos lejos.
Masha se acercó al espejo enmarcado en cartón que colgaba en la pared, se peinó
con suavidad el cabello y sujetó su larga trenza castaño oscuro con una peineta de cuerno;
luego se puso un vestido rojo de percal y un pañuelito de seda en el cuello; dio unas dos
vueltas más frente al espejo y le dijo a la madre que ya estaba lista.
Por el camino, Ivánovna le reveló a la hija que iban a ver a la tía.
-Para cuando lleguemos ya habrá oscurecido -dijo-, y seguramente la
encontraremos en casa. Pon atención, Masha: bésale la manito y dile que la has extrañado
mucho todo este tiempo. Ella primero se enfadará, pero yo la ablandaré; después de todo,
no tenemos la culpa de que mi esposo haya perdido la mollera.
En medio de estas conversaciones, llegaron a la casa de la viejita. A través de los
postigos cerrados centelleaba la luz.
-Recuerda, no olvides besarle la manito -repitió Ivánovna acercándose a la puerta.
Sultán ladró fuerte. La tranquera se abrió, la viejita tendió la mano y las condujo
a una habitación; las había tomado por sus habituales visitantes nocturnos.
-¡Excelentísima señora tía! -comenzó Ivánovna.
-¡Váyanse al diablo! -gritó la vieja cuando reconoció a su sobrina-. ¿Para qué han
venido? No las conozco ni quiero conocerlas.
Ivánovna empezó con su relato, injurió al marido y pidió perdón, pero la vieja se
mostraba inflexible.
-¡Les digo que se vayan! -gritaba-. ¡De lo contrario…! -Y levantó la mano.
Masha se asustó, recordó la orden de la madre y, sollozando vivamente, se arrojó
a besarle las manos.
-¡Señora abuelita! -exclamó-, no se enoje conmigo. ¡Estoy tan feliz de volver a
verla!
Las lágrimas de Masha conmovieron por fin a la viejita.
-Deja de llorar -dijo-, no estoy enfadada contigo; sé que no tienes la culpa de nada,
criaturita mía. ¡Pero no llores, Máshenka! ¡Cómo has crecido! ¡Qué guapa te has puesto!
Le acarició una mejilla.
-Siéntate a mi lado -continuó-. ¡Le ruego que tome asiento, Marfa Ivánovna!
¿Cómo se han acordado de mí después de tanto tiempo?
Ivánovna se alegró por esa pregunta y empezó a contarle cómo había intentado
disuadir a su esposo, cómo este no le había hecho caso, cómo les había prohibido ir a
visitar a la tía, cómo se habían afligido y cómo, por último, habían aprovechado la
ausencia de Onúfrich para presentar sus más profundos respetos a la tiíta.
La viejita oyó con impaciencia las historias de Ivánovna.
-Que así sea -dijo a esta-, no soy rencorosa; pero si en verdad desean que olvide
el pasado, prométanme que cumplirán todo lo que yo mande. Solo con esa condición
volveré a aceptarlas bajo mi protección y haré feliz a Masha.
Ivánovna juró que todas sus órdenes serían religiosamente cumplidas.
-Está bien -dijo la viejita-, ahora vayan con Dios; y mañana a la noche que Masha
venga sola, pero no antes de las once y media. ¿Lo oyes, Masha? Ven sola.
Ivánovna atinó a responder, pero la vieja no le dejó decir una palabra. Se levantó,
las hizo salir de casa y cerró la puerta tras ellas.
La noche era oscura. Caminaron largo rato tomadas de la mano, sin intercambiar
palabras. Al fin, cuando se aproximaban a unos faroles encendidos, Masha miró
tímidamente alrededor y rompió el silencio.
-¡Madrecita! -dijo a media voz-. ¿En verdad mañana iré sola a casa de la abuela,
de noche y después de las once?...
-Ya has oído que te ordenó ir sola. Por lo demás, puedo acompañarte hasta la mitad
del camino.
Masha guardó silencio y quedó pensativa. Cuando su padre se había peleado con
su tía, ella no tenía más de trece años; entonces no comprendía las razones de esa disputa
y solo lamentaba que no la llevaran más a casa de esa buena viejita que siempre la
acariciaba y la convidaba con sus galletas de miel. Después de aquello, si bien Masha ya
había alcanzado la mayoría de edad, Onúfrich nunca hacía referencia al episodio; la
madre, por su parte, hablaba bien de la viejita y echaba toda la culpa a su esposo. Así fue
como Masha, aquella tarde, fue con gusto tras su madre. Sin embargo, cuando la vieja las
recibió con insultos, cuando Masha vio bajo la trémula luz de la lamparilla su rostro
morado de rabia, el corazón se le estremeció de espanto. Durante el prolongado relato de
Ivánovna, a su mente acudió, como a través de una densa niebla, todo lo que en su infancia
había oído sobre la abuelita… y si en aquel momento la vieja no la sujetara de la mano,
quizás habría salido corriendo de la casa. Así pues, es fácil figurarse con qué sentimiento
pensaba en el día de mañana.
Al llegar a casa, Masha, con lágrimas en los ojos, le pidió a la madre que no la
enviara a casa de la abuela, pero sus súplicas fueron vanas.
-¡Qué tonta eres! -le dijo Ivánovna-. ¿De qué tienes miedo? Te acompañaré a
escondidas casi hasta su casa, en el camino nadie te tocará, ¡y la desdentada abuela
tampoco te comerá!
Masha lloró todo el día siguiente. Empezó a oscurecer y su terror aumentó, pero
Ivánovna parecía no notar nada y la vistió casi a la fuerza.
-Cuanto más llores, peor para ti -le dijo-. ¡Qué dirá la abuela cuando te vea los
ojos rojos!
Entretanto, el cuclillo del reloj cantó once veces. Ivánovna se llevó agua fría a la
boca, roció el rostro de Masha y la arrastró consigo.
Masha la seguía como una víctima camino al sacrificio. El corazón le latía con
violencia, los pies apenas le respondían, y de ese modo llegaron al barrio Lafértovo.
Caminaron varios minutos juntas, pero, en cuanto Ivánovna vio a lo lejos la luz
centelleante a través de los postigos, soltó la mano de su hija.
-Ahora ve sola -le dijo-, más no me atrevo a acompañarte.
Masha, desesperada, se arrojó a sus pies.
-¡Basta de tonterías! -exclamó la madre con voz severa-. ¿Qué es lo que te ocurre?
¡Obedece y no me hagas enfadar!
La pobre Masha reunió las últimas fuerzas y con pasos quedos se alejó de la
madre. Ya eran cerca de las doce; nadie se encontró con ella, y en ningún sitio se veía luz,
excepto en la casa de la vieja. Parecía que todos los habitantes de aquel barrio se habían
extinguido; un silencio sombrío reinaba por doquier; solo el ruido sordo de sus propios
pasos repercutía en sus oídos. Al fin llegó a la casita y puso su mano vacilante sobre la
tranquera… A lo lejos, en el campanario de Nikita Mártir, dieron las doce. Los tañidos
de la campana, en el silencio de la negra noche, se extendieron por el aire como un rumor
vibrante y llegaron a sus oídos. Dentro de la casita, el gato lanzó doce sonoros
maullidos… Masha se sobrecogió y quiso huir… pero enseguida se oyó el fuerte ladrido
del perro, la tranquera chirrió y los largos dedos de la vieja la tomaron de la mano. Sin
comprender lo que hacía, Masha subió al porche y se encontró en la habitación de la
abuela… Cuando volvió un poco en sí, vio que estaba sentada en un banco; ante ella, la
vieja le frotaba las sienes con alcohol fórmico.
-¡Qué asustada estás, palomita! -le decía-. ¡Bueno, bueno! La oscuridad que hay
afuera es maravillosa, pero tú, criaturita, aún no aprecias su valor y por eso temes.
Descansa un poco. ¡Ya es hora de poner manos en el asunto!
Masha no respondió una palabra; sus ojos, agotados por el llanto, seguían todos
los movimientos de la abuela. La viejita corrió la mesa al centro de la habitación, sacó de
la alacena una gran vela rojo oscuro, la encendió, la fijó sobre la mesa y apagó la
lamparilla. La habitación se iluminó de una luz rosácea. Todo el espacio entre el suelo y
el techo pareció llenarse de largos hilos de color sangre que se desplegaban por el aire en
diferentes direcciones, ora formando un ovillo, ora estirándose como serpientes…
-¡Magnífico! -dijo la vieja, y tomó a Masha de la mano-. Ahora ven conmigo.
A Masha le temblaban todos los miembros; temía seguir a su abuela, pero más
temía hacerla enojar. Se levantó a duras penas sobre los pies.
-Tómate fuerte de mis faldones y sígueme -añadió la vieja-. ¡No temas nada!
La vieja empezó a caminar alrededor de la mesa y con lánguida melodía
pronunciaba palabras incomprensibles; delante de ella, con pasos mesurados y solemnes,
marchaba el gato negro, con los ojos brillantes y la cola levantada. Masha entornó los
ojos y con andar vacilante seguía a la abuela. La vieja dio tres vueltas a la mesa, siempre
con su canto misterioso y acompañada por los maullidos del gato. De pronto se detuvo y
guardó silencio… Masha involuntariamente abrió los ojos… los hilos rojo sangre seguían
flotando en el aire, pero, echando sin querer una mirada al gato, vio que este llevaba una
levita militar de color verde, y, en el lugar donde antes estaba la redonda cabeza del
animal, le pareció distinguir un rostro humano que, con los ojos desencajados, clavaba su
mirada en ella… Lanzó un sonoro grito y se desplomó sin conocimiento…
Cuando volvió en sí, la mesa de roble ocupaba el sitio de antes, la vela rojo oscuro
había desaparecido y en la mesa, también como antes, ardía la lamparilla; la abuela estaba
sentada junto a ella, mirándola a los ojos y sonriendo con aspecto alegre.
-¡Qué miedosa eres, Masha! -le dijo-. Pero no importa, acabé el asunto sin ti. ¡Te
felicito, querida, te felicito por el novio! Es un hombre a quien conozco bien y
seguramente te gustará. Masha, siento que me queda poco en este mundo; mi sangre ya
circula muy despacio por las venas y por momentos el corazón se me detiene… Mi fiel
amigo -prosiguió la vieja, arrojando una mirada al gato- ya hace tiempo que me llama allí
donde mi sangre fría volverá a calentarse. Quisiera vivir un poco más bajo el radiante sol,
quisiera admirar un poco más las monedas de oro… pero mi última hora pronto llamará
a la puerta. ¡Qué se le va a hacer! Lo que deba ser, será.
-Tú, Masha mía -continuó tras besarla en la frente con sus flácidos labios-, tú serás
después de mí la dueña de mis tesoros; siempre te he amado y con gusto te cedo mi lugar.
Pero escúchame con atención: vendrá el novio que te fue asignado por la fuerza que rige
la mayoría de los matrimonios… Lo pedí especialmente para ti; obedéceme y cásate con
él. Te enseñará la ciencia que me ayudo a mí a acumular mi tesoro; con su común esfuerzo
crecerá al doble y mis cenizas tendrán paz. Aquí tienes la llave; cuídala más que a tus
ojos. Me ha sido prohibido revelarte dónde guardo mi dinero, pero tan pronto como te
cases todo lo descubrirás.
La vieja misma le colgó al cuello una pequeña llave sujeta a un cordón negro. En
ese momento el gato aulló dos veces.
-Ya son las dos de la mañana -dijo la abuela-. Ahora vuelve a casa, niña mía.
¡Adiós! Puede que ya no volvamos a vernos… -Acompañó a Masha hasta la calle, volvió
a entrar en la casa y cerró tras sí la tranquera.
Bajo la pálida luz de la luna, Masha regresó a casa a pasos acelerados. Estaba
contenta de que la entrevista nocturna con su abuela hubiera terminado, y pensó con
deleite en su futura riqueza. Ivánovna, impaciente, la esperó largo tiempo.
-¡Gracias a Dios! -exclamó al verla-. Ya temía que algo te hubiera pasado.
Cuéntame ya mismo lo que hiciste en casa de la abuela.
Masha se dispuso a obedecer, pero el fuerte cansancio le impedía hablar.
Ivánovna, al advertir que a su hija se le cerraban los ojos, decidió aguardar hasta la
mañana para satisfacer su curiosidad; ella misma desvistió a su querida hija y la ayudó a
meterse en la cama, donde no tardó en conciliar un profundo sueño.
Al día siguiente, cuando despertó, Masha a duras penas pudo reunir sus
pensamientos. Le parecía que todo lo que le había sucedido la víspera no era más que un
mal sueño, pero, cuando sin querer miró la llave que le colgaba del pecho, se cercioró de
la verdad de todo lo que había visto, y lo refirió en detalle a su madre. Ivánovna no cabía
en sí de la alegría.
-¿Ahora ves lo bien que hice en no hacer caso a tus lágrimas? -dijo.
Todo aquel día la madre y la hija se entregaron a dulces ensueños sobre la
prosperidad futura. Ivánovna le prohibió rigurosamente a Masha decir una sola palabra al
padre sobre su entrevista con la abuela.
-Es un hombre terco y gruñón -añadió-, y es capaz de estropear todo el asunto.
Contra toda expectativa, Onúfrich llegó al otro día por la noche. El maestro de
postas, cuyo cargo le habían asignado ejercer, se recuperó de repente, y Onúfrich regresó
a casa en el primer coche de correo que salió para Moscú.
No tuvo tiempo de contar a su esposa e hija cuál fue el motivo por el que había
regresado tan pronto cuando en el departamento ingresó un antiguo compañero suyo que,
por entonces, servía de centinela en el barrio Lafértovo, no lejos de la casa de la vendedora
de galletas.
-¡Su tía ha pasado a mejor vida! -dijo sin permitirse siquiera saludar.
Masha e Ivánovna cruzaron una mirada.
-¡Dios dé descanso a su alma! -exclamó Onúfrich, juntando las manos en gesto
dócil-. ¡Recemos por la difunta, que necesita nuestras oraciones!
Comenzó a recitar una oración. Ivánovna y la hija se santiguaban y hacían
profundas reverencias, pero en la mente tenían los tesoros que las aguardaban. De pronto
ambas se estremecieron al mismo tiempo… ¡Les pareció que la difunta las miraba desde
la calle y las saludaba! Onúfrich y el centinela, que rezaban con celo, no notaron nada.
A pesar de que ya era tarde, Onúfrich se dirigió a casa de la difunta tía. Por el
camino, su antiguo compañero le contó todo lo que sabía sobre su muerte.
-Ayer su tía regresó a casa a la hora de siempre; los vecinos vieron que en su casa
había luz. Pero hoy ya no apareció en la puerta Prolómnaia y dedujeron que estaba
enferma. Por fin, hacia la noche, decidieron entrar a su cuarto, pero ya no estaba entre los
vivos; así es como cuentan algunos la muerte de la vieja. Otros afirman que la noche
anterior algo extraordinario sucedió en su casa. Dicen que cerca de su casa se desencadenó
una fuerte tormenta mientras que en todas partes el tiempo era apacible; los perros de todo
el barrio se reunieron bajo sus ventanas y aullaban ruidosamente; los maullidos de su gato
se oían desde lejos… En cuanto a mí, dormí toda la noche con la mayor tranquilidad, pero
un compañero mío que estaba de guardia asegura haber visto cómo desde el cementerio
Vvedénskoie unas luces que brincaban por tierra y formaban largas filas se extendían
hasta su casa y, al llegar a la tranquera, desaparecían una tras otra como si se colaran bajo
ella. Dicen que en su casa se oyeron ruidos extraños, silbidos, carcajadas y gritos hasta el
mismo amanecer. ¡Es extraño que hasta ahora nadie haya podido dar con su gato negro!
Onúfrich escuchó con pesar el relato del centinela, sin responder una palabra. Así
llegaron a casa de la difunta. Los serviciales vecinos, olvidando el miedo que la vieja les
infundía en vida, ya la habían lavado y vestido con ropa festiva. Cuando Onúfrich entró
en la habitación, la vieja yacía sobre una mesa. A la cabecera estaba sentado un sacristán
leyendo el salterio. Onúfrich agradeció a los vecinos, mandó comprar velas de cera,
encargó un ataúd, dispuso que hubiera bebida y comida para quienes desearan pasar la
noche junto a la difunta y regresó a casa. Al salir de la habitación, no pudo decidirse a
besar la mano de su tía.
Dos días después debía realizarse el funeral. Ivánovna alquiló para ella y para su
hija unos vestidos negros y ambas se presentaron de riguroso luto. Al principio todo
marchó como es debido; solo Ivánovna, al despedirse de la tía, dio un súbito salto atrás,
palideció y fue presa de un violento temblor; dijo a todos que se sentía mal, pero después,
a hurtadillas, confesó a Masha que, según le pareció, la vieja había abierto la boca y había
querido morderle la nariz. Sin embargo, cuando levantaron el ataúd, se había vuelto tan
pesado como si lo hubieran llenado de plomo: seis carteros de espaldas anchas a duras
penas pudieron sacarlo y colocarlo en el coche fúnebre. Los caballos lanzaban fuertes
resoplidos y costó gran trabajo hacerlos andar.
Las circunstancias de aquel día, sumadas a las propias observaciones, dieron
motivo a Masha para sumirse en reflexiones. Recordó los medios de los que se había
valido la difunta para reunir su tesoro, y su posesión no le pareció muy halagüeña. Por
momentos, la llave que le colgaba del cuello oprimía su pecho como una pesada piedra,
y en más de una ocasión consideró la posibilidad de revelar todo al padre y pedirle
consejo; pero Ivánovna no le sacaba los ojos de encima y repetía a cada instante que la
vieja causaría la desgracia de todos si no cumplía con sus órdenes. El demonio de la
codicia se había adueñado por completo del alma de Ivánovna, quien aguardaba con
impaciencia a que apareciera el novio prometido y revelara el modo de apoderarse del
tesoro. Si bien temía pensar en la difunta y ante el solo recuerdo de esta un sudor frío le
cubría el rostro, en su alma la avidez por el oro era más fuerte que el miedo, y fastidiaba
sin cesar a su marido con la idea de mudarse al barrio Lafértovo, asegurando que todos
les criticarían vivir en un departamento alquilado cuando disponían de una casa propia.
Entretanto, Onúfrich, que ya había cumplido con su servicio y había pasado a
retiro, empezó a pensar en el reposo. La idea de la casa le resultaba desagradable cuando
recordaba de quién la había recibido. Incluso se estremecía cada vez que debía pisar la
habitación en la que antes vivía la vieja. Pero Onúfrich era piadoso y devoto, y creía que
ninguna fuerza maligna tiene poder sobre una conciencia limpia; por eso, tras juzgar que
sería conveniente vivir en su propia casa antes que alquilar un departamento, decidió
vencer su aversión y mudarse.
Ivánovna se alegró mucho cuando Onúfrich ordenó el traslado a la casa de
Lafértovo.
-Ahora verás, Masha -le dijo a la hija-, que pronto aparecerá el novio. ¡Cómo
viviremos cuando tengamos una cámara llena de oro! ¡Cómo se sorprenderán nuestros
antiguos vecinos cuando entremos en sus patios a bordo de tu carroza, y quizás con un
tiro de cuatro caballos!...
Masha la miraba en silencio y sonreía con tristeza. Desde hacía un tiempo
pergeñaba algo muy distinto.
Unos días antes de esa conversación (vivían aún en el departamento), Masha,
temprano en la mañana, estaba sentada y pensativa junto a la ventana. Por la calle pasó
un joven bien vestido, la miró y, con cortesía, se quitó el sombrero. Masha también lo
saludó con la cabeza y, sin saber por qué, se puso toda colorada. Un rato después, el
mismo joven pasó en sentido contrario, luego se volvió, pasó de nuevo y otra vez regresó.
En cada oportunidad miró hacia la ventana, y en cada oportunidad el corazón de Masha
palpitó con violencia. Masha ya había cumplido diecisiete años, pero hasta entonces
nunca le había ocurrido que el corazón le palpitara cuando alguien pasaba por delante de
las ventanas. Aquello le pareció raro, y después de almorzar se sentó junto a la ventana
solo para averiguar si el corazón le palpitaría cuando volviera a pasar el joven…
Permaneció así sentada hasta el anochecer, pero nadie apareció. Por último, cuando
encendieron los faroles, se apartó de la ventana y estuvo triste y pensativa toda la noche;
la enfadaba no haber logrado repetir el experimento.
Al día siguiente, en cuanto despertó, Masha saltó de la cama, se aseó aprisa, se
vistió, le rezó a Dios y se sentó junto a la ventana con los ojos dirigidos hacia el lado
donde la víspera había aparecido el desconocido. Por fin lo vio; los ojos del joven la
buscaban desde lejos, y, cuando se acercó, sus miradas se cruzaron como sin querer.
Masha, obnubilada, se llevó la mano al corazón para sentir si palpitaba… El joven advirtió
ese gesto y, seguramente sin comprender su significado, también se llevó la mano al
pecho… Masha salió de su estupor, enrojeció y retrocedió de un salto. Después de eso,
no se acercó a la ventana en todo el día, temiendo encontrarse con aquel joven. Sin
embargo, su imagen no se le borraba de la cabeza; Masha trataba de pensar en otras cosas,
pero sus esfuerzos eran vanos.
Para poner fin a sus ideas, a la tarde se le ocurrió ir a visitar a una viuda de la
vecindad. Cuando entró en su habitación, para gran sorpresa suya, vio a aquel mismo
desconocido que tan infructuosamente intentaba olvidar. Masha se asustó, enrojeció,
luego palideció y no supo qué decir. Las lágrimas brillaron en sus ojos. El desconocido,
otra vez, no la comprendió… la saludo con aire triste, suspiró y se retiró. Ella se azoró
aún más y, de impotencia, rompió a llorar. La vecina, alarmada, la sentó a su lado y se
interesó por la causa de su aflicción. Masha tampoco sabía bien por qué lloraba, por lo
que no pudo decir el motivo; sin embargo, en su interior adoptó la firme resolución de
rehuir en lo posible a aquel desconocido que la había hecho llorar. Esa idea la calmó.
Trabó conversación con la vecina y empezó a contarle sobre sus asuntos domésticos;
también le dijo que, a lo mejor, pronto se mudarían al barrio Lafértovo.
-¡Qué lástima! -dijo la viuda-. Me da mucha lástima perder a unos vecinos tan
buenos, y no soy la única que lo lamentará. Conozco a una persona que se afligirá mucho
cuando se entere de esta noticia.
Masha volvió a enrojecer; quería preguntar de qué persona se trataba, pero no
pudo decir ni una palabra. La obsequiosa vecina, por lo visto, adivinó sus pensamientos,
ya que prosiguió así:
-¿No conoce al joven que acaba de salir del cuarto? Usted quizás ni haya notado
que ayer y hoy ha pasado por la puerta de su casa, pero él la vio y ha venido especialmente
a verme para averiguar sobre usted. Puede que me equivoque, pero me parece que usted
ha tocado en lo vivo su pobre corazoncito. ¿Por qué se pone colorada? -añadió cuando
vio que a Masha se le encendían las mejillas-. Es joven, apuesto, y si le gusta a Máshenka
quizás la cosa pronto acabe en matrimonio.
Ante estas palabras, Máshenka se acordó involuntariamente de la abuela. “¡Ay! -
se dijo-. ¿No será este el novio que me ha sido asignado?” Pero pronto esta idea cedió el
lugar a otra no tan agradable. “No puede ser -pensó- que este joven tan guapo mantuviera
un vínculo estrecho con la difunta. Es tan atractivo y viste con tanta afectación que, de
seguro, no sabría duplicar el tesoro de la abuela.” Mientras tanto, la vecina le seguía
contando que, si bien era hijo de artesanos, su conducta era buena y sobria, y que vendía
paño en el mercado. No tenía mucho dinero, pero ganaba un sueldo considerable, y quién
sabe, quizás algún día el dueño lo adopte entre los suyos.
-Así que bueno -añadió-, escucha un buen consejo: no rechaces al joven. ¡El
dinero no hace la felicidad! Ahí tienes a tu abuela -¡que Dios me perdone!-: tenía vaya
una a saber cuánto dinero, ¿y ahora dónde fue a parar todo eso?... Dicen que al gato negro
se lo tragó la tierra, ¡y el dinero se habrá ido con él!
Masha, en su fuero interno, estaba de acuerdo con la opinión de la vecina; a ella
también le parecía que era mejor ser pobre y vivir con aquel amable desconocido antes
que ser rica y pertenecer vaya Dios a saber a quién. Poco faltó para que contara todo,
pero, recordando las estrictas instrucciones de la madre, y temiendo su propia debilidad,
se levantó aprisa y se despidió. Cuando salía ya del cuarto, sin embargo, no pudo reprimir
el deseo de conocer el nombre del desconocido.
-Se llama Ulián -respondió la vecina.
Desde ese momento, Ulián no abandonó los pensamientos de Masha; todo en él
le gustaba, incluso el nombre. Pero para ser suya había que rechazar el tesoro legado por
la abuela. Ulián no era rico, y ella pensaba que, en efecto, ni el padre ni la madre
consentirían en su casamiento. Aún más la persuadía de ello el hecho de que Ivánovna no
paraba de hablar de la riqueza que los aguardaba y de la vida dichosa que entonces
llevarían. Así pues, temiendo desatar la ira de su madre, Masha decidió no pensar más en
Ulián; se cuidaba de acercarse a la ventana, evitaba cualquier conversación con la vecina
y trataba de mostrarse alegre, pero las facciones de Ulián se habían grabado
profundamente en su corazón.
Entretanto, llegó el día en que debían mudarse a la casa de Lafértovo. Onúfrich
marchó allí primero y ordenó a su esposa y a su hija que lo siguieran con los bártulos
empacados el día anterior. Llegaron dos carretas; los cocheros, con ayuda de los vecinos,
sacaron los baúles y los muebles. Ivánovna y Masha tomaron en sus manos dos grandes
atados y la pequeña caravana se dirigió a paso lento hacia la puerta Prolómnaia. Cuando
pasaban por el departamento de la viuda, Masha sin querer alzó los ojos: junto a la ventana
abierta, con la cabeza gacha, estaba Ulián; todas sus facciones transmitían un hondo pesar.
Masha simuló no verlo y volvió la cabeza hacia la vereda opuesta, pero lágrimas de
amargura rodaron a mares por su pálido rostro.
En casa ya hacía rato que Onúfrich las esperaba. Expresó su opinión acerca de
dónde colocar los muebles y les explicó cómo pensaba ordenar el nuevo hogar.
-Este cuartito -le dijo a Ivánovna- será nuestro dormitorio; al lado, en la habitación
pequeña, pondremos los íconos, y esta será nuestra sala y comedor. Masha puede dormir
arriba, en la buhardilla. Jamás he vivido con tanto espacio, pero, no sé por qué, mi corazón
no se calma. ¡Quiera Dios que seamos aquí tan felices como en las estrechas habitaciones
de antes!
Ivánovna dibujó una involuntaria sonrisa. “¡Espera y ya verás en qué palacio
viviremos!”, pensó.
La alegría de Ivánovna, sin embargo, ese mismo día menguó notablemente: en
cuanto cayó la noche, un silbido penetrante resonó en las habitaciones y los postigos
empezaron a sacudirse.
-¿Qué es eso? -gritó Ivánovna.
-Es el viento -respondió Onúfrich con sangre fría-. Se ve que los postigos no están
firmes, mañana habrá que repararlos.
Ella guardó silencio y lanzó una expresiva mirada a Masha, porque en el silbido
del viento creyó oír la voz de la vieja.
En ese momento, Masha ocupaba mansamente un rincón y no oía ni el silbido del
viento ni el golpeteo de los postigos: pensaba en Ulián. A Ivánovna le pareció más terrible
aún el hecho de que solo ella hubiera oído la voz de la vieja. Después de cenar salió al
zaguán para guardar los restos de su frugal mesa; se acercó a la alacena, dejó la vela en
el suelo y empezó a colocar en los estantes las bandejas y los platos. De pronto oyó a su
lado un susurro y alguien la golpeó con suavidad en el hombro… Se volvió… ¡tras ella
estaba la difunta con el mismo vestido con el que la habían enterrado!... Su rostro reflejaba
enfado; levantó una mano y la amenazó con el dedo. Ivánovna, horrorizada, lanzó un grito
agudo. Onúfrich y Masha acudieron a la carrera.
-¿Qué te pasa? -exclamó Onúfrich, viendo que estaba pálida como un muerto y
temblaba de pies a cabeza.
-¡La tía! -dijo con voz trémula…
Quiso continuar, pero la tía volvió a aparecer ante ella… su rostro lucía aún más
enfadado, y su amenaza fue más vehemente. Las palabras se extinguieron en los labios
de Ivánovna…
-Deja a los muertos en paz -respondió Onúfrich, tomándola de la mano y
llevándola de vuelta a la habitación-. Reza a Dios y tus visiones se irán. ¡Vamos, acuéstate
en la cama, ya es hora de dormir!
Ivánovna se acostó, pero la difunta seguía apareciendo ante sus ojos con el mismo
aspecto enojado. Onúfrich se desvistió con calma y comenzó a rezar en voz alta; Ivánovna
notó que, a medida que prestaba oído a las oraciones, el rostro de la difunta se iba
poniendo más y más pálido, hasta que al fin desapareció.
Masha también pasó una noche agitada. Al entrar en la buhardilla le pareció que
la sombra de la abuela surgía ante ella, pero no con el aspecto amenazante con que se
había aparecido a Ivánovna. Tenía el rostro alegre y le sonreía con ternura. Masha se
persignó y la sombra se desvaneció. Primero tomó aquello como un engaño de la
imaginación, y pensar en Ulián la ayudó a ahuyentar la imagen de la abuela; se acostó
con bastante serenidad y no tardó en dormirse. De repente, cerca de la medianoche, algo
la despertó. Le pareció que una mano fría le acariciaba el rostro… Se levantó de un salto.
Ante el ícono ardía la lamparilla, y en la habitación no se veía nada fuera de lo común,
pero el corazón le palpitaba de espanto: oía claramente que alguien caminaba por el cuarto
y lanzaba pesados suspiros… Después fue como si la puerta se abriera y chirriara… y
alguien bajó por la escalera.
Masha temblaba como una hoja. En vano intentó conciliar otra vez el sueño. Se
levantó, arregló la mecha de la lamparilla y se acercó a la ventana. La noche era oscura.
Al principio Masha no vio nada; después le pareció que en el patio, junto al mismo aljibe,
relumbraban dos luces pequeñas. Las luces se apagaban y se volvían a encender; después
parecieron brillar con más intensidad, y Masha vio nítidamente que la difunta estaba junto
al aljibe y la llamaba con la mano… Tras ella, sentado sobre sus patas traseras, asomaba
el gato negro, y sus dos ojos fulguraban como luces en la densa oscuridad. Masha se
apartó de la ventana, se echó en la cama y escondió la cabeza bajo la frazada. Largo rato
sintió que la abuela iba y venía por la habitación, rebuscando en los rincones y llamándola
en voz baja por el nombre. Una vez incluso le pareció que la vieja quiso tirarle de la
frazada y Masha se envolvió aún con más fuerza en ella. Por fin, todo se calmó, pero
Masha ya no pudo pegar ojo en toda la noche.
Al día siguiente decidió anunciarle a la madre que le contaría todo al padre y que
le entregaría la llave que le había dado la abuela. Ivánovna, durante el espanto de la
víspera, habría rechazado con la mayor alegría cualquier tesoro, pero por la mañana,
cuando salió un sol espléndido y sus luminosos rayos inundaron la habitación, el miedo
se esfumó como si nunca hubiera existido. En su lugar, los alegres cuadros de la inminente
dicha volvieron a ocupar su imaginación. “La difunta no va a asustarme eternamente -
pensó-; Masha se casará y la vieja se calmará. Pero ¿qué es lo que quiere ahora? ¿No será
que se enfada porque yo no me dispongo a conservar su tesoro? ¡No, tiíta, enfádate cuanto
quieras, pero ya veremos si tus rublitos son verdaderos o falsos!”
En vano Masha suplicó a la madre que le permitiera revelar al padre su secreto.
-¡Tú misma renuncias a la felicidad! -respondió Ivánovna-. Espera al menos un
par de días; seguro que tu novio pronto aparecerá y todo se arreglará.
-¡Dos días! -repitió Masha-. No soportaré ni una noche como la de hoy.
-Tonterías -le dijo la madre-, quizás hoy mismo todo llegue a su fin.
Masha no sabía qué hacer. Por un lado, sentía la necesidad de contarle todo al
padre; por la otra, temía enfurecer a la madre, que nunca le perdonaría aquello. Presa de
la vacilación, salió del patio y deambuló largo rato, pensativa, por las solitarias calles del
barrio Lafértovo. Al final, sin resolver nada, regresó a casa. Ivánovna la recibió en el
zaguán.
-¡Masha! -le dijo-, ya mismo sube y cámbiate de ropa: hace más de una hora que
tu novio está hablando con tu padre y está esperando.
A Masha el corazón la palpitó con violencia; se dirigió a su cuarto y allí vertió un
torrente de lágrimas. Ulián acudió a su mente con el mismo aspecto afligido con el que
lo había visto la última vez. Se olvidó de cambiarse. Por fin la severa voz de la madre
interrumpió sus cavilaciones.
-¡Masha! ¿Vas a estar mucho tiempo acicalándote? -le gritó desde abajo-. ¡Ven
aquí!
Masha bajó a toda prisa con el mismo vestido con el que había entrado en su
cuarto. Abrió la puerta y quedó estupefacta… Sobre el banco, junto a Onúfrich, estaba
sentado un hombre de baja estatura y levita militar de color verde; aquel rostro le echaba
la misma mirada que alguna vez había visto en el gato negro. Se detuvo a la puerta y no
pudo avanzar.
-Acércate -le dijo Onúfrich-. ¿Qué te pasa?
-¡Padre! Ese es el gato negro de la abuela -respondió Masha, fuera de sí y
señalando al invitado, el cual giraba la cabeza de un modo extraño y la miraba con ternura,
casi entornando los ojos.
-¡Te has vuelto loca! -exclamó Onúfrich enfadado-. ¿De qué gato hablas? Este
señor es el consejero titular Aristarj Faliéleich Ronronin, que te hace el honor de pedirte
la mano.
Con esas palabras, Aristarj Faliéleich se levantó y, con pasos mesurados y
solemnes, se acercó a Masha y quiso besarle la mano. Masha lanzó un grito y retrocedió.
Onúfrich, enfurecido, se levantó de un salto.
-¿Qué significa esto? -bramó-. ¡Qué descortés eres! ¡Ni que fueras una rústica
campesina!
Pero Masha no lo escuchaba.
-¡Padre! -le dijo fuera de sus cabales-. ¡Como usted quiera, pero este es el gato
negro de la abuela! ¡Ordénele que se quite los guantes y verá que tiene garras!
Y con esas palabras abandonó la habitación y se refugió en su buhardilla.
Aristarj Faliéleich refunfuñó en voz baja. Onúfrich e Ivánovna estaban
absolutamente desconcertados, pero Ronronin se acercó a ellos con la sonrisa de siempre.
-No es nada, caballero -dijo pronunciando la “r” con la garganta-, no es nada,
señora. ¡Les pido que no se enojen! Mañana vendré de nuevo, mañana mi querida novia
me recibirá mejor.
Luego les hizo varias reverencias arqueando con gracia su redonda espalda y se
retiró. Masha miraba desde la ventana y vio cómo Aristarj Faliéleich bajó los escalones
con pasos silenciosos y se alejó; sin embargo, al llegar al extremo de la casa, dobló de
pronto la esquina y se echó a correr como una flecha. El perro grande de un vecino lo
persiguió a toda prisa con sonoros ladridos, pero no pudo alcanzarlo.
Dieron las doce; era hora de almorzar. En el mayor de los silencios, los tres se
sentaron a la mesa y ninguno quería comer. Ivánovna, de tanto en tanto, miraba enfadada
a Masha, que estaba con la vista agachada. Onúfrich también lucía pensativo. Al terminar
la comida, trajeron a Onúfrich una carta; la abrió y su rostro se cubrió de alegría. Después
se levantó de la mesa, se puso apurado una levita nueva, tomó el sombrero y el bastón y
se dispuso a salir a la calle.
-¿Adónde vas, Onúfrich? -preguntó Ivánovna.
-Ahora vuelvo -respondió, y salió.
En cuanto cerró la puerta, Ivánovna empezó a reprender a Masha.
-¡Inútil! -le gritó-. ¿Así es como amas y respetas a tu madre? ¿Así es como
obedeces a tus padres? ¡Pero te juro que ya te voy a poner en cintura! ¡Atrévete solamente
a hacer tonterías otra vez cuando mañana venga Aristarj Faliéleich!
-¡Madre! -respondió Masha bañada en lágrimas-. ¡A mí me alegra hacerles caso
en todo, pero no me casen con el gato de la abuela!
-¿Qué estupidez estás soltando? -dijo Ivánovna-. ¡Avergüénzate, señorita! Todos
saben que es consejero titular.
-Puede que también lo sea, madrecita -respondió la pobre Masha entre amargos
sollozos-, ¡pero es el gato, de verdad es el gato!
Por mucho que la reprendiera, por mucho que intentara disuadirla, Masha seguía
asegurando que nunca consentiría en casarse con el gato de la abuela; por último,
Ivánovna, presa de la furia, la echó de la habitación. Masha fue a su buhardilla y otra vez
rompió en amargo llanto.
Un rato después oyó que el padre regresaba a casa y, tras unos instantes, la llamó.
Masha bajó. Onúfrich la tomó de la mano y la abrazó con ternura.
-¡Masha! -le dijo-, tú siempre has sido una buena muchacha y una hija obediente.
Masha se echó a llorar y le besó la mano.
-¡Ahora puedes demostrarnos que en verdad nos amas! Escúchame con atención.
Supongo que recuerdas al cantinero del que solía contarte y con el cual me unía una
estrecha amistad durante la guerra con Turquía; en aquella época era un hombre pobre y
yo tuve la oportunidad de hacerle grandes favores. Nos vimos obligados a separarnos y
juramos recordarnos por siempre. Desde entonces han pasado más de treinta años y lo
había perdido completamente de vista. Hoy, al terminar de comer, recibí una carta de él;
ha llegado hace poco a Moscú y ha averiguado dónde vivo. Fui a verlo enseguida; puedes
figurarte cuánto nos alegramos de vernos. Mi amigo tuvo ocasión de hacer un buen
negocio, se enriqueció y ahora ha venido aquí a vivir de su pensión. Cuando se enteró de
que tengo una hija se alegró; cerramos un trato y te prometí en matrimonio para su único
hijo. Los viejos no gustan de perder tiempo, así que hoy mismo vendrán a visitarnos.
Masha rompió a llorar con más amargura aún; se acordó de Ulián.
-¡Escucha, Masha! -dijo Onúfrich-. Hoy por la mañana ha pedido tu mano
Ronronin; es un hombre rico, todos en el barrio lo conocen. No has querido casarte con
él, y debo confesarte que, aunque sé muy bien que un consejero titular no puede ser un
gato o un gato consejero titular, me resultó sospechoso. Pero el hijo de mi amigo es un
hombre joven, bondadoso, y no tienes ningún motivo para rechazarlo. Así que esta es mi
última palabra: si no quieres entregar tu mano a quien yo he elegido, prepárate para
aceptar mañana a la mañana el pedido de Aristarj Faliéleich… Ve y recapacita.
Masha regresó a su buhardilla muy afligida. Ya hacía rato que había decidido no
casarse por nada del mundo con Ronronin, pero pertenecer a otro que no fuera Ulián…
¡eso era lo que le parecía cruel! Poco después fue a ver a Ivánovna.
-¡Masha, querida! -le dijo la madre-, hazme caso: para ti es lo mismo casarte con
Ronronin o con el hijo del cantinero, así que rechaza al segundo y acepta al primero. Tu
padre ha dicho que el cantinero es rico, pero ¡conozco bien a tu padre! Para él es rico
cualquiera que lleve cien rublos en el seno. ¡Masha!, piensa cuánto dinero tendríamos…
y Ronronin, en verdad, no es desagradable. Ya no es tan joven, pero en cambio, ¡qué
cortés y amable es! Te colmará de caricias.
Masha lloraba y no respondía palabra. Ivánovna, creyendo que había aceptado, se
retiró para que el marido no se diera cuenta de que la había disuadido. Sin embargo
Masha, venciéndose a sí misma, había decidido sacrificar su amor por Ulián al deseo del
padre. “Intentaré olvidarlo -se decía-; que mi padre sea feliz con mi obediencia. De todas
formas soy culpable ante él por haberme ligado a la abuela contra su voluntad.”
En cuanto oscureció, Masha bajó en silencio la escalera y dirigió sus pasos
derecho al aljibe. Tan pronto como salió al patio, un remolino se alzó en torno a ella y
parecía que la tierra vacilaba bajos sus pies… Un robusto sapo salió a su encuentro con
un grito abominable, pero Masha se santiguó y siguió firme hacia delante. Cuando se
acercaba al aljibe, oyó un aullido lastimoso como proveniente del mismo fondo. El gato
negro, sentado con aire triste al borde del aljibe, maullaba con voz abatida. Masha volvió
la cabeza y se acercó aún más; con mano firme se quitó del cuello el cordón con la llave
que le había dado la abuela.
-¡Te devuelvo el regalo! -dijo-. No necesito ni a tu novio ni tu dinero. Tómala y
déjanos en paz.
Tiró la llave al pozo; el gato negro chilló y se arrojó también. El agua del fondo
rebulló… Masha regresó a casa. Se había librado de la pesada piedra que oprimía su
pecho.
Cuando se aproximaba, oyó una voz desconocida que hablaba con su padre.
Onúfrich la recibió junto a la puerta y la tomó de la mano.
-¡Aquí está mi hija! -dijo llevándola hacia un venerable anciano de barba canosa
sentado en un banco. Masha le hizo una profunda reverencia.
-¡Pero Onúfrich -dijo el viejo-, preséntasela al novio!
Masha se volvió con timidez… ¡y junto a ella estaba Ulián! Lanzó un grito y cayó
en sus brazos…
No soy capaz de describir el alborozo de ambos amantes. Onúfrich y el viejo
descubrieron que ya se conocían y su alegría se duplicó. Ivánovna se consoló cuando supo
que el futuro consuegro poseía varios cientos de miles de dinero contante y sonante en
una casa de empeño. Ulián también se sorprendió de esa noticia, pues jamás había
imaginado que su padre fuera tan rico. Unas dos semanas más tarde se casaron.
El día de la boda, por la noche, cuando en casa de Ulián los invitados cenaban y
bebían por la salud de los novios, ingresó en la sala el conocido centinela y anunció a
Onúfrich que en el mismo momento en que coronaban a Masha el techo de la casa de
Lafértovo se vino abajo y toda la casa se derrumbó.
-Igual no me disponía a vivir más tiempo en ella -dijo Onufrich-. ¡Siéntate con
nosotros, viejo compañero, sírvete un vaso de champaña y deséales felicidad y larga vida
a los novios!
También podría gustarte
- Happy Family (POLIAMOR)Documento106 páginasHappy Family (POLIAMOR)María Sernaque50% (2)
- Paloma Sánchez Cortés - La Ciudad de Las ViudasDocumento157 páginasPaloma Sánchez Cortés - La Ciudad de Las ViudasMarcia Vargas S100% (1)
- Sarah Waters Falsa IdentidadDocumento180 páginasSarah Waters Falsa IdentidadAraceli P. VerberAún no hay calificaciones
- Leyendas Del Estado de GuanajuatoDocumento10 páginasLeyendas Del Estado de GuanajuatoJosue MedinaAún no hay calificaciones
- Divorcio Común Acuerdo Judy SalamancaDocumento5 páginasDivorcio Común Acuerdo Judy SalamancaDiego Antonio Cerda GarcíaAún no hay calificaciones
- Bodas de Luis Alonso, Las PDFDocumento25 páginasBodas de Luis Alonso, Las PDFAlejandro Escoto67% (3)
- Alegatos de La Vista DemandadoDocumento3 páginasAlegatos de La Vista DemandadoUnidad de ExpedientesAún no hay calificaciones
- Un Corazón Sencillo - Gustave FlaubertDocumento19 páginasUn Corazón Sencillo - Gustave Flaubertjasbleidi pinedaAún no hay calificaciones
- Formatos Parroquia NuevoDocumento14 páginasFormatos Parroquia Nuevointernet innAún no hay calificaciones
- El Callejón Del DiabloDocumento3 páginasEl Callejón Del DiabloシZULEVELシAún no hay calificaciones
- Leyendad PopularesDocumento22 páginasLeyendad PopularesMarisol Tapia HernándezAún no hay calificaciones
- Tarea 1946 2019Documento3 páginasTarea 1946 2019LISS RINCON0% (2)
- El Cuento Realista RusoDocumento4 páginasEl Cuento Realista RusoCaterinaCafferaAún no hay calificaciones
- Vanka, el niño huérfano que desea escapar de su difícil vidaDocumento9 páginasVanka, el niño huérfano que desea escapar de su difícil vidaEnmanuel VargasAún no hay calificaciones
- VankaDocumento11 páginasVankakuik63Aún no hay calificaciones
- Cuentos Rusos de Anton Chejov y Alexér N. TosltoiDocumento41 páginasCuentos Rusos de Anton Chejov y Alexér N. TosltoiNandarElaAún no hay calificaciones
- Leyendas Del SalvadorDocumento33 páginasLeyendas Del SalvadorCarlos Alberto Gonzalez CortesAún no hay calificaciones
- Fábula, Cuento, Mito, LeyendaDocumento9 páginasFábula, Cuento, Mito, LeyendaMarina AparicioAún no hay calificaciones
- El Ángel Del Ático Cuento Tenesse WlliansDocumento7 páginasEl Ángel Del Ático Cuento Tenesse WlliansJose M PerezAún no hay calificaciones
- Tres CuentosDocumento99 páginasTres CuentosJacobo100% (1)
- Taller de RecuperaciónDocumento3 páginasTaller de RecuperaciónLeonardo Agamez SanchezAún no hay calificaciones
- Anton Chejov - VankaDocumento4 páginasAnton Chejov - VankaJosueAún no hay calificaciones
- Crimen y CastigoDocumento7 páginasCrimen y CastigoDainiheberlyn FernandezAún no hay calificaciones
- Taller de recuperación CastellanoDocumento3 páginasTaller de recuperación CastellanoNalieth Marina MartinezAún no hay calificaciones
- VankaDocumento3 páginasVankajohn34151Aún no hay calificaciones
- Final de Una Relación, Alberto MoraviaDocumento8 páginasFinal de Una Relación, Alberto MoraviaArturo SantanaAún no hay calificaciones
- Crimen y Castigo-PortafolioDocumento46 páginasCrimen y Castigo-PortafolioBrigitte Angelica Pacheco RosarioAún no hay calificaciones
- Me Alquilo para SonarDocumento5 páginasMe Alquilo para SonarCamiloAún no hay calificaciones
- HISTORIA TRADICIONAL DE DÑA INES DE TABOADA (Eufronio Viscarra)Documento3 páginasHISTORIA TRADICIONAL DE DÑA INES DE TABOADA (Eufronio Viscarra)Victor GBalboaAún no hay calificaciones
- Seabrook, W.B. - La Palida Esposa de TousselDocumento4 páginasSeabrook, W.B. - La Palida Esposa de TousselDiego AlvarezAún no hay calificaciones
- La Cueva de Los Ecos, Una Historia Extraña Pero VerdaderaDocumento9 páginasLa Cueva de Los Ecos, Una Historia Extraña Pero Verdaderatony vikernesAún no hay calificaciones
- Como Al Principio InterioresDocumento112 páginasComo Al Principio Interioresfrancisco e. garciaAún no hay calificaciones
- Un cuento para conciliar el sueñoDocumento4 páginasUn cuento para conciliar el sueñoMarcosFernándezAún no hay calificaciones
- 10 Cuentos de GuatemalaDocumento8 páginas10 Cuentos de GuatemalaMeridasAún no hay calificaciones
- El Jarron Etrusco - Prospere MerimeeDocumento10 páginasEl Jarron Etrusco - Prospere MerimeeFabian OrdoñezAún no hay calificaciones
- A Quién Quiero Enganar?Documento61 páginasA Quién Quiero Enganar?Mariane SouzAssis100% (1)
- Narraciones Ocultistas y Cuentos Macabros IDocumento45 páginasNarraciones Ocultistas y Cuentos Macabros IDiana Narváez CevallosAún no hay calificaciones
- Hernandez-La Ciudad de Los SueñosDocumento257 páginasHernandez-La Ciudad de Los SueñosmelissaAún no hay calificaciones
- Jose Zahonero - Cosas Del AmorDocumento13 páginasJose Zahonero - Cosas Del AmorIva TerzievaAún no hay calificaciones
- La LarvaDocumento7 páginasLa LarvaYasser Espinoza Ruiz100% (1)
- Novela de RoxanaDocumento90 páginasNovela de RoxanaRoxana HeiseAún no hay calificaciones
- El Hombre Pálido - Francisco EspínolaDocumento4 páginasEl Hombre Pálido - Francisco EspínolaFranciscoDotiAún no hay calificaciones
- La GuillotinaDocumento4 páginasLa Guillotinatrex24366SAún no hay calificaciones
- Abelardo Arias - Polvo y EspantoDocumento166 páginasAbelardo Arias - Polvo y EspantoLeonardo LoprestiAún no hay calificaciones
- 5 Fabulas, 5 Cuentos, 5 HistoriasDocumento5 páginas5 Fabulas, 5 Cuentos, 5 HistoriasJuan Victor GomezAún no hay calificaciones
- Mitos y Cuentos Huamnga HuantaDocumento15 páginasMitos y Cuentos Huamnga HuantaEden Manuel Maldonado Díaz0% (1)
- Leyendas PopularesDocumento6 páginasLeyendas PopularesJesus Orlando ReyesAún no hay calificaciones
- Taller Costumbrismo y RealismoDocumento3 páginasTaller Costumbrismo y RealismoJuan Carños Anaya BohorquezAún no hay calificaciones
- El Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaDocumento238 páginasEl Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaJuan Pedro Martín Escolar-NoriegaAún no hay calificaciones
- Los Malos VecinosDocumento3 páginasLos Malos VecinosJuanjo GayossoAún no hay calificaciones
- Todo Eso - Paco UrondoDocumento9 páginasTodo Eso - Paco UrondoFederico LopezAún no hay calificaciones
- Micro Rre LatosDocumento3 páginasMicro Rre LatosROBINSON ANDRES CORTES GALINDOAún no hay calificaciones
- AUDIENCIA DE AVENENCIA Comparecen 2 Partes - DivorcioDocumento10 páginasAUDIENCIA DE AVENENCIA Comparecen 2 Partes - DivorcioANTONIO JUAREZ MARQUEZAún no hay calificaciones
- Orden CedulacionDocumento1 páginaOrden CedulacionCRISTY LISBETH CEDEÑO TEJENAAún no hay calificaciones
- Parejas Icdc Barzal Devocional 3Documento2 páginasParejas Icdc Barzal Devocional 3Andrés MalvaAún no hay calificaciones
- Liquidación ConyugalDocumento4 páginasLiquidación ConyugalAlejo Peñaranda0% (1)
- Sentencia de Costa RicaDocumento5 páginasSentencia de Costa RicaOrlando MayorgaAún no hay calificaciones
- Entrevista Diego AguirreDocumento4 páginasEntrevista Diego AguirreAnshelina SotoAún no hay calificaciones
- Requisitos de La Validez en El Contrato de Matrimonio - Darlin Gonzalez (Matricula DA-7430)Documento4 páginasRequisitos de La Validez en El Contrato de Matrimonio - Darlin Gonzalez (Matricula DA-7430)Darlingonzalez777Aún no hay calificaciones
- La Búsqueda de La Identidad. Drag en Buenos Aires. Vol 2 - REVISTA BASESDocumento4 páginasLa Búsqueda de La Identidad. Drag en Buenos Aires. Vol 2 - REVISTA BASESMarcelo BottoAún no hay calificaciones
- Rectificacion JNicaraguaDocumento3 páginasRectificacion JNicaraguaCarlos GómezAún no hay calificaciones
- Memorial de Demanda Oral de AlimentosDocumento16 páginasMemorial de Demanda Oral de AlimentosMarco ColopAún no hay calificaciones
- Yo Me Casé Contigo - Marbella PérezDocumento4 páginasYo Me Casé Contigo - Marbella PérezJissel PerezAún no hay calificaciones
- Concepto de La Familia ModernaDocumento4 páginasConcepto de La Familia ModernaGrot Ten50% (2)
- Semana Ii - Ficha - Derecho Civil Familia I. IvanDocumento3 páginasSemana Ii - Ficha - Derecho Civil Familia I. Ivanjoel romeroAún no hay calificaciones
- Conflictos y Rutinas de La Vida FamiliarDocumento2 páginasConflictos y Rutinas de La Vida FamiliarTabhata GonzálezAún no hay calificaciones
- Documento PrivadoDocumento3 páginasDocumento PrivadoCristian A Rosales SalazarAún no hay calificaciones
- Py de DemandaDocumento9 páginasPy de DemandaCentro Surco SkinnerAún no hay calificaciones
- Formulario de Afiliación Eps SuraDocumento4 páginasFormulario de Afiliación Eps SuraCas AleAún no hay calificaciones
- Minuta de Escritura Pública de Capitulaciones MatrimonialDocumento3 páginasMinuta de Escritura Pública de Capitulaciones MatrimonialMARTIN EDUARDO TORRES GUERREROAún no hay calificaciones
- UCRISH Carreras SemipresencialesDocumento2 páginasUCRISH Carreras SemipresencialesNoel AyalaAún no hay calificaciones
- Resumen Don Juan TenorioDocumento2 páginasResumen Don Juan TenorioEva María Morcillo RodríguezAún no hay calificaciones
- Castillos de Cartón y El PoliamorDocumento8 páginasCastillos de Cartón y El PoliamorLluís Eriksson (Lluís Nolla Picos)Aún no hay calificaciones
- 16.07 Relacion de ParentescoDocumento1 página16.07 Relacion de ParentescoAndy Hans Aguilar Valdiviezo100% (1)
- Escritura Pública - Poder DivorcioDocumento2 páginasEscritura Pública - Poder DivorcioMSaavedra MastAún no hay calificaciones
- Cuestionario Tema Del DivorcioDocumento9 páginasCuestionario Tema Del DivorcioSamyAún no hay calificaciones
- MONOGRAFÍA DE DERECHO INTERNACIONAL-problemas de ConexionDocumento18 páginasMONOGRAFÍA DE DERECHO INTERNACIONAL-problemas de ConexionJulieth SmithAún no hay calificaciones