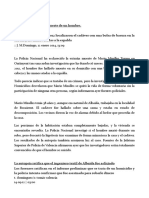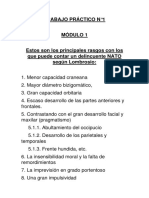Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Memoria Olfativa
Cargado por
Raul Alejandro Galeano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas1 páginaTítulo original
Memoria olfativa
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas1 páginaMemoria Olfativa
Cargado por
Raul Alejandro GaleanoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Memoria olfativa
En el interior, y en estos tiempos, no se puede ser empirista, aunque uno
haya llegado a los sesenta y seis años y dé clases de filosofía en la
Universidad. Yo diría que no se puede ser empirista sobre todo por eso,
máxime si uno tiene tres hijos (el mayor también es profesor de filosofía
pero está en el Canadá), ocho nietos, y una esposa que el santo día anda
atrás de uno con las medias de lana, porque es consciente de que a esta
altura un enfriamiento puede ser fatal. Y sin embargo, es la vejez, creo, la
que me ha hecho empirista, porque prefiero un mundo que renace a cada
momento, entero, a un pasado muy semejante a una fábrica abandonada en
la que los minutos crecen como los yuyos entre los escombros y las
máquinas. Me escribí con Francisco Romero durante años pero nunca me
atreví a decirle que su humanismo me parece una locura –la mano que
escribe avanza ahora horizontal y segura y va llenando de signos el gran
espacio blanco–, que todo lo que supone la existencia del pasado no es más
que delirio, saludable en algunos casos, lo reconozco, pero al fin de cuentas
delirio. Para mí –cómo se reirían los muchachos si yo dijese esto en clase–
no existe más que el presente (no el hoy, porque “hoy” es un concepto
demasiado “ancho” para la idea que yo tengo del presente): la mano que
levanto en el aire, ahora, que se detiene a la altura de la lámpara (detención,
lámpara y altura son tres presentes separados, absolutos, que únicamente la
pereza me hace reunir en una sola frase), y la habitación de al lado, la
biblioteca que está detrás de mí no son más que delirio. Es mi filosofía.
Sería deshonesto exponerla en un sistema. Además, para mí la relación
causa efecto no existe (no hay más que un universo entero que se sumerge
en la nada y después reaparece, que se sumerge, entero, y reaparece
indefinidamente), y es de la relación causa efecto que se constituye el
esqueleto de todos los discursos filosóficos, incluso de los que se proponen
negar la relación causa efecto. Cicerón, Tomás, Kant y Hegel, y el francés
pedante que fue a Holanda a buscar el “cogito”, no son para mí más que
espectros chisporroteantes en los que pienso tan poco que no pueden darme
miedo. A veces, percibo un olor que despliega ante mí la fantasmagoría de
un pasado tan vívido que por momentos me hace vacilar. Pero en seguida
reflexiono que no he hecho más que percibir un olor nuevo, de una especie
tan particular que despierta en mí sensaciones que llamo recuerdos pero
que no lo son, simplemente porque no hay nada que recordar. Soy famoso
entre los estudiantes de filosofía por mi gusto por los pescados a la parrilla
y el vino blanco, por mi jovialidad y unos botines toscos y mal lustrados
que mi mujer me obliga a usar en invierno y en verano para que me
protejan del frío.
Juan José Saer (Cuentos completos)
También podría gustarte
- El Triple Crimen de AlcásserDocumento72 páginasEl Triple Crimen de AlcásserRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Acta de Incineración de DocumentaciónDocumento1 páginaActa de Incineración de DocumentaciónRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- DD JJ PepDocumento4 páginasDD JJ PepRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Protocolo Camara GeselDocumento9 páginasProtocolo Camara GeselRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Criminologia Gral ChileDocumento38 páginasCriminologia Gral ChileRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Principio de Intercambio de LocardDocumento1 páginaPrincipio de Intercambio de LocardservisistemAún no hay calificaciones
- Criminologia, Lenguaje CorporalDocumento26 páginasCriminologia, Lenguaje CorporalRaul Alejandro Galeano100% (1)
- Protocolo Camara Gesel FinalDocumento9 páginasProtocolo Camara Gesel FinalRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Trabajo Integrador Cámara GeselDocumento13 páginasTrabajo Integrador Cámara GeselRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Continuación Del TPDocumento15 páginasContinuación Del TPRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Aesinatos SerialesDocumento40 páginasAesinatos SerialesRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- ACOSODocumento53 páginasACOSORaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Giuseppe Villella S-LombrosoDocumento6 páginasGiuseppe Villella S-LombrosoRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Perfiles de Personalidad Del Matrimonio de EnfermerosDocumento31 páginasPerfiles de Personalidad Del Matrimonio de EnfermerosRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Abordaje de Abusos Sexuales y Embarazo No Intencional en La Niñez y AdolescenciaDocumento45 páginasAbordaje de Abusos Sexuales y Embarazo No Intencional en La Niñez y AdolescenciaRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Giuseppe Villella LOMBROSODocumento5 páginasGiuseppe Villella LOMBROSORaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Mario Miralles TormoDocumento10 páginasMario Miralles TormoRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Pedrinho MatadorDocumento7 páginasPedrinho MatadorRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, ToxicologiaDocumento52 páginasCRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES, ToxicologiaRaul Alejandro Galeano100% (1)
- Camara GesellDocumento60 páginasCamara GesellRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Revista de Ciencias SocialesDocumento2 páginasRevista de Ciencias SocialesRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico N°1Documento54 páginasTrabajo Práctico N°1Raul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Psicilinguistica en Las TicDocumento7 páginasPsicilinguistica en Las TicRaul Alejandro GaleanoAún no hay calificaciones
- Actividad N°1 - Comunicacion - 21-03-22 - 4° SecDocumento24 páginasActividad N°1 - Comunicacion - 21-03-22 - 4° SecSusy Violeta Abutting RodriguezAún no hay calificaciones
- La Familia y Sus Modelos AutorDocumento1 páginaLa Familia y Sus Modelos AutorSami CanalesAún no hay calificaciones
- Orientaciones para El Desarrollo de Experiencias de Aprendizaje - 0405Documento5 páginasOrientaciones para El Desarrollo de Experiencias de Aprendizaje - 0405Élian MPAún no hay calificaciones
- Estrellas en La TierraDocumento4 páginasEstrellas en La TierraAgustín Ariel Camacho Martínez67% (3)
- Actividad 3 LlksksDocumento4 páginasActividad 3 Llkskslucy cuestaAún no hay calificaciones
- Eje 2 FinalDocumento4 páginasEje 2 FinalFernanda Delgado TappataAún no hay calificaciones
- Cuadro LangleDocumento2 páginasCuadro Langle26veroAún no hay calificaciones
- Educación Ciudadana Unidad IDocumento1 páginaEducación Ciudadana Unidad IGimena RochaAún no hay calificaciones
- 71 80 Merlier 270919Documento10 páginas71 80 Merlier 270919Alvaro JC RamirezAún no hay calificaciones
- Ruta Al Exito OficialDocumento5 páginasRuta Al Exito OficialLic.Daniela Torrez MamaniAún no hay calificaciones
- MP-RAVEN-hoja de Respuestas PDFDocumento1 páginaMP-RAVEN-hoja de Respuestas PDFfdolapuenteAún no hay calificaciones
- Odiseo y Las Sirenas Adorno Horkheimer FragmentoDocumento3 páginasOdiseo y Las Sirenas Adorno Horkheimer FragmentoAilinAún no hay calificaciones
- Sesión de Aprendizaje #01 - Ady y MaríaDocumento8 páginasSesión de Aprendizaje #01 - Ady y MaríaCarla EleraAún no hay calificaciones
- Tarea 6 y 7 Estimulacion Cognitiva Uapa, GenesisDocumento6 páginasTarea 6 y 7 Estimulacion Cognitiva Uapa, GenesisErica Hernández AlvaradoAún no hay calificaciones
- MestaDocumento8 páginasMestaOlivia ColomboAún no hay calificaciones
- EA S1, S2 JuicioOralCivilyPenalDocumento6 páginasEA S1, S2 JuicioOralCivilyPenalAna PaulaAún no hay calificaciones
- Investigación No ExperimentalDocumento4 páginasInvestigación No ExperimentalJOSE ALEXIS LORENZANA DE LOS SANTOSAún no hay calificaciones
- Clima y CulturaDocumento31 páginasClima y CulturaANA MILENA PEREZ LOPEZAún no hay calificaciones
- Neuropsicologia Del Autismo, Atención, Funciones EjectuviasDocumento23 páginasNeuropsicologia Del Autismo, Atención, Funciones EjectuviasHéctor Lopez TrujilloAún no hay calificaciones
- Tarea Numero 7 y 8 de Etica Profesional Del PsicologoDocumento11 páginasTarea Numero 7 y 8 de Etica Profesional Del PsicologoCarolina Liriano ParedesAún no hay calificaciones
- Factores Que Se Relacionan Con Los Niveles de Agresividad en Niños de La Fundación Conexión Por Un Futuro MejorDocumento12 páginasFactores Que Se Relacionan Con Los Niveles de Agresividad en Niños de La Fundación Conexión Por Un Futuro MejorDiana ObandoAún no hay calificaciones
- Romero Fuentes Millaray Antonia Modelo de Vida EquilibradaDocumento4 páginasRomero Fuentes Millaray Antonia Modelo de Vida EquilibradaValentina Vallejos SalfateAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Conducta Antisocial y La Delincuencia JuvenilDocumento3 páginasEnsayo Sobre La Conducta Antisocial y La Delincuencia JuvenilBRENDA LISSETTE ROSALES VILLATOROAún no hay calificaciones
- Unidad 2Documento23 páginasUnidad 2Ana PérezAún no hay calificaciones
- Comportamiento de Compra Del Consumidor1Documento21 páginasComportamiento de Compra Del Consumidor1eduardoAún no hay calificaciones
- Programa de Induccion DepersonalDocumento28 páginasPrograma de Induccion DepersonalTony SuriaAún no hay calificaciones
- Ti03 ScyvDocumento9 páginasTi03 ScyvJeroca01Aún no hay calificaciones
- Como Aprenden A Escribir Los NiñosDocumento36 páginasComo Aprenden A Escribir Los NiñosRita Saravia Echea100% (1)
- Examen de METODOLOGIADocumento16 páginasExamen de METODOLOGIAbrithany0% (3)
- Validacion de Inventario para Laira en NiñosDocumento61 páginasValidacion de Inventario para Laira en Niñosmyriam jimcasAún no hay calificaciones