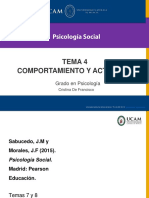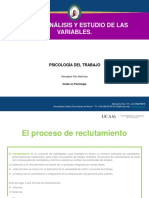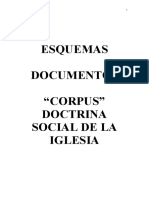Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Texto Angel Martínez
Texto Angel Martínez
Cargado por
Agustin Sanchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas4 páginasTítulo original
texto Angel Martínez (2)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas4 páginasTexto Angel Martínez
Texto Angel Martínez
Cargado por
Agustin SanchezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
En los últimos años ha ganado impulso, tanto en los sistemas expertos como en el
imaginario cultural de las sociedades de capitalismo avanzado, una noción de
persona que entiende la subjetividad como determinada por su anclaje cerebral.
Básicamente, esta concepción de lo humano defiende que uno es lo que es su
cerebro y que el comportamiento puede reducirse, en última instancia, a un mundo
de fenómenos neurales que explica nuestros deseos, voluntades, decisiones, y,
también, nuestras aflicciones. Esta idea de sujeto cerebral lleva aparejada nuevos
discursos y nuevas prácticas que cada vez van adquiriendo mayor centralidad en
la vida social. Desde el neurotraining de “mantenga en forma su memoria” a la
cosmética psicofarmacológica, desde la utilización de imágenes cerebrales en los
tribunales de justicia a la explosión de especialidades y sus neologismos derivados
(neuro-ética, neuro-estética, neuro-psicoanálisis, neuro-educación o neuro-
economía, entre muchas otras), el cerebro, o mejor dicho la cerebralización de lo
humano, se ha convertido en un lugar común de nuestro mundo contemporáneo.
Como algunos autores han apuntado (Vidal 2009, Ortega 2009), el sujeto cerebral
no es una figura nueva en el paisaje intelectual, ya que podemos retrotraerla al
desarrollo, iniciado en el siglo XVII, de la modernidad en las sociedades
occidentales y su idea de reducción del “ser” y del “yo” a un cerebro que se define
como el único órgano necesario para ser (pues uno no tiene un cerebro como tiene
un hígado). El cerebro no se tiene de la misma forma que otro órgano puesto que,
según esta doctrina, constituye el locus por excelencia de la identidad personal. El
desarrollo de las neurociencias se instala en esta misma episteme.
De acuerdo con las últimas agendas neurocientíficas, que auguran el advenimiento
de un conocimiento integral de nuestros procesos cerebrales, se ha potenciado
tanto la investigación como sus tecnologías asociadas (incluyendo el campo de la
psicofarmacología), a la vez que se ha dado un impulso a esta idea de un sujeto
cerebralizado que amenaza no sólo el lenguaje convencional, sino también las
viejas formas de organización y diferenciación social, en beneficio de una real o
imaginada (pero al fin y al cabo real en lo simbólico) neurosociedad y neurocultura.
En el ámbito de la clínica de salud mental, la importancia otorgada a la imaginería
cerebral, a la investigación en neurociencias y a las posibilidades abiertas por los
psicofármacos, ha permitido cada vez más la consolidación de esta noción de
subjetividad cerebral. La depresión, la ansiedad, el polémico trastorno por déficit
de atención e hiperactividad, los trastornos de personalidad y de conducta, por no
hablar ya de la psicosis, se han convertido en ejemplos de esta especie
de synaptic self o, siguiendo a Rose (2007), neurochemical self, que, a menudo,
aunque sólo en términos puramente ornamentales, queda mitigado en el discurso
con la apelación, tan frecuente como vacía de contenido, al modelo biopsicosocial.
Algo similar ha ocurrido en los saberes populares a través de la persuasión que los
sistemas expertos y los medios de comunicación han establecido sobre ellos. Ya
sea para contestar y criticar el ejercicio de dominación que se vislumbra bajo los
sistemas de clasificación asociados con las categorías diagnósticas, como ha
denunciado el movimiento de la neurodiversidad (Ortega 2008), o para aceptar
estas mismas clasificaciones como una realidad natural (grupos de consumidores),
en el imaginario social son recurrentes las narrativas de malestar que encierran
claves explicativas de tipo cerebral. Lo que podemos llamar “neuro-narrativas” son
ya un género lego de nuestro tiempo. El papel que tuvieron en otro momento las
explicaciones sociales y psicológicas para dar cuenta del malestar y el
comportamiento ha dejado paso a un relato sobre factores biológicos y
neurotransmisores. El sufrimiento ha adquirido un rostro neuronal, de tal modo, por
ejemplo, que el duelo y la tristeza pueden ser reducidos a un funcionamiento
anormal de la serotonina.
Este nuevo género narrativo llama la atención por su innovación y, también, por su
contradicción con la estrategia explicativa que ha caracterizado a las ciencias
sociales, en general, así como a la antropología, en particular. Para gran parte de
los antropólogos el sujeto es producto de una estructura social y de un universo
cultural, pero no en el sentido de que la sociedad afecte a la subjetividad, sino en
la medida en que la subjetividad es entendida como un fenómeno social en sí
mismo: la sociedad está en el sujeto como el sujeto en la sociedad. Ya lo
planteaba Clifford Geertz (1975) al mencionar que somos individuos incompletos e
inconclusos que nos completamos por obra de la cultura, aunque no por la cultura
en general, sino por formas específicas de ella: la cultura javanesa, la italiana, la
bororo, etc. También Lévi-Strauss (1987) expresaba con claridad que la identidad
personal no es más que un territorio donde suceden cosas, pues el yo (tanto
el je como el moi) no existe más allá de ese punto de la estructura en donde el fluir
de la vida social nos atraviesa. Así, frente a la teoría que subyace a la
cerebralización de lo humano, donde el mundo social es un acontecimiento
dependiente de una estructura (el cerebro), para gran parte de las perspectivas
antropológicas el sujeto (incluido el sujeto cerebralizado) no es más que un
acontecimiento dependiente de una estructura (la vida social) que es a la vez
externa e interna a él, que lo modela y lo conforma. En este contexto me gustaría
enmarcar las transformaciones acaecidas sobre la noción de persona como
consecuencia de la expansión de los nuevos antidepresivos.
Desde la validación en 1986 del clorhidrato de fluoxetina (más conocido por uno de
sus nombres comerciales: Prozac) en Bélgica y en 1987 en los Estados Unidos de
América, la proliferación de apelativos en los medios académicos y de
comunicación de masas sobre las virtudes, defectos y repercusiones sociales de
este tipo de fármacos ha generado una auténtica polifonía terminológica. “La
cultura de las drogas legales” (Rimer, 1993), “La cápsula de la evasión” (Bracewell,
1993), “La nueva cosmética psicofarmacológica” (Kramer, 1993), “La píldora de la
personalidad” (Toufexis, 1993), “La píldora de las píldoras” (Nuland, 1994) o “La
generación Prozac” (Grant, 1994) son sólo algunos de los calificativos más
populares que adquirieron resonancia ya en la primera mitad de la década de los
noventa. Estos relatos sobre los nuevos antidepresivos (ISRS, ISRN, ISRNS, entre
otros) anticiparon, de hecho, el incremento del consumo de este tipo de
psicofármacos. Como indica la Figura 1, el número de DDDs (Dosis Diarias
Definidas) de antidepresivos ha aumentado de forma espectacular en el último
decenio, llegando incluso a duplicarse en muchos países.
No voy a tratar aquí el desarrollo de este fenómeno que he analizado en otros
textos (Martínez Hernáez 2006, 2007), pero sí creo importante subrayar que en
relativamente poco tiempo, las formas tradicionales de resolver este tipo de
aflicciones han dejado paso a una lógica de resolución mediante psicofármacos
que son apoyadas con metanarrativas expertas sobre las bondades de las nuevas
moléculas, sobre la necesidad del tratamiento precoz y sobre la emergencia de
una era de la depresión que augura que en un futuro muy próximo esta dolencia se
convertirá en la segunda en términos de incapacidad y morbilidad. Metanarrativas
que nos hablan de una epidemia inusitada de disfunciones, hasta el momento
supuestamente infradiagnosticadas o simplemente inexistentes, que hay que tratar
conjurando sus riesgos, a modo de lo que Castiel y Álvarez-Dardet (2007) han
definido como la “salud persecutoria” o, lo que es lo mismo en este caso: el control
biopolítico de las emociones y los estados de ánimo. Incluso, desde este género,
se apela a los factores sociales mientras se encubre su supuesto efecto a partir de
la idea de que una cosa son las influencias externas y otra las condiciones
cerebrales preexistentes. Así, el sujeto emerge como una isla psicopatológica
influida por la marea del mundo social y sus múltiples riesgos, pero sin pertenecer
enteramente a ella. Sujetos escindidos de sus lazos y de sus vínculos. Sujetos
aislados y sufrientes como consecuencia de una supuesta determinación que los
convierte en vulnerables. Sujetos, en fin, predestinados a ser lo que son, a menos
que modelen su biología cerebral con las nuevas neuro-tecnologías.
Éste es el caso del Señor Z, un joven que cuando acabó sus estudios
universitarios se vio abocado al trabajo precario y la frustración de sus
expectativas profesionales. En el momento de la entrevista estaba viviendo en una
ciudad de la periferia de Barcelona y tres años atrás empezó a “sentirse mal”. Por
este motivo consultó a un par de psiquiatras, ya que un amigo se lo aconsejó. Los
dos profesionales coincidieron en el diagnóstico: “depresión”, y le informaron que
padecía, según sus palabras, “un desajuste de los neurotransmisores”. El Señor Z
afirma que la “depresión es una enfermedad terrible”, que le costaba levantarse
por las mañanas, que siempre estaba cansado y sin energía. También informa
(con un discurso que evoca los últimos DSMs), que tenía dificultades para
concentrarse mientras compaginaba largas jornadas laborales con la ampliación
de sus estudios de Derecho. Dice que dormía mal y a menudo se pasaba la noche
insomne con las consiguientes repercusiones al día siguiente. Su vida familiar y
afectiva se resentía.
Tras un periodo consumiendo antidepresivos bajo prescripción médica, afirma que
se siente más alegre y que ve “la vida con optimismo”. En un momento de su relato
asevera: “Ahora mi química cerebral está bien”. Cuando le pregunto por el impacto
de las condiciones laborales en su vida se muestra un tanto confuso y dubitativo,
como si no supiera a qué referir su aflicción: ¿a sus condiciones laborales?, ¿a su
“química cerebral”? Me explica que ha trabajado con contratos para diferentes
empresas de trabajo temporal, yendo aquí y allá, esperando una estabilidad laboral
que no llega nunca. Afirma que se “desgastó”, que “se quemó” física y
psicológicamente hasta que no pudo ya más dormir, disfrutar, reír o levantarse por
las mañanas. Sin embargo, todo el contexto de producción de su malestar ha sido
oscurecido ahora con sus teorías cerebrales, mistificado de la misma forma que
Marx (1976) señaló para las relaciones sociales de producción. La causa de sus
problemas está en sus neurotransmisores. De hecho, Z construye una auténtica
neuro-narrativa donde la explicación se reduce a sus supuestos desajustes
cerebrales, mientras minusvalora el contexto social como realidad estructurante de
su aflicción.
La narrativa del Señor Z no es muy diferente a la de otros consumidores de
antidepresivos. Los conflictos laborales (precarización en el empleo, condiciones
de trabajo), el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda, el peso de la
atención doméstica a familiares (tarea que, por regla general, recae en las
mujeres), la pérdida de las redes sociales, la pobreza, la marginación, la sensación
de soledad y la imposibilidad de mimetizar las imágenes culturales de éxito y de
consumo son algunos de los factores más invocados. En realidad, una parte
considerable —aunque difícil de cuantificar— de los estados depresivos tratados
en los dispositivos de atención son malestares que responden a lógicas de la
estructura social y de una economía-política que demanda a los actores ajustes al
mercado de trabajo y mantenimiento de su capacidad de consumo. Aquí el
antidepresivo deviene un recurso posible para soportar las incertidumbres y los
riesgos de desafiliación, entendiendo ésta —y en palabras de Castel (1995, p. 36)
— como la imposibilidad o dificultad estructural de los actores para “reproducir sus
existencias y asegurar su protección”. Quizá por ello, algunos consumidores llegan
a afirmar que este tipo de medicamentos es lo “mejor que se ha inventado”
(Martínez Hernáez, 2007).
En el imaginario de muchos consumidores, el antidepresivo se convierte en la
salvación, en el instrumento necesario para cambiar su perspectiva del mundo y de
las cosas y poder, así, continuar con su actividad laboral y acometer algunas
transformaciones, como la búsqueda de una nueva pareja o el cambio de vivienda.
En realidad, es habitual que la sensación de euforia pueda materializarse en
comportamientos que retroalimentan la sociedad de consumo, como la compra de
ropa y de diferentes productos, el cambio de vivienda o el inicio de una actividad
empresarial, como en el caso del Señor Z. De esta forma, el entusiasmo se
convierte en socialmente funcional, mientras que la época asociada a la
“depresión” se percibe como un tiempo durante el cual el sujeto era un inadaptado,
presa del miedo a endeudarse, con inseguridades sobre el futuro y sin
expectativas. De hecho, el antidepresivo opera como un auténtico integrador
social, como un instrumento de adaptación que permite conjurar las incertidumbres
y los riesgos de desafiliación, a la vez que encubre éstos con un narrativa tan
cerebralizada como irreflexiva. Aquí la concepción del sujeto cerebral nos revela
sus poderes fetichistas, pues no sólo desocializa las aflicciones humanas, sino que
también naturaliza las convenciones de un determinado modo de producción y su
mundo de necesidades creadas.
El sujeto cerebral, enredado entre sus malestares y su posición de consumidor,
construye una narrativa de sinapsis y disfunciones donde el mundo social resulta
ajeno. No es, obviamente, un sujeto excluyente, pues cohabita con otras formas de
subjetivación. Tampoco es un sujeto necesariamente dogmático. Su particularidad
es ser un sujeto para el cual lo estructurante es su cerebro. Es por ello que se
convierte en un sujeto para-sí, aunque esto no signifique que estemos hablando de
un sujeto reflexivo. El bucle hacía sí mismo no se devuelve hacia un pensarse
como ser-en-el-mundo, tampoco hacia otros con rostro, sino hacia un cerebro
fantasmal que no comprende, pero que ofrece sentido aparente a lo que ocurre. En
este punto, el sujeto cerebral construye fantasmagorías donde se objetiviza a sí
mismo, mientras a la vez subjetiviza las aflicciones (depresión), sus supuestas
causas (disfunción serotoninérgica) y los tratamientos (Prozac, Seroxat,
Citalopram, etc.) en una especie de esfuerzo mimético con ese proceso de la
cultura capitalista por el cual las cosas se personifican y los sujetos se tornan
cosas.
También podría gustarte
- Actualidad PsicologicaDocumento24 páginasActualidad PsicologicaLuciana LC100% (1)
- Práctica 2 - Cuestionarios-1Documento14 páginasPráctica 2 - Cuestionarios-1Agustin Sanchez100% (1)
- Práctica Tema 4Documento3 páginasPráctica Tema 4Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 4-1Documento65 páginasTema 4-1Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento75 páginasTema 5Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 4Documento39 páginasTema 4Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo EducacionDocumento2 páginasTrabajo EducacionAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento37 páginasTema 1Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- 22-23 Notas Primer ParcialDocumento2 páginas22-23 Notas Primer ParcialAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- BULLYINGDocumento4 páginasBULLYINGAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Seminario Tema 2Documento5 páginasSeminario Tema 2Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Presentación ALTAS CAPACIDADES 19-20 - Modo de CompatibilidadDocumento26 páginasPresentación ALTAS CAPACIDADES 19-20 - Modo de CompatibilidadAgustin Sanchez100% (1)
- Evolución de La MemoriaDocumento4 páginasEvolución de La MemoriaAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Terapias PsicológicasDocumento5 páginasTerapias PsicológicasAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Evolución de La MemoriaDocumento4 páginasEvolución de La MemoriaAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento17 páginasTema 1Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Precios La FlotaDocumento7 páginasPrecios La FlotaAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Notas Trabajo Grupal 3BDocumento1 páginaNotas Trabajo Grupal 3BAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Apuntes Práctico PsicometríaDocumento15 páginasApuntes Práctico PsicometríaAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Horarios-Primer-Cuatrimestre 4o s1Documento11 páginasHorarios-Primer-Cuatrimestre 4o s1Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Notas 1ºparcial Psicometría 2022 - 2023Documento4 páginasNotas 1ºparcial Psicometría 2022 - 2023Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- TrabajoDocumento2 páginasTrabajoAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Clases PsicoflixDocumento10 páginasClases PsicoflixAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo Inv TrabajoDocumento3 páginasTrabajo Inv TrabajoAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- TEMA6. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS VARIABLESrev14Documento42 páginasTEMA6. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS VARIABLESrev14Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Informe Simulación - Escenario - 1Documento5 páginasInforme Simulación - Escenario - 1Agustin SanchezAún no hay calificaciones
- Tema 2 EvaluaciónDocumento17 páginasTema 2 EvaluaciónAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo DoctrinaDocumento2 páginasTrabajo DoctrinaAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Esquemas-Fechas Documentos DsiDocumento21 páginasEsquemas-Fechas Documentos DsiAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Psicopa InfDocumento21 páginasPsicopa InfAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- GAPDocumento5 páginasGAPAgustin SanchezAún no hay calificaciones
- Psicología Dinámica - Melanie KleinDocumento23 páginasPsicología Dinámica - Melanie KleinNout NothingAún no hay calificaciones
- La Ética en Las Ciencias Humanas y SocialesDocumento21 páginasLa Ética en Las Ciencias Humanas y Socialesmarco100% (1)
- Inventario Biblioteca 25 Mayo para ValorarDocumento8375 páginasInventario Biblioteca 25 Mayo para Valorarlesly jaraAún no hay calificaciones
- Tabla AntivaloresDocumento4 páginasTabla AntivaloresFernando Bussey Saucedo100% (1)
- Programa AnaliticoDocumento4 páginasPrograma AnaliticoMANUEL ILDEFONSO MONTAÑO - OSUNAAún no hay calificaciones
- Dialnet EscuelasReggioEmiliaYLos100LenguajesDelNino 5207311 PDFDocumento13 páginasDialnet EscuelasReggioEmiliaYLos100LenguajesDelNino 5207311 PDFNapoleon PeraltaAún no hay calificaciones
- Biodescodificación LocuraDocumento2 páginasBiodescodificación LocuraHugo Salas33% (3)
- Esquizofrenia y Otras TrastornosDocumento15 páginasEsquizofrenia y Otras TrastornosHenry LeonAún no hay calificaciones
- AmistadDocumento2 páginasAmistadMateo Maximiliano Hurtado villarrealAún no hay calificaciones
- Planeamiento DidácticoDocumento18 páginasPlaneamiento DidácticojsegoviadeborbaAún no hay calificaciones
- La AndragogíaDocumento8 páginasLa AndragogíaDaniAún no hay calificaciones
- Mini Ensayo (Borrador)Documento7 páginasMini Ensayo (Borrador)Larissa CristalAún no hay calificaciones
- Desarrollo TactilDocumento3 páginasDesarrollo TactilAraceli VegaAún no hay calificaciones
- Contenido Semana 7 E.diversificadaDocumento22 páginasContenido Semana 7 E.diversificadaViviana ReyesAún no hay calificaciones
- 0718 0705 Estped 46 03 151Documento16 páginas0718 0705 Estped 46 03 151Vanessa CastilloAún no hay calificaciones
- De Las Funciones Del SuperyoDocumento4 páginasDe Las Funciones Del SuperyoLester L Ferrufino Castellanos100% (1)
- Trabajo Final ClinicaDocumento19 páginasTrabajo Final ClinicaHeidy vanessa Beltrán tinjacaAún no hay calificaciones
- Conductismo y ConstructivismoDocumento3 páginasConductismo y Constructivismoapi-380764688% (8)
- Caso Clínico PsiquitricoDocumento2 páginasCaso Clínico PsiquitricoRoger SifuentesAún no hay calificaciones
- Abusadores SexualesDocumento9 páginasAbusadores Sexualesmar100% (2)
- Sesión 11:: El Perfil Psicológico A Partir de La Autopsia PsicológicaDocumento41 páginasSesión 11:: El Perfil Psicológico A Partir de La Autopsia PsicológicaMARIA DE FATIMA ARRIBASPLATA RAMIREZAún no hay calificaciones
- Conceptos FundamentalesDocumento4 páginasConceptos FundamentalesivanAún no hay calificaciones
- Evidencia 07 - Procedimientos para Reducir o Eliminar La ConductaDocumento3 páginasEvidencia 07 - Procedimientos para Reducir o Eliminar La ConductaANA GABRIELA MEJIA NOLASCOAún no hay calificaciones
- Amnesia Declarativa Tras Lesión Del Fornix.Documento1 páginaAmnesia Declarativa Tras Lesión Del Fornix.Yanidza Quintero100% (1)
- Metamodelo de La PNLDocumento12 páginasMetamodelo de La PNLKmilo100% (2)
- Mapa Mental Violencia Sexual en El Conflicto ArmadoDocumento1 páginaMapa Mental Violencia Sexual en El Conflicto Armadomaria fernanda delgado rojasAún no hay calificaciones
- Tesis Final de ReynaDocumento123 páginasTesis Final de ReynaAngel EspinozaAún no hay calificaciones
- Analísis de La VoluntadDocumento10 páginasAnalísis de La VoluntadAlonso CuevaAún no hay calificaciones
- S03.s1-Clima Organizacional Desde El Punto de Vista Estratégio.Documento30 páginasS03.s1-Clima Organizacional Desde El Punto de Vista Estratégio.Lilian sandoval damianAún no hay calificaciones