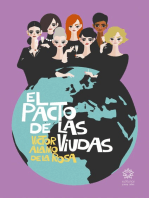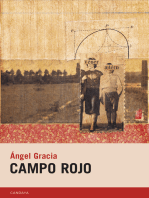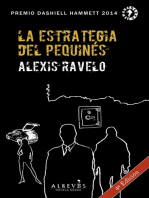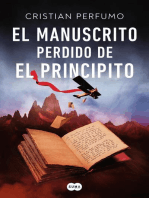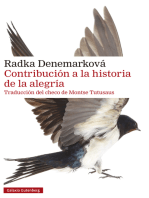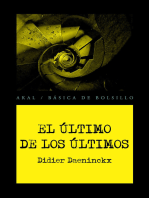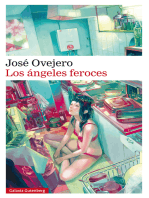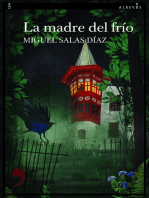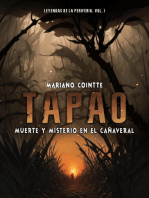Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Iniciación Los Nadies - de Eduardo Galeano
Cargado por
Analia BustamanteTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Iniciación Los Nadies - de Eduardo Galeano
Cargado por
Analia BustamanteCopyright:
Formatos disponibles
La iniciación de Eduardo Galeano
Fernando había forzado la aleta con el destornillador y había abierto la puerta del Renault. Había
desconectado la luz roja del freno, había encendido el motor con un puente de alambre. Con tira emplástica y
cinta aisladora, trocitos blancos, trocitos negros, Pancho había cambiado los números de la patente: había
convertido el cinco en un tres, el ocho en un seis, el seis en un nueve.
El viento empujaba las olas violentamente contra los muelles y multiplicaba el estrépito de la rompiente en
todo el ámbito de la ciudad vieja. Aulló la sirena de un barco; por un par de segundos, ustedes quedaron
paralizados y con los nervios de punta. El gato Romero miro el reloj. Eran las dos y media exactas de la
mañana.
No habías comido nada desde el mediodía y sentías mariposas en el estómago. El gato te había explicado que
es mejor con la panza vacía, y que convienen también vaciar los intestinos, por si entra el plomo, sabes.
El viento, viento de enero, soplaba caliente como desde la boca de un horno, y sin embargo un sudor helado
te pegaba la camisa al cuerpo. La sueñera te paralizaba la lengua y los brazos y las piernas, pero no era
sueñera de sueño. Se te había resecado la boca, sentías una flojedad tensa, una dulzura cargada de
electricidad. Del espejito del Renault colgaba un diablo de alambre, que se bamboleaba con el tridente en la
mano.
Después no reconociste tu propia voz cuando te escuchaste decir: “Si te moves, te quemo”, dejando caer
como martillazos una silaba detrás de otra, ni tu propio brazo cuando hundiste el caño de la Beretta en el
cuello del policía de guardia, ni tus propias piernas cuando fueron capaces de sostenerte sin temblar y luego
fueron también capaces de correr sin darse por enteradas de que una de ella, la pierna izquierda, tenía un
agujero calibre treinta y ocho que atravesaba el tensor del muslo y manaba sangre.
Fuiste el último en salir, vaciaste tres peines de balas antes de meterte al automóvil en marcha y en cada
curva todo se caía y se levantaba y volvía a caer y levantarse, las gomas mordían los cordones de las veredas,
huían hacia atrás las hileras de los árboles y las caras de los edificios, el centello de los faroles; arrojados por el
viento, los pedazos del mundo se atropellaban y se confundían y volaban en ráfagas oscuras.
Y solo entonces, cuando te quedaste hecho un ovillo y jadeando en el asiento de atrás, descubriste,
extenuado y sin asombro, que la primera vez de la violencia es igual a la primera vez que se hace el amor.
Los nadies
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer,
ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y
aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de
escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
También podría gustarte
- Antonio Martínez Sarrión PDFDocumento70 páginasAntonio Martínez Sarrión PDFFelipe Antonio SantorelliAún no hay calificaciones
- Vendranlluviassuaves BradburyDocumento7 páginasVendranlluviassuaves BradburyManuel Ricardo CristanchoAún no hay calificaciones
- AhogadoDocumento61 páginasAhogadoTaysa RodriguezAún no hay calificaciones
- 55-Yolanda SanchezDocumento76 páginas55-Yolanda SanchezCamilo Andres ReinaAún no hay calificaciones
- Gonzalo Millán - Vida, 1968-1982Documento107 páginasGonzalo Millán - Vida, 1968-1982lucasmracingAún no hay calificaciones
- Poetas ChilenosDocumento102 páginasPoetas ChilenosPedro CabreraAún no hay calificaciones
- Antología de Cuentos de Ciencia FicciónDocumento14 páginasAntología de Cuentos de Ciencia FicciónNatyGaitanAún no hay calificaciones
- Poemas Es Lo Que HayDocumento12 páginasPoemas Es Lo Que HayAna BalduzziAún no hay calificaciones
- CuentoDocumento10 páginasCuentoKisaki HndzAún no hay calificaciones
- Asesino de SombrasDocumento730 páginasAsesino de SombrasEverardo Bracamontes DíazAún no hay calificaciones
- Barletta Cuento Del ZapateroDocumento6 páginasBarletta Cuento Del ZapateroSamii NavarroAún no hay calificaciones
- Carlos Drummond de Andrade, Nuestro TiempoDocumento8 páginasCarlos Drummond de Andrade, Nuestro TiempoanfigoreyAún no hay calificaciones
- Otoniel Natarén-GuancascoDocumento35 páginasOtoniel Natarén-GuancascoGustavo CamposAún no hay calificaciones
- Barletta - Cuentos Del Zapatero ArtidoroDocumento9 páginasBarletta - Cuentos Del Zapatero ArtidoroMartín AlzuetaAún no hay calificaciones
- 21 Ramos - Norteno MagicoDocumento132 páginas21 Ramos - Norteno MagicoSultadocs50% (2)
- Fiebelkorn HoracioDocumento15 páginasFiebelkorn HoracioAdrián CaffeiAún no hay calificaciones
- Las Iras Del Orate Osmán Arnguibel DIGITALDocumento124 páginasLas Iras Del Orate Osmán Arnguibel DIGITALRamon CordobaAún no hay calificaciones
- Sueños de Einstein - Alan Lightman PDFDocumento52 páginasSueños de Einstein - Alan Lightman PDFLuis PereyraAún no hay calificaciones
- Poemas - Leonel RugamaDocumento37 páginasPoemas - Leonel RugamaRaúl Berea Núñez89% (9)
- La Ciudad de La Noche Pavorosa.Documento20 páginasLa Ciudad de La Noche Pavorosa.Jose LupusAún no hay calificaciones
- Neguijón - Fernando Iwasaki Cauti - 1. Ed., Jesús María, Lima, Perú, 2005 - Alfaguara - 9788420468778 - Anna's ArchiveDocumento180 páginasNeguijón - Fernando Iwasaki Cauti - 1. Ed., Jesús María, Lima, Perú, 2005 - Alfaguara - 9788420468778 - Anna's ArchiveSala RMAún no hay calificaciones
- La Mala Mujer - Marc PastorDocumento333 páginasLa Mala Mujer - Marc PastorThis is me100% (3)
- Diez Poetas Jóvenes ChilenosDocumento47 páginasDiez Poetas Jóvenes ChilenosDennis ErnestoAún no hay calificaciones
- Marchena Gemma - El PozoDocumento226 páginasMarchena Gemma - El PozoCeArteagaAún no hay calificaciones
- Muller, Heiner - Maquina HamletDocumento16 páginasMuller, Heiner - Maquina Hamlethurracapepe100% (1)
- 20 Cuentos Muy CortosDocumento17 páginas20 Cuentos Muy CortosMariela Vivar67% (3)
- Muestra Poética Roger SantiváñezDocumento11 páginasMuestra Poética Roger SantiváñezLucho ChuecaAún no hay calificaciones
- Revista POESIA 153Documento137 páginasRevista POESIA 153Víctor Manuel Pinto100% (1)
- Vallejo - Trilce (Selección)Documento40 páginasVallejo - Trilce (Selección)Fiorella Germán CeliAún no hay calificaciones
- Manuel Rojas - Sombras Contra El MuroDocumento182 páginasManuel Rojas - Sombras Contra El MuroNiiClaustro FobiaAún no hay calificaciones
- Sueños de Einstein (Alan Lightman (Lightman, Alan) ) (Z-Library)Documento96 páginasSueños de Einstein (Alan Lightman (Lightman, Alan) ) (Z-Library)Oriana CarruciAún no hay calificaciones
- El Despertador y El SordoDocumento38 páginasEl Despertador y El SordoPatricio GrinbergAún no hay calificaciones
- HAMLET. Libreto IDocumento7 páginasHAMLET. Libreto IMeilly OrozcoAún no hay calificaciones
- Un Aplauso AmericanoDocumento71 páginasUn Aplauso AmericanoRafael IndiAún no hay calificaciones
- Materiales Unidad6Documento28 páginasMateriales Unidad6iansolo06Aún no hay calificaciones
- 13 EMPALME GNOMOS-Antonio LupianDocumento56 páginas13 EMPALME GNOMOS-Antonio Lupianromiku.sigalAún no hay calificaciones
- Elvicioerrante PDFDocumento355 páginasElvicioerrante PDFPablo811Aún no hay calificaciones
- Tapao: Muerte y misterio en el cañaveral: Leyendas de la Periferia, #1De EverandTapao: Muerte y misterio en el cañaveral: Leyendas de la Periferia, #1Aún no hay calificaciones
- Palabreus Jose Vicente AbreuDocumento237 páginasPalabreus Jose Vicente Abreumaraca123Aún no hay calificaciones
- Poesía Chiiena Urbana Teillier Millan Hahn BertoniDocumento9 páginasPoesía Chiiena Urbana Teillier Millan Hahn BertoniAlvaro Santa Cruz RaymondAún no hay calificaciones
- Marcos Silber - Cabeza, Tronco y ExtremidadesDocumento50 páginasMarcos Silber - Cabeza, Tronco y ExtremidadesPablo CarducciAún no hay calificaciones
- Fotonovela Canción de PerdedoresDocumento35 páginasFotonovela Canción de PerdedoresHelena CorbelliniAún no hay calificaciones
- 09 Gótico CorrentinoDocumento5 páginas09 Gótico CorrentinoAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 07 La Parisina de María Teresa AndruettoDocumento4 páginas07 La Parisina de María Teresa AndruettoAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 10 La Barrera - FontanarosaDocumento1 página10 La Barrera - FontanarosaAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 02 Sirena de Río - ANA MARIA sHUADocumento2 páginas02 Sirena de Río - ANA MARIA sHUAAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 06 NI PUEDO NI QUIERO EBOOK de LYDIA DAVISDocumento2 páginas06 NI PUEDO NI QUIERO EBOOK de LYDIA DAVISAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- La HondaDocumento1 páginaLa HondaAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 04 El Arquero - Luciano LambertiDocumento3 páginas04 El Arquero - Luciano LambertiAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- Si Hubiera Sospechado Lo Que Se Oye de Oliverio GirondoDocumento1 páginaSi Hubiera Sospechado Lo Que Se Oye de Oliverio GirondoAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- Pedro Mairal - Muriendo Bajo La LluviaDocumento1 páginaPedro Mairal - Muriendo Bajo La LluviaAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 03 El Pescado Que Se Ahogó en El Agua - Arturo JauretcheDocumento1 página03 El Pescado Que Se Ahogó en El Agua - Arturo JauretcheAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- Escaleras de Eduardo Abel GiménezDocumento1 páginaEscaleras de Eduardo Abel GiménezAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- BALADA DEL LLORADOR de JUAN JOSÉ MANAUTA en LibroDocumento2 páginasBALADA DEL LLORADOR de JUAN JOSÉ MANAUTA en LibroAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 15 Juan Villoro - Un Artículo de FeDocumento2 páginas15 Juan Villoro - Un Artículo de FeAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 27 LimonadaDocumento2 páginas27 LimonadaAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- El Hombre de Los Gatos Por Federico FalcoDocumento4 páginasEl Hombre de Los Gatos Por Federico FalcoAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 28 Luciano Lamberti - La Canción Que Cantábamos Todos Los DíasDocumento4 páginas28 Luciano Lamberti - La Canción Que Cantábamos Todos Los DíasAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 13 Camilo José - Celacertificado de ResidenciaDocumento3 páginas13 Camilo José - Celacertificado de ResidenciaAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 19 Fiaca - Roberto ArltDocumento2 páginas19 Fiaca - Roberto ArltAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- 02 Del Cielo A Casa - Hebe UhartDocumento3 páginas02 Del Cielo A Casa - Hebe UhartAnalia BustamanteAún no hay calificaciones
- Trabajo FarmacologiaDocumento10 páginasTrabajo FarmacologiaToto Donoso JaurèsAún no hay calificaciones
- Evaluación 3Documento5 páginasEvaluación 3milena75% (4)
- Qué Es La Literatura - Definición. - Sobre PoéticaDocumento6 páginasQué Es La Literatura - Definición. - Sobre PoéticaLilianaMarcelaLavastrouAún no hay calificaciones
- LT2 2011 SolDocumento4 páginasLT2 2011 SolAvocadoraAún no hay calificaciones
- M1 Métodos CuantitativosDocumento19 páginasM1 Métodos CuantitativosHelen ConcepciónAún no hay calificaciones
- Check List Orden y Limpieza Lugares de TrabajoDocumento6 páginasCheck List Orden y Limpieza Lugares de TrabajoTeresa Romero Salinas0% (1)
- La Luz y El ColorDocumento42 páginasLa Luz y El ColorAnonymous sbrU1XU86UAún no hay calificaciones
- Diabetes InformeDocumento17 páginasDiabetes InformeDaleshka Herrera ParedesAún no hay calificaciones
- CPMS-CPT HomologaciònDocumento280 páginasCPMS-CPT HomologaciònClaudioOrdoñezAún no hay calificaciones
- Descargar PlantillaDocumento8 páginasDescargar PlantillabeatrizAún no hay calificaciones
- Texto Resistencia Corredores-LeibarDocumento248 páginasTexto Resistencia Corredores-LeibarOskar VillamarAún no hay calificaciones
- Inversiòn en Un Proyecto de InversiònDocumento28 páginasInversiòn en Un Proyecto de InversiònnahayoAún no hay calificaciones
- Fase 5 Informe Final WFDBDocumento9 páginasFase 5 Informe Final WFDBwilman fernando daza belloAún no hay calificaciones
- Analis FinancieroDocumento20 páginasAnalis FinancieromariaAún no hay calificaciones
- Ejercicios SubrutinasDocumento3 páginasEjercicios SubrutinasKaren SuarezAún no hay calificaciones
- Definicion y Formulas de Ratios FinancierosDocumento4 páginasDefinicion y Formulas de Ratios FinancierosVeronica Huaccan GutierrezAún no hay calificaciones
- Estudio de Caso-Gestión de Un Ava Utilizando El Ciclo PhvaDocumento5 páginasEstudio de Caso-Gestión de Un Ava Utilizando El Ciclo PhvaPilar MAún no hay calificaciones
- Estudio Geológico Quinua-SocosDocumento79 páginasEstudio Geológico Quinua-SocosRodolfo Juan De Dios Laurente83% (6)
- 06 - W.J. Hesiodo y La Vida CampesinaDocumento17 páginas06 - W.J. Hesiodo y La Vida Campesinamaria jose torres pinedaAún no hay calificaciones
- Tratado de La GraciaDocumento4 páginasTratado de La GraciaLeonel GarciaAún no hay calificaciones
- Evaluación de Las Prácticas FormativasDocumento40 páginasEvaluación de Las Prácticas FormativasnataliAún no hay calificaciones
- Psicologia de La LiberacionDocumento14 páginasPsicologia de La LiberacionMaya ÚAún no hay calificaciones
- Tipos de Texto PDFDocumento9 páginasTipos de Texto PDFXamary MurilloAún no hay calificaciones
- Tasas de Los Créditos de Libre Inversión de BancolombiaDocumento8 páginasTasas de Los Créditos de Libre Inversión de BancolombiaAnghieAún no hay calificaciones
- ManualparalaFormaciondeFacilitadoresenlaPruebadeDesarrollloInfantil EDI PDFDocumento138 páginasManualparalaFormaciondeFacilitadoresenlaPruebadeDesarrollloInfantil EDI PDFjhoracios836318100% (1)
- 1 Cos Pat 3Documento9 páginas1 Cos Pat 3Libros De Ciencia y TecnologiaAún no hay calificaciones
- Emiliano GonzalezDocumento3 páginasEmiliano GonzalezAgustin RendonAún no hay calificaciones
- Nahuas TexcocoDocumento58 páginasNahuas TexcocoBeto EscalanteAún no hay calificaciones
- Martin GuerreDocumento25 páginasMartin GuerreSAt41Aún no hay calificaciones
- Carta Promocional Aula VirtualDocumento4 páginasCarta Promocional Aula Virtualbitam_27Aún no hay calificaciones