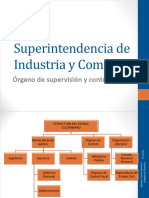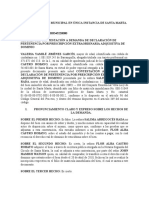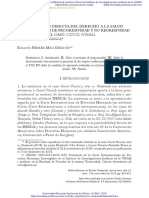Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Copia de Lectura 11
Copia de Lectura 11
Cargado por
Apuntes Uninorte0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas33 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas33 páginasCopia de Lectura 11
Copia de Lectura 11
Cargado por
Apuntes UninorteCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 33
cidn’ ni habré mejorado ni habré empeorado. Si todos
Jos miembros de una sociedad fueran perfectos bandi-
dos. le sociedad se mantendria en condiciones constan-
tes. y no se producirfan grandes desastres. Todo consis-
tirfa en ingentes transferencias de riqueza y bienestar en
provecho de quienes realizan la accion. Si todos los
miembros de una sociedad realizaran esa accién por tur-
nos regulares, no sélo la sociedad en su conjunto sino
cada uno de los individuos permaneceria en un estado
de perfecta estabilidad.
Pero cuando los estiipidos se ponen manos a la obra.
la misica cambia completamente. Las personas esttipi-
das causan pérdidas a otras personas sin lograr benefi-
cios para sf mismas: toda la sociedad se empobrece.
Carlo M- Cipolla
En Allegro ma non troppo.
Il Mulino, Bolonia, 1988. pp. 73-74
38
idad del crimen
Emile Durkheim
Extracto del capitulo 3 de
Les régles de la méthode sociologique (1894)
Si hay un hecho cuyo cardcter patolégico parece indis-
cutible. es el crimen. Sobre este punto todos los ci
mindlogos estén de acuerdo. Si explican este carécter
morboso en formas diferentes, undnimes son en recono-
cerlo. La cuestién merece, sin embargo, ser tratada con
més detenimiento.
“El crimen no sdlo se observa en Ia mayorfa de las
sociedades de tal o cual tipo, sino en las sociedades de
todos los tipos. La criminalidad existe por doquier.
Cambia sus formas y los actos calificados como crimi- ,
nales no son siempre los mismos; pero en todas partes y
en todo tiempo ha habido hombres cuya conducta exigié
una reprensién penal. Si a medida que las sociedades
pasan de los tipos inferiores a los superiores tendiera a
bajar la tasa de criminalidad, es decir, la relacién entre'el
39
niimere anual de crimenes y ia poblacién. se podria
creer que. aunque siga siendo un fenémeno normal. el
crimen tenderia a perder exe cardcter. Pero nada nos per-
mite alirmar la realidad de esta regresién: muy al con-
ario, muchos son los hechos que parecen mostrar Ta
existenci del movimiento inverso. Desde comienzos de
siglo. la estadistica nos proporciona un medio para
seguir la marcha de la criminalidad: y lo cierto es que ha
aumentado en todos los paises. En Francia, el aumento
es de cerca de un 300 %. No existe otro fendmeno que
mejor presente todos los sintomas de la normalidad.
pues aparece estrechamente ligado a las condiciones de
toda vida colectiva. Considerar el crimen como una
enfermedad social. equivaldria a admitir que la enferme-
dad no es algo accidental, sino que. por el contrario,
deriva en ciertos casos de la constitucién fundamental
\del ser vivo: significarfa borrar toda distincién entre fo
fisioldgico y lo patolégico. Sin duda alguna, puede suce-
der que el crimen mismo tenga formas anormiales: por
|eiemplo, cuando alcanza un porcentaje exagerado. No
kme duda, en efecto, que semejante exceso serfa de
turaleza_morbosa. Lo normal es simplemente que
lexista una criminalidad, siempre que. para’cada tipo
social, aleance, sin rebasarlo, un cierto limite, que quizél
[podamos establecer.
~ Tenemos pues ante nosotros una conclusin en apa-
riencia bastante paradéjica. Pero esto no debe inducirnos
a error. Clasificar el crimen entre los fenémenos sociol6-
gicos normales, no sélo significa que sea un fenémeno
inevitable aunque lamentable, debido a la incorregible
oo
maidad humana, sino que equivaie a afirmar que consti-
tuye un factor de la salud publica. que es parte integran-
te de toda sociedad sana. A primera vista. esta conclu
sion es io suficiememente sorprendente para que nos
haya desconcertado x nosotros mismos durante mucho
tiempo. Pero una vez dominada esta primera impresion.
ne es dificil encontrar razones que expliquen esta nor-
malidad y que. al mismo tiempo. la confirmen
En primer lugar. el crimen es normal. porque uni
sociedad que lo desconozca seria completamente impo:
sible. Como hemos demostrado en otro lugar. el crimer
| consiste en un acto que ofende determinados sentimien:
| tos colectivos. unos sentimientos dotados de una energi
| y de una firmeza particulares. Para que. en una determi:
| nada sociedad. dejaran cometerse actos reputados crimi:
|nales. seria. por tanto, necesario que Jos, sentimientos =
que ofenden se encontrasen en todas las. conciencia:
|individuates. sin excepcisn, y con a fuerza necesari
| para repeler los sentimientos contrarios. Ahora bien, aun,
| suponiendo que esta condicién pueda ser efectivament
realizada. el crimen no desapareceria: tan s6lo cambiaria,
‘de forma. pues la misma causa que extinguirfa las fuen}
tes de la criminalidad harfa surgir inmediatamente otras,
(nuevas.
En efecto, para que los sentimientos colectivos que.
protege el derecho penal de un pueblo, en un momento
determinado de su historia, Ieguen a penetrar en las con-
‘ciencias que hasta entonces les eran extraiias 0 a impe-
rar allf donde no lo hacfan plenamente, es preciso que
adquieran una intensidad superior a la que venfan
S83 3,
6
teniendo. Es necesario que la comunidad, en su conjun-
to, Jos sienta més vivamente pues sélo asf puede lograr
Ja fuerza superior que les permite imponerse a los indi-
viduos que venian siendo refractarios. Para que desapa-
rezcan los asesinos. es necesario que el horror de la san-
gre derramada sea mayor que el que viene produciendo
en las capas sociales donde se reclutan los asesinos: pero
para lograr este resultado, también serfa necesario que
fuera mayor en el conjunto de la sociedad. Por otra
parte. la misma ausencia del crimen contribuiria directa-
mente a este resultado, pues un sentimiénto resulta ma
respetable cuando es respetado siempre y de modo un
forme.
Pero se olvida que estos estados fuertes de la concien-
cia comtin no pueden reforzarse sin que los estados mas,
débiles, cuya violacién s6lo originaba antes faltas pura-
mente morales, sean a su vez vigorizados: y esto porque
os segundos no son més que la prolongacién. la forma
atenuada de ios primeros. Asf, el robo y Ia simple falta
de delicadeza lesionan un mismo sentimiento altruista:
el respeto a la propiedad ajena. Pero la diferencia estri-
ba en la fuerza de la ofensa, y puesto que las conciencias
no tienen un sentimiento suficientemente infenso como
para rechazar vivamente la més ligera de estas dos ofen-
sas, ésta se tolera més. De ahi que tan sdlo se vitupere al
hombre poco escrupuloso mientras se castiga al ladon.
Pero si este mismo sentimiento se torna. més intenso,
hasta el punto de desterrar de todas las conciencias la
propensiGn del hombre al robo, se hard también més
sensible a las lesiones que, hasta entonces, sdlo le afec-
a
taban levemente; reaccionard contra ellas con mayor
fuerza. y sern objeto de una reprobacién més enérgica,
reprobacién que hard pasar a algunas de elas de meras
faltas morales que eran a la categoria de verdaderos cri-
menes. Asi, por ejemplo, los contratos poco delicados 0
ejecutados sin escripulos, que s6lo acarrean censura
publica o indemnizaciones civiles, se convertirian en
delitos. Imaginese una sociedad de santos, un convento
ejemplar y perfecto. Los erimenes propiamente dichos
no se dan ahi: pero las faltas que al hombre corriente
parecen veniales suscitan ahi el mismo escéndalo que el
delito ordinario en las conciencias comunes. Si esta
sociedad conventual pudiera juzgar y castigar, calificarfa
esos actos de criminales y como tales los trataria. Por
esto mismo, el hombre perfectamente honrado juzga las
mis pequefias faltas morales que pueda cometer con una
severidad que el comtin de 1a gente sélo reserva para
aquellos actos verdaderamente delictivos. En otros tiem-
pos, las violencias contra las personas eran més frecuen-
tes porque el respeto por la dignidad individual era més
débil. Como este respeto ha crecido, estos erimenes se
han hecho més raros y. al mismo tiempo, han cafdo en el
Ambito del derecho penal.
Para agotar todas las hipdtesis Iégicamente posibles;
quiz se pregunten por qué esta unanimidad no se
extiende a todos los sentimientos colectivos sin excep-
cin; por qué hasta los menos intensos no se robustecen
lo suficiente para prevenir toda disidencia. Por qué la
conciencia moral de la sociedad no se encontrarfa ente-
ra en todos los individuos y dotada de una vitalidad suli-
8
ciente pera evitar tode acto que Ja pudiers otender. vi
sean las faltas puramente morales como los crimenes
Ocurre que una uniformidad tan universal y abso!
radicalmente imposibie. poryue el medic tisicw inmediz
to en ef que se encuentra cada uno de nosotros. los ante-
cedentes hereditarios y las influencias sociales de que
depenclemos. varfan de un individuo a otro y. por con
guiente. diversifican las conciencias. No es posible que
todos Jos hombres se asemejen hasta ese extreme. por-
que cada cual tiene su propio organismo y los organis-
mos ocupan porciones distintas del espacio, Por-este
motivo. hasta en los pueblos inferiores. donde lu diversi-
dad individual esté muy poco desarrollada, ésta no es.
sin embargo. nula, Asi pues. puesto que no puede existir
una sociedad en la que los individuos no diverjan mas
menos del tipe colectivo. es inevitable qué entre estas
divergencias se den algunas que presenten un caricter
criminal. Y lo que les confiere ese cardcter no es st
importancia intrinseca, sino ia que les confiere Ix con=
ciercia comin, Si ésta es mds fuerte. si tiene la suficien-
te autoridad para hacer que estas divergencias sean muy
débiles en términos absolutos seri también més sensible
més exigente, y reaccionando contra el menor desvio
con aquella energfa que, en otros lugares. s6lo despliega
contra disidencias més considerables. les atribuird la
misma gravedad, es decir, las tendré como criminaies.
| Elcrimen es, pues. necesario: esté ligado a las condi-|
ciones fundamentales de toda vida social y, por esto
mismo, es util; pues las condiciones de la que es solida-|
rio, son indispensables para Ja evolucién normal de la}
ot
moral y del derecho. En efecto. hoy ya no es posible}
[poner er duda no ya sélo que el derecho y la moral
arfan segtin el tipo social. sino también que cambian|
ldentro de un mismo tipo cuando cambian tas candicio-|
Ines de la existencia colectiva. Pero para que estas trans-
Hormaciones sean posibles. los sentimientos colectivos|
ique forman Ia base de la morat no deben ser refractarios
fal cambio y. por consiguiente, deben tener una ene!
Imoderada. Si fueran demasiado intensos. no serian Io]
‘suficientemente plasticos. Todo ajuste es. en efecto. un
obstaculo al reajuste. més atin cuando el ajuste primero
‘es solido. Cuanto més acusada es una estructura, més
resistencia opone a toda modificacién: y esto vale tanto
para los ajustes funcionales como para los anat6micos.
‘Ahora bien. si no hubiera crimenes, no se cumpliria esta]
condicién, pues tal bipétesis supone que los sentimien-
{0s colectivos habriin alcanzado un grado de Sntensidad|
‘sin precedentes en la historia, Nada es bueno indefinida
'y desmesuradamente. La autoridad inherente a la con-|
‘ciencia moral no debe ser excesiva, de lo contrario nadie
‘osarfa modificarla y se tomarfa inmutable. Para gue
pueda evolucionar. la originalidad individual tiene que
‘ser posible. y para que la originalidad del idealista que
Isuefia con adelamarse a su tiempo sea posible, la del cri-
Iminal, aplastado por su tiempo, también ha de ser posi-|
ble. No existe una sin fa otra.
Pero hay més. Junto a esta utilidad indirecta, el crimen
puede desempefiar una funcién itil en esa evolucién. No
sélo presupone que el camino queda expedito a los cam-
bios necesarios, sino que en determinados casos los pre-
6
para directamente. Y no s6lo: alli donde existe el crimen.
no s6lo los sentimientos colectivos se mantienen en un
estado de maleabilidad necesaria para adquirir nuevas
formas. sino que algunas veces el crimen contribuye
predeterminar la forma que tomaran. ;Cudntas veces, en
efecto, no es sino una anticipacién de la moral por venir.
un encaminarse hacia lo que llegard a ser! Segiin el dere-
cho ateniense, Sécrates era un criminal y su condena fue
completamente justa. Sin embargo. su crimen, es decir,
la independencia de su pensamiento, sirvié para prepa-
rar una moral y una fe nuevas, de las que estaban nece-
sitados los atenienses. toda vez que las tradiciones de las
que hasta entonces habfan vivido ya no estaban en
ammonia con sus condiciones de vida. Ahora bien, el
caso de Sécrates no es tinico; se repite periédicamente
en la historia. La libertad de pensar de que gozames
actualmente no se habrfa podido proclamar jamés si no
hubieran sido violadas las reglas que la prohibfan, antes,
de ser solemnemente abrogadas. Sin embargo, cuando
se produjo, esa violacién constitufa un crimen para la
generalidad de las conciencias: no obstante, ese crimen
era itil, pues anticipdba unas transformaciones que dia
tras dia se hacfan mds apremianies. La filosofia libre ha
tenido por precursores a los herejes de varios tipos que
el brazo secular castigé justamente durante toda la Edad
Media y hasta los albores de los tiempos contemporé-
eos,
Desde este punto de vista, los hechos fundamentales }
de’ la crithinologfa se nos presentan bajo un aspecto
completamente nuevo. En contra de las ideas corrientes,
65
Jel criminal ya no se nos manifiesta como un ser radical-|
| mente insociable, como una suerte de elemento parasita
rio, como un cuerpo extrafio e inasimilable inmerso en el
seno de la sociedad: es un agente regular de la vida
‘social. Por su parte, el crimen ya no puede concebirse
Jomo un mal que nunca se limitaré lo suficiente. sino
‘que, aunque no deba celebrarse el que pueda descender’
len exceso por debajo de su nivel comin, ese progreso
laparente acompafia y és solidario de alguna perturbacién
social. De ahi que el nimero de atentados y heridas
nunca sea tan bajo como en tiempos de escasez. Al
[mismo tiempo, en consecuencia, la teoria de la pena
ladquiere una nueva dimensién 0, mejor dicho, deberia
ladquirirla. En efecto, si el crimen es una enfermedad, la
ena es su remedio y no puede concebirse de otro modo: |
Ide ahi que todas las discusiones que suscita se refieran a)
lsu funcién curativa, Pero si el crimen no tiene nada de |
Imorboso, la pena no puede tener por objeto curarlo y su}
\verdadera funci6n ha de ser otra. =
a
Funcién del castigo
Emile Durkheim
Extractos del capitulo 2 de
La division du travail social (1893)
El lazo de solidaridad social a que corresponde el
derecho represivo es aquel cuya ruptura constituye el
crimen: Hamamos con tal nombre a todo acto que. en un
grado cualquiera, determina contra su autor esa reaccién
caracteristica que se lama pena. Buscar cul es ese lazo
equivale a preguntar cual es la causa de la pena 0, con
mis claridad, en qué consiste esencialmente el crimen.
Hay. sin duda, crimenes de especies diferentes; pero
entre todas esas especies hay, con no menos seguridad,
algo de comin. La prueba esté en que Ia reaccién que
determinan por parte de la sociedad, a saber, la pena,
salvo las diferencias de grado, es siempre y por todas
partes la misma. La unidad del efecto nos revela la uni-
dad de la causa. No solamente entre todos los crimenes
previstos por la legislacién de una sola y tinica sociedad,
6
sino también entre todos aquellos que han sido y estén
reconocidos y castigados en los diferentes tipos sociales.
existen seguramente semejanzas esenciales. Por diferen-
tes que a primera vista parezcan los actos asi calificados.
es imposible que no posean algiin fondo comin. Afectan
en todas partes de Ja misma manera la conciencia moral
de las naciones y producen en todas partes la misma
consecuencia. Todos son crimenes. es decir, actos repri-
midos con castigos definidos.[...]
Se ha creido encontrar esta relacién en una especie de
antagonismo entre esas acciones y los grandes intereses
sociales, y se ha dicho que las reglas penales enunciaban
para cada tipo social las condiciones fundamentales de
la vida colectiva. Su autoridad procederd, pues, de su
necesidad; por otra parte, como esas necesidades varfan
con las sociedades, se explicarfa de esta manera la varia-
bilidad del derecho represivo. Pero, aparte de que seme-
jante teorfa deja al célculo y a la reflexién una parte
excesiva en la direccién de la evolucién social, hay mul-
titud de actos que han sido y aiin son mirados como cri-
minales, sin que, por sf mismos, sean perjudiciales a ke
sociedad. El hecho de tocar un objeto tabii, un animal o
un hombre impuro o consagrado, de dejar extinguirse el
fuego sagrado, de comer ciertas cares, de.no pronunciar
exactamente la formula ritual, de no celebrar ciertas fies-
tas, etc., 2por qué razén han podido constituir jamés un
peligro social? Sin embargo, sabido es el lugar que
ocupa en el derecho represivo de una multitud de pue-
blos 1a reglamentacién del rito, de la etiqueta, del cere-
monial, de las pricticas religiosas.(...]
0
‘Sin embargo, no se ha definido el crimen cuando se ha
dicho que consiste en una ofensa a los sentimientos
* colectivos: los hay entre éstos que pueden recibir ofensa
sin que haya crimen. Asi, el incesto es objeto de una
aversion muy general. y, sin embargo, se trata de una
accién inmoral simplemente. Lo mismo ocurre con las
faltas al honor sexual que comete la mujer fuera del esta-
do matrimonial, 0 con el hecho de enajenar totalmente
su libertad o de aceptar de otro esa enajenacin. Los sen-
timientos colectivos a que corresponde el crimen deben
singularizarse, pues, de los demas por alguna propiedad
distintiva: deben tener una cierta intensidad media. No
slo estan grabados en todas las conciencias, sino que
estén muy fuertemente grabados. No se trata en manera
alguna de veleidades vacilantes y superficiales, sino de
emociones y de tendencias fuertemente arraigadas en
nosotros. Hallamos la prueba en la extrema lentitud con
que el derecho penal evoluciona. No s6lo se modifica
con més dificultad que las costumbres, sino que es la
parte del derécho positivo mds refractaria al cambio.[...]
‘Una observacién tiltima es necesaria todavia para que
nuestra definicién sea exacta. Si, en general, los senti-
mientos que protegen las sensaciones simplemente
morales, es decir, difusas, son menos intensos y menos
s6lidamente organizados que aquellos que protegen las
penas propiamente dichas, hay, sin embargo, excepcio-
nes. Asi, no existe raz6n alguna para admitir que la pie-
dad filial media, o también las formas elementales de la
compasién por las miserias mas visibles, constituyan
hoy dfa sentimientos més superficiales que el respeto
0
por la propiedad o la autoridad publica: sin embargo. al
mal hijo y al egofsta, incluso al mas empedernido, no se
les trata como criminales. No basta, pues, con que los
sentimientos sean fuertes, es necesario que sean preci-
sos. En efecto, cada uno de ellos afecta a una practica
muy definida. Esta préctica puede ser simple o comple-
ja, positiva o negativa, es decir. consistir en una accién o
en una abstencién, pero siempre determinada. Se trata de
hacer 0 de no hacer esto 0 Jo otro, de no matar. de no
herir, de pronunciar tal formula, de cumplir tal rito, ete.
Por el contrario, los sentimientos cémo el amor filial o la
caridad son aspiraciones vagas hacia objetos muy gene-
rales. Asi, las reglas penales se distinguen por su claridad
y su precisi6n, mientras que las reglas puramente mora-
les tienen generalmente algo de fluctuantes. [...]_
~ Podemos, pues, restimiendo el andlisis que precede’}
decir que un acto es criminal cuando ofende los estados}
(2). Ambos formaban parte dela misma corporacién y
levaban la misma existencia, «Uno y otro eran casi iguales;
quien hubiere hecho su aprendizaje podia, al menos en mu-
chos oficios, establecerse si tenia con qués (3). Por es0 los
conflictos eran completamente excepcionales. A partir del
siglo xv las cosas comenzaron a cambiar, «El gremio no es
ya un asilo comtin, sino que se convierte en posesi6n exclu-
Siva de los maestros, que son los que alli deciden por si so-
los sobre todas las cosas..... Desde entonces una distincién
profunda se establece entre los maestros y los oficiales. For-
maron éstos, por decirlo asi, un orden aparte; tenian sus
costumbtes, sus reglas, sus asociaciones independientes> (4).
Una ver efectuada esta separacién, las discordias se hicieron
numerosas. «En cuanto los oficiales crefan que debian que~
jarse, se declaraban en huelga o decretaban cl Soicor a una
ciudad, a un patrono, y todos estaban obligados a obedecer
ala consigna..... El poder de ta asociacién proporcionaba @
los obreros el medio de luchar con armas iguales contra sus
patronos» (5). Sin embargo, las cosas estaban muy lejos de
legar entonces «al punto en que actualmente las vemos. Los
(a) Véase Bost, Statstiqus de fa France,
(2) Levasseur, Ler Classes ousriéres en France juspw’a la Riohe-
Ho M, 3056
G3) oid, 1,496.
(4) “22
(5) bid 1, 504.
43 As FORKAS ANORIALES
oficiales se rebelaban para obtener un salario més fuerte u
otro cambio semejante en la condicién del trabajo; pero no
tenian al patrono por un enemigo perpetuo al cual se obedece
por la fuerza, Se queria hacerle ceder sobre un punto, ya ello
se dedicaban con energia, pero la lucha no era eterna; los ta~
eres no contenian dos razas enemigas; nuestras doctrinas
socialistas eran desconocidas» (1). En fin, en el
comienza la fase tercera de esta historia de las clases obre-
ras: el advenimiento de la gran industria, El obrero se sepa~
ra de una manera més completa del patrono. «Estd, en cier-
ta manera, regimentado. Tiene cada uno su funcién, y el
sistema de la divisién del trabajo hace algunos progresos,
En Ia menufecture de los Van-Robais, que ocupaba 1.692
obreros, habia talleres particulares para la construccién de
catros, para la cuchillerfa, para el lavado, para el tinte, para
la urdidura, y los talleres de tejidos comprendian ellos tam-
igh muchas especies de obreros cuyo trabajo era entera-
mente distinto» (2). Al mismo tiempo que la especializacion
se hace més grande, las revueltas devienen més frecuentes.
La’ menor cauisa de descontento bastaba para aislar a una
casa, y desgraciado del oficial que no hubiera respetado el
acuerdo de In comtnidads (3). De sobra sebemos que, més
tarde, le guerra ha de venido mas violenta.
Verdad es que en el capitulo siguiente veremos como
esta tensién de las reiaciones sociales es debida, en parte, a
que las clases obreras verdaderamente no quieren la condi~
cién que se les ha hecho, sino que Ie aceptan con frecuencia
obligadas y forzadas al no tener medios para conquistar
otra. Sin embargo, este coaccién no produce por si sola el
fenémeno. En efecto, pesa por igual sobre todos los deshe-
edados de la fortuna, de una manera general, y, sin embar~
(2) Hubert Valleroux, Ler Corporations darts et de métiers pégic
a 49
@) Levasseur, U, 315.
G) B44, 519.
1h pivistSy DE TRABATD ANGHECO a9
g0, tal estado de hostilidad permanente es por completo
caracteristico del mundo industriel. Ademas, dentro de ese
mundo, es Ia misma para todos los trabajadores sin distin-
cién. Ahora bien, Ja pequefa industria, en que el trabajo se
halla menos dividido, da el espectéculo de una armonia
relativa entre el patrono y el obrero (1); es s6lo en Ia gran
industria donde esas conmociones se encuentran en estado
agudo. Asi, pues, dependen en parte de otra causa,
_ Se ha sefialado con frecuencia en la[histo
Gias otra ilustraciOn del mismo fenémeno.
‘muy recientes la ciencia no se ha halladé muy dividida;un solo
y tinico espiritu podia cultiverla casi en totalidad. Teniase
también un sentimiento muy vivo de su unidad. Las verda~
des particulares que la componfan no eran nilo bastante nu-
merosas, ni Io bastante heterogéneas, que impidieran ver
con facilidad el lazo que las unfa @ un nico y mismo siste~
ma. Los métodos, que eran muy generales, diferfan poco
unos de otros, y podia percibirse el tronco comin desde el
cual insensiblemente iban divergiendo. Pero, a medida que
1a especializacién se introduce en el trabajo cientifico, cada
sabio se ha ido encerrando cada vez més,no s6lo en una
ciencia particular, sino en un orden especial de problemas.
Ya Comte se lamentaba de que, en su tiempo, nubiera en el
mundo de los sabios (2). Pero
entonces la ciencia, dividida en una multitud de estudios de
Getalle que no se vuelven a juntar, ya no forma un todo so-
(2) Wénse Canwbs, Précis Peconomie politique, lh 39.
(2) Cours de pisiosophie positog, |, 27.
a0 as vomnas asomcanns
lidario. Quizé lo que mejor manifiesta esta ausencia de con-
cierto y de unidad es esa teoria, tan difundida, de que cada
ciencia particular tiene un valor absoluto, y de que el sa-
bio debe dedicarse a sus investigaciones especiales, sin
Preocuparse de saber si sirven para algo y llevan a alguna
parte, cEsta divisién del trabajo individual, dice Scheefile,
ofrece serios motivos para temer que semejante vuelta
de un nuevo alejandrismo traiga tras de si, una vez més,
Ja ruina de toda Ia ciencias (1)
1
Lo que da gravedad a estos hechos es haber visto en ellos
algunas veces un efecto necesario de la divisién del trabaio
no bien ésta ha traspasado un cierto limite de desenvolvi-
miento, En ese caso, dicese, el individuo, hundido por su
trabajo, dislase en su actividad especial; ya no siente a los
colaboradores que a su lado trabajan en la misma obra que
i ni vuelve jamds a tener la idea de esta obra comin; Ta)
jin del trabajo no puede Mevarce demasiado Tejos sin}
(que _devenga una fuente de desintegracién{ (2).
No cabe duda, nosotros niismos lo hemos mostrado (2),
que el érgano gubernamental se desenvuelve con Ia divi-
sign del trabajo, no para hacerle contrapeso, sino por une
necesidad mecénica. Como los érganos son estrechamente
solidarios, alii donde las funciones se hallan muy repartidas
to que al uno Ie afecta Je alcanza a los otros, y los aconte-
cimientos sociales adguieren con mas facilidad un interés
general. Al mismo tiempo, a consecuencia de Ja progresiva
desaparicién del tipo segmentario, se extienden con menos
dificultad por todo el dmbito de un mismo tejido o de un
mismo aparato, Ademas de estas dos series de razones atin
hay otras que repercuten en el érgeno directivo, aumentando
tanto su volumen como su actividad funcionel, que se ejeree
con mayor frecuencia. Pero su esfera de accién no por eso se
extiende.
‘Ahora bien, bajo este vida general y superficial existe
otra intestina, un mundo de érganos que, sin ser por com.
pleto independientes del primero, funcionan, no obstante, sin
que intervenga, sin que tenga de ellos conciencia, al me-
nos en estado normal, Héllanse sustraidos a su accién por-
que se encuentra muy lejos de ellos. No es el gobierno
el que puede, a cada instante, regular las condiciones de los
distintos mereados econdmicos, fijar los precios de las cosas
¥ de los servicios, proporcionar la produccién a las necesi-
{es del consumo, ete. Todos esos problemas pricticos susci-
tan multitud de detalles, afectan a miles de circunstancias
particulares que s6lo aquellos que estén cerca conocen. A
mayor abundamiento, no puede ajustar unas a otras esas
(2) Bsa eproximasién entre el @eemDy Ia lesa! nade tiene que
dba srprender, pes a los ojos de Comte ambesinstitacioes son insepar
El gobierno, tal como fo cance, no es posibe sino
a ta Alosota post
otis 1, ap, VT, paceao I, pags. 259-267,
438 1s vonwas ssomsanes
funciones y hacerlas concurrir arménicamente si ellas mis-
mas no concuerdan. Si,-pues, Ia divisién del trabajo tiene los
efectos dispersivos que se le atribuye, deben desenvolverse
sin resistencia en esta regién de la sociedad, puesto que nada
hhay en ella que pueda contenerlos. Sin embargo, lo que hace
Ja unidad de las sociedades organizadas, como de todo or-
ganismo, es-el consensus espontineo de las partes, es esa so-
lidaridad interna que, no sélo es tan indispensable como la
aceién reguladora de los centros superiores, sino que es in-
cluso la condicién nevesaria, pues no hacen més que tradu-
cirla_a otro lenguaje y, por decirlo asi, consagratla, Por eso
el cerebro no crea 1a unidad del organismo, sino que le da
expresién y lo corona. Se habla de la necesidad de una re-
accién del todo sobre Ias partes, pero es preciso antes que
ese todo exista; es decir, que las partes deben ser ya solidae
rias unas de ottas para que el todo adquiera conciencia de
si, y reaccione a titulo de tal. Deberd verse producir, pues,
@ medida que el trabajo se divide, una especie de descom-
posicién progresiva, no sobre tales o cuales puntos, sino en
toda la extensién de la sociedad, en lugar de la concentra~
ci6n cada vez més fuerte que en ella en realidad se observa.
Pero, dicese, no es necesario entrar en estos detalles.
Basta recordar, donde quiera que sea necesario, cel espiritu
de conjunto y el sentimiento de Ia solidaridad comin», y
esta accién sélo el gobierno tiene facultad para ejercerla. Ello
es verdad, pero de una excesiva generalidad para asegurar el
concurso de las funciones sociales, si no se realiza por si
misma, En efecto, gde qué se'trata? De hacer sentir a cada
individuo que no se basta por si solo y que forma parte de
‘un todo del cual depende? Mas, una tal representaciGn, abs-
tracta vaga y, ademés, intermitente como todas las repre-
sentaciones complejas, nada puede contra las impresiones
vivas, coneretas, que a cada instante despierta en cada uno
de nosotros la actividad profesional propia. Si ésta, pues, tie-
ne los efectos que se le atribuye, si las ocupaciones que lle-
nan nuestra vida cotidiana tienden a desligamnos del grupo
A pivisi6x Dat TRABATO AxéuCO 435
social a que pertenecemos, una concepcién semejante, que
no surge sino de tarde en tarde y sélo ocupa una pequena
parte del campo de la conciencia, no bastaré para retenernos
dentro de ella, Para que el sentimiento del estado de depen-
dencia en que nos hallamos fuera eficaz, séria preciso que
fuera también continuo, y no puede serlo como no se en=
cuentre ligado al juego mismo de cada funcién especial. Pero
entonces Ia especializacién no volveria a tener las consecuen-
cias de cuya produccién se le acusa. O bien, la accién de go-
bierno tendria. por objeto mantener entre las profesiones vine
cierta uniformidad moral, de impedir que «las afeeciones so-
ciales, gradualmente concentradas entre los individuos de Ia
vnisma profesin, devengan cada vez, mis extrafias a las otras
clases, por felta de tna snalogia suficiente de costumbres y
Ge pensamientos?» (1). Pero esta uniformidad no puede man-
tenerse a la fuerza y en perjuicio de la naturaleza de las co-
La diversidad funcional supone una diversidad moral
adie podtfa prevenir, y es inevitable el que Ia una au-
mente al mismo tiempo que la otra. Sabemos, por Io demés,
Jas vazones gracias a Jas cuales esos dos fenémenos se des-
envuelven paralelamente, Los sentimientos colectivos devie~
nen, pues, cada vez més impotentes para contener las ten-
Gencias centrifugas que fatalmente engendra la division del
trabajo, pues, de una parte, esas tendencias aumentan a me-
dida que el trabajo se divide, y, al mismo tiempo, los senti-
mientos colectivos mismos se debilitan.
Por Ja misma raz6n, la filosofia se encuentra cada vez,
més incapacitada para asegurar Ia unidad de la ciencia,
Mientras un mismo espiritu podia cultivar ala ver las dife-
rentes ciencias, era posible adquitir Ia cfencia neceseria para
reconstituir Ja unidad, Pero, a medida que se especializan,
esas grandes sintesis no podian ya ser otra cosa que genera
lizaciones prematuras, pues se hace cada vez. més imposible
una inteligencia humana tener un conosimiento suficiente-
(a) Cours de Philos. port, 1, 42.
46 1s FORKS ANORUALES
mente exacto de esa multitud innumerable de fenémenos, de
leyes, de hipdtesis que deben resumir. eSerfa interesante sa-
ber, dice Ribot, 1o que la flosofia, como concepeién general
del mundo, podra ser algiin dia, cuando las ciencias particu-
Jares, a consecuencia de su complejidad creciente, devengan
inabordables en el detalle y los filésofos véanse reducidos
al conocimiento, necesariamente superficial, de los resultados
més generales» (1).
No cabe duda, hay cierla razén para juzger excesiva
esa altivez del sabio, que, encerrado en sus investigaciones
especiales, rechaza el reconocimiento de todo control extra
fio. Por consiguiente, es indudable que, para tener de una
ciencia una idea un poco exacta, es prediso haberla practi-
cado y, por decitlo asi, haberla vivido. ¥ es que, en efecto,
no se contiene por entero dentro de algunas proposiciones
demostradas por ella definitivamente, Al lado de esta ciencia
actual y realizada existe otra, conoreta y viviente, que, en
Parte, se ignora y todavia se busca; al lado de los resultados
adquiridos estén as esperanzas, los nébitos, los instintos,
las necesidades, los presentimientos tan obscuros que no se
les puede expresar con palabras, y tan potentes, sin embar-
0, que a veces dominan toda la vida del sabio. Todo eso
todavia es ciencia: es incluso la mejor y la mayor parte, pues
Jas verdades descubiertas constituyen un mimero bien pe-
queso al lado de las que quedan por deseubrir, y, por otra
parte, para poseer todo el sentido que encierran las primeras y
todo To que en ellas se encuentra condensedo, es preciso haber
‘visto de cerca le vida cientifica mientras todavia se encuentra
en estado libre, es decir, antes que se haya Siado tomando
forma de proposiciones definidas. De otra manera, ee posee-
+ Ia letta, pero no el espiritu; cada ciencia tiene, por decirlo
asf, un alma que vive en Ie conciencia de los sabios. Sélo
tuna parte de este alma se corporaliza y adquiere formas sen-
sibles, Las fOrmulas que le dan expresién, al sor generales,
(2) Paychologie allemand, introduesifn, pig. vt
a pivisi6x Dut TRABAYO ANGICO “er
son fécilmente transmisibles. Pero no sucede Jo mismo en
esa otra parte de la ciencia en que no hay sfmbolo alguno
que la exteriorice. En ella todo es personal y debe adquirirse
mediante una experiencia personal. Para participar en la
misma es preciso ponerse a trabajar y colocarse ante los he-
chos. Segiin Comte, para que fuera asegurada la unidad do la
ciencia, bastaria que los métodos fueran unificados (1); pero
justamente los métodos son los mas dificiles de unificar, pues,
‘como con famenentes a lea ciencias mismes, como ee impo-
sible separarlos por completo del cuerpo de verdades esta~
blecidas para codificarios aparte, no se les puede conocer si
uno mismo no los ha practicado, Ahora bien, es imposible a
une misma persona practicar un gran mimero 4:
Esas grandes generalizaciones no pueden, pues, descansar
més que sobre un conjunto bastante limitado de cosas. Si,
ademés, se piensa con qué lentitud y pacientes precauciones
los sabios proceden de ordinario al descubrimiento de sus
verdades, incluso las més particulares, se explica que esas
disciplines improvisadas no tengan ya sobre ellos més que
una autoridad muy dé
Pero, sea cual fuere el valor de esas generalidades flosé-
fieas, Ia ciencia no encontrard en ellas 1a unidad que nece-
sita, Ponen bien de manifiesto lo que hay de comtin entre
Jas ciencias, las leyes, los métodos particulares; mas, al Jado
de las semejenzes, hay las diferencias que quedan por inte-
zrar. Con frecuencia se dice gue lo general contiene, en po-
tencia, los hechos particulares que resume; pero Ia expresién
es inexacta. Contiene s6lo lo que ellos tienen de comtin.
Ahora bien, no hay en el mundo dos fenémenos que se ase~
mejen, por sencillos que sean. Por eso toda propuesta gene~
ral deja escapar una parte de Ia materia que intenta dominar.
Es imposible fundir los caracteres coneretos y las propieda~
des que distinguen Jas cosas, dentro de une misma formula
impersonal y homogénea. Sélo que, en tanto las semejanzas
(2) 0B. cle, 1 45.
|
438 LAS HOREAS aNomuALES
sobrepasan 2 les diferencias, bastan a integrar las represen
taciones que asi se aproximan; las disonancias de detalle
desaparecen en el seno de la armonia total. Por el contrario,
& medida que las diferencias se hacen més numerosas, la
cohesién se hace mas inestable y tiene necesidad de consoli
datse por otros medios. Basta con representarse la multiphi
cidad creciente de les ciencias especiales, con sus teoremas,
sus leyes, sus axiomas, sus conjeturas, sus procedimientos y
sus métodos, y se comprenderé que una formula corta y
simple, como ja ley de evolucién, por ejemplo, no es suf-
ciente para integrar una complejidad tan prodigiosa de fend-
menos. Incluso, atin cuando se aplicaran exactamente a la
realidad eses ojeadas de conjunto, la parte que de las mis-
mas explicaran significa muy poca cosa al Jado de lo que
dejan sin explicar, Por este medio, pues, no se podrd erran-
‘car jamas a las ciencias positivas de su aislamiento, Hay una
separacién demasiado grande entre las investigaciones de
detalle que las alimentan y tales sintesis. El.lazo que liga
‘uno a otro esos dos érdenes de conocimientos es excesiva-
mente superficial y débil, y, por consiguiente, si las eiencias
particulares no pueden adquirir conciencia de su dependencia
mutua sino en el seno de tna filosofia que las abarque, e.
sentimiento que del mismo tendrén sera siempre muy vag
parg_que pueda ser eficaz.
yy aqui, como en cualquier parte, la funcién dela con-
eiencia colectiva disminuye a medida que el trabajo se divide:
m1
eis a cinnaasas manatee ee a
la que engendran Tas semejanzas sociales. Por eso, al notar
Aunque Comte haya reconocido que Ia divisién del =)
La pins DEE TRABA;O ANSLCO #9
que éstas quedan muy borrosas alli donde as funciones se
hhallan muy especializadas, ha visto en esa falta de relieve un
tenémeno mérbido, una amenaza para la cohesiin social,
debida al exceso de ta especializacién, y a través de esto ha
explicado Ia falta de coordinacién que @ veces acompana al
desenvolvimiento de la divisién del trabajo. Pero, puesto que
ya hemos sentado que et debilitarse la conciencia colectiva
es un fenémeno normal, no podemos convertirlo en causa de
los fenémenos anormales que ahora vamos a estudiar. Si, en
ciertos casos, la solidarided orgénica no es todo lo que debe
ser, no es ciertamente porque la solidaridad mecénica haya
perdido terreno, sino porque todas 18s. condiciones de exis
tencia de la primera no se han realizado.
Sabemos, en efecto, que, donde quiera que se observa, se
encuentra, al propio tiempo, una reglamentacién suficiente-
mente desenvuelta que determina las relaciones mutuas de las
funciones (1). Para que la solidaridad orgénica exista no basta,
que haya tn sistema de érganos necesarios unos a otros, ¥
que sientan de una manera general su solideridad; es preciso
también que la forma como deben concutrir, si no en toda cla~
se de encuentros, al menos en las cireunstancias més frectien-
tes, sea predetertainada. De otra manera, seria neceserio a cada
instante nuevas luchas para que pudieran equilibrarse, pues
las condiciones de este equilibrio no pueden encontrarse mas
que con ayuda de tanteos, en el curso de los cuales cada parte
trata ala otra en adversario, por lo menos tanto como en.
auxiliar. Es0s conflictos renovarfanse, pues, sin cesar, y,'por
consiguiente, la solidaridad no seria més que virtual, si les
obligaciones mutuas debjan ser por completo discutidas de
nuevo en cada caso particular. Se diré que hay los contratos.
Pero, en primer lugar, todas 1as relaciones sociales no son
susceptibles de tomar esta forme juridica. Sabemos, ademés,
que el contrato no se basta a si mismo sino. que supone una,
reglamentacién que se extiende y se complica como Ia vida
(2) Ver libro I, 689. VIL
430 as vonseks axomscatne
contractual misma. Por otra parte, los lazos que tienen este
origen son siempre de corta.duracién. El contrato no es mas
que una tregua y bastante precaria; s6lo suspende por algtin
tiempo las hostilidades. No cabe duda que, por precisa que
sea una reglamentacién, dejard siempre espacio libre para
multitud de tiranteces, Pero no es ni necesario, ni incluso po
sible, que la vida social se deslice sin luchas. El papel de la
solidaridad no es suprimir Ia concurrencia, sino moderarla.
Por lo demés, en estado normal, esas reglas se despren-
den ellas mismas de la divisiin del trabajo; son como su
prolongacién. Seguramente que, si no aproximara més que a
individuos que se uniesen por algunos instantes en. vista de
cambiar servicios personales, rio podria dar origen a accién
reguladora alguna. Pero lo que pone en presencia son fun-
ciones, es decir, maneras definidas de obrar, que se repiten,
idénticas a si mismas, en circunstancias dadas, puesto que
afectan a las condiciones generales y constantes de la vide
social. Las relaciones que se anudan entre esas funciones no
pueden, pues, dejar de legar al mismo grado de fjoca y de
regularidad. Hay ciertas maneras de reaccionar las unas sobre
las otras que, encontréndose mis conformes @ la naturaleza
de las cosas, se repiten con mayor frecuencia y devienen cos-
tumbres: después, las costumbres, a medida que toman fuer~
za, transférmanse en reglas de conducta, El pasado prede-
termina el porvenir. Dicho de otra manera, hay un cierto
grupo de derechos y deberes que el uso establece y que
acaba por devenir obligatorio. La regla, pues, no crea el es-
tado de dependencia mutua en que se hallan los érganos
solidarios, sino que se limita a expresarlo de una manera
sensible y definida en funcién de una situacién dada. De la
misma manera, el sistema nervioso, lejos de dominar la evo-
Tucién del organismo, como antes se creia, es su resultan-
te (1). Los nervios no son, realmente, mas que las Kineas de
Paso seguidas por las Ondes de movimientos y de excitacio-
(1) Vor Persiee, Colonies animales, pig. 746.
a pivisi6s pet sRamaro axdsico aay
nes cambiadas entre los Srganos diversos; son canales que
Ja vida se ha trazado a si misma al correr siempre en él mis-
mo sentido, y los'ganglios no son més que el ugar de inter-
coién de varias de esas Iineas (1). Por haber desconocido
este aspecto del fenémeno es por Io que ciertos moralistas
han acusado ala divisién del trabajo de no producir una
verdadera solidaridad. No han visto en ella més que cambios
patticulares, combinaciones efimeras, sin pasado y sin futuro,
fen las que el individuo se halla abandonado a si mismo; no
han pereibido ese lento trabajo de consolidacién, esa red de
azos que poco a poco se teje por si sola y que hace de la
solidaridad orgénica algo permanente.
‘Ahora bien, en todos los casos que hemos des.
_Atrba, ésta reglamentacién, ono existe, ono se encuentra én)
relacidn con el grado de desenvolvimiento de la division del
| trabajo.jHioy ya no hay regis que jen el mtimero de empre-
‘sis econdmicas, y en cada rama industrial la produccién no
se halla reglamentada en forma que permanezea exactamente
al nivel del consumo. No queremos, sin embargo, sacar de
este hecho conclusién préctica alguna; no sostenemos que
sea necesaria uns legislacién restrictiva; no tenemos por qué
pesar aqui las ventajas y los inconvenientes. Lo cierto es que
esa felta de reglamentacion no permite Ia regular armonia de
Jas funciones. Es verdad que los economistas demuestran
que esta armonia se restablece por si sola cuando ello es
necesario, gracias a Ia clevacién o a la baja de los precios
que, segiin las necesidades, estimula 0 contiene Ia produc-
cidn, Pero, eri todo caso, no se llega a restablecer sino des-
pués de alteraciones de equilibrio y de perturbaciones' més
© menos profongades. Por otra parte, esas perturbaciones’
son, naturamente, tanto més frecuentes cuanto més espe-
cializadas son las funciones, pues, cuanto més compleje es)
luna organizacion, més se hace sentir 1a necesidad de una
ammplia regiamentacién.
(2) Ver Spencer, Princises de Diolsie, 1, 438 9 sig.
432 ag FomAs avomscatee
Las relaciones del capital y del trabajo hasta ahora
han permanecido en el mismo estado de indeterminacién
juridica. El contrato de arrendamiento de servicios ocu-
pa en nuestros eédigos un espacio bien pequefio, sobre to-
do cuando se piensa en la diversidad y en la compleji-
dad de las relaciones que esta llamado a regular. Por lo
demas, no es necesario insistir en una laguna que todos
Jos pueblos actualmente reconocen y se esfuerzan en relle-
nat (1).
Las reglas del método son a Ia ciencia lo que Ias reglas
de derecho y de las costumbres son a la conducta; dirigen el
pensamicnto del sabio de la misma manera que las segundas
gobiernan las ecciones de los hombres. Ahora bien, si cada
ciencia tiene su método, ef orden que desenvuelve es interno
por completo. Coordina las manifestaciones de los sabios que
cultivan una misma ciencia, no sus relaciones con el exte~
rior. No existen disciplinas que concierten los esfuerzos de
las diferentes ciencias en vista de un fin comtin, Esto es cier~
to, sobre todo, en relacién con las ciencias morales y socia~
les; las ciencias mateméticas, fisicoquimicas ¢ incluso biolé-
gicas no parecen ser hasta ese punto extrafas unas a otras.
Pere el jurista, el psicdlogo, el antropélogo, el economista, el
estadistico, el linglista, el historiador, proceden a sus in~
vestigaciones como si los diversos érdenes de hechos que
estudian formaren otros tantos mundos independientes. Sin
embargo, en realidad, se penetran por todas partes; por con-
siguiente, deberfa ocurrir lo mismo con sus ciencias corres
Pondientes. He ahi de dénde viene Ia anarguia que se ha
sefialado, no sin exageracién, por lo demés, en le ciencia en
general, pero que es, sobre todo, verdad en esas ciencias
determinadas. Ofrecen, en efecto, el espectaculo de tun agre -
gado de partes desunidas, que no concurren entre si. Si,
(2) Esto £06 escrito en 1893, Posteriormente Ia legisiasiSn industria
dbs adguirlda en nuestro derecho un Iuger més importante. Ello prusba has-
ta gus punto it Iaguns era grave y necesitata rellonarse,
1 pivisiGw DRE TRABAJO. ANGRICO 435
pues, forman un conjunto sin unidad, no es porque earezcan
de un sentimiento suficiente de sus semejanzas; es que no
estdn organizadas.
Estos ejemplos diversos son, pues, variedades de una
sma especie; en todos esos casos, (Si la division del trabajo”)
‘ho produce la solidaridad, es que las relaciones de los érga~
nos no se hallan reglamentadas; es que se encuentran en un
Pero, gde dénde procede este estado?
Puesto que le forma definida que con el tiempo toman las
relaciones que se establecen esponténeamente entre las fun-
clones sociales es Ia de un conjunto de reglas, cabe decir, «
priori, que el estado de(anonia) es. imposible donde quiera
‘que los érganos solidarios se hallan en contacto suficiente y
suficientemente prolongado. En efecto, estando contiguos
adviértese con facilidad, en cada circunstancia, la necesidad
que unos tienen de otros, y poseen, por consecuencia, un
sentimiento vivo y continuo de su mutua dependencia, Como,
por la misma razén, los cambios entre ellos se efecttian facil:
mente, se hacen también con frecuencia; siendo regulares, se
rogularizan ellos mismos; el tiempo, poco a poco, acaba la
‘obra de consolidacién. En fin, como se pueden percibir las
menores reacciones por une parte y por la otra, las reglas,
que asf se forman llevan la marca, es decir, que prevén y fjan
hasta en el detalle las condiciones del equilibrio. Pero si, por
el contratio, se interpone algtin medio opaco, sélo las excite-
ciones de una cierta intensidad pueden comunicarse de un
Srgano a otro. Siendo raras las relaciones, no ée repiten lo
bastante para determinarse; es necesario realizar cada vez
nuevos tanteos. Las lineas de paso seguidas por las ondas
de movimiento no pueden grabarse, pues las ondas mismas
son muy intermitentes. Al menos, si algunas roglas llegan,
sin embargo, a constituirse, son imprecisas y vagas, ya que
en esas condiciones s6lo los contornos mds generales de los
fenémenos pueden fijarse. Lo mismo sucederé si la contigti-
436 EAS FORMAS AnORMALES
dad, aun siondo suficiente, es muy reciente o ha tenido esca-
ssa duracién (1).
Con mucha frecuencia, esta condicién encuéntrase reali=
zada por la fuerza de las cosas, pues una funcién no puede
distribuirse entre dos o més partes del organismo como no
se hallen éstas més 0 menos contiguas. Ademés, una vez di-
vidido el trabajo, como tienen necesidad unas de otras, tien-
den, naturalmente, a disminuir la distancia que las separa.
Por es0, a medida que se eleva !a escala animal, ve uno los,
6tganos aproximarse y, como dice Spencer, introducirse en
Jos intersticios unos de otros. Mas un concurso de circuns-
tancias excepcionales puede hacer que ocurra de otra ma-
neta.
Tal sucede en los casos que nos ocupan. En tanto el tipo
(Gemmentario) se halla fuertemente sefalado, hay, sobre poco
‘mas 0 menos, los mismos mercados econémicos que segmen-
tos diferentes; por consiguiente, cada uno de ellos es muy
limitado. Encontréndose los productores muy cerca de los
consumidores, pueden darse facilmente cuenta de la exten-
sidn de las necesidades satisfecer. El equilibrio se estable-
ce, pues, sin trabajo, y le produccién se regula por si misma,
Por el contrario, a medida que el tipo organizado se desen-
vuelve, la fusién de los diversos_segmentos, unos en otros,
lleva Ia de los mercados hacia{un mereado unicolque abreza,
sobte poco més 0 menos, toda Ia sociedad, Se extiende in-
cluso mas allé y tiende a devenir universal, pues las fronte-
ras que separan a los pueblos desaparecen al mismo tiempo
que las que separan a los segmentos de cada uno de ellos.
Resulta que cada industria produce para los consumidores
(2) Hay, sin embargo, un caso en que In anzmia puede produces,
aun cuando la contighidad sea suficiente: cusndo Ja regiamenteciSn
‘esaria no puede establecerse sino a costa de transformaciones de que no
cs capaz la estructura sociel, pues Ia plasticidad de las sociedades no os
indefinide, Cuando loge a su término, os cambios, incluso necesarios, son
Imposibies.
LA pivisis DEL TRABAIO ANdanCO (38)
que se encuentran dispersos sobre toda la superficie del pais
‘9 incluso del mundo enteto. El contacto no es ya, pues, su-
ficiente. El productor ya no puede abarcar el mercado con la
‘vista ni incluso con el pensamiento; ye no puede represen
tarse los limites, puesto_que es, por ast decirlo, ilimitado.
Por consecuencia, la produceién carece de freno y de regla;}
no puede més que tantear al azar, y, en el transcurso do esos
tanteos, es inevitable qu¢ Ia medida se sobrepase, tanto
en un sentido como en ef otro. De ahi esas crisis que pertur-
ban periddicamente las’ funciones econdmicas. El aumento
de esas crisis locales y restringidas, como son las quiebras,
constituye realmente un efecto de esta misma causa.
___'A medida que el mercado se extiende, Ia gran industria)
“aparece, Ahora bien, tiene por efecto transformer las relacio-
‘nes de los patronos y obreros. Una mayor fatiga del sistema
nervioso, unida a Ia influencia contagiosa de las grandes
aglomeraciones, aumenta las necesidades de estas uiltimas. El
| trabajo de maquina reemplaza al del hombre; el trabajo de |
manufactura, al del pequefo taller. El obrero se halla regi-
mentado, separado durante todo el dia de su familia; vive
siempre més apartedo de ésta que el empleado, etc. Esas
nuevas condiciones de la vide industrial reclaman, natural- /
| mente, una nueva organizaci6n; pero, como esas transforma-/
| ciones se han llevado a efecto con una extrema rapidez, los)
“ntereses en conflicto no han tenido todavia el tiempo de,
| equilibrarse (1).
Finalmente, lo que explica que Jas ciencias morales y
sociales se encuentren en el estado que hemos dicho, es al
haber sido las tiltimas en entrar en el circulo de las ciencias
positivas. En efecto, hasta después de un siglo, ese nuevo
(2). Recordemes, sin embargo, como se veré en el capitulo siguiente,
que esto entagonismo no es debido por entero a le rspides de esas tr
formaciones, sino, en bucna parte, «la. desigusldad, muy grande todsvia,
de las condiciones exteriores de Je lucha, Sobre ese factor el tiempo no
ejerce secién,
436 1s rors sxomentes
campo de fenémenos no se abre a la investigaciGn cientific.
Los sabios se han instalado en él, unos aqui, otros alld, con
arreglo a sus gustos naturales. Dispersados sobre esta vasta
superficie, han permanecido hasta el presente muy alejados
unos de otros para poder sentir todos los Iaz0s que los unian.
Pero sélo por el hecho de llevar sus investigaciones cada vez
més lejos de sus puntos de partida, acabarén necesariamente
or entenderse, y, por consiguiente, por adquirir conciencia
de su solidaridad. La unidad de la cfencia se formaré asi por
si misma; no mediante la unidad abstracta de una formula,
por lo demas muy exigua para Ia multitud de cosas que de-
bera abarcar, sino por la unidad viviente de un todo orgdnico.
Para que la ciencia sea tna, no es necesario que se compren-
da por entero dentro del campo a que alcanza le mirada de
una sola y tinica conciencia —Io cual, por otra parte, es
imposible—, sino que basta que todos aquellos que la eulti-
van sientan que colaboran a una misma obra.
Lo que precede quita todo fundamento a uno de los repro-
ches més graves que se han hiecho a la divisién del trabajo,
Ta ha aousado con frecuencia de disminuir al individuo,
Teduciéndole a una funcidn de maquinafY, en efecto, si este
"AO sabe hacia donde se dirigen esas operaciones que de él re-
claman, si no las liga @ fin alguno, no podré realizarlas mas
ue por rutina. Repite todos los dias Jos mismos movimien-
tos con una regularidad mondtona, pero sin interesarse en
ellos ni_comprenderios.‘No es ya Ta eélula viviento de un\
“organismo vital, que vibra sin cesar al contacto de las célu- |
Jas veeinas, que acta sobre llas y responde a su vez a su |
accion, se extiende, se contrac, se pliega y se transforma |
segin las necesidades y las circunstancias; ya no es mas que |
una rueda inerte, ala cual una fuerza exterior pone en mo-
\vimiento y que marcha siempre en el_mismo sentido y de Jai
‘gisma manera,/fevidentemente, sea cual fuere la forma como
‘uno Se Fepresente el ideal moral, no, puede permanecer indi
ferente a un envilecimiento semejante de 1a naturaleza hu-
A nivistGn DRL sRABAJO ANOUCO 47
mana. Si la moral tiene por fin el perfeccionamiento indivi-
dual, no puede permitir que se arruine hasta ese punto el
individu, y si tiene por fin la sociedad, no puede dejar ago-
tarse a fuente misma de Ia vida social, pues ef mal no ame-
hhaza tan s6lo a las fanciones econémicas, sino a todas las
funciones sociales, por elevadas que se encuentren,
no de muerte es moral y legalmente nulo, zedmo ha de ser
vilido si, para obtenerio, me he aprovechade de une situaciSn
de Ie cual es verdad que no soy la cause, pero que pone al
otro en Ia necesidad de ceder « mi exigoncia o de perecer?
En una sociedad dada, todo objeto de cambio tiene, on
cata momento, un Valor determinado que podria llamatse st
valor social. Representa la cantidad de trabajo iti! que con.
tiene, entendiendo por tal, no el trabajo integral que ha po.
dio costar, sino la parte de esta energia susceptible de pro-
uci efectos sociales tities, es decir, que responden a nece-
sidades normales, Aunque un tamaiio semejante no pueda
caleularse mateméticamente, no es por eso. menos real, Pe
cibense incluso féciimente las principales condiciones en
funcidn de las cuales varia; es, ante todo, la suma de ester.
208 necosarios @ la produecion del objeto ala intensidad de
las necesidades que satisface, y, fnalmente, a Ia extensin
Ea nrvist6x COACTIVA DBL TRABAJO 49
de 1a satisfaccién que trae consigo. De hecho, por lo demés,
el valor medio oscila en toro a ese punto; no se aparta de
&{ mas que bajo la influencia de factores anormales y, en ese
caso, la conciencia ptiblica tiene generalmente un sentimiento
més 0 menos vivo de ese apartamiento. Encuentra injusto
todo cambio en que el precio del objeto se halla sin relacién
con el trabajo que cuesta y los servicios que presta.
Sentada esta definicién, diremos que el contrato no se
halla plenamente consentido sino cuando os servicios cam-
biados tienen un valor social equivelente, En esas condicio-
‘nes, en efecto, recibe uno la cosa que desea y entrega la que
proporciona a cambio, en reciprocidad de valores. Este equi
libri de las voluntades, que comprueba y'consagra el con-
trato, se produce, pues, ¥ se mantiene por si mismo, ya que
no es més que una consecuencia y otra forma del equili-
brio mismo de as cosas, Es verdaderamente esponténeo.
Cierto que deseamos a veces recibir por el producto que
cedemos mas de lo que vale; nuestras ambiciones no tienen,
mites, y, por consiguiente, no se moderan sino porque se
contienen unas a otras. Pero esta forzosa limitacién que nos
impide satisfacer sin medida nuestros deseos, incluso des-
ordenados, no deberé confundirse con la que nos cercena los,
medios de obtener la justa remuneracién de nuestro trabajo.
La primera no existe para el hombre sano. Sélo la segunda
merece ser llamada con ese nombre; sélo ella altera el con-
sentimiento. Ahora bien, no existe en los casos que acabamos
de decir. Si, por el contrario, los valores cambiados no se
hacen contrapeso, no han podido equilibrarse como alguna
fuerza exterior no haya sido echada en la balanza. Ha habido
Jesién en una parte o en Ja otra; las voluntades no han podi-
do, pues, ponerse de acuerdo como una de ellas no haya
suftido una presion directa o indirecta, y esta presién cons-
tituye una violencia, En una palabra, para que la fuerza obli-
gatoria del contrato sea entera, no basta que haya sido objeto
de un sentimiento expresado; es preciso, ademas, que sea jus-
to, y no es justo por el solo hecho de haber verbalmente sido
450 TAS PORAS AKORMALES
consentido, Un simple estado del sujeto no deberia engendrar
por si solo ese poder de ligar inherente a los convenios; al
‘menos, para que el consentimiento tenga esta virtud, es pre-
iso que ét mismo descanse sobre un fundamento objetivo.
La condicién necesaria y suliciente para que esta equiva-
Iencia sea regla de los contratos, estriba en que los contra-
tantes se encuentren colocados en condiciones exteriores
iguales. En efecto, como la apreciacién de las cosas no puede
ser determinada a priori, pero se desprende de los cambios
mismos, es preciso que los individuos que cambian no tengan
otra fuerza para hacer que se aprecie lo que vale su trabajo,
que la que puedan sacar de su mérito social, De esta manera,
fen efecto, los valores de las cosas corresponden exactamente
a los servicios que rinden y al trabajo que cuestan; pues todo
factor de otra clase, capaz de hacerlas variar, es, por hipéte~
sis, eliminado, Sin duda que su mérito desigual crear a los,
hombres situaciones desiguales en 1a sociedad; pero esas des-
igualdades no son externas mds que en apariencia, pues no
hacen sino traducin hacia fuera las desigualdades inte
nas; no tienen, pues, otra influencia sobre Ia determinacién
de los valores que 1a de establecer entre estos tiltimos tna
graduacién paralela a la jerarquia de las funciones sociales.
No ocurrird lo mismo si algunos reciben de otras fuentes un
suplemento de energia, pues ésta necesariamente tiene por
efecto desplazar el punto de equilibrio, y no ofrece duda que
ese desplazamiento es independiente del valor social de las
cosas. Toda superioridad tiene su repereusién sobre la mane-
ra de formarse los contratos; si no se atiene, pues, a la per-
sona de los individuos, a sus servicios sociales, falsea las
condiciones morales del cambio. Si una clase de la sociedad
est obligada, para vivir, a hacer aceptar a cualquier precio
sus servicios, mientras que Ia otra puede pasarse sin ellos,
‘gracias a los recursos de que dispone, y que, por consiguien-
te, no son debidos necesariamente a alguna superioridad
social, la segunda impone injustamente la ley a la prime-
ra, Dicho de otra manera, no puede haber ricos y pobres
a nivinéx COACHIVA DRE TRABAIO ast
de nacimiento sin que haya contratos injustos. Con mayor
razén ocirria asi cuando la misma condiciéa social era here~
ditaria y el derecho consagraba todo género de desigualdades,
Sélo que estas injusticias no se sienten fuertemente en
tanto las relaciones contractuales se hallan poco desenvuel-
tas y es fuerte la conciencia colectiva. A consecuencia de la
escasez, de contratos tienen menos ocasién de producirse y,
sobre todo, las creencias comunes neutralizan los efectos. La
sociedad no sulfe, pues no se halla por esto en peligro.
Pero, a medida que el trabajo mas se divide y se debilita la
fe social, se hacen mas dificles de sostener porque las cir-
cunstancias que les dan origen se presentan con més fre=
cuencia, y también porque los sentimientos que despiertan
no pueden ya ser atemperados tan completamente por senti-
mientos contrarios. Tal demuestra la historia del derecho
contractual, que tiende cada vez mas a retirar todo valor a
Jos convenios en que los contratantes se han encontrado en
situaciones muy desiguales.
Originariamente, cualquier contrato terminado con to-
dos Jos requisitos tiene fuerza obligatoria, sea cual, fuere
Ja forma como se hubiere conseguido. El consentimien-
to mismo no es el factor primordial. E] acuerdo de las vo
luntades no basta para ligarlas, y los lazos anudados no
resultan directamente de este acuerdo, Para que el contrato
cexisia, es preciso, y es bastante, que se cumplan ciertas cere-
monias, que se pronuneien ciertas palabras, y la naturaleza
de los compromisos se determina, no por Ie intencién de las,
partes, sino por las {¢rmulas empleadas (1). Bi contrato con-
sensual no aparece sino en una época reciente (2). Consti-
(2) _Véase ol contrato verbs, litteris ef é en el derecho romano, Con-
sillese Rsmein, Liudes ster les comtrats dans le trés ancien drott fras-
‘ais, Pari, 2885,
(2). Ulpiano considers ios contratos consensuales como juris genttume
(LW. pry y parrafo x, De Pact, ll 14). Ahora bion, todo al jus genta
fs, ciertamente, de origen posterior al derecho eivil—V. Voist, Jus
sentiun.
4s as womicas astomsatss
tuye un primer progreso en el camino de Ia justicia. Mas,
durante mucho tiempo, el consentimiento, que bastaba para
convatidar Ios pactos, pudo ser muy imperfecto, es decir,
arrancado por la fuerza o por el fraude, Fué muy tarde cuan-
do el pretor romano concedié a las vietimas del engatio y de
Ja violencia la accidn de dolo yla accién quod metus causa (x
no existia todavia Iegalmente la violencia como no hubiera
luna amenaza de muerte o de suplicios corporates (2). Nuestro
derecho se ha hecho més exigente en este punto. Al mismo
tiempo, la lesi6n, debidamente demostrada, fué admitida entre
Jas causas que podian, en ciertos casos, viciar los contra
tos (3). 2No es ésta la razdn por la. cual los pueblos civiliza-
dos rechazan todos el reconocimiento del contrato\de usura?
Y es que, en efecto, supone el que uno de los contratantes se
halle por completo a merced del otro. En fin, la moral comtin
condena mis severamente todavia toda especie de contrato
eonino en que una de las partes es explotada por la
otra, porque es la més débil y no recibe el justo pretio a su
esfuerzo. La conciencia piiblica reclama, de una menera
cada vez mis apremiante, una exacta reciprocidad en los
servicios cambiados, y, no reconociendo mas que una forma
obligatoria muy reducida a los convenios que no satisfacen
esta condicién fundamental de toda justicia, se muestra mu-
cho més indulgente que Ia ley hacia aquellos que la violan.
Corresponde a los economistas el mérito de haber sefia-
ado los primeros el cardcter espontaneo de la vida social, de
haber mostrado que la coaccién sélo puede hacerla des-
vier de su direccién natural y que, normalmente, resulta
aquélla, no de arregios exteriores ¢ impuestos, sino de una
(2) Le asin god met ene ve ox un poco antares
de dl on postion wu cadre dS ea como fsa eho 6)
(2) Vera pinafon yoy, partes
{)_Dioseciano dapuso gue ef sonata podira ee rssinido sit
precio ere iter tad el alr sal oer derecho o ae i
‘Erion por sosen densi nde qu eas ventas defuse
‘a prints CoACTIVA DEL TRABAJO 453
libre elaboracién interna. Han rendido, dé esta manera, un
servicio importante a la ciencig dela moral; ahora que se hen
‘equivocado sobre la naturaleza de esta libertad. Como ven
én ella un atributo constitutivo, del hombre, como Ja deducen
logicamente del concepto del individuo en si, les parece en-
contrarla completa desde el estado de naturaleza, abstract
cién hecha de toda sociedad. La accién social, segtin ellos,
no tiene, pues, nada que agregarle; todo lo que puede y
debe hacer es regular el funcionamiento exterior en forma que
las libertades concurrentes no se perjudiquen unas a otras.
Pero, si no se encierra estrictamente en esos Ifmites, comete
‘una usurpacién sobre su legitimo dominio y le disminuye.
‘Mas, aparte de atte es falso que toda replamentacién sea
producto de la coaccién, ocurre que Ia libertad misma es
producto de tna reglamentaciéa. En vez de ser antagé-
nica a {a accién social, es una resultante de ella, Estd tan
lejos de ser una propiedad inherente al estado de naturaleza,
que constituye, por e! contrario, una conquista de la socie-
dad sobre la naturaleza. Naturalmente, los hombres son des-
iguales en fuerza fisica; estén colocados en condiciones ex-
teriores desigualmente ventajosas; la vida doméstica misma,
con la herencia de bienes que implica y las desigualdades
que de la misma derivan, es, de todas las formas de la vida
social, la que mds estrechamente depende de causas natura
les, y acabamos de ver que todas esas desigualdades son ta
negacién misma de la libertad.En definitiva, lo que constituye
Ia libertad es Ia subordinacién de las fuerzas exteriores a las
fuerzas sociales, pues solemente con esta condicién pueden
las segundas desenvotverse libremente. Ahora bien, tal subor-
dinacién es més bien la inversién del orden natural (1). No
(1) Bien entendido que no queremos decir que la sociedad se encuen
tro fuera de la natureleza, si portal se entlende el conjunto de fendmenos
‘ometidos a la ley de la causelidad, Por orden natural entendemos tan s6lo
raquo £0 producitia en eso que se lama al estado de naturateza, es decir,
bajo fe infenci exclusiva de causes fisicas y orgénicotisiens.
456 4s Fons arouse
Puede, pues, realizarse mas que progresivamente, a medida
ue el hombre se eleva por encima de las cosas para dictarles
Ja ley, para despojarias de su cardcter fortuito, absurdo, amo-
ral, es decir, en Ia medida en que se convierte en un ser o-
cial. No puede escapar a la naturaleza mas que ereéndose otto
mundo desde el cual la domine; este mundo es la sociedad (1).
La tarea, pues, de las sociedades més avanzadas cabe de~
cir que consiste eni una obra de justicia. Hemos demostrado
Yay la experiencia de cada dia nos Io prueba, que de hecho
sienten aquéllas la necesidad de orientarse en ese sentido, De
Ja misma manera que el ideal de las sociedades inferiores era
crear 0 mantener una vida comtin lo més intensa posible, en
Ja que el individuo viniere a absorberse, el nuestro és el de
Poner siempre més equidad en las relaciones sociales, a fin
de asegurar el libre desenvolvimiento de todas las fuerzas
sociales titiles. Sin embargo, cuando se considera que, du-
Fante siglos, los hombres se han contentado con une justicia
mucho menos perfecta, cabe proguntarse si esas aspiraciones
no serdin debidas quizé a impaciencias sin motivo, sino re-
Presentan una desviacién del estado normal més bien que
‘una anticipacién del estado normal venidero, si, en una pala
bra, el medio de curar el mal cuya existencia revelan es
darles satisfaccién 0 combatirlas. Las afirmaciones estableci-
das en los libros anteriores nos han permitido responder con
precisién a esta cuestién que nos preocupa. No existen ne-
Cesidades mejor fundadas de esas tendencias, pues son una
consecuencia necesaria de los cambios que se han hecho en
Ja estructura de las sociedades. Como el tipo segmentario se
borra y el tipo organizado se desenvuelve, como la solidari-
dad organica sustituye poco a poco a Ia que resulta de las,
‘semejanzas, es indispensable que las condiciones exteriores
se nivelen. La armonfa de funciones y, por consiguiente, la
(2) Ver tbro 1, cap. V.—Una vee
ose baste a
organiza
is cabe ver eémo el contrato libre
mismo, puesto que no es posible més que gracias a una
‘social mey comple}
1A DIVinKSR coucrYvA DEL TRABAJO 455
existencia, se consiguen a este precio. De igual manera que
Jos pueblos antiguos tenfan, ante todo, necesidad de una fe
comtin para vivir, nosotros tenemos necesidad de justicig, y
se puede estar seguro de que esa necesidad se haré cada vez
mis exigente si, comd todo 1o hace prever, las condiciones
que dominan Ja evolucién social siguen siendo las imismas.
También podría gustarte
- 4 Unidad Competencia DeselalDocumento125 páginas4 Unidad Competencia DeselalApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- F1conceptos Iniciales RemodeladaDocumento7 páginasF1conceptos Iniciales RemodeladaApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- 3 Sociedad de BienesrsumodDocumento22 páginas3 Sociedad de BienesrsumodApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- 2 UNIDAD Presentacion Superintendencia Ind y ComercioDocumento63 páginas2 UNIDAD Presentacion Superintendencia Ind y ComercioApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Principios - SolorzanoDocumento29 páginasPrincipios - SolorzanoApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- UNIDAD Relaciones de ComercioDocumento64 páginasUNIDAD Relaciones de ComercioApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Procedimiento Civil Especial ParcelacionDocumento6 páginasProcedimiento Civil Especial ParcelacionApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Biblioguía de Citas en Estilo APA, 7 EdiciónDocumento4 páginasBiblioguía de Citas en Estilo APA, 7 EdiciónApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Examen Etapa 3 La Naturaleza Humana (2020-30) (Para Imprimir)Documento5 páginasExamen Etapa 3 La Naturaleza Humana (2020-30) (Para Imprimir)Apuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Estructuración Del Código General Del ProcesoDocumento4 páginasEstructuración Del Código General Del ProcesoApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Demanda - Declaración de PertenenciaDocumento7 páginasDemanda - Declaración de PertenenciaApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Contestación Demanda - Declaracion de PertenenciaDocumento6 páginasContestación Demanda - Declaracion de PertenenciaApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Puniendi, o Potestad SancionatoriaDocumento95 páginasPuniendi, o Potestad SancionatoriaApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- S: I. Introducción. II. Sobre El Principio de Progresividad. III. Sobre LaDocumento31 páginasS: I. Introducción. II. Sobre El Principio de Progresividad. III. Sobre LaApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- 32 Gil 2020 Judicialización A GAO Por Violaciones DDHHDocumento20 páginas32 Gil 2020 Judicialización A GAO Por Violaciones DDHHApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Copia de Lectura 10Documento28 páginasCopia de Lectura 10Apuntes UninorteAún no hay calificaciones
- 30 Garcerant 2021 Retos de Colombia Ante CPI - Falsos PositivosDocumento15 páginas30 Garcerant 2021 Retos de Colombia Ante CPI - Falsos PositivosApuntes UninorteAún no hay calificaciones
- Copia de Lectura 14Documento31 páginasCopia de Lectura 14Apuntes UninorteAún no hay calificaciones