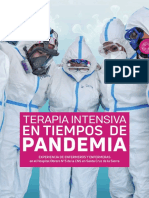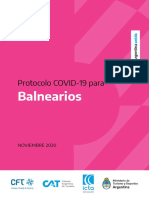Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Escribo Un Relato Policial ANNEL CABANILLAS
Escribo Un Relato Policial ANNEL CABANILLAS
Cargado por
Diego FODescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Escribo Un Relato Policial ANNEL CABANILLAS
Escribo Un Relato Policial ANNEL CABANILLAS
Cargado por
Diego FOCopyright:
Formatos disponibles
Escribo un relato policial
Hace cinco días Ronald Suárez perdió a su madre a consecuencia del COVID-19. “Siento un dolor
profundo en mi alma por la muerte de mi mamá”, dice el presidente del Consejo Shipibo Konibo y
Xetebo (Coshikox), quien apenas se está recuperando de la misma enfermedad en su casa de
Pucallpa, Ucayali, la segunda región amazónica en Perú más afectada por el coronavirus.
“Al principio pensaba que era dengue. Estaba confundido. Tenía fiebre, dolor en el pecho, en la
espalda, y también perdí el olfato. Tenía todos los síntomas. Estuve en cama 17 días hasta que
vinieron los médicos para hacerme la prueba de descarte. Salió positiva”, cuenta el líder indígena.
Su madre pasó por lo mismo.
Esta es la realidad que enfrentan decenas de personas en las comunidades nativas shipibo konibo
establecidas en el río Ucayali. Suárez recibe todos los días llamadas de los jefes de las
comunidades clamando por ayuda. “Se están tratando en sus casas con plantas medicinales
porque los puestos de salud están cerrados, sin medicamentos, sin personal de salud, sin
máscaras, sin bioseguridad, sin nada”.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Perú, la región amazónica de Ucayali registra
2478 personas afectadas por el coronavirus.
De acuerdo con la información que ha recibido Suárez en lo que va de la pandemia, 58 personas
del pueblo shipibo konibo han fallecido. Estos datos corresponden a los reportes de los líderes de
las comunidades que se mantienen en comunicación vía telefónica.
El registro incluye a quienes viven en las comunidades nativas y a los shipibos konibo que viven en
la ciudad de Pucallpa. Todos ellos no figuran en los registros oficiales de personas afectadas por el
coronavirus porque temen ir al hospital. “Así fue con mi mamá, nunca le hicieran prueba del
COVID-19, pero murió con todos los síntomas, agitándose mucho”.
Suárez cuenta que en Puerto Bethel —donde se registraron los dos primeros contagios en
comunidades de la región— sus habitantes tuvieron que caminar dos horas para encontrar un
lugar con señal de celular. Hay muchas comunidades que no cuentan con servicio telefónico.
Desde el año 1999 la empresa Gilat ofrecía el servicio de telefonía rural a 5699 localidades, pero
en noviembre de 2019 terminó su contrato con el Estado. Actualmente, en 4500 de estas
comunidades existe algún tipo de servicio telefónico de las empresas privadas, pero más de 1100
lugares no cuentan con ninguna forma de comunicación telefónica.
El médico e investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, Isaac
Alva, señala que desde que se inició la pandemia el sector salud no ha reportado la variable étnica.
Alva, quien estuvo trabajando en la red de salud de Centroamérica en Yarinacocha, Pucallpa,
explica que el primer caso registrado de una persona del pueblo shipibo konibo que dio positivo a
la prueba fue un policía el 15 de abril.
En la misma época, cuenta Alva, se presentaron los dos casos de Puerto Bethel, comunidad a la
que llegó personal del sector salud para testear a 21 personas de las que la mitad también resultó
positiva.
Alva menciona que en la red de salud de Coronel Portillo se hizo un esfuerzo por registrar la
variable étnica, una práctica que solo permaneció hasta fines de abril. Mientras que en la red de
Centroamérica donde él ha trabajado se mantienen esos registros. Sin embargo, el resto de la
región no ha contado los casos de manera diferenciada por lo que se desconoce cuántas personas
de los pueblos indígenas han dado positivo al COVID-19.
También podría gustarte
- El DengueDocumento5 páginasEl DengueLuis BonifacioAún no hay calificaciones
- PROYECTO FORMATIVO ECONOMIA DE SALUD ActualizadoDocumento17 páginasPROYECTO FORMATIVO ECONOMIA DE SALUD ActualizadoEdith Melvi Choque TorrezAún no hay calificaciones
- Crystian Alexsis Lope GutierrezDocumento3 páginasCrystian Alexsis Lope Gutierrezali royAún no hay calificaciones
- Bai BacDocumento4 páginasBai BacJulio Cesar Bernal PradaAún no hay calificaciones
- Diarioentero398para WebDocumento39 páginasDiarioentero398para WebjpdiaznlAún no hay calificaciones
- Indio 4Documento28 páginasIndio 4yessica avileraAún no hay calificaciones
- Diarioentero407 para La WebDocumento39 páginasDiarioentero407 para La WebjpdiaznlAún no hay calificaciones
- 08-09-21 Destaca Enrique Clausen Labor de Personal de Salud y Distintas Dependencias Contra COVID-19 Durante 17 Meses de PandemiaDocumento2 páginas08-09-21 Destaca Enrique Clausen Labor de Personal de Salud y Distintas Dependencias Contra COVID-19 Durante 17 Meses de PandemiaGobierno del Estado de SonoraAún no hay calificaciones
- Aumentan A 200 Las Denuncias Contra El Sanatorio Bernal CorregidaDocumento1 páginaAumentan A 200 Las Denuncias Contra El Sanatorio Bernal CorregidaCarliMartilottaAún no hay calificaciones
- Examen FinalDocumento3 páginasExamen FinalederyayamAún no hay calificaciones
- Diarioentero391 para WebDocumento40 páginasDiarioentero391 para WebjpdiaznlAún no hay calificaciones
- Pandemia y CrisisDocumento6 páginasPandemia y CrisisJuan C SuarezAún no hay calificaciones
- Caso 3 Alimento ContaminadoDocumento2 páginasCaso 3 Alimento ContaminadodugamianAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal de NoticiasDocumento7 páginasTrabajo Grupal de NoticiasDiegoACSAún no hay calificaciones
- Emergencia Sanitaria en Ipiales Deja 777 Personas AfectadasDocumento2 páginasEmergencia Sanitaria en Ipiales Deja 777 Personas AfectadasBlu RadioAún no hay calificaciones
- Examen Final EticaDocumento3 páginasExamen Final EticaederyayamAún no hay calificaciones
- Poliedros Periodísticos (E.Rendon)Documento5 páginasPoliedros Periodísticos (E.Rendon)Eleazar RendónAún no hay calificaciones
- (Reportaje) Vih en ChileDocumento4 páginas(Reportaje) Vih en ChileRossie Jonas McCartneyAún no hay calificaciones
- Informe 001 Nicolas Condori HumpiriDocumento4 páginasInforme 001 Nicolas Condori HumpiriHilda Parillo HuattaAún no hay calificaciones
- Arpini - La Triple Jornada Ser Pobre y Ser MujerDocumento12 páginasArpini - La Triple Jornada Ser Pobre y Ser MujerSol OxiliaAún no hay calificaciones
- PandemiaDocumento3 páginasPandemiaContanza ArayaAún no hay calificaciones
- La Epidemia Del Ébola de 2014Documento13 páginasLa Epidemia Del Ébola de 2014Brayan Yeysson Becerra AcostaAún no hay calificaciones
- Informe Vih Sida.Documento19 páginasInforme Vih Sida.Mary LuzAún no hay calificaciones
- Amparo Vacunación OctubreDocumento17 páginasAmparo Vacunación OctubrepcrAún no hay calificaciones
- Actividad 1 - AntinutrientesDocumento14 páginasActividad 1 - AntinutrientesEvelinAún no hay calificaciones
- REC-1749 (1)Documento13 páginasREC-1749 (1)Ruben Dario GonzalezAún no hay calificaciones
- ACTA No.73-2019 Reunidos en Las Instalaciones Del Puesto de Salud Mayalan, Siendo LasDocumento3 páginasACTA No.73-2019 Reunidos en Las Instalaciones Del Puesto de Salud Mayalan, Siendo Lasnorma lidiaAún no hay calificaciones
- Diagnostico Situacional Qollana FINALDocumento7 páginasDiagnostico Situacional Qollana FINALFranco Andre Jarufe BerduzcoAún no hay calificaciones
- Brote IctericoDocumento24 páginasBrote Ictericokatia100% (1)
- 7 Bosa Narrativa Tintal PDFDocumento8 páginas7 Bosa Narrativa Tintal PDFMaria Garcia100% (2)
- Trabajo GrupalDocumento11 páginasTrabajo GrupalHAROLD STEVEN JAICO CERNAAún no hay calificaciones
- El Ciudadano Edición 352Documento11 páginasEl Ciudadano Edición 352EL CIUDADANOAún no hay calificaciones
- Roberto Rodriguez Modulo 5Documento3 páginasRoberto Rodriguez Modulo 5Roberto H. Rodríguez FosterAún no hay calificaciones
- Edición Impresa 10-04-2016Documento12 páginasEdición Impresa 10-04-2016Pagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones
- Falsa NoticiaDocumento1 páginaFalsa NoticiaacelerinerafisthAún no hay calificaciones
- Revision BibliograficaDocumento14 páginasRevision BibliograficaINESMARIAS0% (1)
- Trabajo de Investigacion El Impacto Del Covid-19 en El Distrito de Calleria PucallpaDocumento3 páginasTrabajo de Investigacion El Impacto Del Covid-19 en El Distrito de Calleria PucallpaAxel Sandi SolsolAún no hay calificaciones
- Creencias, Conocimientos y Prácticas en Salud Oral de La Población Indígena MapucheDocumento66 páginasCreencias, Conocimientos y Prácticas en Salud Oral de La Población Indígena MapucheMaria GomezAún no hay calificaciones
- El Impacto Social Del Covid-19 en VenezuelaDocumento3 páginasEl Impacto Social Del Covid-19 en VenezuelaPia MéndezAún no hay calificaciones
- OSP Artículo Dr. Carlos Andrade MarínDocumento5 páginasOSP Artículo Dr. Carlos Andrade MarínAntonia CañizaresAún no hay calificaciones
- Modelo PeritajeDocumento7 páginasModelo PeritajeFrancisco Reyes PalavecinoAún no hay calificaciones
- 28-01-21 Evite Complicaciones de Salud Acudiendo Al Médico Ante Cualquier Síntoma: Enrique ClausenDocumento7 páginas28-01-21 Evite Complicaciones de Salud Acudiendo Al Médico Ante Cualquier Síntoma: Enrique ClausenGobierno del Estado de SonoraAún no hay calificaciones
- Historia Clinica PsiquiatriaDocumento14 páginasHistoria Clinica Psiquiatriadvojarck100% (1)
- Presentación2.0Documento7 páginasPresentación2.0yuliethmartelcaldasAún no hay calificaciones
- Ansiedad y Depresión, Los Principales Trastornos de Salud Mental Que Afectan A Los Peruanos - InfobaeDocumento1 páginaAnsiedad y Depresión, Los Principales Trastornos de Salud Mental Que Afectan A Los Peruanos - InfobaeLuana LópezAún no hay calificaciones
- Proyecto R.s-MorbilidadDocumento6 páginasProyecto R.s-Morbilidadd93038820Aún no hay calificaciones
- 20-03-21 Actualiza Mapa Sonora Anticipa Municipios en Riesgo Por COVID-19Documento2 páginas20-03-21 Actualiza Mapa Sonora Anticipa Municipios en Riesgo Por COVID-19Gobierno del Estado de SonoraAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Epistemología 2021-2Documento3 páginasPrimer Parcial Epistemología 2021-2Laura Camila Romero BlancoAún no hay calificaciones
- Salud. "A Los Indígenas Se Los Examina de Lejos Como Si Estuvieran Contaminados"Documento8 páginasSalud. "A Los Indígenas Se Los Examina de Lejos Como Si Estuvieran Contaminados"candela rodriguez gherbazAún no hay calificaciones
- Analisis de Pospandemia Covid-19Documento4 páginasAnalisis de Pospandemia Covid-19sharon de la hozAún no hay calificaciones
- Casos de Mortalidad InfantilDocumento3 páginasCasos de Mortalidad InfantilAbrahan MendezAún no hay calificaciones
- Ensayo - RangelDocumento6 páginasEnsayo - RangelChantal De La CruzAún no hay calificaciones
- 74 Mujeres Fueron Enjuiciadas Por Abortar Los Dos Últimos Años 2747 El 15 de EneroDocumento2 páginas74 Mujeres Fueron Enjuiciadas Por Abortar Los Dos Últimos Años 2747 El 15 de EneroMillercitoAún no hay calificaciones
- Práctica 4Documento4 páginasPráctica 4Vanessa GomezAún no hay calificaciones
- Estadistica ComorbilidadDocumento12 páginasEstadistica ComorbilidadYurika Elizabeth Suarez YacilaAún no hay calificaciones
- Brote de Enfermedad Ictericia de Un Area RuralDocumento12 páginasBrote de Enfermedad Ictericia de Un Area RuralNicolás QuintanillaAún no hay calificaciones
- TUBERCULOSISDocumento1 páginaTUBERCULOSISLu JleAún no hay calificaciones
- La Estrategia OlvidadaDocumento12 páginasLa Estrategia OlvidadaVíctor Arturo Sipán RiveraAún no hay calificaciones
- TB Segun Normativa 054Documento44 páginasTB Segun Normativa 054Fernanda Pineda GeaAún no hay calificaciones
- Series Detalladas Desde 2002 Población Residente Por Fecha, Sexo y EdadDocumento198 páginasSeries Detalladas Desde 2002 Población Residente Por Fecha, Sexo y EdadEduardo BurgaAún no hay calificaciones
- Act09198 PDFDocumento5 páginasAct09198 PDFIrving MayoAún no hay calificaciones
- Tecnica QX DR MolinaDocumento202 páginasTecnica QX DR MolinaCristhian Santos BejarAún no hay calificaciones
- Upapnl Calendario EscolarDocumento1 páginaUpapnl Calendario EscolarFrancisco Ismael P. GarcíaAún no hay calificaciones
- Emergencias en ColombiaDocumento4 páginasEmergencias en ColombiaHEIDY YISELTH BERNATE PALOMINOAún no hay calificaciones
- Plan de Charla de VacunacionDocumento6 páginasPlan de Charla de VacunacionKarolin Herrera43% (7)
- 05122021Documento1 página05122021Eric RenderosAún no hay calificaciones
- Terapia Intensiva Final 27sepDocumento80 páginasTerapia Intensiva Final 27sepfernandoAún no hay calificaciones
- Hist. Clínica Ped.Documento6 páginasHist. Clínica Ped.margarita_ayerAún no hay calificaciones
- Molusco ContagiosoDocumento2 páginasMolusco ContagiosoCamilo Rodriguez AvilaAún no hay calificaciones
- La GonorreaDocumento4 páginasLa GonorreaAfe AlaAún no hay calificaciones
- Manual para El Llenado de Los Formularios Del Sistema de Informacion en Salud SisDocumento21 páginasManual para El Llenado de Los Formularios Del Sistema de Informacion en Salud SisLuis Herrera100% (13)
- Cronograma General CEESDocumento3 páginasCronograma General CEESMARLYN BARBOZA MENDOZAAún no hay calificaciones
- Protocolo BalneariosDocumento31 páginasProtocolo BalneariosMatías QuarantaAún no hay calificaciones
- Clase 5. Proceso EpidemicoDocumento22 páginasClase 5. Proceso EpidemicoAndrea YumboAún no hay calificaciones
- CASO CLINICO Haemophilus InfluenzaeDocumento3 páginasCASO CLINICO Haemophilus InfluenzaeMario Bacilio Escobedo100% (1)
- Norma Técnica de Salud EpidemiológicaDocumento90 páginasNorma Técnica de Salud EpidemiológicasueAún no hay calificaciones
- Desinfección de Colchones: ProblemasDocumento3 páginasDesinfección de Colchones: ProblemasLidia LidiaAún no hay calificaciones
- Comunicado - 01 - Convocatoria-Contratación Evaluacion ExpedientesDocumento2 páginasComunicado - 01 - Convocatoria-Contratación Evaluacion ExpedientesJulio Huamanchumo TrujilloAún no hay calificaciones
- Salmonelosis (NTS)Documento20 páginasSalmonelosis (NTS)Aldo RobinsonAún no hay calificaciones
- MicroDocumento5 páginasMicroAlexis CortésAún no hay calificaciones
- Asistencia de MurosDocumento1 páginaAsistencia de MurosDoris Vilca PuracaAún no hay calificaciones
- Plantilla de Excel Gratuita Control de Pedidos de Clientes JustexwDocumento13 páginasPlantilla de Excel Gratuita Control de Pedidos de Clientes JustexwAntonio SalazarAún no hay calificaciones
- ExantemasDocumento50 páginasExantemasKaren de la rosa100% (1)
- La Resolucion 133 Del CovidDocumento5 páginasLa Resolucion 133 Del CovidIvonne Ambar Gutiérrez ReinosoAún no hay calificaciones
- Guía Generación de Reporte Diario de Controles Volumétricos, Formato XMLDocumento108 páginasGuía Generación de Reporte Diario de Controles Volumétricos, Formato XMLAlejandro CarranzaAún no hay calificaciones
- Evaluación DengueDocumento2 páginasEvaluación DengueYirlayne ReyesAún no hay calificaciones
- Variante Ómicron, Una de Las Consecuencias de La Acumulación de Vacunas.Documento5 páginasVariante Ómicron, Una de Las Consecuencias de La Acumulación de Vacunas.JORGE ALEXANDER TALLEDO ROJASAún no hay calificaciones
- Epidemiología, Vigilancia y Métodos de Control deDocumento21 páginasEpidemiología, Vigilancia y Métodos de Control decristofer alejandro osorio guerraAún no hay calificaciones