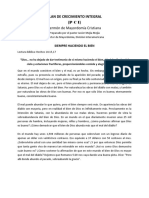Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Notas Tema 3 - El Origen y Surgimiento de La Iglesia - II
Notas Tema 3 - El Origen y Surgimiento de La Iglesia - II
Cargado por
Jose Sanchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas7 páginassurgimiento iglesia
Título original
notas Tema 3 - El origen y surgimiento de la Iglesia _II_
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentosurgimiento iglesia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas7 páginasNotas Tema 3 - El Origen y Surgimiento de La Iglesia - II
Notas Tema 3 - El Origen y Surgimiento de La Iglesia - II
Cargado por
Jose Sanchezsurgimiento iglesia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
2.
El espíritu Santo y la vida de la Iglesia
La Iglesia halla su fundamento en el conjunto de la historia de Dios con
los hombres; nace de la dinámica global de la historia de salvación. Puede
hablarse por lo tanto, de una fundación gradual de la Iglesia.
Hasta ahora, analizando el comportamiento y la predicación de Jesús en
el marco de una «eclesiología implícita», hemos indicado las huellas
prepascuales de la Iglesia postpascual: el desarrollo de la comunidad de
seguidores de Jesús hunde sus raíces en el sustrato de la acción y las
palabras de Jesús. Con todo, no se niega la cesura entre el fracaso de la cruz
y la luz de la pascua, lo que hace necesario continuar buscando los lazos de
unión. Para ello debemos atender al papel que juega el Espíritu Santo en la
formación de la Iglesia. En este sentido podemos asegurar que Dios mismo,
a través del Espíritu, es el que garantiza un continuum entre esas dos etapas
salvíficas diversas, mientras lleva adelante la historia dela salvación.
2.1 El envío del Espíritu Santo, momento constitutivo
A diferencia de Lucas y Juan, el evangelio de Marcos no hace ningún
intento por ocultar la terrible soledad en la que debió transcurrir el final de
Jesús en la cruz. Los discípulos huyen. Uno de los indicios más seguros de
la huida es el hecho de que las primeras apariciones hayan tenido lugar en
Galilea y no en Jerusalén.
Sin embargo, por la fiesta de Pentecostés encontramos a Pedro, a los
Doce y a los otros discípulos de nuevo en Jerusalén. Allí también residían
simpatizantes de la causa de Jesús, como aquellas mujeres que en la
mañana del primer día de la semana buscaron en vano su cadáver (cf. Mc
16,1-8). La noticia de la tumba vacía habría reforzado tanto la espera
apocalíptica como su interpretación de los acontecimientos pascuales en el
sentido de que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Ahí reside
otra razón para regresar a la Ciudad Santa. Este desplazamiento de Galilea
a Jerusalén concuerda bien con el pensamiento judío que espera y localiza
allí el acontecimiento del tiempo final. Desde Sión se ofrece la salvación
definitiva a todos los pueblos, en Jerusalén tendrá su comienzo el inicio del
juicio y la resurrección. Allí se han instalado Pedro y sus compañeros para
esperar el desenlace definitivo. En esta espera escatológica se inserta el
pasaje inicial del libro de los Hechos de los Apóstoles que cuenta el
restablecimiento del círculo de los Doce con la elección de Matías (cf. Hch
1,15-26).
La reunión de los discípulos en Jerusalén y la efusión del Espíritu Santo
en Pentecostés marcan los comienzos de la Iglesia de Jesucristo. Pedro y su
grupo están bajo la impresión de las apariciones y esperan en la Ciudad
Santa la última aparición del Resucitado. En el marco de esta atmósfera de
fiesta y de oración se sitúa el núcleo de la narración de Pentecostés (cf. Hch
2,1-36), un acontecimiento vivido por la comunidad primera: en medio de
una asamblea tuvo lugar un fenómeno de alabanza a Dios en lenguajes
incomprensibles, un hecho que fue interpretado como un estar poseídos por
el Espíritu Santo. Sin embargo, otras gentes que eran espectadores,
consideran que están cargados de mosto (cf. Hch 2,13).
El núcleo de la narración está adornado con los motivos típicos de la
teofanía: viento impetuoso y lenguas de fuego, que sirven para dar curso al
milagro de las lenguas (cf. Hch 2,7-9). Aquella experiencia de oración ha
debido cimentar una profunda certeza de fe que constituye a los seguidores
de Jesús definitivamente en una comunidad que siente haber nacido de la
experiencia del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu parece remontarse
ya a la vida de Jesús, cuando,en los albores de su muerte, promete el don
del Paráclito (cf. Jn 14,16-17). Además, existía en el Antiguo Testamento y
en el judaísmo una tradición que concebía la llegada del Espíritu Santo
como un fenómeno del tiempo final. En este sentido, el discurso de Pedro
en Pentecostés (cf. Hch 2,16-21) recurre a la profecía de Joel (cf. 3,1-5). La
asamblea allí reunida interpreta aquellos hechos como el envío escatológico
del Espíritu, en conexión con lo que habían anunciado los profetas: «todos
se llenaron del Espíritu Santo».
2.2 El carácter pneumatológico de la Iglesia
Después de este repaso por la Escritura, es tiempo de llevar a cabo una
reflexión sistemática. Visto lo visto, hay que tomar en consideración el
doble origen de la Iglesia: en Jesucristo y en el Espíritu Santo.
La Iglesia ha surgido de hecho de la decisión de los Apóstoles: tras
reconocer que el rechazo de la fe por parte de Israel es definitivo, no se han
quedado parados a la espera del reino, sino que han intentado implantar la
Iglesia entre los pueblos. Los Apóstoles se sienten legitimados para esta
decisión por el convencimiento de que les asiste el Espíritu del Señor y les
capacita para interpretar la revelación en esta nueva situación. La Iglesia se
constituye por una decisión tomada sobre la base de la fuerza del Espíritu
Santo. A esto se le puede denominar origen pneumatológico de la Iglesia.
Aquí se da un paso más respecto del legado histórico de Jesús, y este
legado se recibe pneumatológicamente. Al mismo tiempo hemos visto que
en la predicación de Jesús y en los hechos concretos del Jesús histórico, se
encuentra «performados» los elementos fundamentales de la Iglesia. Por
tanto, el mensaje de Jesús contiene un impulso decisivo para la Iglesia y
podemos hablar de un origen cristológico. Esta dualidad se condensa en
una tesis doble: a) El Jesús histórico ha puesto el fundamento de la Iglesia;
b) la Iglesia ha surgido en Pentecostés con la efusión del Espíritu Santo.
Brevemente lo resume J. Zizoulas: «Sólo desde una perspectiva
cristológica se puede hablar de la iglesia como in-stituida (por Cristo), pero
desde una perspectiva penumatológica tenemos que hablar de ella como
con-stituida (por el Espíritu). Cristo instituye y el Espíritu constituye». En
este sentido, Y. Congar designa al Espíritu Santo como «cofundador de la
Iglesia»: la Iglesia ha nacido y vive de dos misiones, la del Hijo y la del
Espíritu.
Es evidente que hay que evitar el dilema reduccionista entre un enfoque
cristomonista, típicamente occidental y latino, que subraya la continuidad
de la Iglesia con la encarnación, propiciando una fuerte orientación
institucional, y un enfoque pneumatológico, más de inspiración oriental. La
figura organizativa de la Iglesia, no es una prolongación rectilínea de la
encarnación, sino que reposa sobre la fe en la autoridad del Espíritu Santo.
En el ministerio eclesial y en la dimensión institucional se da al mismo
tiempo la referencia cristiana a la permanente libertad del Espíritu que abre
la esfera de lo carismático de la Iglesia. La Iglesia se renueva siempre
desde y por la eucaristía, y, en este sentido, se levanta sobre un fundamento
cristológico. La pneumatología aporta a la eclesiología la dimensión de la
comunión: Cristo tiene un cuerpo.
En definitiva, la fe en la presencia del Espíritu Santo ha legitimado la
fundación de la institución eclesial y la ha posibilitado. La muerte, la
resurrección y la elevación de Jesús, por un lado, y el envío del Espíritu,
por otro, constituyen, pues, un único acontecimiento global. La Iglesia
nació en el instante en que los discípulos decidieron «en el Espíritu» iniciar
la congregación escatológica de todas las naciones mediante la predicación
y la celebración sacramental. En consecuencia, la Iglesia es, por su origen,
tanto fundación de Jesús como realización de esta en el Espíritu. Recibe
desde un principio una dimensión pneumatológica esencial. El envío del
Espíritu, vinculado al envío apostólico, es un momento estructurante de la
eclesiogénesis. En este sentido, el Espíritu Santo puede ser entendido como
alma de la Iglesia en sentido funcional, no ontológico. La Iglesia no se deja
comprender sin el Espíritu Santo, y sólo como acción y efecto del mismo
Espíritu puede ser entendida. La eclesiología sólo puede entenderse en
conexión con la pneumatología y como consecuencia de la misma.
La definición de la Iglesia como «sacramento del Espíritu» podría
resultar beneficiosa para entender la continuidad hermenéutica entre el
entonces y el hoy. La mediación acontece en el Espíritu Santo, a través del
cual experimentamos a Jesús presente en la comunidad de los creyentes.
Además nos recuerda que la Iglesia es una improvisación del Espíritu y que
por su origen y esencia le es inherente la valentía de lanzarse a lo
imprevisible, a lo nuevo, a lo que no es planificable. Pablo define al
cristiano como aquel que se deja llevar por el Espíritu de Dios (Rom 8,14).
También la acción del Espíritu se haya en la actividad y en el ejercicio de la
acción apostólica; más en concreto, en sus misiones de santificar, enseñar y
dirigir la comunidad.
3. La Iglesia apostólica primitiva
3.1 Norma y fundamento de la Iglesia de todos los tiempos
La «época apostólica» de la Iglesia primitiva tiene una importancia
decisiva para la fe cristiana. La tiene en el sentido de su relación con lo que
denominamos revelación. El principio básico de la revelación es que se dio
de manera plena y definitiva en Cristo (cf. DV 2). Después, «no hay que
esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de
nuestro Señor Jesucristo« (DV 4). La radicación de la Iglesia en Cristo y en
el Espíritu conlleva que ella misma, en su forma y constitución, esté
relacionada con el carácter definitivo de la revelación.
No fue hasta la época de la Reforma cuando esta cuestión se comenzó a
plantear de manera explícita. El concilio de Trento afirmó que la revelación
fue entregada a la Iglesia «por medio de los apóstoles», siendo «conservada
por continua sucesión en la Iglesia católica» (DH 1501). El Vaticano I
confirmó esta doctrina (cf. DH 3070).
Teológicamente, a partir de la mitad del siglo XIX se divulgó la
expresión «clausura de la revelación». En 1870 J. B. Franzelin, experto del
Vaticano I, acuñó el siguiente principio: «La revelación católica por medio
de Jesucristo y del Espíritu Santo se completó en los apóstoles». De forma
similar lo hará el cardenal J.H. Newman, aunque con una formulación
negativa: «No ha sido dada a la Iglesia una nueva verdad después de la
muerte de Juan (o el último apóstol)».
En el siglo XX, esta cuestión quedó recogida en el Juramento
antimodernista (1907). Por otra parte, la teología se ocupará de ella
especialmente en relación con la evolución del dogma. K. Rahner en 1954
interpretará eclesiológicamente la fórmula tradicional de «conclusión de la
revelación» como expresión de la salvación escatológica del Dios presente
de forma plena en la Iglesia, y que por esta razón deberá entenderse tal
fórmula como la clara indicación de que ha llegado ya la «consumación de
la fundación de la Iglesia».
El concilio Vaticano II no usó la expresión tradicional «la revelación se
cerró a la muerte de los apóstoles», tal vez porque su sentido literal se
prestaba a discusión: se dudaba de que todos los libros del Nuevo
Testamento se redactasen íntegramente en vida de los apóstoles. En
cambio, el Vaticano II afirma la razón última de este hecho, que la
revelación se consuma en Cristo. Además se precisa el término «apóstoles»
con el de «varones apostólicos» para así no limitarse a los Doce y poder
confirmar el origen enteramente «apostólico» de todo el Nuevo
Testamento. También subraya al función decisiva que tuvo el
acontecimiento pascual y el propio Espíritu para que los apóstoles
comunicasen «con una mayor comprensión los dichos y hechos de Jesús»,
conservados por los autores sagrados en los evangelios a fin de transmitir
siempre «datos verdaderos y sinceros sobre Jesús» (DV 19).
La misión peculiar de los apóstoles en la Iglesia viene claramente
explicitada en el Vaticano II: son los que «reúnen la Iglesia universal que el
Señor formó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro, el
primero de ellos». En este sentido, la Iglesia se halla fundada sobre los
primeros e irreemplazables testigos: los apóstoles. Aquí hay que tener en
cuenta que el título «apóstol», aunque aparece en boca de Jesús en los
sinópticos, debe considerarse fruto de una lectura posterior y pascual. Los
Doce son el primer núcleo que atestigua el Cristo resucitado y por eso se
tiende a identificarles como los apóstoles. Pero el Nuevo Testamento
amplía a otros personajes el calificativo de apóstol, tal como acontece con
Pablo, Bernabé, Timoteo… Esta comprensión más amplia se consolida
posteriormente en los primeros escritos cristianos.
Esta fase constituyente de la Iglesia es conocida como «el tiempo
apostólico», y es testigo de la resurrección de Cristo. Coincide con la
formación de la Escritura. Con el último escrito del Nuevo Testamento (2
Pe) se concluye la Iglesia apostólica propiamente dicha, y por tanto su
valor constitutivo y fundante (cf. DV 4). Se trata de principios del siglo II,
pero no más allá de su mitad. Los apóstoles y los varones apostólicos son
los garantes de que conozcamos la «verdad». De esta forma se puede
afirmar con H. Rahner que «el tiempo apostólico constituye para todos los
tiempos de la Iglesia una magnitud dogmáticamente relevante y a la vez
históricamente delimitable, que en cuanto tal sigue siendo única y válida, y
por consiguiente no puede superarse ni repetirse. Según K. Rahner, «la
Iglesia apostólica es el fundamento permanente y la norma para todo lo
porvenir, el estatuto por el que se ha de regir todo el discurrir de la Iglesia».
3.2 Etapas de la auto-comprensión de la Iglesia en el Nuevo Testamento
Los estudios sobre el cristianismo naciente se han multiplicado en los
últimos años, incluso en ámbitos no creyentes. Se trata de estudios de tipo
histórico, sociológico, literario que han iluminado diversos aspectos y han
hecho posible mostrar la realidad histórica de la Iglesia naciente como
plausible o, al menos, no en contradicción con su valoración teológica.
El periodo apostólico es muy amplio. Por eso se ha solido dividir en
periodos cronológicos que aclaren su significado. R. E. Brown habla de tres
etapas: periodo apostólico (30-60); periodo subapostólico (67-100); periodo
postapostólico (primera mitad del siglo II). Otros como B. J. Malina hablan
de las cuatro primeras generaciones cristianas, tipificadas a partir del
modelo de formación y consolidación de pequeños grupos; así existe una
fase de constitución, seguida de una fase de tensiones internas, pasando por
una tercera de establecimiento de normas, para concluir con una última fase
a la que se llega con una cierta madurez.
Para simplificar las cosas, seguimos la división propuesta por la
Comisión teológica internacional en su documento sobre la apostolicidad
(1973), que describe dos etapas: el «tiempo apostólico», entre los años 30-
65 que está caracterizada por la presencia personal de los grandes apóstoles
Pedro, Pablo, Santiago; y el «periodo postapostólico», a partir del año 66,
que va desde la muerte de los apóstoles hasta que se completaron los
escritos canónicos. Pasamos a describir brevemente cada una de ellas.
1. El periodo apostólico (300-65): Se encuentra recogido y narrado en el
libro de los Hechos de los Apóstoles. A partir de Pentecostés, la Iglesia
naciente vive del Espíritu derramado. En este horizonte hay que situar la
práctica del bautismo y el nuevo estilo de vida de los bautizados. El Nuevo
Testamento lo denomina koinonia, comunidad o comunión: «Se dedicaban
asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a compartir la vida, a
la fracción del pan y a la oración» (Hch 2,42). Progresivamente la
comunidad primitiva se encontró con un nuevo y decisivo desafío: la
incorporación de gentiles. Esto ocasionó posturas diversas, personificadas
en las figuras de Pablo (negaba la necesidad de prácticas judías,
especialmente en las comidas), Santiago (mantenía la importancia de la
observancia de algunas prácticas del judaísmo, pero sin la circuncisión) y
los judaizantes entre los que se encontró Pedro (mantenían la plena
observancia de la ley mosaica). El concilio de Jerusalén del año 49 parece
que abrió el camino a los gentiles, limitándose a pedirles que se abstuvieran
de algunas prácticas.
2. El periodo postapostólico (último tercio del s. I hasta la mitad del s.
II): Una vez muertos Pedro, Pablo y Santiago como mártires, se produce
una gran transición. Los escritos comienzan a ponerse y justificarse bajo la
autoridad de los apóstoles y se ve la necesidad de dejar constancia de su
testimonio para que no se olvide. Comienza la preocupación por la
estabilización y la consolidación de las comunidades. A medida que el
cristianismo se extendía, su diversidad fue creciendo. Pronto habrá un
predominio de los gentiles, lo que hace que se deje de considerar esencial
el culto y las fiestas judías. La ruptura con el mundo judío es cada vez más
patente a partir del año 70 con la destrucción del Templo. Los cristianos
comenzaron a ser considerados disidentes que debían ser expulsados de la
sinagoga. El cristianismo comienza a ser entendido como una nueva
religión. De esta situación, surge un proceso de institucionalización que
propicia el establecimiento de la autoridad, especialmente con el objeto de
proteger a la Iglesia y de evitar sus divisiones internas. Así comienza a
emerger la misión de los presbíteros-ancianos y los obispos en cada ciudad.
La necesidad de consolidarse en un lugar y de mantener al mismo tiempo la
relación con la Iglesia universal, hizo que surgiera el ministerio episcopal.
Hacia el año 110 se encuentra ya en Ignacio de Antioquía el testimonio
consolidado del triple grado del ministerio apostólico: el obispo, los
presbíteros y los diáconos, desplegándose definitivamente a finales del s. II.
El peculiar ministerio de los apóstoles es encarnado por los obispos,
garantes de la tradición apostólica y presidentes de la eucaristía local.
También podría gustarte
- Doctrinas Basicas, OPERACION SEMBRADOR, Eliseo DuarteDocumento31 páginasDoctrinas Basicas, OPERACION SEMBRADOR, Eliseo Duartetalvito100% (35)
- Sobre La Dei FiliusDocumento2 páginasSobre La Dei FiliusWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Coronilla Al Sagrado Corazón de JesúsDocumento2 páginasCoronilla Al Sagrado Corazón de JesúsWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- I Visperas - Domingo V CuaresmaDocumento7 páginasI Visperas - Domingo V CuaresmaWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- La Música y El Canto en La LiturgiaDocumento11 páginasLa Música y El Canto en La LiturgiaWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Completas - Sábado Ii PascuaDocumento6 páginasCompletas - Sábado Ii PascuaWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Acto de Desagravio Inmaculado Corazón de MaríaDocumento2 páginasActo de Desagravio Inmaculado Corazón de MaríaWALDEMAR HERNANDEZ100% (2)
- ALABADO SEA EL SANTÍSIMO (Acordes)Documento1 páginaALABADO SEA EL SANTÍSIMO (Acordes)WALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Reconciliación en Contexto ComunitarioDocumento3 páginasReconciliación en Contexto ComunitarioWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Sobre La Excomunión Por Cisma de Los LefebrvianosDocumento5 páginasSobre La Excomunión Por Cisma de Los LefebrvianosWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Letanías Al Sagrado CorazónDocumento3 páginasLetanías Al Sagrado CorazónWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Carta de Lefebvre A Los Futuros Obispos (29-8-87)Documento3 páginasCarta de Lefebvre A Los Futuros Obispos (29-8-87)WALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Antigua Oración A San JoséDocumento1 páginaAntigua Oración A San JoséWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- El Árbol Del Conocimiento Del Bien y Del MalDocumento7 páginasEl Árbol Del Conocimiento Del Bien y Del MalWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- ALELUYA (Frisina)Documento1 páginaALELUYA (Frisina)WALDEMAR HERNANDEZ50% (2)
- La Pneumatología Como Clave de Comprensión de La Teología FundamentalDocumento11 páginasLa Pneumatología Como Clave de Comprensión de La Teología FundamentalWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Gloria (Juan - Alfonso)Documento2 páginasGloria (Juan - Alfonso)WALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Carta de Monseñor Lefebvre A Juan Pablo IIDocumento2 páginasCarta de Monseñor Lefebvre A Juan Pablo IIWALDEMAR HERNANDEZ100% (1)
- Trabajo Final - María, Madre Del SeñorDocumento17 páginasTrabajo Final - María, Madre Del SeñorWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- El Diaconado Femenino en La Época BizantinaDocumento20 páginasEl Diaconado Femenino en La Época BizantinaWALDEMAR HERNANDEZ100% (1)
- Reflexión PersonalDocumento4 páginasReflexión PersonalWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- La Cuestión Del Filioque PDFDocumento3 páginasLa Cuestión Del Filioque PDFWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Escritura AutomáticaDocumento2 páginasEscritura AutomáticaWALDEMAR HERNANDEZ100% (1)
- Fundamentalismo CatólicoDocumento15 páginasFundamentalismo CatólicoWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Kyrie. Misa Pio X Julián VilasecaDocumento2 páginasKyrie. Misa Pio X Julián VilasecaWALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Comentario A La 'Laudato Si'Documento11 páginasComentario A La 'Laudato Si'WALDEMAR HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Comentario Al Libro Contra Los PaganosDocumento11 páginasComentario Al Libro Contra Los PaganosWALDEMAR HERNANDEZ100% (1)
- PP26, Los EseniosDocumento37 páginasPP26, Los Eseniosapi-19967236100% (1)
- Teologia de San PabloDocumento17 páginasTeologia de San PablohermanasAún no hay calificaciones
- La Gracia de DiosDocumento7 páginasLa Gracia de DiosRAMON JUANAún no hay calificaciones
- Seminario Sobre DiscipuladoDocumento11 páginasSeminario Sobre DiscipuladoIdecVidaNuevaAún no hay calificaciones
- Febe Una Diaconisa ModeloDocumento36 páginasFebe Una Diaconisa ModeloDiego A. García100% (1)
- Conductas de La Iglesia ActualDocumento72 páginasConductas de La Iglesia ActualOscar Daniel Ordaz VelazquezAún no hay calificaciones
- Los Eventos Relacionados Con La Iglesia Después Del TrasladoDocumento20 páginasLos Eventos Relacionados Con La Iglesia Después Del TrasladoBLANCAROD7Aún no hay calificaciones
- Elena de White - 1844 SimplificadoDocumento5 páginasElena de White - 1844 SimplificadoSilvio MarianiAún no hay calificaciones
- La Falacia Del Henoteísmo o MonolatríaDocumento3 páginasLa Falacia Del Henoteísmo o Monolatríaapi-3755336Aún no hay calificaciones
- Sermon SIEMPRE HACIENDO EL BIENDocumento6 páginasSermon SIEMPRE HACIENDO EL BIENalberto chavezAún no hay calificaciones
- Predicar Con El Ejemplo PDFDocumento16 páginasPredicar Con El Ejemplo PDFFrank Eric QuinterosAún no hay calificaciones
- Guía para El Facilitador - EBC 3Documento5 páginasGuía para El Facilitador - EBC 3Bruno MQAún no hay calificaciones
- Apocalipsis El Drama de Los Siglos Herbert Lockyer PDFDocumento218 páginasApocalipsis El Drama de Los Siglos Herbert Lockyer PDFGustavo GarridoAún no hay calificaciones
- Los Oficios de Los Apostoles (5º - 6º)Documento2 páginasLos Oficios de Los Apostoles (5º - 6º)adrishalomAún no hay calificaciones
- Cuestionario 3.1 Historia de La IglesiaDocumento2 páginasCuestionario 3.1 Historia de La IglesiaElisabetAún no hay calificaciones
- Notas Expositivas A Marcos y Lucas - Dr. Thomas L. ConstableDocumento749 páginasNotas Expositivas A Marcos y Lucas - Dr. Thomas L. ConstableApologeticsCenter100% (2)
- 1 Timoteo Alumno AumentadoDocumento20 páginas1 Timoteo Alumno AumentadoIpuie Santa Maria DEL ToachiAún no hay calificaciones
- ¿Se Puede Pensar La Fe?Documento24 páginas¿Se Puede Pensar La Fe?ArandauyAún no hay calificaciones
- 63 TitoDocumento7 páginas63 TitoGabriel__ElAún no hay calificaciones
- El Libro de La Vida Del CorderoDocumento2 páginasEl Libro de La Vida Del CorderoEvangelistaAlejandroZuritaAún no hay calificaciones
- Clase Magistral (Psicologia Educativa) 1Documento12 páginasClase Magistral (Psicologia Educativa) 1Luis AvilaAún no hay calificaciones
- 2 Timoteo 2 - 22 Alejados de Las Pasiones JuvenilesDocumento6 páginas2 Timoteo 2 - 22 Alejados de Las Pasiones JuvenilesRonald SalazarAún no hay calificaciones
- Epistolas Paulinas (II)Documento1 páginaEpistolas Paulinas (II)Esteban ArgandoñaAún no hay calificaciones
- Discipulando y Multipicando LíderesDocumento226 páginasDiscipulando y Multipicando LíderesAJ GarcíaAún no hay calificaciones
- Un Espiritu Que QuebrantaDocumento5 páginasUn Espiritu Que QuebrantaGuillermoLinaresRangelAún no hay calificaciones
- La Iglesia, Comunidad MisionalDocumento9 páginasLa Iglesia, Comunidad Misionalcucuru45Aún no hay calificaciones
- Vida de San Gil. Ultima VersionDocumento66 páginasVida de San Gil. Ultima Versionestefanigerez102Aún no hay calificaciones
- Comple 12 - Mission Multiplied EsDocumento13 páginasComple 12 - Mission Multiplied EsAtrí LOBSANG Gil FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Una Iglesia SaludableDocumento11 páginasUna Iglesia SaludableWilliamAún no hay calificaciones