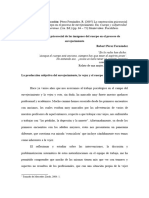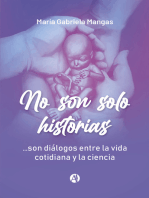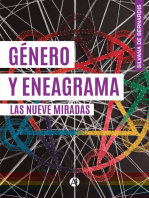Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cara A Cara Con La Muerte
Cara A Cara Con La Muerte
Cargado por
josé Daniel Vargas HurtadoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cara A Cara Con La Muerte
Cara A Cara Con La Muerte
Cargado por
josé Daniel Vargas HurtadoCopyright:
Formatos disponibles
Psicología desde el Caribe
ISSN: 0123-417X
psicaribe@uninorte.edu.co
Universidad del Norte
Colombia
Angarita Arboleda, Consuelo; Castro, Alberto Mario de
CARA A CARA CON LA MUERTE: BUSCANDO EL SENTIDO
Psicología desde el Caribe, núm. 9, enero-julio, 2002, pp. 1-19
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21300902
Cómo citar el artículo
Número completo
Sistema de Información Científica
Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 1
CARA A CARA CON LA MUERTE:
BUSCANDO EL SENTIDO
Consuelo Angarita Arboleda *, Alberto Mario De Castro**
Resumen
La confrontación con la muerte, psicológicamente hablando, siempre será
una experiencia en que tarde o temprano todo individuo piensa y deberá
confrontar, por ser la muerte un aspecto implícito en la vida misma de
todo ser humano. En consecuencia, la siempre presente posibilidad de
muerte y su confrontación puede influir de alguna forma el desarrollo
psicológico de los seres humanos desde muy temprana edad.
Fecha de recepción: Marzo de 2002
¿Cuáles con las consecuencias que puede tener para el niño este pensar
y/o confrontar la muerte?, ¿cómo puede afectar esto el sentido que éstos
den a sus actos?, ¿desde qué edad aproximadamente empieza el ser humano
a preocuparse explícitamente por la muerte?, y ¿cómo repercute dicha
confrontación en la experiencia de vida del niño?, son algunos de los prin-
cipales cuestionamientos que nos proponemos trabajar en este artículo.
Palabras clave: Confrontación con la muerte, búsqueda de sentido.
* Psicóloga y Magister en Desarrollo Social, Universidad del Norte; Matrice de
Sciencies de L’Educaction, option «Development Social», Universidad de París XII val de
Marne. Profesora del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. cangari@
guayacan.uninorte.edu.co.
** Psicólogo, Universidad del Norte. amdecastro@uninorte.edu.co
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
2 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
Abstract
Facing death, from a psychological point of view, will be always a
experience which, sooner or later, every individual thinks of and has to
face, because death is an implicit aspect in the very life of every human
being. As a consequence, the ever present possibility of death and its facing
may influence in some a way the psychological development of human
beings from a very early age.
Some of the questions we pose in this article are: ¿What are the
consequences of the child to think and/or to face death? ¿How can this
affect the meaning they give to their acts? ¿Since when does the human
being start to worry about death explicitly? ¿How does this facing affect
child’s life experience?
Key words: Facing death, search of meaning.
E n su necesidad por encontrar una orientación absoluta y clara en
este mundo, el ser humano se ve inmerso en un proceso de bús-
queda y desarrollo personal, en el que va creando su propio proyecto
vital a partir de su relación con su existencia y sus condiciones de vida.
Indistintamente de la cultura, edad, raza, sexo, profesión o nivel edu-
cativo, todo ser humano siempre se ve en la necesidad de confrontar
ciertas condiciones universales de existencia, para a partir de ahí crear
su propio y particular proyecto de vida. El ser humano a la vez que es
parte del mundo es también un ser capaz de constituir dicho mundo.
En términos de Heidegger, el ser (Dasein) está ahí, en el mundo, ha
sido arrojado a un mundo con ciertas condiciones dadas (en este sentido
se entiende como un objeto ya constituido), pero al mismo tiempo es
capaz de constituir dicho mundo, debido a que es el ser humano quien
interpreta y le da significado al mismo (en este sentido se entiende
como un sujeto que no está separado de dicho mundo, sino que lo
constituye e interpreta en aras de crear su propio significado). Al res-
pecto, Yalom (1998) expresa que deberíamos extendernos por debajo
de esta escisión sujeto–objeto, para así considerar a la persona como
un sujeto consciente que siempre participa en la construcción de la
realidad, y no como alguien que sólo puede percibir la realidad exterior
bajo ciertas condiciones especiales.
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 3
De esta forma, se entiende que el ser humano no está separado del
mundo en que se encuentra, sino que este último cobra forma y orden
a partir del significado que el mismo ser humano crea en su relación
con las condiciones de vida de dicho mundo. Al respecto, Dreyfus
(1996) comenta que los seres humanos, en definitiva, son posibles en
su ser únicamente porque hay un mundo. Esto quiere decir que el
mundo implica todos aquellos determinantes objetivos que influencian
al ser humano, como el aspecto biológico, los limitantes ambientales y
los sucesos del pasado, pero también, y sobre todo, implica el estar
estructurando dichos determinantes al relacionarse con ellos, moldear-
los y hacerse consciente de la creación de nuestro proyecto vital a
partir de nuestra relación presente con ellos. «El mundo es la estructura
de relaciones significativas en que existe una persona y en cuya configura-
ción toma parte»(May, 1977).
Hay varios aspectos centrales que todo ser humano debe confrontar
en su relación con el mundo objetivo, para erigir así su proyecto vital.
Como bien plantea Yalom (1984) en su libro Psicoterapia Existencial,
hay cuatro aspectos básicos y centrales que deben ser confrontados en
la existencia de toda persona: la muerte, la libertad, la soledad existencial
y el sinsentido. Al respecto, Spinelli (2000) también comenta en su
libro The interpreted world que estos mismos aspectos de los que habla
Yalom son centrales en la existencia de toda persona, y además enfatiza
en la responsabilidad (que Yalom implica en la libertad) y en la ansiedad
(aspecto que también enfatiza May).
Como bien hemos dicho hasta ahora, el ser humano siempre está
constituyendo el mundo y creando su proyecto vital en y a partir de
dicha situación. De esta forma, se entiende que no hay un solo proyecto,
o mejor, una idea de proyecto universal y absoluta para todo ser
humano en cuanto al contenido existencial. Esto, a su vez, implica que
cada ser humano debe vérselas con la creación y orientación de su
propio proyecto vital. Y es aquí donde se confronta entonces el sinsen-
tido: «Si debemos morir, si constituimos nuestro propio mundo, si cada
uno de nosotros está en última instancia solo en el universo indiferente,
entonces, ¿qué significado tiene la vida?, ¿por qué vivimos?, ¿cómo
viviremos? Si no hay un diseño preordenado para nosotros, entonces todos
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
4 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
nosotros debemos construir nuestros propios significados en la vida. Sin
embargo, ¿puede un significado de nuestra propia creación ser suficien-
temente sólido para soportar nuestra propia vida?, este conflicto existencial
surge del dilema de una criatura en busca del significado, que es lanzada a
un universo que no tiene significado» (Yalom, 2000).
Desde este punto de vista, es claro entonces que lo único absoluto
es que no hay nada absoluto. No hay una única guía para vivir ni un
diseño predeterminado para todos los seres, tampoco un significado
universal que oriente por igual a todos los seres humanos. El único
significado válido o real es aquel que es creado en la acción por cada
individuo. En este sentido, no valdría mucho la pena preguntarse, en
aras de la capacidad de creación de los seres humanos, por el significado
general de la vida, ya que éste sería un interrogante por un significado
cósmico, como dice Yalom. Contrario a esto, sería más pertinente
preguntar por el significado de la propia vida, debido a que en este
interrogante ya se está comprometiendo al ser humano con la creación
y desarrollo de su proyecto, con el significado particular que se pretende
construir, y claro está, con el mundo (en un sentido objetivo y universal)
en que pretende realizar dicho proyecto.
¿Significa esto entonces que si no hay guías o significados absolutos
no hay entonces ningún valor personal que crear?; ¿significa que todo
puede ser tomado con indiferencia y sin compromiso?; ¿significa esto
que lejos de poder crear un sentido personal, los seres humanos están
inmersos en un sin sentido universal? Contrario a esto último, el vivir
de cara a la falta de un significado universal y absoluto coloca al ser
humano en un punto donde debe por sí mismo crear sus propios valores
y comprometerse apasionadamente con la construcción de un signifi-
cado propio.
Para algunos autores como Sartre, el sentido se inventa: «Uno tiene
que inventar sus propios significados (en lugar de estar descubriendo los
significados de Dios o de la naturaleza) y, después, comprometerse
plenamente a cumplirlos» (Sartre, citado por Yalom, 1984). Para otros,
el sentido se encuentra en el mundo, tal es el caso de Viktor Frankl
(1993): «Yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 5
existencia, sino que lo descubrimos». Pero sea la postura que se asuma, y
a pesar de sus diferencias, en ambas se hace énfasis en el compromiso,
la entrega a una causa dadora de significado, y a la creación de valores
personales que guíen el desarrollo del propio proyecto vital. El mismo
Frankl, por ejemplo, considera que hay tres modos básicos en los que
el ser humano puede descubrir dicho sentido: 1. Mediante la realización
de una obra o acción concreta, 2. Teniendo algún principio o vivencia
del mundo y/o de los otros como la contemplación o el amor, respec-
tivamente, y 3. Por el enfrentamiento del sufrimiento. Así, en cada
uno de estos modos de encontrar sentido, el ser humano crea distintos
valores, como son los valores de creación, vivenciales y de actitud,
respectivamente.
De esta forma, cuando el ser humano asume la creación y el desa-
rrollo de su propio proyecto de vida, dada la falta de seguridades abso-
lutistas y del riesgo implícito en ello, se ve de cara con la posibilidad
tanto de un sin sentido como de crear algún sentido altamente gratifi-
cante. Cuando no se logra crear o descubrir algún sentido aparece la
denominada enfermedad existencial en sus distintas formas.
El vivir confrontando al sinsentido universal, paradójicamente, pue-
de conducir hacia el encuentro con un sentido particular, ya que nos
exige entonces crearlo en nuestra propia experiencia cotidiana. La ame-
naza siempre presente de la ausencia de sentido puede iluminar al ser
humano en aras de su entrega y compromiso hacia la realización de
aquello que pretende ser. «Para comprender lo que significa existir necesi-
taríamos percibir el hecho de que podemos no existir, de que cada momento
caminamos al borde de nuestra posible destrucción y que jamás podremos
eludir la fatalidad de que nos acecha la muerte en una revuelta desconocida
del futuro. Nunca puede suponerse la existencia como automática; no sólo
puede suprimirse y desaparecer, sino que a cada momento la amenaza el
no ser» (May, 1977).
En este orden de ideas, el sinsentido cobra mucha fuerza cuando se
es consciente de la amenaza a cualquier valor que se está tratando de
crear: el no ser, y cuya expresión más cruda y extrema es la muerte. El
hecho de que siempre exista la amenaza (aun sólo como posibilidad)
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
6 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
de que nuestro proyecto no pueda ser llevado a cabo o de que fracase
en su intento no significa que no hay, en consecuencia, sentido alguno
que crear.
Contrario a esta última suposición, de la confrontación con la
muerte y con alguna situación que amenace nuestro sentido particular
se pueden obtener muchos beneficios. Como bien apunta Ochsmann
al referirse a algunos filósofos y psicoterapeutas que se enfocan en las
consecuencias positivas de la confrontación ontológica: «Por ejemplo,
el bien conocido psicoterapeuta americano Irvin Yalom (1980) enfatiza la
idea de la muerte como un poderoso agente de cambio y un reto para el
crecimiento personal [...] El filósofo Peter Koestembaum (1976) argumenta
que la anticipación a la muerte nos revela quiénes somos. Intelectualmente,
la muerte ayuda a definir la naturaleza humana, y en el nivel de la expe-
riencia, la muerte lleva al hombre a entrar en contacto con sus sentimientos
más profundos, sus necesidades y oportunidades». El Dr. Ochsmann
comenta, por otra parte, que según Koestembaum, la anticipación de
la muerte puede tener al menos 10 consecuencias positivas, entre las
que se destacan: la posibilidad de alcanzar la integridad personal, el
concentrarse en lo esencial para la propia vida, el encontrar el significado
a la vida, el volverse honesto consigo mismo y el obtener fuerzas y
motivación para encarar la vida.
En consecuencia y paradójicamente, cuando el ser humano cobra
conciencia de ese aspecto trágico y amenazante presente en toda
experiencia, cuando asumimos los peligros y riesgos de nuestra propia
creación, y cuando confrontamos la posibilidad de que nuestras propias
potencialidades particulares no puedan ser afirmadas y/o desarrolladas,
en ese instante tenemos la posibilidad de abrir las puertas hacia la crea-
ción y/o descubrimiento de un sentido pleno y dador de sensación de
valoración personal. «Con la confrontación con el no ser, la existencia
toma vitalidad y sensación de inmediación, y el individuo experimenta la
conciencia más sublimada de sí mismo, de su mundo y de los que están a
su alrededor» (May, 1994).
De esta manera, el no ser se convierte entonces, en uno de los as-
pectos centrales de la condición de vida de todo ser humano. Por el
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 7
simple hecho de haber nacido tenemos que vérnosla con él. Tenemos
que asumirlo como parte de esa condición humana de existencia que
nos es dada. A esto es a lo que May (1999) denomina el destino, y que
se refiere a todas aquellas características, límites y cualidades que cons-
tituyen todo lo que «nos es dado» en la vida. Destino implica así nuestra
condición objetiva de vida, tal como son los aspectos culturales, gené-
ricos, circunstanciales y el cósmico. Este último aspecto implica el
nacimiento y la muerte (May). De esta forma, es claro que la muerte,
como la expresión más extrema de la amenaza del no ser, hace parte
inamovible de la existencia, y sólo al confrontarla conscientemente el
ser humano puede crear un proyecto de vida particular altamente grati-
ficante. «La libertad de cada uno de nosotros está en proporción al grado
con el cual confrontamos y nos relacionamos con nuestro destino» (May).
Se trata, en consecuencia, de asumir la actitud adecuada ante el destino,
de afrontarlo con dignidad, aun cuando podamos sufrir al hacerlo. De
lo que se trata en este punto es de confrontar el destino y su aspecto
trágico aunque no se pueda modificar. «Cuando ya no existe ninguna
posibilidad de cambiar el destino, entonces es necesario salir al encuentro
de este destino con la actitud acertada» (Frankl, 1982).
En este punto es pertinente entonces hacer explícita la importancia
de preguntarse por el sentido que puede tener para nuestra existencia
y para el desarrollo de nuestro proyecto vital el confrontar el destino
dado, y más puntualmente, la muerte como expresión de la amenaza
de no ser y como el aspecto más trágico y extremo de dicho destino.
Este es un aspecto sumamente importante en el proceso de desarrollo
personal. Retomando la idea de Ochsmann, la reflexión sobre la muerte
sería una condición para lograr encontrar significado y libertad.
Van Deurzen (1998) en su libro Paradox and passion in psychothera-
py comenta que la muerte no es solamente aquello desconocido sobre
el horizonte, ni que tampoco es meramente un olvido, sino que también
es aquello desde donde nos podemos «mover» cuando nos sumergimos
totalmente en nosotros mismos al dejar de lado las distracciones de
nuestra vida diaria (May, 1985).
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
8 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
Subyace en la idea anterior una paradoja. May (1985) muestra esto
claramente al decir que la muerte es la madre de la belleza, y que sin la
primera la segunda podría no existir: «Cuando la gente está a las puertas
de la muerte, piensa de forma extraña o rara acerca de la muerte. Muchos
de esos pensamientos son acerca de cuán hermosa es esta tierra en la que
está viviendo». Esta confrontación con la muerte es una tarea difícil y
no muy placentera en primera instancia. El afrontar la muerte siempre
generará conflicto, pero sólo al asumir dicho afrontamiento y conflicto
resultante podremos asumir, a su vez, la propia existencia. «El choque
con estos conflictos vitales nos lleva a la necesidad de entender la vida [...]
Tenemos que dar alguna solución al problema de la vida, y tenemos que
encontrar respuestas teóricas y prácticas. Quiero decir que necesitamos un
marco de referencia para orientarnos en la vida, que dé sentido y razón a
la vida y a nuestro lugar en ella» (Fromm, 1992). Fromm comenta que
de estos conflictos vitales, el más fundamental tal vez sea la muerte, ya
que al confrontarla nos podemos poner en contacto con nuestros sen-
timientos, dudas, temores, ilusiones y, en general, con lo que ocurre
realmente en nuestro interior.
Sólo de esta forma podremos relacionarnos con la totalidad de lo
que somos, y no sólo con una parte de nosotros mismos. Es decir, si
rechazamos la muerte de nuestra existencia, estaremos simultáneamente
rechazando nuestra experiencia, o al menos parte de ella. De ahí la
importancia de confrontarla sin importar su alto precio. «La muerte
no es jamás dulce, aun cuando se la enfrente en nombre del más alto de los
ideales. Es atrozmente amarga, y sin embargo puede constituir la afirma-
ción extrema de nuestra individualidad» (Fromm, 1993). En este sentido
se entiende la idea de Viktor Frankl (1991) de que el sufrimiento puede
ser muy bien un logro humano: «También la muerte, que nos quita la
vida, la sentimos como algo terrible que nos sucede, y apenas sospechamos
cuán buena es su intención para con nosotros».
También Karl Jaspers ha acentuado claramente este aspecto: el
enfrentamiento del sufrimiento. Según este autor, toda descripción
del sufrimiento está siempre determinada por el tipo de reacción ante
éste. De esta manera, antes de hablar del sufrimiento en forma gene-
ralizada habría que captar y comprender la relación misma de la persona
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 9
con el sufrimiento, su reacción. Según Jaspers, hay dos posturas muy
básicas ante la muerte y cualquier situación límite: el pesimismo y el
optimismo, las cuales surgen de si lo que predomina es el valor y el
placer o la falta de valor y el sufrimiento ante dichas situaciones límites,
cuya última expresión sabemos que es la muerte. «Lo común a todas las
situaciones límite es que producen sufrimiento. Pero tienen también en
común que despliegan fuerzas que van acompañadas del placer de la
existencia, del sentido, del crecer. El sufrir no es una situación límite entre
otras, sino que todas, bajo el punto de vista subjetivo, devienen en
sufrimiento. El placer y el sufrimiento están encadenados inevitablemente
uno al otro» (Jaspers, 1967).
Esta es una situación, o mejor, una condición de nuestra existencia
que resulta inevitable, y por lo tanto debe ser confrontada y
comprendida. Según Jaspers, el sufrimiento es esquivado hasta lo posible
cuando el ser humano no lo comprende y mantiene así su horizonte y
posibilidades de ser muy estrechas. Así, el sufrimiento ante una situa-
ción límite puede brindarles a los seres humanos una nueva luz, o para
utilizar la palabra de Jaspers, un nuevo carácter, lo cual denota una
nueva actitud cuando el sufrimiento es comprendido y confrontado
conscientemente como un límite inevitable de la existencia.
En consecuencia, Jaspers plantea varias reacciones básicas ante el
sufrimiento que subyace a situaciones límite: 1. El actuar resignada-
mente y sin esperanzas, sintiéndose incapaz de asumir la situación
límite, dado que cree que es imposible dar alguna respuesta acerca del
sentido; 2. El actuar en una constante huida del mundo, asumiendo
una actitud muy apática e indiferente ante el problema del sentido de
la existencia, ya que siente que dicha existencia no podrá ser mejor.
Así, trata siempre de evitar cualquier experiencia profunda, tanto de
dolor como de alegría; 3. El actuar heroicamente tratando de elevarse,
en la medida de sus posibilidades, hasta su propio sentido personal.
Alcanza, según Jaspers, a tener alguna conciencia de sí mismo a causa
de no esquivar sino de aceptar y enfrentar el sufrimiento, y 4. actuando
metafísica – religiosamente, donde el sufrimiento es concebido no sólo
como algo límite e inevitable sino también como algo esencial a la
vida misma y al mundo. Por esto, el ser humano tiene una vivencia de
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
10 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
sí mismo en comunión con el sufrimiento, justificando conceptual-
mente este último, permitiéndose de esta forma crearse conscientemente
(Jaspers, 1967).
Según Jaspers, si el ser humano pretende evitar u olvidarse de la
muerte, no habrá una aceptación, comprensión y conciencia de la
misma muerte como última expresión de las situaciones límite, y la
vivencia subjetiva de la propia existencia se pierde o se dispersa; no
queda así una clara y específica vivesncia que lleve a desarrollar el pro-
yecto vital constructivamente como consecuencia de la no confron-
tación con las situaciones límite de la existencia. «El olvido de la muerte
no es nunca olvido y tampoco es superación de la muerte» (Gadamer,
1996). En este caso, es destruida toda esperanza, se anula el sí mismo,
aparece la existencia como caótica, hay ausencia de responsabilidad y,
en consecuencia, hay negación de algún sentido.
En contraposición a esto, si se busca continuamente una relación
consciente con la existencia, no esquivando la muerte, sino viviendo a
pesar de la muerte, el ser humano podrá asumir la responsabilidad de
la creación de su propio proyecto, y podrá así trascender las situaciones
límite mediante la creación de algún sentido constructivo.
Aunque hablamos aquí del beneficio que puede traernos el enfrentar
la muerte y el dolor implícito en ello, también es cierto que ante la
inevitabilidad de la muerte no son pocos los que sienten que ya no
queda nada por hacer ni significado que crear. La pregunta que muchos
se hacen en ese instante es: ¿qué sentido puede haber entonces en la
vida? Ante esto, si no se asume la confrontación con la muerte como
una experiencia de la cual se puede paradójicamente obtener beneficios
para la propia creación, se llegará a la apatía y parálisis de la propia
existencia. El dolor que produce este enfrentamiento puede ser asumido
si encontramos algún valor en él: «El sufrimiento deja de ser en cierto
modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido» (Frankl,
1993).
Feifel (1963) en su artículo titulado «La muerte, variable relevante
en psicología» comenta que ésta es algo que le sobreviene a cada ser
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 11
humano, e incluso antes de su llegada es ya una presencia ausente.
Según esto, el ser humano no sólo determina su conducta por los
determinantes ambientales del presente o por los determinantes del
pasado, sino también que la dirección de nuestra existencia en el pre-
sente depende de nuestra actitud hacia los acontecimientos futuros. La
creación y desarrollo del proyecto vital busca o pretende afirmar un
significado que dé a la existencia el valor buscado. Siempre presenta
un propósito.
El ser humano así concebido no tiene una ciega tendencia prede-
terminada que lo impulsa automáticamente a ser quien es. Para esto,
debe transformar su propia potencialidad en un acto presente y actual.
«Sólo podremos comprender a otro ser humano viendo hacia dónde se
mueve y lo que está deviniendo [...] Así, se ve que el tiempo importante
para los seres humanos es el futuro; lo cual quiere decir que la cuestión
fundamental es: ¿a dónde estoy apuntando?, ¿qué estoy haciéndome?, ¿qué
voy a ser en el futuro inmediato?» (May, 1977).
Y es un hecho definitivo que la muerte como tal se encuentra en
algún punto incierto del futuro, pero que siempre se encuentra así,
como amenaza. Por esto es tan importante conocer la forma como se
confronta la muerte y qué sentido se le da a este hecho. Si el futuro
determina en gran parte nuestro presente, y si la muerte hace parte
ineludible de dicho futuro, el sentido que le demos a la muerte y la
forma como la asumimos va a determinar en gran medida nuestra ac-
titud ante la vida.
Sería pertinente entonces clarificar cuáles son los aspectos que
intervienen en la actitud ante la muerte. Feifel (1963) comenta: «Los
tipos de reacción ante la muerte inminente son una función de factores
interrelacionados [...] La madurez psicológica del individuo, el tipo de
técnicas de enfrentamiento que le resulta disponible, la influencia de los
marcos de referencia tan variados como la orientación religiosa, la edad,
el sexo».
Es decir que la confrontación con la muerte va enmarcada en la
experiencia de la persona a partir de su relación con el mundo concreto
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
12 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
y sus condiciones de vida. Se llega entonces a notar la importancia de
comprender desde temprana edad cómo se origina dicha confrontación
con la muerte y qué sentido le damos a ésta, para comprender, a su
vez, la influencia de esta experiencia en el sentido que damos a la vida
misma y cómo influye esto en el desarrollo de nuestro proyecto vital.
«En una edad temprana, mucho antes de lo que creemos, nos damos cuenta
de que la muerte ha de llegar, y de que no hay forma de escaparle». No
obstante, según Spinoza, «todo se esfuerza por persistir en su propio ser.
En el fondo de cada uno de nosotros se debate el perpetuo conflicto entre el
deseo de seguir viviendo y el conocimiento de la muerte inevitable» (Yalom,
1998).
Dicho conflicto puede llevarnos desde niños tanto a crearnos cons-
tructivamente como a paralizarnos y bloquear el desarrollo de nuestras
potencialidades. De esta manera, podemos reconocer nuestros límites
y autodeterminar nuestras acciones a partir de ahí, o bien podemos
negarnos a asumir el riesgo de vivir, reduciendo nuestras posibilidades
y nuestra participación en las situaciones cotidianas. En esta última, el
ser humano se experiencia a sí mismo sin un sentido claro de vida y,
por consiguiente, pierde su autonomía y sentido de valoración personal.
Esta postura se observa incluso en los niños desde edades tempranas:
«Para adaptarnos a la realidad de la muerte, continuamente nos las inge-
niamos para inventar formas de negarla o evitarla. Cuando somos jóvenes
negamos la muerte con la seguridad que nos proporcionan nuestros padres
y los mitos seculares y religiosos; después, la personificamos transformándola
en una entidad, un monstruo, un hombre del saco, un demonio [...] Más
adelante, los niños experimentan con otras formas de atenuar la ansiedad
por al muerte: se desintoxican de la muerte burlándose de ella, desafiándola
a través de atrevidas travesuras, o insensibilizándola al exponerse a sí
mismos en la reconfortante compañía de sus iguales y de palomitas de
maíz, ante historias de fantasmas y películas de terror» (Yalom, 2000).
Contraria a la creencia popular, la muerte está entonces presente
en la experiencia de los niños y al parecer juega un papel importante
en el desarrollo de los mismos. Yalom (2000) comenta que la vida y la
muerte son interdependientes, y que la segunda permanece siempre
latente, al tiempo que influye sobre la experiencia en general (y esto se
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 13
aplica tanto para adultos como para niños). De ahí la necesidad de
comprender el sentido que los niños dan a la muerte.
De esta forma, dice Yalom, el niño piensa en la muerte desde muy
pequeño y tiene mucha curiosidad ante ella. «Desde muy temprano, el
niño tropieza con los hechos verdaderos de la vida y descubre la muerte en
sus solitarias investigaciones. Pero se siente abrumado por su descu-
brimiento y experimenta angustia primaria. Entonces, busca reafirmarse
de muchas maneras para poder enfrentarse con la muerte: puede aterro-
rizarse, negarla, personificarla, burlarse de ella, reprimirla o desplazarla,
pero tiene que hacerle cara de algún modo. Poco a poco, a medida que
desarrolla formas de negación más eficientes y refinadas, su conocimiento
de la muerte resbala hacia el inconsciente y desaparece el miedo explícito»
(Yalom, 1984).
En todo este proceso de acercamiento y conocimiento de la muerte,
el niño vive, según Yalom, a nivel general, varias etapas, mediante las
cuales poco a poco va asimilándola y dándole un sentido, así como va
desarrollando un proyecto vital a partir de la confrontación con ella
(la muerte), y que se caracterizan por la negación en un primer momen-
to. Gran parte de la salud del niño y del adulto dependen de si han
resuelto este enfrentamiento con la muerte en forma sana o no. Es
realmente importante conocer el sentido que se le da a la muerte y a la
vida misma a partir de la confrontación con la muerte, aun en niños.
En estos últimos, sobre todo en los más pequeños (4 o 5 años) po-
dríamos descubrir algunas características de tal confrontación como:
la temporalidad, la convicción de que ellos no mueren o la personifica-
ción de la muerte, entre otras.
Los niños un poco mayores tratan igualmente de calmar su miedo
y ansiedad ante la muerte retándola para que le demuestre su existencia.
Tratan de desafiarla mediante conductas temerarias y hazañas peli-
grosas.
La adquisición sana del concepto de la muerte es una de las tareas
más importantes del desarrollo infantil, lo cual debe ir de acuerdo con
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
14 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
el ritmo particular de cada niño en relación con sus recursos psico-
lógicos. De no ser así, es probable que el niño pueda sufrir complica-
ciones o conflictos psicológicos más difíciles de enfrentar y superar.
El mismo Yalom muestra cómo la muerte ya hace parte de la vida
de los niños; para esto cita, entre otras, una investigación realizada por
Anthony, en la cual pidió a 83 niños que definieran la palabra «muerte».
Las respuestas del 100% de los niños mayores de siete años indicó una
comprensión del significado de dicho concepto. Pero igualmente subra-
ya que no hay investigaciones puntuales sobre el sentido de la muerte
en los niños. En este orden de ideas, se hace imprescindible conocer
cómo es el proceso mediante el cual el niño se enfrenta a la muerte y
qué sentido le da a ésta en su propia vida y cómo enfrenta las situaciones
cotidianas de su vida a partir de esto.
Esta situación nos confronta con una realidad igualmente importante
en la investigación psicológica: el hecho de que actualmente y hasta
donde se ha revisado la literatura no existen estudios totalmente sólidos
y profundos que nos permitan tener una visión clara y firmemente
sustentada respecto a si realmente y en qué condiciones la confrontación
con la muerte puede traer beneficios y consecuencias positivas para la
creación y desarrollo personal. Como dice Ochsmann puntualmente:
«La pregunta es, hasta qué punto, y bajo cuáles circunstancias, la confron-
tación ontológica tiene qué tipo de consecuencias. Es tarea de las teorías
psicológicas la de conducir investigación al respecto, eventualmente, esto
proporcionará las respuestas satisfactorias a las preguntas».
El dolor y la muerte son inevitables para todo ser humano, dado
que son condiciones de existencia para este mismo. Desde la psicología
podemos contribuir con su comprensión para no sólo generar cono-
cimientos científicos que enriquezcan una disciplina cuyo objeto de
estudio se relaciona con procesos humanos en sus distintas dimensiones,
sino también para hacer de tales conocimientos material útil para
acercarnos al ser humano como una persona completa y aceptar con
respeto sus experiencias en un maravilloso ejercicio de comprensión y
toma de perspectiva, y aprender a atender, captar, expresar y regular
los sentimientos y emociones que en gran parte sustentan y le dan
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 15
sentido a lo que conocemos como «calidad de vida» y que con un
significado más hermoso y cercano al «ser» llamamos «vida de calidad»
o el «bien vivir».
Siendo la muerte una experiencia a la que todo ser humano se en-
frenta tarde o temprano, bien sea la propia o la de un ser querido,
debemos prepararnos para asumirla de una manera tan natural y
constructiva como podemos asumir la vida. Así como es importante
abordar el sentido de la vida para los seres humanos como una forma
de luchar contra la «renuncia a sí mismo» (motivo de protesta de Kierke-
gaard y Nietszche), así también es relevante comprender el sentido de
la muerte como una forma de enriquecer la existencia propia y las
relaciones con otros, aunque ello implique romper con la cobardía
para enfrentar las cosas más inexplicables que nos puedan suceder.
En palabras de Rilke (1994): «La muerte ha sido de tal modo desalojada
de la vida por el diario afán de defenderse de ella, que los sentidos con que
podríamos aprehenderla se han atrofiado. El miedo ante lo inexplicable
no sólo ha empobrecido la existencia del individuo, sino también las
relaciones del ser a ser [...] sólo quien no excluya nada de su existencia
logrará sentir hondamente sus relaciones con otro ser como algo vivo».
En términos generales, cada vivencia humana implica siempre
actualizar nuestra capacidad de decisión en el momento presente, lo
cual nos lleva a enfrentarnos a la angustia que esto nos provoca, dado
el riesgo que se afronta ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir
en un futuro como consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero
más aun, cuando nos interesamos por la experiencia de la muerte y
cuando deseamos comprenderla, específicamente en niños, la situación
adquiere características no sólo muy particulares, sino también signi-
ficativas y difíciles de capturar y comunicar. Como dicen los psicólogos
colombianos Luz E. Guerrero y Marcela Soto en el capítulo «El niño
ante la proximidad de la muerte» del libro de Bejarano e Issa de Jaramillo
Morir con dignidad: «No es tarea fácil expresar en unas cuantas líneas lo
que encierra la muerte, el duelo y la pérdida en la infancia, pues se constituye
realmente en un proceso complejo y doloroso».
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
16 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
Aun para los niños la muerte debe formar parte de su condición de
vida; si eres un ser humano morirás. Rollo May (1997) cita estas palabras
de un pensador: «‘Sólo sé dos cosas, una, que algún día estaré muerto, y
otra, que no lo estoy. La cuestión única es ¿qué se va a hacer entre esas dos
fechas?’»...precisamente, constituye un hecho único y crucial el que el ser
humano sea capaz de saber que ha de morir y de anticipar su propia muerte.
Por tanto, la cuestión fundamental está en ver cómo reacciona ante el
hecho de la muerte: si pasa su vida huyendo del espectro de la muerte o
erigiendo en culto la represión de la idea de la muerte bajo la raciona-
lización de la creencia en el progreso automático [...], o tratando de oscu-
recerla con decir “la gente muere” y con convertir la cosa en una cuestión
estadística pública para encubrir el hecho que en definitiva importa: y es
que él personalmente va a morir en fecha incierta pero certísima».
Desde temprana edad surgen en el niño inquietudes acerca de la
muerte, y si seguimos con interés el mundo infantil, nos tropezaremos
con sorpresas. En más de una ocasión el niño expresa dudas y preo-
cupaciones en relación con esta situación. Siguiendo una idea de Yalom,
la naturalidad e ingenuidad de las preguntas infantiles sobre este tema
lo dejan a uno sin aliento: ¿cuándo es que tú te vas a morir?, ¿qué edad
tiene la gente cuando se muere?
Ya Anthony (1972) en su exhaustiva revisión de la literatura sobre
la muerte cita los resultados de las mediciones objetivas realizadas acerca
de la preocupación de los niños por la muerte, y muy en contra de lo
que se cree generalizadamente, los niños no están impacientes por crecer
y volverse grandes y por tanto poderosos. Un significativo 35% de los
entrevistados expresó su preferencia por mantenerse en la infancia por-
que asociaban el crecimiento con la muerte.
Como afirma Yalom en su libro Psicoterapia Existencial (1984), hay
muchos factores que dificultan el descubrimiento de lo que el niño
sabe, siente o vive respecto a la muerte, pero ello no es indicador de
una «no conciencia» de la muerte en el niño.
No existe ninguna razón para suponer que sólo los niños con un
lenguaje perfectamente estructurado y capaces de definir formalmente
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 17
el concepto de «muerte» pueden inquietarse por esta vivencia, com-
prender a su nivel estos fenómenos y otorgarle un significado a dicha
experiencia. Como afirman Kastenbaum y Aisenberg (1972): «Entre la
carencia de comprensión y el pensamiento abstracto claro e integrado, hay
muchos caminos a través de los cuales las mentes jóvenes se ponen en con-
tacto con la muerte», sienten curiosidad por ella, registran percepciones
en relación con esta experiencia e incluso, como sostiene Kastenabum
& Aisenberg (1972) en el mencionado libro Psychology of death, la con-
ciencia de la muerte es muy temprana y puede ocasionar serios tras-
tornos en los niños pequeños. Al respecto, Rochlin (1967) afirma que
«aunque es difícil saber con exactitud qué supone la muerte en el mundo
interno de los niños, está claro que ocasiona ansiedad».
En cualquier parte del mundo, y en especial en contextos como el
colombiano, en el que la muerte es una vivencia cotidiana, dada la
violencia que en él se vive, los niños juegan a «matar», «morir» y «resu-
citar», donde en muchas ocasiones las defensas se resquebrajan y per-
miten que se cuele cierta cantidad de angustia, resultante del no mani-
fiesto, no explícito temor a la muerte que se encuentra por debajo de
ésta.
A partir de esta ansiedad, producto del temor a la muerte, el niño
se puede sentir impotente e imposibilitado para enfrentar dicha situa-
ción constructivamente, lo cual origina de esta forma un conflicto psi-
cológico que si no es tratado a tiempo puede generar un trastorno
específico, o bien puede terminar en una desesperada afirmación agre-
siva y violenta por tratar de defenderse de alguna forma de la idea de la
amenaza de muerte. «Como dice Erich Fromm: ‘El individuo que no
crea, destruye’. Entonces, las tendencias agresivas se convierten en violencia.
Esta es, en cierto sentido, una defensa contra la completa impotencia, ya
que el individuo no ha podido autoafirmarse constructivamente por sí
mismo; necesita hacerse valer de alguna forma y lograr algún sentido de
significación, y la manera resultante para demostrar el propio poder, resulta
ser la violencia que pasa por alto la razón para dar el valor de sí mismo,
por muy deformado que éste sea» (De Castro, 2000).
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
18 CONSUELO ANGARITA ARBOLEDA Y ALBERTO MARIO DE CASTRO
Compartimos entonces con Yalom la idea de que el niño, así como
el adulto, tropieza con los hechos verdaderos de la vida y descubre en
sus solitarias investigaciones que la muerte es una condición de exis-
tencia de todo ser humano. Así, el estudio del niño proporciona una
oportunidad inigualable de comprender en su forma más prístina la
lucha a brazo partido del ser humano contra la muerte como la expre-
sión más trágica y dura del no ser. El mismo autor insiste en que los
estudios empíricos sobre la concepción y significado de la muerte en
los niños son especialmente raros, motivo por el cual resulta de gran
valor investigar al respecto para comprender el sentido de dicha expe-
riencia.
Debemos tomar en cuenta, por un lado, lo fundamental de la preo-
cupación ontológica sobre la ansiedad, como consecuencia de lo que
Rollo May (citado por Strasser, 1997) llama «amenaza inminente del
no ser», cuya eventualidad más clara y cruda es la muerte, y por otro
lado, la conciencia de que nuestra existencia resulta irreal si pretendemos
desprendernos de los aspectos trágicos de la vida, ya que la muerte
puede ser un hecho que da al momento presente un valor y sentido
absoluto a la existencia. Por otra parte, si compartimos la convicción
de que sólo podemos captar lo verdadero de un ser humano cuando lo
comprendemos como un ser-en-el-mundo (en relación consigo mismo,
con los otros y con su realidad objetiva) y que ello implica que el
mundo objetivo puede ser el mismo para muchas personas, pero que
la experiencia subjetiva de cada una de ellas es lo que determina la
visión de dicho mundo, entonces no tendremos dudas de que
reflexionar sobre la experiencia de la muerte en los niños es de vital
importancia para comprenderlos como seres humanos y visualizar una
forma más adecuada de relacionarnos con ellos.
Bibliografía
ANTHONY, S. (1972). The discovery of death in childhood and after. Nueva
York: Basic Books.
DE CASTRO, Alberto (2000). La psicología existencial de Rollo May (p. 101).
Barranquilla: Ediciones Uninorte.
DREYFUS, H. (1996). Ser-en-el-mundo (p. 111.). Santiago de Chile: Cuatro
Vientos.
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
Cara a cara con la muerte: Buscando el sentido 19
FEIFEL, H. (1963). La muerte, variable relevante en psicología. En R. MAY
y otros, Psicología Existencial (p. 71). Buenos Aires: Paidós.
FRANKL, V. (1982). Ante el vacío existencial (p. 94). Barcelona: Herder.
–— (1991). La voluntad de sentido (p. 58). Barcelona: Herder.
–— (1993). El hombre en busca de sentido (p. 100). Barcelona: Herder.
FROMM, E. (1992). La patología de la normalidad. Barcelona: Paidós, p. 31.
–— (1993). El miedo a la libertad. Barcelona: Paidós, p. 256.
GADAMER, H. (1996). El estado oculto de la salud (p. 171). Barcelona: Gedisa.
GUERRERO, L. y SOTO, M. (1992). «El niño ante la proximidad de la
muerte». En BEJARANO, P. & JARAMILLO, I. de, Morir con dignidad
(p. 321). Bogotá: Fundación Omega.
JASPERS, K. (1967). Psicología de las concepciones del mundo (p. 325). Madrid:
Gredos.
KASTENBAUM, K. & AISENBERG, G. (1972). Psychology of death (p. 9).
Nueva York: Springer.
MAY, R. (1977). Contribuciones de la psicoterapia existencial. En R. MAY
y otros. Existencia (p. 85). Madrid: Gredos.
–— (1985). My quest for beauty. Dallas: Saybrook, p. 69.
–— (1994). The discovery of being (p. 105). Nueva York: W. W. Norton.
MAY, R. (1999). Freedom and destiny (p. 90). Nueva York: W. W. Norton.
OCHSMANN, R. Confrontación con la muerte: consecuencias afectivas y
cognitivas (ponencia).
RILKE, R.M. (1994). Cartas a un joven poeta (p. 64-65). Barranquilla: Ed.
Instituto de Lenguas Modernas.
ROCHLIN, G. (1967). How younger children view death and themselves.
En Explaining death to children (p. 56). Nueva York: Beacon Press.
SPINELLI, R. (2000). The interpreted world (p. 105 - 116). Londres: Sage.
STRASSER, F. (1997). Existential time-limited therapy. Inglaterra: John Wiley
and sons.
VAN DEURZEN, E. (1998). Paradox and passion in psychotherapy (p. 31).
Londres: John Wiley and sons.
YALOM, I. (1984). Psicoterapia Existencial (p. 515). Barcelona: Herder.
–— (1998). Psicoterapia existencial y terapia de grupo. Barcelona: Paidós, p.
205.
–— (1998). Verdugo del amor (p. 15). Buenos Aires: Emecé.
–— (2000). Psicología y literatura (p. 91-92). Barcelona: Paidós.
Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 9: 1-19, 2002
También podría gustarte
- Imbernón, F. (2010) - Procesos y Contextos Educativos PDFDocumento261 páginasImbernón, F. (2010) - Procesos y Contextos Educativos PDFJulio César Murcia Padilla100% (4)
- Enfoque Globalizador y Pensamiento Complejo. Una Respuesta para La Comprensión e Intervención en La Realidad - Antoni Zabala Vidiella PDFDocumento213 páginasEnfoque Globalizador y Pensamiento Complejo. Una Respuesta para La Comprensión e Intervención en La Realidad - Antoni Zabala Vidiella PDFJulio César Murcia Padilla100% (7)
- La Histeria. Entre Amores y Semblantes - Laura Cevedio PDFDocumento123 páginasLa Histeria. Entre Amores y Semblantes - Laura Cevedio PDFJulio César Murcia Padilla100% (1)
- Logoterapia Bosquejo de TallerDocumento8 páginasLogoterapia Bosquejo de Tallerjuliocesarsuarezluna100% (1)
- Lo Que Cura Es El VinculoDocumento7 páginasLo Que Cura Es El VinculoFer ChenAún no hay calificaciones
- Fabry-Señales Del Camino Hacia El SentidoDocumento7 páginasFabry-Señales Del Camino Hacia El SentidoAdriana Del Río Koerber67% (3)
- METAGENEALOGÍADocumento119 páginasMETAGENEALOGÍAPaulina Iñiguez100% (2)
- Muñoz - Otros (2015) - Retos Educativos para El Siglo XXI. Autonomía, Responsabilidad, Neurociencia y Aprendizaje.Documento3 páginasMuñoz - Otros (2015) - Retos Educativos para El Siglo XXI. Autonomía, Responsabilidad, Neurociencia y Aprendizaje.Julio César Murcia PadillaAún no hay calificaciones
- Taller Educando en AmorDocumento13 páginasTaller Educando en AmorYubraska Davalillo de LópezAún no hay calificaciones
- El Suicidio en La Pubertad y La AdolescenciaDocumento33 páginasEl Suicidio en La Pubertad y La AdolescenciaJuan Carlos JaramilloAún no hay calificaciones
- Trabajo FatalismoDocumento15 páginasTrabajo FatalismoPollie FarAún no hay calificaciones
- Teoria de La Temporalidad y Proceso de VidaDocumento5 páginasTeoria de La Temporalidad y Proceso de VidaDeboraAún no hay calificaciones
- El Significdo de La Muerte en Niños Que Han Vivido La ViolenciaDocumento18 páginasEl Significdo de La Muerte en Niños Que Han Vivido La ViolenciaJore RAFD VEINTIDOSAún no hay calificaciones
- May y La Psicologia Existencial - Dora LuzDocumento9 páginasMay y La Psicologia Existencial - Dora LuzMax AguilarAún no hay calificaciones
- El Suicidio en La Pubertad y La Adolecencia Un Abordaje Desde La Psicologia Social PDFDocumento114 páginasEl Suicidio en La Pubertad y La Adolecencia Un Abordaje Desde La Psicologia Social PDFDuvier DuranAún no hay calificaciones
- Pérdida y Duelo InfantilDocumento10 páginasPérdida y Duelo InfantilAlink StarkAún no hay calificaciones
- Manual de Prevencion Del Suicidio para Instituciones Educativas 9 FusionadoDocumento13 páginasManual de Prevencion Del Suicidio para Instituciones Educativas 9 FusionadoJosé Ignacio SáezAún no hay calificaciones
- Long Albín, RominaDocumento41 páginasLong Albín, RominacatalinabarriaAún no hay calificaciones
- Libro Vision Transpersonal Lic Virginia GawelDocumento66 páginasLibro Vision Transpersonal Lic Virginia GawelAna Jose VaAún no hay calificaciones
- Arciero VacioDocumento6 páginasArciero VacioJoaquín Olivares100% (1)
- Pubertad - Adolescencia. Depresión, Sexualidad y Muerte - Lic. Norberto I.J. PisoniDocumento8 páginasPubertad - Adolescencia. Depresión, Sexualidad y Muerte - Lic. Norberto I.J. PisoniDiego GonzalezAún no hay calificaciones
- Ideaciones y Comportamientos Suicidas AdolescentesDocumento10 páginasIdeaciones y Comportamientos Suicidas AdolescentesVivi Nazal HernaizAún no hay calificaciones
- La Busqueda de Sentido Como Problema HumanoDocumento8 páginasLa Busqueda de Sentido Como Problema Humanolua220908Aún no hay calificaciones
- Adolescentes A La DerivaDocumento33 páginasAdolescentes A La DerivaManuela LopezAún no hay calificaciones
- Ignacio D. Gisela-La Importancia Del Sentido Una ReflexiónDocumento6 páginasIgnacio D. Gisela-La Importancia Del Sentido Una ReflexiónAntoVillaAún no hay calificaciones
- Análisis ExistencialDocumento31 páginasAnálisis ExistencialJulieta LogrippoAún no hay calificaciones
- GUIA Filosofia #4 Brayan Molina 11-BDocumento9 páginasGUIA Filosofia #4 Brayan Molina 11-BBrayan MolinaAún no hay calificaciones
- El Sentido de La VidaDocumento3 páginasEl Sentido de La VidaYicela PereaAún no hay calificaciones
- Logoterapia Caracteristicas Generales.Documento22 páginasLogoterapia Caracteristicas Generales.hecadolAún no hay calificaciones
- Caracterizacion de La TanatologiaDocumento72 páginasCaracterizacion de La TanatologiaPaos BlancAún no hay calificaciones
- El Adulto Del Psicoanalisis-. BarrionuevoDocumento16 páginasEl Adulto Del Psicoanalisis-. BarrionuevovanesaAún no hay calificaciones
- El Vacío de La Vida: ReseñaDocumento8 páginasEl Vacío de La Vida: Reseñaapi-429394316Aún no hay calificaciones
- Ideaciones y Comportamiento SuicidaDocumento11 páginasIdeaciones y Comportamiento SuicidaMarco Antonio Galvez AravenaAún no hay calificaciones
- La Muerte y El Duelo - GarciaDocumento8 páginasLa Muerte y El Duelo - GarciaMabel GuillenAún no hay calificaciones
- Concepcion de Ser Humano Segun Freud y LacanDocumento8 páginasConcepcion de Ser Humano Segun Freud y LacanMargarita GonzalezAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1 AdolecenciaDocumento24 páginasUNIDAD 1 AdolecenciaevehopeAún no hay calificaciones
- Unidad 6. Teorias Existencialistas ResumenDocumento6 páginasUnidad 6. Teorias Existencialistas ResumenJesika JaimesAún no hay calificaciones
- Mi Lugar en El MundoDocumento6 páginasMi Lugar en El MundoAngie MejiaAún no hay calificaciones
- Revista UIC 27Documento59 páginasRevista UIC 27Universidad Intercontinental100% (2)
- La Terapia Existencial Como Apoyo A Cuidadores Primarios de Pacientes Oncológicos en Etapa TerminalDocumento6 páginasLa Terapia Existencial Como Apoyo A Cuidadores Primarios de Pacientes Oncológicos en Etapa TerminalhcestradaAún no hay calificaciones
- Viktor Frankl 1Documento5 páginasViktor Frankl 1Ricardo OlivaresAún no hay calificaciones
- Ensayo Victor Frankl 2007Documento11 páginasEnsayo Victor Frankl 2007Rodrigo Rivera Ortiz ૐ100% (1)
- Adolescencia Romeo y Julieta Entre El Amor y El Espanto PDFDocumento84 páginasAdolescencia Romeo y Julieta Entre El Amor y El Espanto PDFJuan David Franco HenaoAún no hay calificaciones
- Adolescencia" Romeo y Julieta Entre El Amor y El Espanto"Documento84 páginasAdolescencia" Romeo y Julieta Entre El Amor y El Espanto"Centr Universitario del SurAún no hay calificaciones
- Lectura Sesión 3 La Persona y El Enfoque Bio-Sico-Social en Medicina yDocumento14 páginasLectura Sesión 3 La Persona y El Enfoque Bio-Sico-Social en Medicina yOri Vergara Masgo100% (1)
- Humanismo y TranspersonalDocumento31 páginasHumanismo y TranspersonalSeth MezaAún no hay calificaciones
- Resumen ExistencialDocumento64 páginasResumen ExistencialCeci FabrianiAún no hay calificaciones
- El Planeamiento Estratégico Personal y El Análisis FordDocumento11 páginasEl Planeamiento Estratégico Personal y El Análisis FordJuanjo MonroyAún no hay calificaciones
- Concepciones Creencias y Sentimientos Acerca de La MuerteDocumento21 páginasConcepciones Creencias y Sentimientos Acerca de La MuerteErkan SpenglerAún no hay calificaciones
- El Existencialismo.Documento7 páginasEl Existencialismo.Lozano Petro Camilo AndresAún no hay calificaciones
- 625-Texto Del Artículo-628-1-10-20210617Documento14 páginas625-Texto Del Artículo-628-1-10-20210617karla wolfhardAún no hay calificaciones
- Ciclo Vital Eje 3Documento13 páginasCiclo Vital Eje 3ximena DuarteAún no hay calificaciones
- AdolescenteDocumento4 páginasAdolescentedayana sepulveda ortizAún no hay calificaciones
- PDFDocumento13 páginasPDFdaniela CeballosAún no hay calificaciones
- La Construccion Psicosocial de Las ImageDocumento18 páginasLa Construccion Psicosocial de Las ImagePaola BerrettaAún no hay calificaciones
- Duelo y Depresion en El Adulto MayorDocumento75 páginasDuelo y Depresion en El Adulto MayorKaren Lara Aldana100% (1)
- Envejecimiento y Muerte - Seminario PsicologiaDocumento4 páginasEnvejecimiento y Muerte - Seminario PsicologiamaaldoAún no hay calificaciones
- Reflexiones Del Pensamiento Existencial Ante El SuicidioDocumento13 páginasReflexiones Del Pensamiento Existencial Ante El SuicidioRed Colombiana De SuicidiologiaAún no hay calificaciones
- Las disciplinas PSI en el banquillo: PSI CRÍTICA, #2De EverandLas disciplinas PSI en el banquillo: PSI CRÍTICA, #2Aún no hay calificaciones
- No son solo historias…: …son diálogos entre la vida cotidiana y la cienciaDe EverandNo son solo historias…: …son diálogos entre la vida cotidiana y la cienciaAún no hay calificaciones
- De crisálida a mariposa: Adolescencia: una mirada sin miedoDe EverandDe crisálida a mariposa: Adolescencia: una mirada sin miedoAún no hay calificaciones
- Violencia colectiva y salud mental: Contexto, trauma y reparaciónDe EverandViolencia colectiva y salud mental: Contexto, trauma y reparaciónAún no hay calificaciones
- Género y eneagrama: Las nueve miradasDe EverandGénero y eneagrama: Las nueve miradasCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Género, sexo e identidad: Menores transidos por la vulnerabilidadDe EverandGénero, sexo e identidad: Menores transidos por la vulnerabilidadAún no hay calificaciones
- El Saber Delirante - Fernando Colina PDFDocumento125 páginasEl Saber Delirante - Fernando Colina PDFMiguel Angel Mendoza Zabalaga50% (2)
- Dell'Ordine, J. L. (2005) - Antropología, Social, Cultural y BiológicaDocumento8 páginasDell'Ordine, J. L. (2005) - Antropología, Social, Cultural y BiológicaJulio César Murcia PadillaAún no hay calificaciones
- MISAS M. (2015) La Educación Líquida Aproximaciones A La Realización Sociedad - Escuela - SujetoDocumento196 páginasMISAS M. (2015) La Educación Líquida Aproximaciones A La Realización Sociedad - Escuela - SujetoJulio César Murcia Padilla100% (1)
- 101 Juegos. Juegos No Competitivos - Rosa M. Guitart Aced PDFDocumento183 páginas101 Juegos. Juegos No Competitivos - Rosa M. Guitart Aced PDFJulio César Murcia Padilla100% (4)
- Estructura ClínicaDocumento5 páginasEstructura ClínicamariAún no hay calificaciones
- Informe Del Tets de MachoverDocumento2 páginasInforme Del Tets de MachoverSmith Lozada AnguloAún no hay calificaciones
- Tarea 1 MetodologiaDocumento3 páginasTarea 1 MetodologiaBKD CanalesAún no hay calificaciones
- Manual de PapDocumento18 páginasManual de PapANDREA NICOLLE ARRAZOLA QUINTANILLAAún no hay calificaciones
- Enfermeria Con ArteDocumento25 páginasEnfermeria Con ArteMarylin Marie Monrroy FernandezAún no hay calificaciones
- Clases de EmocionesDocumento8 páginasClases de EmocionesEdward AcostaAún no hay calificaciones
- U3T2 G. Caplan - Principios de Psiquiatría PreventivaDocumento4 páginasU3T2 G. Caplan - Principios de Psiquiatría PreventivaVirginia MingoranceAún no hay calificaciones
- U. 4 - GoreDocumento7 páginasU. 4 - Goreagustina.lavrahotmail.comAún no hay calificaciones
- Conductismo de John Broadus WatsonDocumento3 páginasConductismo de John Broadus WatsonAstridAún no hay calificaciones
- El Impacto de La Música en La SociedadDocumento5 páginasEl Impacto de La Música en La SociedadacademiaricardodgonzAún no hay calificaciones
- Manifiesta El Verdadero ÉxitoDocumento9 páginasManifiesta El Verdadero ÉxitomechAún no hay calificaciones
- Ficha Informativa Sesión 13Documento3 páginasFicha Informativa Sesión 13Maryori BarriosAún no hay calificaciones
- Guía Película Los Tres IdiotasDocumento6 páginasGuía Película Los Tres IdiotasMichelleAún no hay calificaciones
- Duelo Por Ruptura AmorosaDocumento25 páginasDuelo Por Ruptura Amorosaangie camacho100% (1)
- Cuadro Analitico de PedagogiaDocumento2 páginasCuadro Analitico de PedagogiaBrayanAún no hay calificaciones
- Formación de FacilitadoresDocumento80 páginasFormación de FacilitadoresNaryi C AbreuAún no hay calificaciones
- Resumen Van Dijk Ideología y Análisis de DiscursoDocumento5 páginasResumen Van Dijk Ideología y Análisis de DiscursoMaggie Toloza Andonaegui67% (3)
- Análisis Del PersonajeDocumento11 páginasAnálisis Del PersonajeWilmer Lizarazo100% (1)
- El Lenguaje y El HombreDocumento2 páginasEl Lenguaje y El HombreDiarli AhumadaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Lectura OralizadaDocumento7 páginasEvaluacion Lectura Oralizadacolibri07Aún no hay calificaciones
- Fase 4 Lectura Crítica Acerca de La Búsqueda de La FelicidadDocumento9 páginasFase 4 Lectura Crítica Acerca de La Búsqueda de La Felicidadhames moralesAún no hay calificaciones
- MOTIVACIÓNDocumento12 páginasMOTIVACIÓNstart a war100% (6)
- Cita Textual PDFDocumento5 páginasCita Textual PDFFrankLeonAún no hay calificaciones
- Test Social de VinellandDocumento10 páginasTest Social de VinellandGrifinmix NoseAún no hay calificaciones
- Freud - Duelo y MelancolíaDocumento4 páginasFreud - Duelo y MelancolíaSamanta ButticeAún no hay calificaciones
- Sociología Del CrimenDocumento27 páginasSociología Del CrimenMartha CelynnAún no hay calificaciones
- Modelo Pci Nivel InicialDocumento89 páginasModelo Pci Nivel Inicialkarina amparoAún no hay calificaciones
- Informe Sobre La Integracion de La Consejería y TeologíaDocumento13 páginasInforme Sobre La Integracion de La Consejería y TeologíaGamaliel FloresAún no hay calificaciones
- Estándar de Oro ABPDocumento5 páginasEstándar de Oro ABPCarlos PatarroyoAún no hay calificaciones