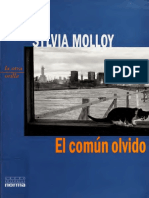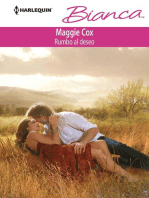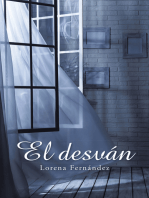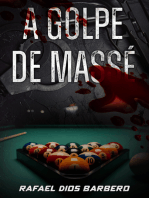Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Herencia de Hermenegildo Sega.
La Herencia de Hermenegildo Sega.
Cargado por
saraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Herencia de Hermenegildo Sega.
La Herencia de Hermenegildo Sega.
Cargado por
saraCopyright:
Formatos disponibles
La herencia de Hermenegildo Sega
El amanecer tardaba en llegar; envuelta en las sabanas y con delicados
movimientos torcía su cuerpo en afán de desperezarse y de esa manera que las piernas
perdieran la tensión de la espera. Bajo la almohada su cabeza pretendía esconder sus
pensamientos. No fue fácil esperar el atisbo del sol de la mañana. Cada tanto miraba las
rendijas de la persiana para adivinar la hora del alba.
No había deseado emprender ese viaje, dilató la decisión argumentando todo
tipo de excusas. Con insistencia pensaba que el encuentro sería difícil. Rechazaba la
posibilidad de presentarse y no tener nada para decir. Pensaba que las presentaciones
sin preámbulos y sin historias compartidas eran tensionantes.
Todo le indicaba que no podía eludir la situación. Con estos pensamientos llegó
a la estación de trenes; en la boleterìa una fila interminable de gente se agolpaba en la
hora pico. Buscó en el monedero unas monedas para entregárselas a un indigente y de
ese modo desembarazarse de su presencia que la incomodaba.
Creyó que visitar sin anunciarse no había sido una buena decisión, aunque ya era
tarde para lamentarse. Al fin de cuentas era solo un trámite y como tal los preámbulos
serian innecesarios.
Buscó un lugar y eligió la ventanilla, así evitaría a los vendedores de mercancías
varias que la ofuscaban. ¿Cómo comprarles a todos? Después de cada viaje se
encontraba con una batería de utensilios que poco servían, pero que había tenido que
adquirirlos a instancias de la persistencia y por no soportar el momento incómodo de
negarse a realizar un acto de condescendencia.
Cuando tornó con sus pensamientos al viaje, el tren ya se deslizaba con aplomo
por San Fernando; una hilera de casas estilo inglés con techos pizarra a dos aguas y un
pequeño jardín miraba hacia las vías.
El ruido y el movimiento acompasado de la locomotora habían calmado sus
inquietudes y nerviosismo de los días precedentes. En la próxima estación, solo a pocos
minutos estaría frente a ellos.
Jamás se habían visto, así imaginó que quizás encontraría en su figura alguna
similitud; tenía vagos recuerdos del rostro en aquella vieja foto, convencida estaba de no
creerse semejante a ninguno. Ya pronto lo debelaría.
Cuando bajó del tren, y descendió las escalinatas recordó que la dirección la
había anotado en un pequeño papel. Lo encontró estrujado y pasó sus dedos en afán de
estirar los dobleces que hacían borrosas las letras.
Una vez en la casa y corroborando la numeración hizo sonar la campanilla. Una
mujer anciana y de cabellos teñidos de rojo furioso salió por una puerta lateral; llevaba
un cigarrillo a medio pitar en la mano derecha y en la otra sujetaba un crucigrama y los
lentes.
— ¿Me busca? Aquí nadie me conoce. No recibo visitas. ¿Qué viene a cobrar?
—Me dieron esta dirección y un nombre, pero no sé quien busco.
—Buena presentación, y se cree que tengo tiempo para adivinar a qué vino.
—Tampoco creo saber a qué vine. Qué más da. Estoy aquí y usted tiene que
escucharme. Hubo una muerte, me buscaron por el padrón electoral; tampoco sabía de
su existencia. Pero dejó deudas y ahora las quieren cobrar.
— ¿De modo que yo la tengo que invitar a mi casa para que usted pague sus
deudas? ¿Estoy equivocada o me toma por ilusa?
—Vea, Hermenegildo Sega murió en Italia a los ciento cuatro años. Nos buscan
a usted y a mí.
— ¿Le tengo que creer? Y, ¿quién es ese Sega?
—Usted es Sega, también lo soy.
— ¿Sólo dejó deudas? Venga. Entre que esto se está poniendo lindo. ¿Sólo
deudas? ¿No habrá algún resto? Podemos arreglarlo ¿Somos hermanas? Qué hermoso.
Siempre deseé tener una hermana. Venga. Entre, con confianza. ¿Una taza de té?
También podría gustarte
- El Comun Olvido - Molloy, Sylvia - PDF Versión 1Documento364 páginasEl Comun Olvido - Molloy, Sylvia - PDF Versión 1Irene Adler100% (3)
- Un Pequeño Cafe Al Bajar La Calle Hugo RuizDocumento10 páginasUn Pequeño Cafe Al Bajar La Calle Hugo RuizCristhiamCamiloUrueñaAún no hay calificaciones
- El Caso de La Ciudad Desaparecida de Pablo de SantisDocumento7 páginasEl Caso de La Ciudad Desaparecida de Pablo de Santisgabarey1930100% (4)
- Isti - La Fiesta de Halloween AlternativaDocumento2 páginasIsti - La Fiesta de Halloween AlternativaMi Animal CrossingAún no hay calificaciones
- Autobiografí As BrevesDocumento8 páginasAutobiografí As BrevesCamila SotanoAún no hay calificaciones
- El Reino Vencido - Rene Aviles FabilaDocumento342 páginasEl Reino Vencido - Rene Aviles FabilaIvon Santino100% (1)
- Rilke, Rainer Maria - La FugaDocumento3 páginasRilke, Rainer Maria - La FugaLud Wing RamAún no hay calificaciones
- El Ladron de PalabrasDocumento9 páginasEl Ladron de PalabrasAnthony MartosAún no hay calificaciones
- Antología Be My ValentineDocumento123 páginasAntología Be My ValentinePatricia K. OliveraAún no hay calificaciones
- Operacion Torrija. El Robo de L - Manuel Moreno ReinaDocumento253 páginasOperacion Torrija. El Robo de L - Manuel Moreno ReinaClaudiaAún no hay calificaciones
- Guia Simce 5 AlumnoDocumento5 páginasGuia Simce 5 AlumnowaleskaAún no hay calificaciones
- Melissa Hill - Hacerse IlusionesDocumento161 páginasMelissa Hill - Hacerse IlusionesLissy ChangAún no hay calificaciones
- El Final de La Historia - Lydia DavisDocumento107 páginasEl Final de La Historia - Lydia DavisLex ColumbineAún no hay calificaciones
- PDF Papel Literario 2021, Abril 11Documento9 páginasPDF Papel Literario 2021, Abril 11miarmaAún no hay calificaciones
- AstutaDocumento75 páginasAstutaMónica De La RocaAún no hay calificaciones
- La Muchacha de Los Ojos GrisesDocumento24 páginasLa Muchacha de Los Ojos GrisesMartín González BayónAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento6 páginasCuentosLaureano BarkerAún no hay calificaciones
- Y de Pronto Tu - Nelson D. CabralDocumento74 páginasY de Pronto Tu - Nelson D. CabralSonia Viviana Diaz AraqueAún no hay calificaciones
- Ambrosia - Ena ÁlvarezDocumento15 páginasAmbrosia - Ena ÁlvarezEl Salvador EBooksAún no hay calificaciones
- Textos - Novela de 1939 A 1974 PDFDocumento6 páginasTextos - Novela de 1939 A 1974 PDFmariaequisAún no hay calificaciones
- Somos Pura Química - Lisa SuñéDocumento351 páginasSomos Pura Química - Lisa SuñéOrlando RiveraAún no hay calificaciones
- La esencia de John Dumont: Segunda parte de El hombre que nunca lo fueDe EverandLa esencia de John Dumont: Segunda parte de El hombre que nunca lo fueAún no hay calificaciones
- Entre Nubes de AlgodonDocumento47 páginasEntre Nubes de AlgodonJuanAún no hay calificaciones
- Luis Leante. La Luna RojaDocumento399 páginasLuis Leante. La Luna RojadianaarismendiAún no hay calificaciones
- De Los Apeninos A Los Andes (Amicis, Edmundo)Documento21 páginasDe Los Apeninos A Los Andes (Amicis, Edmundo)Lectora1717Aún no hay calificaciones
- El Bosque Prohibido - Ruben Castellano PDFDocumento32 páginasEl Bosque Prohibido - Ruben Castellano PDFPin LopezAún no hay calificaciones
- A Quién Quiero Enganar?Documento61 páginasA Quién Quiero Enganar?Mariane SouzAssis100% (1)
- Historias de AmorDocumento6 páginasHistorias de Amor•Micku The Killer•Aún no hay calificaciones
- Mariani-El Amor Agresivo 2014 (WEB)Documento73 páginasMariani-El Amor Agresivo 2014 (WEB)Paula Bein100% (1)
- Ortega Fernando - La EntrevistaDocumento37 páginasOrtega Fernando - La Entrevistaaguimerica4710Aún no hay calificaciones
- Bailando con la Realidad: Historias de Personas que te Emocionarán.De EverandBailando con la Realidad: Historias de Personas que te Emocionarán.Aún no hay calificaciones
- PDF Motor de EscrituraDocumento44 páginasPDF Motor de EscrituradronkitAún no hay calificaciones
- Onetti. El Infierno Tan TemidoDocumento16 páginasOnetti. El Infierno Tan TemidoShirley RodriguezAún no hay calificaciones
- El CrisolDocumento248 páginasEl CrisolFlaviospinetta100% (1)
- GRUA TORRE Art PDFDocumento2 páginasGRUA TORRE Art PDFDiego BeltranAún no hay calificaciones
- CV Silverio Garcia Amador-1 PDFDocumento1 páginaCV Silverio Garcia Amador-1 PDFSvr GarciaAún no hay calificaciones
- PescaditaDocumento1 páginaPescaditaVaquero PalaciosAún no hay calificaciones
- Retención y EstabilidadDocumento6 páginasRetención y EstabilidadValeria Villón CorreaAún no hay calificaciones
- CUADERNO DE INFORMES Maquinas Herramientas003Documento12 páginasCUADERNO DE INFORMES Maquinas Herramientas003Francisco SantosAún no hay calificaciones
- Elaboración Del Concreto en Plantas de Preconcreto y Mezclado CentralDocumento14 páginasElaboración Del Concreto en Plantas de Preconcreto y Mezclado CentralAlejandro Mejía De La CruzAún no hay calificaciones
- Herramientas en Mecánica Automotriz.Documento8 páginasHerramientas en Mecánica Automotriz.David AL'varado ValenciaAún no hay calificaciones
- Engranes y LevasDocumento10 páginasEngranes y LevasGermán Moncayo GalárragaAún no hay calificaciones
- DISEÑO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE MURO EN VOLADIZO PARA UNA ALTURA DE 5.50 m-TRABAJODocumento5 páginasDISEÑO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE MURO EN VOLADIZO PARA UNA ALTURA DE 5.50 m-TRABAJOraquel diaz cerquinAún no hay calificaciones
- Diseño Asistido Autocad - Examen 3 - Revisión Del IntentoDocumento4 páginasDiseño Asistido Autocad - Examen 3 - Revisión Del IntentofercellaAún no hay calificaciones
- PREVENTORESDocumento9 páginasPREVENTORESDAMIAN CAMILO NARVAEZ SANTACRUZAún no hay calificaciones
- Representacion VistasDocumento21 páginasRepresentacion VistasJesus GarciaAún no hay calificaciones
- El Diseño de Una Maquina 1Documento4 páginasEl Diseño de Una Maquina 1Edwin AguilarAún no hay calificaciones
- PET-TAM-MG-04.04 Cambio de Componentes MenoresDocumento1 páginaPET-TAM-MG-04.04 Cambio de Componentes MenoresEDUARDOAún no hay calificaciones
- Tableros para MedidoresDocumento10 páginasTableros para Medidoresjhon eduard rodrgiguezAún no hay calificaciones
- Momento de Curvatura - HognestadDocumento5 páginasMomento de Curvatura - HognestadYamil Sullcaccori HuamanAún no hay calificaciones
- Fundamentos TeóricosDocumento2 páginasFundamentos TeóricosLuis PostigoAún no hay calificaciones
- CV ACTUAL Juan Martin.Documento3 páginasCV ACTUAL Juan Martin.RemiAún no hay calificaciones
- Lista de Precio de Materiales para Instalaciones EléctricasDocumento3 páginasLista de Precio de Materiales para Instalaciones EléctricasYakumo100% (1)
- MamposteriaDocumento11 páginasMamposteriaTavo Siles ZentenoAún no hay calificaciones
- Presupuesto - 647Documento3 páginasPresupuesto - 647carolinaAún no hay calificaciones
- Informe Tablon CaymaDocumento6 páginasInforme Tablon CaymaLuis GutierrezAún no hay calificaciones
- Desague 02Documento1 páginaDesague 02John Billy Galvez ChaconAún no hay calificaciones
- SustantivosDocumento2 páginasSustantivosAnonymous 5C67MrcWDX100% (1)
- CBR 1. 337Documento4 páginasCBR 1. 337Humberto RuedaAún no hay calificaciones
- Distribuidores Material ElectricoDocumento14 páginasDistribuidores Material Electricorodrigo jacomeAún no hay calificaciones
- Habilitacion de Acero de Zapatas y ColumnasDocumento12 páginasHabilitacion de Acero de Zapatas y ColumnasJustin WalkerAún no hay calificaciones
- M1 Hoja de Trabajo 1Documento5 páginasM1 Hoja de Trabajo 1Gerson Briceño DelgadilloAún no hay calificaciones
- Cuaderno de InformesDocumento14 páginasCuaderno de InformesAldair Valdiviano AguilarAún no hay calificaciones
- Prepa DropDownDocumento3 páginasPrepa DropDownlevynnAún no hay calificaciones