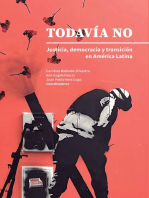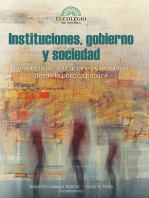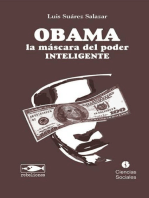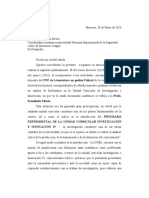Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diplomacia presidencial en Venezuela 1998-2004
Cargado por
Luijanny Suárez González0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas6 páginasEste documento resume la transición en la diplomacia presidencial de Venezuela entre 1998-2004. Describe cómo la política exterior venezolana cambió con la nueva constitución de 1999 y el gobierno de Hugo Chávez, adoptando un enfoque más activista y antiimperialista que busca construir una alternativa al poder estadounidense e impulsar la integración latinoamericana. La diplomacia presidencial de Chávez personalizó la política exterior y la utilizó para promover su proyecto político revolucionario a nivel internacional.
Descripción original:
Diplomacia presidencial en Venezuela, estudio del caso de la cuarta República con análisis comparado de la Quinta República
Título original
Ensayo. Diplomacia Presidencial
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento resume la transición en la diplomacia presidencial de Venezuela entre 1998-2004. Describe cómo la política exterior venezolana cambió con la nueva constitución de 1999 y el gobierno de Hugo Chávez, adoptando un enfoque más activista y antiimperialista que busca construir una alternativa al poder estadounidense e impulsar la integración latinoamericana. La diplomacia presidencial de Chávez personalizó la política exterior y la utilizó para promover su proyecto político revolucionario a nivel internacional.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas6 páginasDiplomacia presidencial en Venezuela 1998-2004
Cargado por
Luijanny Suárez GonzálezEste documento resume la transición en la diplomacia presidencial de Venezuela entre 1998-2004. Describe cómo la política exterior venezolana cambió con la nueva constitución de 1999 y el gobierno de Hugo Chávez, adoptando un enfoque más activista y antiimperialista que busca construir una alternativa al poder estadounidense e impulsar la integración latinoamericana. La diplomacia presidencial de Chávez personalizó la política exterior y la utilizó para promover su proyecto político revolucionario a nivel internacional.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS
MONOGRAFICO: DIPLOMACIA PRESIDENCIAL Y EL ESTUDIO DE CASOS:
BRASIL Y VENEZUELA
PROFESOR: JESUS MAZZEI
BR: LUIJANNY SUÁREZ GONZÁLEZ
C.I. 26.159.119
DIPLOMACIA PREIDENCIAL EN VENEZUELA. Transición de la diplomacia, en el
estudio del Caso Venezuela 1998-2004.
Política exterior venezolana en dos tiempos.
Por encima de las diferencias que existen en la conducción de los asuntos
exteriores con arreglo a los lineamientos fijados por cada gobierno, es posible
establecer una caracterización general de sus orientaciones antes de 1998. No
quiere decir esto que cuarenta años de gestión puedan ser reducidos a una simple
taxonomía o presentados como un bloque monolítico, desprovisto de fisuras o
múltiples matices; sino que pueden rastrearse puntos en común que definen, en
líneas muy gruesas, este extenso período. Visto así, es lícito aseverar que
Venezuela fue siempre considerado un país occidental, con un pasado colonial
hispánico, situado en América Latina, de fuerte vocación democrática, vastas
reservas de crudo y estrechas relaciones, por esto último, con los Estados Unidos
(Romero, 2003). En esa medida, sus objetivos centrales estaban dirigidos a
profundizar y consolidar su régimen político, así como mejorar sus condiciones en el
negocio petrolero. A partir de estos elementos, se originó un estilo diplomático
basado en el presidencialismo de la política exterior, el activismo internacional del
país, vínculos positivos a extramuros y un acuerdo nacional, entre los distintos
sectores, sobre los fines e instrumentos de la política exterior. Si de mostrar un
catálogo se trata, sus objetivos formales pueden ser, como siguen: “1) asegurar y
defender la salud del sistema político; 2) mantener el margen de autonomía en la
política internacional; 3) diversificar el comercio internacional del país; 4) preservar la
integridad del territorio nacional; 5) participar activamente en las organizaciones
internacionales y en otros mecanismos de concertación mundial; y 6) defender y
promover precios justos y mercados confiables para el petróleo venezolano”
(Romero, 2003: 321). Sin embargo, la práctica verificaría que tal empresa giraba
realmente en torno al mantenimiento de relaciones estables con los Estados Unidos,
la oposición a toda posibilidad de autoritarismo u otras formas políticas no
democráticas en América Latina y el Caribe, y el resguardo de las fronteras
nacionales. Sin embargo, todos esos factores adquieren distintas dimensiones
conforme se estatuyen las nuevas reglas del orden sociopolítico. La Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, refrendada mediante una consulta popular en
diciembre de 1999, vino a establecer las bases sobre las que habría de sostenerse el
Estado y, más allá de eso, el proyecto político de Hugo Chávez. Si bien resulta
inoportuno enumerar todas las novedades que este texto constitucional introduce, es
imprescindible delimitar aquellas que encuentran un referente normativo y práctico en
la acción exterior del país; esto, sin dejar de mencionar los efectos que tales
actividades tienen sobre la legislación interna. Entre sus aspectos más interesantes
se observa el establecimiento de un modelo democrático participativo; la
supraconstitucionalidad de los derechos humanos y de la integración; la composición
multiétnica del país; el principio de la doble nacionalidad; restricciones a los derechos
de asilo; y la posibilidad de someter a consulta cualquier tratado, convenio o acuerdo
internacional que comprometa la soberanía o transfiera competencias domésticas a
organismos supranacionales. En este sentido, la Constitución ampara el ejercicio de
sus disposiciones bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los
pueblos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el
equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e
irrenunciable de la humanidad (Preámbulo, Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, 1999). A pesar de su aparente sencillez y claridad, estos axiomas
trascienden las simples formalidades jurídicas para modelar una nueva concepción
del mundo, sus dinámicas, actores y procesos. Apuntan hacia la configuración de
una política exterior disidente, precursora de un orden internacional multipolar. Hugo
Chávez ha difundido ese mensaje en los más diversos escenarios, bien como
propuesta de cambio o como señal de ruptura.
La diplomacia presidencial, la nueva cara.
La nueva cara de la diplomacia venezolana Como bien se diría al inicio de
este trabajo, no es viable caracterizar la política exterior venezolana como una
tendencia uniforme y constante, sino cambiante y dinámica. En un primer estadio, la
imagen internacional de Venezuela respondió siempre a los lineamientos que fijaran
los partidos políticos; particularmente de aquellos que arropaban bajo su signo al
ocupante de la máxima magistratura. A partir de los años ochenta, la política exterior
insinuó una revitalización de sus elementos constitutivos centrales, perfilándose
como una política de Estado y no como un conjunto de estrategias concebidas desde
el seno de una organización partidista. Esa tendencia se verifica en el gobierno de
Jaime Lusinchi (1984-1989), cuando su Plan de la Nación se deslinda de aquellos
condicionamientos tradicionales. Ese mismo camino es transitado por Carlos Andrés
Pérez (1989-1993) quien, desde el preámbulo de su segundo mandato, mantiene un
distanciamiento con Acción Democrática, no sólo en lo referente a los asuntos
domésticos sino también en las directrices internacionales que seguiría el país. El
esquema multipartidista de Caldera parte de los mismos supuestos, aunque este
último, a diferencia del hiperactivismo de Pérez, apostó al enfriamiento de la política
exterior. Este período constitucional fusionó el deseo de enaltecer el prestigio de
Caldera (1994-1998) en la palestra doméstica con una gestión exterior de subrayada
majestad, canalizada hacia el mantenimiento del status quo, en el que se mantuvo
distancia frente a asuntos escabrosos de la agenda (Urbaneja, 1997). Todo este
proceso deviene naturalmente en el carácter personalista de Chávez y los efectos de
este rasgo en la arquitectura institucional. Representa la prosecución de un plan
particular que se erige, entre otras cosas, sobre las ideas ecuménicas de la unión
latinoamericana previstas por Bolívar y los matices que en ellas introducen su
conspicuo discípulo. La misma concepción de la política interna priva en el manejo
de los asuntos exteriores: encuentra su razón de ser en el líder arrollador que,
acompañado de los desfavorecidos, empuña la espada de la justicia contra las más
profundas iniquidades sociales, las instituciones del ancien régime y los ensayos
imperialistas –incluso, más allá de las propias fronteras venezolanas. Se trata de un
proyecto con algunos atisbos doctrinarios de la izquierda que exige la conducción de
un dirigente carismático; sea esto subordinado a los principios de esta propia
cosmovisión o por un simple requisito fijado por quien concibe ese programa.
No sería válido proseguir en la tarea de caracterizar la política exterior de la
«Quinta República», sin antes referir los distintos elementos que la integran; es decir,
aquellos que, en términos de Romero (2003), conforman su línea maestra: El
programa de gobierno de Chávez tiene como eje axial el fortalecimiento de la
soberanía en pro de la integración multipolar. Plantea la exigencia de crear un polo
alternativo de poder que socave los cimientos de la hegemonía estadounidense. Con
ventajas limitadas, se traza el titánico objetivo de superar la globalización como un
fruto del neoliberalismo en el ámbito internacional. En esa onda crean vocabularios,
imágenes y visiones anti-occidentales del mundo, en función de las cuales establece
estrechos vínculos con aliados no tradicionales (miembros de la OPEP, países
progresistas e incómodos como Irak, China, Cuba e Irán). Por el accidentado camino
de una diplomacia ad hoc, se acerca a movimientos, partidos y agrupaciones ligadas
al radicalismo mundial, con especial énfasis en los circuitos latinoamericanos de
izquierda, incluyendo a la insurrección guerrillera en tierras fronterizas. Intenta
reorientar el rol de Venezuela en los organismos multilaterales mediante el activismo
presidencial y los pronunciamientos verbales, en frontal colisión con sus homólogos
latinoamericanos a quienes asocia con un sistema representativo de élites. En un
inicio, el proyecto aspiraba respetar al cuerpo diplomático del pasado aunque
organizaba paralelamente otro, afecto a su causa revolucionaria. Ello se constata en
la promulgación de una Ley de Servicio Exterior, que permite el ingreso de cualquier
profesional a la carrera diplomática sin estudios previos de postgrado en la materia y
la posibilidad de convocar a concursos en grados de la jerarquía diplomática por
encima de la escala inferior. Sus instrumentos han sido diversos, asociados cada uno
con una identidad. En primer lugar, el activismo altisonante de su diplomacia
encuentra campo fértil en espacios tales como el G-15, el G-77 (que llegara a presidir
Hugo Chávez), el Movimiento de los NoAlineados, el Grupo de Río, la Comunidad
Andina, la Asociación de Estados del Caribe y el MERCOSUR, al cual se ha
integrado Venezuela recientemente como miembro asociado. En segundo lugar, y en
defensa de los precios petroleros, el país ha mantenido una buena disposición en la
OPEP. En tercer lugar, el Programa de Gobierno presentado en 1998 señala que
“Venezuela se está moviendo fluidamente y sin complejos en el tejido de la
globalidad”, y en ese sentido “mantiene las mejores relaciones con el país que más
influencia tiene hoy en la arena internacional: Estados Unidos” (Programa de
Gobierno, 1998). En función de las relaciones con esta potencia, pretende fortalecer
sus exportaciones e incrementar los niveles de inversión en diversas áreas
productivas. En cuarto lugar, el desarrollo de relaciones con el mundo árabe e iraní,
desde el punto de vista económico y de las afinidades culturales. En quinto y último
lugar, se cuenta con el incondicional apoyo al régimen cubano, lo cual constituye,
quizá, el punto de mayor desafío a los aliados tradicionales. A partir de este punto, la
política exterior se bifurca en un discurso de dos vías o “two tracks”, en el que las
palabras difieren radicalmente de los actos. La política exterior inicia su camino hacia
la diferenciación (Blanco, 2002). Siendo asi importante destacar que lo que
enmarcaba este periodo era una política exterior basada en el multilateralismo.
BIBLIOGRAFIA
BLANCO, Carlos (2002). Revolución y desilusión. La Venezuela de Hugo
Chávez. Madrid: Catarata.
BREWER-CARÍAS, Allan (2002). La crisis de la democracia venezolana. La
Carta Democrática Interamericana y los sucesos de abril de 2002. Caracas:
Colección Ares. Los Libros de El Nacional.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Caracas
ROMERO, María Teresa (1999). “Estados Unidos y su política de promoción
de la democracia: el caso venezolano”. Disponible en: http://www.analitica.com/bitbli
oteca/mtromero/eua.asp.
También podría gustarte
- Vision Politica Internacional Empleada Por La NaciónDocumento5 páginasVision Politica Internacional Empleada Por La Naciónwilliam malaveAún no hay calificaciones
- Política Exterior de Venezuela en Tiempos de Hugo ChávezDocumento36 páginasPolítica Exterior de Venezuela en Tiempos de Hugo ChávezJuan Sheput Moore100% (2)
- La Politica Exterior de La Venezuela BolivarianaDocumento36 páginasLa Politica Exterior de La Venezuela BolivarianaEdgardoQuevedoAún no hay calificaciones
- Lawfare, o la continuación de la política por otros mediosDe EverandLawfare, o la continuación de la política por otros mediosAún no hay calificaciones
- El Doble Aislamiento de La Politica ExteDocumento15 páginasEl Doble Aislamiento de La Politica ExteReiner RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo OeaDocumento13 páginasEnsayo OeaMarlon Cahuas BuBuAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento13 páginasUntitledAlexandra VeneraAún no hay calificaciones
- Presidencialismo y sistema político: México y los Estados UnidosDe EverandPresidencialismo y sistema político: México y los Estados UnidosCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Política exterior mexicana: evolución e influencia de las doctrinas históricasDocumento10 páginasPolítica exterior mexicana: evolución e influencia de las doctrinas históricasOlga L. Mireles Bedolla100% (2)
- 4ta y 5ta RepublicaDocumento7 páginas4ta y 5ta RepublicaRichard HernándezAún no hay calificaciones
- La Politica Exterior de VenezuelaDocumento10 páginasLa Politica Exterior de VenezuelajohannachaconmaldonadoAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIODocumento7 páginasCUESTIONARIOYefferson MartinezAún no hay calificaciones
- Ultima TareaDocumento50 páginasUltima TareaTed CorreiaAún no hay calificaciones
- Cuarta Transformación: significados, contexto y trazos de políticasDe EverandCuarta Transformación: significados, contexto y trazos de políticasAún no hay calificaciones
- Trabajo 2 Soberania (Autoguardado 2) (Autoguardado)Documento15 páginasTrabajo 2 Soberania (Autoguardado 2) (Autoguardado)elhisuzAún no hay calificaciones
- Constitucion y Politica Exterior en Venezuela Luis Manuel Marcano SalazarDocumento3 páginasConstitucion y Politica Exterior en Venezuela Luis Manuel Marcano SalazarmardejaluAún no hay calificaciones
- Realidad Nacional .Hugo ChavezDocumento6 páginasRealidad Nacional .Hugo ChavezJefer 7u7Aún no hay calificaciones
- Tema IV - Organización Territorial y AdministrativoDocumento43 páginasTema IV - Organización Territorial y Administrativoricardo rodriguezAún no hay calificaciones
- Estados para el despojo: del Estado benefactor al Estado neoliberal extractivistaDe EverandEstados para el despojo: del Estado benefactor al Estado neoliberal extractivistaAún no hay calificaciones
- Br. Vela Jeison - Parcial 2Documento5 páginasBr. Vela Jeison - Parcial 2Jhoana RiccioAún no hay calificaciones
- Pensando A Drucker para Una Venezuela Nueva Por Edgar Peña SanabriaDocumento23 páginasPensando A Drucker para Una Venezuela Nueva Por Edgar Peña SanabriaEdgar Peña SanabriaAún no hay calificaciones
- Soberanía territorial y sus característicasDocumento5 páginasSoberanía territorial y sus característicasMariana DomadorAún no hay calificaciones
- Democracia VenezuelaDocumento22 páginasDemocracia VenezuelaJorge Rafael Maita Sanoja80% (5)
- El fin de las democracias pactadas: Venezuela, España y ChileDe EverandEl fin de las democracias pactadas: Venezuela, España y ChileAún no hay calificaciones
- 1232621364.las Ideas Acerca de La Historia de Venezuela en El Discu 1Documento37 páginas1232621364.las Ideas Acerca de La Historia de Venezuela en El Discu 1Fernanda WieflingAún no hay calificaciones
- Democracia, participación y partidosDe EverandDemocracia, participación y partidosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ensayo RP. Gobierno MaduroDocumento4 páginasEnsayo RP. Gobierno MaduroAngela Valderrama NietoAún no hay calificaciones
- Idea de ProgresoDocumento18 páginasIdea de ProgresoManuel SilvaAún no hay calificaciones
- Demócratas y Republicanos. Veinticinco años de agresiones contra CubaDe EverandDemócratas y Republicanos. Veinticinco años de agresiones contra CubaAún no hay calificaciones
- Saavedra Escobedo - Ef - Sistema y RégimenDocumento11 páginasSaavedra Escobedo - Ef - Sistema y RégimenFrancesco Diego Saavedra EscobedoAún no hay calificaciones
- Relaciones InternacionalesDocumento12 páginasRelaciones InternacionalesJormari Dos SantosAún no hay calificaciones
- Definición de GeopolíticaDocumento103 páginasDefinición de GeopolíticaORLIANNYSAún no hay calificaciones
- Condiciones Políticas, Económicas y Sociales Presentes en La Transición VenezolanaDocumento26 páginasCondiciones Políticas, Económicas y Sociales Presentes en La Transición VenezolanaRubert Francisco Rondon MorosAún no hay calificaciones
- Reseña Complementaria Barbara NavaDocumento8 páginasReseña Complementaria Barbara Navabarbara navaAún no hay calificaciones
- Todavía no: Justicia, democracía y transición en América LatinaDe EverandTodavía no: Justicia, democracía y transición en América LatinaAún no hay calificaciones
- Geopolitica VenezolanaDocumento30 páginasGeopolitica VenezolanaGustavo Linares FarreraAún no hay calificaciones
- Política Exterior de VenezuelaDocumento9 páginasPolítica Exterior de VenezuelaLuis Fernando Ayala100% (1)
- Política Exterior de CAP II y Ramón J. VelásquezDocumento10 páginasPolítica Exterior de CAP II y Ramón J. VelásquezGabriel AlejandroAún no hay calificaciones
- La Politica Exterior de La Venezuela Bolivariana - ResumenDocumento3 páginasLa Politica Exterior de La Venezuela Bolivariana - ResumenYobert GuerraAún no hay calificaciones
- Estudio de La Doctrina Betancourt y Su Influencia en La Diplomacia Presidencial en VenezuelaDocumento7 páginasEstudio de La Doctrina Betancourt y Su Influencia en La Diplomacia Presidencial en VenezuelaLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Politica Exterior de Venezuela Romulo BetancourtDocumento5 páginasPolitica Exterior de Venezuela Romulo Betancourtmariana colinaAún no hay calificaciones
- geopolitica analisisDocumento12 páginasgeopolitica analisisyelitzaurbinaacosta83Aún no hay calificaciones
- Alcántara Sáez, M. - America Latina Después de ChavezDocumento10 páginasAlcántara Sáez, M. - America Latina Después de ChavezFranco VilellaAún no hay calificaciones
- Movimiento de PaíSes No AlineadosDocumento8 páginasMovimiento de PaíSes No Alineadosapi-8889727Aún no hay calificaciones
- Historia mínima de las relaciones multilateralesDe EverandHistoria mínima de las relaciones multilateralesAún no hay calificaciones
- Evolución Historia 1960 A 1980Documento5 páginasEvolución Historia 1960 A 1980iveth monasteriosAún no hay calificaciones
- Instituciones,gobierno y sociedad: Perspectivas, aplicaciones y lecciones desde la política públicaDe EverandInstituciones,gobierno y sociedad: Perspectivas, aplicaciones y lecciones desde la política públicaAún no hay calificaciones
- La Doctrina Betancourt y La Defensa de La Democracia RegionalDocumento13 páginasLa Doctrina Betancourt y La Defensa de La Democracia RegionalSalvador Tovar ZambranoAún no hay calificaciones
- Reformas Constitucionales PDFDocumento29 páginasReformas Constitucionales PDFCarolina Wesely RojasAún no hay calificaciones
- DP Enfoque No12. El Mundo No Es Suficiente. Dialogo Politico 2023Documento30 páginasDP Enfoque No12. El Mundo No Es Suficiente. Dialogo Politico 2023Kevin Maqui PeñaAún no hay calificaciones
- Gobierno de ChavezDocumento9 páginasGobierno de ChavezVanessa AlayonAún no hay calificaciones
- 10 Vilas Introduccion Las Idas y Regresos Del Estado PP 9-16Documento8 páginas10 Vilas Introduccion Las Idas y Regresos Del Estado PP 9-16Veron NestorAún no hay calificaciones
- Resumen Primer ParcialDocumento89 páginasResumen Primer ParcialMariano GonzalezAún no hay calificaciones
- Ensayo Neoliberalismo en México Mauricio Gómez ArandaDocumento15 páginasEnsayo Neoliberalismo en México Mauricio Gómez ArandaMauricio Gómez ArandaAún no hay calificaciones
- Geopolítica de Venezuela: Frentes y relaciones internacionalesDocumento7 páginasGeopolítica de Venezuela: Frentes y relaciones internacionalesGrisel GomezAún no hay calificaciones
- Estudio de La Doctrina Betancourt y Su Influencia en La Diplomacia Presidencial en VenezuelaDocumento7 páginasEstudio de La Doctrina Betancourt y Su Influencia en La Diplomacia Presidencial en VenezuelaLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Estudio de La Diplomacia PresiencialDocumento6 páginasEstudio de La Diplomacia PresiencialLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Reseña GRUPO FOCALDocumento1 páginaReseña GRUPO FOCALLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigacionDocumento9 páginasTrabajo de InvestigacionLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Guía Del Trabajo Final 2017Documento13 páginasGuía Del Trabajo Final 2017Luijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- RUSIA DIPLOMACIA PresidencialDocumento6 páginasRUSIA DIPLOMACIA PresidencialLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Personalismo Político en VenezuelaDocumento12 páginasPersonalismo Político en VenezuelaLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Cultura de PazDocumento14 páginasCultura de PazLuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Asedio Populista CHILEDocumento9 páginasAsedio Populista CHILELuijanny Suárez GonzálezAún no hay calificaciones
- Antropologia de La Comunicación HumanaDocumento2 páginasAntropologia de La Comunicación HumanaShanti Li100% (1)
- DESIERTO Vocacional Con Canciones PDFDocumento7 páginasDESIERTO Vocacional Con Canciones PDFCarito GarciaAún no hay calificaciones
- Act 2 Sub 1Documento2 páginasAct 2 Sub 1Luis Roberto Vazquez VillatoroAún no hay calificaciones
- Presupuesto Independizacion Ing. Jhon RojasDocumento2 páginasPresupuesto Independizacion Ing. Jhon Rojasmaria aponteAún no hay calificaciones
- Fijación Del Precio de VentaDocumento5 páginasFijación Del Precio de VentaEqaquarthaz96Aún no hay calificaciones
- Opción de compra financiera: análisis teórico y casos prácticosDocumento33 páginasOpción de compra financiera: análisis teórico y casos prácticosJanett Cruz ViaAún no hay calificaciones
- Administración Estratégica de La Capacidad de ProducciónDocumento32 páginasAdministración Estratégica de La Capacidad de ProducciónFio_martinaAún no hay calificaciones
- Ayudas para La MarchaDocumento18 páginasAyudas para La MarchaDacirys ArgumedoAún no hay calificaciones
- FuncionalismoDocumento3 páginasFuncionalismoNestor Eduardo Chiavetta DuqueAún no hay calificaciones
- Cuestionario Nórdico KuorinkaDocumento1 páginaCuestionario Nórdico KuorinkaEHS Tejido Punto TextilAún no hay calificaciones
- Analisis Penesaurio RexxxDocumento3 páginasAnalisis Penesaurio RexxxPedro RodriguezAún no hay calificaciones
- Patíño, H. ¿Qué Hacen Los Docentes de ExcelenciaDocumento1 páginaPatíño, H. ¿Qué Hacen Los Docentes de ExcelenciaRaúl David Jiménez SantosAún no hay calificaciones
- Examen Parcial 2Documento7 páginasExamen Parcial 2Un canal pendejo para morros pendejosAún no hay calificaciones
- Caso World Co TerminadoDocumento5 páginasCaso World Co TerminadoMiguel Parada67% (6)
- M1.1 Teoría Del Delito Dogmática y Teoría Del DelitoDocumento10 páginasM1.1 Teoría Del Delito Dogmática y Teoría Del DelitoLeonella PerafanAún no hay calificaciones
- Manual de Liderazgo CristianoDocumento26 páginasManual de Liderazgo CristianoRodolfo Agüín75% (8)
- Planilla de Organizacion Laboral 2016 ActualizadoDocumento3 páginasPlanilla de Organizacion Laboral 2016 ActualizadoAlexis BlitmanAún no hay calificaciones
- Informe UnesDocumento4 páginasInforme UnesCrecenza SolenteAún no hay calificaciones
- Cbci U3 Ea SahoDocumento10 páginasCbci U3 Ea SahoTanya Del RíoAún no hay calificaciones
- A Y M Santa Lucia Limitada: Mensualidad LiquidaciónDocumento1 páginaA Y M Santa Lucia Limitada: Mensualidad LiquidaciónAna Victoria DA Costa SuarezAún no hay calificaciones
- Ley de Rendimiento DecrecienteDocumento2 páginasLey de Rendimiento Decrecienteyeferson gonzalez aguileraAún no hay calificaciones
- Investigacion DocumentalDocumento62 páginasInvestigacion Documentalerrebe37Aún no hay calificaciones
- Memorial Administrativo CESARDocumento5 páginasMemorial Administrativo CESARNOE NAVARROAún no hay calificaciones
- Resumen PRODUCCION-GLOBALDocumento6 páginasResumen PRODUCCION-GLOBALHenryPilatasigAún no hay calificaciones
- CNPP 250618 PDFDocumento145 páginasCNPP 250618 PDFManlo LansAún no hay calificaciones
- Consideramos Deporte A Toda Aquella Actividad Física Que Involucra Una Serie de Reglas o Normas A Desempeñar Dentro de Un Espacio o Área DeterminadaDocumento3 páginasConsideramos Deporte A Toda Aquella Actividad Física Que Involucra Una Serie de Reglas o Normas A Desempeñar Dentro de Un Espacio o Área DeterminadaGeraima EspinozaAún no hay calificaciones
- Carpeta DocenteDocumento70 páginasCarpeta DocenteFamilias Lopez GrandezAún no hay calificaciones
- Liderazgo - AutopromocionDocumento4 páginasLiderazgo - AutopromocionAlexaAyalaAún no hay calificaciones
- PROYECTODocumento18 páginasPROYECTOAracely TovarAún no hay calificaciones
- Nosotr@sDocumento31 páginasNosotr@sMaiil G.Aún no hay calificaciones