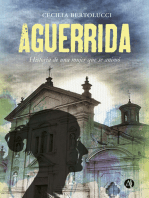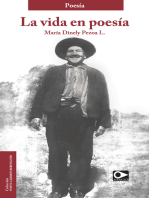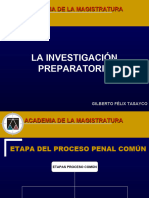Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Señorita Fabiola - Julio Ramón Ribeyro
La Señorita Fabiola - Julio Ramón Ribeyro
Cargado por
Betzabeth Fiorella NegliaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Señorita Fabiola - Julio Ramón Ribeyro
La Señorita Fabiola - Julio Ramón Ribeyro
Cargado por
Betzabeth Fiorella NegliaCopyright:
Formatos disponibles
LA SEÑORITA FABIOLA
YO APRENDÍ EL abecedario en casa, con mamá, en una cartilla a cuadrados
rojos y verdes, pero quien realmente me enseñó a leer y escribir fue la
señorita Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré al colegio. Es por
ello que la tengo tan presente y que me animo a contar algo de su vida, su
triste, oscura y abnegada vida de mujercita fea y pobre, tan parecida a tantas
otras vidas, de la que nada sabemos.
Cuando digo que era fea no exagero. No tenía un Dios te guarde, Fabiola.
Era pequeñita, casi una enana, pero con una cara enorme, un poco caballuna,
cutis marcado por el acné y un bozo muy pronunciado. La cara estaba
plantada en un cuerpo informe, tetón pero sin poto ni cintura, que sostenían
dos piernas flaquísimas y velludas. A esto se añadía una falta absoluta de
gracia, de sexy como diríamos ahora y una serie de gestos y modales pasados
de moda o ridículos. Por ejemplo, tenía la costumbre de hacer huesillo o sea
empujar el carrillo con la punta de la lengua cada vez que creía haber dicho
algo ingenioso o de estirar mucho el dedo meñique cuando levantaba su taza
de té para llevársela a la boca.
Aparte de ser nuestra maestra en el colegio era amiga de la casa, pues
vivíamos en Miraflores, en calles contiguas. Como la escuela que
frecuentábamos se encontraba en Lima, mis padres le pidieron que nos
acompañara en el viaje, que entonces era complicado, ya que había que tomar
ómnibus y luego tranvía. Todas las mañanas venía a buscarnos y partíamos
cogidos de su mano. Gracias a este servicio que nos prestaba, mis padres le
tenían mucho aprecio y una o dos veces al mes la invitaban a tomar el té.
Ella nos invitó una vez y todavía recuerdo la impresión que me causó la
casa un poco ruinosa en la que vivía con toda su familia. Era una casa de una
sola planta pero bastante grande, como correspondía a una familia numerosa
que se mantenía unida para defenderse de las dificultades de la vida. Esas
familias ya no existen, ni probablemente esas casas. Empobrecidos no sé por
qué razones, Fabiola y sus cinco hermanos habían resuelto seguir viviendo
juntos, con sus padres ancianos y prácticamente inmortales. Eran tres
hombres y tres mujeres, todos solteros, todos incapaces de casarse, porque no
tenían plata, porque todos eran muy feos. De los hermanos sólo recuerdo a
uno que era oficial del ejército, medio loco, que había inventado algo así como
un nuevo tipo de bomba, a otro que componía aparatos eléctricos y a la
hermana mayor, que Fabiola odiaba, pues era mandona, austera, malgeniada
y tenía a su cargo el gobierno de la casa. Entre todos reunían lo suficiente para
seguir pagando el alquiler de esa casona miraflorina e irse extinguiendo con
su aire de dignidad. Pero un día el militar fue destacado fuera de la capital, el
electricista se mandó mudar, el padre se murió, la casa resultó grande, la
renta disminuyó y tuvieron que dispersarse.
La señorita Fabiola se mudó a Lima con su mamá y su hermana mayor a
un departamento que tenía al menos la ventaja de estar cerca del colegio. Por
nuestra parte fuimos matriculados en un colegio de Miraflores. Así Fabiola
dejó de ser nuestra maestra y nuestra vecina, pero nuestro contacto con ella
se mantuvo.
Una noche la invitamos a cenar. Como el ómnibus se detenía a varias
cuadras de la casa me encargaron que fuera a buscarla al paradero. Yo fui en
mi bicicleta, con la intención de acompañarla lentamente. Pero cuando la
señorita Fabiola descendió del ómnibus la vi tan chiquita que le propuse
llevarla sentada en el travesaño de mi vehículo. Ella aceptó, pues las calles
eran sombrías y no había testigos, se acomodó en el fierro y emprendí el viaje
rumbo a casa. Antes de llegar había de dar una curva cerrada. Tal vez el piso
estaba húmedo o calculé mal la velocidad, pero lo cierto es que la bicicleta
patinó y los dos nos fuimos de cabeza a una acequia de agua fangosa. La tuve
que rescatar a pulso del légamo, con la carterita y el sombrero embarrados. La
pobre estaba tan asustada que ni siquiera podía llorar y se limitaba a repetir:
“Ave María Purísima, Ave María Purísima”. Cuando llegamos a casa mis
padres se pusieron furiosos y me enviaron esa noche a comer a la cocina.
Este incidente grotesco no enfrió nuestras relaciones, antes bien las
estrechó y nuevos contactos surgieron, haciéndose extensivos a otros
miembros de su familia. Pero estaba escrito que la familia de Fabiola se
encontraba en plena caída y no cabía esperar nada de ella.
Mi padre era muy aficionado al fútbol y no se perdía un solo partido
internacional. Cada vez que venía un equipo argentino o uruguayo era sabido
que ese domingo no almorzaría en casa, pues desde antes del mediodía partía
hacia el estadio con su fiambre en una maletita y una visera para protegerse
del sol. Su pasión por el fútbol no se limitaba a presenciar los partidos sino a
escucharlos por radio. Se realizaba en esa época un campeonato
sudamericano, el Perú jugaba contra Brasil y todos estábamos reunidos en la
sala escuchando el encuentro. Los peruanos jugaban muy bien y el scorer iba
cero a cero. De pronto el radio quedó mudo y de su parlante surgió al poco
rato un ronquido. Mi padre movió todos los botones posibles, manipuló
incluso detrás del aparato jalando alambres y enchufes, pero no había nada
que hacer, la emisión se había perdido y sólo nos llegaban todos los ruidos del
espacio. Mi padre era un hombre colérico y de decisiones intempestivas. Lo
vimos entonces hacer algo memorable, que nos dejó pasmados. Se alejó hasta
la puerta de la sala y tomando impulso corrió hasta el radio y le aplicó un
puntapié tan preciso que su zapato se introdujo por el parlante incrustado en
el aparato. El ronquido desapareció, naturalmente, pero el radio también.
No sé cómo la señorita Fabiola se enteró de este percance y sugirió que
para componer radios no había nadie mejor que su hermano Héctor. No tenía
taller ni era un profesional, pero sus precios eran módicos y su trabajo
impecable. Mi padre aceptó encantado su propuesta y la instó a que el técnico
viniera cuanto antes.
Héctor se presentó al día siguiente. Era la versión de Fabiola, pero en
masculino. La misma cabezota y cutis agrietado, casi la misma estatura. La
pretina de sus pantalones le llegaba a las tetillas y usaba tirantes. Cuando vio
el radio dijo que era un juego de niños, abrió su maletín de cuero y se puso a
desarmarlo. Mi hermano y yo observamos durante largo rato sus manejos.
Con un destornillador iba retirando una a una las piezas, que distribuyó sobre
la alfombra, con una aplicación artística en la que entraba en juego colores,
formas y tamaños. A mediodía había desmontado íntegramente el aparato y
haciendo una pausa dijo que iba a almorzar para continuar su trabajo en la
tarde.
Lo esperamos en vano. Nunca en la vida regresó. ¿Se encontró en la
esquina con algún amigo? ¿Le dio un colapso mortal? ¿Se dio cuenta que el
radio era incomponible? Lo cierto es que cuando en la noche llegó mi padre,
agitadísimo e impaciente por seguir escuchando sus partidos, se encontró con
una caja de madera vacía y cientos de tornillos, tuercas y pilas diseminados
por el suelo. Una patada más y las piezas salieron volando por la ventana.
La chambonada de su hermano Héctor no nos alejó de Fabiola. Mi mamá
era su más encarnizada protectora y siguió viniendo a casa a tomar el té o a
cenar. Se quejaba siempre de su trabajo de maestra de primaria, no ganaba
nada, se gastaba todo en trapos y pasajes, cualquier sirvienta u obrera la
pasaba mejor pues no tenía que mantener su fachada de señorita de clase
media. Fue así como mi padre, que era invulnerable, se dejó conmover y
decidió darle un puesto en su oficina.
Aparte de enseñar a leer y escribir a niños la señorita Fabiola no sabía
nada. No era taquígrafa, ni mecanógrafa, ni redactora de cartas comerciales.
Fue rodando de puesto en puesto hasta que mi padre resolvió que se ocupara
de la caja de su departamento, al menos conocía su aritmética y era honrada.
Los frutos fueron inmediatos. Mi padre estaba encantado con la exactitud de
los balances mensuales. Nunca faltaba ni sobraba un centavo. Las cuentas de
fin de mes eran impecables. Pero cuando se hizo el arqueo de fin de año mi
padre notó que sobraba una importante cantidad de dinero, que no lograba
justificar, por más que se rompió la cabeza durante noches cotejando facturas.
Después de una larga pesquisa descubrió la verdad: la señorita Fabiola, como
las cuentas no le casaban cada mes, ponía de su bolsillo la plata que faltaba y
así había logrado construir una contabilidad perfecta pero viciada en su
origen. Esto era inadmisible como método de trabajo, el cajero general tuvo
que rehacer todas las cuentas, sus quejas llegaron a oídos del gerente y mi
padre se vio en la necesidad de despedir a Fabiola. Fue todo un drama.
Fabiola vino a casa a llorar, mi madre intervino una vez más en su favor y así
pudo seguir en su puesto, después de jurar que pondría más atención.
Y allí duró, más que mi padre, que se murió tiempo después, y fue
aprendiendo lo que tenía que aprender y acumuló años de servicios y
beneficios sociales y probablemente hasta ahorró. Ya su madre inmortal había
muerto y Hortensia, su hermana mayor, el mandamás de la casa, se había
fugado con un libanés que vendía corbatas a domicilio, de modo que vivía sola
en su diminuto departamento de Santa Beatriz. Iba todos los días a la oficina,
puntual, sobre sus piernecitas velludas, era una solterona eficaz, una veterana
de las cuentas, una rutera en la carretera de la vida. Unos años más y listo,
jubilada, al retiro, con sueldo completo y ríete de mí.
Pero nadie está libre de las celadas ni de las chanzas de la vida. Alguien,
por allí, la observó, la siguió, la estudió, la eligió, la convenció. Lo cierto es
que un día, cuando ya por la fuerza de las cosas habíamos perdido su pista,
llegó a casa un parte de matrimonio y quedamos asombrados: ¡se casaba la
señorita Fabiola! Mi padre, de vivir, se hubiera rascado pensativo la barbilla
diciendo que se trataba de un hecho que trastocaba las leyes del universo.
Fuimos a su matrimonio. El novio era un jovenzuelo, quince o veinte años
menor que ella, un poco gordo, desteñido, reilón, muy simpático y
dicharachero, lleno de atenciones para con Fabiola, a quien no soltó de la
mano ni dejó de dar besitos durante la ceremonia. Sirvieron un pésimo
champán nacional. Nos llamó la atención que no asistiera uno solo de sus
parientes y que su único amigo, que sirvió de testigo, era un boticario
charlatán, desdentado y borracho que, al salir de la iglesia, patinó en la acera
y se fue de cabeza rompiéndose la frente.
Volví a ver a Fabiola sólo una vez, muchísimos años más tarde. Tenía
varios hijos, se había separado de su marido y a pesar de estar jubilada
necesitaba encontrar otro trabajo para mantener a su prole. Estaba más
chiquitita, viejísima y fea como nunca. Quería por el momento que la ayudara
en un juicio de divorcio, pues su marido seguía viniendo a casa para sacarle
plata y la última vez, según me dijo, le había dado “una patada en la boca”. Yo
le di una recomendación para un amigo abogado y otra para un vocal de la
Corte. Antes de partir me dijo que tenía una sorpresa e hizo un huesillo,
esperando que le preguntara cuál era. De su cartera extrajo uno de mis libros
y me lo mostró diciendo que lo había leído de principio a fin —estaba en
realidad subrayado en muchas partes— añadiendo que estaba feliz que uno de
sus viejos alumnos fuera escritor. Me pidió, como es natural, que le pusiera
una dedicatoria. Nada me incomoda más que poner dedicatorias. Traté de
inventar algo simpático u original, pero sólo se me ocurrió: “A Fabiola, mi
maestra, quien me enseñó a escribir”. Y tuve la impresión de que nunca había
dicho nada más cierto.
(París, 1976)
También podría gustarte
- Moli CentroDocumento45 páginasMoli CentroLeo VillaAún no hay calificaciones
- Parque Ernesto GutierrezDocumento37 páginasParque Ernesto Gutierrezapi-583988681Aún no hay calificaciones
- La Señorita Fabiola Cuento Completo PDFDocumento3 páginasLa Señorita Fabiola Cuento Completo PDFamora_pe9549Aún no hay calificaciones
- La Señorita FabiolaDocumento5 páginasLa Señorita FabiolaKevinSaenzAún no hay calificaciones
- Todos Mienten - Soledad PuertolasDocumento104 páginasTodos Mienten - Soledad Puertolasgatopan13100% (1)
- La RumbaDocumento7 páginasLa RumbaIkxitl De Tlal-le Kagui100% (1)
- RÍOS Damián Habrá Que Poner La Luz (Novela Corta)Documento27 páginasRÍOS Damián Habrá Que Poner La Luz (Novela Corta)Daniela María GodoyAún no hay calificaciones
- Julio Ramón Ribeyro SEÑORITA FABIOLADocumento4 páginasJulio Ramón Ribeyro SEÑORITA FABIOLAEMELY ARIANA CASTRO GONZALESAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento6 páginasUntitledSusana SantistebanAún no hay calificaciones
- Analogias II Super RVDocumento23 páginasAnalogias II Super RVWiracocha Quispe QuispeAún no hay calificaciones
- A Quién Quiero Enganar?Documento61 páginasA Quién Quiero Enganar?Mariane SouzAssis100% (1)
- Cuento El FamiliarDocumento1 páginaCuento El FamiliarMariana de la PennaAún no hay calificaciones
- Eslava Galan, Juan - Historia de Espana Contada para EscepticosDocumento29 páginasEslava Galan, Juan - Historia de Espana Contada para EscepticosAnabel YusteAún no hay calificaciones
- Erina Alcala - Un Amor para OlvidarDocumento174 páginasErina Alcala - Un Amor para OlvidarangelAún no hay calificaciones
- Los Cuentos de Eva LunaDocumento8 páginasLos Cuentos de Eva Lunanenegran100% (2)
- Al Escuchar Que Ya Se Podían Cosechar Los Rabanitos de La HuertaDocumento4 páginasAl Escuchar Que Ya Se Podían Cosechar Los Rabanitos de La HuertareginaAún no hay calificaciones
- El Relato de Un NiñoDocumento9 páginasEl Relato de Un NiñoLizeth MontañoAún no hay calificaciones
- Análisis de Todas Nuestras Maldiciones Se CumplieronDocumento12 páginasAnálisis de Todas Nuestras Maldiciones Se CumplieronmestherbAún no hay calificaciones
- Adolecen MUESTRA PDFDocumento9 páginasAdolecen MUESTRA PDFGaby ArraigadaAún no hay calificaciones
- Bruzzone. Los ToposDocumento94 páginasBruzzone. Los Toposnadiaisasa50% (2)
- La Vida de LolaDocumento27 páginasLa Vida de LolaAna MalgosaAún no hay calificaciones
- Testimonio Mamita MargaritaDocumento5 páginasTestimonio Mamita MargaritaViviana LeónAún no hay calificaciones
- Plátanos y las Siete Plagas: Una Vida Entre Cubana, Dominicana, y AmericanaDe EverandPlátanos y las Siete Plagas: Una Vida Entre Cubana, Dominicana, y AmericanaAún no hay calificaciones
- La Mujer de Mi HermanoDocumento5 páginasLa Mujer de Mi HermanoRaul Alejandro Mujica SaraviaAún no hay calificaciones
- Todos Mienten Soledad PuertolasDocumento94 páginasTodos Mienten Soledad PuertolasFran MoralesAún no hay calificaciones
- El Pianista (Spanish Edition) - Victoria RochDocumento334 páginasEl Pianista (Spanish Edition) - Victoria Rochyanely elisaAún no hay calificaciones
- 2030 - 2030Documento477 páginas2030 - 2030walteriofAún no hay calificaciones
- Fogwill Cosas de MujeresDocumento5 páginasFogwill Cosas de MujeresSergio Dario CarlosAún no hay calificaciones
- El CabuliwallahDocumento6 páginasEl CabuliwallahSebastian Otashdan Condorchoa100% (2)
- Cuando Vuelva A Ser Abril - Gabriela SantosDocumento158 páginasCuando Vuelva A Ser Abril - Gabriela SantosfmanzaAún no hay calificaciones
- Obra - JoyaDocumento82 páginasObra - JoyaMia JoyaAún no hay calificaciones
- Lectura C) La Zarpa de Emilio PachecoDocumento4 páginasLectura C) La Zarpa de Emilio PachecoRosy RamírezAún no hay calificaciones
- La extranjeraDe EverandLa extranjeraPilar González RodríguezAún no hay calificaciones
- Aplicación de TAT ChristianDocumento21 páginasAplicación de TAT ChristianHariana GálvezAún no hay calificaciones
- Ale EscalanteDocumento12 páginasAle EscalanteDavid QuiroffAún no hay calificaciones
- Berdeal Manuela - La IlustradoraDocumento160 páginasBerdeal Manuela - La IlustradoraElvia OsorioAún no hay calificaciones
- Tea Maria Pero Ya Estoy MuertaDocumento38 páginasTea Maria Pero Ya Estoy MuertaMarcela ZuAún no hay calificaciones
- Relatos de Una GordaDocumento4 páginasRelatos de Una GordaMaria Del Pilar HerreraAún no hay calificaciones
- Visitas Mama Elvira Derechos Mujeres Indigenas Afromexicanas InpiDocumento51 páginasVisitas Mama Elvira Derechos Mujeres Indigenas Afromexicanas InpiYadi AlbAún no hay calificaciones
- Análisis Semiótico Del Cuento "La Tía Sofí" de Waldina MejíaDocumento5 páginasAnálisis Semiótico Del Cuento "La Tía Sofí" de Waldina MejíaAna OrellanaAún no hay calificaciones
- Miranda Sol Roca - Mito Vs LogosDocumento1 páginaMiranda Sol Roca - Mito Vs LogosMiranda Sol RocaAún no hay calificaciones
- Practica 8 Demostración Osborne ReynoldsDocumento6 páginasPractica 8 Demostración Osborne Reynoldsyira hernandezAún no hay calificaciones
- Desintegracion Mecanica de Solidos TeoriaDocumento32 páginasDesintegracion Mecanica de Solidos TeoriaCristianRivasMatias100% (3)
- Cuadernillo Matemática-1ro2da-CEM 104Documento18 páginasCuadernillo Matemática-1ro2da-CEM 104cristianAún no hay calificaciones
- Plan de Recuperacion 5 AñosDocumento7 páginasPlan de Recuperacion 5 AñosJesús NazarenoAún no hay calificaciones
- Informática Médica 01, Tema 03 - Obtención, Manipulación y Presentación de Datos y InformaciónDocumento15 páginasInformática Médica 01, Tema 03 - Obtención, Manipulación y Presentación de Datos y InformaciónEnzon BritoAún no hay calificaciones
- Árboles Sagrados Del MundoDocumento6 páginasÁrboles Sagrados Del MundoMariela Celia Fuentes MoralesAún no hay calificaciones
- Escalas de VpaDocumento43 páginasEscalas de VpaGh RossiAún no hay calificaciones
- Curso Android Studio PDFDocumento21 páginasCurso Android Studio PDFAlbertoLópezAún no hay calificaciones
- Memoria Dno Uc 2020 1 CAMPOS FERNANDEZ MDocumento301 páginasMemoria Dno Uc 2020 1 CAMPOS FERNANDEZ MDenis AlvaradoAún no hay calificaciones
- Tipos de Contaminación en La HidrosferaDocumento3 páginasTipos de Contaminación en La HidrosferaAnonymous DU2l2n7iQAún no hay calificaciones
- Estructura AtómicaDocumento45 páginasEstructura AtómicaAracelly rojasAún no hay calificaciones
- Investigación Preparatoria - Derecho Procesal PenalDocumento27 páginasInvestigación Preparatoria - Derecho Procesal PenalRosa RsAún no hay calificaciones
- Historia de La Agricultura de GuatemalaDocumento3 páginasHistoria de La Agricultura de Guatemalamildred floresAún no hay calificaciones
- Secuencia Didactica de Maternidad y Paternidad AdolescenteDocumento6 páginasSecuencia Didactica de Maternidad y Paternidad AdolescenteSofia Svavh RiverosAún no hay calificaciones
- Cuestionario de EstomagoDocumento7 páginasCuestionario de EstomagoCésar RoqueAún no hay calificaciones
- Manual de Usuarios de Nomina Del Sistema de Administración de Servidores Públicos PDFDocumento107 páginasManual de Usuarios de Nomina Del Sistema de Administración de Servidores Públicos PDFYomaReyesAún no hay calificaciones
- TRABAJO PRACTICO HISTORIA 4 05 2020 CorregidoDocumento3 páginasTRABAJO PRACTICO HISTORIA 4 05 2020 CorregidoNicolás BarrosoAún no hay calificaciones
- Plantilla para Los Reportes (Actualizada)Documento4 páginasPlantilla para Los Reportes (Actualizada)Arq Carolin Reyes CorderoAún no hay calificaciones
- Sistemas Integrados de Gestion EmpresariDocumento111 páginasSistemas Integrados de Gestion Empresaricrisdaris floresAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Inteligencia EmocionalDocumento35 páginasTrabajo Sobre Inteligencia EmocionalAdoradores Del Gran Yo SoyAún no hay calificaciones
- Sociales - SegundaGuerraMundialDocumento3 páginasSociales - SegundaGuerraMundialSantiago Mejia CaballeroAún no hay calificaciones
- EXAMENDocumento2 páginasEXAMENFlor Peña ColqueAún no hay calificaciones
- M1035930 Onst Tecna 2020Documento13 páginasM1035930 Onst Tecna 2020david alendezAún no hay calificaciones
- Versión Final Del Esquema y La Redacción - PC1-2Documento7 páginasVersión Final Del Esquema y La Redacción - PC1-2Carolina Guerra100% (1)
- D 143-94 TraducidaDocumento35 páginasD 143-94 TraducidaEdAún no hay calificaciones
- La OBSERVACIÓN PsicológicaDocumento9 páginasLa OBSERVACIÓN PsicológicaIraima V. Martinez MAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de Ingeniería: NOTA: Utilizar El Libro 7edic Sistemas de Comunicación Digital COUCH y Los SiguientesDocumento2 páginasUniversidad Nacional de Ingeniería: NOTA: Utilizar El Libro 7edic Sistemas de Comunicación Digital COUCH y Los SiguientesHUGO JESUS PIZARRO GARRIDOAún no hay calificaciones