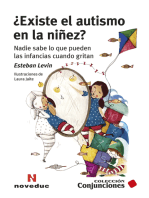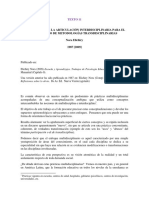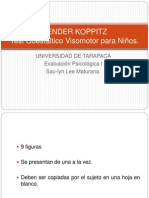Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Barbies No Sienten Dolor-EstebanLevin 2
Las Barbies No Sienten Dolor-EstebanLevin 2
Cargado por
Mari MariDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Las Barbies No Sienten Dolor-EstebanLevin 2
Las Barbies No Sienten Dolor-EstebanLevin 2
Cargado por
Mari MariCopyright:
Formatos disponibles
LAS BARBIES NO SIENTEN DOLOR:
Acerca del dolor en los bebés.
por Esteban Levin
“De modo que ella, sentada con los ojos cerrados, casi creía en
el País de las Maravillas, aunque sabía que tenían que abrirlos
para que todo se transformara en obtusa realidad”.
Lewis Carroll, “Alicia en el País de las Maravillas”.
Hasta no hace pocos años las niñas jugaban a ser madres de pequeños muñecos-bebés con
los cuales se deleitaban en sus juegos de mamá, a ponerse en escena identificándose con ella,
de algún modo se representaban como niñas- madres - bebés al desdoblarse en la escena
lúdica. El espacio de ficción estaba garantizado y construido en ese universo infantil que el
propio niño al jugar exploraba creando, y de este modo, iba configurando su universo
representacional al escenificarlo.
¿Pero qué escenarios nos ofrece hoy la modernidad y qué juguetes la representan?
En las jugueterías, los juguetes están ordenados de acuerdo a cada edad cronológica y en
algunos casos en función de los estadios del desarrollo (los que pertenecen al “sensorio-
motor” al pre-operatorio etc.)
Clasificados, homologados y uniformizados para cada edad de acuerdo a su supuesto
desarrollo hay un “objeto –juguete” ideal con el cual el niño tiene que hacer lo que debe y
consumirlo.
La modernidad ubica al niño como un objeto de consumo globalizado en sí mismo para el
cual se fabrican miles de productos que la infancia se encarga (fiel a lo propuesto) de consumir
en serie.
Uno de estos objetos modernos acaba de cumplir exactamente cuarenta años, nos
referimos a las muñecas Barbies, que fueron presentadas al mercado en el año 1959.Este
modelo adulto y bello de muñeca, se ha transformado en el paradigma del juguete de la
modernidad, con todos sus accesorios, vestimenta, mochila, cartuchera, lápices, perfumes y
atributos femeninos ideales ( cuerpo e imagen perfecta).(1)
Barbie tenía una predecesora: la “play girl” Lilli, una muñeca alemana destinada al consumo
sexual de hombres adultos que se adquiría fácilmente en bares y estancos. La empresa Mattel
compró los derechos sobre la muñeca Lilli a la empresa Hauser y sepultó para siempre la
historia de la “play girl”, la otra escena de Barbie.
Barbie, ideal de consumo y modernidad, es la muñeca más famosa del mundo, que por
supuesto muchas niñas intentan imitar o al menos asemejarse a ella como modelo corporal-
ideal a alcanzar. Ser igual a la muñeca más soñada por los adultos, la más promocionada y
perfeccionada por ellos, es una imagen inalcanzable. Este ideal imposible para una niña no sólo
la ubica en una posición que la anticipa a su tiempo y desarrollo sino que la equipara cada vez
más a una mujer adulta.
La Barbie como representación icónica de la modernidad nos permite pensar la infancia
como objeto a consumir dentro del mercado global. El tiempo del niño es organizado
progresivamente con mayor cantidad de actividades, consignas, propuestas y juguetes ya
determinados, especificados y clasificados previamente para el consumo, de acuerdo a un
ideal adulto que, para el pequeño, resulta imposible aprehender.
www.lainfancia.net • consultas@lainfancia.net • 54.11.4774.7440
facebook.com/Estebanlevin.lainfancia • Twitter. Levinlainfancia
No hemos visto nunca una Barbie que llore, que sienta dolor, que tenga defectos o tan
siquiera padre, abuelos, o una cierta genealogía; tampoco hemos visto a ningún super-héroe
de la modernidad ( como por ejemplo: Rambo) sentir dolor o sufrir con su cuerpo. O sea, son
modelos estereotipados que no sienten, están para ser consumidos y generar esa imagen ideal
sin sensibilidad. Se ven muertes, sangre, pedazos de cuerpo pero sin dolor. Rambo, Barbie,
reflejan un nuevo espejo moderno para el niño, donde el dolor y la singularidad no existen. Al
reflejarse en ellos los niños crean una imagen escindida de la sensibilidad, que los remite
nuevamente a continuar consumiéndola sin sentirla.
Cabría entonces volver a las primeras sensaciones del bebé y reflexionar acerca de cómo
construyen ellos la sensibilidad, por ejemplo, al dolor. ¿ qué siente un bebé frente al dolor?
¿ Cómo se articula el dolor en su imagen?
El interrogante resulta pertinente ya que hasta hace relativamente pocos años se suponía
que el dolor se transmitía por ciertas fibras nerviosas que no estaban presentes en el recién
nacido o en el prematuro. De hecho se practicaban intervenciones menores de cirugía infantil
“sin anestesia’( hernias inguinales, estenosis del píloro, circuncisión). Estudios posteriores
concluyeron que incluso los niños más prematuros eran sensibles al dolor.
Frente a las sensaciones dolorosas, el adulto dispone de sistemas defensivos que el bebé
todavía no posee, por ejemplo el sistema inhibitorio del influjo propioceptivo y principalmente
la secreción de endorfinas (especie de morfina natural). En el lactante este sistema inhibidor
endorfínico es poco funcional, pues los receptores de endorfinas son poco numerosos en el
nacimiento y se conforman progresivamente en su maduración.
Desde el punto de vista médico hay ciertos signos físicos que pueden detectarse como
indicadores de dolor: aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas,
aceleración del pulso, elevación de la tensión arterial, atonía psicomotríz, lentitud o falta de
movimientos, irritabilidad tensional, entre otros.
Estos signos de dolor son muy poco específicos y ,como los lactantes no pueden hablar, los
pediatras centran su atención en los registros de la madre o de los familiares más próximos,
pues afirman:”no hay nadie que conozca los niños mejor”. Podríamos agregar que es a través
de la relación con el Otro que el pediatra podrá referenciar estos índices como el dolor
corporal en el bebé. Por el grado de indefensión con que nace el niño la defensa ante el dolor
corporal pasará por el campo del Otro, que es quien conformará la imagen corporal desde
donde el infans podrá sostenerse.
Es al Otro materno a quien primero le dolerá el dolor del bebé, de allí que en una primera
instancia el dolor del niño pasará por el dolor que interpretará y decodificará el Otro como si
fuera él. La madre siente el dolor del bebé como propio y es desde su dolor que decodificará el
del niño.
El dolor nace así de ese encuentro de la sensibilidad naciente del pequeño con el afecto
materno, que referencia e incluye el dolor del niño en un marco simbólico.
El bebé no puede comprender el dolor como dolor en sí, pues no se ha constituido todavía
su imagen y esquema corporal para referenciarlo a sí mismo. Para hacerlo tendrá que poder
afirmar: “me duele”, o sea, constituir una imagen corporal desde donde reconocerse y
diferenciarse del Otro.
www.lainfancia.net • consultas@lainfancia.net • 54.11.4774.7440
facebook.com/Estebanlevin.lainfancia • Twitter. Levinlainfancia
En este trayecto el niño pasará del “me duele”materno al “me duele a mí”, donde
finalmente llegará a conjugarse su sensibilidad, propioceptiva interoceptiva y cenestésica, en la
imagen corporal de sí, conformando su imaginario ‘”yo” y con él la posibilidad del registro
corporal del dolor.
A partir de su imagen, el niño podrá percibir el dolor como una cierta exterioridad-
incomodidad, como una extrañeza de sí mismo que invade su cuerpo-imagen. Será entonces él
quien demandará al Otro ayuda para calmar su dolor, que de este modo nunca será solo
corporal, ya que anudará la dimensión de existencia propia de un sujeto y enmarcará a la vez
la diferencia entre su cuerpo y el del Otro.
En un primer momento el niño incorpora el registro del dolor del Otro, que le otorga un
sentido posible a la vivencia corporal. Es la madre quien supone el dolor del bebé a través del
suyo. Sólo en un segundo momento el pequeño re-significará ese dolor como propio. El tiene
dolor, por lo tanto, no es el dolor, sino que lo tiene porque su madre lo ha nombrado como tal
y él se lo ha apropiado e incorporado como referencia corpórea de sí.
Se sitúan así dos tiempos lógicos del registro, la apropiación, la incorporación y
resignificación del dolor; durante la temporalidad instituyente y constituyente de la infancia.
El primer tiempo podríamos denominarlo tiempo en espera, ya que depende del supuesto
materno (campo del Otro) acerca del cuerpo y el dolor de su bebé. El segundo tiempo será el
de la resignificación, siempre y cuando haya incorporado la vivencia de dolor como inscripción
significante de su cuerpo, lo que finalmente le posibilitará re-conocerse y acceder a sus
representaciones.
El funcionamiento parental y del hijo conforman un escenario donde la puesta en escena
del dolor corporal,como experiencia subjetivante, por un lado los complementa (uno hace del
otro su suplemento) y por otro lado a la vez los separa diferenciándolos, extraño espejo que se
desdobla a sí mismo en múltiples escenas estructurantes.
El sentido de dolor reverbera ,resuena y vibra tanto en el niño como en la madre, siempre y
cuando ella no sea una Barbie y se deje desbordar por su hijo más allá de su imagen, en un
escenario de ficción que al ponerse en juego abra el campo de la representación y el placer en
la escena que culminará representándolo.
(1) Barbie fue inventada por una mujer, Ruth Mandler, co-fundadora de la compañía Mattel, cuya hija se llamaba Bárbara. Las
proporciones físicas de la muñeca son (por suerte) imposibles de imitar, aunque muchas niñas-mujeres “viven” intentándolo. Tal
es el caso de Cindy Jackson, quien ya pasó por más de 20 operaciones estéticas para procurar ser lo más parecida a Barbie (con un
gasto aproximado de más de cincuenta y cinco mil dólares). El CD Rom “Barbie diseña contigo”es un programa donde la muñeca
desfila en la pantalla de la computadora y la niña puede vestirla de acuerdo a la última moda”. La multinacional Mattel exporta sus
miles de productos en más de 140 países. Las derivaciones son múltiples y las ventas alcanzan proporciones inimaginables para
una muñeca tridimensional de 30 centímetros, transformada en caricatura y fiel representante de lo que la modenidad ofrece a la
infancia.
Lic. Esteban Levin
Lic. Esteban Levin es psicomotricista, psicólogo (psicoanalista), profesor de Educación Física,
Director de la Escuela de Formación en Clínica Psicomotriz, Docente de la Facultad de
Psicología (UBA), Profesor de la Universidad de Barcelona del Master de Psicomotricidad
Terapéutica, Profesor de la Universidad Federal de Fortaleza (Brasil).
Bibliografía:
www.lainfancia.net • consultas@lainfancia.net • 54.11.4774.7440
facebook.com/Estebanlevin.lainfancia • Twitter. Levinlainfancia
• Calligaris, Contardio: “Crónicas do individualismo cotidiano” Edit. Atica, San Pablo,
1996.
• Freud S.: “Inhibición, síntoma y angustia”en Obras Completas, Amorrortu, Bs. As.,
1986.
• Revista de Occidente, “el dolor”, Madrid, 1978.
• Levin, E.: “La infancia en escena:constitución del sujeto y desarrollo psicomotor”. Edit.
Nueva visión, Bs. As., 1995.
• Winnocott, D.:”Escritos de pediatría y psicoanálisis”. Edit. Laila, Barcelona, 1979.
www.lainfancia.net • consultas@lainfancia.net • 54.11.4774.7440
facebook.com/Estebanlevin.lainfancia • Twitter. Levinlainfancia
También podría gustarte
- La Metafísica de La Separación y El PerdónDocumento18 páginasLa Metafísica de La Separación y El PerdónEdwin Ramon Batista GonzalezAún no hay calificaciones
- Las BambasDocumento47 páginasLas BambasTherionhenry100% (2)
- Hoja de Remisión Psicológica (Corporacion)Documento2 páginasHoja de Remisión Psicológica (Corporacion)Gallardo Quiñonez100% (1)
- Trabajo Diplomatura - El JuegoDocumento21 páginasTrabajo Diplomatura - El JuegoLiz Maria Gipler100% (1)
- PNTP - 334.089 Astm C 260 2006Documento14 páginasPNTP - 334.089 Astm C 260 2006Gustavo EscobarAún no hay calificaciones
- Cadena de SupervivenciaDocumento4 páginasCadena de SupervivenciaClaudia ManosalvaAún no hay calificaciones
- CerrajeriaDocumento7 páginasCerrajeriaJhoan Dennis Quinteros Flores100% (1)
- Discapacidad Motora-1Documento17 páginasDiscapacidad Motora-1Junior MendozaAún no hay calificaciones
- Equinoterapia. Rehabilitación Holística PDFDocumento5 páginasEquinoterapia. Rehabilitación Holística PDFBárbara Keller NavarroAún no hay calificaciones
- EAISDocumento4 páginasEAISLucrecia JuarezAún no hay calificaciones
- Análisis Del Factor de Remoción y Factor de Eficiencia de Un Colector SolarDocumento10 páginasAnálisis Del Factor de Remoción y Factor de Eficiencia de Un Colector SolarEdwin CrUzAún no hay calificaciones
- Autismo Infantil: Precursores de La SimbolizaciónDocumento5 páginasAutismo Infantil: Precursores de La SimbolizaciónJuan Larbán VeraAún no hay calificaciones
- ¿Existe el autismo en la niñez?: Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritanDe Everand¿Existe el autismo en la niñez?: Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritanAún no hay calificaciones
- La Familia y Los Complejos Familiares LacanDocumento141 páginasLa Familia y Los Complejos Familiares LacanGallardo Quiñonez100% (10)
- Mi Hija Tiene Parálisis Cerebral InfantilDocumento240 páginasMi Hija Tiene Parálisis Cerebral InfantilMontserrat CaviedesAún no hay calificaciones
- Piaget y Las Cuatro Etapas Del Desarrollo CognitivoDocumento8 páginasPiaget y Las Cuatro Etapas Del Desarrollo CognitivosergioAún no hay calificaciones
- Ravera, C. (2019) El Desarrollo Reducido Al NeurodesarrolloDocumento5 páginasRavera, C. (2019) El Desarrollo Reducido Al NeurodesarrolloMariana Arias100% (1)
- Gonzalo España, El Caso MondiuDocumento224 páginasGonzalo España, El Caso MondiuPirata de Tijuana100% (1)
- Resumen Tesis - PuppeDocumento2 páginasResumen Tesis - PuppebellandradefAún no hay calificaciones
- La función del hijo: Espejos y laberintos de la infanciaDe EverandLa función del hijo: Espejos y laberintos de la infanciaAún no hay calificaciones
- Test Diagnostico OperatorioDocumento10 páginasTest Diagnostico OperatorioCarinaAún no hay calificaciones
- Intervención Psicomotriz en Un Caso de Agenesia Del Cuerpo CallosoDocumento11 páginasIntervención Psicomotriz en Un Caso de Agenesia Del Cuerpo Callosomichael carrera troya100% (1)
- Analisis de Las Pruebas OperatoriasDocumento6 páginasAnalisis de Las Pruebas OperatoriasPatricia PawlizkiAún no hay calificaciones
- Aprendizaje y Capacidad de SimbolizacionDocumento202 páginasAprendizaje y Capacidad de SimbolizacionValentina Anguita DonosoAún no hay calificaciones
- La Clinica Psicomotriz en Ninos Con PlurideficienciasDocumento7 páginasLa Clinica Psicomotriz en Ninos Con PlurideficienciasMartina VillalbadipAún no hay calificaciones
- Atención Temprana Del Desarrollo InfantilDocumento7 páginasAtención Temprana Del Desarrollo InfantilBrenda CastañoAún no hay calificaciones
- Camargos, EllenDocumento21 páginasCamargos, Ellenmery calderonsAún no hay calificaciones
- Examen DIAGNOSTICO 3RODocumento18 páginasExamen DIAGNOSTICO 3ROErika Rojas BecerraAún no hay calificaciones
- Parámetros Psicomotores PDFDocumento19 páginasParámetros Psicomotores PDFNatalia CruzAún no hay calificaciones
- 6.-Pesquisa Del ND Prunape-Asq3Documento65 páginas6.-Pesquisa Del ND Prunape-Asq3LiAún no hay calificaciones
- AUTISMO Frances TustinDocumento6 páginasAUTISMO Frances TustinGallardo Quiñonez100% (1)
- Lic. Esteban Levin - El Juego de La Demanda en Aquellos Niños Que No Juegan ESTEBAN LEVINDocumento7 páginasLic. Esteban Levin - El Juego de La Demanda en Aquellos Niños Que No Juegan ESTEBAN LEVINCar SambuAún no hay calificaciones
- El Niño Rotulado Beatriz JaninDocumento4 páginasEl Niño Rotulado Beatriz JaninHéctor Sergio Anaya Ortiz100% (1)
- Elichiry Articulacion InterdisciplinariaDocumento7 páginasElichiry Articulacion InterdisciplinariaJime MJAún no hay calificaciones
- PSICOPEDAGOGÍA Y APS Revist VERSION FINALDocumento3 páginasPSICOPEDAGOGÍA Y APS Revist VERSION FINALVERONICAAún no hay calificaciones
- Lengua Escrita y Su Didáctica-Profesorado de Educación Especial Con Orientación en Sordos e HipoacúsicosDocumento19 páginasLengua Escrita y Su Didáctica-Profesorado de Educación Especial Con Orientación en Sordos e HipoacúsicosSilvanaPastranaAún no hay calificaciones
- A Que Llamamos Terapia PsicomotrizDocumento7 páginasA Que Llamamos Terapia PsicomotrizClubDeChazaCaliAún no hay calificaciones
- Atencion Psicomotriz Bebes PrematurosDocumento15 páginasAtencion Psicomotriz Bebes PrematurosCarlos Rodriguez Burnet100% (1)
- Unidad I-La Formación Corporal Del PsicomotricistaDocumento9 páginasUnidad I-La Formación Corporal Del PsicomotricistaMarlene LissandrelloAún no hay calificaciones
- Diagnosticar y Dominar para Etiquetar A Un NinoDocumento4 páginasDiagnosticar y Dominar para Etiquetar A Un NinoGallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- Validación Del Instrumento "Test de Evaluación Del Lenguaje Oral en Colombia" 2019Documento106 páginasValidación Del Instrumento "Test de Evaluación Del Lenguaje Oral en Colombia" 2019Mauro GALINDO ESPINOSAAún no hay calificaciones
- Coriat COMPLETODocumento9 páginasCoriat COMPLETOkaren villarruelAún no hay calificaciones
- Psicomotricidad A Través de Las MasasDocumento16 páginasPsicomotricidad A Través de Las MasasFormación Continua Poliestudios100% (1)
- Meltzoff, A. (2010) - Imitacion y Otras Mentes La Hipotesis Como YoDocumento28 páginasMeltzoff, A. (2010) - Imitacion y Otras Mentes La Hipotesis Como YoFelipe GranadosAún no hay calificaciones
- Calmels Clase4Documento10 páginasCalmels Clase4Lula KofkofAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Grado - Antonella Villa SaccoDocumento38 páginasTrabajo Final de Grado - Antonella Villa SaccoCecilia CorreaAún no hay calificaciones
- Nuevas Formas de Aprender y Desafios de Enseñar en El Siglo XxiDocumento34 páginasNuevas Formas de Aprender y Desafios de Enseñar en El Siglo Xxijuan mamani torres100% (1)
- Promocion Del Desarrollo InfantilDocumento138 páginasPromocion Del Desarrollo InfantilRobertEstupinanAún no hay calificaciones
- Diapositiva Proyecto Final SociomotricidadDocumento9 páginasDiapositiva Proyecto Final SociomotricidadMario Medina ÀlvarezAún no hay calificaciones
- Acerca de La Practica Psicomotriz de Bernard AucouturierDocumento9 páginasAcerca de La Practica Psicomotriz de Bernard AucouturierDiego Escobar100% (1)
- Salud Psicomotriz PDFDocumento8 páginasSalud Psicomotriz PDFKatherine Valeska Sánchez MuñozAún no hay calificaciones
- Actitud o Perfil Del PsicomotristaDocumento12 páginasActitud o Perfil Del PsicomotristayuselinaAún no hay calificaciones
- El Dibujo InfantilDocumento42 páginasEl Dibujo Infantillorena13ntAún no hay calificaciones
- G5. Recursos Informáticos para El Diagnóstico y Tratamiento de Problemas de Audición, Voz y LenguajeDocumento23 páginasG5. Recursos Informáticos para El Diagnóstico y Tratamiento de Problemas de Audición, Voz y LenguajeMelina GrainAún no hay calificaciones
- Bender KoppitzDocumento39 páginasBender KoppitzGerardo VegaAún no hay calificaciones
- Cómo Se Desarrollan Los Niños SordosDocumento3 páginasCómo Se Desarrollan Los Niños SordosElsa Fátima Ordi Glez100% (1)
- Psicomotricidad: Conceptos, Reseña Histórica, Maduración Psicomotriz en El Primer Año de VidaDocumento7 páginasPsicomotricidad: Conceptos, Reseña Histórica, Maduración Psicomotriz en El Primer Año de VidaAnyAún no hay calificaciones
- GrunfeldEnseñar A Leer en Los Inicios de La Escolaridad Texto Definitivo Con Imágenes PDFDocumento21 páginasGrunfeldEnseñar A Leer en Los Inicios de La Escolaridad Texto Definitivo Con Imágenes PDFcelesteAún no hay calificaciones
- Silvia Bleichmar, Identidad Sexual y Sus ComplejidadDocumento3 páginasSilvia Bleichmar, Identidad Sexual y Sus ComplejidadFelix DiazAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicomotor y Signos de Alarma PDFDocumento49 páginasDesarrollo Psicomotor y Signos de Alarma PDFElisa Victoria Iruzubieta PickmanAún no hay calificaciones
- La Observación de La Intervención Del Psicomotricista Por CAMPS LLAURADODocumento33 páginasLa Observación de La Intervención Del Psicomotricista Por CAMPS LLAURADOBea RodriguezAún no hay calificaciones
- El Guardián GuíaDocumento20 páginasEl Guardián GuíaClaudia Miriam Cortazzo100% (2)
- Desarrollo de Los Procesos Cognitivos para La Lectura 1Documento14 páginasDesarrollo de Los Procesos Cognitivos para La Lectura 1Violeta Hurtado ChancafeAún no hay calificaciones
- Desarrollo Atípico Del NiñoDocumento8 páginasDesarrollo Atípico Del NiñoManuel ErciAún no hay calificaciones
- Fejerman - Fronteras Entre Neuropediatria y PsicologiaDocumento5 páginasFejerman - Fronteras Entre Neuropediatria y Psicologiamflorenciaortiz100% (1)
- Inhibición y Síntoma en PsicopedagogíaDocumento7 páginasInhibición y Síntoma en PsicopedagogíaAmory AlejandraAún no hay calificaciones
- ProtecteaDocumento4 páginasProtecteaPerla YedroAún no hay calificaciones
- Tecnicas y Recursos Corporales. Clase Asincronica 1. 1Documento6 páginasTecnicas y Recursos Corporales. Clase Asincronica 1. 1MorenaAún no hay calificaciones
- BattelleDocumento3 páginasBattelletontodelculoAún no hay calificaciones
- Estimulación SOMÁTICADocumento6 páginasEstimulación SOMÁTICABlasa Blasa100% (1)
- Cuerpo y ComunicacionDocumento5 páginasCuerpo y ComunicacionAbigail Vilte VillaAún no hay calificaciones
- Derecho Del Bienestar Familiar (RESOLUCION - ICBF - 3899 - 2010)Documento41 páginasDerecho Del Bienestar Familiar (RESOLUCION - ICBF - 3899 - 2010)Gallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- f17.g16.p Formato para Visitas Presenciales Mensuales v1 1Documento5 páginasf17.g16.p Formato para Visitas Presenciales Mensuales v1 1Gallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- f5.g16.p Formato Informe Valoracion Socio Familiar de Verificacion de Derechos v4 1Documento7 páginasf5.g16.p Formato Informe Valoracion Socio Familiar de Verificacion de Derechos v4 1Gallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- f14.g16.p Formato Consentimiento Informado Valoraciones e Intervenciones Psicologicas v1 1Documento3 páginasf14.g16.p Formato Consentimiento Informado Valoraciones e Intervenciones Psicologicas v1 1Gallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- Tramite de Licencia InicialDocumento20 páginasTramite de Licencia InicialGallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- A1.MO12.PP Anexo Taller de Construcción de Diagnóstico Situacional para El POAI v1Documento19 páginasA1.MO12.PP Anexo Taller de Construcción de Diagnóstico Situacional para El POAI v1Gallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- Crisis Ambiental, Crisis de Civilización y Construcción Social de Futuros SustentablesDocumento16 páginasCrisis Ambiental, Crisis de Civilización y Construcción Social de Futuros SustentablesGallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- Mundo Interpersonal Del InfanteDocumento4 páginasMundo Interpersonal Del InfanteGallardo QuiñonezAún no hay calificaciones
- MS Office 2016 Clave de Activación para TrabajoDocumento25 páginasMS Office 2016 Clave de Activación para TrabajoGallardo Quiñonez0% (1)
- Triptico EnterobiusDocumento2 páginasTriptico EnterobiusRenzo Michel Baltazar Ramos100% (1)
- Especialidad de CeramicaDocumento2 páginasEspecialidad de Ceramicamaoly calderonAún no hay calificaciones
- Cepreval2014a1 PDFDocumento57 páginasCepreval2014a1 PDFmanuel elcondeAún no hay calificaciones
- Examen de Cabeza-Semana 1Documento5 páginasExamen de Cabeza-Semana 1johnnymoraAún no hay calificaciones
- Textos Recopilados para DivagarDocumento8 páginasTextos Recopilados para DivagarMarco NadamasAún no hay calificaciones
- Historia de La FisiologiaDocumento3 páginasHistoria de La FisiologiaMishell ZoletaAún no hay calificaciones
- El Cuaderno 32 PDFDocumento18 páginasEl Cuaderno 32 PDFDaniel GonzalezAún no hay calificaciones
- 17 CircovirusDocumento2 páginas17 CircovirusAxoncomunicacionAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Semana 4 - Inv - Primer Bloque-Investigacion de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - (Grupo1)Documento14 páginasExamen Parcial - Semana 4 - Inv - Primer Bloque-Investigacion de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales - (Grupo1)LORENA HERRERA MEJIAAún no hay calificaciones
- Catalogo de Clientes FamauDocumento6 páginasCatalogo de Clientes FamauJhonnyEdgardParionaCamposAún no hay calificaciones
- Carga y Acarreo en Min Subterranea Con ProblemaDocumento12 páginasCarga y Acarreo en Min Subterranea Con ProblemaOrlando Zea0% (1)
- Paso 3 Planeación Pedagogía HospitalariaDocumento14 páginasPaso 3 Planeación Pedagogía HospitalariaLiceo Pedagogico Meninos0% (1)
- JAQUELINE ALARCON QUISPE Proyecto FinallllDocumento23 páginasJAQUELINE ALARCON QUISPE Proyecto FinallllBrayan Romayn Valverde GutierrezAún no hay calificaciones
- Inod - Rapid Jet - 207-307 - 14.08.2015Documento1 páginaInod - Rapid Jet - 207-307 - 14.08.2015Leonardo Pipa HuamanAún no hay calificaciones
- Organizador Visual - TeoriaDocumento1 páginaOrganizador Visual - TeoriaAmbar SolorzanoAún no hay calificaciones
- Proyectos de Innovacion de Mecanica Industrial.Documento9 páginasProyectos de Innovacion de Mecanica Industrial.Rodrigo VelásquezAún no hay calificaciones
- Gluconeogenesis QuimDocumento52 páginasGluconeogenesis QuimAlvaro Cabrera DiazAún no hay calificaciones
- Capitulo I Aceites y GrasasDocumento50 páginasCapitulo I Aceites y GrasasRosse OrtizAún no hay calificaciones
- Proapsi080403 CronobiologíaDocumento40 páginasProapsi080403 CronobiologíaEzequiel BollatiAún no hay calificaciones
- BursitisDocumento10 páginasBursitisBrayan FrancoAún no hay calificaciones