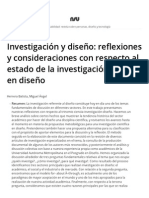Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Disenio y Crisis 2011-09-21
Disenio y Crisis 2011-09-21
Cargado por
FELIPE ANDRES SAN MARTIN PLAZADerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Disenio y Crisis 2011-09-21
Disenio y Crisis 2011-09-21
Cargado por
FELIPE ANDRES SAN MARTIN PLAZACopyright:
Formatos disponibles
G.
Bonsiepe
Diseño y Crisis
Copyright © Gui Bonsiepe, 2011
Conferencia presentado en la Universidad Autónoma Metropolitana, México, en
ocasión de la ceremonia de otorgamiento del título Dr. honoris causa
México, 21 de septiembre 2011
Con profundo agradecimiento recibo la distinción académica en forma del título de
doctor honoris causa – un otorgamiento con alto significado institucional y cultural.
Hay varios motivos para estar agradecido por esta distinción.
Primero, a título personal por el reconocimiento de la defensa de un diseño latino-
americano autónomo mediante contribuciones al discurso proyectual y a la enseñanza.
Segundo, porque no es muy frecuente que un profesional y académico del diseño
reciba una distinción de esta naturaleza. Por lo tanto interpreto esta distinción también
como reconocimiento a la disciplina – una disciplina cuyos resultados de trabajo
afectan y posibilitan la práctica cotidiana en los diversos campos de la acción humana
como trabajo, salud, transporte, vivienda y ocio para nombrar algunos –. El diseño está
presente en los artefactos materiales y comunicacionales en tal grado que los
consideramos como taken for granted, comparable al oxígeno en el aire. Es la
familiaridad con su presencia la que a veces, dificulta distanciarse del mundo de los
artefactos y tomar conciencia que todos son resultados de actos proyectuales.
El tercer motivo de mi agradecimiento es que en mi condición de inmigrante, América
Latina me ha abierto amplias posibilidades de acción tanto en el ámbito académico,
como profesional y como autor principalmente en México, pero también en Brasil, Chile
y Argentina. Esta tradición de generosidad, esta apertura cultural queda evidente
también en la decisión de otorgar esta distinción. Agradezco a todas las personas que
han apoyado esta iniciativa. Ciertamente no es casual que la UAM tenga el lema ‹Casa
Abierta al Tiempo›. Recuerdo vivamente al arquitecto Ramírez Vásquez – tan
importante figura para esta universidad – en nuestro primer encuentro, a mediados de
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 1
los años ’70 y más tarde 1979 en ocasión del primer congreso en América Latina del
Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial, ICSID. El arquitecto
Ramírez Vásquez fue un ejemplo vivo del lema de la UAM. México es reconocido por
una noble tradición de país receptor tanto por quienes se vieron obligados a dejar sus
países de origen, ante la amenaza de la furia de las fuerzas anti-democráticas, o
porque ofrece posibilidades de trabajo, de investigación y de estudios, pues cuenta con
una rica tradición académica pública.
Presentaré algunas reflexiones sobre el diseño, formuladas desde diferentes
perspectivas en este momento de crisis generalizada. La universidad ofrece este
espacio privilegiado para reflexiones, un espacio caracterizado por una comunicación
pluralista que permite divergencias. Las reflexiones están – por razones obvias –
marcadas por mi experiencia personal que abarca, tanto derrotas como modestos
logros. Pero son los proyectos inconclusos, los que me parecen conservar en latencia
un potencial para el futuro.
He dividido mi intervención en tres partes. Primero, ofrezco una interpretación de la
función del diseño explicando, por un lado, su diferencia con las ciencias, y por otro
lado, su estrecha vinculación con las mismas. Segundo, revisaré algunos
malentendidos respecto al diseño. Tercero – y esto es el tema central de mi
intervención –, comentaré las diferentes facetas de crisis y la manera de enfocarla
desde la perspectiva del diseño.
Aunque el diseño se encuentra en la intersección entre la cultura de la vida cotidiana, la
tecnología y la economía, constituyendo lo que en alemán se llama ‹Lebenswelt› – un
término denso y difícil de traducir – podemos transcribirlo como ‹el vivir en el mundo› o
‹el mundo de la vida cotidiana› – no ha atraído, salvo loables excepciones, la atención
del pensamiento filosófico. Probablemente, debido a esa indiferencia el discurso del
diseño no cuenta con el mismo grado de elaboración y madurez como existe en otras
áreas, por ejemplo en la teoría del cine, de la literatura y de las ciencias. Por el
momento, el status cognitivo del diseño está cubierto por un velo de dudas, pues se
despliega en el dominio de la visualidad, intrínsecamente entrelazado con la
experiencia estética, y menos con el dominio de la discursividad. A diferencia con otras
disciplinas universitarias, el diseño no está orientado, en primer lugar, a la generación
de nuevos conocimientos, pero sí a las prácticas de la vida cotidiana. El diseño enfoca
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 2
al carácter operativo o performativo de los artefactos materiales y semióticos,
interpretando la función y la funcionalidad no en términos de eficiencia física como
pasa en las ingenierías, sino en términos de comportamiento insertado en una
dinámica cultural y social. El antaño acalorado debate sobre la relación entre forma y
función, se ha calmado. No existe una relación unidimensional entre la forma de un
producto y su función. La simplicidad de una forma no implica necesariamente una
simplicidad en el uso. A lo sumo puede sugerirlo. Una pelota de fútbol tiene una forma
simple, pero su manejo es todo menos que simple. Caso contrario no habría estrellas
del fútbol. Lo que sí me atrevería a sostener como una de las funciones centrales del
diseño es la reducción de complejidad, hacer el uso de los artefactos e informaciones
más transparente y estéticamente más satisfactorio. Esto vale particularmente para el
diseño interactivo de medios digitales que puede, mediante el uso apropiado de
recursos visuales, auditivos y de animación, aportar a la asimilación de conocimientos.
Este campo, relativamente nuevo, de diseño exige la formación de capacidades
cognitivas, que no siempre han sido favorecidas por los programas de enseñanza del
diseño debido a la existencia de corrientes anti-intelectuales. Solamente la formación
de capacidades cognitivas permitirá al diseñador enfrentar el contenido, la cuestión
central de los medios digitales.
A pesar del enfoque distinto entre ciencias y diseño, ya que el diseño se caracteriza por
mirar al mundo desde la perspectiva de la proyectualidad, y la ciencia lo encara desde
la perspectiva de la reconocibilidad, se puede y se debe generar conocimientos y
realizar investigaciones en el campo del diseño. Los avances en este sentido son
alentadores siempre y cuando se permita aplicar criterios propios de excelencia y
competencia, que no sean derivados de otras tradiciones, evitando además el peligro
del ritualismo científico. En la fase histórica actual que se caracteriza por una alta
intensidad de innovación científica, tecnológica e industrial, se hace cada vez más
evidente la necesidad de generar conocimientos desde la perspectiva proyectual, sobre
todo si se trata de problemas complejos que exceden el know-how de una disciplina
particular. Tomemos el caso del tan publicitado diseño sustentable, que rebasa el
know-how de una disciplina sola y que requiere trabajo en equipo con amplia base
científica, no limitándose a los aspectos ecológicos, sino teniendo en cuenta también la
sustentabilidad social.
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 3
Queda por explicar el extraño fenómeno socio-cultural a partir de la década de los ‘90
en la que el concepto ‹diseño› experimentó una explosión en los medios, lo que ha
llevado a una pérdida de rigor del significado original, de modo tal que en la opinión
pública el término ‹diseño› es frecuentemente reducido a los aspectos estético-
formales, y asociado con lo efímero, lo caro, lo poco práctico y hasta superfluo. Los
diseñadores hace décadas se han amparado contra este malentendido. También se
vieron obligados a defenderse contra críticas, a veces maniqueístas y simplificadoras
que equiparan el diseño a un instrumento de la economía del despilfarro, fomentando
la circulación de mercadería estimulando el consumismo y lucro.
Con sorprendente desfase el diseño entró en el discurso de la business administration.
Se puede aplaudir este fenómeno que, por fin, el discurso de los gerentes registra la
existencia del diseño. Pero se observa una versión equivocada, cuando un destacado
management expert declara, con profunda convicción, que diseño es valor agregado.
El diseño no es en términos filosóficos un accidens. No se puede agregarlo a nada,
pues está intrínseco a cada artefacto. Es essentia.
Como una consecuencia de la valoración del diseño en los círculos de la gestión se ha
acuñado recientemente el concepto ‹design thinking›. Tengo mis dudas si existe algo
como design thinking, a no ser, que se quiera aludir al enfoque holístico o integral del
diseño, que desde siempre sirvió para caracterizar el trabajo de diseño. Si este enfoque
multidimensional, encuentra aceptación en otros campos de actividad, tenemos un
caso alentador para los efectos o la irradiación del diseño en otras áreas. Contamos ya
con ejemplos en el campo de la enseñanza llamada ‹enseñanza basada en proyectos›
o ‹enseñanza orientada a problemas›. Y esto, inclusive, vale para disciplinas como
historia y economía, que no se auto-interpretan como disciplinas proyectuales. Los
prometedores resultados experimentales logrados aconsejan una re-interpretación del
rol del docente y del estudiante. Además permiten especular sobre la posibilidad de
que este enfoque se generalice, afectando en el futuro la enseñanza de todas las
carreras universitarias. No me parece inverosímil la posibilidad de que, en el futuro,
toda la enseñanza universitaria sea orientada al proyecto.
Si bien la palabra ‹crisis› ocupó recién en el año 2008 los titulares de los medios como
consecuencia del cataclismo financiero, los síntomas de una crisis generalizada
abarcando otras áreas – política internacional, política socio-económica, ambiente,
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 4
desempleo, clima, alimentación, genética, energía – hace ya tiempo han sido alertados.
También se reflejan, inevitablemente, en el diseño, en su enseñanza, en su práctica y
en su discurso. Menciono las diferentes crisis, no por un afán apocalíptico o para hacer
pronósticos que generalmente no se verifican, sino con referencia al significado original
del concepto en el sentido de un cambio inevitable, decisivo – un cambio para enfrentar
las innegables turbulencias y muchas veces a las más que turbulencias de la época
actual. Aunque las turbulencias pueden provocar sentimientos de peligro, de amenaza,
de inseguridad, de desorientación, desencanto, depresión y hasta la sensación de ser
irreversibles, una crisis permite ver con mayor precisión y conciencia los antagonismos
y sus causas y de ahí esbozar posibles caminos para superarla. Obviamente hay varias
maneras de reaccionar. Descarto al cinismo proyectual y hasta nihilismo proyectual,
como una opción para hacer frente a la crisis. Sería presuntuoso afirmar que el diseño
pueda jugar un papel decisivo en esta crisis generalizada – pues es también objeto de
esta crisis –, pero sería igualmente presuntuoso negar la capilaridad de las actividades
proyectuales en el tejido de la sociedad en crisis – pues también es participante activo
de la configuración del escenario –. Observadores críticos de la realidad actual,
manifiestan su preocupación por la posibilidad de que las diferentes turbulencias
puedan ser síntoma de una crisis de todo un sistema de producción y consumo que
somete el tejido social y ambiental a tensiones, con consecuencias imprevisibles y
hasta la posibilidad de un colapso.
Una crisis obliga a revisar los marcos dominantes de referencia en los cuales uno se ha
movido hasta el momento. Obliga a verificar su vigencia o pérdida de vigencia.
Observando la historia de las últimas dos décadas, se puede percibir una gradual
erosión del dominio público, del espacio público y hasta el ahuecamiento del concepto
de democracia. Este proceso ha motivado el surgimiento de voces que reclaman la re-
invención del dominio público, reduciendo así la creciente asimetría entre intereses
comunitarios e intereses privados. Por cierto, el individualismo posesivo es fuertemente
arraigado en la cultura occidental actual, pero parece que está excediendo sus límites.
En el campo del diseño este proceso se refleja en un auto-referencialismo desconocido
en épocas anteriores. La persona del diseñador adquirió más importancia que el diseño
propio. Este redoblamiento del diseño sobre si mismo está motivado por la expansión
de la dimensión simbólica del diseño, que a su vez tiene su raíz en el branding, en la
subordinación incondicional a criterios unidimensionales del mercado. En el branding
culmina un proceso que está ciego, frente a todo lo que no se puede expresar en
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 5
valores monetarios. Nadie negará la fuerza omnipresente y hasta aplastante del
mercado, pero una cosa es aceptarlo como realidad y es otra cosa imponerlo como
única realidad. Hoy en día la coraza de la institución llamada ‹mercado› muestra
fisuras. Crecen dudas justificadas, si el mercado como invención social histórica, es el
instrumento más apropiado para enfrentar los problemas apremiantes con los cuales la
humanidad se enfrenta hoy en día y en el futuro. Cito al científico social y filósofo
Jürgen Habermas: «Frente a los problemas del siglo XXI surge de nuevo la vieja duda
si una civilización como un todo puede permitirse ser capturada por el remolino de las
fuerzas motrices de un único de sus subsistemas.» (Habermas, Jürgen. Kritik der
Vernunft. Philosophische Texte Vol. 5. Frankfurt: Suhrkamp, 2009, pág.97)
La cuestión de la energía, hasta hace poco, no había entrado en la matriz de factores
que el diseño tiene que tener en cuenta. Hoy es un desafío central para el diseño
industrial: diseñar productos con bajo insumo de energía, tanto en la producción como
en el consumo y el post-consumo. La crisis energética actual exige un cambio drástico
del paradigma dominante de producción y consumo. Requiere también una revisión a
fondo de lo que se entiende por desarrollo.
Recién ahora el apremiante problema del desempleo y de la inclusión/exclusión entran
en el horizonte de las preocupaciones del diseño. Relacionar el diseño con
problemáticas sociales, provoca una vehemente reacción por parte de los defensores
del status quo que adhieren a la idea de un diseño socialmente neutro o aséptico.
Critican como aberrante e ingenua la esperanza puesta en el diseño como componente
activo en la dinámica social, pero sería ciego escamotear y desestimar los efectos
sociales de las actividades proyectuales.
En los últimos años la mayoría de los países en América Latina ha conmemorado los
200 años de independencia. Este proceso quedó abierto, de lo contrario no se hablaría
de la Segunda Independencia, es decir, el proceso de independencia parece no haber
alcanzado el estado de plena autonomía en los diferentes dominios. No es ningún
secreto, que en la división internacional de trabajo se asigna a los países de la Periferia
la función predominante de exportadores de commodities, es decir de recursos
naturales no elaborados, en forma de minerales, petróleo, maderas, energía, soya,
carne, cereales como insumos para los países industrialmente más diferenciados. Son
productos crudos, sin componente proyectual. Contra esta asignación del rol de
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 6
exportador de commodities por un lado y de importador de productos industrializados
por otro, se dirigen esfuerzos locales de diseño que se preguntan, o deberían
preguntarse: ¿Sirve el diseño que se desarrolla localmente para reducir la heteronimia?
O formulado en términos positivos: ¿Sirve el diseño elaborado localmente para
fortalecer la autonomía? Esta pregunta tiene varias facetas, y una de ellas es la faceta
político-social que no se puede evitar. En esto yace la principal diferencia entre el
diseño en la Periferia y en el Centro, o mejor en los Centros. El diseño en el Centro no
está confrontado con esta cuestión de la autonomía. Puede resultar hasta inconcebible
este planteo en el Centro. En la Periferia una política de diseño fluctúa entre dos polos:
por un lado una política heterodirigida y por otro lado una política de auto-afirmación,
una política para consolidar la Segunda Independencia, una política de fortalecimiento
de la identidad.
El concepto de identidad es un tema que aparece, constantemente, en los debates
sobre el diseño en América Latina. Se pregunta: ¿Qué es la Mexicanidad o
Brasilianidad del diseño? En general se interpreta la identidad en términos de una
determinada configuración formal y cromática de un producto o de un diseño gráfico.
Pero no habría que limitar la identidad a los aspectos estético-formales, pues la
identidad se manifiesta también y, sobre todo, en el tipo de problemas que surgen en
determinado contexto.
En la historia de los últimos 60 años, todos los países latinoamericanos, bajo diferentes
corrientes políticas han coincidido en la formulación e implementación de políticas de
desarrollo. Pero solamente en casos excepcionales han tenido en cuenta la necesidad
de incluir el diseño industrial en esta política, ni hablar del diseño gráfico o de
comunicación visual. No se reconoce aún que, políticas de desarrollo que no tengan en
cuenta el componente proyectual quedarán truncas y tendrán, a lo sumo, un éxito
parcial. Pero frente a las consecuencias alarmantes de un sistema de producción y
consumo, se impone la necesidad de revisar el modelo vigente de desarrollo. Ya no se
trata de imitar, con desfasaje en el tiempo, un modelo de desarrollo de los países
centrales, sino concebir un modelo menos intensivo en el uso de recursos, sobre todo
energéticos, y trazar nuevos caminos para lo que se denomina con el término
‹prosperidad sin crecimiento› – una idea que es anatema para las corrientes
dominantes de la economía cuya lógica no registra la posibilidad de colapso del
sistema biótico y social.
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 7
En una oportunidad T.W. Adorno respondió a la cuestión sobre la función del arte, que
la función del arte consiste justamente en no tener una función. Esto no se puede decir
del diseño. El diseño tiene una función imprescindible que es integrar la ciencia y la
tecnología en la vida cotidiana de una sociedad, concentrándose en la zona
intermediaria entre producto o información y usuario – lo que he llamado con el
préstamo conceptual de la informática ‹diseño de interfaces›. De esta manera el diseño
contribuye – en la formulación del poeta Bertold Brecht sobre la literatura – a hacer
más habitable el mundo de los artefactos materiales y simbólicos. Este objetivo,
modesto y ambicioso a la vez, está íntimamente ligado al concepto de utopía que
ocupa un papel central en el discurso de la modernidad. Hoy en día el concepto de
‹utopía› no tiene buena promoción. Ha sido objeto de críticas y hasta denuncias por
parte de la corriente de pensamiento etiquetado con el término post-modernismo. En
algunos casos los críticos llegan a tal extremo de querer establecer una conexión entre
autoritarismo y utopía, lo que me parece una lectura bastante tendenciosa e injusta.
Pues sin componente utópico no hay proyecto, o a lo sumo será un proyecto
desvinculado de sus lazos sociales. Es ahí donde modernidad y post-modernidad
revelan sus posiciones antagónicas.
Para terminar cito a una obra de Voltaire que puede servir para ejemplificar posturas
alternativas en tiempos de crisis. Al final de su narrativa clásica Cándido, el autor pone
en la boca del protagonista, que ha sufrido desgracias de toda índole sin perder nunca
la convicción de vivir en el mejor de los mundos, estas palabras: «Tenemos que cultivar
nuestro jardín.» Se puede interpretar esta frase como expresión de un estado de ánimo
resignado, como retracción al pequeño rincón personal, como una renuncia al proyecto.
Esta postura es opuesta al diseño: La resignación no es una actitud de diseño.
Gui Bonsiepe | Agradecimiento UAM | 2011_09_21 | 8
También podría gustarte
- Ledesma y Lopez - Comunicacion para DiseñadoresDocumento14 páginasLedesma y Lopez - Comunicacion para DiseñadoresSteven Mahecha0% (1)
- El Oficio de DiseñarDocumento5 páginasEl Oficio de DiseñarNestor Hernan Vidales Martinez100% (1)
- Leer Del Posmodernismo A La Deconstrucción de Buenos Aires de Bernardele, O. (1994), Pp. 145-166Documento26 páginasLeer Del Posmodernismo A La Deconstrucción de Buenos Aires de Bernardele, O. (1994), Pp. 145-166Marco MurilloAún no hay calificaciones
- Ergonomía y Percepción VisualDocumento18 páginasErgonomía y Percepción VisualPsicología Cuaad DiseñoAún no hay calificaciones
- La Sintaxis de La Imagen. Introducción Al Alfabeto Visual.Documento12 páginasLa Sintaxis de La Imagen. Introducción Al Alfabeto Visual.lautxap100% (1)
- 63-Beatriz Galán - Diseño, Desarrollo y ProyectoDocumento76 páginas63-Beatriz Galán - Diseño, Desarrollo y Proyectoorlandoargentino100% (1)
- Buchanan-Pensamiento Disen - o PDFDocumento18 páginasBuchanan-Pensamiento Disen - o PDFEdward EarendilAún no hay calificaciones
- Principios de Diseño de Un LOGODocumento4 páginasPrincipios de Diseño de Un LOGOFlowers J RiascosAún no hay calificaciones
- La Aventura Creativa, Las Raices Del Diseño - Andre RicardDocumento101 páginasLa Aventura Creativa, Las Raices Del Diseño - Andre Ricardfiloang100% (2)
- La Utilidad en El DiseñoDocumento73 páginasLa Utilidad en El DiseñoMelanieAún no hay calificaciones
- 03 IF 10 - Entrevista Ezio ManziniDocumento7 páginas03 IF 10 - Entrevista Ezio ManziniMati DalfonsoAún no hay calificaciones
- Joan Costa - ParadigmaDocumento5 páginasJoan Costa - Paradigmaraxxo73Aún no hay calificaciones
- Ignacio Martin AsuncionRevista APPAREIL.Documento312 páginasIgnacio Martin AsuncionRevista APPAREIL.jochoa_87829100% (1)
- Diseño Citable PublicitarioDocumento4 páginasDiseño Citable PublicitarioSindi Janeth RIASCOS MONTOYAAún no hay calificaciones
- Ensayo de Diseño y PubicidadDocumento8 páginasEnsayo de Diseño y Pubicidadgirasol_8011Aún no hay calificaciones
- FILOSOFIA DEL DISEÑO Vilem FlusserDocumento9 páginasFILOSOFIA DEL DISEÑO Vilem FlusserNancy UrosaAún no hay calificaciones
- Investigación y Diseño - Reflexiones y Consideraciones Con Respecto Al Estado de La Investigación Actual en DiseñoDocumento12 páginasInvestigación y Diseño - Reflexiones y Consideraciones Con Respecto Al Estado de La Investigación Actual en DiseñoJuan Victor Avila CallejasAún no hay calificaciones
- Jorge Frascara PDFDocumento9 páginasJorge Frascara PDFJosias Cazares SalinasAún no hay calificaciones
- El Diseño. Del Sentido A La Acción. Capítulo 1.4.Documento35 páginasEl Diseño. Del Sentido A La Acción. Capítulo 1.4.Fernando FraenzaAún no hay calificaciones
- Explorando FuturosDocumento57 páginasExplorando FuturosMilciades De Jesus BalbuenaAún no hay calificaciones
- La Función Simbólica en La Arquitectura ArquetiposDocumento16 páginasLa Función Simbólica en La Arquitectura ArquetiposqdcarlosAún no hay calificaciones
- Entrevista SaltzmanDocumento13 páginasEntrevista SaltzmanjuliaAún no hay calificaciones
- Enseñanza Diseno GráficoDocumento16 páginasEnseñanza Diseno GráficoZinnia MGAún no hay calificaciones
- Lo Urbano y Lo Humano Tomo IDocumento293 páginasLo Urbano y Lo Humano Tomo ITefy GrAún no hay calificaciones
- Félix BeltránDocumento23 páginasFélix Beltránsatchmen33Aún no hay calificaciones
- Qué Es La Retórica de La ImagenDocumento7 páginasQué Es La Retórica de La ImagenWatson CriticonAún no hay calificaciones
- Pensar Con Tipos 2Documento67 páginasPensar Con Tipos 2Izaskun AalatzAún no hay calificaciones
- A135514 Penailillo J Investigación para Adoptar Una Moda 2021 TesisDocumento150 páginasA135514 Penailillo J Investigación para Adoptar Una Moda 2021 TesisMilagrosAún no hay calificaciones
- Diseño Social LEDESMA Ma Del ValleDocumento7 páginasDiseño Social LEDESMA Ma Del ValleLisandro SosaAún no hay calificaciones
- 4 - El Problema de Los Problemas de Diseño - DorstDocumento5 páginas4 - El Problema de Los Problemas de Diseño - DorstFatima SoteloAún no hay calificaciones
- Chaves - Diseño y Comunicación, Teorías y Enfoques Críticos (Reseña)Documento8 páginasChaves - Diseño y Comunicación, Teorías y Enfoques Críticos (Reseña)judaco1Aún no hay calificaciones
- Fundamentos Del Diseño GráficoDocumento10 páginasFundamentos Del Diseño GráficoNinibel Paola Blones TadinoAún no hay calificaciones
- Comunicación y Critica - ResumenDocumento95 páginasComunicación y Critica - ResumenLuz Parimango100% (2)
- MALDONADO - El Diseño Industrial ReconsideradoDocumento3 páginasMALDONADO - El Diseño Industrial ReconsideradoMariano Miguez0% (1)
- El Diseño de La Periferia-Gui Bonsiepe EnsayoDocumento5 páginasEl Diseño de La Periferia-Gui Bonsiepe EnsayoMiguel AvilaAún no hay calificaciones
- Arte y Diseño: El Impacto de Las Nuevas TecnologíasDocumento20 páginasArte y Diseño: El Impacto de Las Nuevas TecnologíasAlan ZuñigaAún no hay calificaciones
- Iconografía y Pictogramas PDFDocumento19 páginasIconografía y Pictogramas PDFBrandon Puerta100% (1)
- MARGOLIN Victor El Diseñador CiudadanoDocumento16 páginasMARGOLIN Victor El Diseñador CiudadanoGuillermo LagoAún no hay calificaciones
- Diseño de Comunicación Visual UNODocumento42 páginasDiseño de Comunicación Visual UNOFederico Labaque50% (2)
- Afiche FrascaraDocumento11 páginasAfiche Frascarajuli1227Aún no hay calificaciones
- Diseno GraficoDocumento16 páginasDiseno GraficoRocío MilagrosAún no hay calificaciones
- Anuario Master 2016 2017Documento132 páginasAnuario Master 2016 2017Coordinación Máster Dirección de ArteAún no hay calificaciones
- Proceso de Diseño de Programa SeñaleticoDocumento24 páginasProceso de Diseño de Programa SeñaleticoJORGE LOPEZAún no hay calificaciones
- Metodología de La Investigación para Diseñadores Gráficos-01Documento10 páginasMetodología de La Investigación para Diseñadores Gráficos-01Drex Jose100% (2)
- Metodología Del DiseñoDocumento26 páginasMetodología Del DiseñoLily Zanders100% (1)
- La Cultura Del DiseñoDocumento21 páginasLa Cultura Del DiseñoClaudia Espinoza100% (1)
- 4.8.115 - Zimmermann Que Es Diseno Pag 99 A 166Documento29 páginas4.8.115 - Zimmermann Que Es Diseno Pag 99 A 166Eugge FerreyraAún no hay calificaciones
- Nonagono SemioticoDocumento16 páginasNonagono SemioticoRodrigo EmanuelAún no hay calificaciones
- 2 - Fundamentos Del DISEÑO GRÁFICODocumento18 páginas2 - Fundamentos Del DISEÑO GRÁFICOkarla mcAún no hay calificaciones
- Diseño CreativoDocumento24 páginasDiseño CreativoKty LizAún no hay calificaciones
- Los 10 Principios de Un Buen DiseñoDocumento1 páginaLos 10 Principios de Un Buen DiseñoCristian Avalos0% (1)
- 02 - Sintaxis de La Imagen - DondisDocumento14 páginas02 - Sintaxis de La Imagen - DondisLaura Almonacid LópezAún no hay calificaciones
- Semiotica Del DiseñoDocumento100 páginasSemiotica Del DiseñoThanatos Calizaya100% (2)
- El Color en La Identidad Corporativa - Norberto ChavesDocumento3 páginasEl Color en La Identidad Corporativa - Norberto ChavesArgenis RomeroAún no hay calificaciones
- Propuesta ConceptualDocumento11 páginasPropuesta ConceptualP.Alonso Rebolledo Arellano100% (2)
- Curso de Introduccion A Los Estudios UniversitariosDocumento73 páginasCurso de Introduccion A Los Estudios UniversitariosFlorentino BragaAún no hay calificaciones
- Los Territorios Del Diseño y Su Incidencia en Los Modelos EducativosDocumento6 páginasLos Territorios Del Diseño y Su Incidencia en Los Modelos EducativossilviobermudezAún no hay calificaciones
- Diseño EconomiaDocumento4 páginasDiseño EconomiaJosé LuisAún no hay calificaciones
- La Enseñanza Del Diseño A Traves de La Practica ProfesionalDocumento12 páginasLa Enseñanza Del Diseño A Traves de La Practica ProfesionalArq. Leslie VivasAún no hay calificaciones