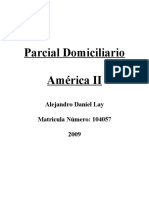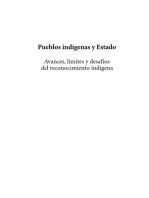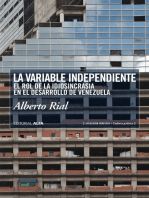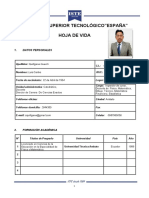Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Promoción de La Resolucion Indigena de Conflictos en El Ecuador
Promoción de La Resolucion Indigena de Conflictos en El Ecuador
Cargado por
Roberto Cordova GavilanDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Promoción de La Resolucion Indigena de Conflictos en El Ecuador
Promoción de La Resolucion Indigena de Conflictos en El Ecuador
Cargado por
Roberto Cordova GavilanCopyright:
Formatos disponibles
Psicología Política, Nº 11, 1995, 7-14
PROMOCION DE LA RESOLUCION INDIGENA
DE CONFLICTOS EN EL ECUADOR
R.V.Wagner - N.Wray
Bates College
Coord. Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
RESUMEN ABSTRACT
En las últimas décadas ha aumentado el The past few decades have seen an in-
interés por la resolución práctica de los creasing interest in dispute resolution
conflictos. Gran parte de la teoría e inves- practice. Most theory and research have
tigación se ha centrado en las técnicas de focussed on dispute resolution techniques
resolución de conflictos en el mundo oc- in the Western world. It is therefore im-
cidental. Es por tanto importante analizar portant to examine and preserve non-
y preservar las técnicas no tradicionales y traditional, non-Western techniques. This
no occidentales. Este artículo es una des- paper is a description of a pilot project in
cripción de un proyecto piloto en Ecua- Ecuador, designed to reinstitute and rein-
dor, planificado para reinstaurar y reforzar force traditional methods of resolving
los métodos tradicionales de resolver los conflict within the indigenous communi-
conflictos en las comunidades indígenas ties of the sierra and the Amazon. A ma-
de la sierra y del Amazonas. Un tema cen- jor concern is how well the highly inte-
tral es cómo responderá el sistema políti- grated national political system will re-
co nacional altamente integrado, cuando spond when community members are in
los miembros de la comunidad entren en conflict with people from another com-
conflicto con personas de otras comuni- munity or outside the indigenous commu-
dades o con una comunidad distinta. nity altogether.
A medida que la Guerra fría ha ido pasando a un segundo plano, han
aumentado los esfuerzos constructivos por resolver los conflictos de todas
las partes del mundo. Este aumento ha sido especialmente evidente en mu-
chas zonas del mundo occidental, donde las técnicas de resolución de con-
flictos se han aplicado en todos los niveles del ámbito político y social —
desde los conflictos internacionales a la regulación laboral, al barrio y a los
conflictos caseros. La aplicación práctica ha ido acompañada de una mayor
teorización e investigación en la resolución de conflictos. Sin embargo,
como Horowitz y Boardman (1994) señalan, la teoría e investigación se han
centrado fundamentalmente en los grupos autorizados, es decir, los princi-
8 Psicología Política, Nº 11, Noviembre 1995
pios masculinos occidentales en la resolución de conflictos. Wall y Callis-
ter (1995), asimismo, señalan que nos hemos olvidado de los puntos de vis-
ta no-occidentales de la resolución de conflictos.
El peligro es que la ola de teoría e investigación occidental puede eclip-
sar considerablemente el pensamiento y prácticas no occidentales de forma
que se desaparezcan. La pérdida será sentida en algunos aspectos importan-
tes. Primero, como ha señalado Montiel (1955) en su descripción de la re-
solución de conflictos en Filipinas, las técnicas occidentales pueden ser in-
adecuadamente aplicadas a contextos no occidentales. Segundo, muchas
técnicas no occidentales pueden ser utilizadas, y por consiguiente enrique-
cer la resolución de conflictos en contextos occidentales. El desarrollo de la
teoría y práctica en la resolución de conflictos será inevitablemente intensi-
ficado con la presentación de una variedad de técnicas.
Nos enfrentamos al gran peligro de olvidar y al final perder prácticas de
resolución de conflictos no-tradicionales en aquellas naciones, donde los
grupos étnicos subordinados están dominados por un sistema político alta-
mente integrado que emplea principios legales generales y que excluyen el
uso de métodos informales, tradicionales, de la resolución de conflictos
(Clignet, 1991). Excelentes ejemplos de un grupo dominante que impone su
estructura de toma de decisión política y legal sobre grupos subordinados
abundan en la colonización de las Américas. Aunque la mayor parte de la
colonización se produjo hace centurias, quedan unos pocos ejemplos en los
que el contacto y el cambio cultural concomitante entre conolizadores y
algunos grupos étnicos aislados ha sido mínimo. Tal ha sido el caso de la
región amazónica de Latinoamérica. Sin embargo, la reciente recuperación
de la explotación de los Andes y del Amazonas —especialmente para la
agricultura y perforación del petróleo— amenaza tanto el ambiente físico
como la cultura tradicional de las comunidades indígenas. Si la cultura des-
aparece, sus propias técnicas de resolución de conflictos podrían perderse
también. Afortunadamente, todavía pueden realizarse esfuerzos para pre-
servar elementos constructivos de estas culturas. En este artículo, describi-
remos un esfuerzo iniciado en Ecuador para preservar procedimientos tra-
dicionales que, hasta hace muy poco, han resuelto efectivamente conflictos
entre los miembros de las comunidades indígenas.
El Ecuador es un país de 12 millones de habitantes, del 30% al 40% de
los cuales son personas indígenas quechua-parlantes pertenecientes a diez
grupos étnicos. Los indígenas viven principalmente en los Andes y la re-
gión amazónica. Como en la mayoría de los países del mundo, estas perso-
nas nativas han estado sometidas a una fuerte intromisión de los coloniza-
dores europeos durante las cuatro últimas centurias. Gran parte de la Suda-
Promoción de la resolución indígena ... 9
mérica occidental fue invadida por los conquistadores españoles quienes
inicialmente destruyeron el gobierno inca existente e impusieron la admi-
nistración del reino español. Las guerras de independencia de España en la
década de 1820 simplemente condujeron a una sustitución de la autoridad
de los colonizadores europeos.
Aunque no fueron sometidos a un traslado masivo ni a la aniquilación
vivida por las personas nativas de los Estados Unidos, los indígenas ecua-
torianos fueron seguramente explotados y relegados a ciudadanos de se-
gunda clase. Aún así, fueron capaces de mantener en distinto grado, depen-
diendo de la tribu y la región, sus lenguajes, muchas de sus costumbres y su
identidad étnica.
Los últimos 50 años han supuesto un aumento constante en la industria-
lización y modernización del Ecuador, y una concomitante erosión de las
comunidades indígenas tradicionales. Tres amplias categorías de comunida-
des han evolucionado. Algunas comunidades han evolucionado a entidades
bastante organizadas, en algunos casos muy prósperas. Se han adaptado
bastante bien a la estructura del estado gobernante, actuando dentro de las
prescripciones gubernamentales cuando es necesario, bien manteniendo en
gran medida sus propios consejos.
Un segundo grupo no le ha ido tan bien. Han sido duramente explota-
dos, discriminados, y no han desarrollado la prosperidad y autonomía dis-
frutada por las otras comunidades. Como resultado, están menos unidos y
han sufrido un gran deterioro de las costumbres tradicionales, en parte de-
bido a que los miembros más jóvenes han emigrado a las ciudades para tra-
bajar y han vuelto con una versión nueva o desleída de los valores tradicio-
nales.
El tercer grupo, las comunidades de las Amazonas, recientemente han
sufrido la intrusión del mundo externo. La naturaleza de la selva Amazonia
es tal que estas tribus han estado aisladas no solo del resto del Ecuador sino
también de todo el mundo. Su aislamiento ha desaparecido bastante brus-
camente, en parte debido a la llegada de inmigrantes de otras regiones del
país, que están diezmando la selva para la agricultura, y en parte por el des-
cubrimiento y rápida instalación de perforación de petróleo en la jungla
amazónica. Un gobierno que una vez les ignoró por completo, ahora tiene
gran interés en los asuntos de estas tribus, alterando sus procesos tradicio-
nales de gobierno en orden a pacificar la región para el posterior asenta-
miento agrícola y exploración de petróleo.
Existen tres elementos principales de la estructura gubernamental de las
comunidades indígenas. Primero, existen los consejos locales, el Cabildo,
reconocido por la ley y elegido por la comunidad —en la mayoría de los
10 Psicología Política, Nº 11, Noviembre 1995
casos la elección puede ser una confirmación de la jerarquía dominante tra-
dicional en la comunidad. Segundo, existen los consejos regionales, nor-
malmente compuestos de las comunidades de un grupo étnico determinado.
Tercero, estas agrupaciones regionales se unen en una federación nacional
de personas nativas.
El sistema legal ecuatoriano no reconoce la capacidad de las autorida-
des indígenas, tal como el cabildo, para resolver los conflictos legales. En
consecuencia, los conflictos que no pueden ser resueltos por las partes im-
plicadas deben presentarse a las autoridades gubernamentales, tales como el
teniente político, y finalmente al sistema judicial estatal. Las dificultades
con este procedimiento son cuádruples. Primero, el sistema legal estatal es
caro. El acusado y el acusador en la mayoría de las comunidades no pueden
costearse su defensa o los otros gastos asociados a la acción legal. Segundo,
el sistema lleva tiempo, normalmente mucho más que el que puede soportar
el acusador. Veamos un ejemplo típico y simple. El acusador demanda al
acusado por faltar a su promesa de pagarle en semillas por su ayuda durante
la cosecha. Antes de que el sistema estatal decida sobre el caso, pueden pa-
sar algunas estaciones, dejando al acusador sin las semillas necesarias para
ganarse la vida. Tercero, los indígenas tienen poca confianza en el estado,
que históricamente se ha aprovechado de ellos e impuesto una supuesta jus-
ticia favorable a las instituciones. De la misma manera, se piensa que los
abogados sirven también a su propio interés o a los intereses del estado y
no a los de sus clientes. Cuarto, las decisiones tomadas por los jueces a me-
nudo son inadecuadas al contexto de las normas y condiciones de las co-
munidades indígenas. Una multa monetaria, por ejemplo, para el granjero
que olvidó pagar a un trabajador con semillas, no tiene sentido en una co-
munidad cuyo economía se fundamenta básicamente en el intercambio de
bienes y servicios.
A pesar de las relaciones incómodas de las comunidades indígenas con
el sistema legal estatal, sin embargo muchos indígenas se ponen bajo el
amparo del mismo porque han perdido la confianza en las autoridades tra-
dicionales: les preocupa que se consideren inválidos los acuerdos intraco-
munitarios si van en contra de las leyes estatales, lo que hacen, por ejem-
plo, muchos acuerdos sobre la herencia; les preocupa la parcialidad de los
líderes tradicionales; y han empezado a despreciar su propia cultura a me-
dida que están más y más expuestos a la cultura dominante ecuatoriana.
Es en el contexto de este dilema en el que un grupo de abogados en
Quito, denominando CIDES, el Centro de Investigación de Derecho y So-
ciedad, solicitó y recibió una subvención de la Dotación Nacional para la
Democracia, que le permitió iniciar un programa para reinstituir y promo-
Promoción de la resolución indígena ... 11
ver los métodos tradicionales de resolución de conflictos en las comunida-
des indígenas. El objetivo del programa no era meramente el recobrar y
conservar las prácticas tradicionales por razones culturales, sino en realidad
el recuperar los mecanismos que podían redirigirse al sistema estatal de jus-
ticia impuesto que ha fracasado a menudo en resolver adecuadamente las
necesidades de los indígenas.
Un sistema de justicia redirigido, fortalecido, que incorpora los meca-
nismos tradicionales conciliatorios puede evitar muchos de los cuatro in-
convenientes del sistema estatal. Es económico, puede ser oportuno, ha sido
puesto a prueba y goza ya de la confianza de cierta parte de la comunidad
indígena, y las decisiones tomadas estarían de acuerdo con las normas tra-
dicionales y las condiciones locales. El sistema tradicional empieza con los
intentos por los amigos o la familia allegada de resolver un conflicto; si fra-
casan, se recurre a un miembro de confianza y respetado de la comunidad
para que actúe como conciliador; y si él o ella no tiene éxito, el consejo
elegido toma una decisión sobre el asunto. El programa que describimos se
relaciona con la segunda de estas tres etapas, la conciliadora, como el me-
canismo para la resolución del conflicto en la comunidad.
La estrategia que adoptó CIDES fue organizar una sesión de trabajo so-
bre la conciliación, atendida por un grupo pequeño de actuales y po-
tenciales conciliadores indígenas de distintas comunidades quechuas de
cinco provincias. El objetivo de estas sesiones de trabajo era permitir a los
participantes compartir unos con otros los métodos de resolución de con-
flictos utilizados en sus respectivas comunidades. Los organizadores pen-
saron que la aceptación del programa era adecuado en su funcionamiento a
la estructura gobernante indígena, evitando en la medida de lo posible cual-
quier conexión posible con el estado. Mantuvieron largas sesiones con las
organizaciones regionales de indígenas y, por medio de ellas, con los líde-
res de las comunidades. Una parte grande de estas entrevistas consistieron
en sesiones de sensibilización, para informar a la dirección regional y local
de su programa, de su potencial valor para la comunidad indígena, y de la
naturaleza de los talleres que estaban siendo organizados. Finalmente se
eligieron los catorce participantes del taller por los consejos de administra-
ción regionales en colaboración con las comunidades. Los elegidos forma-
ron un grupo diverso: (1) miembros de cabildos locales expertos en la tra-
mitación oficial de conflictos, (2) miembros más antiguos, respetados de la
comunidad con una larga experiencia en la resolución de conflictos de la
comunidad, y (3) en una instancia única, un teniente político quien, aunque
nombrado por el estado para dicho puesto, se había ganado el respeto de la
comunidad local. Este método de selección de los participantes intensificó
12 Psicología Política, Nº 11, Noviembre 1995
el compromiso y el apoyo de las autoridades locales y se inició el proceso
de dar a conocer la disponibilidad de los conciliadores.
Aunque la larga sesión de trabajo empezó con la teoría general e infor-
mación sobre la resolución de conflictos proporcionada, básicamente, por
un colombiano y no un consejero ecuatoriano, la mayor parte del proceso se
centró en los conciliadores mismos. El asesor colombiano fue ayudado por
un antropólogo ecuatoriano y un abogado indígena, ambos conocidos y res-
petados por los indígenas. Los participantes discutieron los tipos de conflic-
tos con los que probablemente tenían que enfrentarse; representaron su pa-
pel y criticaron las visiones de cada uno sobre la gestión de los conflictos;
valoraron la posibilidad de aplicación de las diferentes técnicas de las tribus
a los conflictos de sus propias comunidades.
La evaluación de los participantes de la sesión de trabajo puso de mani-
fiesto un aumento en la variedad de técnicas que pueden emplearse en el
hogar y un refuerzo y perfeccionamiento de las técnicas que habían utiliza-
do en el pasado. Mencionaron que había aumentado su confianza en el tra-
tamiento de conflictos y su habilidad para escuchar pacientemente y de
forma desinteresada a cada una de las partes. También mostraron una ma-
yor inclinación hacia la mediación, más que hacia el arbitraje en los con-
flictos. Volvieron a sus comunidades, esperando aumentar su actividad co-
mo conciliadores al dar a conocer su disponibilidad y convencer a las auto-
ridades locales de que les remitieran a los litigantes antes de proceder con
las audiencias más formales ante las autoridades mismas.
La evaluación del primer año del programa se llevó a cabo por el antro-
pólogo y el abogado indígena. La selección de estos dos evaluadores de-
muestra además la decidida voluntad de los organizadores de evitar la apa-
riencia de extraños patrocinadores que saben lo que es mejor para los nati-
vos acorralados. El procedimiento de la evaluación consistió en visitar a
cada uno de los conciliadores in situ y en la recogida de informes sobre los
esfuerzos de resolución realizados por 7 de los 14 conciliadores.
Los resultados de estos esfuerzos del primer año fueron diversos. De
los 14 primeros conciliadores, sólo 10 fueron realmente capaces de realizar
su papel. Los otros cuatro perdieron apoyo, ya por su franca retirada o por-
que los miembros del cabildo cambiaron y no apoyaron a los nuevos conse-
jeros.
Los diez conciliadores que funcionaron atendieron un promedio de diez
conflictos, muchos de los cuales lograron resolverlos. Aproximadamente
45% de sus casos fueron conflictos familiares, entre marido y mujer o
miembros allegados de la familia; 37% eran sobre derechos de la tierra, tal
como la propiedad, límites de la propiedad, y derechos hereditarios; el 18%
Promoción de la resolución indígena ... 13
restante fueron de naturaleza variada, incluyendo daños involuntarios a la
propiedad, acceso a carreteras y a manantiales. La inmensa mayoría de los
casos implicaban a miembros de la misma comunidad. Unos pocos que im-
plicaron a extraños se trataron de forma diferente: por ejemplo, buscando la
ayuda de personas respetables en la región, tales como un sacerdote o un
doctor, o apoyando al partido local quien al final compareció ante el tribu-
nal. Aunque aún no disponemos de datos precisos, la mayoría de casos en
los que estaban implicados personas de la misma comunidad se resolvieron,
al parecer con la gratitud de los propios litigantes.
A pesar del éxito general de los conciliadores, surgieron problemas evi-
dentes. Primero, muchos de los conciliadores se sintieron aislados (que lo
estaban) y con la necesidad de comunicarse con otros conciliadores para
tener apoyo y consejo. Segundo, como el proceso estaba en sus comienzos,
el trabajo de los conciliadores se interrumpió fácilmente por la elección
anual del cabildo y la necesidad de solicitar la ayuda de un conjunto nuevo
de consejeros. Tercero, algunos conciliadores, especialmente aquellos que
también estaban en el cabildo, vieron que no tenían tiempo suficiente para
tratar los casos que les llegaron. Cuarto, los conciliadores que no estaban en
puestos oficiales de autoridad, tal como ser miembros de los consejos loca-
les o regionales, descubrieron que de vez en cuando sus capacidades y legi-
timidad eran cuestionadas por una u otra de las partes del conflicto, así co-
mo por los oficiales locales y estatales. Por último, los conciliadores encon-
traron que eran generalmente incapaces de enfrentarse a los casos que im-
plicaban a una persona de una comunidad diferente: no se dio una base de
confianza y legitimidad.
Alentados por el éxito general de la primera fase de su programa, y en
un esfuerzo por quitar importancia a algunas de las dificultades antes men-
cionadas, CIDES, los organizadores, diseñaron una segunda fase del pro-
grama. Sus esfuerzos se concentraron en dos de las cinco provincias inicia-
les, una de la sierra y otra de la selva amazónica. Pensaron que al estar con-
centrados geográficamente los conciliadores, estarían mucho menos aisla-
dos y así tendrían mayor oportunidad de comunicarse para ayudarse y darse
consejos. Cuanto más frecuentes fueron las discusiones sobre las formas
creativas de tratar los problemas a los que continuamente se enfrentaban las
comunidades indígenas, más fácil fue la educación de la comunidad y la
publicidad sobre el programa y la utilidad de los conciliadores. En definiti-
va, al estar los conciliadores cerca de las comunidades aumentó la probabi-
lidad de éxito en la gestión de los conflictos intercomunitarios.
La selección de los nuevos conciliadores en estas dos regiones se reali-
zó también por los consejos locales y regionales. En el proceso, destacaron
14 Psicología Política, Nº 11, Noviembre 1995
las ventajas de tener personas en puestos oficiales de autoridad y de esta-
blecer un mecanismo para legitimar el papel del conciliador de modo que el
proceso se realizara aún cuando cambiara las juntas directivas. Finalmente,
para aprovechar al máximo la experiencia de la primera fase, y reforzar los
esfuerzos de los conciliadores iniciales y su compromiso con la hegemonía
local, los nuevos conciliadores serían entrenados por ellos.
¿Qué podemos concluir de este programa piloto en la resolución de
conflictos? El mensaje es sencillo. Respetar y reforzar las normas locales
ha tenido dos efectos saludables. Primero, ha ayudado a que el programa
consiguiera la aceptación y confianza de las comunidades loca les indíge-
nas necesarias para su éxito. Segundo, ha legitimado las técnicas tradicio-
nales de la resolución de conflictos que el programa quería reforzar. Mere-
ce la pena repetir los pasos centrales que dieron los organizadores del pro-
grama para mostrar su respeto por normas locales. Primero, discutieron el
programa a fondo las autoridades indígenas locales y regionales. Segundo,
contaron con estas autoridades para seleccionar a los participantes. Tercero,
el programa estuvo ampliamente controlado por los participantes indígenas.
Cuarto, el programa se valoró por un equipo completamente aceptable por
las autoridades indígenas. Quinto, rediseñaron el programa en colaboración
con los líderes indígenas de la comunidad para responder a las dificultades
señaladas por los conciliadores indígenas. Y finalmente, los organizadores
se apartaron todo lo que pudieron del estado y gobierno nacional. No tu-
vieron, sin embargo, que enfrentarse directamente a las dificultades in-
herentes al conflicto entre miembros de las comunidades y personas que
apoyaban rígidamente el modelo de la resolución del conflicto representado
por el sistema formal judicial de la nación ecuatoriana. Semejante -
enfrentamiento será una prueba principal del éxito del modelo representado
en este programa piloto.
Referencias
Clignet,R.(1991): Conflict and culture in traditional societies. In J. Montville (Ed.): Conflict
and peacemaking in multiethnic societies. New York: Lexington Books, (pp. 65-79)
Horowitz,S.V.-Boardman,S.K.( 1994 ): Managing conflict: Policy and research implica-
tions. Journal of Social Issues, 50(1), 197-211.
Montiel,C.J.(1995): Social psychological dimensions of political conflict resolution in the
Philippines. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 1, 149-159.
Wall,J.A.-Callister,R.R.(1995): Ho'oponopono: Some lessons from Hawaiian mediation.
Negotiation Journal, 11, 45-54.
También podría gustarte
- Semana 11 Tarea#1 Lengua y LiteraturaDocumento2 páginasSemana 11 Tarea#1 Lengua y LiteraturaHERRERA GERALDINE100% (3)
- Primer Avance EdwinDocumento9 páginasPrimer Avance Edwindaniela rosilesAún no hay calificaciones
- Refuerzos Tercer PeriodoDocumento9 páginasRefuerzos Tercer PeriodoclaudiaAún no hay calificaciones
- Conflictos Éticos y El NeoliberalismoDocumento7 páginasConflictos Éticos y El Neoliberalismomanuel mendietaAún no hay calificaciones
- PROCESOSDERECONSTITUCINwebfinalDocumento210 páginasPROCESOSDERECONSTITUCINwebfinalflirtas encuadernaciones100% (1)
- Conflicto Mapuche Génesis, Actores y PerspectivasDocumento38 páginasConflicto Mapuche Génesis, Actores y PerspectivasPabloko840% (1)
- Reseña Crítica y Comparativa: End of The SpearDocumento9 páginasReseña Crítica y Comparativa: End of The SpearIhiruye RebolledoAún no hay calificaciones
- Toledo Llancaqueo, Víctor. 2005. Políticas Indígenas y Derechos Territoriales en América Latina: 1990-2004 ¿Las Fronteras Indígenas de La Globalización?Documento36 páginasToledo Llancaqueo, Víctor. 2005. Políticas Indígenas y Derechos Territoriales en América Latina: 1990-2004 ¿Las Fronteras Indígenas de La Globalización?JkopkutikAún no hay calificaciones
- 7 PrincipiosDocumento18 páginas7 PrincipiosKatia BarillasAún no hay calificaciones
- Usos y Costumbres de Los Pueblos Indígenas de MorelosDocumento7 páginasUsos y Costumbres de Los Pueblos Indígenas de MorelosAlejandro López de Lara MarínAún no hay calificaciones
- Informe-U L LDocumento17 páginasInforme-U L LUriel Lar LizAún no hay calificaciones
- 1.4 Perspectivas y RetosDocumento12 páginas1.4 Perspectivas y RetosMiriam 'SaraiiAún no hay calificaciones
- Guia 8 Grado Octavo Ciencias SocialesDocumento3 páginasGuia 8 Grado Octavo Ciencias SocialesJuan Jose Monje Osorio 1001Aún no hay calificaciones
- Final de CiudadaniaDocumento83 páginasFinal de CiudadaniaNikolay SevchenkoAún no hay calificaciones
- Parcial Domiciliario de America IIDocumento8 páginasParcial Domiciliario de America IIAlejandro LayAún no hay calificaciones
- Tarea s6Documento10 páginasTarea s6Francis TejedaAún no hay calificaciones
- Gros, Ser DiferenteDocumento17 páginasGros, Ser DiferentePedro RubianoAún no hay calificaciones
- Grupos ÉtnicosDocumento18 páginasGrupos ÉtnicosAlejandro CRAún no hay calificaciones
- Educ Indígena PolíticasDocumento26 páginasEduc Indígena PolíticasRosa Isela Garcia LarragoitiaAún no hay calificaciones
- Ensayo Colombia y La Resistencia Zapatista en Mexico 5 NovDocumento11 páginasEnsayo Colombia y La Resistencia Zapatista en Mexico 5 NovPatricia Isabel Galvis VeraAún no hay calificaciones
- Sociales Sede Principal Docente Juan Calixto 703 Lapso 8Documento5 páginasSociales Sede Principal Docente Juan Calixto 703 Lapso 8Natalia Florez PeñarandaAún no hay calificaciones
- Ecosocialismo y Buen Vivir-Diálogo Entre Dos Alternativas Al Capitalismo-2013 - Matthieu Le Quang-LibroDocumento92 páginasEcosocialismo y Buen Vivir-Diálogo Entre Dos Alternativas Al Capitalismo-2013 - Matthieu Le Quang-LibroJuan Carlos Flores CalderónAún no hay calificaciones
- Conflictos EtnicosDocumento20 páginasConflictos EtnicosHegel Tello0% (1)
- Los U'wa Contra La Invasión de Las Petroleras en Colombia - 2Documento8 páginasLos U'wa Contra La Invasión de Las Petroleras en Colombia - 2Ana Rodriguez RojasAún no hay calificaciones
- Etapa 3 AnalisisDocumento16 páginasEtapa 3 AnalisisJuan Esteban RoseroAún no hay calificaciones
- Políticas Indigenistas en Argentina - TamagnoDocumento4 páginasPolíticas Indigenistas en Argentina - TamagnoPaula Milana100% (1)
- Monografía - OratoriaDocumento33 páginasMonografía - OratoriaSamira TakureAún no hay calificaciones
- Beatriz perez,+Garcia+Vallinas+y+Almanza+IglesiasDocumento12 páginasBeatriz perez,+Garcia+Vallinas+y+Almanza+IglesiasFrancis TejedaAún no hay calificaciones
- García Leal - 2006 - Pluralismo Legal y Derecho IndígenaDocumento11 páginasGarcía Leal - 2006 - Pluralismo Legal y Derecho IndígenaSpartakkuAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Relación Entre El Movimiento Indígena y El Desarrollo Social Contemporáneo en ColombiaDocumento7 páginasCuál Es La Relación Entre El Movimiento Indígena y El Desarrollo Social Contemporáneo en ColombiaMonica Alexandra SANCHEZ ORDONEZAún no hay calificaciones
- Extractivismo y Derechos Étnico-Territoriales de Jure y de Facto en Latinoamérica: ¿Cuán Importantes Son Las Constituciones?Documento22 páginasExtractivismo y Derechos Étnico-Territoriales de Jure y de Facto en Latinoamérica: ¿Cuán Importantes Son Las Constituciones?Rickard LalanderAún no hay calificaciones
- Perspectiva y Retos de La Div. CulturalDocumento17 páginasPerspectiva y Retos de La Div. Culturalmaurilio castañeda riveraAún no hay calificaciones
- Resumen Completo - Por Que Fracasan Los Paises (Why Nations Fail) - Basado En El Libro De Daron Acemoglu Y James A. Robinson: (Edicion Extendida)De EverandResumen Completo - Por Que Fracasan Los Paises (Why Nations Fail) - Basado En El Libro De Daron Acemoglu Y James A. Robinson: (Edicion Extendida)Aún no hay calificaciones
- Historia LatinoamericanaDocumento4 páginasHistoria LatinoamericanaDerek RosalesAún no hay calificaciones
- Examen Final de Economia OficialDocumento8 páginasExamen Final de Economia OficialYurleyAún no hay calificaciones
- Altamirano - Carbajal - PA1Documento6 páginasAltamirano - Carbajal - PA1Hermes Altamirano CarbajalAún no hay calificaciones
- Constitucionalizacion Derechos Indigenas PDFDocumento23 páginasConstitucionalizacion Derechos Indigenas PDFValerie Salinas EduardoAún no hay calificaciones
- Propiedad de Los Hidrocarburos Venezolanos y Redefinicion Petrolera Latinoamericana Dos EnsayosDocumento66 páginasPropiedad de Los Hidrocarburos Venezolanos y Redefinicion Petrolera Latinoamericana Dos EnsayosEmilithAún no hay calificaciones
- Parcial Sociologia AmbientalDocumento10 páginasParcial Sociologia AmbientalAndrés CampoAún no hay calificaciones
- Resumen - Evolución de Los Derechos Humanos de Los Indigenas A Lo Largo de La HistoriaDocumento21 páginasResumen - Evolución de Los Derechos Humanos de Los Indigenas A Lo Largo de La HistoriaMalen Muñoz M50% (2)
- Cosmovisión Dominante, Cosmovisión Indígena y TerritorioDocumento4 páginasCosmovisión Dominante, Cosmovisión Indígena y TerritorioGerda Warnholtz100% (1)
- Actividad 1 - Henry Rosero Araujo - 100070996Documento4 páginasActividad 1 - Henry Rosero Araujo - 100070996Luz Victoria MoraAún no hay calificaciones
- Taller Numero Uno Grado NovenoDocumento3 páginasTaller Numero Uno Grado NovenoAlam Keily RuizAún no hay calificaciones
- Resumen para El ArticuloDocumento10 páginasResumen para El ArticulogustavoAún no hay calificaciones
- FTN Una Herida ProfundaDocumento94 páginasFTN Una Herida Profundacendoc_cedfogAún no hay calificaciones
- C13SES2T2HNMMARTS0104Documento56 páginasC13SES2T2HNMMARTS0104rubenbestorbitboyAún no hay calificaciones
- Oscar Rivero DespojosDocumento24 páginasOscar Rivero DespojosMarcelina Terrones GarridoAún no hay calificaciones
- Características de La Sociedad GuatemaltecaDocumento4 páginasCaracterísticas de La Sociedad GuatemaltecaMirza OsorioAún no hay calificaciones
- Resumen de La Universalización de La Condición IndígenaDocumento6 páginasResumen de La Universalización de La Condición Indígenamaria.fernandez.rAún no hay calificaciones
- Panorama de La Educación y Sostenibilidad en América LatinaDocumento6 páginasPanorama de La Educación y Sostenibilidad en América Latinayulissacastillo911Aún no hay calificaciones
- 896-Texto Del Artículo-2657-1-10-20141009 PDFDocumento25 páginas896-Texto Del Artículo-2657-1-10-20141009 PDFItzel LopesAún no hay calificaciones
- Aportes para Una Teoría y Practica Del Aprendizaje IntencionalDocumento35 páginasAportes para Una Teoría y Practica Del Aprendizaje IntencionalCarlos Egoávil VerásteguiAún no hay calificaciones
- Ensayo Tercer Corte ComunidadDocumento43 páginasEnsayo Tercer Corte ComunidadJuan David MurciaAún no hay calificaciones
- Bermeo Trabajo Social y Pueblos OriginariosDocumento11 páginasBermeo Trabajo Social y Pueblos OriginariosEnrique Eduardo RuedaAún no hay calificaciones
- Conflictos EtnoambientalesDocumento10 páginasConflictos EtnoambientalesDiana Perez RiveraAún no hay calificaciones
- EtniasDocumento16 páginasEtniassolodragonAún no hay calificaciones
- Puebos indígenas y estado: Avances, límites y desafios del reconocimiento indígenaDe EverandPuebos indígenas y estado: Avances, límites y desafios del reconocimiento indígenaAún no hay calificaciones
- Pensando el postacuerdo: una mirada reflexiva para los retos del presenteDe EverandPensando el postacuerdo: una mirada reflexiva para los retos del presenteAún no hay calificaciones
- La paja del páramo: Estallidos sociales, represión y pueblos indígenas en sudamérica a propósito de octubre de 2019De EverandLa paja del páramo: Estallidos sociales, represión y pueblos indígenas en sudamérica a propósito de octubre de 2019Aún no hay calificaciones
- Movilizando etnicidad: Políticas de identidad en contienda en las Américas: pasado y presente.De EverandMovilizando etnicidad: Políticas de identidad en contienda en las Américas: pasado y presente.Aún no hay calificaciones
- La variable independiente: El rol de la idiosincrasia en el desarrollo de VenezuelaDe EverandLa variable independiente: El rol de la idiosincrasia en el desarrollo de VenezuelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Tema 1 Teoría EvolutivaDocumento18 páginasTema 1 Teoría EvolutivaRoberto Cordova GavilanAún no hay calificaciones
- Tesis Modo de Pensar Andino Rozas Alvarez Jesus Modo PDFDocumento247 páginasTesis Modo de Pensar Andino Rozas Alvarez Jesus Modo PDFRoberto Cordova Gavilan100% (2)
- Calidad Amparo Barreto Salas Jorge LeonelDocumento162 páginasCalidad Amparo Barreto Salas Jorge LeonelRoberto Cordova GavilanAún no hay calificaciones
- Hombre y Cultura La Obra de Bronislaw MalinowskiDocumento38 páginasHombre y Cultura La Obra de Bronislaw MalinowskiVicios Petrozza67% (3)
- Antropologia Economica Dos Introducciones Recientes PDFDocumento5 páginasAntropologia Economica Dos Introducciones Recientes PDFRoberto Cordova GavilanAún no hay calificaciones
- Tesis Modo de Pensar Andino Rozas Alvarez Jesus Modo PDFDocumento247 páginasTesis Modo de Pensar Andino Rozas Alvarez Jesus Modo PDFRoberto Cordova GavilanAún no hay calificaciones
- Juan de Santa Cruz de Pachacuti - Relacion de Las Antiguedades Deste Reyno Del PiruDocumento99 páginasJuan de Santa Cruz de Pachacuti - Relacion de Las Antiguedades Deste Reyno Del PiruRoberto Cordova GavilanAún no hay calificaciones
- Historia de Las ReligionesDocumento39 páginasHistoria de Las ReligionesRoberto Cordova GavilanAún no hay calificaciones
- Influencia Del Programa Juntos Impacto en La Disminucion de La PobrezaDocumento332 páginasInfluencia Del Programa Juntos Impacto en La Disminucion de La PobrezaRoberto Cordova Gavilan100% (1)
- Base de Clientes, Santo DomingoDocumento14 páginasBase de Clientes, Santo DomingoEmpromaq SccAún no hay calificaciones
- Amparo Constitutional (Act of Protection) by Citizens of San Cristobal, GalapagosDocumento29 páginasAmparo Constitutional (Act of Protection) by Citizens of San Cristobal, GalapagosSalvaGalapagosAún no hay calificaciones
- Elaboracion de ProductoDocumento33 páginasElaboracion de ProductoGuadalupeEscobarAún no hay calificaciones
- Planificacion Microcurricular de Estudios Sociales Primer Parcial 2023-2024Documento8 páginasPlanificacion Microcurricular de Estudios Sociales Primer Parcial 2023-2024Sandra NievesAún no hay calificaciones
- Tif 58Documento106 páginasTif 58Israel VivancoAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida. ActualDocumento5 páginasHoja de Vida. Actualluis carlos quilliganaAún no hay calificaciones
- Orquesta Sinfonica Infanto Juvenil Del Canton GuarandaDocumento23 páginasOrquesta Sinfonica Infanto Juvenil Del Canton GuarandaDiego LópezAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Las PapasDocumento16 páginasClasificacion de Las PapasLucas Leon Rodriguez0% (1)
- Ku SPDocumento176 páginasKu SPElvis Durand LanazcaAún no hay calificaciones
- Mortalidad MaternaDocumento2 páginasMortalidad MaternaGabriel OchoaAún no hay calificaciones
- Ensayo de DerechoDocumento5 páginasEnsayo de DerechoTC J FernandoAún no hay calificaciones
- 1 - 10 - 264CME-Pendekatan Diagnosis Dan Tatalaksana Septic ArthritisDocumento438 páginas1 - 10 - 264CME-Pendekatan Diagnosis Dan Tatalaksana Septic Arthritismaria widiastutiAún no hay calificaciones
- Syllabus - PUCEQ - Geografía Turística IIDocumento13 páginasSyllabus - PUCEQ - Geografía Turística IIjmrgromeAún no hay calificaciones
- Folleto Imbabura 2013-02-01 (Web)Documento45 páginasFolleto Imbabura 2013-02-01 (Web)Choco MedinaAún no hay calificaciones
- Plan de Contingencia y Gestión de Riesgos Financieros en Respuesta Al COVID-19 Contingency Plan and Financial Risk Management in Response To COVID-19Documento30 páginasPlan de Contingencia y Gestión de Riesgos Financieros en Respuesta Al COVID-19 Contingency Plan and Financial Risk Management in Response To COVID-19Mafer OliverosAún no hay calificaciones
- Grupo de Proteccion AnimalDocumento52 páginasGrupo de Proteccion AnimalAndrea Rodriguez100% (1)
- Influencia en El Entorno Turístico ADocumento3 páginasInfluencia en El Entorno Turístico AAmarilis RosasAún no hay calificaciones
- TrapicheschotamiraentregadoaINPC CompressedDocumento157 páginasTrapicheschotamiraentregadoaINPC CompressedRaiza RoxanaAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura Ensayo Sobre CancerDocumento2 páginasLengua y Literatura Ensayo Sobre CancerYonathan P1Aún no hay calificaciones
- Proyecto Uno Científico - QuintoDocumento49 páginasProyecto Uno Científico - QuintoMirella Cun MoralesAún no hay calificaciones
- La Calidad de VidaDocumento4 páginasLa Calidad de VidaZabiero CabezasAún no hay calificaciones
- Z-One-mercanti-codigo Organico de La Produccion Comercio e Inversiones CopciDocumento75 páginasZ-One-mercanti-codigo Organico de La Produccion Comercio e Inversiones CopciCarlitos BaezAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento10 páginasTrabajo FinalMayra ChambaAún no hay calificaciones
- Manual APA Facultad JurisprudenciaDocumento31 páginasManual APA Facultad JurisprudenciaJoshua NaranjoAún no hay calificaciones
- SENAEDocumento7 páginasSENAEJr FreireAún no hay calificaciones
- Full Day ChimborazoDocumento2 páginasFull Day ChimborazoYeninna ContrerasAún no hay calificaciones
- El ISO 9001 y TQM en Las Empresas de EcuadorDocumento25 páginasEl ISO 9001 y TQM en Las Empresas de EcuadorLuis RamírezAún no hay calificaciones
- 1004 Artículo - Manuscrito - Ensayo 8514 1 10 20220227Documento13 páginas1004 Artículo - Manuscrito - Ensayo 8514 1 10 20220227RONALD RUBEN TTITO MAMANIAún no hay calificaciones
- Patrimonio Tangible e IntangibleDocumento39 páginasPatrimonio Tangible e IntangibleVALIA SARAI PULLAGUARI MEDINAAún no hay calificaciones