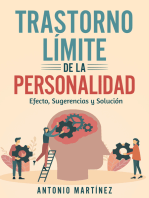Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Corea de Huntington
Corea de Huntington
Cargado por
Viridiana Hernandez DiazDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Corea de Huntington
Corea de Huntington
Cargado por
Viridiana Hernandez DiazCopyright:
Formatos disponibles
Caso Clínico
L. Reyes Molón1
R.M. Yáñez Sáez1
Enfermedad de Huntington juvenil:
M.I. López-Ibor Alcocer1,2 presentación de un caso y revisión
bibliográfica
1 2
Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Profesora titular del Departamento de Psiquiatría y
Hospital Clínico San Carlos Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid
Madrid, España
La Enfermedad de Hungtinton es la patología neurode- Huntington’s disease (HD) is reviewed and a case of
generativa más frecuente, con una prevalencia menor de 10 juvenile onset is reported in this article. The characteristics
casos por cada 100000 habitantes, representando la variante of juvenile-onset Huntington’s disease (HD) differ from
juvenil menos del 10%. Pertenece al grupo de los llamados those of adult-onset HD, as chorea does not occur,
“síndromes triada”, que cursan con manifestaciones psiquiá- although bradykinesia, dystonia, and signs of cerebellar
tricas, motrices y cognitivas. Alrededor del 30% de los pa- disorder, such as rigidity, are present, frequently in
cientes debutan con alteraciones conductuales, representa- association with convulsive episodes and psychotic
do su manejo una de las mayores dificultades tanto para el manifestations.
paciente como para su familia o cuidadores.
Keywords:
Huntington’s disease, juvenile variant, abnormal behavior
En este artículo realizamos una revisión de la enferme-
dad y exponemos un caso de inicio juvenil, cuyas caracterís- INTRODUCCIÓN
ticas difirieren de la presentación habitual en la edad adul-
ta, ya que no aparece corea pero sí bradicinesia, distonía y La Enfermedad de Huntington (EH) fue descrita en 1872
signos de alteración cerebelosa como la rigidez, con mayor por el médico estadounidense George Huntington, basándo-
asociación con crisis convulsivas y clínica psicótica. se en observaciones de pacientes que su padre y su abuelo
habían tenido a su cargo en East Hampton, Long Island, de-
Palabras clave:
Enfermedad Huntington, variante juvenil, alteraciones de conducta
nominándola corea hereditaria.
Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 Ya en 1374 se habla de una danza epidémica (“el Mal
de San Vito”). En 1500 Paracelso sugiere el Sistema Nervio-
so Central como origen del corea. En 1832 John Elliotson
identifica formas hereditarias de corea, y Charles Waters, en
Juvenile Huntington’s disease: a case report 1841, cita en una carta a un amigo la EH, describiéndola
and literature review como “una afección convulsiva singular, claramente heredi-
taria y más común en las clases bajas de la sociedad”.
Huntington’s disease is the most frequent
neurodegenerative disease with a prevalence of fewer P.R. Vessie encontró en 1932, investigando a una familia
than 10 cases per 10,000 inhabitants; the juvenile form is afecta de EH, que la enfermedad provenía de tres hombres
responsible for less than 10% of all cases. Huntington’s que llegaron desde Inglaterra al pueblo de Salem, en EEUU,
disease belongs to the group known as “triad syndromes,” en el siglo XVII, y que muchas mujeres descendientes fueron
which evolve with cognitive, motor and neuropsychiatric quemadas en la hoguera durante el famoso juicio de Salem 1
manifestations. Around 30% of patients debut with al ser consideradas brujas; también halló que las familias afec-
behavioral symptoms, which are a major challenge for tas solían tener mucha descendencia, algunos con conductas
management by patients, families, and caregivers. criminales, sobre todo sexuales, depresiones y suicidios.
Presentamos el siguiente caso de una paciente con un
Correspondencia: debut juvenil de la Enfermedad de Huntington que ingresó
Laura Reyes Molón
Instituto de Psiquiatría y Salud Mental en la Planta de Agudos del Servicio de Psiquiatría por in-
Hospital Clínico San Carlos tento de suicidio, graves alteraciones conductuales y crisis
Madrid (Spain)
Correo electrónico: laura_reyes_molon@yahoo.es convulsivas de difícil control.
43 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 285
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
CASO CLÍNICO Personalidad previa: siempre fue una niña muy inquieta,
con tendencia a la irritabilidad. Desde los 12 años se exacerba
Paciente mujer de 18 años que ingresa en la Unidad de la irascibilidad, mostrándose excitable, muy impulsiva y con
Cuidados Intensivos (UCI) tras realizar una sobreingesta me- muy baja tolerancia a la frustración. A los 16 años comienza
dicamentosa con finalidad autolítica. con comportamientos explosivos, con accesos de violencia y
numerosas amenazas de autolisis. Relación cronológica con
Entre sus antecedentes médico-quirúrgicos destacan la el inicio de las crisis convulsivas. Gran promiscuidad sexual
no alergia medicamentosa conocida; diagnóstico de asma y fugas frecuentes del domicilio. No obstante, su madre le
en la infancia, no precisando tratamiento desde entonces; define como sociable y extravertida, muy cariñosa y dócil
crisis convulsivas desde los 16 años en tratamiento con ox- cuando está tranquila; complaciente, aunque con escasa
carbacepina; cesárea a los 16 años, con ligadura tubárica sensibilidad social. Presumida. Tendencia a la fabulación.
intracesárea desconocida por la paciente. Consumidora de
cannabis desde los 11 años. Ex-consumidora de cocaína y Historia personal: natural de Brasil. Nace de una gesta-
heroína intravenosa. Ocasional consumo de alcohol. ción no deseada debido a la precaria situación económica de
su familia. Durante el embarazo su madre sufre complicacio-
Entre sus antecedentes familiares se recogen: madre nes obstétricas derivadas de la malnutrición que presenta-
fallecida en hospital psiquiátrico a los 37 años, epiléptica ba. El parto fue por vía vaginal y sin complicaciones. Recibe
y diagnosticada de Corea de Huntington. Abuelo materno lactancia materna. Un año tras el parto su madre comienza
diagnosticado clínicamente de Corea de Huntington. Tías a tener alteraciones de conducta, siendo atada frecuente-
maternas en tratamiento psiquiátrico, presentando tem- mente por su padre, hasta ingresar finalmente en un hospi-
blor en extremidades, una de ellas en silla de ruedas. Padre tal psiquiátrico cuando la paciente cuenta con tres años de
con abuso perjudicial de alcohol, con numerosos antece- edad, momento en el cual es adoptada por una conocida de
dentes penales por agresión e intento de homicidio con la familia, soltera, ante la negativa del padre a responsabi-
arma blanca. lizarse de ella.
Como antecedentes psiquiátricos: adoptada a los 3 Presenta un desarrollo psicomotor normal. Padece in-
años de edad. La paciente contacta a los 5 años con un fecciones respiratorias de repetición hasta los 5 años. Múlti-
psicólogo por encontrarle su madre adoptiva muy inquieta. ples tics durante su infancia.
Es dada de alta a las pocas sesiones, recomendando la im-
posición de límites. No seguimiento ni control hasta los 12 Vive en España desde los 7 años. Durante su escolarización
años, cuando ingresa durante 3 meses en un hospital infan- es expulsada en varias ocasiones por trastornos de conducta.
til por alteraciones conductuales y heteroagresividad diri-
gida contra su madre. Varios episodios de autoagresividad A los 10 años la paciente regresa a Brasil, viviendo en
a los 15 años, con intento autolítico por venoclisis y preci- la marginalidad y la exclusión social, iniciando el consumo
pitación desde un vehículo en marcha, que precisa ingreso de tóxicos. Queda embarazada a los 15 años de edad; tras
hospitalario. Dos ingresos hospitalarios tras sobreingestas el parto comienza a sufrir crisis convulsivas y a presentar
medicamentosas (oxcarbacepina) con intención suicida, re- importantes alteraciones conductuales, con un intento au-
quiriendo en ambas ocasiones ingreso en UCI. Al alta recibe tolítico que precisa ingreso.
el diagnóstico de “Trastorno Psicótico Agudo” y “Consumo
perjudicial de cannabis”, siendo derivada a un Centro de Al alta regresa a España junto a su hija, y meses después
Primera Acogida hasta su traslado a una clínica psiquiá- se produce un ingreso hospitalario por sobreingesta de ox-
trica. En dicho hospital permanece ingresada hasta alcan- carbacepina que requiere ingreso en UCI; dos días tras su alta
zar la mayoría de edad. Recibe los diagnósticos de “Otros repite la tentativa suicida, reingresando en la UCI y posterior-
Trastornos Psicóticos No Orgánicos”, “Trastorno Mixto de la mente en Psiquiatría. Desde allí es trasladada a una clínica psi-
Personalidad”, “Trastornos mentales y del comportamiento quiátrica, donde recibe formación académica hasta un nivel
debidos al consumo de múltiples drogas” y “Trastorno Di- equiparable a 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
sociativo (y de conversión)”, recibiendo como tratamiento
al alta haloperidol gotas 30-30-30, clorpromazina 25mg En el momento actual vive con su madre adoptiva. Ma-
1-1-1, levomepromazina 25mg 0-0-1, diacepam 10mg dre de una niña de dos años de edad, a cargo de sus tíos
1-1-1, flunitrazepam 1mg 0-0-1 y oxcarbacepina 300mg adoptivos. Tutelada por la Comunidad Autónoma hasta que
1-1-1. Durante su internamiento protagoniza dos fugas del cumple los 18 años por inadecuado soporte familiar. Ac-
centro, un gesto suicida por sobreingesta medicamentosa tualmente en trámites para regularizar su situación legal en
con oxcarbacepina y una agresión con un cuchillo a otra nuestro país.
paciente, sin causarle heridas graves. A los seis días del alta
del hospital edad ingresa de nuevo en UCI de hospital por Enfermedad actual: paciente mujer de 18 años que es
una nueva sobreingesta medicamentosa. trasladada a urgencias de madrugada tras ser recogida por
286 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 44
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
los servicios de emergencias en una estación de metro, don- querido la intervención de seguridad y la atención en Urgen-
de se halla con disminución del nivel de conciencia (con un cias de varios miembros del personal.
Glasgow de 10 puntos) secundaria a sobreingesta de oxcar-
bacepina e intoxicación enólica. Autoinducción de vómitos tras las comidas, argumen-
tando que quiere adelgazar. Explica que esta conducta lleva
Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos. A las tres practicándola desde hace años, añadiendo que cada vez le
horas presenta dos episodios de crisis generalizada tónica, sienta peor la comida. Por otro lado, presenta avidez por el
que ceden tras la administración de 13 mg de diazepam in- alimento, realizando la ingesta compulsiva y muy rápida-
tramuscular. Posteriormente presenta una crisis parcial en mente, con varios atragantamientos, en alguno de los cuales
hemicuerpo izquierdo, por lo que realizan carga de fenitoí- ha tenido que practicarse la maniobra de Heimlich para evi-
na (5 ampollas), pasando posteriormente perfusión de ácido tar la asfixia.
valproico. Le realizan un TAC craneal, que resulta normal, y
un EEG, informado con actividad focal lesiva en zona fron- Durante su ingreso ha presentado más de 120 episo-
to-temporal izquierda. dios convulsivos, contabilizándose hasta 54 crisis epilépticas,
descritas con pérdida súbita de conocimiento y brusca caída
La mañana siguiente es valorada por Interconsulta de al suelo, con algún traumatismo craneoencefálico leve; al-
Psiquiatría, refiriendo la paciente que el día anterior, tras guna precedida de sensación de mareo; duración de entre
una discusión con un chico desconocido con quien acababa 1 y 2 minutos, con violentos movimientos tónico – clónicos
de mantener relaciones sexuales, consume una elevada can- generalizados, aunque en algunas sólo ha presentado gran
tidad de alcohol (hasta 10 botellines de cerveza) y comienza tonicidad; importante encajamiento mandibular, supraver-
con alucinaciones auditivas imperativas que le ordenan que sión ocular y opistótonos; relajación de esfínteres, disminu-
se suicide, a las que obedece e ingiere los comprimidos de ción de la saturación de oxígeno y sialorrea en alguna de
oxcarbacepina en la cocina de su domicilio, en el cual se en- ellas. La práctica totalidad de las anteriormente descritas se
cuentran sus tíos; a continuación se dirige al metro, donde han controlado farmacológicamente con 1 o 2 ampollas de
es atendida por los servicios de emergencia. Expresa posi- diacepam de 10 mg intravenosas. En el período postcrítico se
bles ideas sobrevaloradas de perjuicio centradas en sus tíos, muestra perpleja, con disminución de la respuesta a estímu-
acusándoles de que quieren quitarle a su hija, motivo por el los externos. En una ocasión presenta una arritmia sinusal,
cual ya presentaba ideación autolítica, aunque vagamente oscilando entre los 84 y 116 latidos por minuto.
estructurada. Ingresa en la Planta de Agudos del Psiquia-
tría. Esa misma noche presenta un episodio de pérdida de Presenta episodios convulsivos de otras características, la
conocimiento y convulsión generalizada con movimientos mayoría precedidas de vivencias de contrariedad por parte de
tónico-clónicos, junto con supraversión ocular, sin pérdida la paciente, sin aura aparente; desconexión del medio, mayor
del control de esfínteres, que cede con una ampolla de dia- duración (entre 2 y 4 minutos); movimientos tónico – clónicos
zepam intramuscular. de menor intensidad; no relajación de esfínteres y constantes
estables; periodo postcrítico muy recortado en el tiempo, in-
Se entrevista a su madre, refiriendo que desde el alta de cluso inexistente. La mayoría han cedido sin medicación.
la clínica psiquiátrica seis días antes, la paciente se encuentra
muy activa, entrando y saliendo continuamente de casa, muy Tras la recuperación del periodo postcrítico la paciente
maquillada, con ropa provocativa y con gran desinhibición tiende a mostrarse con gran inquietud y con accesos de auto
sexual. Informa que desde hace unos 2 años, poco después y heteroagresividad.
del nacimiento de su hija, presenta gran irritabilidad, con
innumerables episodios de auto y heteroagresividad, tanto Ha presentado episodios de perplejidad de horas de evo-
física como verbal. Niega haber presenciado soliloquios, risas lución, con nulo contacto visual y mutismo, impresionando
inmotivadas o perplejidad, pero sí comenta que en alguna de actividad alucinatorio – delirante; al ceder la paciente
ha observado conductas de escucha, y al ser preguntada la expresa intensa angustia, refiriendo ver y escuchar a su hija.
paciente respondía que su abuela le hablaba. Según la paciente no es la primera vez, sino que le ocurre
cuando se siente gran ansiedad.
Cursamos interconsulta a Neurología para el control de
las crisis, y con Citogenética para descartar la Enfermedad Ha protagonizado múltiples intentos autolíticos duran-
de Huntington como origen de su patología. te su internamiento, varios por ahorcamiento, venoclisis en
región cervical y por sobreingesta medicamentosa, muchos
Desde el inicio la paciente mantiene una actitud regre- de los cuales han precisado ingreso en UCI. La paciente ar-
siva, pueril, con gran desinhibición sexual. Imprevisible, con guye que el desencadenante ha sido comprender que no va
numerosos episodios de auto y heteroagresividad. Múltiples poder ejercer de madre debido a su enfermedad. También ha
agitaciones psicomotrices que han precisado contención presentado innumerables gestos autolesivas, tales como la
mecánica y farmacológica, alguna tan violenta que ha re- ingesta de plásticos y cristales.
45 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 287
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
Se le ha sorprendido en varias ocasiones escondiendo nales se observan captación irregular en corteza. Hipoperfu-
cuchillos con amenazas de heteroagresividad hacia otros sión en el putamen derecho y cabeza del caudado izquierdo.
pacientes. Magnetoencefalografía: signos de afectación de estructuras
centro-temporales de hemisferio izquierdo. El ritmo de fondo
A la exploración psicopatológica la paciente se mues- está dentro de la normalidad.
tra vigil, consciente, orientada en tiempo, espacio y auto y
alopsíquicamente. Atenta. Abordable, parcialmente colabo- Evaluación Neuropsicológica: se realiza exploración
radora. Aspecto cuidado. Actitud regresiva, complaciente en neuropsicológica mediante un protocolo de evaluación
ocasiones. Discreta inhibición psicomotriz, con ligera rigidez que constan de las siguientes pruebas: Inventario de
y bradicinesia. Disminución del contacto visual. Ansiedad Edimburgo (lateralidad), Test de Buscke (memoria), Test
referida y objetivada, demandando medicación para con- Symbol-Digit (atención y velocidad de procesamiento),
tener ideas de autoagresividad. Lenguaje espontáneo, con Subtest del Pien puño-palma-mano (praxias melocinéti-
habla lenta y aumento en el tiempo de respuesta; discurso ca), COWAT (evocación categorial), Stroop Test y Prue-
coherente, empobrecido. Ánimo bajo, con labilidad emocio- bas de Luria Go-No Go (control de inhibición), Torre de
nal, aunque resonancia afectiva conservada. Tendencia a la Londres (planificación y secuenciación), PASAT y Tareas
irritabilidad. No apatía, astenia, anergia, abulia o anhedonia. Brown-Peterson (memoria de trabajo), Trail Making Test
No ideas patológicas de culpa, ruina o hipocondría. Deseos (flexibilidad cognitiva), semejanzas y refranes del Wais
de muerte de carácter crónico, con vaga planificación auto- (abstracción), subtest del Pien de resolución de proble-
lítica, en relación con angustia derivada del conocimiento de mas (razonamiento matemático). Paciente zurda, cola-
su deterioro. Ritmos crono – biológicos conservados. Bradip- boradora y desorientada temporalmente. Conclusiones:
síquica. Posibles ideas sobrevaloradas de perjuicio centradas la paciente presenta un cuadro de déficits cognitivos de
en su familia adoptiva y en algunos miembros del personal tipo focal, caracterizado por alteraciones en los procesos
de la planta. No fenómenos de influencia. Alucinaciones vi- de fijación de la memoria inmediata. Alteraciones impor-
suales complejas y auditivas, casi siempre en forma del llanto tantes en la atención sostenida, memoria de trabajo, pla-
de su hija, generando gran angustia a la paciente. Marcada nificación, control de impulsos, resolución de problemas,
autoagresividad e incontrolable heteroagresividad. No fenó- abstracción, praxias melocinéticas y evocación categorial
menos de desrrealización ni despersonalización. reducida. Este cuadro de alteraciones neuropsicológicas
se correspondería con un retraso madurativo de zonas
Para intentar el control de las alteraciones conductuales prefrontales dorsolaterales focal, córtico- subcortical en
se han ido prescribiendo diferentes medicaciones (olanza- grado moderado y afectación cortical de zonas tempo-
pina, aripiprazol, haloperidol, quetiapina, risperidona oral rales. De forma paralela presenta un cuadro de altera-
y depot, sales de litio) con escasa respuesta terapéutica. La ciones conductales caracterizado por: irritabilidad, bajo
única medicación que ha conseguido cierta contención ha control de impulsos, desinhibición e inestabilidad emo-
sido 100mg de pipotiazina intramuscular cada dos semanas, cional y que se correspondería con una afectación de zo-
además de medicación para control de crisis convulsivas nas subcorticales orbitofrontales y área cingulada ante-
(ácido valproico 1.500 mg al día, lamotrigina 125 mg al día). rior en grado moderado-grave y que están perjudicando
Se ha iniciado tratamiento con acetato de ciproterona a do- en la vida social y personal del paciente. Juicio Clínico:
sis de 200 mg. síndrome deficitario de zonas prefrontales dorsoltateral,
orbitaria y cingulada anterior de tipo córtico-subcortical
en grado moderado-grave, así como afectación cortical
Pruebas Complementarias de zonas temporales.
Analítica, incluyendo perfil básico, hemograma, proteino- Interconsulta a Citogenética: la paciente presenta un alelo
grama, ionograma, VSG, PCR, bioquímica, perfil lipídico, perfil normal (15) y otro alelo expandido (52) del gen IT15, asociado a
hepático, perfil tiroideo; amilasa-lipasa; función renal y nive- Enfermedad de Huntington, lo que confirma el diagnóstico.
les de cobre, con parámetros dentro de la normalidad salvo CK
209 y L55,1%. Uroanálisis y sedimento de orina: sin hallazgos
patológicos. Urocultivo: negativo. Niveles de ácido valproico EPIDEMIOLOGÍA
(con 1500mg diarios): 91 ug/mL. Serología para VHB, VHC, VIH
y lúes: negativos. ECG normal. EEG: actividad focal lesiva en La enfermedad de Huntington (EH) se caracteriza por
zona fronto-temporal izquierda. TAC cerebro sin contraste: no alteraciones motrices, cognitivas y psiquiátricas.
hallazgos patológicos. RMN cerebral: no se observan altera-
ciones de la intensidad de señal de la sustancia blanca ni gris. Se trata de la enfermedad neurodegenerativas más fre-
Los ganglios basales no presentan alteraciones significativas. cuente, con una prevalencia en la población caucásica de 5
No se observan alteraciones de las estructuras de la línea me- a 7 por cada 100.000 habitantes, mayor que en el resto de
dia. SPECT: en las proyecciones transversas, sagitales y coro- razas debido a un número de tripletes CAG más elevado de
288 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 46
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
forma caracterial2, 3; también es frecuente en regiones cen- Se han descrito alteraciones en los sistemas de neuro-
trales de Asia, siendo excepcional en Finlandia y Japón, pu- transmisión, encontrando una disminución de la densidad de
diendo estar infraestimada la prevalencia en la raza negra4. los receptores de dopamina18, lo que guarda estrecha rela-
ción con el deterior cognitivo19, especialmente las funciones
La edad típica de aparición es entre los 35 y 40 años, aun- ejecutivas y mnésicas.
que es posible el debut a cualquier edad. En el 10% se produce
antes de la segunda década de la vida, y de éstos un 10% an- Se ha hipotetizado con la posibilidad de que los meca-
tes de los 20 años, un 5% antes de los 14 años y un 1% antes nismos patogénicos difieran según la edad de aparición de la
de los 10 años. En este subtipo juvenil se ha visto que en el enfermedad, sugiriendo que el debut de la variante juvenil es
70-80% de los casos la transmisión es por vía paterna5, y se mucho más dependiente del número de repeticiones de triple-
caracteriza por bradicinesia, rigidez e importantes alteracio- tes CAG que en la variante adulta, aunque cuando se trata de
nes cognitivas, presentando epilepsia el 50%. Cuando se inicia un número muy elevado (por encima de 80 repeticiones), se
después de los 65 años predomina la clínica coreica, encon- pierde dicha correlación entre el número de tripletes y la edad
trándose la función cognitiva relativamente conservada6. de inicio, lo que evidencia que otros mecanismos epigenéti-
cos20-22 contribuyen a la variabilidad fenotípica5.
La duración media de la enfermedad es de 17 años, con
variantes de evolución de 2 a 40 años.
CLÍNICA
La espermiogénesis es más inestable que la oogénesis,
por lo que los pacientes afectos con mayor número de tri- Las manifestaciones psiquiátricas23 representan la ma-
pletes pertenecen al género masculino, también asociado a yor dificultad para el paciente y para sus cuidadores24, sien-
inicios precoces de la enfermedad y con fenómenos de anti- do la primera en el 31 % de los casos25. La progresión de los
cipación genética7. síntomas, sobretodo en etapas tempranas, es incierta26.
En un 8% de los pacientes no encontramos anteceden- En fases pre-diagnósticas son frecuentes los cambios en
tes familiares8, siendo en la mayoría de los casos de trans- la personalidad, la irritabilidad y la desinhibición, así como la
misión paterna. ansiedad y las dificultades asociadas a la multitarea. Se obser-
van alteraciones en los movimientos oculares sacádicos27.
Se ha descrito la posibilidad de una menor incidencia
de cáncer en los pacientes afectos de EH, posiblemente en Son síntomas frecuentes (20–50%) la depresión, la
relación con una regulación positiva de TP539. desinhibición, la euforia28 y la agresión; entre un 5 y 12%
presentan obsesiones y compulsiones28 e ideas deliran-
tes, siendo raro (en menos de un 5%) las alucinaciones y
ETIOPATOGENIA las alteraciones sexuales8, 28, tanto la disminución de la lí-
bido e inhibición del orgasmo como la hipersexualidad, no
La EH es un trastorno hereditario, con un patrón domi- siendo infrecuente el desarrollo de parafilias29. La mayoría
nante y fenómenos de anticipación genética. Su origen se lo- de la clínica psicótica concurre con deterioro cognitivo o
caliza en 198310, en el gen IT15 en el cromosoma 4p16.3, cuya demencia6,28. Son típicas la apatía y la falta de iniciativa, la
mutación expande la repetición de poliglutamina, (CAG)n, si- disforia, irritabilidad y el descontrol de impulsos, la agitación
tuado en el exón 1. En la población general las repeticiones y la ansiedad, abandono del autocuidado30 y la disminución
de este triplete oscilan entre 6 y 35, y en los afectos de EH de la capacidad de juicio.
entre 40 y 12111, aunque existe riesgo de transmisión a la
herencia de entre 27 a 35 repeticiones, y entre 35 y 39 existe La depresión se produce en el 50% de los pacientes,
penetrancia incompleta. siendo frecuente la ideación suicida, con más del 25% de
intentos autolíticos de repetición, siendo el suicidio consu-
La huntingtina, la proteína codificada, de función des- mado entre 5 y 10 veces más frecuente que en la población
conocida, se acumula en el citoplasma y el núcleo neuro- general31 (sobre un 5–10 % de los pacientes).
nal12, lo que conduce a su apoptosis13. Es una proteína muy
ubicua14, ya que se observa pérdida de neuronas en el estria- La disfunción cognitiva32 suele aparecer en la memoria
do (particularmente en caudado y putamen), en el córtex a largo plazo, así como en las funciones ejecutivas, como
cerebral (sobre todo en lóbulos frontal y temporal), hipo- organización, planificación, comprobación, flexibilidad y ad-
campo y núcleo subtalámico, pudiendo disminuir un 25% quisición de nuevas habilidades motoras.
el volumen cerebral15. En casos de variantes juveniles, se ha
encontrado degeneración cerebelosa16, así como alteracio- La gran variedad de síntomas, muchos reflejo de disfun-
nes del metabolismo energético17 en tejidos periféricos, no ción frontal, es congruente con la degeneración asincrónica
observado en el adulto. del circuito fronto – subcortical33, por ejemplo, el síndrome
47 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 289
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
dorsolateral traducido en ánimo depresivo y pérdida de fle- generativas de los ganglios basales, como la EH, el Parkinson
xibilidad, y como síndrome orbitofrontal la impulsividad, la y la enfermedad de Wilson, caracterizadas por manifestacio-
euforia y cambios en la personalidad34. nes motrices, cognitivas y psiquiátricas.
Suelen conservar el apetito, pero es típico la pérdida de
peso35, habiéndose relacionado dicha disminución ponderal DIAGNÓSTICO
con elevado número de repeticiones CAG36, posiblemente
como consecuencia de un estado hipermetabólico. El diagnóstico de certeza se realiza mediante el estudio
genético de la mutación.
Conforme empeora la clínica motora y cognitiva, los
pacientes fallecen por complicaciones de caídas, inanición, En la literatura encontramos numerosas publicaciones
disfagia o aspiración8, siendo común el delirium28, 37. sobre técnicas de neuroimagen en la EH.
Existen presentaciones atípicas, más frecuentes en la Los cambios estructurales son relativamente específicos
variante juvenil, en las que no aparece corea pero sí bradi- en las fases tempranas de la enfermedad, afectando precoz-
cinesia, distonía y signos de alteración cerebelosa como la mente a caudado y putamen. El deterioro de las funciones
rigidez, con mayor asociación con crisis convulsivas y epi- psicomotrices y ejecutivas, así como el proceso visuoespacial
lepsia mioclónica progresiva38, 39 y clínica psicótica. Cuando y mnésico, aparece derivado de la patología en los ganglios
aparecen en la infancia es frecuente como manifestación el basales, que interrumpe el proceso cognitivo normal me-
autismo, importantes alteraciones conductuales, problemas diante la alteración en los circuitos córtico-estriado-tála-
de aprendizaje40 y espasticidad41. mo-corticales15, 43.
Se habla de una forma con gran rigidez (variante En estudios de análisis morfométrico basado en voxeles
Westphal), con una mayor atrofia cerebelosa, asociada con (VBM), presentado como la prueba más sensible para cuanti-
un curso rápidamente progresivo, en pacientes jóvenes con ficar la atrofia44, se observa gran disminución de la densidad
gran expansión de tripletes. de la materia gris en el estriado, tanto en caudado como en
putamen y globo pálido; se ha sugerido un gradiente de pér-
dida neuronal con un patrón caudo-rostral y dorso-ventral,
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ya que estadios con clínica menos evidente en el ámbito mo-
tor y cognitivo se asocian con menos cambios en la sustan-
Cuando aparece una clínica típica y una historia fa- cia gris45, 46. Las alteraciones son más pronunciadas con una
miliar positiva, no es difícil la orientación diagnóstica. Sin mayor expansión de CAG45, aunque existen discrepancias44
embargo, existen enfermedades fenotípicamente indistin- en esta afirmación.
guibles de la EH8, como la enfermedad de Huntington-like
2 (frecuente en negros americanos y sudafricanos), la atro- Estudios recientes encuentran una atrofia significativa
fia dentorubropalidoestriada y otras afecciones familiares; en la sustancia negra, hipotálamo, tálamo47, amígdala, córtex
existen otras enfermedades con expansión de tripletes CAG12 insular43, 44, premotor y giros pre y post central, en contraste
(como la atrofia dentorubropalidoestriada, la atrofia muscu- con los más antiguos donde los cambios extraestriatales en
lar espinobulbar y las ataxias espinocerebelosas tipo 1,2,3,6 la densidad de la materia gris son bastante reducidos en hi-
y 7), con las que comparte las características de la neuro- potálamo y la corteza cerebral45.
degeneración, patrón de herencia dominante y fenómenos
de anticipación genética. Es importante recordar la eleva- En estudios en necropsias48, 49 de enfermos de Hunting-
da incidencia de alteraciones psiquiátricas y cognitivas en ton se recogen como hallazgos importantes adelgazamientos
pacientes con enfermedades cerebelosas degenerativas, lo corticales en córtex prefrontal dorsolateral y el lóbulo occi-
que sugiere la participación del cerebelo en la modulación pital; la pérdida de volumen en el globo pálido y en amígdala
de las emociones y la cognición42. También es preciso hacer se observan sólo en estadios muy avanzados50.
el diagnóstico diferencial con la neuroacantocitosis, la dis-
cinesia tardía, el corea gravídico, el corea hipertiroideo, la Se ha relacionado la atrofia del hipotálamo con la dis-
hemicorea vascular, el corea de Sydenham y el asociado a minución de neuronas dopaminérgicas51, con alteraciones
anticuerpos antifosfolípidos. del ritmo nictameral, sexuales y con pérdida de peso35; la
atrofia de la amígdala con alteraciones emocionales, cam-
En la forma juvenil, deben descartarse la degeneración bios en la personalidad y déficit en el reconocimiento facial
hepatolenticular y la panencefalitis esclerosante subaguda. de emociones desagradables (como miedo y ansiedad). La
atrofia en la ínsula izquierda parece relacionarse con défi-
Se ha hablado de los “síndromes triada”28 (discinesia, cit en el reconocimiento de desagrado52, sobre todo facial.
demencia y depresión) en referencia a las enfermedades de- La atrofia en el área de Broca se ha visto en pacientes con
290 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 48
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
EH con limitaciones en el lenguaje, y la atrofia en el campo clinación neurológica con la atrofia subcortical medida con
frontal ocular y en la pars reticulada de la sustancia negra el radio bicaudado, pero apuntan a que el estado neuropsi-
parece guardar relación con las alteraciones oculomotoras cológico se correlaciona mejor con el porcentaje de líquido
observadas en estos enfermos53. cefalorraquídeo, una medida de atrofia global65, 66. En un es-
tudio con RMN con espectroscopia15 se encontraron señales
Se ha hipotetizado que las neuronas en la EH pueden de descenso de signos de metabolismo marcadores de “salud
encontrarse en “riesgo” antes de su apoptosis, y que la clíni- neuronal” y energía metabólica (como la creatinina) en el
ca aparezca en esta fase, por lo que sería posible que las téc- estriado en pacientes con EH, asociando la reducción de los
nicas funcionales sean más sensibles a los cambios precoces niveles de creatinina con un empeoramiento de la atención,
que las estructurales15. fluidez verbal y habilidades visuomotoras.
Se ha apuntado la existencia de posibles biomarcadores En estudios recientes con ERPs51, 67 y LORETAs se ha rela-
en fases subclínicas54: como hallazgos en la RM estructu- cionado la EH con hipoactivación en córtex prefrontal, sobre
ral encontramos cambios en el volumen del estriado y otras todo en la corteza cingular anterior, lo que puede relacio-
regiones cerebrales54 como tálamo, hipocampo, amígda- narse con un déficit dopaminérgico18, 68.
la, hipotálamo, cerebelo, y córtex frontal e insular, detec-
tándose la atrofias del caudado unos 11 años antes y del Se ha publicado poco sobre EEG en la EH, aunque un
putamen 9 años antes del inicio de la clínica, afirmándose estudio reciente recoge alteraciones epileptoides hasta en
incluso que el volumen del caudado puede diagnoticar la un 74% de su muestra69, señalando su mayor frecuencia en
EH 2 años antes del debut con una certeza del 100%55. En las formas juveniles, por lo que se debería considerar la EH
la RM funcional vemos anormalidades en la activación ce- como diagnóstico diferencial en jóvenes con crisis convul-
rebral en respuesta a tareas específicas cognitivas y motri- sivas5. Recientemente se ha observado que estimulando la
ces, encontrándose54 una disminución de la activación en el memoria se revelan cambios en el funcionamiento cerebral
estriado (sobre todo el caudado), corteza occipital, parietal, incluso antes de la aparición de signos de la enfermedad70.
frontal, somatomotora, insular, giro frontal medio y tálamo;
así como un incremento en la activación en corteza pre- No hemos encontrado referencias de hallazgos utilizan-
motora suplementaria, giro frontal superior, lóbulo parietal do la Magnetoencefalografía en la EH.
inferior y en cíngulo anterior56. También se ha encontrado
dicho incremento en hipocampo, posiblemente como com-
pensación del caudado15,57. En la DTI se evidencian anorma- TRATAMIENTO
lidades microestructurales54,58,59 con aumento de la difusión
sobre todo en putamen, pero también en caudado, sustancia En la actualidad no existe ningún tratamiento efectivo
blanca periventricular y en globo pálido, así como en cuerpo para la EH, aunque existen varias líneas de investigación71,72.
calloso, en márgenes anteriores y posteriores de la cápsula
interna y en la sustancia blanca frontal subcortical, hallaz- El manejo sintomático se realiza a través de medicación,
gos que sugieren que estos cambios contribuyen a la dis- terapia ocupacional, fisioterapia y con el apoyo de los ser-
rupción de los circuitos piramidales y extrapiramidales, así vicios sociales.
como la implicación del compromiso del circuito cortical en
la alteraciones cognitivas y motoras subclínicas en las fases Se ha constatado que los antipsicóticos típicos (la ma-
presintomáticas60. En PET y SPECT61, 58 vemos cambios en el yoría de los estudios con haloperidol y pimocida) podrían
metabolismo cerebral y disminución de la perfusión en los mejorar la corea, a expensas de emporar los movimientos
ganglios basales y en regiones extraestriatales, sobre todo en voluntarios73. Experimentalmente se han empleado para el
córtex prefrontal y regiones frontoparietales y temporocci- tratamiento de las alteraciones motrices antagonistas del
pitales, reforzando la teoría existente de la asociación causal receptor NMDA74, como el riluzol y la amantidina75, con cier-
entre patología de los ganglios basales, perfusión anormal ta mejoría.
en el córtex cerebral y disfunción cognitiva15, 62, 63. Se ha rela-
cionado la disminución del metabolismo de la glucosa y del También se ha visto que la combinación de haloperi-
flujo sanguíneo en el núcleo lenticular con la gravedad de la dol y carbonato de litio podría controlar la irritabilidad y la
clínicas motora, así como del déficit cognitivo (memoria epi- impulsividad, más que en monoterapia76. Hay estudios utili-
sódica, atención y habilidades motoras) con el hipermetabo- zando beta-bloqueantes (propranolol)77 que informan de su
lismo en córtex frontoparietal y temporoccipital. Reciente- efectividad.
mente se ha observado mediante PET una activación de la
microglía en fases subclínicas o iniciales de la enfermedad, Dentro de los antipsicóticos atípicos, la risperidona ha
que sugiere la posible contribución en la disfunción y muer- demostrado mejora en los movimientos involuntarios anor-
te neuronal, pudiendo propagar y favorecer la progresión males y en la clínica psicótica78, 79. La olanzapina parece una
del trastorno64. En algunos estudios se correlaciona la de- buena alternativa, sobre todo en el control de la clínica psi-
49 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 291
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
quiátrica, con resultado moderado sobre los síntomas moto- 6. Naarding P., Kremer HPH, Zitman FG. Huntington’s disease:
res, posiblemente por su efecto tremorogénico80. a review of the literature on prevalence and treatment of
neuropsychiatric phenomena. Eur Psychiatry 2001;16:439–45.
7. Harper PS, et al. The epidemiology of Huntington’s disease.
Existen modelos animales que apuntan la sertralina a Huntington’s disease. New York: Oxford University Press, 2002;
dosis elevadas como tratamiento con buen control de las p. 159–97.
alteraciones conductuales, detención de la atrofia cerebral, 8. Walker FO. Huntington’s disease. Lancet 2007;369:218–28.
mejora de síntomas motores, estimulación de la neurogéne- 9. Sorensen SA, Fenker K, Olsen JH. Significantly lower incidence
sis y aumento de la esperanza de vida81. of cancer among patients with Huntington’s disease: an
apoptotic effect of an expanded polyglutamine tract?. Cancer
1999;86:1342–6.
El problema es que la efectividad ha sido evaluada en
10. Huntington´s Disease Collaborative Research Group. A novel gene
una pequeña muestra de pacientes, heterogéneas con res- containing a trinucleotide repeat that is expanded and unstable
pecto al estadio de su enfermedad y a la clínica. in Huntington’s disease chromosomes. Cell 1993;72:971–83.
11. Reddy P.H. Genetic aberrancies and neurodegenerative disease.
Como terapias experimentales son destacables la bús- Jai Publications (in press).
queda de fármacos que prevengan la agregación de la hun- 12. Hemachandra Reddy P, Williams M, Tagle D. Recent advances in
tingtina (como la Drosophila82), la terapia génica (anticuer- understanding the pathogenesis of Huntington’s disease. TINS
1999;6:22.
pos intracelulares83 y RNAi84), los factores neurotróficos74 y
13. Nakamura K, Aminoff MJ. Huntington’s disease: clinical
neuroprotectores cono la coenzima Q1085, 86 y el trasplante characteristics, pathogenesis and therapies. Drugs Today (Barc)
de células fetales estriadas con la intención de retrasar o 2007;43(2):97-116.
revertir la EH, con resultados que sugieren cierta mejoría so- 14. Trottier Y, Devys D, Imbert G, Saudou F, An I, Lutz Y, et al.
bre algunos síntomas cognitivos87, 88, aunque su seguridad es Cellular localization of the Huntington’s disease protein and
cuestionada89. discrimination of the normal and mutated form. Nat Genet
1995;10:104-10.
15. Montoya A, Price B, Menear M, Lepage M. Brain imaging and
cognitive dysfunctions in Huntington’s disease. J Psychiatry
CONCLUSIONES Neurosci 2006;31:1.
16. Adam G. Walker, Benjamin R. Miller, Jenna N. Fritsch, Scott J.
La Enfermedad de Huntington debuta con manifesta- Barton, and George V. Rebec. Altered information processing in
ciones psiquiátricas en aproximadamente el 30% de los ca- the prefrontal cortex of Huntington’s disease mouse models. J
sos, siendo la sintomatología más frecuente cambios en la Neurol Sci 1976;28:401–25.
personalidad, depresión y graves alteraciones conductuales 17. Almeida S. Evidence of apoptosis and mitochondrial
abnormalities in peripheral blood cells of Huntington’s disease
como desinhibición y agresividad.
patients. Biochem Biophys Res Commun 2008;374(4):599-603.
18. Beste C, Saft C, Andrich J, Gold R, Falkenstein M. Response
Dado que numerosas enfermedades, tanto neurológicas inhibition in Huntington’s disease-A study using ERPs and
como sistémicas, cursan con clínica psiquiátrica, la recogida sLORETA. Neuropsychologia 2008;46:1290-7.
de una buena historia clínica, incluyendo siempre los ante- 19. Bäckman L, Farde L. Dopamine and cognitive functioning: brain
cedentes familiares, así como la realización de las pruebas imaging findings in Huntington’s disease and normal aging.
complementarias necesarias, reduce la probabilidad de erro- Scand J Psychol 2001;42(3):287-96.
20. Genetic and environmental factors in the pathogenesis of
res diagnósticos como en el caso expuesto en nuestro artí-
Huntington’s disease. Neurogenetics 2004;5(1):9-17.
culo, demorando tanto la adopción de medidas terapéuticas 21. van Dellen A, Hannan AJ. Genetic and environmental factors
adecuadas como la búsqueda de recursos intra y/o extrahos- in the pathogenesis of Huntington’s disease. Neurogenetics
pitalarios de apoyo psicosocioeconómico que precisen. 2004;5(1):9-17.
22. van Dellen A, Grote HE, Hannan AJ. Gene-environment
interactions, neuronal dysfunction and pathological
BIBLIOGRAFÍA plasticity in Huntington’s disease. Clin Exp Pharmacol Physiol
1. Catálogo Mc Kusick. SIERE (Sistema de Información sobre 2005;32(12):1007-19.
Enfermedades Raras en Español) 23. Elisabeth M. Kingma. Behavioural problems in Huntington’s
2. Rubinstein DC. Molecular biology of Huntington´s Disease disease using the Problem Behaviours Assessment. General
(HD) and HD-like disorders. Pulst S, ed. Genetics of movement Hospital Psychiatry 2008;30:155–61.
disorders. Academic Press 2003;365-77. 24. Shoulson I. Huntington’s disease: functional capacities in
3. Harper PS, Jones L. Huntington’s disease: genetic and molecular patients treated with neuroleptic and antidepressant drugs.
studies. In: Bates G, Harper P, Jones L, eds. Huntington’s disease. Neurology 1981;31:1333-5.
New York: Oxford University Press, 2002; p. 113–58. 25. Shiwach R. Psychopathology in Huntington’s disease patients.
4. Harper PS. The epidemiology of Huntington’s disease. Hum Acta Psychiatr Scand 1994;90:241-6.
Genet 1992;89(4):365-76. 26. Close S, Su J, Connelly M, Foroud T. Progression of symptoms in
5. Squitieri F, Frati L, Ciarmiello A, Lastoria S, Quarrell O. Juvenile the early and middle stages of Huntington disease. Arch Neurol
Huntington’s disease: Does a dosage-effect pathogenic 2001;58:273-8.
mechanism differ from the classical adult disease? Mechanisms 27. Watts R, Koller W. Movement disorders: neurologic principles
of Ageing and Development 2006;127: 208–12. and practice. New York: McGraw-Hill, 1997.
292 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 50
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
28. Rosenblatt A, Leroi I. Neuropsychiatry of Huntington’s disease and of the neuropathological changes in choreatic diseases. J Neurol
other basal ganglia disorders. Psychosomatics 2000;41:24–30. Sci 1976;28:401–25.
29. Oliver JE. Huntington’s chorea in Northamptonshire. Br J 50. Halliday, McRitchie DA; MacDonald DA, Double KL, Trent RJ,
Psychiatry 1970;116:241–53. McCusker E. Regional specificity of brain atrophy in Huntington’s
30. Craufurd D, Thompson JC, Snoweden JS. Behavioral changes disease. Exp Neurol 1998;154:663–72.
in Huntington Disease. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav 51. Beste C, Saft C, Konrad C, Andrich J, Habbel A, Schepers I,
Neurol 2001;14(4):219-26. et al. Levels of error processing in Huntington’s disease: a
31. Baliko L, Csala B., Czopf J. Suicide in Hungarian Huntington’s combined study using event-related potentials and voxel-based
disease patients. Neuroepidemiology 2004;23:258–60. morphometry. Hum Brain Mapp 2008;29(2):121-30.
32. Gómez-Tortosa E. Severity of cognitive impairment in juvenile and 52. Susie MD. Defective emotion recognition in early HD is
late-onset Huntington disease. Arch Neurol 1998;55:835:43. neuropsychologically and anatomically generic. Neuropsychologia
33. Cummings JL. Frontal-subcortical circuits and human behaviour. 2008;46:2152-60.
Arch Neurol 1993;50:873-80. 53. Münte TF, Ridao-Alonso ME, Preinfalk J, Jung A, Wieriga BM,
34. Paulsen JS. Neuropsychiatric aspects of Huntington’s disease. J Matzke M, et al. An electrophysiological analysis of altered
Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;71:310–4. cognitive functions in Huntington disease. Arch Neurol
35. Politis M, Pavese N, Tai YF, Tabrizi SJ, Barker RA, Piccini P. 1997;54(9):1089-98.
Hypothalamic involvement in Huntington’s disease: an in vivo 54. Bohanna I, Georgiou-Karistianis N, Hannan A, Egan G. Magnetic
PET study. Brain 2008;131(Pt 11):2860-9. resonance imaging as an approach towards identifying
36. Aziz NA, van der Burg JM, Landwehrmeyer GB, Brundin P, neuropathological biomarkers for Huntington’s disease. Brain
Stijnen T, EHDI Study Group, et al. Weight loss in Huntington Research Reviews 2008;58:209-25.
disease increases with higher CAG repeat number. Neurology 55. Elizabeth H. Aylward. Change in MRI striatal volumes as a
2008;71:1506-13. biomarker in preclinical Huntington’s disease. Brain Research
37. Rosenblatt A. Neuropsychiatry of Huntington’s disease. Dialogues Bulletin 2007;72:152-8.
Clin Neurosci 2007;9(2):191-7. 56. Wolf RC, Vasic N, Schonfeldt-Lecuona C, Ecker D, Landwehrmeyer
38. Gambardella A, Muglia M, Labate A, Magariello A, Gabriele GB. Functional imaging of cognitive processes in Huntington’s
L, Mazzei R, et al. Juvenile Huntington’s disease presenting as disease and its presymptomatic mutation carriers. Nervenarzt
progressive myoclonic epilepsy. Neurology 2001;57:708-11. 2008;79(4):408-20.
39. Sato K, Abe K. Juvenile onset Huntington’s disease: correlation 57. Wolf RC, Vasic N, Schonfeldt-Lecuona C, Landwehrmeyer
with progressive myoclonus epilepsy. Ryoikibetsu Shokogun GB, Ecker D. Dorsolateral prefrontal cortex dysfunction in
Shirizu 2002;37:198- 200. presymptomatic Huntington’s disease: evidence from event-
40. De Diego-Balaguer R, Couette M, Dolbeau G, Durr A, Youssov related fMRI. Brain 2007;130(Pt 11):2845-57.
K, Bachoud-Levi AC. Striatal degeneration impairs language 58. Mascalchi M, Lolli F, Della Nave R, Tessa C, Petralli R, Gavazzi
learning: evidence from Huntington’s disease. Brain 2008;131(Pt C, et al. Huntington disease: volumetric, diffusion-weighted,
11):2870-81. and magnetization transfer MR imaging of brain. Radiology
41. Rasmussen A, Macias R, Yescas P, Ochoa A, Davila G, Alonso E. 2004;232:867-73.
Huntington disease in children: genotype-phenotype correlation. 59. Seppi, K, Schocke MF, Mair KJ, Esterhammer R, Granata R,
Neuropediatrics 2000;31(4):190-4. Boesch S, et al. Diffusion-weighted imaging in Huntington’s
42. Leroi I, O´Hearn E, Marsh L, Lyketsos C, Rosenblatt A, Ross C, disease. Mov Disord 2006;21:1043-7.
et al. Psychopathology in patients with degenerative cerebellar 60. Rosas HD, Tuch DS, Hevelone ND, Zaleta AK, Vangel M, Hersch
diseases: a comparison to Huntington’s disease. Am J Psychiatry SM, et al. Diffusion tensor imaging in presymptomatic and early
2002;159:1306-14. Huntington’s disease: Selective white matter pathology and its
43. Peinemann A, Schuller S, Pohl C, Jahn T, Weindl A, Kassubek relationship to clinical measures. Mov Disord 2006;21(9):1317-25.
J. Executive dysfunction in early stages of Huntington’s 61. Harris G, Codori A, Lewis R, Schmidt E, Bedi A, Brand J. Reduced
disease is associated with striatal and insular atrophy: A basal ganglia blood flow and volume in pre-symptomatic,
neuropsychological and voxel-based morphometric study. gene-tested persons at-risk for Huntington´s disease. Brain
Journal of the Neurological Sciences 2005;239:11-9. 1999;122:1667-78.
44. Douaud G, Gaura V, Ribeiro MJ, Lethimonnier F, Maroy R, Verny 62. Bartenstein P, Weindl A, Spiegel S. Central motor processing in
C, et al. Distribution of grey matter atrophy in Huntington’s Huntington’s disease. A PET study. Brain 1997;120:1553-67.
disease patients: A combined ROI-based and voxel-based 63. Tanahashi N, Meyer JS, Ishikawa Y. Cerebral blood flow and
morphometric study. NeuroImage 2006;32:1562-75. cognitive testing correlate in Huntington’s disease. Arch Neurol
45. J Kassubek, Juengling FD, Kioschies T, Henkel K, Karitzky 1985;42:1169-75.
J, Kramer B, et al. Topography of cerebral atrophy in early 64. Tai Y, Pavese N, Gerhard A, Tabrizi S, Barker R, Brooks D, et al.
Huntington’s disease: a voxel based morphometric MRI study. J Microglial activation in presymptomatic Huntington’s disease
Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:213–20. gene carriers. Brain 2007;130:1759-66.
46. Thieben MJ., Duggins AJ, Good CD, Gomes L, Mahant N, Richards 65. Backman L, Robins-Wahlin TB, Lundin A, Ginovart N, Farde
F, et al. The distribution of structural neuropathology in pre- L. Cognitive deficits in Huntington’s disease are predicted
clinical Huntington´s disease. Brain 2002;125:1815-28. by dopaminergic PET markers and brain volumes. Brain
47. Kassubek J. Thalamic atrophy in Huntington’s disease co-varies 1997;120:2207-17.
with cognitive performance: a morphometric MRI analysis. 66. Harris GJ, Aylward EH, Peyser CE, Pearlson GD, Brandt J, Roberts-
Cerebral Cortex 2005;15:846-53. Twillie JV, et al. Single photon emission computed tomographic
48. Sotrel A, Paskevich PA, Kiely DK. Morphometric analysis of blood flow and magnetic resonance volume imaging of basal
the prefrontal cortex in Huntington’s disease. Neurology ganglia in Huntington’s disease. Arch Neurol 1996;53(4):316-24.
1991;41:1117–23. 67. de Tommaso M, Sciruicchio V, Specchio N, Difruscolo O, Vitale
49. Lange H, Thormer G, Hopf A, Schroeder KF. Morphometric studies C, Specchio LM, et al. Early modifications of auditory event-
51 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 293
L. Reyes Molón, et al Enfermedad de Huntington juvenil: presentación de un caso y revisión bibliográfica
related potentials in carriers of the Huntington’s disease gene. Paulsen JS. Risperidone and the treatment of psychiatric, motor,
Acta Neurol Belg 2003;103(4):192-8. and cognitive symptoms in Huntington’s disease. Ann Clin
68. de Tommaso M, Difruscolo O, Sciruicchio V, Specchio N, Livrea Psychiatry 2008;20(1):1-3.
P. Abnormalities of the contingent negative variation in 80. Paleacu D, Anca M, Giladi N. Olanzapine in Huntington’s disease.
Huntington’s disease: Correlations with clinical features. Journal Acta Neurol Scand 2002;105:441-4.
of the Neurological Sciences 2007;254:84-9. 81. Wenzhen D, Peng Q, Masud N, Ford E, Tryggestad E, Ladenheim
69. Landau ME, Cannard KR. EEG characteristics in juvenile B, et al. Sertraline slows disease progression and increases
Huntington’s disease: a case report and review of the literature. neurogenesis in N171-82Q mouse model of Huntington’s
Epileptic Disord 2003;5(3):145-8. disease. Neurobiology of Disease 2008;30:312-22.
70. van der Hiele K, Jurgens CK, Vein AA, Reijntjes RH, Witjes-Ané 82. Hughes RE, Olson JM. Therapeutic opportunities in polyglutamine
MN, Ross RA, et al. Memory activation reveals abnormal EEG in disease. Nature Med 2001;7:419-23.
preclinical Huntington’s disease. Mov Disord 2007;22(5):690-5. 83. Alvarez RD, Barnes MN, Gomez-Navarro J, Wang M, Strong TV,
71. A review of the treatment options for Huntington’s disease. Arafat W, et al. A cancer gene therapy approach utilizing an
Expert Opin Pharmacother 2004;5(4):767-76. anti-erbB-2 single-chain antibody-encoding adenovirus (AD21):
72. Novel therapeutic targets for Huntington’s disease. Expert Opin a phase I trial. Clin Cancer Res 2000;6:3081-7.
Ther Targets 2005;9(4):639-50. 84. Caplen NJ, Taylor JP, Statham VS, Tanaka F, Fire A, Morgan RA.
73. Girotti F, Carella F, Scigliano G, Grassi MP, Soliveri P, Giovannini Rescue of polyglutamine-mediated cytotoxicity by double-
P, et al. Effect of neuroleptic treatment on involuntary stranded RNA-mediated RNA interference. Hum Mol Gen
movements and motor performances in Huntington’s disease. J 2002;11:175-84.
Neurol Neurosurg Psychiatry 1984;47:848-52. 85. Beal MF. Coenzyme Q10 administration and its potential
74. Qin ZH, g J, Gu ZL. Development of novel therapies for for treatment of neurodegenerative diseases. BioFactors
Huntington’s disease: hope and challenge. Acta Pharmacol Sin 1999;9:261-6.
2005;26(2):129-42. 86. Ferrante RJ, Adreassen OA, Dedeoglu A, Ferrante AL, Jenkins
75. Verhagen Metman L, Morris MJ, Farmer C, Gillespie M, Mosby BG, Hersch SM, et al. Therapeutic effects of coenzyme Q10
K, Wuu J, et al. Huntington’s disease: a randomized, controlled and remacemide in transgenic mouse models of Huntington’s
trial using the NMDA-antagonist amantadine. Neurology disease. J Neurosci 2002;22:1592-9.
2002;59:694-9. 87. Philpott LM, Kopyov OV, Lee AJ, Jacques S, Duma CM, Caine S,
76. Leonard DP, Kidson MA, Brown JG, Shannon PJ, Taryan S. A et al. Neuropsychological functioning following fetal striatal
double blind trial of lithium carbonate and haloperidol in transplantation in Huntington’s chorea: three case presentations.
Huntington’s chorea. Aust N Z J Psychiatry 1975;9:115-8. Cell Transplant 1997;6:203-12.
77. Stewart JT, Mounts ML, Clark RL jr. Aggressive behavior in 88. Bachoud-Levi AC, Remy P, Nguyen JP. Motor and cognitive
Huntington’s disease: treatment with propranolol. J Clin improvements in patients with Huntington’s disease after neural
Psychiatry 1987;48:106-8. transplantation. Lancet 2000;356:1975-9.
78. Erdemoglua AK, Boratavb C. Risperidone in chorea and psychosis 89. Albin RL. Fetal striatal transplantation in Huntington’s disease:
of Huntington’s disease. Eur J Neurol 2001;9:177-85. time for a pause. [editorial commentaries: huntington’s disease].
79. Duff K, Beglinger LJ, O´Rourke ME, Nopoulos P, Paulson HL, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73:612.
294 Actas Esp Psiquiatr 2010;38(5):285-294 52
También podría gustarte
- Trastorno Límite de la Personalidad: Infancia interrumpida, adulto con TLPDe EverandTrastorno Límite de la Personalidad: Infancia interrumpida, adulto con TLPCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (10)
- TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD. efecto, sugerencias y soluciónDe EverandTRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD. efecto, sugerencias y soluciónCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- NeurocogniciónDocumento20 páginasNeurocogniciónAlejandrina Concepción67% (3)
- Plan PositivoDocumento35 páginasPlan PositivoMarce RamírezAún no hay calificaciones
- Teoría PolivagalDocumento18 páginasTeoría PolivagaltamgdvAún no hay calificaciones
- Interpretacion Escalas MaciDocumento19 páginasInterpretacion Escalas MaciR Makir Yanac Cotrina100% (1)
- Neurociencia y ComunicacionDocumento7 páginasNeurociencia y ComunicacionAdriana Gabriela Ixmay CastanedaAún no hay calificaciones
- Monografia de Trastorno Antisocial FINALDocumento28 páginasMonografia de Trastorno Antisocial FINALThalia Ludeña Velarde0% (2)
- Etología EquinaDocumento7 páginasEtología Equinadayana velasquez100% (1)
- Cuadro-Comparativo Terapias SistemicaDocumento8 páginasCuadro-Comparativo Terapias SistemicaDavid FigueroaAún no hay calificaciones
- La EsquizofreniaDocumento73 páginasLa EsquizofreniaJose BastidasAún no hay calificaciones
- Trastorno Limite de La PersonalidadDocumento10 páginasTrastorno Limite de La Personalidadsandra100% (1)
- Transtorno BipolarDocumento37 páginasTranstorno BipolarSol UríasAún no hay calificaciones
- El Concepto de Enfermedad Mental en La ActualidadDocumento4 páginasEl Concepto de Enfermedad Mental en La ActualidadDonnellyHammond9Aún no hay calificaciones
- Violación Psiquiátrica: El Asalto A Las Mujeres y NiñosDocumento28 páginasViolación Psiquiátrica: El Asalto A Las Mujeres y Niñosofficialcchr100% (1)
- Neuropsicología Del Aprendizaje Aporte Sovietico PDFDocumento18 páginasNeuropsicología Del Aprendizaje Aporte Sovietico PDFsandroalmeida1Aún no hay calificaciones
- Motivación, Frustración y ConflictoDocumento2 páginasMotivación, Frustración y ConflictoNora Teran67% (3)
- Neurociencia Aplicada A La Atención Infantil 1parteDocumento88 páginasNeurociencia Aplicada A La Atención Infantil 1parteSamuel XonAún no hay calificaciones
- El Vivir Creativo PDFDocumento2 páginasEl Vivir Creativo PDFMichael Cornejo CuaquiraAún no hay calificaciones
- 3 - Educación para La SaludDocumento8 páginas3 - Educación para La SaludJuan Manuel Montes100% (1)
- EsquizofreniaDocumento98 páginasEsquizofreniaLepzebelin RV100% (3)
- INFORME PSICOLÓGIco CPQDocumento6 páginasINFORME PSICOLÓGIco CPQfabiola silvaAún no hay calificaciones
- Actividad TónicaDocumento8 páginasActividad TónicaAlejandrina ConcepciónAún no hay calificaciones
- Caso Clínico MédicasDocumento10 páginasCaso Clínico MédicasGerardo BarajasAún no hay calificaciones
- 1 Lopez - Ordieres - Cei67 3 2Documento14 páginas1 Lopez - Ordieres - Cei67 3 2Alejandrina PAún no hay calificaciones
- Tratamiento Farmacologico EsquizofreniaDocumento14 páginasTratamiento Farmacologico Esquizofreniaurqui juAún no hay calificaciones
- PseudocrisisDocumento25 páginasPseudocrisisGustavoAún no hay calificaciones
- HuntingTon PDFDocumento3 páginasHuntingTon PDFjchu03Aún no hay calificaciones
- TR Delirante. Rev Aspectos de La Paranoia.03 PDFDocumento10 páginasTR Delirante. Rev Aspectos de La Paranoia.03 PDFGuillermo Martínez0% (1)
- HUNTINGTONDocumento10 páginasHUNTINGTONCampeon MundialAún no hay calificaciones
- Trastornos AfectivosDocumento13 páginasTrastornos Afectivosyarire23Aún no hay calificaciones
- 8050 Manuscrito 45159 1 10 20211110Documento4 páginas8050 Manuscrito 45159 1 10 20211110Dra. Lizbeth Lira HerreraAún no hay calificaciones
- Psicopatologia I - Primer Parcial - 2Documento49 páginasPsicopatologia I - Primer Parcial - 2Martin PueblaAún no hay calificaciones
- Terapia Breve Hipocondria PDFDocumento11 páginasTerapia Breve Hipocondria PDFJosé Ramón Rodríguez BajoAún no hay calificaciones
- Delusiones de Cambio de Sexo, Transexualismo y Esquizofrenia - A Propósito de Un CasoDocumento7 páginasDelusiones de Cambio de Sexo, Transexualismo y Esquizofrenia - A Propósito de Un CasoSaúl AliagaAún no hay calificaciones
- 01.chandú - Maleficio de AmorDocumento6 páginas01.chandú - Maleficio de AmorChris MedinaAún no hay calificaciones
- 207 866 1 PBDocumento11 páginas207 866 1 PBsebastianAún no hay calificaciones
- Trastorno de Personalidad BorderlineDocumento32 páginasTrastorno de Personalidad BorderlineKTS00Aún no hay calificaciones
- Corea de HuntingtonDocumento12 páginasCorea de HuntingtonAngie VallejosAún no hay calificaciones
- 252-Texto Del Artículo-267-1-10-20190108Documento6 páginas252-Texto Del Artículo-267-1-10-20190108gleinysAún no hay calificaciones
- Síndrome de CotardDocumento9 páginasSíndrome de Cotardluzarellano494Aún no hay calificaciones
- Capitulo IDocumento13 páginasCapitulo IMassiel De ÓleoAún no hay calificaciones
- EsquizofreniaDocumento5 páginasEsquizofreniaYahir López De LeónAún no hay calificaciones
- Examen Mental.Documento19 páginasExamen Mental.Marco LondoñoAún no hay calificaciones
- Resumen Completo PsicopatologiaDocumento116 páginasResumen Completo PsicopatologiaCoty SantobuonoAún no hay calificaciones
- Generalidades en Psiquiatria InfantilDocumento22 páginasGeneralidades en Psiquiatria InfantilHector Guzman Duran DiazAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia Documento de LecturaDocumento7 páginasEsquizofrenia Documento de LecturaRicardo RuizAún no hay calificaciones
- La VisiOn MEdica de La LocuraDocumento62 páginasLa VisiOn MEdica de La LocuraYeSs Fuentes GAún no hay calificaciones
- Diferencia Entre Trastorno Limite y BipolarDocumento5 páginasDiferencia Entre Trastorno Limite y BipolarPaz ValdiviesoAún no hay calificaciones
- Trastorn Delirant CronicDocumento3 páginasTrastorn Delirant CronicXavier VazquezAún no hay calificaciones
- Luisa PedriqueDocumento12 páginasLuisa PedriqueSczMiguelAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Trastornos Infanto JuvenilesDocumento11 páginasUnidad 1 Trastornos Infanto Juvenilesjazmin d aquinoAún no hay calificaciones
- Depresion2005 PDFDocumento70 páginasDepresion2005 PDFisaAún no hay calificaciones
- Informe PsicopatologiaDocumento25 páginasInforme PsicopatologiamichelleAún no hay calificaciones
- Psiquiatria Definiciones - EtcDocumento51 páginasPsiquiatria Definiciones - EtcVirgilioAún no hay calificaciones
- EsquizofreniaDocumento8 páginasEsquizofreniaAle OsorioAún no hay calificaciones
- Sesion 01Documento5 páginasSesion 01VM ingenierosAún no hay calificaciones
- Comportamiento Anormal en El Contexto HistoricoDocumento4 páginasComportamiento Anormal en El Contexto HistoricoHenry Nelson Peña González0% (2)
- Trabajo Práctico Esquizofrenia (GENERAL)Documento32 páginasTrabajo Práctico Esquizofrenia (GENERAL)Alejandro Rodriguez80% (5)
- PSICO 0603 121 NC 2616006 SanchezDocumento4 páginasPSICO 0603 121 NC 2616006 SanchezDafne JaraAún no hay calificaciones
- Trastornos MentalesDocumento8 páginasTrastornos MentalesGabriela LoyoAún no hay calificaciones
- 1a Psicopatología Del Adulto. Historia, Definiciones, Clasificacion y EtiologiaDocumento29 páginas1a Psicopatología Del Adulto. Historia, Definiciones, Clasificacion y EtiologiaCarla AcasioAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de La Atención, Recorrido HistoricoDocumento9 páginasCaracteristicas de La Atención, Recorrido HistoricofavionahuellazcanoAún no hay calificaciones
- Documento Explicativo Psicopatología PDFDocumento7 páginasDocumento Explicativo Psicopatología PDFSteff AnyAún no hay calificaciones
- SM Semana 01 Evolucion MundialDocumento33 páginasSM Semana 01 Evolucion MundialMatias AguilarAún no hay calificaciones
- 242 - CUM - Trastorno de Identidad DISOCIATIVADocumento3 páginas242 - CUM - Trastorno de Identidad DISOCIATIVATania Margarita Sarabia QuinteroAún no hay calificaciones
- Sindrome NeuroticoDocumento20 páginasSindrome NeuroticoCinthi AndradeAún no hay calificaciones
- Unidad I PsicopatologiaDocumento6 páginasUnidad I Psicopatologiabarbaraacurero312Aún no hay calificaciones
- La Enfermedad Bipolar - Mr.jonesDocumento6 páginasLa Enfermedad Bipolar - Mr.jonesThánatos Et ErosAún no hay calificaciones
- Definición de Trastorno MentalDocumento3 páginasDefinición de Trastorno MentalDonnellyHammond9Aún no hay calificaciones
- 189 2478 1 PBDocumento18 páginas189 2478 1 PBJuanca CarrizoAún no hay calificaciones
- Qué Es La PsiquiatríaDocumento5 páginasQué Es La PsiquiatríafrickzimanzanaAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Analisis HannibalDocumento10 páginasCaso Clínico Analisis HannibalMaria fernanda VelásquezAún no hay calificaciones
- ¿Qué son los Delirios? Tipos y Trastorno Delirante (Paranoia). Trastornos Mentales.: Trastornos Mentales, #7De Everand¿Qué son los Delirios? Tipos y Trastorno Delirante (Paranoia). Trastornos Mentales.: Trastornos Mentales, #7Aún no hay calificaciones
- Encuesta Abandono EmocionalDocumento3 páginasEncuesta Abandono EmocionalAlejandrina Concepción0% (2)
- EnsayoDocumento9 páginasEnsayoAlejandrina ConcepciónAún no hay calificaciones
- Informe de Cambio de Conducta AnareliDocumento3 páginasInforme de Cambio de Conducta AnareliAlejandrina ConcepciónAún no hay calificaciones
- Componentes de Respuestas Conductuales PDFDocumento5 páginasComponentes de Respuestas Conductuales PDFcarmenAún no hay calificaciones
- Analisis de Actividad Andres Felipe Leal SanchesDocumento21 páginasAnalisis de Actividad Andres Felipe Leal SanchesANAAún no hay calificaciones
- Plan de Modificación de La ConductaDocumento5 páginasPlan de Modificación de La ConductaJennifer FranciscoAún no hay calificaciones
- Teoría de La GestaltDocumento28 páginasTeoría de La GestaltPrisila CidAún no hay calificaciones
- Curso - 1 - Atención - Clientes - Tomo II (PP2)Documento161 páginasCurso - 1 - Atención - Clientes - Tomo II (PP2)Cristian SepulvedaAún no hay calificaciones
- Sílabo Psicología Clínica IIDocumento7 páginasSílabo Psicología Clínica IIcarmenAún no hay calificaciones
- Ensayo CleptomaníaDocumento2 páginasEnsayo CleptomaníaDaniela Restrepo PardoAún no hay calificaciones
- Biomarcadores para El Diagnostico de La Enfermedad de AlzheimerDocumento6 páginasBiomarcadores para El Diagnostico de La Enfermedad de AlzheimerAnthonyCarreraMartinezAún no hay calificaciones
- Basile, AgustinDocumento4 páginasBasile, Agustinfxfffd jhgfgjhfjhAún no hay calificaciones
- Tema 02 Empatia-RaportDocumento18 páginasTema 02 Empatia-RaportjoshepAún no hay calificaciones
- La PercepcionDocumento7 páginasLa PercepcionAdelson RatzamAún no hay calificaciones
- Tratado NPS Unid. ATENCIÓNDocumento40 páginasTratado NPS Unid. ATENCIÓNLuca SantillanAún no hay calificaciones
- Derivados de La Capa Germinal EctodérmicaDocumento3 páginasDerivados de La Capa Germinal EctodérmicaMILENE SOAN GARCIA VASQUEZAún no hay calificaciones
- Liquido CefalorraquideoDocumento6 páginasLiquido CefalorraquideoVinicius SantosAún no hay calificaciones
- Cuadro de Doble EntradaDocumento6 páginasCuadro de Doble EntradaAlejandra Chavarría ArceAún no hay calificaciones
- Capítulo 6 Estrategias Pedagógicas para Desarrollo de Habilidades Psicolingüísticas en Estudiantes Con Trastorno Del Desarrollo Del Lenguaje (TDL)Documento29 páginasCapítulo 6 Estrategias Pedagógicas para Desarrollo de Habilidades Psicolingüísticas en Estudiantes Con Trastorno Del Desarrollo Del Lenguaje (TDL)Daniela SánchezAún no hay calificaciones
- Guía PPP - ULADECHDocumento39 páginasGuía PPP - ULADECHMaria Jesús Sullon DurandAún no hay calificaciones
- 4 Esp Sintomatologia Derivada de Los Pares Craneales Clinica y Topografia Radiologia 2019Documento25 páginas4 Esp Sintomatologia Derivada de Los Pares Craneales Clinica y Topografia Radiologia 2019Laura Diaz ChaverraAún no hay calificaciones