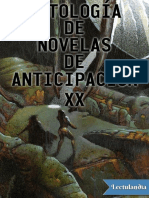Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Gallina - Cristian Donoso Ulloa
Cargado por
Cutberth0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasLa Gallina - Cristian Donoso Ulloa
Cargado por
CutberthCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La Gallina
Cristian Donoso Ulloa
Sumida con mirada expectante en un rincón, el hambre royéndole las entrañas, la
más flaca de las aves en el gallinero veía con calma a las otras comer.
Poseía un desteñido plumaje, parchado de piel expuesta en los sitios donde sus
plumas caían nada más asomar al sol, y, sin embargo, aunque carecía de
cualquier gallináceo atractivo, cumplía su labor de ponedora empollando cada
mañana huevos quebradizos y endebles. En ocasiones, eran solo tristes y vacíos
cascarones.
La otrora enhiesta y roja cresta era ahora una rosada cordillera de montes bajos
sobre su cabecita marrón, coronando con humilde dignidad el hogar de sus
grandes ojos. El instrumento diminuto que tenía por pico le permitía comer y nada
más, ni hablar de protección; sus patas, espalda, pecho y alas eran pasto de los
ataques del vociferante mar de pollos cada vez que intentaba resaltar. Marginada
como era, el hambre y esta terminaron por adoptarse como mejores y más
cercanas amigas.
Alejada del montón, la Gallina oyó los desgarbados estampidos tambaleantes del
proveedor de comida, el que llenó los cuencos comunitarios derramando parte del
contenido sin cuidado. Cumplida su faena, el hombre se alejó haciendo resonar el
suelo tras el delirante aleteo que las aves de corral levantaron, sin dejar de
maldecirlas. Orondas y ruidosas, como satisfechas de sí mismas por alguna
desconocida razón, movían sus inútiles alas atizando un torbellino de polvo,
aserrín y plumas en el proceso, tratando de llegar al centro donde el grano
esperaba a ser devorado en desordenado montón.
Llenaban sus picos con glotonería tragando el duro alimento; sin saborearlo,
picoteaban las cáscaras vacías de sandías y de plátanos; comían melón, pienso y
maíz reseco, engullendo en el proceso piedrecillas del suelo sin darse cuenta
siquiera de qué echaban al buche. Las más gordas estaban adelante, ocupando la
mayor parte del pocillo sin dar espacio a las demás para acercarse hasta que se
encontrasen satisfechas; tras estas, almorzarían las medianas y luego los más
jóvenes pollinos, dejando algo para las viejas más lentas. Uno podía medir el
tamaño de las aves con solo una mirada, tal era el orden que la naturaleza del
más fuerte establecía.
Con las viejas estaban también las enfermas, las del moquillo en los ojos y
barbillas recortadas a base de picotazos bajo las orejas, esas que, día sí y día no,
eran pasto del hacha. Estas comerían de las últimas, pero no serían las últimas.
Alejada de aquella caprichosa y fría jerarquía, una pequeña tristeza alada
disfrazada de ave esperaba a que otros estómagos estuviesen llenos antes de
lograr comer algo. En no pocas ocasiones, cuando las demás dejaban el envase
por fin y caminaban lentas a sus perchas a pasar aquella suerte de resaca
gastronómica, el alimento restante en el pote eran las sobras de las sobras,
obligándola a comer las hilachas pisoteadas y llenas de polvo de las frutas rancias
que nadie más quiso.
Otras veces debía escarbar el suelo para sacar a la luz algunos granos aplastados
y sucios, los que comía con agradecido placer, aun a pesar de ser físicamente
incapaz de saborearlas. Solo en los tiempos de gran mortandad había logrado
terminar una comida sin seguir hambrienta, cuando alguna peste o enfermedad
dejaba a sus compañeras una a una exánimes en el barro, sin que pudiesen hacer
nada por evitarlo o comprenderlo. Cuando esto sucedía se limitaba a mirarlas,
parándose frente a sus cuerpos durante horas antes de que llegase el ruidoso y
lampiño ser a retirar sus cadáveres, extrañándose del flaco pollo que se mantenía
en pie cuando otras mejor cuidadas caían desfallecidas en medio de la noche.
En un primitivo impulso de alejarse de la cercana muerte, las demás aves rehuían
de las ya exgallinas, apelmazadas en el piso. No las miraban ni siquiera al hurgar
los suelos con sus encallecidas patas, como si evitando aquel memento mori
pudiesen retrasar lo inevitable un día más; la flaca, por otro lado, no apartaba sus
ojazos de ellas. Su rostro no podía expresar emoción alguna y, aun así, se
mantenía firme ante aquel extraño estado en que indefectiblemente se sumirían
todas las demás a su alrededor, como llevaban haciéndolo durante todo lo que
alcanzaba a hurgar en su escasa memoria. No era la primera vez que presenciaba
el inexorable destino de congéneres; el duelo no significaba para ella más que la
promesa de aquietar parte de su apetito al día siguiente.
No podía sonreír pero lo hizo, aunque nadie que hubiese visto aquel gesto habría
admitido que significaba algo, todavía menos las otras gallinas. Para estas, la flaca
era una paria, algo que debían alejar del grupo a picotones; no hay comunidad si
no existe un ser ante el cual unirse, al que despreciar. Del que desconfiar.
Pero la Gallina más delgada no participaba de aquel arcaico sentimiento social.
Conocía el aguijonazo del hambre como a su propio pico truncado, lo conocía y lo
amaba, pues demostraba que estaba viva, que comería si no al día siguiente, al
próximo, cuando las demás no estuviesen ya. Incluso el anhelo de comer era algo
efímero frente a su longevidad, su incapacidad de morir.
No podía imaginar, sin duda debido a lo limitado de su intelecto, que no solo había
sobrevivido incontables hambrunas entre las aves, sino que también a reyes y
emperadores: reinos y gobiernos enteros, en todas partes del mundo, habían
sucumbido mientras ella se limitaba a esperar.
Era única en su clase, y no tenía otro propósito que el seguir respirando, seguir
viviendo el día a día desconocedora del significado de la extraña muerte, aunque
sin desgastarse pensando en ello.
La Gallina, sin saberse en un mundo poblado de seres que se apagaban poco a
poco, esperaba en su rincón lista para picotear los restos del almuerzo.
También podría gustarte
- La Gallina - Cristian Donoso UlloaDocumento3 páginasLa Gallina - Cristian Donoso UlloaCutberthAún no hay calificaciones
- Manuscrito Milagros de Nuestra Senora Gonzalo de Berceo PDFDocumento247 páginasManuscrito Milagros de Nuestra Senora Gonzalo de Berceo PDFCutberthAún no hay calificaciones
- Los Ciegos Maurice Maeterlinck PDFDocumento21 páginasLos Ciegos Maurice Maeterlinck PDFCutberthAún no hay calificaciones
- Un Llamado A La Realidad - Cristian DonosoDocumento6 páginasUn Llamado A La Realidad - Cristian DonosoCutberthAún no hay calificaciones
- Antologia de Novelas de Anticipacion XX - AA VV PDFDocumento210 páginasAntologia de Novelas de Anticipacion XX - AA VV PDFCutberthAún no hay calificaciones
- La Magia de ArbatelDocumento31 páginasLa Magia de ArbatelPancaos91% (64)
- La Invención de Morel - Los Juegos Entrópicos de La Ficción - Mónica Bueno PDFDocumento9 páginasLa Invención de Morel - Los Juegos Entrópicos de La Ficción - Mónica Bueno PDFCutberthAún no hay calificaciones
- Estrellas Casca SDF Q WDocumento1 páginaEstrellas Casca SDF Q WCutberthAún no hay calificaciones
- Ev. Primaria, Secundaria (Máximo)Documento1 páginaEv. Primaria, Secundaria (Máximo)CutberthAún no hay calificaciones
- La Invención de Morel (Anotaciones) - Camilo Lozano-Rivera PDFDocumento16 páginasLa Invención de Morel (Anotaciones) - Camilo Lozano-Rivera PDFCutberthAún no hay calificaciones
- Documento Profesor Guia C F TDocumento1 páginaDocumento Profesor Guia C F TCutberthAún no hay calificaciones
- La Invención de Morel - Los Juegos Entrópicos de La Ficción - Mónica Bueno PDFDocumento9 páginasLa Invención de Morel - Los Juegos Entrópicos de La Ficción - Mónica Bueno PDFCutberthAún no hay calificaciones
- Relevancia Que El Establecimiento Le Da A La Participación de Los AlumnosDocumento6 páginasRelevancia Que El Establecimiento Le Da A La Participación de Los AlumnosCutberthAún no hay calificaciones
- AspergerDocumento10 páginasAspergerCutberthAún no hay calificaciones
- Semiologia Del Aparato GenitourinarioDocumento45 páginasSemiologia Del Aparato Genitourinariovanessa navarro frias100% (1)
- EndourologiaDocumento52 páginasEndourologiaAngel Espino RamirezAún no hay calificaciones
- Alcalosis y Acidosis Metabólicas y Respiratorias PDFDocumento34 páginasAlcalosis y Acidosis Metabólicas y Respiratorias PDFKarla Irene GarciaAún no hay calificaciones
- PSS - Micro y Pequeñas EmpresasDocumento26 páginasPSS - Micro y Pequeñas EmpresasPamala GomezAún no hay calificaciones
- Paso A Paso Alisado en CasaDocumento4 páginasPaso A Paso Alisado en CasaMaria EugeniaAún no hay calificaciones
- Teorías Sobre Los Trastornos de AnsiedadDocumento4 páginasTeorías Sobre Los Trastornos de AnsiedadMary GranadosAún no hay calificaciones
- Asignacion 4.1Documento5 páginasAsignacion 4.1lazaro melendezAún no hay calificaciones
- Guia Preguntas Del H, Actualizada A Marzo Del 2020Documento7 páginasGuia Preguntas Del H, Actualizada A Marzo Del 2020Edduuar InclanAún no hay calificaciones
- Historia Clínica de Tratamiento Estetico FacialDocumento3 páginasHistoria Clínica de Tratamiento Estetico FacialJosé Ponce TataAún no hay calificaciones
- Protocolo Contingencia Covid - 19 TipoDocumento17 páginasProtocolo Contingencia Covid - 19 TipoFrancisco Araya EspinosaAún no hay calificaciones
- Manual de Mandos Medios v2 (2019)Documento47 páginasManual de Mandos Medios v2 (2019)Ariel ContrerasAún no hay calificaciones
- Planilla 1Documento10 páginasPlanilla 1Hector RománAún no hay calificaciones
- tprl2 t7 ActDocumento3 páginastprl2 t7 ActKEIDER HERNAN MAGDANIEL BERMUDEZ25% (4)
- Guyton y Hall. LECTURA 2, UNIDAD 3.Documento5 páginasGuyton y Hall. LECTURA 2, UNIDAD 3.Laura MitchelleAún no hay calificaciones
- EUGENIA - Manual de Respuestas Brillantes para Preguntas NeciasDocumento8 páginasEUGENIA - Manual de Respuestas Brillantes para Preguntas Neciasroy herreraAún no hay calificaciones
- Tumores Benignos de PulmónDocumento3 páginasTumores Benignos de PulmónYulieth PalaciosAún no hay calificaciones
- Cuestionario de TamizajeDocumento2 páginasCuestionario de TamizajeGinita Romero CiertoAún no hay calificaciones
- Salud Mental - GEMA SAC VFDocumento9 páginasSalud Mental - GEMA SAC VFwcabanaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Trabajo de Investigacion TesisDocumento9 páginasProyecto de Trabajo de Investigacion TesisMarlon Cespedes AlccaAún no hay calificaciones
- Complicaciones de La Cirugía Mamaria Reconstructiva y Estética - UpToDate PDFDocumento46 páginasComplicaciones de La Cirugía Mamaria Reconstructiva y Estética - UpToDate PDFJosé Abraham Amaya DuarteAún no hay calificaciones
- Historial Clínico Individual 2 BDocumento7 páginasHistorial Clínico Individual 2 BAly PYAún no hay calificaciones
- AlzheimerDocumento2 páginasAlzheimermarianaAún no hay calificaciones
- TESIS SOBRE VALORES REFERENCIALES Hto y HB EN ESCOlaresDocumento58 páginasTESIS SOBRE VALORES REFERENCIALES Hto y HB EN ESCOlaresMariana Escobar del CarpioAún no hay calificaciones
- HC - Angel InfanteDocumento40 páginasHC - Angel InfanteOber SánchezAún no hay calificaciones
- Caso Clinico - TangoDocumento16 páginasCaso Clinico - TangoMARIA XIMENA PINZON LOPEZAún no hay calificaciones
- Janin - La Patologización y Medicalizacion Del Aprendizaje EscolarDocumento12 páginasJanin - La Patologización y Medicalizacion Del Aprendizaje EscolarGabriela LuppiAún no hay calificaciones
- Cronograma de Actividades HtaDocumento2 páginasCronograma de Actividades HtaMary Victoria Seclen RojasAún no hay calificaciones
- Mediciòn en Salud - Razones, Proporciones y TasasDocumento36 páginasMediciòn en Salud - Razones, Proporciones y TasasAlfredo Florez AlarconAún no hay calificaciones
- Plan de Acción - Sede Chontillosa MediaDocumento11 páginasPlan de Acción - Sede Chontillosa MediaEdinson Scarpeta MenesesAún no hay calificaciones
- Cirugia General Con ClaveDocumento15 páginasCirugia General Con ClaveDiego BellingAún no hay calificaciones