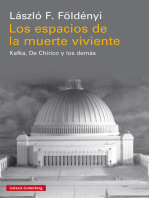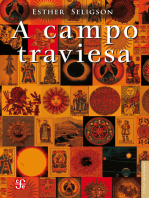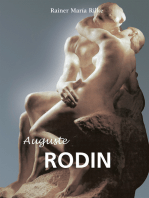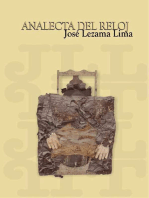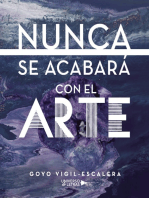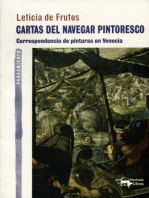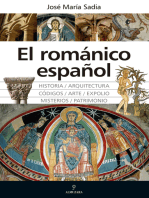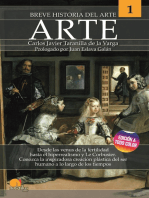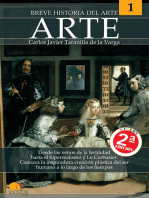Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estatuas y esculturas en Roma según Unamuno
Cargado por
ainhoams0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas2 páginasTítulo original
20c2b1_599ac0c724e84d059f2167049ce94fbd
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas2 páginasEstatuas y esculturas en Roma según Unamuno
Cargado por
ainhoamsCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
ESTATUAS Y ESCULTURAS
Italia, 1960
Roma, o la romanidad, no tuvo, como se sabe, escultura, sin estatuas. Las
estatuas pueden colocarse “da per tuto”, en las calles, en las plazas, en los jardines, en
tal arranque de escalera, ya que las estatuas son... “cosa pública”, “cosa civil”, y las
esculturas no; pero no porque éstas sean “propiedad privada” , sino porque no son
“cosa” y esa vida que son no es, en realidad, de nadie, no viene a ser de nadie. Roma no
tuvo escultura, pintura, poesía completas, porque bajo su terrible obsesión de
“civilidad” todo se le transformaba con rapidez en algo “para muchos” -la escultura, en
estatua; la pintura, en mosaico; la poesía, en oratoria-, es decir, en algo que puede tener
o llevar en sí cierta belleza, esa belleza un tanto... “grosso modo”, esa belleza “poco más
o menos” que suele habitar en “lo general”. Pero diciendo -como es costumbre decir-
que Roma no tuvo escultura porque copiaba la de Grecia se nos da noticia, pero no
explicación, de los hechos; Roma “no podía” darnos un arte grande, un arte creación,
un arte completo, no propiamente por incapacidad o carencia de alma, sino por
“ofuscación” de alma. (El alma se ofusca, se oscurece, siempre que el hombre supone
haber encontrado una verdad incontestable.) Y una vez ofuscada, eclipsada, tapada el
alma viva con el espesor de una soberbia ingeniería, constructora, ordenadora,
dominadora, es decir, una ver trocada el alma por el genio -el alma creadora por el genio
activo-, era lógico caer rápidamente del lado de la necesidad y optar entonces, sin
escrúpulos ni remordimientos, por fabricarse un arte... aplicado, para ser aplicado; en
una palabra: un arte social, aunque no de contenido social, como suele concebirse hoy,
sino de utilidad social. En nombre de una sociedad, casi de... “un mundo”, era fácil y
bastante lícito pedir prestado aquí o allí, reproducir, repetir generosamente. Se trataba,
pues, de un arte “aproximado”, desfigurado, debilitado y sin peligrosidad alguna. El arte
verdadero y directo, en cambio, resulta siempre un tanto sospechoso por lo que hay en
él de insobornable alma original, de fuerza original, capaz de arrancar al hombre de su
acomodada cultura enrarecida y devolverlo a su estado primero, bruto, puro; el arte total
y verdadero ha sido siempre sospechoso, pero cuando se le convierte en otra cosa, en
una abstracción inanimada, decorativa, la sociedad misma puede utilizarlo sin miedo y
decorar con él sus salones o sus jardines. Roma, con el alma cegada, tapiada con esa
materialidad eficaz, efectiva -o sea, con el alma esterilizada-, no pudo sino...
“agenciarse” una esplendorosa estatuaria funcional. Roma parecía prepararse a toda
prisa, precipitadamente, una como “durabilidad” a secas, sin trascendencia, sin creencia,
y todo aquel ejército de mármoles debió sentirlo como algo muy seguro que la
respaldaba.
Cuando desde dentro, a Roma le descubrimos su antigua ofuscación de mujer-
tierra, es tarde ya para defenderse, porque es una terrible fuerza blanda, un desmedido
poderío blando, como sólo puede tenerlo la mujer, o la miel virgen, o la cúpula, o el
arco de un puente, o la copa de un pino; es un poderío dócil, convincentemente dócil.
¿Me atreveré a decir que la poderosa y tiránica fascinación de Roma consiste, acaso, en
su falta de espíritu? Roma halaga en nosotros toda nuestra terrenalidad, y la disculpa, la
justifica; Roma es, en efecto, eterna, porque Roma es tierra, la tierra, la tierra firme, el
suelo. En pocos lugares podremos sentirnos tan “cercados” por la vida sin paliativos,
descarada, cruda, pero como “acunados” también por esa misma vida monda y lironda.
Que Roma me parezca “tierra” únicamente no significa en mí enemistad o
desvío, pues creo, en efecto, que el hombre aspira al alma, pero también creo que el
hombre ha sido condenado -elegido, en cierto modo- a tener que bajar en busca del alma
hasta el penoso y rudo interior de la tierra. La antigüedad romana no es espíritu -como
es espíritu, en cambio, la antigüedad griega o china-, sino tierra, pero la tierra no puede
parecerme un elemento enemigo del espíritu, enfrentado al espíritu -y eso será lo que
me separa de los “espiritualistas-, sino, por el contrario, un ingrediente suyo: el pecado,
pues, de Roma no podía consistir en ser tierra, sino en pensar que ser tierra era un
absoluto, algo completo, cuando sólo se trata de un elemento, de un elemento material
con destino, como todos, a ser transfigurado. De ese orgullo, de esa ceguera, de esa
obcecación ha quedado en Roma, esparcida por toda la ciudad, una hermosa
muchedumbre de estatuas, es decir, de cuerpos solos, compactos, inhabitados,
resistentes; no son esculturas, claro está, porque las esculturas verdaderas no pueden ser
“de bulto” -como con tanta ligereza lógica se pensaba hace unos años, especialmente en
torno a Maillol-, sino “de concavidad”, es decir, que no pueden ocupar el espacio; que
no lo violentan, que no se imponen a él, sino que lo acogen, lo reciben amistosamente,
amorosamente. Las supuestas Parcas, de Fidias, o El Crepúsculo, de MiguelÁngel
-esculturas absolutas-, no podrían jamás decirnos: “Aquí estamos”, como no quieren
dejarlo de decir las estatuas mientras se aposentan en un lugar y se comen el aire.
Porque una verdadera escultura será una piedra que cede, que se va, que abdica: una
piedra que tiende a quitarse, a eliminarse en nombre de un respiro, de una como planta
que respira e intenta abrirse paso. Las estatuas quieren, sobre todo, “estar”, estar muy a
la vista de todos, dejarse ver, presumir, lucir, pues son “públicas” y es fatal en ellas
mucha insolencia y una especie de petulancia marmórea. El mármol, el barro, la piedra,
la cera, el bronce de la escultura, en cambio, quisieran “permanecer” lo indispensable,
lo irremediable, lo preciso, y luego irse hacia adentro, hacia el centro de sí mismos, y
allí, con la ayuda del alma, poderse transfigurar, es decir, “resucitar”.
OBRA COMPLETA, Tomo II
Pre-textos, Valencia, 1992
También podría gustarte
- Pioneros de la ciencia ficción rusa vol. IIDe EverandPioneros de la ciencia ficción rusa vol. IIAlberto Pérez VivasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Debray, R. Vida y Muerte de La ImagenDocumento6 páginasDebray, R. Vida y Muerte de La ImagenCesdamel2Aún no hay calificaciones
- Obras Maestras de H.P. Lovecraft: Recopilación exclusivaDe EverandObras Maestras de H.P. Lovecraft: Recopilación exclusivaCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- El Pintor de Salzburgo: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandEl Pintor de Salzburgo: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- El enigma de las Vírgenes NegrasDocumento197 páginasEl enigma de las Vírgenes NegrasJosehp Frank V. Garcia100% (1)
- Escultura griega - Espíritu y principiosDe EverandEscultura griega - Espíritu y principiosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Levinas, Emmanuel. La Realidad y Su Sombra PDFDocumento12 páginasLevinas, Emmanuel. La Realidad y Su Sombra PDFpavelAún no hay calificaciones
- El Enigma de Las Vírgenes NegrasDocumento136 páginasEl Enigma de Las Vírgenes NegrasazulclarenseAún no hay calificaciones
- La Ruina. Fernando Freitas FuãoDocumento8 páginasLa Ruina. Fernando Freitas FuãoFernando fuãoAún no hay calificaciones
- Cartas del navegar pintoresco: Correspondencia de pinturas en VeneciaDe EverandCartas del navegar pintoresco: Correspondencia de pinturas en VeneciaAún no hay calificaciones
- El Enigma de Las Virgenes NegrasDocumento121 páginasEl Enigma de Las Virgenes NegrasCarlos Omar RhpAún no hay calificaciones
- Paladio A Imagem de Sais de Paladio e PL - Pt.esDocumento67 páginasPaladio A Imagem de Sais de Paladio e PL - Pt.esCarlos Andres Sierra CordobaAún no hay calificaciones
- Walter Benjamin. Aura Burguesa. Aura Barroca, Aura Serial (Willy Thayer)Documento23 páginasWalter Benjamin. Aura Burguesa. Aura Barroca, Aura Serial (Willy Thayer)Christian Soazo AhumadaAún no hay calificaciones
- Textos Sobre El Arte GriegoDocumento2 páginasTextos Sobre El Arte GriegoEstela Rosano TabarezAún no hay calificaciones
- El románico español: Grandeza, misterios, códigos y expoliosDe EverandEl románico español: Grandeza, misterios, códigos y expoliosAún no hay calificaciones
- H1 Calabrese TextosDocumento159 páginasH1 Calabrese TextosLorena TrianaAún no hay calificaciones
- Expo Escrituras sin género - Sobre el arte contemporaneo, Cesar AiraDocumento15 páginasExpo Escrituras sin género - Sobre el arte contemporaneo, Cesar AiraCarla Flores SagüésAún no hay calificaciones
- Winckelmann - Historia Del Arte en La AntigüedadDocumento21 páginasWinckelmann - Historia Del Arte en La AntigüedadGustavo Mendieta OrtizAún no hay calificaciones
- LA HISTORIA DEL ARTE COMO DISCIPLINA ANACRÓNICADocumento34 páginasLA HISTORIA DEL ARTE COMO DISCIPLINA ANACRÓNICASilvia Ortega VettorettiAún no hay calificaciones
- Breve historia del Arte N. E. a todo colorDe EverandBreve historia del Arte N. E. a todo colorAún no hay calificaciones
- DID HUBERMAN, Cuando Las Imagenes Tocan Lo RealDocumento10 páginasDID HUBERMAN, Cuando Las Imagenes Tocan Lo RealReikoIkeAún no hay calificaciones
- Los Pintores Modernos El Paisaje 1072005Documento236 páginasLos Pintores Modernos El Paisaje 1072005Justina LivioAún no hay calificaciones
- El Enigma de Las Virgenes Negras - Jacques HuynenDocumento302 páginasEl Enigma de Las Virgenes Negras - Jacques HuynenDahil OrdoñezAún no hay calificaciones
- 0708 Espacio Escenico 01Documento30 páginas0708 Espacio Escenico 01flow85Aún no hay calificaciones
- 2014-PV-teórico 3-Autonomía y Heteronomía de Lo Artístico en El Campo Cultural-Parte 2Documento41 páginas2014-PV-teórico 3-Autonomía y Heteronomía de Lo Artístico en El Campo Cultural-Parte 2César Jaramillo DeustuaAún no hay calificaciones
- Imaginación, inspiración y evasión, según García Lorca: Las enseñanzas de un genio para vivir con arteDe EverandImaginación, inspiración y evasión, según García Lorca: Las enseñanzas de un genio para vivir con arteAún no hay calificaciones
- Barthes Sobre Torre EiffelDocumento5 páginasBarthes Sobre Torre Eiffelxaveriusfranc100% (1)
- El rosa TiepoloDe EverandEl rosa TiepoloEdgardo DobryCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (14)
- E Definición Diccionario de La Lengua Española RAE - ASALEDocumento2 páginasE Definición Diccionario de La Lengua Española RAE - ASALEainhoamsAún no hay calificaciones
- A - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento28 páginasA - Wikipedia, La Enciclopedia LibreSD SucreditoAún no hay calificaciones
- F Definición Diccionario de La Lengua Española RAE - ASALEDocumento2 páginasF Definición Diccionario de La Lengua Española RAE - ASALEainhoamsAún no hay calificaciones
- Trazado de DesnudoDocumento2 páginasTrazado de DesnudoainhoamsAún no hay calificaciones
- Consorcio de Transportes de AndalucíaDocumento2 páginasConsorcio de Transportes de AndalucíaainhoamsAún no hay calificaciones
- 77011-Texto Del Artículo-317801-1-10-20091006Documento7 páginas77011-Texto Del Artículo-317801-1-10-20091006ainhoamsAún no hay calificaciones
- Baztan Esa CastDocumento2 páginasBaztan Esa CastainhoamsAún no hay calificaciones
- SprayDocumento1 páginaSprayainhoamsAún no hay calificaciones
- Elizondoa EsDocumento2 páginasElizondoa EsainhoamsAún no hay calificaciones
- Baztan Esa CastDocumento2 páginasBaztan Esa CastainhoamsAún no hay calificaciones
- Baztan Esa CastDocumento2 páginasBaztan Esa CastainhoamsAún no hay calificaciones
- PraktikoaDocumento4 páginasPraktikoaainhoamsAún no hay calificaciones
- Baztan Esa CastDocumento2 páginasBaztan Esa CastainhoamsAún no hay calificaciones
- Trazado de DesnudoDocumento2 páginasTrazado de DesnudoainhoamsAún no hay calificaciones
- Trazado de DesnudoDocumento2 páginasTrazado de DesnudoainhoamsAún no hay calificaciones
- Deleite PDFDocumento1 páginaDeleite PDFainhoamsAún no hay calificaciones
- Deleite PDFDocumento2 páginasDeleite PDFainhoamsAún no hay calificaciones
- Llingua Asturiana - GRAMATICA ASTURIANODocumento444 páginasLlingua Asturiana - GRAMATICA ASTURIANOmajarabius100% (5)
- Abrevia TurasDocumento3 páginasAbrevia TurasainhoamsAún no hay calificaciones
- Referencias BibliográficasDocumento60 páginasReferencias BibliográficasainhoamsAún no hay calificaciones
- Abrevia TurasDocumento3 páginasAbrevia TurasainhoamsAún no hay calificaciones
- 1 12Documento2 páginas1 12ainhoamsAún no hay calificaciones
- Relacion de TextosDocumento3 páginasRelacion de TextosainhoamsAún no hay calificaciones
- 07lib Ere-Fazoneko PDFDocumento1095 páginas07lib Ere-Fazoneko PDFainhoamsAún no hay calificaciones
- Abreviaturas PDFDocumento3 páginasAbreviaturas PDFainhoamsAún no hay calificaciones
- Relacion de TextosDocumento3 páginasRelacion de TextosainhoamsAún no hay calificaciones
- Referencias BibliográficasDocumento60 páginasReferencias BibliográficasainhoamsAún no hay calificaciones
- BOE A 1976 6397 ConsolidadoDocumento7 páginasBOE A 1976 6397 ConsolidadoainhoamsAún no hay calificaciones
- Estudios ClásicosDocumento224 páginasEstudios ClásicosainhoamsAún no hay calificaciones
- EMPRESA Fintech7.2Documento14 páginasEMPRESA Fintech7.2laura rodriguezAún no hay calificaciones
- Registro y legalización de cooperativasDocumento25 páginasRegistro y legalización de cooperativasMANUEL moleroAún no hay calificaciones
- La BrujaDocumento340 páginasLa BrujaBrenda RaobAún no hay calificaciones
- Proyecto Avicola La Guayabitas CaraboboDocumento3 páginasProyecto Avicola La Guayabitas Caraboboyhoandri castellanosAún no hay calificaciones
- La No Discriminación Remunerativa (Salarial) Como Garantía de Igualdad y Equidad en El Derecho Del Trabajo - Martha MontillaDocumento34 páginasLa No Discriminación Remunerativa (Salarial) Como Garantía de Igualdad y Equidad en El Derecho Del Trabajo - Martha MontillaLeonardo NicosiaAún no hay calificaciones
- Resumen Segundo Parcial MicroeconomíaDocumento23 páginasResumen Segundo Parcial MicroeconomíaRocíoAún no hay calificaciones
- Apagando El Fuego-Última ActividadDocumento4 páginasApagando El Fuego-Última ActividadJenny Paola Ramirez MenaAún no hay calificaciones
- Adición A Examen de Excelencia Académica Del Colegio de Abogados (As)Documento21 páginasAdición A Examen de Excelencia Académica Del Colegio de Abogados (As)Bryan SalazarAún no hay calificaciones
- Foro Temático Las Emociones Como Espiral Ascendente de Transformaciones en La Vida de Las Personas.Documento3 páginasForo Temático Las Emociones Como Espiral Ascendente de Transformaciones en La Vida de Las Personas.Jimena Suárez75% (4)
- Best-Practices-PBS en EsDocumento2 páginasBest-Practices-PBS en EsDaniel Alejandro Montes CazaresAún no hay calificaciones
- Informe EjecutivoDocumento3 páginasInforme Ejecutivojaime garcesAún no hay calificaciones
- Historia Ciudad VaticanoDocumento22 páginasHistoria Ciudad VaticanoLorena López CAún no hay calificaciones
- Memorando 36-2012-2013 Notificacion Decision A Padres Uso Camisa SoccerDocumento2 páginasMemorando 36-2012-2013 Notificacion Decision A Padres Uso Camisa SoccerMarisol Martinez VegaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Estilos Afrontamiento ConflictoDocumento3 páginasCuestionario Estilos Afrontamiento ConflictokacikeAún no hay calificaciones
- PC1 ProduDocumento4 páginasPC1 ProduRodrigo Fernandez BerriosAún no hay calificaciones
- pc2 IntermedioDocumento76 páginaspc2 IntermedioDeysi MuñozAún no hay calificaciones
- 9no Libro Del Estudiante Grado 2018 DIGITAL PDFDocumento176 páginas9no Libro Del Estudiante Grado 2018 DIGITAL PDFEscaramujo EscaramujoAún no hay calificaciones
- Nefilim y Sus Hijos 2016Documento67 páginasNefilim y Sus Hijos 2016Carlos VelezAún no hay calificaciones
- Moral y Ética - (INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA)Documento4 páginasMoral y Ética - (INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA)scirrhus gamingAún no hay calificaciones
- Sistemas de Cargue y TransporteDocumento14 páginasSistemas de Cargue y TransporteFERNANDO VEGA ORTEGAAún no hay calificaciones
- Derechos HumanosDocumento172 páginasDerechos HumanosPoligrafia sexto semestreAún no hay calificaciones
- Frédéric ChopinDocumento28 páginasFrédéric ChopinLove JonesAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 5 Psicopedagogia de La Niñez y La Adolescencia.Documento6 páginasTarea Semana 5 Psicopedagogia de La Niñez y La Adolescencia.Susana Cabrera Hidalgo50% (2)
- DucaNacional 236035000016E 10062023 140728Documento2 páginasDucaNacional 236035000016E 10062023 140728Nano CarrascoAún no hay calificaciones
- La Triple Causalidad Divina Del HombreDocumento43 páginasLa Triple Causalidad Divina Del HombrePatricio ShawAún no hay calificaciones
- Casado-Laura-Entrevista A Un VendedorDocumento2 páginasCasado-Laura-Entrevista A Un VendedorEnrrique CastilloAún no hay calificaciones
- Teoría Literaria. Programa 2017pptxDocumento15 páginasTeoría Literaria. Programa 2017pptxsilviaAún no hay calificaciones
- MARCO TEÓRICO AdministracionDocumento7 páginasMARCO TEÓRICO AdministracionNancy StephanyAún no hay calificaciones
- Historia del Góspel, Blues y Harlem Góspel ChoirDocumento8 páginasHistoria del Góspel, Blues y Harlem Góspel ChoirAndrea JimenezAún no hay calificaciones
- UH-60 Tren de AterrizajeDocumento77 páginasUH-60 Tren de AterrizajeCESAR VEGAAún no hay calificaciones